|
«Alguien ha matado a alguien» [A propósito de su libro Poco Lázaro] quién no quiere resucitar un poco Eduardo Espina (*) [Madrid, 11 de marzo de 2024. 18:30 de la tarde. En el salón hay seis mesas de billar. Los tapetes son azules, no verdes. Una lámpara casi de la misma longitud ilumina cada mesa. Al fondo hay una barra de bar, una vitrina con botellas y sillas altas. «¿Alguna ginebra en especial, más seca, menos...? Ya vengo»] —FRANCISCO LAYNA: Hablabas el otro día, en Getafe, en el Centro José Hierro, que querías ver en la figura de Lázaro no tanto al resucitado como esa duermevela que va de la vigilia al sueño. Pienso, tal vez, en la imprecisa identidad de un anestesiado que se despierta en la cama del hospital. En tus libros son frecuentes las sesiones de psicoanálisis, donde un paciente cuenta en el diván sus desventuras al psiquiatra. En Poco Lázaro cambiamos el diván por la mesa fría de la morgue. En los tres casos estamos hablando de acostados. ¿Qué diferencia hay entre estar de pie y estar tumbado? El verbo “ser” procede de sedere, que significa “estar sentado”. De ahí “sedentario”, o la “sede” de un banco. Y “estar” procede de estare, “estar de pie”. ¿Es esto significativo en el proceso enunciativo? De igual manera que uno es distinto si habla en un idioma o en otro ¿no se dice lo mismo o se dice de modo diferente si se está de pie o tumbado? En cualquier caso, estamos hablando de la interlocución. También, el monólogo es una constante que recorre todos tus libros. Es decir, tenemos las tres opciones de la interlocución. Monólogo, diálogo, y descripción o reflexión impersonal. ¿Cómo te planteas la interlocución en tus textos, no solamente en Poco Lázaro? —ÁNGEL CERVIÑO: Bueno, vamos allá, empiezas fuerte, bien se ve que te gusta jugar a cuatro bandas. Somos colegas, no me las dejes muy descolocadas. Empezaré por los acostados, y creo que esa posición horizontal, yacente, parece el lugar más adecuado para la ensoñación, la duermevela exige cierta inmovilidad, que el mundo se pare, para que la maquinaria de la mente funcione con más comodidad; incluso de esta forma se pueden cerrar los ojos sin miedo a tropezar. La función del diván es soltar la lengua del paciente, ahí tumbado saldrán cosas que, seguramente, no se dirían sentados frente a una mesa de despacho. Supongo que esa es la razón de que mis habladores prefieran la horizontalidad. Molly Bloom también estaba tumbada en la cama. Nuestra querida Marion nos lleva a la otra rama de tu pregunta. ¿Diálogo, monólogo o reflexión impersonal? Es evidente que, en todos los libros y sobre todo en los dos últimos, han proliferado las conversaciones y los diálogos dramáticos, y creo que estamos ante un asunto más relacionado con la enunciación que con la recepción. Voces contrapuestas pelean por hacerse escuchar en cada página, cada línea habla desde un lugar diferente, y la indisciplina métrica subraya —en sus aspectos más formales— ese juego de decires disonantes. Procesiones de máscaras cruzan el espejo en ambas direcciones, chismorreos de muy distinta procedencia compiten y chalanean en cada párrafo: conversaciones atrapadas en el juego de ecos, fragmentos oídos al paso que el viento enreda y la prisa absuelve. El poema se desdice para que el lector sobrentienda, los dos vacíos se solapan y el sentido avanza por superposición y transparencia. El enunciador, el yo-elocutivo, se oculta multiplicándose, y el texto se convierte en el escenario para las polifónicas apariciones de sus fragmentos. Las palabras, como partículas imantadas, se agrupan y se separan sobre el campo magnético de la página, sometidas a fuerzas contrarias de atracción y repulsa; forman frases, estrofas, poemas, se traban con sus ganchos gramaticales, y cuando el vendaval antrópico las avienta, se pierden, se separan, se buscan a tientas, a duras penas se sujetan en un párrafo. Pequeñas agrupaciones a punto de diluirse en meras listas de vocablos, estructuras sintácticas que todavía no se han completado y ya comienzan a desmembrarse. Proliferan los microestados: cobertizos y enramadas. En ese contexto, la organización escénica del texto parece ser la única posibilidad de supervivencia de las voces y los discursos. Y ya sólo podría añadir la sospecha de que muchos diálogos no son sino monólogos encubiertos (réplicas imaginadas), de la misma forma que el diálogo en el diván del psicoanalista no reflejaría tanto una sesión de terapia, como el monólogo interior de alguien que fantasea con la idea recostarse en el diván. —FL: Mencionas los «decires disonantes». Juan Rulfo prefería «dicen los decires». La atemporalidad de los muertos de Pedro Páramo es la causa de la sucesión no lineal del relato. Tu coordenada temporal es distinta. Luego hablaremos de esto. Otra cosa a vuelapluma: hablábamos de la posición horizontal del sueño, de los acostados. Eliminamos a los sonámbulos. Yo de niño lo era. —ÁC: En todo caso, el decir poético goza de la misma intemporalidad que los habitantes de Comala, y en ese no espacio podrían coincidir, y charlar un rato, poema, fantasma y sonámbulo. Todos, como Lázaro, oyen voces, y ese es casi su único nexo con el mundo. —FL: ¿Qué diferencia hay entre una voz y un discurso? Se me antoja que la palabra “discurso”, desde la lección inaugural que ofreció Michel Foucault en 1970 en el Collège de France (El orden del discurso), o dicho de otro modo, las tácticas asociadas al poder, la institucionalización del saber y la verdad, desde entonces creo que la palabra “discurso” ha perdido el sentido de lenguaje en acción. Y en tu poesía discurso y voz van de una mano muy efectista. —ÁC: Dar voces es el recurso del súbdito que no se resigna a serlo. Y el discurso siempre es la imprecación del amo. Sucede que, tarde o temprano, las voces sienten la tentación de convertirse en discurso, los refusés fundan la nueva Academia. En los últimos años, por ejemplo, en el mundo del arte, voces otrora disidentes (anticolonialismo, luchas de género, o diversas formas de activismo social) se están convirtiendo en discurso y copando las instituciones. Este es un fascinante proceso al que estamos asistiendo en vivo y en directo. Creo que en mi poesía los discursos (por ejemplo, el discurso psicoanalítico) pasan siempre a través de las voces paródicas y carnavalescas de los subalternos, de los empleados, del ayudante del gurú, del encargado del guardarropa, del vagabundo que vive en el sótano de la casa de mi madre. «[...] en el Purgatorio los condenados hacen caricaturas de los ángeles / sus risas son sirvientes a columpiarse», se dice en uno de los textos de Poco Lázaro, y ahí puede estar una de las claves del libro, en la que hasta ahora no había reparado: la resistencia de las voces frente a los discursos. Quizá por eso es un libro tan embarullado. Me gusta ese vocerío. “Barullo en el área”, así se llama la peña celtista en la que mis voces podrían acomodarse. —FL: Calla, calla... Acaba de perder el Rayo con el Alavés. Estamos a dos puntos del descenso. Ya verás como el partido decisivo es el Celta-Rayo. Ahí nuestra amistad se va a ver resentida. Mejor si seguimos con nuestro parloteo. Podríamos hablar ahora de la visualidad de tus muros lingüísticos, de la disposición gráfica de la página... Pero ahora quisiera hablar contigo de armonía, eco y reiteración. Noto, cuando te leo, y te he leído mucho, la búsqueda de un ritmo distinto, pero ritmo sin duda, dinámica interior, incluso en la voluntaria y efectista alteración de la cadencia. En Kamasutra para Hansel y Gretel decías que el Rhytmos precede al Logos. Y algo que te define cabalmente: ese ir y venir por tus propios libros, ese tejer, entretejer los textos a partir de otros anteriores. Tengo la impresión que, como el Lázaro bíblico, hay una resurrección en cada una de tus nuevas entregas de aquello que parecía ya desaparecido, es decir, que no deseas que caigan en el olvido ciertos momentos de tus libros que te interesan especialmente. ¿Qué vocabulario usamos para hablar de esto, para hablar de armonía, eco y reiteración? —ÁC: Bueno, pues nos saltamos todo lo demás (¡qué Dios y el VAR repartan suerte!) y pasamos directamente a la música. Una idea muy antigua, seguramente arcaica, me ha acompañado desde siempre, e inevitablemente pasó a contaminar también mi escritura: el mundo como pieza musical, no podemos nombrarlo, no alcanzamos a decirlo, pero quizá podamos cantarlo, o al menos acompañarlo tocando las palmas; aunque eso de las palmas y los gallegos no acaba de encajar del todo, recuerdo que en una ocasión estuvieron a punto de echarme de la peña flamenca del Pozo del Tío Raimundo por mostrarme demasiado entusiasta con mis palmeos. En el último libro, Poco Lázaro, aparece una declaración bastante explícita en ese sentido. Se titula ‘Ruido secreto’, en clara referencia a la conocida obra de Marcel Duchamp, y comienza así: «Patapúm / el mundo suena / canturrea sus décimas y a las horas da la fiebre / despacha un colibrí en cada aliento / relincha sus álgebras campo a través [...]». Esas álgebras vienen directamente de una cita de Leibniz que anoté con prisa en un cuaderno y que luego nunca he sido capaz de volver a localizar: «cuando Dios canta para sí mismo, canturrea álgebra». Cita que, para acabar de cerrar el círculo, ya aparecía en un libro anterior, Exogamia. Nunca había pensado en esas repeticiones de personajes y situaciones, que ciertamente se dan en los diferentes libros, como una cuestión rítmica, pero quizá no está de más darle una vuelta a esa idea. En ese primer libro que has citado (Kamasutra para Hansel y Gretel) ya afirmaba algo en esa dirección: «[...] juegos de sentido que se organizan en torno a kits de conceptos y resuenan como frases musicales: grupos de notas-ideas sometidas a secuencias de repetición y permuta». Dicho esto, sigo pensando —e incluso lo he declarado en público— que la principal razón de esas repeticiones está en que no tengo tanto que decir, y los pocos hallazgos que he conseguido alcanzar me resisto a dejarlos atrás. Creo que esa es la principal razón por la que me hago acompañar de esa troupe de personajes y escenarios, que me arropan y me consuelan; continúo conversando con ellos, haciéndolos hablar, a ver si tienen algo nuevo que contar. Entre todos me proporcionan una nómina de voces que no sería difícil enumerar, y de las que en este último libro incluso he trazado unas rudimentarias tablas estadísticas de sus diferentes apariciones en cada publicación. —FL: Entonces, hablamos de la simetría entre el contenido onírico y la ilusión escénica. Y entre medias, el balbuceo de uno y el murmullo de otros. ¿Es así? Y si tiramos del mismo hilo podremos ver que en la superficie de tu escritura suceden varias cosas y varios actores intervienen. La temporalidad de tu poesía se manifiesta en lo simultáneo, como si estuviéramos en un cuadro del Bosco, donde casi todo sucede en el “durante”. Por eso antes te decía que tu mundo tiene un tiempo distinto del mundo de Rulfo, aunque ambos os manejáis con muertos y voces. —ÁC: En cuanto a esa simultaneidad de tiempos me gustaría dejar reflejado aquí un pensamiento que debo al novelista americano John Barth, está en su maravillosa colección de relatos Perdido en la casa encantada, y dice más o menos así: «pasan muchas cosas en la mente del Rey Edipo además de los sentimientos que expresa; se podría estar representando cualquier número de dramas internos en las mentes de los actores o de los personajes, dramas de los que la audiencia no es consciente». Dramas invisibles «en la mente de los actores o de los personajes», es la magia imperceptible de esa «o», que conjunta a la vez que disyunta, la que nos abre las puertas a otro universo; una, en apariencia, mínima traslación, un engañoso paralelismo que tiene el poder de convertir a los personajes de la narración en characters teatrales representados por actores, abriendo con ello una insospechada fisura en el texto, un tremendo tajo en el tejido narrativo: hendidura a través de la cual los personajes pueden salirse de su papel, y sin duda lo harán, sin pensárselo ni un momento en cuanto vislumbren la más remota oportunidad, (¡vaya si lo harán, menudos truhanes, ya lo están deseando!). Con un movimiento tan simple saltamos a... ¿Quién sabe a dónde?, lo único cierto es que saltamos. Podría afirmarse que esa horizontalidad sincrónica de los tiempos y de los pensamientos, esa superposición de decires, es el principal motor de mi escritura. —FL: ¡Mierda, cómo molesta a veces la cadera! “Bursitis” parece enfermedad de financieros. La salud, el cuerpo se hace enemigo. La salud del ojo exige horizonte, decía Emerson. Hemos hablado de oído. Hablemos ahora de ojo, de mirada. ¿Todavía tiene algo de aprovechable la horaciana fórmula ut pintura poiesis? ¿Cómo se pasa de una práctica a otra, de la imagen al texto? ¿Los interlocutores de tu obra plástica son similares a los de tu poesía? La imagen es, a la vez, externa e interna, exógena y endógena, mental y física... Puedo entender el tránsito del “libro del universo” al “imago mundi”, de lo textual a lo visual a... Pero me cuesta algo más entrar en el proceso inverso, el que tú llevaste a cabo. ¿Sigues pensando que el arte no dice, sino que hace decir? Ayúdame a entender un poco más. —ÁC: Aquí se abren muchas líneas de argumentación. A menudo se me pregunta sobre la convivencia entre el artista plástico y el escritor, así que trataré de llevar primero mi respuesta al plano de la experiencia personal. Comienzo a pintar y a mostrar mis obras en los años 80, en un contexto internacional de vuelta a la pintura en sus aspectos más sensuales y matéricos, son los años de los Nuevos Salvajes alemanes, la Transvanguardia italiana, la Nueva Figuración madrileña o el movimiento Atlántica en Galicia. Pero, por otro lado, nuestra formación intelectual, la mía y la de toda mi generación, se asienta en los movimientos conceptuales de las llamadas segundas vanguardias, en activo desde los años 60, autores como John Cage o el grupo Fluxus en los USA, o los europeos Art & Language y Supports-Surfaces. Creo que el juego de tensiones entre esos dos polos es una de las dinámicas fundamentales de mi trabajo en ambos campos: artes plásticas y escritura. Por otro lado, observo en mi propia trayectoria un deslizamiento desde la imagen a la palabra, un movimiento que se repite en diferentes planos: por ejemplo, en mi trabajo como asalariado publicitario, comienzo siendo ilustrador y termino redactando los anuncios. Incluso mi actividad como pintor me lleva a mi actual ocupación como comisario de exposiciones que, entre otras tareas, se ocupa de poner palabras a las imágenes, de argumentar las exposiciones (las imágenes hacen decir). Ya hemos hablado de ese primer libro, Kamasutra para Hansel y Gretel, que funciona como gozne entre ambos mundos, y que en un principio estaba diseñado para albergar numerosas imágenes de mis obras, luego por razones puramente económicas se editó sin imágenes, y eso dio suelta a las palabras. Ahí empezó todo. Y no hay que olvidar que cada vez que decimos escritura, estamos hablando, en mi caso, de escritura poética (y a pesar de que la poesía haya mostrado en los últimos tiempos una temeraria hospitalidad para con toda clase de ejercicios textuales, quizá albergue todavía algunas cualidades que le son propias; seguramente tendremos oportunidad de hablar de eso más adelante). Creo que en la escritura poética la palabra accede al rango de inestabilidad de la imagen, a su estatuto inseguro y ambiguo; ambivalencias y excesos de sentido que las remite (a la una y a la otra) al pantanoso territorio de la equivocidad y el goce. Esa familiaridad favorece el tránsito y facilita mis movimientos a uno y otro lado de la frontera. Quizá no soy más que un laborioso contrabandista. —FL: Los ejemplos que me citas del contexto internacional giran alrededor del enfrentamiento abstracción/figuración. Fluxus, quizá, sea el movimiento donde hay mayor interacción entre música, danza, escritura y artes visuales. En cualquier caso, parece que hablamos de un acercamiento a la referencialidad analógica, la morfología de lo real. Un día me lo dijiste muy claramente: volver a dibujar. En España quizá sea José Miguel Ullán quien aúna todas estas inquietudes, sus manchas nombradas. En su Visto y no visto el corazón tiene un ojo que percibe el mundo. Se produce una asimilación de lo que está ahí afuera, y una vez adquirida esa imagen se vierte en letras o se deletrea en voces. Voces. En Visto y no visto encuentro algo muy tuyo: la identidad sumergida en los “voceríos” de lo circundante. Quizá sea en Órganos dispersos donde más se cruzan las líneas divisorias, y cuando así sucede y está en derribo la cuarta pared, el quinto lienzo, el sexto pentagrama... Entonces, notas musicales, palabras y pinceladas se reúnen en un mismo espacio y tiempo. Parece que este cruce facilita la discontinuidad de la escritura, la falsa unicidad del “yo” y la suspensión del sentido lógico. Creo que puedo afirmar que este cruce es uno de los rasgos definidores de lo poético en las últimas décadas. En esta dirección también habría que situar a Jenaro Talens y sus iconotextos, esa textualidad híbrida que ha venido practicando desde siempre. Talens representa una posibilidad abierta de relación entre lo visual y lo escrito. Hablo de la escritura como montaje o de la alianza entre texto y fotografía a partir de su trabajo conjunto con Michaël Nerlich, o con los dibujos de Tomás March... En estos casos, fotos o dibujos, “hacen ver”, “hacen decir”, algún motivo temático presente en el poema. Aquí estaríamos en una especie de glosa, de comentario visual. Recuerdo con gozo aquel pintor de Úbeda que aparece en El Quijote y que cuando terminaba su pintura, al lado escribía con letras góticas: «Este es gallo». La complicidad que más me interesa ahora, para nuestro diálogo, es la de Talens y Pilar Moreno, psiquiatra, artista visual y poeta, tu campo de acción, Ángel. Las imágenes de Pilar Moreno no remiten a una materialidad sígnica, ni aluden a una conciencia certera, son sombras sin cuerpo. Lo no dicho en poesía se hermana con esta sombra, única inmanencia de lo real. Y de igual manera que cada vez más me cuesta más distinguir entre poesía y ensayo, entre poesía y teatro, etc... Me pregunto si es posible una continuidad estable entre escritura e imágenes visuales. No me refiero a la clásica écfrasis, sino a una continuidad estable entre ambos códigos. Fernando R. de la Flor sostiene que el lenguaje ya no es el depósito y archivo de la experiencia y el conocimiento, y que el giro visual es indiscutible, indiscutible también su éxito y su imposibilidad de convivencia con el arcaico mundo escrito. No lo sé, no lo sé. Fernández Mallo terminó su novela Nocilla Lab, en su terminología “proyecto literario”, con la conversión de sus palabras en imágenes, gracias al historietista e ilustrador Pere Joan. No hay interacción entre los lenguajes, no hay una búsqueda común de sentido, sino una continuación del curso en diferentes medios de expresión. No sé si conoces, Ángel, al autor de cómics Julian Peters. Lo primero que leí de él fue La canción de amor de J. Alfred Prufrock de T. S. Eliot. Claro, aquí es sencillo imaginar que traslada a la viñeta los aspectos narrativos de la canción de Eliot... Sí, es cierto, pero también lo es que Julian Peters ha hecho cómics con poemas de Yeats, de Rimbaud... Por cierto, en su último libro, Raíz dulce, Juan F. Rivero reconoce en su poesía deudas con el cómic, superposiciones, juegos temporales... También incluye notas, pero no a pie de página, sino en el final de cada sección del libro, con lo que la mirada no tiene que dividirse, como unas endnotes de carácter reflexivo. Retomemos el hilo. Eres muy claro cuando comentas tu antiguo trabajo en una agencia de publicidad, y tu transición de ilustrador a redactor de anuncios. ¿Continuar un poema en imágenes o continuar una imagen en texto escrito son actividades de similar naturaleza? Tus obras, con suma frecuencia, llevan texto ¿por qué? —ÁC: Vamos allá, podemos empezar con esa falsa unicidad del “yo”, que supongo que es un asunto que recorrerá muchos tramos de esta conversación, de maneras muy diversas, de hecho, ya se apuntaba algo de eso en la primera respuesta: el “yo” que se oculta multiplicándose en un juego de espejos. El vocerío de lo circundante no es sino un eco del barullo interior. Ahora me vienen a la mente unas palabras de John Keats en una carta dirigida a su amigo Richard Woodhouse, que muchos de nosotros conocimos —en plena juventud— en aquellos inagotables libritos de Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos: «Un poeta es lo menos poético de la existencia, ya que carece de identidad desde el momento en que se ve continuamente en la necesidad de ocupar el cuerpo de otro». José Miguel Ullán es el poeta contemporáneo que leo y releo con más fruición, desde hace muchos años, esto debe de resultar evidente si se ojea cualquiera de mis libros, pero su obra más plástica, sus grafismos y tachaduras, no son la parte de su trabajo que más me ha interesado, no, desde luego que no. Incluso en sus textos sobre artistas (Manchas nombradas, por ejemplo), muchos de ellos magníficos poemas encubiertos, se ocupa por lo general de creadores plásticos que me han interesado más bien poco, y que desde luego están bien lejos de representar las prácticas más arriesgadas del momento; Brinkmann, Zóbel, José Hernández, Alfonso Fraile, Sempere, Matías Quetglas... Son artistas que se mueven en otra dimensión que los textos que Ullán les dedica. Esta es una contradicción que he sentido cada vez que me acerco a ese libro. Sorprendentemente quedan fuera de su atención las prácticas artísticas de contemporáneos como Ester Ferrer, Juan Hidalgo y el grupo Zaj, Isidoro Valcárcel Medina o el grupo formado en torno a la revista Perdura con gente como Mariano H. de Ossorno y Gómez de Liaño, entornos en los que se estaba produciendo un trabajo artístico mucho más cercano a la propia aventura escritural de Ullán. El libro de Talens con Pilar Moreno lo conozco sólo por referencias muy lejanas, y tengo que confesar que mi propia experiencia me lleva a poner en entredicho cualquier posibilidad de hermandad entre texto e imagen. Las imágenes pueden provocar textos que las analicen y las desentrañen, o simplemente las acompañen, y los textos sugerir imágenes, ambos pueden colaborar e ir juntos, pero son irreductibles; imágenes y palabras habitan universos diferentes, y —por mucho que se miren a los ojos— se deben a unos códigos incompatibles. Yo mismo he situado algunas imágenes entre tus poemas en una plaquette, Vuelta e ida, y mi mayor preocupación fue alejarme todo lo que pude de los ámbitos visuales de los textos, para que nadie pudiera pensar que respondían a un mismo propósito. Es decir, me situé decididamente en las antípodas de las intenciones del texto de Talens con las imágenes de Pilar Moreno. Efectivamente, en mis cuadros a menudo aparecen textos impresos, desde mis primeras exposiciones juveniles me he sentido ligado al concepto de viñeta, contraponiendo una imagen y un breve texto, en línea con algunos grabados barrocos, pero también con ciertas obras surrealistas de Magritte, o los trabajos de su continuador Broodthaers, e incluso con los humildes chistes de las revistas gráficas. Siempre buscando una tensión de contrarios, un efecto multiplicador del estatuto inestable de la imagen, tratando más de zancadillearla que de explicarla. Ahora hace algunos años que apenas pinto o dibujo, aunque ya vuelvo a sentir el gusanillo... [Risas y comentarios al fondo del local: «Claro, Lázaro, claro, el cosquilleo de los gusanillos que no te deja dormir». Ángel Cerviño finge no haberlo oído y continúa con su exposición] ...el gusanillo, pero cuando compatibilizaba la escritura y el trabajo artístico, debía hacerlo de forma alterna, o bien una actividad o bien la otra, y —es más— cada cíclico cambio de registro requería de un par de días de inactividad, como la obligada descompresión del buceador. [Siguen las risas, ahora mezcladas con voces de ánimo. Una, muy aguda, sobresale entre todas: «Vuelve, vuelve, levántate y pinta»] —FL: Intuyo, sólo intuyo (un juego entre tú y yo) que sucede al revés: las intenciones de las imágenes de Pilar Moreno con el texto de Talens. Además, creo que en ese caso concreto el trasvase no responde a un mismo propósito. El ejemplo de Vuelta e ida es muy adecuado... ¿De qué manera se establece una alianza una vez que ambos códigos comparten espacio? ¿Sabes que alguien me comentó lo bien que te habías adecuado al texto, a mi Vuelta e ida? Los que nos ganamos la vida en la exégesis solo trabajamos con efectos, con lo dado. Hay un arbitrista en el Barroco español llamado Álamo de Barrientos muy interesante. Hablaba, en claro deseo de afiliarse al tacitismo habitual en el pensamiento político de la época, de los efectos de los afectos. Podríamos dar la vuelta a la ecuación. Vuelta e ida. Alguien está escribiendo un prólogo para un libro de imágenes sobre prólogos que aún no han sido escritos. —ÁC: Ese comentario, el de la congruencia entre tus palabras y mis dibujos, era esperable y viene a confirmar el carácter inestable y tornadizo de la imagen. Su relación con el texto depende básicamente de las inclinaciones y la capacidad asociativa del exégeta. Incluso alguien tan sagaz como Erwin Panofski se ha extraviado alguna vez en esos marjales iconográficos y se ha visto obligado a cambiar alguna de sus descodificaciones, así de un día para otro “la verdad” que levanta un velo se transforma en “la noche” que lo tiende. Y pensemos además que aquí estaba el analista hablando (las imágenes hacen hablar) ante una obra barroca (Bronzino, El descubrimiento de la lujuria), muy cercana a las recopilaciones de emblemas de la época, con un sistema alegórico perfectamente fijado, y con una codificación minuciosa de una bien surtida nómina de imágenes. Imaginemos cuáles no serían los peligros si nos situamos ante una obra de Malevich o de Pollock. Insisto en la radical impermeabilidad de ambos códigos, lo que las imágenes quieren es que las dejen en paz, eso era lo que afirmaba el crítico y teórico W. J. T. Mitchel, las imágenes quieren que se las interrogue, tentadoras se cimbran y se insinúan, y a eso le llamamos sugerencias indiciarias, quieren que se les pregunte qué es lo que quieren, sólo para poder responder: nada de nada. —FL: ¿Dejarlas en paz? Siempre me han deslumbrado los códices medievales y, sobre todo, la historia de esta, posible o no posible, ensambladura de letras e imágenes. En una miniatura cabe un universo relativo a la localización textual, también en una capitular. Al margen de la desacralización que significó la aparición de la imprenta, aquel cisma entre lector y texto de la que hablaba Benjamin, al margen de esto la imprenta significó que el lector empezara a registrar documentos, quiero decir páginas, páginas que quedaban en su mente como una huella visual. Después, llegaron los enciclopedistas del Renacimiento, obsesionados con la Antigüedad y sus imágenes, y la inagotable emblemática. Luego esa poesía celebrativa y visual del Barroco, los acrósticos, los laberintos de letras y números, laberintos cúbicos, metamétricos, la anamorfosis, las imágenes expansivas del libro, las máquinas de cifrar y todos aquellos recursos gráficos en aras de una enorme y gozosa propuesta polisémica y visual. La relación barroca entre verso, tiempo e imagen consistía en esconder la verdad, el verbo inicial, en el interior de un dédalo textual. —ÁC: De todas esas maquinarias visuales de simulación, las que más me han interesado son los grabados alquímicos que se popularizaron —es un decir— en el siglo XVII. Ya nos hemos referido antes a esas viñetas que aúnan texto e imagen, como sistemas combinados de ocultación, mensajes cifrados que sólo los iniciados podían interpretar. En España se editó una hermosa colección de esas estampas, El juego áureo, que se mantuvo en mi taller durante muchos años, hasta que la fatídica inundación del año 2008 lo convirtió también en pulpa. De aquellos grabados extraje bastantes imágenes para reutilizarlas en mis cuadros. La edición, por cierto, corría a cargo de Stanislas Klossowski de Rola, hijo del pintor Balthus. Estamos hablando de un mecanismo que simultáneamente desvela y oculta, una característica que esas imágenes comparten con la metáfora y otras figuras de dicción: digo esto en lugar de aquello. La economía oracular del poema se tensa en esas fuerzas contrapuestas: velar, desvelar. Nos mantenemos, en todo caso, dentro de ese territorio tan perfectamente delimitado por don Nicanor Parra: «yo digo una cosa por otra». —FL: Espera que me limpio un poco las gafas. Bueno. Sí, hubo una fascinación por el ciego quizá debida al considerarlo excluido del mundo de las apariencias, ajeno a la distracción de lo visible, no pocas veces en vínculo a la profecía. Tiresias, Edipo... El rey Lear se sume en la locura y el duque de Gloucester en la ceguera, pero en ambos casos da paso a la iluminación espiritual. El primer amo de Lázaro, los galdosianos Francisco Bringas, Marianela, el ciego Almudena de Misericordia. Los de Valle, los de Becket, Hamm, Molloy, Malone... Ya en tu primer libro, Kamasutra para Hansel y Gretel, una ciega te cogía de la mano y, por un instante, te considerabas pintor abstracto. En Poco Lázaro visitas tu tumba en un embarrado cementerio. «Qué bien lo pasé» decía tu epitafio, y cuando despertaste la ciega te llevó de la mano a restituir lo soñado. Creo que es una constante en tu obra, al igual que recuerdas tu autopsia, tendríamos que hablar de la profecía del tiempo pasado. —ÁC: De entrada, podría afirmarse que todos los ciegos son videntes y les encanta profetizar. En su monólogo final Lázaro recoge una información, venida de no sé dónde, en la que afirma que «dicen que un gran número de chamanas femeninas japonesas son ciegas de nacimiento», y esa sería evidentemente una de las lecturas del tema ciegos, la visión espiritual; pero, por otra parte, siempre que se registra el género, resulta ser una ciega, y siempre me roza o me tiende la mano, lo cual añade algunos matices de sensualidad táctil. Y, por último, but not least, la ceguera elude el mundo de las imágenes, excluye distracciones y da vía libre al pensamiento. Lázaro comienza a hablar, y a verse arrastrado por la corriente de conciencia, mucho antes de abrir los ojos. Como sabes, hace algún tiempo que realicé unas someras tablas estadísticas de las palabras más repetidas en mis libros, incluso en este Poco Lázaro publiqué un resumen de las conclusiones. ‘Perro’ resultó ganadora con mucha, muchísima diferencia sobre las demás voces. Al parecer mis libros están abarrotados de perros; pero “ciego-a” no le va a la zaga, y está entre las que defienden con mayor viveza el segundo puesto: hasta veinticuatro ciegos he contado. [«Tienes que ponerle más tiza. ¿Recuerdas cómo agarraba el taco el gordo de Minnesota? ¿Lo dices de veras? Sí, es fácil imaginarlo. Tendríamos que hablar de las tizas. ¿Hace otro? ¿La misma ginebra?»] —FL: Te he oído comentar varias veces que primero te imaginas las partes del libro. ¿Quiere esto decir sus límites? Y luego completas con palabras esas partes. Esto me interesa mucho... La superficie del poema, el lugar que ocupa en el espacio. ¿Qué diferencia hay entre una superficie visual y una superficie textual? —ÁC: Sí, supongo que esa forma de proceder proviene de mi actividad en las artes visuales. De alguna forma concibo el libro como un objeto plástico, me interesa mucho su estructura, el engarce de las diferentes secciones y el “aspecto” visual de cada página. Creo que la forma, en su aspecto más material (la mancha tipográfica), es también un elemento significante, y me gusta jugar con ella. En los largos monólogos, por ejemplo, utilizo lo que llamo “muro de sentido” (una evocación quizá irónica del “muro de sonido” de Phil Spector), una ocupación total de la mancha tipográfica sin vanos ni resquicios, que se sucede página tras página, separando las hiladas de frases únicamente con discretas barras diagonales, y creo que esa es forma que mejor se ajusta al discurso totalizador (cerrado sobre sí mismo) de la corriente de conciencia, que es lo que se pretende replicar en esos textos. No puedo imaginarme esas páginas compuestas de otra manera, llenas de huecos y aleatorios espacios en blanco, ¡qué horror! Mallarmé ya concibió la página como espacio escénico para las tipografías. Después, el artista belga Marcel Broodthaers intervino Un coup de dés, convirtiendo los versos en rectángulos negros, fijando así el puro ritmo tipográfico. Hizo una edición de su nueva versión, en papel vegetal traslúcido, y en la portada, donde Mallarmé había subtitulado “Poème”, él escribió “Image”. —FL: La palabra “yo” no tiene ninguna significación más allá de la referencia al sujeto que habla o actúa, como un adverbio de localización. He leído recientemente varios trabajos teóricos que abogan por acabar con la expresión “yo poético”. En tus libros van y vienen pronombres de primera persona como si anduvieran sin saber si bajan o suben, muy gallegos, dice el cruel estereotipo... ¿Situamos en esta estela tu libro Impersonal? Yo propondría convertir “el yo” en “lo yo”. El otro día oí en una presentación de un libro, como elogio de un poeta y de su poesía, la dificultad de localizar en los versos el “yo” a menudo asociado al egotismo. ¿Es posible esto en un poema sin caer en la mera descripción? ¿Un poema dedicado a un árbol esconde la primera persona? Hemos hablado más de una vez de la metapoesía como espacio escénico, mirándose a sí misma. ¿Es con frecuencia la poesía exhibicionista? —ÁC: El “yo poético” es el muñeco del ventrílocuo, lo sentamos en nuestras rodillas y le hacemos hablar. Por eso lo llevo siempre conmigo, y en cada nuevo libro lo vuelvo a sacar del arcón. Supongo que él está un poco harto de su trabajo, a veces se queja y me suelta un contra-texto. En este Poco Lázaro, sin ir más lejos, se me ha puesto respondón: «esto que hacemos no es jugar a vestir muñecas —aunque se agradece el uniforme de verano— / toda una vida está en juego cada vez que el arcón se abre / y por la rendija de luz asoma tu mano / apartando cabezas y ropajes / buscando al bienaventurado para esa noche / encajando los dedos con suavidad en el mecanismo de su garganta». Como ya hemos dicho, el principal problema que tengo con los “yoes” líricos es que se me multiplican como setas en otoño, y aquí todo el mundo quiere decir algo. La vida se me va en pastorear esos decires descarriados, y tratar de acomodarlos en el redil del texto. Y sí, la metapoesía conduce inevitablemente al espacio escénico, en la medida en que establece una separación entre el acontecimiento y la mirada que lo observa, instaura un afuera. La conciencia de sí es teatro, como sagazmente enunciaba Mary Ruefle en la introducción a su Por qué no beso bien. —FL: Dan ganas de decir ahora: “alguien no besa bien a alguien”. ¿Recuerdas el sketch de Gila? Siempre hemos celebrado ese dejar caer, como si nada, que alguien en nuestra inmediación es un asesino. No cualquier asesino, sino nada más y nada menos que Jack El Destripador. Pero ahora me fijo que, quizá, lo más grandioso sea que Gila consiguió que uno de los más grandes asesinos de la historia se sintiera ruborizado por esas indirectas, y se entregara porque no podía soportar la presión. Las indirectas, Ángel, ese no querer decir diciendo... —ÁC: Indudablemente, Miguel Gila sigue hablando por teléfono en nuestro panteón, dialogando con otros ilustres enamorados de las palabras. Y sus enseñanzas dirigen nuestros pasos, aquí seguimos lanzando indirectas a ver si un verso se ruboriza y se hace poema: «aquí alguien quiere ser poema y no acaba de manifestarse». Cebados con indirectas, vamos dejando caer los señuelos atrapa indicios, y esperamos a que ya no puedan aguantarse. Es muy fácil, el truco nunca falla. —FL: Ojalá hubiera una cuarta, quinta, sexta persona pronominal. Ovidio lo solucionará bastante con sus Metamorfosis. Rimbaud decía que «yo es el otro». Pero Sartre afirmaba que el infierno son los demás. Yo tengo un poema titulado ‘Las panteras no saben que están vivas’. Recuerdo ahora la maravillosa película de Jacques Tourneur La mujer pantera, aunque los celos del personaje Irena serán la causa de la fatal metamorfosis, y los celos, desde la infancia, son un reforzador del “yo”. ¿Cómo lo solucionamos? ¿O es mejor dejarlo y que el tiempo ponga a cada pronombre personal en su sitio? —ÁC: Yo, desde siempre, he sido hijo único. Y la mujer pantera que mejor recuerdo es la del relato que hace de la película de Torneur el inolvidable Molina (Molinita) a su compañero de celda, en la magnífica novela de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, loada por el mismísimo David Foster Wallace, y pionera en la utilización de notas a pie de página en contextos literarios. Pero, ¿quién lee hoy en día a Manuel Puig? Y, sobre todo, ¿a dónde voy yo con este comienzo? ¿Cuál era la pregunta? Me centro. La presencia del otro es percibida siempre como un desafío, yo —según el relato familiar— a los tres o cuatro años ya amenazaba con tirar por el balcón al hermanito que pudieran traerme. Sin embargo, si vuelvo la mirada hacia mis textos, allí el otro es siempre un colaborador, un porteador de voces; eso podría explicar la proliferación de personajes que, desde el primer libro, entran a las páginas a decir sus parlamentos. Y podría ser interesante realizar una nómina pormenorizada de todos ellos, por orden de aparición, sí, podría resultar una esclarecedora lista, (lo marco como tarea pendiente, de rango prioritario). Cuando Lázaro despierta al mundo, antes de ningún movimiento, antes de ninguna impresión sensorial, antes de tener frío o atreverse a pestañear, antes de tamborilear con los dedos sobre el pulido mármol, lo primero que le sucede es que oye voces, voces dentro de su cabeza, cháchara que nunca se detiene («¿estoy despierto ahora? / al menos otra vez parloteando»), el cotorreo no cesa, y cuando se pregunta ¿quién anda ahí?, no puede haber otra respuesta que aquella del demonio bíblico que se negaba a ser expulsado del endemoniado de Gerasa: «mi nombre es Legión, porque somos muchos». —FL: Hughes decía en The Crow: «But who is stronger than death? / Me, evidently». —ÁC: La verdad es que yo hoy me siento poco inmortal, sí “poco” inmortal, ahórrate las risas expresivas, me están dando unos pinchazos aquí en el lumbago que me hacen fallar las bolas más tontas. ¡Dices tú de caderitas! ¡Anda, tira ya y no te regodees, que esta tarde no doy una! —FL: Conozco una poeta que insistentemente se interpela a sí misma, y su voz enunciadora se dirige a un “tú” falso. No es extraña esta manera de interlocución. Nunca supe si era para eliminar el “yo” enunciador o, todo lo contrario, para erigirse en la única voz de cualquier diálogo (intuyo que por acá van los tiros). Lo que es indudable es que la significación gira hacia direcciones inopinadas. Las imágenes se multiplican en un espejo enfrentado a otro espejo. Pero cuando una voz poética se convierte en la única opción de la conversación, la “mismidad” se erige como monolito identitario del texto. Es significativo que la primera persona del pronombre personal pueda simular y hacerse pasar por su colocutor. Al revés no es posible: el “tú” nunca podrá fingir que es “yo”. Esa poeta es muy buena. —ÁC: Todo “tú” exige un “yo” fuerte que le aguante la mirada, que lo mire de frente, quizá por eso escasean los “tú” entre mis interlocutores. Cuando dices “¡eh, tú!”, alguien se vuelve y espera tus palabras. Un “tú” fingido, más se parece a un amigo imaginario, una fantasía para el juego de afectos. Si el “yo” se dirige a sí mismo a través de un “tú” interpuesto, genera una desorientadora distancia, esa multiplicación de las imágenes en espejos enfrentados a la que tú aludías, y quizá ahí prima el deseo de ocultarse, de confiar en que el otro dispare al reflejo (como hemos visto tantas veces en el cine) y podamos salir indemnes del trance. Pienso en Celan, multitud de poemas de Celan se dirigen a un “tú”, a algún “tú” indeterminado (incluso algún estudioso los ha contado). Supongo que sus palabras se dirigen —a través de ese “tú”— a todos los sacrificados en «aquello que sucedió». Habla también tú sé el último en hablar, di tu decir. Habla-- Pero no separes el No del Sí. Y da a tu decir sentido: dale sombra. Creo que, en su caso, ese “tú” representa la búsqueda de un interlocutor que lo absuelva. Que le lave la culpa de haber sobrevivido, de haber abandonado a sus padres, de utilizar la lengua de los asesinos, de seguir respirando tantos años después. Pero el recurso no funcionó, no consiguió perdonarse y acabó tirándose al Sena. —FL: Hay quien dice que John Berryman buscó la solución en un alterego llamado Henry. Pero también usaba a Mr. Bones, ¿podemos hablar de varios alteregos? ¿No sería mejor hablar de máscaras, algo más afín a tu poesía? Es constante en Berryman la alusión a esos “tús”. Siempre lo admiré. Siempre también me gustó Nick Cave. En su libro La canción de la bolsa del mareo cita a Berryman, su suicidio. Me cansa un poco todo ese aparataje que suele levantarse cuando se habla de Berryman. Era un magnífico poeta. —ÁC: Cuando estaba trabajando en los diálogos del último libro, presté mucha atención a la buena colección de yoes interpuestos que merodean por mis estantes. Entre ellos estaba, por supuesto, Mr. Bones, junto con el escurridizo doctor Fantasma al que Lorenzo García Vega hace hablar en Fantasma juega el juego, o el Don Cogito de Zbigniew Herbert, y los no menos fantasmales El Autor, El Lector, El Escritor y El Protagonista de mi venerado David Markson, o —en otro plano— la bien provista nómina de personajes históricos y literarios que Anne Carson saca a la palestra a decir sus parlamentos. Todos ellos han contribuido, de alguna manera, a configurar esa teatralización del espacio poético que abordo en Poco Lázaro: las situaciones de habla convertidas en cuadros escénicos o, al menos, encajadas en una estructura dialógica. —FL: El egotismo que se manifiesta frecuente en la poesía, da igual la época, se debe, creo yo, a esa eterna relación, exclusivista y demoledora, entre emociones y poesía. ¿Quién no tiene emociones? Si me emociono, pues... ¡Poema al canto! Decía T. S. Eliot que la poesía no es un exceso de emoción, sino un escape de «la emoción; no es una expresión de la personalidad, sino un escape de la misma. Pero, por supuesto, sólo aquellos que tienen personalidad y emociones saben lo que significa querer escapar de ellas». ¿Qué te parece? —ÁC: Siempre he tenido mucha prevención frente al emocionalismo y lo emocionante, y no me refiero sólo a mi escritura. Creo que la emoción es la forma de colarnos ideas disfrazadas de otra cosa, un recurso ideológico, una forma de engañarnos a nosotros mismos, aceptando postulados recubiertos de azúcar emocional, argumentos que de otra forma jamás nos los permitiríamos. Estos procesos están de plena actualidad y son algo incuestionable en el terreno de los movimientos políticos y las oleadas populistas que nos acechan. Volviendo a la poesía, efectivamente parece un campo abonado para las emociones, y seguramente lo ha sido en muchos momentos, el territorio de las personalidades exaltadas, individuos que sentían con más intensidad que nadie. Y posiblemente ese es el relato que más ha calado en el cuerpo social, como el del pintor pobre, envuelto en una manta, tosiendo en su buhardilla. Estas imágenes han pervivido hasta las chisteras de los simbolistas, a pesar de que ellos ya comenzaron a cambiarlo todo, ¿dónde están las emociones en Un coup de dés? Todo cambió con las vanguardias dadaístas y futuristas. Los gases y las explosiones de la Primera Guerra Industrial se llevaron por delante las emociones. Y creo que, en ese revuelo, en esos barros sanguinolentos, se hunden las raíces de mi escritura. Más que ninguna otra cosa, me siento un investigador de situaciones de habla, ¿quién dice qué cosa?, ¿qué se puede decir? ¿qué músicas el lenguaje consiente? Recolectar, hacer madurar posibilidades de expresión allí donde se encuentren, revolver, como un indigente, contenedores de palabras, aprovechar lo que ha sido desestimado. Ahora son las palabras, y no el autor, las que quizá tengan algo que decir: ya no se trata de expresar atinadamente ideas o sentimientos, sino de perseguir en cada palabra los indicios de poema. El enunciador, el yo-elocutivo, se oculta multiplicándose, y el texto se convierte en el escenario para las polifónicas apariciones de sus fragmentos. El carácter arborescente y omnívoro del lenguaje impone su movilidad bullente hasta que, de forma imprevista y sin dar señal, se remansa la marea del significante, ralentiza su marcha, cree encontrar una pista, husmea los ecos que trae el aire, se detiene, vuelve sobre sus pasos, se mueve en círculos, trenza la enramada y genera en el entramado lingüístico un espacio de resonancia. Entre esos huecos, («lugares de privilegiada condensación en los que se lentifica el fluido», en ajustada expresión de Eduardo Milán), se abre la senda por la que asoma fugaz —como liebre en barbecho— la sombra del sentido. Incluso mi madre corrobora mis palabras, así en una de sus apariciones en este último libro nos alecciona: «dejadlo ya / es poesía de datos / la emoción no apremia». [Han entrado en el salón dos hombres, son jóvenes. Hablan en portugués. El camarero se acerca a los jugadores y les pregunta si les parece bien que ponga música. «Hoy hace 20 años de las bombas. Aquella mañana fui a trabajar andando. No recuerdo si el metro estaba cerrado o aconsejaban por radio y televisión que no se usase. Voy a intentar esta a tres bandas»] —FL: Espera que estoy tosiendo. Ya, ya un poco mejor. Sigamos. En el monólogo con que se cierra Poco Lázaro la voz que enuncia afirma: «¿estar vivo era esto?». Y de inmediato la conciencia recuperada te lleva a la infancia, una tarde de circo y un domador que se acerca para hacerte una carantoña, y sólo recuerdas de aquel encuentro su olor a estiércol y las arcadas que te producían. A partir de esta anécdota me gustaría preguntarte cuál es la relación en tus textos entre la comedia y lo sublime, pues como sublime interpreto el hecho de recibir de nuevo la vida. Sobre todo, la facilidad con que cambias, no ya de registro, sino de escenografía poética. —ÁC: El humor es, sin duda, uno de los rasgos más pertinaces de mi escritura (y posiblemente de mi vida), aparece como respuesta primaria ante cualquier amenaza, al absurdo del mundo respondemos con el humor absurdo, tú me das con el tuyo y yo me defiendo con el mío. En cuanto sientes las fauces hincándose y ya duele la mordedura del vacío y el desánimo, te aplicas el ungüento del humor: es el único antídoto que conozco contra el desaliento. Supongo que es un recurso arcaico que acompaña al propio despertar de la humanidad, toda sociedad primitiva tiene sus celebraciones con máscaras chocarreras e imitaciones paródicas de desgracias bien reales. En alguno de mis textos me he interesado por la figura de Baubo, la vieja nodriza deslenguada, que irrumpía con sus bromas procaces en los mismísimos Misterios Dionisíacos. Zancadilla al Santísimo, grafiti obsceno en la urna funeraria. Esos contrastes de código y de registro, lo sublime flirteando con lo rastrero, esos saltos en los modos del decir, son parte constitutiva de mi escritura, una inclinación que no puedo dejar de permitirme. Los ejemplos son incontables en mis libros, rara es la página que no contenga algún destello irónico. En este último, Poco Lázaro, por ejemplo, han quedado registradas dos declaraciones bien explícitas de ese proceder. Al inicio del monólogo final, Lázaro se confiesa, «cuando me vi viejo / hice las bromas pertinentes», y unas páginas antes, alguien retoma una cita de Auden que parece redactada para mi uso exclusivo: «¿Puedo aprender a sufrir / sin decir algo irónico o gracioso / sobre el sufrimiento?». —FL: Escribe Denise Levertov: «decir que el poema, al igual que el poeta, es animal quiere decir que posee su propia carne y sangre y no una cosa enrarecida o insustancial. Es compacto en sonidos, guturales o silbantes, redondos o delgados, cadenciosos o abruptos, y en toda su ejecución de tono y ritmo, duraciones y velocidades varias, su danza es en y con el silencio. Incluso su maridaje con la belleza euclidiana de la sintaxis es un apasionado y muy físico acto de amor; a menudo arrastra a la grave y abstracta elegancia de la gramática a esa danza para dar vueltas como una ménade». ¿Qué opinas? Antes o después tendremos que hablar de la poesía de los silencios de Samuel Becket. ¿Cuál es tu relación con el silencio? —ÁC: La característica más definitoria del silencio es que deja de existir cuando se le nombra. Un verso que ronda por mis cuadernos desde hace muchos años, y que creo que todavía no encontró acomodo en ningún libro, decía algo así: «¿cuándo callarán los predicadores del silencio?». En fin, creo que mi relación con las poéticas del silencio ha sido, digámoslo así, poco apasionada. Eso me sucede, por ejemplo, con los poemas de Beckett, que apenas pesan sobre mi trabajo, en comparación con la importancia capital que han tenido sus piezas teatrales y radiofónicas, o los largos monólogos de sus habladores pordioseros. A mí, como a ellos, aunque no tenga nada que decir me resulta imposible callar. Para mí, como para ellos, el silencio es un anhelo imposible de alcanzar. De nuevo Lázaro: «imposible callar / retorta y alquitara / aquí todo destila palabra / parece que en eso las cosas no han cambiado mucho / sigo siendo el apocado parlanchín del recreo y los pupitres / imposible callar». En algún texto he aludido a una añorada cura de silencio («Huertito donde la esfinge roe su hueso»), retiro y terapia, siempre como un deseo inalcanzable. Pienso en Beckett o en John Cage, el silencio como medición, como una otra forma de habitar el tiempo: un limbo pre-celestial (Edén sin labia) que me está vedado por esa voz que resuena sin pausa. Me encantan esas palabras de D. Levertov con que encabezabas la pregunta, veo ahí una concepción musical y bailable del silencio. El silencio sería a la escritura lo que la fuerza de la gravedad a los pasos de danza: el movimiento que no se ve. —FL: Sé que juzgas la poesía performativa, o mejor dicho, los recursos teatrales que, con harta frecuencia, se repiten de un escenario a otro: pasión frenética, discurso descentralizado, materia dolorosa y dolorida, sonoridad visual... Siempre ha existido la relación entre poesía y teatro. Esto es evidente en el contexto simbolista. Pensemos en Claudel, en Maeterlinck, en Yeats o T. S. Eliot. Recordemos el monólogo de Mallarmé La siesta de un fauno. Quizá los mejores ejemplos sean las piezas de teatro para marionetas de Maeterlinck, donde los personajes se desprenden de su materialidad y sus palabras no tienen intención comunicativa sino poética, una teatralidad anticipadora de propuestas teatrales futuras, como las del teatro de Becket. Muchos ejemplos en España, desde Lorca o el Alberti de El adefesio a Angélica Liddell y sus performances escénicas, sirva entre varias la relativa a la vida de Emily Dickinson. En Poco Lázaro comentas que «cuando una palabra es convocada a un poema, sus compañeras contiguas en el diccionario comentan que se fue al teatro». Varios somos los que hemos resaltado tu obsesivo tratamiento del espacio escénico, presente en todos y cada uno de tus libros. Levantemos el telón y, cual Segismundo en su monólogo, explica al respetable tus razones. —ÁC: Me temo que la querencia hacia los espacios escénicos se está convirtiendo en un tema recurrente en esta conversación, porque de muchas formas se hace presente en todas mis publicaciones. Ya se ha dicho que ese es el único espacio en que puedo acomodar la incontenible multiplicación y proliferación de yoes poéticos. Sin embargo, me siento totalmente ajeno a los despliegues performativos de la palabra poética, no puedo evitar un rechazo visceral ante cualquier escenificación del poema, quizá no es más que timidez, o vergüenza a aparecer en público asumiendo que tengo algo que decir a las personas allí presentes. Es de sobra conocido lo poco que me gusta leer en público, cada vez que me veo obligado a salir al escenario me dan unos ahogos que no ayudan a que la lectura tenga un poco de sentido. Creo mi teatralidad vive y se desarrolla exclusivamente dentro del propio texto, y está sometida, de arriba abajo, al código de lectura. «¿Debo leer también las acotaciones?», se preguntaba una de las voces en ¿Por qué hay poemas y no mejor nada?, citando a Pirandello. Quizá ahora podría añadir, respecto de mis querencias teatrales, una nota personal, una declaración que seguramente habrá pasado desapercibida en alguna publicación anterior y que, como tantas otras, ha vuelto a asomar en este Lázaro. El empleado del guardarropa retrata al “yo” lírico principal del libro: «más de una vez ha tenido que levantarse a media noche (procurando no despertar a su acompañante) para comprobar su rostro en el espejo / después un bastón le trajeron las musas / y con esa música se mantiene a flote». La escena refleja acontecimientos reales de mi propia vida, una terrible crisis de identidad que, en plena juventud, a punto estuvo de conducirme a la locura, un vuelco total que se manifestó de golpe en una exposición callejera de máscaras y marionetas. Es decir, la disolución del “yo” no ha sido un simple recurso retórico, sino algo profundamente vivido en mis propias carnes, y su tratamiento poético y literario, ha sido sin duda la terapia que me ha mantenido a flote durante todos estos años. Ya ves que yo también puedo hacer poesía confesional, aunque un impulso irresistible me lleva a disfrazarla detrás de un “tú” ficcional, y una especie de pudor existencial me empuja a enturbiar las posibles confesiones y ocultarlas en medio de la multiplicación de voces. —FL: ¿Pueden equipararse observador y lector? ¿Hay una cuarta pared en tus poemas? —ÁC: Desde luego que sí, al menos desde la generalización de la imprenta, el lector irrumpe en la escena y se convierte en un personaje más, alguien a quien se le otorga un papel dentro de la propia estructura de la obra: su sillón hogareño se recoloca en la platea. Las interpelaciones al lector, es decir la puesta en evidencia (la puesta en escena) de esa cuarta pared, constituyen uno de los rasgos definitorios de la metapoesía. En mis libros proliferan también esas advertencias y recomendaciones dirigidas al improbable lector. Una nota al pie especialmente significativa se puede encontrar en cualquiera de las dos versiones de Exogamia. «Al lector: no olvide que está usted transitando un espacio textual de signo poético. Desde la función autoral queremos recordarle que debe regular su ‘modo de lectura’ conforme a los protocolos específicos de este medio. Puede relajar algunos rigores interpretativos y activar otros vectores generalmente desatendidos. Reclame su ración de incertidumbre». —FL: Para poder hablar de la muerte es necesario estar vivo. El que regresa, sea del más allá, o del más acá de quien ha sido anestesiado, niega dos cosas. En primer lugar, niega la materia; en segundo lugar, niega el tiempo. Hay un cuento de Unamuno, ‘El hombre que se enterró’, que es un ejemplo clásico de doble, de doppelgänger. El personaje se llama Emilio. Está muerto de miedo porque teme a la muerte. Un día alguien entra en su casa. Nuestro Emilio está sentado, aterrorizado, oculta la cabeza en sus brazos. Poco a poco levanta la mirada y descubre que quien entró es él mismo, allí delante, de pie. Un Emilio está sentado y el otro de pie. Por eso mencioné antes la diferencia entre sedere y estare. El Emilio sentado muere, y resucita en el Emilio que contempla su propio cadáver desde arriba. La resurrección también es textual, pues ahora el hilo narrativo depende del resucitado. Al primer Emilio todo le causaba miedo. Al segundo todo le causa tristeza. Si hacemos un doble de un poema, ¿cómo podemos conseguir que uno esté de pie y otro sentado? —ÁC: Parto de la base de que todos los “yoes” poéticos son nuestros dobles, los gólem que echamos al mundo para que vivan por nosotros, para que observen por nosotros y hablen por nosotros. Ahora estoy recordando una película con Bruce Willis, que en inglés se tituló Surrogates (Sustitutos, en España), en la que cada persona tenía un doble biomecánico, joven y esbelto, que ocupaba su lugar en todos los ámbitos vitales (amigos, trabajo, sexo y afectividad), mientras los cuerpos originales se quedaban en casa, recibiendo sensaciones del exterior, envejeciendo y drogándose, sin quitarse el pijama. Al final del monólogo de Lázaro, que también es el final del libro, se relata una escena que de alguna forma coincide con la de los dos Emilios que tú has citado. Lázaro ve que se ahoga en el mar, y se despide del muñeco del ventrílocuo que permanece sentado en el muelle: «[...] antes de ahogarme vi cómo se alejaba un gran pez gobernando la barca / mientras me hundía alcé una mano y saludé al muñeco que contemplaba la escena sentado en el malecón de un mar meado / él trató de responderme / pero no pudo articular sonido alguno / probé a leer sus labios / me pareció entender “cucú-trastrás” o “equilicuá” / bajo el agua todo vibra / estruendomundo». La reflexión, y el último consuelo, del ahogadizo Lázaro será también el que si uno se ahoga, que el otro pueda seguir nadando. —FL: Hay una imagen que repites, como es usual en ti, y que incluso a punto estuvo de ser título de un libro. En El Ave Fénix sólo caga canela (y otros poemas) hay un poema que se llama ‘Remate de males’. Sucede en una reunión de un grupo de autoestima. El primero en hablar fue el muerto y allí evocó el recuerdo de su autopsia. Dicho de otro modo, lengua constante más allá de la muerte. Tú y yo hemos hablado de que estuviste pensando en titular uno de tus libros Recuerdos de mi autopsia. Hace poco leí el libro de José Viñals, Coartada para Dios, libro admirable. En uno de sus primeros poemas el sujeto hablante está en una mesa de operaciones y asiste a su autopsia: no presto demasiada atención a la coincidencia de la imagen porque lo que más me interesa es cómo esa voz concluye observando los rostros de quienes le operan «tras las barandas del anfiteatro». Aquí está la harina del otro costal, la cual me lleva a establecer conexiones con tu obra. Porque quiero decir que la contemplación de la propia muerte tiene los componentes necesarios para convertirse en un espectáculo de observación, de timbre teatral. Todo el libro de Viñals es una autopsia. Todos tus libros, Ángel, también lo son. Al final de Coartada para Dios, Viñals alude a que «una vez terminada su autopsia» una indiscreta enfermera que hurgó en el cuerpo diseccionado, a la altura de las cuerdas vocales, se encontró «un rollito de pergamino escrito por ambas caras». Esto me parece fascinante y me lleva de nuevo a tu obra: las cuerdas vocales sólo atañen a la oralidad, pero la escritura es relativa a la materia, además en ambas caras, sin posibilidad de escapatoria. Tal vez podríamos hablar del espectáculo no de la propia vida, sino de muerte impropia, y sobre todo de la teatralidad en acción, oral, y la inscripción, muerta, como cualquier participio pasado, de la poesía escrita. —ÁC: Remate de males es un título magnífico, pero no es mío. Está extraído de alguna exploración en el ámbito de los “descubrimientos” de América (en este caso, llevada a cabo en plena Amazonia), ese momento magnífico en el que había que nombrar todo un mundo, y al que pertenecen nombres de la estirpe de Bahía de Caballos, Isla de Mal Hado, Bahía de Matanzas, Estero de los Lagartos, o Isla de Mujeres, que también aparecían en ese libro. Dicho esto, vayamos a la autopsia, vayamos jubilosos, ya sabemos que una temporada en la morgue nos cura de muchas tonterías. Tú y yo hemos pasado muchas tardes en la sala de autopsias, charlando y bebiendo, «entre frascos de formol y redomas de eficacísimas esencias». Las hemos visto de todos los colores allí, los rollitos de pergamino en las gargantas de un despiezado, el que se tragó su propia sombra y no había forma de sacársela, el pluffff-chofff con que la casquería se escurre hasta el suelo, los resbalones de los subalternos y los chistes guarros de los forenses; pero no vamos a rememorar aquí anécdotas de otras autopsias, porque las únicas que ahora nos interesan son las nuestras. Lo único que ahora nos interesa es el punto de vista del fallecido, observar desde la posición del muerto. Supongo que buscamos ahí la justificación para elevar un poco el tono y decir algo que perdure. Nada tan exacto como las últimas palabras, el último aliento empuja la verdad. Ahora o nunca, nos susurra el universo, apremiándonos, y aquí tumbados, con las nalgas en el frío mármol, tenemos la impresión de que cualquier nimiedad resultará memorable. Al fin, remate de males. Aunque tampoco descarto que estas muertes rituales no sean más que artimañas para tratar de engañar a la deshuesada, hacerle creer que nuestro expediente ya está cerrado, aguantar la respiración y dejar que pase de largo y vaya a por el siguiente. —FL: Decía antes que niega la materia porque es una pausa en la evolución de cualquier organismo. Decía que niega el tiempo porque de igual manera que el lenguaje es previo a nuestra conciencia, la muerte en este caso es anterior al nacimiento. Estas negaciones en poesía existen porque no hay límite alguno en la posibilidad verbal de cualquier imposible. Tu poesía es un ejemplo. ¿En ese sentido la pintura tiene menos acceso a lo imposible? Poco Lázaro se inicia con una cita de Mary Ruefle: es vergonzoso estar vivo. Me dijiste que era una cita magnífica para tu libro. ¿Por qué? ¿Quiere negar el tiempo la resurrección de tus espacios escénicos, el regreso de tus textos en otros textos, en otros y luego en otros posteriores? ¿Podríamos incluso, ahora que nadie nos oye, acercamos a una lectura trascendental, o es preferible hablar del concepto de masa negativa, procedente de la física teórica, de signo contrario al de la masa de la materia ordinaria, por ejemplo, algo que pesa -3 kilos? ¿Hay poemas que niegan su propia naturaleza física? —ÁC: Más o menos 3 kilos es lo que podría pesar la cabeza de Juan Bautista con la que la soprano Olive Fremstad hizo algunas pruebas y ensayos en la morgue, antes de cantar Salomé, según nos cuenta David Markson. No estoy seguro de haber entendido del todo el comentario sobre la masa negativa, parece una de tus clásicas preguntas racimo que se abren en todas direcciones, pones el cuestionómetro en ráfaga y disparas contra todo lo que se mueve. Además, yo siempre he sido muy malo en física. Tenía un profesor que me detestaba y se cabreaba como una mona cada vez que me veía con un libro abierto “de literatura” (y decía literatura, frunciendo el ceño, con cara de haber pisado una caca de perro), a menudo asomaba su cabezota a la clase desde las ventanas que daban a la galería y me gritaba: «¡tú aprobaras la literatura, pero la física la vas a llevar colgando toda tu vida!». Luego, por presiones del resto del claustro, tuvo que aprobarme. ¡Que se joda el señor Gil, Gilito, Gilote! Ahora vamos con la cita de Mary Ruefle, que esa me la sé. Yo la traduzco como «es embarazoso estar vivo», que parece un grado menor de turbación, algo más llevadero que la cruda vergüenza; y creo que ese es el estado de ánimo más habitual de todos los Lázaros del libro. Ya lo era antes y lo será doblemente después de su rentrée. Algo que tiene que ver con ese cortazariano «no estar nunca del todo», del que ya hemos hablado. Sí, creo que refleja, en unas pocas palabras, exactamente 4 en castellano, el espíritu de todo el libro, ¡la cantidad de trabajo que me podía haber ahorrado! Acerca de la masa negativa del poema, sólo podría decir que quizá el poema podría entenderse como la masa negativa del lenguaje, el hueco de sentido que alberga todas las posibilidades de significación o, como tú dices, la posibilidad verbal de cualquier imposible. La palabra poética aspira al estatuto vibrátil de la imagen, y ahí van de la mano pintura y escritura (al menos en mis cuadernos). —FL: Voy a insistir: si en un libro de poemas es casi posible cualquier lectura, ¿podemos, como te dije antes, hacer una glosa trascendental del libro, incluso de toda tu obra, aunque fuera en clave jocosa y teatral? —ÁC: Hasta Poco Lázaro ha llegado un párrafo, incluido en el monólogo final, en el que el monologuista parece quejarse de la incurable labilidad de las palabras, y empareja ese hervidero de significaciones con los gemidos y susurros que acompañan a la escena primaria (la psicoanalítica Urszene, la imagen de los padres acoplados que gravita sobre todas nuestras inseguridades). La sospecha, o más bien la franca convicción, de que cualquier palabra puede significar cualquier cosa en según qué contexto, ese es el pecado original que empuja al texto a su infatigable errancia, la falta por cuya imposible exculpación prosigue su merodeo sin descanso. Así la escena originaria, aquella que nos sitúa frente al turbio y gimiente acto que nos dio la vida, se equipara al no menos desasosegante descubrimiento de la insaciable concupiscencia de las palabras y los jadeos descontrolados del significante. Me gusta esa idea de la «concupiscencia de las palabras», sus deseos de rozarse y acariciarse, sus amores secretos, su ensalivarse, sus orgías y desplantes. En una carrera infinita de correspondencias, el lenguaje trata de alejarse de su propio vacío, corre sin parar para no sentirlo, se distrae religiosamente con los trucos teleológicos de las máscaras del Uno. La poesía que a mí me interesa no salta con la pértiga metafórica, se mantiene terrestre en los rastrojos, avanza campo a través destrozándose los pies en las quebraduras sintácticas; prima las relaciones de proximidad frente a las de equivalencia, la discursividad se vuelve sobre sí misma e interroga los mecanismos retóricos del poema, el enunciador se diluye en la ciénaga sin lindes del enunciado; el poema no suplanta la realidad sino que la acompaña como un objeto físico («objeto acompañante» llamaba el poeta Juan Luis Martínez a la pesada maqueta de su obra en progreso La nueva novela, que solía llevar siempre consigo), como una creación verbal que en cada paso cuestiona los materiales ideológicos con que armamos «visiones del mundo». Excentricidad léxica y gramática que pone a prueba la resistencia de los materiales, llevando cada recurso a su umbral de legibilidad. Con estos mimbres, toda síntesis parece imposible, pero nos quedan los merodeos, las órbitas, los acercamientos, las reverencias galantes y la incitación a la danza. En mi caso, el humor, la puesta en escena de situaciones de habla, algunas voces reincidentes, serían posibles sendas para acompañarme en la escapada. —FL: Vamos ahora con la masa negativa. En 1948 Josep Artigas creaba un cartel publicitario para la empresa Cruz Verde, el célebre producto antipolillas “Polil”, un abrigo devorado, agujereado por la pequeña larva. Has recreado esa imagen en varias obras entre 1995 y 2001. Desde el primer momento quise ver en esta obra tuya una versión de los gabanes de Magritte. En uno de tus abrigos agujereados el agujero tiene forma de ciervo. ¿No es esto igual en algunos textos tuyos, donde la identidad es un vacío y el poema tiene una masa negativa? —ÁC: Ese abrigo vaciado lo he visto en los armarios de mi casa desde la infancia, y la imagen de su logotipo no ha dejado de rondar por mi mente en todo este tiempo, desde mucho antes de que comenzara a interesarme por las imágenes artísticas. Más adelante, ya en plena madurez, el icono de “Polil” se dejó ver en varias de mis obras pictóricas, especialmente a partir de 1995. Creo que lo primero que me atrapó fue su mirada, sus ojos desmesuradamente abiertos, un vacío que nos mira con extrañeza. Luego comenzaron a sumarse referencias venidas de mi propia experiencia vital y artística, entre ellas, efectivamente, la conocida obra de Magritte El terapeuta, en la que el cuerpo vaciado se convierte en una jaula con dos palomas; o los Nueve moldes machos de Duchamp, ese cementerio de libreas incluido en El gran vidrio. El fondo agujereado del abrigo se convirtió, en mis diferentes versiones, en una pantalla sobre la que se proyectaban mis propias imágenes, generado nuevas formas en los agujeros de la tela. Y así fueron a parar allí la diosa Diana y el bueno de Acteón, otro conjunto iconográfico del que todavía no he conseguido librarme. En la imagen del abrigo agujereado han llegado a verse —y en algún sitio he leído que, al propio autor, a Josep Artigas, no le era ajena esa lectura— los agujeros producidos por los disparos de un fusilamiento. Un testimonio de resistencia política disfrazada de forma alegórica, desde luego la única forma en que se podía expresar en aquellos años. Los ecos y las contaminaciones significantes de esta imagen son incontables, y me llegan desde campos muy diferentes, eso la hace tan importante dentro de mi imaginario más personal. Desde la declaración de una paciente de Lacan, que en plena psicosis afirmaba «quiero vivir como un vestido», (y no será necesario recalcar aquí el papel relevante de los lenguajes enfermos y la locuacidad psicótica en mi propia obra), hasta un recuerdo de infancia que hace poco he recuperado en relación con estas obras: enterrarse entre los abrigos colgados en el guardarropa era una de las formas de esconderse y eludir algún penoso castigo en el colegio, sólo había que quedarse allí perfectamente inmóvil cubierto de prendas mojadas, mientras el jefe de estudios hacía la ronda punitiva, oyendo crujir las tablas del piso bajo sus pasos de felino al acecho. Quizá también sería necesario tener todas estas cosas en cuenta, a la hora de analizar la proliferación de guardarropas y vestuarios teatrales en muchos de mis textos. [Paco golpea con su palo de billar en una pata de la mesa para indicar su admiración por una carambola de Ángel. El camarero ha puesto música: una selección de arpa andina] —FL: ¡Qué gran carambola! ¿Sabías que ya aparece en Covarrubias la palabra “carambola” como sinónimo de engaño o embuste para escaparse de alguien? En el teatro del Siglo de Oro se suele usar para indicar lance en el juego. Pero a lo que íbamos, a los abrigos, a Diana y a Acteón. Recordemos que Acteón alardeó de ser mejor cazador que Diana, y en castigo lo transformó en un ciervo que fue devorado por sus propios perros de caza. Sí, de acuerdo, pero si rascamos hay más opciones de lectura. “Cerviño” en gallego es un ciervo pequeño, tu apellido. Dices recordar tu infancia, y trabajas con un abrigo perforado donde tal vez aparezcas en relación a un miedo, un castigo y un vacío. Túmbate en el diván y empieza a soltar. —ÁC: ¡Aquellos pesados abrigos de la infancia! ¡Ay! Rígidos como armaduras oxidadas, mojados como banderas en la desbandada. Y sí, claro, supongo que es inevitable que el ciervo se me aparezca como el animal totémico de mi clan, y tanto es así que aun he tratado de salvarlo de la mortal salpicadura. En mi primer libro ya aparece una versión apócrifa del mito en la que Acteón sobrevive al ataque de sus perros («pues bien les conocía las carencias») y muere de viejo en un escondrijo en la floresta, tratando de bramar su nombre humano con la quijada de bestia. El inagotable sistema alegórico de Diana y Acteón, me ha acompañado desde siempre, su red de conexiones y evocaciones es infinita, y lo he abordado en repetidas ocasiones, tanto con trabajos gráficos como literarios. Los perros, («los propios perros») son sin duda una de las categorías fuertes de esta ecuación de culpa y expiación: el autocastigo. Pero ya digo que este conjunto iconográfico posee muchísimas vertientes, el deseo insatisfecho, el anhelo inalcanzable. «Lengua de Acteón y axila de Diana» he escrito en Exogamia (en un tris), y así se han titulado varios dibujos. Y aquí habría que citar El baño de Diana de Pierre Klossowski como un texto iluminador para reflexionar sobre ese complejo deseante. El voyeurismo, la glotonería del ojo, son campos de significación que convergen en Diana, y que ella comparte con otra ilustre desnudada: Susana con sus viejos a cuestas, que también han estado presentes en mis textos y pinturas desde diferentes ángulos. Creo que en último término siempre acaban estos complejos deseantes haciendo referencia al deseo frustrado de las palabras por las cosas, a las que no alcanzan siquiera a rozar, a lo sumo acercarse lo suficiente para segregar su fantasmática autosatisfacción. Esta lectura del mito Diana/Susana como máquina deseante, puede rastrearse hasta la génesis de una de las obras de arte que funda la modernidad: La mariée mise a nu par ses célibataires même (La novia desnudada por sus solteros, incluso), también conocida como El gran vidrio de Marcel Duchamp, definitivamente inacabada en 1923, y que, entre otras muchas cosas, aborda una revisión futurista y sarcástica de aquellos alegóricos desnudamientos. —FL: La fotografía liberó a la pintura de la necesidad de la representación. En poesía no hay nada parecido y aún es habitual que el poema sea un reflejo de algo que sucede o sucedió en el exterior. ¿Qué podría ayudar para que la poesía no tenga que buscarse en los referentes? ¿Podemos hacer una lectura poética de cualquier documento? —ÁC: En mi caso sucede más bien a la inversa, los referentes —si aparecen— vienen después del texto, son generados por las palabras. La de su propia consecución es la única experiencia de la que puede dar cuenta el poema. Las batallas y escaramuzas en que se logra constituyen su único drama: el drama de nombrar. El poema es el primer sorprendido de su propia presencia, y permanecerá encadenado para siempre a la documentación de esa sorpresa: la voluntad de encontrar para ese registro una forma que convenza. Si toda verdad, como primera condición, ha de estar disponible en el lenguaje, la escritura poética abre el abanico de verdades posibles: explora las variedades de experiencia que el lenguaje consiente. Las diferentes modalidades de presencia de la lengua en los acontecimientos (y viceversa), ese es el territorio que explora la poesía: los diferentes ángulos de refracción de lo real en el cristal de la escritura. En cuanto a la última cuestión que planteas, el primer impulso es decir que sí. Creo que, en gran medida, lo poético es una modalidad de lectura, un régimen específico de atención a la palabra, una atención poliédrica que persiga cualquier reflejo o eco de sentido. Esa es, por otra parte, a lección de las vanguardias: ¿se puede hacer una lectura artística de un urinario?, la repuesta es sí, claro que sí, y cientos de textos y miles de obras nacidas a su reflujo lo corroboran. —FL: Cierto día me encontré en una pared, no lejos de casa, una pintada sorprendente que decía «oscuridad, la siempre viva». Proporciono foto para su verificación. Dejemos por un rato a Lázaro y vayámonos a Meltemi. En ese libro hablabas de los Servicios de Seguridad Verbal, en combate contra los «enemigos de la Claridad Pública», los llamados “Oscuros”. En este Régimen de Claridad, el gobierno ha traducido a lenguaje simplificado toda la historia de la literatura. Hablemos de la oscuridad, el ángel oscuro y el ángel de luz desde Góngora. —ÁC: Sí recuerdo esa historia, creo que al final me quedó un poco larga. Una distopía con ecos de Farenheit 451, en la que se pasaban “a claro” los textos salvables de la civilización occidental y se destruían todos los demás. La Policía del Habla (las fuerzas del orden morfológico y sintáctico) perseguía toda expresión lingüística no reglada. Una fantasía de ciencia ficción, pero tú todavía recordarás el pequeño revuelo que se armó hace unos años con el manifiesto a favor de la claridad poética que hicieron público unos epígonos de la poesía de la experiencia, no amenazaban a “los oscuros” con la cárcel, pero sí con la excomunión. —FL: ¿Te refieres a aquello de la poesía ante la incertidumbre? ¡Lo más asombroso es que se hacían llamar nuevos! —ÁC: Si, aquella campaña publicitaria de la «poesía en jeans» y otras simplezas por el estilo. El calificativo “nuevo” parece que va de serie con joven, divertido y desinhibido, cuando en realidad se trataba de una sarta de nimiedades más viejas que andar a pie, que diría mi madre. Pero sigamos con lo nuestro. Hay muchas clases de oscuridad, y tampoco la sombra viene de ahora, al filósofo más poético de la antigüedad ya le llamaron “el oscuro”. Hay una oscuridad cifrada y premeditada, de raíz conceptista y jeroglífica, que se cierra como una nuez sobre cierta luz interior que sólo espera el desciframiento: el hermeneuta que me hermeneutice buen hermeneutizador será. Creo que me tientan muy poco esas tinieblas, más allá del innegable placer de los juegos de ingenio. Desde cierto punto de vista, mi escritura puede resultar poco clara, pero no sabría cómo remediarlo sin mutilarme. El binomio claro/oscuro tiene muy poca relevancia en mi trabajo, en todo caso, lo más cerca que puedo situarme de esa dialéctica está en el concepto de “estrañamiento” que acuñaron los formalistas rusos, desautomatizando las relaciones entre significante y significado, y lanzándose a la aventura de explorar todas las opciones que el idioma consiente. Liberando a la forma de la «armadura de cristal» de la costumbre. Supongo que no siento interés por lo oscuro porque tampoco puedo concebir una fuente de luz inmarcesible. Me desenvuelvo muy a gusto en una tibia penumbra. —FL: Era una argucia, supongo que me perdonarás. Me explico. Fíjate que “siempreviva” aparece en la tapia como una sola palabra. Creo que hace referencia a una planta, al parecer originaria de Canarias, que se siente bien en la oscuridad. Y aquí entra lo asombroso, de sombra. Si ya lo era cuando imaginabas a alguien volcado a favor de una oscuridad que asociamos a la exigencia de la lectura activa, que asociamos al lector que no busca la comodidad ni el asentimiento, y que sale a la calle, brocha en mano, a dejar constancia de sus preferencias hermenéuticas, ¿qué cabe decir ahora que esa oscuridad alude a un tiesto? ¿Qué diablos quería la persona que, en un tabique de la calle, escribe con una brevedad maravillosa las condiciones de luz que necesita un vegetal? —ÁC: Pues ahora me gusta mucho más la pintada, dando por buena tu lectura canaria, esa forma tan sutil de engarzar un pensamiento abstracto en una floración natural es magnífica. Y la contención oracular de su brevedad la eleva todavía más. Hasta podría llegar a pensar si no habrás sido tú el clandestino grafitero. Ya te imagino recorriendo el barrio de madrugada con el spray y el pasamontañas (¡qué modesta y hermosa palabra!). —FL: Hermosa la palabra, pero no sé si modesta considerando la gran historia que el pasamontañas tiene en las rebeliones. Voy a ir terminando, ¿de acuerdo? Mary Ruefle homenajea al cineasta Fred Zinnerman en su un poema titulado ‘From here to Eternitiy’. Empieza de la siguiente manera: «Un día te despiertas / y tu vida se acabó. / Pero no significa / que tengas que morirte». No hace referencia Ruefle al acabamiento absoluto, sino al momento en que a ella le interesaron más las sombras de los objetos que los objetos en sí. Francamente, no me enloquece, a buen seguro por lo que tiene de previsible. Luis Rosales, en un verso de su libro El contenido del corazón, afirma que «la muerte no interrumpe nada». Es otra manera de abordar el barco. En ese poema Rosales dice: «La muerte es una catedral de sal y yo quiero entrar en ella como un minero del recuerdo». No creo que el recuerdo haya que extraerlo, como si existiera de antemano en la veta de hulla o en el banco de sal, verdadero y mensurable, pero sí me interesa que la muerte sea una catedral de sal en la queremos entrar. Ángel... ¿Queremos entrar? Una vez dentro, la muerte es un recuerdo. Sucede esto es alguno de tus textos. —ÁC: Quizá ya estamos dentro y no recordamos haber entrado. La poesía —el arte— sería de esa forma el intento de recordar, (¡lo tengo en la punta de la lengua!), como cuando nos despertamos y tratamos de retener las imágenes del sueño que entre las manos se nos desvanecen. Atrapar la niebla, ¡menudo trabajo! —FL: Hace ya algunos años la poeta peruana Victoria Guerrero le decía a Maurizio Medo que se está produciendo un hartazgo de poesía. Yo también lo creo, al menos en algunos aspectos, y este cansancio se induce, paradójicamente, por un poetismo que llega a todos los rincones. Sabemos que las avalanchas causan ruido y no distinguen obstáculos. —ÁC: En realidad, siempre me he sentido como un elemento ajeno al “mundillo” poético, supongo que eso tiene que ver con una confluencia de factores muy diversos. Publico mi primer libro de poemas con más de cincuenta años. Soy un autor novel con la madurez ya bien recalentada (creo que en eso coincidimos) sin haber pasado por las revistas universitarias y las antologías generacionales. No provengo del mundo académico, no soy profesor ni tengo formación en letras. En fin, siempre me he visto a mí mismo como un furtivo que se ha colado en el coto de la poesía a afanarse un par de conejos. No se me interprete mal, desde el primer día he sido aceptado con los brazos abiertos, y leído con generosidad, muchos de los poetas que he ido conociendo son hoy muy buenos y queridos amigos. No he recibido más que afecto y atención, pero, aun así, siento que algo no encaja, sé que sería un peso muerto en cualquier festival, me falta la convicción del vate, y estoy seguro de que nunca voy a dar un sentido elevado a las palabras de ninguna tribu. Y, para acabar de arreglarlo, veo que me voy llenando de prevenciones con la coquetería del corte versal, me siento mucho más cómodo en los periodos largos de aroma narrativo (incluso llegando a esos muros tipográficos de los que ya hemos hablado). Seguramente la teatralización obsesiva de los textos en mis últimos libros tiene que ver con el deseo, más o menos consciente, de eludir el marco poético y dificultar los recitados, una función que en los primeros libros cumplían las notas al pie y los escolios e interrupciones. Y sí que detecto un cierto hartazgo, relacionado con el exceso de oferta y con la repetición de fórmulas anémicas y lugares comunes mal adobados. —FL: Antes hablábamos de Fluxus ¿recuerdas al polémico Joseph Beuys y su famosa performance Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta? Fue en una galería de arte, en Düsseldorf, en noviembre de 1965. Beuys le susurraba a la liebre muerta el sentido de los cuadros expuestos. Beuys explicó muy bien lo difícil que resulta explicar estas cosas. ¿Recuerdas aquella liebre o, como decía Eduardo Espina «la tarde puede con / el orden, la memoria, con cada vez menos»? —ÁC: Claro, claro que sí, ¿cómo podría olvidarla? Esa liebre de Beuys no ha dejado de corretear, vivita y coleando, por entre las piernas de todos los artistas de mi generación, algunos hemos querido atraparla y nos hemos dado unos simpáticos trompazos. Sobre liebres y memoria, hoy mismo me he encontrado con unos hermosos versos de Amalia Iglesias que bien podrían servir para ir cerrando esta charla: «Los recuerdos acechan / como liebres que duermen / con los ojos abiertos». Y, ahora que lo pienso, creo que por mis libros corretean casi tantas liebres como perros. No tantas, pero casi. —FL: ¿Vamos a comer algo? Llevamos casi aquí dos horas. [Los dos colocan sus palos en el estante. Pagan las bebidas, recogen sus chaquetas y se dirigen hacia la salida. Sigue sonando música de arpa andina] —ÁC: Sí, vámonos ya, que hoy no me sale una carambola a derechas. Tanta charla me tiene nublado el sentido del ritmo y todas las bolas se me van a la izquierda. ¡Esta mesa está mal nivelada! —FL: ¿Conoces Belladona of Sadness, la película de animación de Elichi Yamamoto? Te va a interesar, de los años setenta. Podríamos verla juntos... —ÁC: Vale, trato hecho, pare ya la cháchara. ¡Ojalá fuera una película muda! (*) Eduardo Espina. Mañana la mente puede. Madrid: Amargord, 2024, p. 184. FRANCISCO LAYNA ha publicado cuatro libros de crítica y decenas de artículos. Sus libros de poesía son:
--Y una sospecha, como un dedo (Amargord, Madrid, 2016). --Espíritu, hueso animal (RIL, Barcelona, 2017). --Tierra impar (RIL, Barcelona, 2018). --Oración en 17 años (RIL, Barcelona, 2020. --Historia parcial de los intentos (Poesía 2016-2019) (Arandurá, Asunción, 2019). --El perro y la calentura (trashumancia de los poetas americanos) (RIL, Barcelona, 2022). --Vuelta e ida (Cartonera del escorpión azul, Madrid, 2023). --12 de febrero (Liliputienses, Cáceres) [en prensa]. --Nunca, mil y gigante (toda la obra reunida) (Dilema, Madrid) [en prensa]. ÁNGEL CERVIÑO ha publicado los libros: --Poco Lázaro (Dilema, Madrid, 2023). --Exogamia, en un tris (Liliputienses, Cáceres, 2022). --La explotación industrial del gusano de la seda (RIL, Barcelona, 2019). --MELTEMI + Tomas falsas (AY DEL SEIS, Madrid, 2017). --Exogamia (Liliputienses, Cáceres, 2017). --¿Salpica Dios como un expresionista abstracto? (Balduque, Cartagena, 2016). --Impersonal (Amargord, Madrid, 2015). —¿Por qué hay poemas y no más bien nada? (Amargord, Madrid, 2013). --El Ave Fénix sólo caga canela (XV Premio de Poesía Ciudad de Mérida, DVD, Barcelona, 2009). --Kamasutra para Hansel y Gretel (Eventuales, Madrid, 2007).
0 Comentarios
Entrevista realizada por CARLOS MARZAL Lo que esconde el manglar —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Llegas maduro a la literatura. Cuéntanos por qué. ¿Es una ventaja llegar con cierta edad? —LUCHO AGUILAR: Ciertamente, he llegado maduro a la literatura, ya con una edad respetable; sin embargo, literariamente hablando, me considero un perpetuo aprendiz. Con el paso de los años, me he convertido en un lector voraz, insaciable. Fui un lector tardío (en mi casa nunca hubo biblioteca, pero sí respeto y admiración por los libros y la cultura), y, como consecuencia de todo ello, comencé a leer todo cuanto caía en mis manos (principalmente, recomendaciones de algunos buenos amigos lectores) y libros con los que me topé también por casualidad y que despertaron en mí una inusitada sed de conocimiento. Por pudor, he mantenido en secreto las sucesivas tentativas de escritura con que intentaba aproximarme al mundo de la brevedad (que abordaba más como juego o ejercicio placentero que como una práctica rigurosa) y que, además, carecían de intencionalidad alguna. En mi círculo familiar y de amistades más cercanas tenían constancia de que dedicaba muchas horas a la lectura, pero nadie sospechaba que pudiera estar escribiendo algo, hasta que comencé a publicar pequeñas colecciones de haikus, a las que siguieron algunas publicaciones de aforismos en revistas literarias. Y, ahí, comenzó la fiebre. No concibo la vida sin la indispensable compañía de los libros: es mi manera de relacionarme con el mundo, con los otros y conmigo mismo. Leer y escribir es también un modo de autotraducirme. Las palabras son un salvoconducto: ayudan a transitar por la existencia, propician el cultivo de la atención. A decir verdad, no sé si comporta alguna ventaja llegar con una edad madura al ámbito literario. Lo cierto es que me siento muy afortunado a raíz de la publicación de mi primer libro de aforismos: he volcado en él todo el cúmulo de mi experiencia vital, lectora, musical y emocional. Esta publicación ha supuesto un inesperado regalo de la vida y estoy contento y agradecido por ello. Todo se lo debo a Miguel Catalán, quien me ayudó a seleccionar los aforismos que componen este libro. Sin su inestimable y desinteresada ayuda, el libro jamás habría visto la luz. Mi profundo agradecimiento hacia su figura personal y literaria es inconmensurable. Podría decirse que soy un aforista accidental, de alguna manera. Respondiendo directamente a tu pregunta, no estoy muy seguro de poder afirmar que tener una cierta edad te conceda una visión preferente del mundo; hay gente muy joven que escribe muy bien y que ha acumulado muchas más experiencias de todo tipo que, quizá, otros que apenas han tenido la oportunidad de experimentar más cosas a lo largo de sus vidas y que además son ya personas con una cierta edad también. Por lo tanto, la madurez personal, literaria o emocional, no está necesariamente vinculada a una determinada edad. Todo depende del punto de partida, de las circunstancias y un poco, tal vez, de la suerte. —ECP: Lo breve parece tu vocación. Los aforismos y los haikus. —LA: Pues, sí, eso parece. Primeramente, descubrí en el universo de la poesía china y japonesa esa peculiar manera de escribir tan breve, condensada y sintética que quedé absolutamente fascinado por esas formas líricas desnudas, reticentes y despojadas. Para mi asombro, el yo lírico del poeta no asomaba en este tipo de poemas, cosa que aún me produjo mayor atracción. Poesía de extrema sencillez, carente de toda retórica y alejada de las pautas compositivas de la poesía occidental, cuyos temas están directamente relacionados con la naturaleza y su observación (los cambios estacionales, la impermanencia de todo fenómeno, la fragilidad de todo lo viviente), impregnado todo ello por la percepción budista de la existencia y, más concretamente, por la filosofía del budismo zen. Imágenes, al modo de la aguada japonesa (sumi-e), pintadas con palabras, que expresan la fugacidad de todos los fenómenos (paisajes brumosos, flotantes). De manera que, al igual que con los aforismos, que aparecieron con posterioridad en mi vida, inicié una intensa indagación bibliográfica (ensayos, antologías, autores de la tradición, etc) y ahí se fraguó mi primera inmersión en el mundo de la escritura breve. Tal y como me sucedió después con el aforismo, comencé a escribir (sin pretensión alguna) cuanto me sugerían estos cautivantes poemas. Los iba anotando en un cuaderno y los iba dejando allí, sin concederles valor alguno; con el paso del tiempo, el número de poemas aumentaba de modo gradual, casi imperceptiblemente, e iba acumulando cientos de ellos en varios de mis cuadernos. Desde hace aproximadamente unos veinte años, han estado reposando en dichos cuadernos, hasta que, a raíz de la publicación de mi primer libro de aforismos, he decidido darles forma de libro e intentar publicarlos en un volumen. Veremos si ese deseo se hace realidad. —ECP: ¿Tienes alguna definición privada de lo breve, del aforismo en concreto? —LA: No me considero un estudioso del aforismo, a lo sumo, un modesto escritor de breverías. Sin embargo, podría ensayar un intento de definición, teniendo en cuenta, naturalmente, que el aforismo es un género escurridizo y, como tal, difícilmente clasificable. Lo primero que diría es que es un tipo de escritura breve, concisa, lacónica, de naturaleza anfibia, pues se nutre particularmente del pensamiento y de la poesía, en una peculiar simbiosis que lo convierte en un modo de escritura muy singularizado. Tal vez, podría decirse que es una suerte de reflexión poética, en la que tiene cabida toda una serie de figuras de lenguaje y de pensamiento, como, por ejemplo, la paradoja, la metáfora, la ironía, el sentido del humor, la reflexión moral, el sesgo crítico, etc. Es un texto autónomo, exento, independiente, susceptible de ser interpretado de modos distintos, no conclusivo, de naturaleza proteica e indómita. Quizá, uno de sus atractivos principales sea la variedad de formulaciones que admite, al mismo tiempo que huye del lugar común, de la ingeniosidad vacía y que deja entrever un sesgo moral en su enunciación e invita a conocer un aspecto novedoso de la realidad. Carece de premisas y corolario, de un mínimo desarrollo discursivo que permita su justificación, es decir, posee un marcado carácter apodíctico; acaso, otra de sus notas distintivas. —ECP: Eres músico profesional. ¿Qué te da la música que no te dé la literatura y al revés? —LA: En efecto, así es. Me dedico profesionalmente a la música desde hace casi cuarenta años, más o menos (¡qué vértigo!). Comencé en esta profesión muy tardíamente, a los veintiocho años (cómo no: la precocidad parece una constante en mi vida) y, también, como en todo lo demás, soy autodidacto. He tenido la fortuna de haber tocado junto a grandes músicos españoles, europeos y americanos, en distintas giras por España, Europa e Hispanoamérica. Ello me ha permitido aprender cosas de las que carecen los programas académicos de enseñanza de la música; si bien es cierto que estudié algunas asignaturas de música (Armonía de jazz, Composición y Arreglos y Teoría Musical) en el Taller de Músicos de Barcelona, allá por los años 1993-1994, y que contribuyó a ampliar mi formación teórica. Pero, en realidad, me he formado tocando, como muchos de mis compañeros músicos, al igual que muchos actores que no han estudiado Arte dramático o Interpretación y se han formado y adquirido experiencia profesional directamente en los escenarios. La música me ha proporcionado y continúa proporcionándome grandes satisfacciones (le he dedicado la práctica totalidad de mi vida). En la actualidad, se han invertido ligeramente los términos y le dedico también mucho tiempo a la lectura. La música aporta una felicidad instantánea (la literatura, también, pero de otra manera). Es enormemente exigente: requiere una seria disciplina de estudio y práctica diarias, de esfuerzo continuado. La música te conduce a un espacio sin espacio y a un tiempo sin tiempo: es una experiencia inefable de atención indivisa y profundo goce. Es una suerte de estado meditativo, de atención plena, de complicidad lúdica. Te abstrae por completo de todo lo circundante (con la lectura sucede algo parecido). Sin embargo, en la música no interviene la palabra y es una experiencia grupal, no individual: compartes en el momento la misma experiencia con los demás miembros del grupo y eso genera una dinámica muy especial de interacción y complicidad difícilmente alcanzable en otras disciplinas. Fundirte con el tempo musical desencadena paradójicamente la sensación de ausencia espacial y temporal: es algo semejante a una indescriptible flotabilidad, una levedad oceánica...; no sé, me resulta enormemente difícil explicarlo o describirlo porque este tipo de experiencias discurren en el terreno de lo inefable. En muy contadas ocasiones, se alcanza un estado de conciencia expandida, y eso genera adicción: es puro gozo extático; por eso mismo, vale tanto la pena reincidir: la música es sanadora, altamente liberadora. Conforma una arquitectura sonora compuesta instantáneamente por todos y cada uno de los miembros del grupo: una suerte de comunión fortuita. Cabe subrayar la importancia del silencio como eje orientador durante la interpretación, que nos permite respirar para reubicarnos en el discurso sonoro y adoptar la dirección más adecuada en la improvisación colectiva y que simultáneamente nos concede la oportunidad de escuchar a los demás en una conversación conjunta. Máxima atención, máxima concentración, pulso firme y ver hacia dónde nos conduce la música. Es, en suma, una experiencia sin palabras, que las palabras no pueden confinar. La literatura, por su parte, nos concede otros privilegios: la reflexión, la vuelta al renglón anterior (cosa totalmente imposible en la música, pues no hay posibilidad de rebobinar o rectificar), el lento paladeo, una y otra vez, de las palabras, el goce visual, gráfico, sonoro de la lengua; el placer estético, sensual y cognitivo que proporcionan los diversos textos: la música de las palabras. La lectura es al cine lo que la música es al teatro. En el primer caso, cabe la posibilidad de interrumpir la lectura y de volver a ella cuando así lo deseemos. Por el contrario, tanto en la música como en el teatro no cabe la rectificación o la vuelta atrás: todo sucede en tiempo real, en riguroso directo; he ahí su desafiante atractivo: el discurso jazzístico es pura búsqueda de belleza sonora, la tentativa del hallazgo rítmico, melódico o armónico, el encuentro con la sorpresa; o la conjunción de todo ello, como lo que anda buscando día tras día el saxofonista del espléndido relato El perseguidor de Julio Cortázar. —ECP: ¿Cuáles son tus maestros del género aforístico? —LA: El primer aforista a quien leí fue a Elias Canetti, cuyos textos desprendían un misterioso laconismo, un aire rotundo y sentencioso. Después, me topé con Emil Cioran, de una hiriente lucidez, provocador, iconoclasta y apocalíptico, casi fúnebre, podría decirse. George Steiner, escritor de una erudición aplastante, en cuyos textos de exquisita precisión muestra su irrenunciable amor por el lenguaje. En el ámbito del aforismo español, destacaría a Ramón Eder, una de mis primeras influencias (ojalá que eso sea cierto). También, sin duda, a Andrés Neuman, con uno de cuyos aforismos encabezo mi libro, de quien admiro su extrema brevedad, ingenio y sentido del humor. Sergio García Clemente, con quien descubrí muchas cuestiones de fondo relativas a la escritura del aforismo, en los jugosos intercambios de pareceres que compartimos durante un breve espacio de tiempo. Ramón Andrés, otro excelente aforista con un estilo muy personal. Carlos Pujol, de una sencillez desconcertante, de extrema claridad. Carlos Marzal, cuyos aforismos exhiben un acendrado y conciso empleo del lenguaje. Miguel Ángel Arcas, aforista de gran ingenio y fino sentido del humor. Ricardo de la Fuente, Javier Puche, Jesús Montiel, Mario Pérez Antolín y Joan Fuster, escritor de una peculiar mordacidad, entre otros. Y un aforista imprescindible, cuya magistral escritura ha dejado una profunda huella en muchos de los aforistas de habla hispana: el colombiano Nicolás Gómez Dávila. Ah, por cierto, se me olvidaba mencionar a uno de mis escritores referenciales: Octavio Paz, excelente poeta, brillante ensayista, cuyos textos son una fuente de inagotable inspiración. Mención especial para Miguel Catalán, magnífico aforista, amigo y mentor, a quien debo tanto. Y, entre las aforistas, cabría citar a Erika Martínez, Ana Pérez Cañamares, Azahara Alonso, Raquel Vázquez, Eliana Dukelsky, entre otras muchas. De los moralistas franceses citaría a Joseph Joubert, de un depurado clasicismo; Jules Renard, La Rochefoucauld, Jean de La Bruyere, Nicolas de Chamfort... —ECP: Se decía que España no era país para aforistas y hoy parece una moda. ¿Cómo ves el panorama nacional? —LA: En efecto, parece que la tradición aforística no tuvo una continuidad literaria en nuestro país. Quizá, desde el Barroco, con figuras como Setantí o Gracián, quedó interrumpida la producción aforística hasta que José Bergamín, a principios del siglo XX, llamó la atención sobre este particular fenómeno de ausencia de textos aforísticos en nuestras letras. A partir de ese momento concreto, se tiene la impresión de que la fragmentación de los grandes discursos filosóficos cede el paso a las formas breves de escritura y da comienzo una renovación, una reactivación de los géneros emparentados con la brevedad. Contrariamente, en otros países como Francia, por ejemplo, la tradición que arranca de los moralistas franceses, en la época de la Ilustración, se prolonga en el tiempo hasta nuestros días. España, desde hace tres décadas, aproximadamente, ha experimentado una emergencia notable del género, con un número creciente de aforistas, que incluye naturalmente a un significativo grupo de mujeres aforistas. La calidad literaria de algunos autores en lengua española es realmente excelente. Sin embargo, también parece que se ha puesto de moda el hecho de escribir con brevedad, hecho que favorecen y difunden las nuevas redes sociales. Pero considero que hay que hacer una distinción fundamental entre la redacción de textos breves, cuya función principal está encaminada a la comunicación informal y la elaboración de textos que emplean las formas breves de escritura, tales como la modalidad de escritura aforística, cuyo alcance y tratamiento se orienta al discurso literario, reflexivo, de enunciación moral. Por lo tanto, en mi modesta opinión, no conviene confundir la mera comunicación con la literatura. —ECP: ¿Cómo te defines como aforista? ¿Qué esconde tu libro Lo que esconde el manglar? —LA: Me resulta enormemente difícil responder a esa pregunta. No obstante, lo primero que diría es que esa cuestión acaso debería contestarla cada lector tras la lectura del libro. Me gustaría pensar que alguno de mis aforismos (ojalá), pueda resultar interesante desde distintos puntos de vista, que pudiera, de alguna forma, comprometer a un hipotético lector. Sería igualmente deseable que mis textos interpelaran al lector, que cuestionaran ciertos lugares comunes, que mostraran un sesgo irónico o humorístico; que apostaran por restar solemnidad a lo grandilocuente; que poseyeran un cierto grado de reflexión, de poeticidad, que excluyeran toda pomposidad. Sin embargo, todo ello conforma un propósito de intenciones que no sé si se alcanza en alguno de ellos. Espero que cuando menos, sea un libro ameno, entretenido y variado. Tal vez es demasiado pedir. Con respecto al título del libro, surgió de manera espontánea en una conversación que mantuve con Miguel Catalán, y me condujo a esa imagen metafórica que muestra la intuición de algo oculto. Evoca, por tanto, una imagen vegetal, arbórea, que alude veladamente al efecto que produce la lectura de un aforismo logrado: un manglar de sentidos. Es decir, un texto susceptible de ser interpretado de diversos modos, en cuyo fondo no explícito, no visible a simple vista, alberga u oculta otros posibles sentidos. El manglar, formación vegetal propia de zonas pantanosas tropicales, cuyos árboles y plantas, ramas y raíces crecen en una doble dirección, ascendente y descendente, esconde una gran biodiversidad terrestre y marina. El aforismo, a su vez, se nutre simbióticamente del pensamiento y de la poesía, en una doble dirección que ensancha su alcance reflexivo y poético. Es un género anfibio, en definitiva, que exige una lectura desautomatizada por parte del lector y que incorpora una cierta dosis de sorpresa y novedad, que desafía lo previsible y provoca una sacudida inesperada en quien lo lee. —ECP: ¿Para quién escribe un aforista? ¿Para quién Lucho Aguilar?
—LA: Nunca he escrito con premeditación. Todo lo que escribo surge por pura necesidad, de forma espontánea y sin propósito. Sencillamente, escribo cuando siento el impulso de escribir. No me he detenido a pensar jamás en un futuro lector. Me detestaría a mí mismo si resultara ser un escritor complaciente con mis potenciales lectores. Escribo por puro placer, por apetencia, no sin esfuerzo, claro está, pero no me detengo a pensar en quién me leerá o si los aforismos gustaran más o menos. Creo sinceramente que este tipo de cuestiones obstaculiza y lastra el impulso creador. Leer y escribir, pero por encima de todo leer, es una maravillosa adicción y la fuerza motriz que me anima a continuar perseverando en la escritura. Mi mayor aspiración consiste en llegar escribir bien, con claridad, precisión y belleza, lejos de toda afectación o pomposidad, si eso fuera alcanzable alguna vez. —ECP: ¿El jazz es la más reflexiva de las músicas? ¿Ves afinidades entre el jazz y lo breve? —LA: Pues, no sé si es la más reflexiva, pero sí puedo afirmar que es una música de una compleja sencillez, valga el oxímoron. El jazz nace de la confluencia de la música clásica europea con los ritmos procedentes de África, que termina de cuajar con la influencia del blues, es decir, con las canciones que cantaban los esclavos negros, que llegaron desde África, en los campos de algodón. Sus desgarradoras canciones son puro lamento, una constante plegaria cuyo origen habría que rastrearlo en las infrahumanas condiciones de trabajo a que eran sometidos los esclavos africanos. Con posterioridad, el jazz adoptó una forma cada vez más refinada, incorporando el componente del baile: se convirtió paulatinamente en un estilo pensado para bailar, con letras más festivas y desenfadadas. Por otra parte, evolucionó hacia la música religiosa: el góspel. A continuación se sucedieron diferentes estilos dentro del género: la era del swing, el estilo New Orleans, el be-bop, el latin-jazz, el cool, el hard bop, el free, etc. Hay un dato muy significativo en lo referente al desarrollo y evolución del género: así como la música clásica europea se extiende a lo largo de dos milenios, aproximadamente, el jazz, asombrosamente, evolucionó de manera vertiginosa en tan sólo algo más de una centuria. Su influjo ha alcanzado a todas las músicas del mundo, debido al componente mestizo que la caracteriza, a la libre interpretación de las melodías y a su característica más definitoria: la improvisación, en la que se busca alcanzar una voz propia. Es una música que requiere una escucha atenta y minuciosa, pues, gradualmente, las nuevas generaciones de músicos afroamericanos y europeos han ido incorporando elementos rítmicos, armónicos y melódicos cada vez más complejos; hay quien asegura que es una música con un alto componente intelectual. Tal vez sea así, pero dentro de este inagotable género, también se dan estilos más amables, menos complejos. En todos ellos no ha de perderse de vista el hecho de que fue una música concebida para ser bailada: el valor y relevancia del componente rítmico (el swing) es su rasgo más distintivo. Es una música absolutamente fascinante. Se podrían señalar, en efecto, algunas similitudes entre el jazz y lo breve. De hecho, hay estilos como el cool que incidían en una forma de tocar más sobria, más sencilla, pero no por ello menos sofisticada. Pensemos por ejemplo en Miles Davis, Chet Baker, Stan Getz, por citar algunos de los más conocidos. Su virtuosismo residía en la sencillez, en la simplicidad de un fraseo muy melódico, de un marcado lirismo. Es un tema inagotable y fascinante. He procurado ofrecer apenas unas breves pinceladas al respecto. Además, hay una inmensa bibliografía y discografía disponible para todos aquellos que estén interesados en este tipo de música. —ECP: ¿Hacia dónde te diriges ahora? ¿Qué te traes entre manos? —LA: Mi intención es continuar leyendo y escribiendo, explorar nuevas vías de aproximación a la escritura del aforismo, seguir documentándome e intentar mejorar la calidad literaria de mis textos. El proyecto más inmediato es darle forma definitiva a un libro de haikus, que lleva reposando dos décadas en una carpeta e intentar publicarlo. Y, a continuación, dedicarme a releer los cuadernos de aforismos que he escrito durante los últimos años, efectuar una rigurosa selección (quizá la tarea más ardua de un escritor, el trabajo de poda y papelera), calibrar el orden, la disposición final y, si la suerte acompaña, llegar a publicarlo. Entretanto, continuar tocando, leyendo y escribiendo con entusiasmo y perseverancia. Entrevista realizada por ALFREDO RODRÍGUEZ Tiempo por venir Siempre he creído en los escritores dotados de gracia divina, aquellos cuyos libros son para el lector un auténtico camino de acercamiento al placer. Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) es para mí, sin dudarlo, uno de ellos. Además de ser profesor universitario, ensayista, crítico de arte y haber navegado por los mejores mares dentro del género novelístico, es también un consumado escritor de diarios. Si en sus novelas nos muestra todo su potencial creativo, en sus diarios se crea a sí mismo, en esa intimidad: un personaje increíble, una especie de hombre orquesta que llega a tocar cualquier instrumento, trabajador incansable, de ajetreadísima vida social y cultural, que planifica de antemano y ocupa cada minuto, cada momento de su vida. Y esa proximidad a su realidad única y genuina es precisamente lo que más me atrae de ellos, porque estos textos diarísticos parecen darle a Mahn —su acrónimo y conocido pseudónimo— la posibilidad de escribir para encontrarse cada día consigo mismo. Son diarios que te atrapan desde el principio por su intensidad y frescura, su rapidez de trazo, su valentía y, a veces, su falta de pudor para contar. En ellos la lectura, como diría Huizinga, es la función cultural de mayor delicadeza, en la cual el espíritu absorbe, selecciona de continuo, entra en tensión, pasa algo por alto, hace pausas y reflexiones. Pero en estos diarios cabe todo. Son la escritura total. No sólo están repletos de pequeñas anotaciones cotidianas más o menos desprovistas de valor universal, sino que alcanzan, a mi entender, lo que ha de ser el fin más alto de la literatura: hacernos sentir más, vivir más, ser más: intensificar la vida, hasta que nos duela esa plenitud. Son literatura; desde luego que lo son. Porque están más arraigados, más que cualquier otro género literario, en las entrañas de quién los escribe. Por eso uno vuelve constantemente a ellos con placer. En estos días ha surgido felizmente la posibilidad de entrevistar a su autor, tras la gozosa lectura de Tiempo por venir. Diario de escritura (Fórcola, 2024) —su cuarta y última entrega diarística—. Y lo considero para mí todo un honor y provecho, no sólo por mi admiración incondicional hacia su obra, sino también porque la literatura diarística me interesa cada vez más como alimento espiritual para mis poemas. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Háblame, por favor, de ese desdoblamiento del yo que experimentas al escribir diarios, de ese personaje protagonista —porque has creado un personaje—, el escritor incansable, inagotable, que es capaz de levantarse en mitad de la noche, ir a su despacho y apuntar algo, una idea importante para su novela que se le acaba de ocurrir en la vigilia o en el sueño, ese que hace que se mantenga siempre «la llama prendida» y que es capaz de «expandir la fugacidad del instante» al escribir estos textos, pero que, en verdad, sólo puede escribir si algo le quema por dentro. —MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ: El escritor de los diarios, como de cualquier texto, es siempre un personaje. En este caso está construido a través de lo que se elige contar y lo que se prioriza, o lo que se oculta y se tamiza. Al ser un diario de escritura, por supuesto, el hecho de escribir, el proceso, el pensamiento, las decisiones... Son el centro de la vida de ese personaje que tanto se parece a la persona (un 97% diría). La escritura se convierte en obsesión, en vida, en lo que más tengo en la cabeza. De ahí que se filtre en todos los momentos, incluso en mitad de la noche. La escritura que quema porque necesita ser escrita. —ECP: Me interesa mucho cuando dices que «en el fondo uno escribe para aprender a escribir». Asimismo cuando dices que «leer es también un modo de escribir, una manera de continuar escribiendo», en el sentido de «una manera de atraer ideas y palabras». Más adelante apuntas que «a escribir también se aprende enseñando». Tienes que hablarme de todo esto, me parece fundamental. —MAH: Tengo la sensación de que uno nunca logra aprender del todo a escribir, especialmente porque cada texto marca sus propias reglas. A no ser que uno convierta la escritura en una fórmula manida, cada nuevo proyecto requiere un proceso de aprendizaje que se termina cuando ese texto acaba y que no sirve para el próximo. Más allá de algunas inercias, cada proyecto es un desafío nuevo. Lo único a lo que de verdad sí que se aprende es a que ser consciente de que puedes hacerlo. Si has escrito una novela antes, puedes escribir otra. Aunque el miedo a no acabarla, a no saber escribirla como ella requiere, siempre está ahí. Por otro lado, está la enseñanza de técnicas: esas cosas sí que se pueden aprender. Al fin y al cabo son convenciones, rutinas, modos de hacer que a fuerza de verlos en los demás acabas interiorizando. Y para mí ha sido fundamental la experiencia, por ejemplo, en el Club Renacimiento para darme cuenta de ciertas cosas que antes desconocía. A base de corregir por ejemplo los diálogos en los estudiantes, he aprendido a prestarle más atención al modo en que lo hago yo, a ser más consciente de procesos que antes eran apenas intuitivos. —ECP: Hay algo que comentas de uno de tus autores favoritos, Peter Handke, y me interesa mucho el planteamiento que haces —porque uno también lo ha vivido—. Es cuando dices que ese autor «ha estado ahí, detrás de mucho de lo que has escrito, influenciando tu forma de mirar lo cercano y pensar lo que te rodea», y comentas —y esto es lo que en verdad me interesa— que «tal vez sea que interiorizaste y te apropiaste tanto de su escritura que has llegado a creer que es tuya». «Te ocurre a menudo» —dices más adelante— «autores que te influyen tanto, que sus pensamientos acaban confundiéndose con los tuyos». —MAH: Es cierto, a veces ya no sabemos de quiénes son las ideas y modos de ver el mundo que habitan en nosotros. Las hemos leído en algún lugar y las hemos hecho propias. Hay una serie de pensadores cuyas ideas me acompañan de modo relativamente consciente. Siempre nombro a Benjamin, Barthes, Sontag. También escritores que me han influido de modo decisivo: Vila-Matas, Auster, DeLillo, Annie Ernaux, Carrére... Pero luego hay otros, y es el caso de Handke, que tal vez porque leí antes, he olvidado lo importantes que fueron para mí y el modo en que configuraron la matriz de mucho de lo que escribo. Ahí están también Borges, Beckett, Blanchot, Cioran, incluso Hesse y otras lecturas de adolescencia. La suma de todo esto acaba generando una especie de biblioteca interior en la que todo se confunde y acomoda con lo propio. Somos lo que leemos. Configuramos nuestro propio sistema operativo a través de experiencias pero también de lecturas. —ECP: ¿Y eso que apuntas sobre la transformación que ha sufrido en la actualidad «la idea del escritor», que ha pasado de ser un «dandy o enfant terrible y epatante» a ser un «influencer cool garante de la ética y la corrección políticas»? Esto tiene tela... —MAH: Supongo que en cada época hay modelos de vida que se reproducen. El del artista y el del escritor coinciden. Y se transforman a lo largo del tiempo, al menos en el imaginario público, en cómo se concibe socialmente lo que significa ser escritor. Durante mucho tiempo, triunfó la figura del bohemio, el marginal, el “maldito”, el escritor atormentado herencia del romanticismo. Incluso el intelectual público podía funcionar dentro de ese modelo. Hoy creo que ya no tiene cabida ese patrón de vida. Al menos uno se lo cree menos. En la actualidad, el artista y el escritor se muestran cercanos, como amigos de los seguidores, como alguien que “comparte” un mismo espacio con los lectores. Es de nuevo una ilusión. En este caso generada por las redes, por la ilusoria cercanía con aquellos que se consideran “amigos”. Hay algo extraño en esa cercanía artificial. Y por otro lado, está la cuestión de la corrección política y de la autocensura. Sin entrar en el jardín de la cancelación, sí que es cierto que uno a veces se guarda algunas cosas o va con pies de plomo para no generar polémicas. Me parece razonable y lo entiendo cuando se tuitea o se escribe en redes sociales, en cualquier foro público (al fin y al cabo, no quieres meterte en el fango simplemente por polemizar). El problema está —y ese sí que me parece grave— cuando el buenismo, el pielfinismo y el miedo al qué dirán, a generar críticas, acaba en la literatura. Eso sí que es una catástrofe. Se escribe para añadir complejidad al mundo, no para simplificarlo. Y el mundo está lleno de aristas. A veces, en las redes me corto en decir ciertas cosas porque al fin y al cabo no me paga Facebook para estar ahí generando contenido. Pero en mis novelas trato de no autocensurarme. Y si después hay daños colaterales, pues a apechugar con ellas. —ECP: Dices que las historias para tus novelas llegan cuando uno menos se lo espera y que cuando deciden salir, ya no hay forma de frenarlas. En Tiempo por venir he contado al menos el desarrollo de tres ideas nuevas para novelas: por un lado, se habla al principio de una novela de ciencia ficción (eres un gran aficionado a ella) medio empezada y de la que de repente se deja de hablar; luego aparece la idea de las fotografías post mortem que da lugar a Anoxia (tu última novela publicada); y al final se apunta la posibilidad o idea de una futura novela basada en el mundo universitario y su lado más turbio. —MAH: Uno convive siempre con novelas por venir. Anoxia fue la primera novela que comencé a escribir, al menos en su concepción general: la novela sobre la fotografía post mortem. No supe escribirla y la idea me ha acompañado durante más de quince años. Esa novela de ciencia ficción también lleva conmigo algunos años. Al menos, las ideas motoras de la trama. Y lo mismo ocurre con la novela de campus, que también me viene acompañando algún tiempo. Hace unos años, cuando acabé El dolor de los demás, hice una lista en un cuaderno. Imaginaba las novelas que tenía en la cabeza. Allí estaba la de la fotografía mortuoria, la de ciencia ficción, la novela de campus y otra más, una sobre el mundo de la música. La primera está hecha. Me quedan tres más. A ver cuál llega primero, si es que alguna consigue llegar. Esas son las historias que tengo dentro. Después de esas, no veo nada más en el horizonte. —ECP: Veo que eres un escritor muy metódico. Necesitas siempre planificarte la semana, el mes, con todas las tareas que vas a hacer (aunque luego quizá no las acabes cumpliendo), los tiempos de escritura... También necesitas ver el escritorio vacío, limpio; o incluso te preparas ya el cuaderno con la hoja en blanco para el día siguiente como una manera de obligarte de algún modo a empezar a escribir, hasta tienes un cuaderno de esbozos y planificaciones... —MAH: Soy metódico, es cierto, pero también muy desastre. Hago listas constantemente para ordenar el caos, pero luego no siempre las cumplo. Como llevo una vida algo desbordante de compromisos de todos los tipos, necesito listar qué es lo que me falta por hacer y también qué es lo que voy haciendo. Necesito ver la tarea pendiente y necesito especialmente tacharla de la lista cuando está realizada. Quizá por eso mi cuaderno de esbozos, también para tener memoria de todo lo que voy terminando. Me gusta mucho ese momento en el que acabo un texto, lo envío por correo, tacho la tarea en el cuaderno (también en una aplicación informática de tareas) y despejo el escritorio para comenzar de nuevo. Es una especie de ritual que me sirve para reiniciar el trabajo. Es una visualización de aquello que he hecho. Me gusta tener la imagen del trabajo por venir, pero también del trabajo terminado. Mirar hacia delante, pero también mirar hacia atrás. Y establecer pequeñas rutinas-rituales para frenar por un momento el tiempo. —ECP: ¿Por qué siempre el tono en segunda persona —algo que ya venía de tus diarios anteriores—? ¿No supone un esfuerzo extra para ti al escribir cada entrada? ¿Es, quizá, para coger distancia con el propio personaje protagonista?, ¿para huir del ego («tu ego está ahí en todo momento —dices—, es el que te mueve a escribir»)?, ¿para quitarse importancia uno mismo, responsabilidad, presión? ¿No se llega a hacer en determinados momentos algo forzado gramaticalmente ese uso omnipresente de la segunda persona, incluso un poco pesado de leer, si me permites la crítica? —MAH: El tono en segunda persona es en sí mismo un personaje. Comencé a utilizarlo en Presente continuo y se ha convertido para mí en una manera especial de escribir sobre lo íntimo. Y no sólo la segunda persona; también la estructura de la frase, cortante, casi como una pincelada para atrapar el tiempo. Es un tono que utilicé en mis primeros relatos (creo que por influencia de Beckett) y luego se quedó. Auster también lo utiliza en Diario de invierno y supongo que en algún momento lo interioricé. Ahora incluso cuando escribo en el cuaderno privado a veces se me cuela. Es casi una postura del cuerpo ante la pantalla. Porque estos diarios —y creo que esto no lo he contado nunca— están escritos directamente a ordenador. Esto jamás lo hago. Cuando escribo, planifico mucho a mano, hago esbozos en cuadernos, incluso las primeras versiones de novelas, ensayos y relatos. Pero el diario lo escribo directamente a ordenador. Quizá porque no hay planificación. Detrás de un día viene el siguiente. Las cosas, historias, anécdotas... Se suceden una detrás de otra. Eso para mí es muy liberador porque no hay composición (que es lo que más me cuesta cuando escribo, establecer el orden de los acontecimientos), simplemente hay sucesión. Por eso disfruto tanto con los diarios: me sirven para soltar la mano y dejar fluir la escritura. Respecto a la idea de que si resultan forzados gramaticalmente... No lo veo así. A mí me resulta muy natural. Todo lo natural que es la escritura, que en sí misma está llena de convenciones. También la primera persona lo es, y la tercera, pero la hemos naturalizado tanto que ya no la percibimos como tal. —ECP: A lo largo de Tiempo por venir quedan muy bien reflejadas las múltiples dificultades que entraña parir una nueva novela, y nunca mejor dicho lo de “parir”, porque leyéndote en estos diarios la cosa parece ser tan dura como un parto... —MAH: En realidad el diario está concebido como un taller literario del desahogo. Reflexiona sobre la toma de decisiones, pero también habla de los fracasos, los caminos sin salida, los reinicios, los cambios de foco... Escribir es muchas veces toparse contra un muro. Y se parece también a un parto porque hay algo que está dentro de uno y pugna por salir. La cuestión aquí es que lo que sale al exterior no se parece nada a lo que está adentro. Por eso es frustrante. Porque entre la idea y la realidad media una distancia insalvable. Lo que tienes en tu cabeza, por muy articulado que parezca estar, se parece mucho a un caos. Es difuso. Hay ideas, desarrollos, personajes, incluso un cierto orden, pero nada que ver con la forma que va a tomar en el afuera. Es un parto, sí, pero el fruto es un engendro que hay que curar, educar y formar para que adquiera la apariencia adulta que llega a los ojos del lector. —ECP: En cuanto a esa ajetreada vida social y cultural tuya, apuntas, por un lado, que «te gusta quemar los días» y, por otro, que «un día sin leer o escribir es un día perdido». ¿No resulta agotadora esa «alocada vida»? He leído con mucho gusto estos diarios, pero reconozco que ha habido momentos en que he llegado a sentir verdadero vértigo por tu ritmo vital... —MAH: Vivo en esa dualidad constante, entre el afuera y el adentro, entre el disfrute de la vida social y el disfrute también de la reclusión. Soy de extremos. Cuando salgo, me cuesta entrar. Y al revés, puedo pasar días en pijama leyendo y escribiendo. Con el tiempo he ido descubriendo que soy así, que vivo en esa contradicción continua, y que en la vida hay días para todo. Y que todo se pasa muy rápido. Así que trato de no dejar demasiado para más adelante; no sé si es “más adelante” llegaré. Así que intento exprimirlo todo por si acaso. Los días, las noches, y también los libros, la escritura. Paradójicamente, no fio mucho al “por venir”. —ECP: Es curioso cómo llega un momento en el diario en el que ya no puedes más y decides desestimar compromisos literarios para dejar más tiempo a tu propia escritura creativa, pero enseguida otra vez vuelves a llenarte de esos compromisos que parecen ineludibles y que te apartan, sin quererlo, de tu verdadero objetivo como escritor. Hay una lucha perpetua tuya por eludirlos... —MAH: Como decía, hay en la vida días para todo. Y también momentos para todo. Uno tiene que saber identificarlos. Hay momentos para encerrarse a escribir, porque la novela lo pide (o la mente y el cuerpo). Y hay momentos también para regresar a los compromisos. Es cierto que muchas veces fantaseo con decir que no y dedicarme sólo a lo mío. Sé que es imposible como una totalidad. Así que al menos trato de encontrar esos periodos de aislamiento y reclusión. —ECP: Estás también en una continua batalla contigo mismo respecto a las redes sociales: amenazas con dejarlas una y otra vez, pero acabas volviendo a entrar en ellas. Varias veces a lo largo de este libro decides desconectar con el mundo exterior y centrarte sólo en la escritura. Además, comentas que en las redes sociales hay cosas que no pueden ser dichas o libros que no puedes decir que te gustan, porque no procede. Quizá convendrás conmigo en que la corrección política conduce a formas de autocensura. Hablas entonces de la “doxa” mayoritaria y de los “puristas” que están al acecho —no soportas su “superioridad moral”—, pero también te encuentras a veces con gente que merece la pena: entonces hablas de que tal vez la clave sea escuchar sólo esas voces, las voces de la creatividad y el ingenio, y silenciar todas las demás, especialmente las del rencor y el remordimiento. —MAH: Con las redes sociales tengo también una relación ambivalente. Hay algo bueno en ellas, la posibilidad de conectar con gente interesante, con amigos, con una comunidad de lectores y personas afines. Pero también está la otra cara: que entren en tu espacio aquellos que no invitarías a tu casa. Esto es muy cansado. Con el tiempo he ido dejando de meterme en polémicas que me tenían todo el día ocupado. Al fin y al cabo, como decía antes, no me pagan para perder el tiempo en esto. Ya discuto y debato en otros foros. Doy mi opinión articulada en los artículos o en mis libros. No tengo que tuitear constantemente mi reacción a lo que pasa. Hay mucho activista de salón, que cree que posicionarse en redes sociales ya es hacer política. Se encuentra uno inquisidores y justicieros a los que todo les sienta mal. A mí esto me hastía. Como también me repelen aquellos que utilizan las redes para dar rienda suelta al rencor. Algunos se ocultan detrás de avatares, otros ni siquiera eso. Creo que dejan salir en las redes lo que verdaderamente son. No es que en la vida real sean normales y en las redes energúmenos; el avatar es la máscara que permite mostrar su realidad. En cualquier caso, he comenzado a concebir las redes como algo cercano a mi casa. Y del mismo modo que no invito a mi casa a gente con la que no quiero estar, tampoco lo hago en las redes. A la menor tontería, bloqueo. Y si me estreso, pues elimino la aplicación del móvil durante un tiempo y dejo de entrar. Ya no quiero que esos problemas no buscados me quiten el sueño. Creo que es necesario una higiene digital de vez en cuando. —ECP: Admiro tu valentía al escribir, tu salto sin red hacia el abismo en este «striptease vital» —así llamas a este diario—, cuando cuentas cosas que ningún diarista de este país se ha atrevido a contar jamás. Hablas de tus calzoncillos, hablas de la eyaculación, y hasta hablas de la masturbación propia usando para ello webs de internet. Algo que todos hacemos, pero ninguno somos capaces de contarlo por escrito y menos en un diario que se publica semanalmente en un periódico local. Me quito el sombrero. —MAH: Bueno, en realidad no cuento nada grave. No es la vida de un asesino en serie o un narcotraficante. En realidad, es una vida como cualquier otra. Al menos en lo cotidiano. Quizá alguien se extrañe al verlo escrito. Pero es la vida misma. Y no lo cuento para epatar o para incomodar, sino porque me resulta fundamental dejar constancia de que tenemos un cuerpo, que pensamos desde ahí y que no podemos ponerlo a un lado. Habitualmente, estas funciones del cuerpo quedan en la oscuridad, no se narran, suceden en la elipsis. Pero a mí me interesa en ocasiones ponerlas junto a las supuestamente más sublimes (la escritura o el arte). No me avergüenzan. Sobre todo porque soy yo quien decide qué contar y de qué modo hacerlo. En la era de la vigilancia y la transparencia, poder decidir qué narrar es una manera de tomar el control. Y se puede tomar para ocultarse y también para mostrarse. El problema de la exposición de la intimidad no es nunca mostrar conscientemente, sino ser expuesto sin manejar la situación. —ECP: Uno lee tus diarios y no puede por menos de sentir envidia: envidia por vivir en una ciudad con la oferta cultural de Murcia y en una región en la que tantas estrellas salen, musicales, literarias, artísticas... (tú mismo hablas del «privilegio de tener amigos a los que admiras tanto, y la suerte de que todo esto suceda en Murcia»: «generación estrella» la llamas); envidia también por ese amor incondicional que sientes hacia tu trabajo como profesor de Historia del Arte y por todos esos amigos tuyos —amigos hasta el punto de ¡haceros un tatuaje común!— que aparecen por todas partes y que siempre están dispuestos a correrse una juerga contigo; envidia por gozar de una familia tan unida y amorosa como la tuya y de una mujer que parece ser la mujer más paciente y comprensiva del mundo.
—MAH: ¡Qué quieres que te diga! Me siento un privilegiado. En cierto modo el diario, trata también de dejar constancia de esto. No es el diario de un hombre resentido —por muy agobiado y estresado que esté en ocasiones—, sino el diario de un hombre feliz. En algún momento, de hecho, creo que lo digo: lo que predomina es la alegría y la felicidad. A pesar de las pérdidas, de las cosas que se van y ya no se recuperan. Incluso en esos momentos, trato de dirigir la mirada hacia lo que tengo, lo que queda, lo que a veces no disfrutamos y dejamos pasar. —ECP: Por cierto que, hablando de tu mujer, uno casi no puede dejar de pensar una y otra vez en ella, a cada poco, durante la lectura de este diario, porque se pregunta una y mil veces: ¿pero dónde está aquí Raquel?, o ¿qué opina Raquel de esto y de esto otro? Creo recordar que fue determinante su opinión una noche para un cambio muy importante de última hora en tu novela Anoxia. —MAH: Sí, a ella está dedicada Anoxia, como también lo estuvo mi primera novela. Llevamos ya veinticinco años juntos y no puedo entenderme sin ella. Es la persona con quien comparto mi vida, pero también mis historias. Cuando las escribo y cuando las pienso. Es siempre mi primera lectora, con lo cansado que a veces debe de ser eso: tener que tragarse unas primeras versiones que al principio no tienen ni pies ni cabeza y aguantar conversaciones sobre posibles giros y posibilidades. Precisamente, en una de esas conversaciones sobre lo que estaba escribiendo y las decisiones que tenía que tomar en un momento decisivo de la trama, Raquel halló la solución que yo no encontraba. No digo que me escribió el libro, pero su idea iluminó un lugar fundamental de lo que quería contar. Le iba a dedicar igualmente la novela, pero en este caso la dedicatoria tiene un sentido especial. —ECP: ¿Qué hay de ese proyecto de libro que apuntas en estas páginas —«un libro en el que desconozcas en todo momento hacia dónde vas»— que te apetecería escribir? ¿Has empezado ya con él? —MAH: Aún no he empezado, no. Se me ha colado por medio otro proyecto de novela en el que quiero sumergirme y ese texto también tendrá que esperar. O quién sabe, quizá, como ocurre en el diario, se cuele de repente y acabe escribiéndolo antes de lo previsto. Cuando uno escribe siempre mira de reojo a otros proyectos. Al menos eso es lo que me sucede a mí. A veces me imagino como el famoso meme ese del hombre que va de la mano de una mujer y vuelve la mirada a la chica que acaba de pasar. Así a veces escribo yo: mirando también qué es lo que podría estar escribiendo en otra dirección. Por lo general, sigo agarrado a la mano de lo que escribo y camino hacia adelante. Pero en más de una ocasión me he soltado para acompañar a la historia que acaba de pasar por delante de mí. —ECP: Al final de Tiempo por venir llega un momento en que parece que estás deseando terminar de una vez este diario, el cual te has comprometido a escribir y publicar semanalmente en un periódico local durante dos años, porque no aguantabas más la sobreexposición pública, ¿no es así? —MAH: Es cierto, hay un momento en el que uno tiene que frenar. La exposición y también el compromiso. Descansar de la escritura semanal y todo lo que ella conlleva, especialmente la tarea de escribir 1500 palabras llueva o truene, te apetezca más o menos. Terminé liberado. Pero es cierto que lo echo de menos. Ahora mismo no llevo un diario (más allá de mi cuaderno de esbozos donde anoto alguna cosa), y siento que los días, al no narrarlos, se me van más rápido y tienen menos sustancia. —ECP: ¿Estás llevando un nuevo diario posterior a este? —MAH: No sé si volveré a escribir otro diario. Quizá el próximo verano, cuando me vuelva a zambullir en la nueva novela por venir, surja la necesidad. Mientras tanto, bien está con ir viviendo. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta Cuando uno se especializa en la lectura de poesía, es fácil caer en la presunción de que nada nuevo puede sorprenderle, hasta que el día menos esperado sale al escaparate un poemario como Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta (Deliciosas, 2023) y desarma tu petulancia. Que esté editado por una asociación cultural feminista es una mera herramienta, no es hoy, en España, un hecho contracultural ni garantía de calidad literaria. Entonces, ¿qué distingue este libro de otros?, ¿cuál es su particular veneno?, ¿qué llama la atención: su rareza en el enfoque lírico, su ciencia anatómica, su experimentación sabiamente elaborada? He tenido el privilegio de hablar con la doctora Salomé Ballestero y este ha sido el resultado. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta tiene una estructura algo extraña. Entre prosas y versos, hay páginas con fondo negro, juegas con las negritas y las cursivas, parecen disiparse o recargarse (según se mire) los miembros de este cuerpo textual... ¿Por qué esta especie de caos organizado? —SB: Yo no hablaría tanto de caos, sino de puzle o de collage. Me siento hija de la postmodernidad, y entre sus rasgos está el empleo de recursos como la apropiación, la hibridación, la ironía, y por supuesto, el collage. Me valgo de esta técnica para escribir, juego con diversos materiales que dialogan entre sí y con el contexto generando extrañeza. Y lo hago porque veo que este mundo es muy extraño y un hospital lo es aún más. Dentro de un libro de anatomía o de ginecología también hay poesía. Yo sé, y eso me libera mucho, que lo mío no es la poesía “formal”. Es verdad que en el libro hay condensación, paradojas, ruptura del lenguaje, un intento de mirar de otra manera, pero, como dice Berta García Faet en la contraportada, el poemario es raro. Según la RAE, “raro” es lo poco común, lo escaso en su especie, como una enfermedad rara, con tan baja prevalencia y alto nivel de complejidad que requiere un abordaje interdisciplinar. Y eso me gusta, encaja bien con el poemario. —ECP: ¿Cada conquista, cada visibilidad socio-cultural de la mujer deberíamos dedicársela a las silenciadas de la Antigüedad como Edith de Sumeria? —SB: Edith, nombre supuesto de la mujer de Lot, es un mito que habla de las mujeres enmudecidas. Me interesan esos arquetipos de la mujer “curiosa”, que pregunta, investiga, como Dríope, como Pandora o Eva, y a las que ha que castigar, convertirlas en piedra, en sal, en plantas, o demonizarlas. Según Levi-Strauss, los mitos cumplen una función en la expresión de los problemas sociales y por eso, en palabras de Anne Carson, «necesitamos nuevas formas de pensar los iconos femeninos, nuevas formas de transformar la versión masculina tradicional». Entonces no se trata de hacer homenajes sin consecuencias, sino de reapropiarnos y resignificar esos mitos que nos acompañan desde hace siglos, incluso crear otros nuevos. —ECP: «No van a salir prostitutas ni gordas ni bonitas en este poema», escribes en “Miembro superior o torácico”. Entiendo que, saltando del campo literario al moral o judicial, si de ti dependiera, abolirías definitivamente la prostitución, ¿no? —SB: Yo creo que este problema es complejo y requiere un análisis complejo y un espacio distinto al de un poemario. Cuando escribía ese verso, lo que pasaba por mi mente era un tipo de escritura que normaliza la prostitución, un tipo de escritura con una mirada muy masculina, y yo puedo escribir de tiendas de cómics, un espacio bastante masculino, y sentirme cómoda, pero lo otro no. Y por eso quise ponerlo ahí, como una llamada de atención o un grito, algo muy necesario. —ECP: ¿Hasta qué punto tu conocimiento y práctica de la Medicina te sirven para mirar poéticamente el mundo? —SB: Yo creo que, si la ciencia debe crecer hermanada con la filosofía y con todas las humanidades, ¿por qué no también con la poesía? Como investigadora yo caminaba sobre el filo árido de la ciencia. Ahora, desde otro lugar, me permito volver los ojos a lo científico con más libertad, pero sin perder el rigor. Y de paso me curo un poco del síndrome de la impostora porque, al habitar fuera de la filología y de las ciencias del lenguaje, siento que me explico mal y por eso me es más fácil decir que simplemente me detengo ante el silencio de un gato para comprender que ahí está todo. Y si no me explico mejor no importa. Lo importante ya lo ha dicho el poema. —ECP: ¿Crees que el uso de palabras propias del lenguaje técnico sanitario ofrece cierta frescura a tu obra? —SB: He dedicado mucho tiempo a la investigación y, para escribir, me sirvo de las mismas herramientas, la sorpresa, la curiosidad, la intuición. Comparten mucho la investigación y la poesía. Como autora me identifico con la mirada de médico de William Carlos Williams, que va de lo particular multifactorial al diagnóstico general. Como médico me gustaría observar el funcionamiento de los órganos silenciosos que no se hacen notar, y no dejo de maravillarme ante los inventos que hemos desarrollado para repararlos, incluidas las herramientas del exocerebro como el arte, la poesía o la mitología. —ECP: Si no me equivoco, eres una autora de publicación tardía. ¿Consideras que eso ha supuesto una ventaja para la mejor definición de tu universo poético? —SB: En este caso especialmente sí, porque el poemario es una manera sincera de expresar el duro aprendizaje de la enfermedad y la muerte, y lo hace desde una actitud que a mí me ha dado la edad. Como se dice en el poemario «El bebé que va a morir madura en pocas horas. Madura un poco más lento el adulto de sesenta. Todos maduran a su tiempo, los demás ahí vamos. Tardamos en comprender, pero en el último instante comprendemos todo. El sufrimiento está y enseña. ¿Qué enseña?, eso ya es otra cosa. Se trata de dejarse traspasar, de hacerse vulnerable a la experiencia, que la experiencia sea la que tenga que ser». Pero, además, la edad te hace comprender que siempre somos aprendices. Y eso me tranquiliza mucho. —ECP: ¿Es la poesía un veneno? Como experta te pregunto, claro. —SB: Para mí lo ha sido y lo sigue siendo. Un veneno adictivo, un veneno dulce al que te enganchas y no puedes dejar de acudir. ¿Por qué? Creo que porque habla todo el rato de cosas que no sabemos y porque abre universos. Hay poetas con los que se me va el santo al cielo y cuando regreso no sé el tiempo que ha pasado ni a qué mundo regreso. Te puedo citar a William Carlos Williams, Luz Pichel, Olga Novo, Hugo Mugica, Berta García Faet, Juan Ramón Jiménez, Inger Christensen, Dante, y podría seguir y seguir y seguir. Y seguir envenenándome sin remedio ni ganas de curación. —ECP: ‘En el libro dorado del padre’ termina siendo una teoría de la creación poética en dos páginas y media. Empieza así: «Un verso equivale a un párrafo o a siete capítulos. Fuera del verso el personaje no es muy polisémico». Los que califican la novela como el género literario más libre podrían rasgarse las vestiduras ante semejante defensa de la apertura de miras de la poesía, ¿no crees? —SB: Bueno, a mí me encantan las novelas raras e híbridas, fíjate en El Quijote, en la Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, en el Ulises de Joyce o su Finnegans Wake. Me preguntaba una librera en qué estante situaría yo mi Mosaico de barr(i)o movedizo, mi anterior libro, que es medio teatro, medio poesía. Yo le contesté que me alegraba no ser librera para no tener que clasificar los libros. Los géneros saltaron por los aires y eso está muy bien. Lo que pasa es que la poesía, a diferencia de la novela, es lenguaje que mira el lenguaje. Y por eso es tan juguetona, y yo disfruto más. Además, es condensación, y yo en la brevedad me manejo mejor con los hilos que tejen el texto. Cuestión de personalidad sin más. —ECP: ¿Es, entonces, el cuerpo humano poesía en movimiento, doctora Ballestero?
—SB: Justamente hace poco escribí un artículo para la revista Agua en el que entrevistaba a Poliana Lima, bailarina, coreógrafa y maestra. En él decía que poesía y danza integran emoción-mente-cuerpo-tiempo-espacio. Entre la danza y la poesía hay una relación simbiótica. «Pulsos y ritmos, comas y respiraciones: equivalencias. El espacio y el tiempo generando ritmos, plegándose y desplegándose como rizomas con huecos por donde emerge la energía: equivalencias. Lo que hace un verso-lo que hace un movimiento: Equivalencias». Para Valery: «La poesía es la palabra que danza». Bueno, ya contesta él mejor que yo. —ECP: ¿Es este un libro que “dice bonito” el amor y la muerte? —SB: Mis amigos poetas dicen bonito cosas muy duras; yo también trato de trasmitir cosas difíciles con humor, el humor como arma de guerrilla para atravesar las defensas de los que escuchan, como arma de los pobres para desvelar injusticias. Además, los temas nos persiguen sin que lo queramos o sepamos. Y mientras escribía la segunda parte yo leía a Blanca Varela, el Diario de una enfermera de Isla Correyero, el Hospital de cardiología de Pedro Guzmán. Para Octavio Paz «toda poesía debe enfrentarse con la muerte, ser una respuesta a ella». De eso va la segunda parte, que es, me parece a mí, menos velada, tal vez más terapéutica, una manera de hacer duelo, una manera de buscar consuelo. —ECP: No es casualidad que la última palabra de Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta sea «incertidumbre», ¿verdad, hermana? —SB: Me gustan las palabras de la duda. Con los años una se vuelve menos vehemente, más comprensiva. Ya hemos pisado terrenos movedizos y sabemos que lo incierto es nuestro terreno de juego. Y eso está bien. Muy bien. Aunque en sentido estricto el libro acaba con un verso que dice «y la risa toda sobre la Tierra», o sea, acaba con humor. Entrevista realizada por ROBERTO ALBA Carmelo Chillida (Caracas, 1964) es un gran poeta venezolano afincado en España desde 2016. Ese “gran” no es, en mi humilde opinión, gratuito; de hecho, ya les anticipo que quien suscribe no va a ser capaz de arder lo suficiente en este texto o en sus preguntas posteriores como para probarlo. Nos vemos forzados a entrevistar a Carmelo tras el poso energético que instauró entre los asistentes la gratificante presentación en noviembre de su último libro, “Juegos privados” (Kalathos ediciones, 2023). El acto, a cargo de Juan Cruz, trascendió a la obligatoria amenidad mercadotécnica de este tipo de encuentros cuando son positivos, que a veces no resultan así, y se erigió en intercambio de puro y sencillo conocimiento en el que fueron posibles, qué sé yo, la concordia, la bonhomía, la escucha real, el aprendizaje... Baste reflejar el cariz humanístico de la peculiar relación forjada entre presentador y presentado. Carmelo, tras las mil piruetas propias de todo migrante, se desempeña regentando una papelería en el barrio de Chamberí y Juan Cruz, amante de instrumentos y soportes analógicos de la noble escritura, se convierte en cliente asiduo a dicho establecimiento. Será el carácter dialogante y conversador de ambos lo que genere la amistad. Así pues, Carmelo, que ha leído al Juan Cruz periodista cultural y escritor, ignora que este es el Juan avispado y retador que tiene delante; mientras que Juan desconoce que el tipo prudente que le vende sus preciosos cuadernos fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, discípulo y compañero de Rafael Cadenas en el Departamento de Literatura y vida, además de coordinador del suplemento cultural del emblemático diario “TalCual”. Cuando por terceras personas Juan se entera de la publicación de “Juegos privados”, Carmelo se lo vende como buen negociante devoto de Hermes, dios de las encrucijadas y de los mercaderes. Hay que imaginar la escena en la que el poeta corre tras el periodista a devolverle el dinero una vez alguien, de nuevo las terceras personas mangoneando, le ha desvelado quién es su cliente Juan. Caídas las máscaras, Juan lee el libro y concluye, como no puede ser de otra manera en las buenas historias reales, que es “el libro que necesitaba leer”; aquel que le reconcilia con el género poético. A partir de aquí no tenemos claro el cómo o el quién propone a quién la presentación, pero la complicidad que desprende y la honda y duradera sonrisa que provoca en nosotros, los asistentes, son innegables. La lectura posterior del libro y de la obra previa de Carmelo a nuestro alcance confirma que su poesía es lugar propenso a compañías y encuentros vivos como el relatado. La entrevista es una urgencia que compartimos con Juan Cruz: la de conversar sobre el libro que nos reconcilió, al menos por un rato, con el género poético. Qué mejor que hacerlo con su propio autor. EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Mariano Peyrou en un texto al final de su último libro escribe una suerte de epílogo titulado “Ser otro” en el que afirma que para el escritor exiliado su migración, más que inscribirse en el eje espacial, lo hace en lo temporal, en tanto “funda una distinción entre un antes y un después” personal que modifica su relación con el lenguaje. ¿Está tu escritura de acuerdo con esta idea? ¿Afecta en alguna manera a este libro, pergeñado/redactado en Venezuela; corregido, editado y publicado aquí? CARMELO CHILLIDA: Lo primero que me gustaría decir es que yo no me siento un exiliado sino un emigrante; a los 50 años y de manera forzada, eso sí. Tanto el tiempo como el espacio son importantes. Emigrar a Madrid -y vivir en el barrio de Argüelles- me hace sentir que estoy cerrando un ciclo, pues mi padre, mis abuelos, bisabuelos y pare de contar, fueron madrileños, y muchos de este barrio. Por eso a veces digo, en broma, que soy un “semigato”. Como he dicho otras veces, Madrid es una ciudad maravillosa, infinita. Aquí me siento bien. En cuanto al lenguaje, hay una anécdota -como seguramente habrá en otras respuestas-. Yo le di el libro a un amigo para hacer cambios con miras a una editorial española. Cambiamos carros por coches, computadoras por ordenadores, etc, etc. Y después, cuando Kalathos ofreció publicarlo, lo volví a poner todo en español venezolano. Porque, a fin de cuentas, yo soy un escritor venezolano. Lo que sí conservé fueron las observaciones literarias (mi amigo me voló unas cuantas estrofas y, sobre todo, versos finales que eran respuestas, para cerrar los textos con preguntas y dejarlos abiertos, flotando entre las rachas de viento, como a él le gusta). ECDP: Por otro lado, el mismo Peyrou afirma después que más allá de “las circunstancias biográficas” de cada escritor (de sus “exilios particulares”) cualquier investigación literaria conlleva un exilio al estar motivada por una sensación de “expulsión de la lengua materna”. Como que las palabras que servían para denominar la realidad no se ajustan y la sintaxis aprendida no sirve para expresar lo que se siente dentro. ¿Qué opinión te merece esta idea? ¿Lo percibes en tu proceso de escritura? CC: Sí, claro, y lo percibía como profesor de literatura. Los cambios de tono y estilo a lo largo del tiempo no son caprichosos. Responden a cambios en la sensibilidad. Son también ciclos, algo crece, se desarrolla y se extingue. Como dice la nota de solapa de mi libro Desde el balcón (2013): “Con el tiempo la literatura o la poesía se van alejando de la realidad real, se van petrificando, hasta que ya sus formas no sirven para expresarse, y tienes que buscar nuevas formas”. Eso fue escrito hace años pero para mí es actual, y a ese riesgo de petrificación (incluyendo la propia) tiene que estar uno siempre atento y vigilante. ECDP: Durante la presentación de este libro has delimitado de una forma clara tu trayectoria poética a través de tus libros, tus diferentes intereses y tus trabajos (profesor del Departamento de Literatura y vida de la Escuela de Letras en la Universidad Central de Venezuela y periodista cultural en diversos medios). ¿Sería posible que nos brindaras un resumen para el lector no asistente? ¿Cuál es el lugar de Juegos privados en ese camino? ¿Qué supone para ti? CC: En cuanto a la presentación, no puedo dejar de mencionar y agradecer a Juan Cruz. Fue el presentador perfecto para este libro, por su llaneza y su profundo sentido del humor. Y además hizo los deberes, llevaba el libro subrayado (risas). Después de una breve introducción, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas que se convirtió en una conversación amena, sentida y divertida. Allí contamos anécdotas, como cuando conocí a Mark Strand en Venezuela o a Adam Zagajewski en Madrid. También conté cómo había sido mi relación con la escritura y cómo habían ido saliendo mis libros. Primero, en 1997, El sonido y el sentido, un libro que recibió buenas críticas, pero fue calificado de “neoclásico”. Después de ese libro, del que renegué, pensé que no iba a escribir nunca más poesía. Hablamos de cómo el trabajo periodístico me hizo reflexionar y me ayudó a expresarme con más soltura, sin pretensiones, en prosa. Luego de una crisis y de un proceso de psicoterapia, de pronto, en 2003, empecé a escribir versos y, aun resistiéndome, se hizo imposible no escribir. Total, que escribí un libro de 39 poemas (la edad que tenía entonces) titulado Versos caseros (publicado en 2005), al que le agregué dos secciones más de 20 poemas cada una: “El foso” y “La lentitud”. Después seguí escribiendo cuadernos de 20 poemas, muy autobiográficos y en un lenguaje directo, exento de metáforas y adornos “poéticos”. Reuní tres cuadernos y publiqué en 2011 ¿Un poema de amor?, y otros tres en 2013, y publiqué Desde el balcón. Seguí con los cuadernos de 20 poemas y reuní otro libro, “Canciones de insomnio”, que es cronológicamente anterior a Juegos privados, y ahora no hallo qué hacer con él (risas). Creo que Juegos privados es un libro diferente a los otros. Creo que es mi libro más personal. No fue escrito, como los otros, en secciones y haciendo variaciones sobre un tema, sino que fue creciendo de manera espontánea. De pronto tuve muchos poemas y el verdadero trabajo fue seleccionarlos, ordenarlos y corregirlos. ECDP: ¿Los juegos privados del título se equiparan a ese trabajo tuyo “que obliga a estar solo”? Entiendo que te refieres a tu quehacer poético, pero ¿qué excluye o prohíbe el tajante verso final: “Quien no sabe guardar un secreto no sabe jugar”? CC: No sé. Quizás sólo apunta a la necesaria complicidad (que hay que ganarse) entre lector y escritor. En mis versos yo procuro, tanto en los temas como en la forma, no excluir nada de lo que existe, y menos de manera tajante. ECDP: En otro poema expones de forma modesta (diciendo “creo”, por si acaso) que eso que llamamos poesía parece ser “el impulso del que escribe” y “lo que pasa dentro del lector”; previamente mantienes un toma y daca con “la musa” y “el tema”; y finalmente la voz poética acaba mostrándose reticente a un poema que “ronda” pero que finalmente no es escrito. ¿Cómo te figuras esa génesis del poema? ¿Crees, como escribió Delmore Schwartz, que “en nuestros sueños comienzan nuestras responsabilidades”? CC: El terreno de los sueños es demasiado misterioso para dar opiniones, más bien habría que escuchar las “opiniones” que el inconsciente nos da cada noche sobre nosotros mismos a través de los sueños. Pero no lo hacemos. En cuanto a lo que yo entiendo como poesía, se refiere más a una disposición, un estado de ánimo, una experiencia vital, algo más que un género literario. Como dijo alguien: La poesía está en todas partes, incluso en los libros de poemas (risas). Y vuelvo sobre los ciclos: el ciclo que comenzó en el que escribió los versos no se completa hasta que un lector lo lee. Quizás por eso en mis versos hay tantos guiños al lector, tratando de ganarme su complicidad. Y sobre la relación entre el poeta y el poema sólo cito los versos de un poema de Rafael Cadenas titulado “Las paces”: “Lleguemos a un acuerdo, poema. / ya no te forzaré a decir lo que no quieres / ni tú te resistirás tanto a lo que deseo. / Hemos forcejeado mucho. / ¿Para qué este empeño en hacerte a mi imagen / cuando sabes cosas que no sospecho? / Líbrate de mí. / Huye sin mirar atrás. / Sálvate antes de que sea tarde. / (…) Poema, / apártame de ti”. Bastante elocuente, ¿no? ECDP: Desde luego, en un rato volvemos con tu profe Cadenas, gracias por traerlo a colación. Cuando hablas de tu idea de poesía haces siempre hincapié en tu querencia por la claridad expositiva y la confianza en el léxico común, doméstico, en la distancia que da el humor (a veces tan negro como el plumaje de esas golondrinas bequetianas que reafirmas que “no volverán”) y en la ausencia de tropos; no obstante, mi lectura ha encontrado intenciones alegóricas en algunos poemas, como, por ejemplo, el que trata sobre la natación (según lo leo yo una poética encubierta). ¿Me he equivocado? ¿Me hablas un poco de ese poema o de otros que vayan más allá? CC: Bueno, yo no soy mucho de alegorías. Ese poema (basado en un hecho real, como la mayor parte de lo que he escrito) en verdad lo que intenta es describir una experiencia: el placer de nadar. Fue escrito en Venezuela y ahora lo he retomado aquí. Lo que pasa, quizás, es que el poema se inscribe en una de las líneas temáticas de Juegos privados, que es el disfrute del instante y el intento de vaciar la mente del ruido constante del pensamiento. Eso, más que un arte poética, sería un arte de vida. ECDP: Bueno, pues me he equivocado, pero bellamente (risas). El libro se apoya de diversas formas (disculpa, recordatorio, inmersión temática o cita) en diversos escritores como Strand, Pascal, Marianne Moore o sobre todo Szymborska. A ella le escribes una elegía recogida y calma en la que llegas a dedicarle tu propio silencio. ¿Es la callada lo que mejor puede honrar a una voz como la suya, tan reconocida y premiada? ¿Detectas un exceso de ruido en ciertas celebraciones de lo poético por parte de la oficialidad o lo gubernamental? CC: La poesía es enemiga del ruido y amiga del silencio. ¿Qué más te puedo decir? ECDP: Nada, pero deja que insista al hilo de esto, ¿cómo viviste el Premio Cervantes de tu profe Rafael Cadenas el año 2022? ¿Leyó él tus Juegos privados? ¿Está su magisterio en algún recodo o sombrita del libro? CC: ¡Hombre! Imagínate la alegría que fue para mí, para los escritores venezolanos, para el país, ese Premio Cervantes, aunque el gobierno venezolano ni siquiera le hizo llegar una felicitación. No, porque Cadenas es “del otro bando” y ellos dividen al país entre amigos y enemigos. En fin, que vi en directo la retransmisión en YouTube en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, los reyes, los discursos, los aplausos. Fue una gran, gran alegría. Y, además, en todas sus últimas visitas a España Cadenas estuvo rodeado de mucha gente –por decirlo así. Esta vez, paradójicamente, pudimos conversar tranquilos, sin alharaca, en el Círculo de Bellas Artes. Primero en el podio Cadenas leyó el primer párrafo de Don Quijote, luego subimos a la terraza con esas grandes vistas de Madrid, donde yo tomé cerveza y él ron (a sus 93), y luego cenamos en el restaurante del mismo círculo. Y prolongamos la sesión porque llegaron unos amigos. Por supuesto le di mi libro. Tengo que llamarlo por teléfono. Hemos hablado, pero todavía no le he preguntado. Ah, y en el libro hay un poema en el que le robo un verso en el mismo título (lo pongo en cursivas): “Nada pido. Voy liviano”. ECDP: Por rematar con el tema de las referencias, ¿qué poetas o escritores, más allá de los mencionados, están en Juegos privados? Hablo de técnica, de juego de espejos que solo el autor conoce, hablo de lo lúdico secreto y de lo oculto o privado parafraseándote. CC: Eso es exactamente, Borges o Eliot lo llamarán la tradición; Strand, “la vida secreta de la poesía”. El hecho es que los escritores suelen tomar recursos formales de otros escritores, renovándolos -y rindiendo homenaje- al usarlos. Para mí está sobre todo algo que valoro mucho, que es la estructura musical de cada poema, cada verso. Yo suelo usar rimas escondidas y lo que se llama mezza rima, que consiste simplemente en que el final del verso rima pero no con el final del otro sino a la mitad. Ese recurso lo tomé (la técnica) de la “Égloga II” de Garcilaso de la Vega (que a su vez lo tomó de Petrarca). Como dije en la conversación con Juan Cruz cuando se presentó el libro, yo he leído de todo pero puedo decir que mi formación es más bien clásica, y cuando digo clásica digo Siglo de Oro: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, los barrocos Góngora, Lope de Vega y, para mí el mejor, Don Francisco de Quevedo. Y entre los posteriores, siempre regreso a Antonio Machado, soy machadiano total. Fíjate, no son sólo los polacos. Ah, y otro recurso musical que suelo usar es la aliteración, y eso lo tomé de Rubén Darío. ECDP: La voz poética parece ir por libre respecto a nuestra actualidad vital (y digital); elogia la inseguridad y la duda frente al conocimiento; la lentitud, la reflexión y el “santo ocio” por encima del “negocio”; el agradecimiento y el regocijo sobre el “ayayay”; o el aprecio del fluir temporal contra la exposición fotográfica constante. ¿Se puede escribir literatura estando totalmente integrado y asimilado en la era que corresponde o es necesario el extrañamiento y su desencaje? CC: En sus inicios, el poeta era “la voz de la tribu”, como dice Pound. La épica de Homero es la expresión de los valores de la Grecia antigua. O aún más atrás: la figura del que cuenta (y canta) un cuento en torno a una hoguera, es el cuento de la tribu. Pero eso se fue perdiendo. Ya Platón expulsó a los poetas de su República. Y después del spleen de Baudelaire y la figura del poeta maldito (algo de lo que estoy muy lejano), la escisión entre el poeta y la sociedad a la que pertenece estaba consumada. Al escribir, yo intento hablarle de tú a tú al lector, consciente de esa escisión. ECDP: La distancia con la realidad que señalo en la anterior pregunta se realiza sin aspavientos ni pesanteces, sin rasgado de vestiduras; al contrario, el tono es celebratorio, bienhumorado, sereno y seductor. ¿A qué responde ese rumbo positivo? Existe un gran cambio respecto a la melancolía de Bajo el balcón, o el combate de Rojo como la cabeza de un fósforo. CC: Sí, como dije antes, Juegos privados es un libro diferente. Este es un libro de celebración y agradecimiento donde lo que predomina en la manera de ver las cosas, y de escribirlas, es el humor, y una especie de ironía compasiva. Esto es algo deliberado, pues en la poesía occidental contemporánea prevalece la ironía, pero parece que la risa, la simple risa, estuviese prohibida en la poesía. Estos poemas los he leído en público y con algunos de ellos la gente se ríe. También sé que se han reído, porque me lo han comentado, unos cuantos lectores del libro. Para mí eso es un regalo. ECDP: Sexo y vida parecen casi sinónimos en algunos poemas. Me ha admirado la naturalidad con que traduces este tema a la página escrita; no solo se da en este libro. ¿Cómo se hace para poetizar lo íntimo y lo erótico sin caer en manoseados clichés? ¿Cómo lo vives tú? ¿Algún referente literario en este logro tuyo? CC: Bueno, gran parte de la poesía mística se expresa a través de imágenes eróticas. Por ejemplo, el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. En la Biblia, el Cantar de los cantares (que tradujo Fray Luis de León). Esto también se ve en la poesía árabe. Yo lo vivo de manera completamente natural, soy discípulo de Whitman también en eso: “Sexo, sexo, sexo, la raíz de las raíces, la vida debajo de la vida”. ECDP: Es ya tu tercer libro en Kalathos ediciones, ¿qué significa esta casa para ti? Háblame de la edición y la bella portada que lo envuelve, por favor. Una mínima semblanza biográfica de esta obra como realidad cultural que sostenemos entre los dedos. CC: Artemis Nader y David Malavé, sus directores, son mis amigos. También formo parte del comité editorial (risas). El trabajo de Kalathos en España es impresionante, por la calidad y la cantidad de libros que ha publicado. Ha logrado formar parte del Gremio de Editores de España, ha estado ya dos veces en la Feria del Libro de Madrid, la última con su propia caseta; tiene una distribución potente en España, Portugal, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Además, sus libros están siendo comprados por importantes universidades y bibliotecas de Europa y Estados Unidos. En cuanto a la bella portada del libro, es algo que significa mucho para mí. Es un mandala que me regaló hace tiempo mi cuñada, la extraordinaria artista plástica Natalie Rocha Capiello, que ilustró antes Rojo como la cabeza de un fósforo (2018). Durante años fue el fondo del escritorio de mi ordenador. Cuando me preguntaron por una imagen para la portada me acordé de ese mandala de manera espontánea. Cuando Natalie me lo regaló venía además acompañado por una canción: What a Wonderful World, de Louis Armstrong, que ahora pienso que también está en armonía con el espíritu del libro. Si hablamos de reír, nadie como Sachtmo. ECDP: ¿Y qué ha sido de tu biblioteca? ¿Cuánto se ha colado de ella, o de su pérdida o ausencia, en este libro? CC: Mi biblioteca, que era todo mi apartamento menos el baño, se quedó en Venezuela. Muchas veces me hacen falta libros que quedaron allá. Entre los pocos que me traje está un libro que se titula Conversaciones con Walt Whitman (que es una recopilación de lo que decía Whitman, hecha por uno de sus discípulos, Horace Traubel), Szymborska, Cadenas… Pero la pérdida de la biblioteca está inmersa en una pérdida mayor. Así que es mejor, sobre todo a cierta edad, desprenderse, desapegarse. De todas maneras lo que he leído está en mí. ECDP: Para terminar, ¿cuáles son tus planes, Carmelo? ¿Presentaciones, libros, lecturas…? CC: Aunque no me gusta “hacer planes”, sí está pendiente con la editorial una presentación del libro en Valencia, y una lectura en Granada con mi amigo y autor de Kalathos, Salvador Galán. Y bueno, lo que vaya viniendo. Estoy pensando en que, ya con siete libros, podría irse preparando una antología y publicar ese libro inédito, “Canciones de insomnio”. Y bueno, tengo otro de prosa fragmentaria que también me gustaría publicar, “Notas a pie de página”. Por último, quisiera darte las gracias por esta conversación, agradecer a la revista, a sus editores y a sus lectores. Extraemos dos poemas del libro Juegos privados No vivo para la poesía. Escribo a veces sí, a veces no. La poesía es importante, pero también hay otros asuntos importantes en este mundo. No postergo nada urgente para correr a escribir. Mentira: Sí postergo muchas cosas urgentes para correr a escribir. Pero no vivo para la poesía. En realidad, no vivo para nada en especial. Sólo vivo. A fin de cuentas el “poema” es apenas una página en blanco que poco a poco se va llenando de letritas. Y cuando está llena decimos: “Es un poema”. Luego la página se va volando, volando, y, con suerte, llega a manos de un lector. El impulso del que escribe, lo que pasa dentro del lector, es, creo, lo que llamamos poesía. ¿Y entonces? La página ya no está en blanco, está llena de letritas colocadas lo mejor que pude. Allá te va, lector, volando, volando. Aspiro el aire, sumerjo
la cabeza en el agua y veo en el fondo de la piscina los reflejos del agua en el suelo. Espiro el aire, saco la cabeza y veo la silueta de los eucaliptos recortados contra el cielo claro, los reflejos de la luz solar en las ondas de agua. Aspiro y espiro, aspiro y espiro. Si cuando me arrojé estaba nervioso, después de unas diez vueltas todo cambia. La cabeza que tanto pensaba ahora sólo se sumerge y emerge. El lugar de los pensamientos lo ocupa ahora el ritmo de la respiración. Aspiro y espiro, cada vez más lentamente, mientras nado estilo pecho, estirando los brazos y las piernas. Después de veinte vueltas la mente está vacía. Y si llego a pensar en lo que hace poco me atribulaba, lo hago de una manera muy distinta. Entre el ritmo constante de la respiración, la luz del sol, las ondas de luz en el agua y en el fondo, bailando, los problemas de esta mañana cobran su justa dimensión. Entre las ramas de los eucaliptos que mueve el viento, bailando, ya nada se ve igual. Es un día de semana, los demás trabajan y tú estás aquí, nadando a solas. Te sientes como si fueras rico, colmado, con más de lo que esperabas recibir. Y lo eres, quién podría dudarlo. Aspiro y espiro, y lo hago en el agua (seguramente porque es el elemento de mi signo, Cáncer). Otros practican yoga o tai-chi, yo nado. El asunto es quebrar los rieles del tren en que andamos montados, cada quien como puede. El asunto es el ritmo de la respiración. A mí me gusta nadar. El agua, la luz, el aire bailan en esta mañana que el ocio le roba al negocio. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Brocal y voraz Brocal y voraz (La Garúa, 2023) no es exactamente el debut literario de Mª Carmen Ruiz Guerrero (Murcia, 1976), pero es como si lo fuera, ya que su primer libro-caja, Sólo esto. (2019), diseñado por Cristóbal Sánchez e ilustrado por Enrique Escolar, fue una publicación íntima, de corto alcance. En realidad, la autora se estrena de la mano de una editorial, La Garúa, que lleva años batiéndose el cobre en verso desde Barcelona. Brocal y voraz es una llamada de atención que se justifica sola; un libro al que hay que echarle no sólo un vistazo para tomarle el pulso a una poeta “emergente”, sino que hay que reseñarlo y valorarlo como lo que es: el fruto de una voz que se abre paso sin alboroto, porque ya tiene madurez y no necesita sazonarse más. Está en su punto. Disfrutémoslo. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: En Sólo esto hay un poema en el que, mientras te duchas, lanzas esta pregunta sobre lo que tu cuerpo silencia: «¿Cómo es posible que se arremolinen / aquí tantos proyectos, / tantas inquietudes, tantos / cataclismos, sueños y desesperanzas? / Un cuerpo pequeño, finito, / tan insignificante / comparado con la energía que encierra...». ¿No estarías anunciando, sin saberlo, la “explosión” que vendría con Brocal y voraz? —Mª CARMEN RUIZ GUERRERO: Sólo esto nace desde la necesidad de recoger y dar forma a todo ese caos poético que andaba dando vueltas durante veinte años, y no podía ser de otra forma que desde el desorden, que es el subtítulo del libro (Sólo esto. Poesía en des-orden). De alguna manera se convierte en una llegada y un punto de partida, como poner a cero el cuentakilómetros para tomar impulso. Creo que es mi forma de actuar y de relacionarme con el mundo en el día a día. Cada cierto tiempo tengo que parar y reorganizar, porque suelo tender al caos sin proponérmelo. No sé si tengo demasiados intereses para tan poco tiempo, se me arremolinan las inquietudes y hay que meterlas en vereda. Por otra parte, entre Sólo esto y Brocal y voraz hay otro libro de poemas que se ha quedado guardado. Quizá la carga negativa de esos poemas, que al mismo tiempo juegan con la ingenuidad de una voz que descubre que la realidad es oscura —ingenuidad también en la forma—, lo ha obligado a estar en silencio. Brocal y voraz en ese sentido sí es un estallido, pero mucho más controlado. —ECP: Se divide Brocal y voraz en “Lo hondo”, “Nivel del espejo de agua” y “La boca”. ¿Cuánto de necesaria era esta verticalidad en la estructura tripartita del libro? —MCRG: La metáfora del pozo me ha interesado siempre. Es una fuente de vida y un elemento mágico en muchos imaginarios, pero no puedes fiarte de poder salir. En el centro del patio del colegio “de los pequeños”, en El Esparragal, teníamos un pozo. Mi recuerdo, que no sé si es imaginación, lo pinta de verde. Atraía poderosamente nuestra atención, porque además no estaba permitido acercarse. ¿Viviría dentro el demonio? —nos lo preguntábamos constantemente—. Luego me fui dando cuenta de que allí pueden esconderse sentidos que no encontramos fuera. La verdad no está siempre en lo que vemos, la mirada hacia lo oculto es necesaria. El poema por el que me preguntabas antes parte de un punto de vista parecido. La complejidad de la realidad no la vemos cuando no miramos bien, y aquí la he representado en esa verticalidad-profundidad, que de todas formas no es un camino de un solo sentido; en muchos poemas hay referencias también a la horizontalidad. Y si te das cuenta, en ningún momento se sale completamente del pozo. No hay un salto al exterior. Además, después del desorden de Sólo esto, quería hacer un esfuerzo por reordenarme, una especie de desafío poético. —ECP: ¿Puede ser la oscuridad un lugar confortable? En “Lo hondo” así lo parece. —MCRG: Incluso necesaria. Ofrece tibieza y silencio. La oscuridad aterroriza a los niños, a mí también cuando era pequeña. Sin embargo, un día empecé a sentirla como fuente de paz, una cómplice de la necesidad perentoria de parar cada cierto tiempo. En Brocal y voraz, y en otros poemas que no están en el libro, esa oscuridad está ligada a la naturaleza, al hueco del árbol, por ejemplo. —ECP: ¿Debe uno aceptar la imperfección para empezar a “cantar”? —MCRG: Si no la aceptas, estás continuamente rebelándote contra ella, y no dejas espacio para ese canto. Es inevitable que las relaciones se estropeen, que falten personas de las que no querías separarte, que muchos deseos no se cumplan. Están ahí y no sirve de nada ponerse una venda en los ojos. Puedo cantar porque lo sé. También es verdad que hubo un momento previo a toda esa imperfección en el que el canto era mucho más inocente. Ahora es un canto desde la consciencia. Existe lo irreparable, aunque no nos guste. De todas formas, aceptar la imperfección no significa aceptar la injusticia o las desigualdades. Eso también quiero que quede claro. Estar viva y consciente implica la rebelión, porque hay muchas cosas que sí se pueden arreglar. —ECP: El comienzo de “Nivel del espejo del agua” es un poema de rotunda belleza sobre la experiencia traumática de un aborto y la contemplación de dos hijos que sí crecen sanos. ¿Por el dolor a la alegría, como el lema de Beethoven o el verso de José Hierro? —MCRG: Ese poema de José Hierro es de mis preferidos. De hecho, es una de las citas que aparecen en Sólo esto. Creo que Hierro lo toma de Goethe. Es que el dolor es inevitable, y además es un rumor que una vez que llega no termina de irse nunca. Pero a la alegría no estoy dispuesta a renunciar. Es un grito de rebeldía y un camino de relación con el otro, que también lleva sus dolores a cuestas. El poema de Carmen Martín Gaite ‘Mi ración de alegría’ se ha llegado a convertir en ocasiones en un mantra. —ECP: «Parece que rezo, pero no tengo Dios». ¿Llegas al ateísmo por desengaño o por convicción? —MCRG: Creo que llego al ateísmo por rabia al principio, por la instrumentalización del miedo y del dolor que veo en las religiones tantas veces, y por convicción absoluta después. —ECP: Sales al balcón, doblas barrotes de una jaula, derrumbas paredes... Todos son actos escritos en “La boca”. ¿La liberación personal coincide con la liberación poética? —MCRG: Creo que derribo más paredes en la poesía de las que se dejan derribar en la vida real. Hay un deseo irreprimible de romper fronteras que sólo nos encierran. Estaría bien que algún poema sirviera de ariete. —ECP: Aparte de a tu hermana Leo, el libro está dedicado «a quienes eligen escuchar». ¿Quiénes son los que eligen no escuchar? —MCRG: Demasiadas personas. Tengo la sensación de que nos hemos convertido en sujetos que mantienen monólogos, apenas nos paramos a escuchar a quienes tenemos cerca. No sé si el motivo es la sobreocupación del tiempo, las redes sociales —en las que nos capuzamos y ya no somos capaces ni de asomarnos fuera—, que no nos interesa lo que otros puedan contarnos. Escuchar supone un esfuerzo que estamos dejando de valorar. Soy consciente de que a mí también me pasa y quiero estar alerta. En nuestras disputas políticas está asimismo muy presente. Tenemos un punto de vista y ponemos una barrera, agresiva o muy agresiva a menudo, ante lo que viene del “lado contrario”. Escuchar supone siempre aceptar una responsabilidad, al igual que ver, y no somos más inocentes por hacer oídos sordos a los problemas ajenos, cercanos o globales. Siguen existiendo a pesar de nuestra sordera, que se convierte por desgracia en una nueva frontera. —ECP: ¿Sientes que, al “descoagular” tu presencia poética con Brocal y voraz, vives un frenesí de lectura y escritura?
—MCRG: Vivo en un frenesí de lectura y escritura desbordante. Me da ansiedad no poder leer todo lo que voy descubriendo y que me maravilla. Acumulo libros y después voy a la biblioteca y me llevo más a casa. No significa que me guste todo lo que cae en mis manos, pero hay tanta buena poesía por ahí, dentro y fuera de la región, que me falta el tiempo por todas partes. Te iba a empezar a decir nombres propios, pero la lista sería larguísima, y sería injusto dejarme poetas sin nombrar. Disfruto leyendo y aprendo cada día de su concepción de la poesía, de su postura ética y estética, con tantas diferencias y, por el mismo motivo, tan enriquecedoras. —ECP: Queda bastante obra de Mª Carmen Ruiz Guerrero que ofrecer en el futuro al lector, ¿no? —MCRG: Tengo varios archivos con un buen puñado de poemas que están incluidos en tres posibles libros, el que te comentaba antes, anterior a Brocal y voraz —que probablemente se quede bien guardadico—, y un par a los que di forma prácticamente al mismo tiempo que a este último. Luego, escribo siempre. No siempre al mismo ritmo, pero sí con bastante continuidad. Es mi forma de estar en el mundo, y de no explosionar o implosionar cuando menos se lo esperen quienes están cerca. Qué rumbo tomarán, lo veremos. Entrevista realizada por GEMA ALBORNOZ Quienes llegaron Esta autora cordobesa es activista cultural y doctora en Literatura Española. Ha realizado estancias en universidades como Burdeos, el Colegio de México, Éxeter y Oxford. Fue reconocida con el I Premio Cuadernos del Sur a escritora joven más destacada (Fundación Cajasol) en 2023, al tiempo que su libro Muchacha con mirlo en las manos resultaba ganador del Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres, convocado por la editorial Torremozas. Con anterioridad, ha publicado tres libros de poesía: 13 segundos para escapar (Torremozas, 2017), La teoría de los autómatas (Hiperión, 2018) y El cielo roto de Shangái (Bartleby, 2022). En 2024, su libro Quienes llegaron, publicado en la editorial Cántico, ha quedado finalista del Premio Andalucía de la Crítica en la categoría de relato. Crucemos los dedos para que se lo lleve. Ojalá que esta entrevista contribuya. Y si no fuera así, ya vendrán otros laureles. De momento, sumerjámonos en Quienes llegaron. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Qué proceso de escritura prefieres, la poesía o el relato? —ESTEFANÍA CABELLO: Esta es una complejísima pregunta. No tengo nada clara la respuesta. Son modos de escritura muy diferentes que responden a su propio mundo idiosincrásico. No podría escoger entre uno y otro; tampoco como lectora. Generalmente leo ambos por igual. —ECP: ¿Cómo ha sido la incursión en estos relatos con una raíz común e identidad propia? —EC: Ha sido un libro cuyo proceso de composición me llevó mucho tiempo. Tenía claro que quería narrar la historia desde un componente histórico y documental, aunque sin renunciar al ejercicio ficcional, ahondando, además, en la cuestión de género. Ahí encontré la idea para narrar los siete cuentos, desde voces distintas pero siempre en femenino, que nos fuesen hablando desde el momento de ese difícil asentamiento colono hasta la actualidad. —ECP: De esas coordenadas en los asentamientos coloniales de la campiña andaluza, ¿cuáles sería la rosa de los vientos de Quienes llegaron? —EC: Cada cuento responde a una voz, edad y ubicación temporal diferentes. —ECP: A simple vista, ¿son recuerdos ficcionados o ficciones de recuerdos? —EC: Es una mezcla de ambos. En Quienes llegaron hay mucha ficción, pero ficción documentada: por ejemplo, todos los cuentos que se ambientan en otro momento histórico. Estos ocuparon muchas de mis lecturas, hasta la revisión de crónicas oficiales y otros documentos como la disposición de las “suertes” (los pedazos de tierra) que distribuían a cada colono. También hay recuerdos de experiencias personales trasmutadas en ficción; por ejemplo, las palabras, las tradiciones y el lenguaje empleado por la abuela del cuento ‘Aquí nunca pasa nada’ o la curiosidad que despertaba cualquier suceso en las personas que compartían esa tierra contigo, en tus convecinos (por ejemplo, el cuento ‘Suerte Rosales’). —ECP: Reflejas ese silencio de campiña como parte importante de la narración. ¿Cómo es la cultura del silencio «en el suelo que conoces»? —EC: El silencio es muy importante. Todo aquel que haya estado en la campiña solo de noche, lo conoce. Como es el caso propio, la casa donde me crié. Cuando me quedaba sola de pequeña en ella, me daba miedo escuchar cualquier sonido porque todo se expande y multiplica en ese silencio de la noche en el campo. Una crece con el respeto a ese silencio y a la naturaleza, pero también con un punto de temor o misterio, especialmente cuando se es pequeña. —ECP: Uno de mis relatos preferidos es ‘Aquí nunca pasa nada’. ¿Cómo de indispensable es el rol del espacio doméstico en Quienes llegaron¿Las palabras ayudan a limitar el espacio —y ámbito— doméstico de la mujer en tus relatos? —EC: Sí. Eso se percibe muy bien en los relatos en los que se menciona el hogar o la casa, es decir, el espacio físico que se ocupa. Especialmente en el relato mencionado, ‘Aquí nunca pasa nada’. El lenguaje empleado conscientemente en el libro quiso ser reflejo de ello y de esa limitación espacial que pesa sobre las protagonistas. —ECP: ¿El llanto es una debilidad? —EC: Cada vez estoy más convencida de lo contrario. Siento que es una fortaleza. No el llanto en sí, sino el no tener miedo a mostrar tus sentimientos y a la validación de ellos. Una quiere mostrar cuando ríe y está feliz, pero no cuando está mal. Eso lo percibimos constantemente en redes sociales y se acentúa más aún en pueblos pequeños donde se mira con lupa el estado perfecto, que no existe. Ni todos somos guapos, ni maravillosos ni nos va estupendamente bien. Esa validación de que no siempre se es invulnerable, esa capacidad de humanizar el crecimiento y aceptarlo, me parece la verdadera fortaleza. —ECP: Hago mías tus palabras «Pero qué historia quieres que te cuente ahora, niña». ¿Qué supone el síndrome de la impostora en el proceso creativo de la mujer? —EC: En el proceso creativo de la mujer quizá no mucho más de lo que podría suponer también para cualquier otra persona que ejerza el ejercicio creativo, que siempre tiene un punto de “imposición”. Pero sí en el proceso de acceso al mercado editorial y a la esfera pública que han padecido las mujeres a lo largo de la historia. Cuando Carmen Conde entra a la Academia, en 1979, al ser la primera mujer que lo hace, se acuerda de todas las que lo intentaron previamente; se acuerda, entre otras, de Gertrudis Gómez de Avellaneda y de Emilia Pardo Bazán. Y ese discurso le sirve a la vez como escudo y defensa. Aún sentimos en muchas ocasiones la necesidad de recordar ese escudo y de agradecer ese camino. En ese sentido, sí podría influir el síndrome de la impostora, pero a nivel histórico. Nuestras escritoras del siglo XIX (y previas a ellas, otras) sí que tuvieron que lidiar con ese síndrome constantemente sin saberlo y, lo que es más duro, defender su condición de intelectuales y escritoras de cara a la galería. —ECP: Reflejas bien las tradiciones y cuestiones del trabajo en el campo. ¿Crees que, en la actualidad, se dan las mismas situaciones de diferencia de género y asignaciones de tareas?
—EC: Indudablemente, sí. En las zonas rurales, la atmósfera no ha cambiado mucho, y esto tiene que decirse y tienen que decirlo, precisamente, personas que vivan en esas zonas. Y digo indudablemente porque conozco de cerca las labores del campo por el contexto en que he crecido y te puedo afirmar que muy pocas mujeres (si no ninguna) conducen tractores en su jornada laboral, o se encargan de la maquinaria y sus arreglos, o de ir a tomar una copa a los bares con sus amigas después del día de trabajo. También conozco a muy pocos hombres que se encarguen de cuidar a niñas o niños y atenderlos cuando salen del colegio como sueldo adicional, o muy pocos hombres que realicen labores de costura; generalmente son labores que se siguen destinando a las mujeres. Por tanto, hay una diferenciación de asignación de tareas clara aún en estas zonas. Si les dijese a mis tías, vámonos al bar a tomar una copa en Navidad y que cocinen ellos este año, sería un escándalo. También es cierto que las generaciones que vienen por delante están cambiando estos patrones de una manera más rápida. —ECP: ¿Consideras que todo pronto será ruina en las zonas rurales? —EC: Hoy en día hay un movimiento migratorio de jóvenes hacia las ciudades, que es donde está el ocio y una oferta más amplia de actividades laborales. Así que, aunque suene poco ideal, no le veo mucho futuro a la zona rural a nivel laboral y de crecimiento. Creo que sí hay esperanza en la zona rural entendida como actividades de ocio o para segundas residencias. Una siempre piensa romántica y simbólicamente en que le gustaría vivir en la naturaleza, pero es complicado luego que esa idea se mantenga y vivir cómodamente en un entorno verdaderamente rural; pero, a la par, también nos hace bien respirar ahí y alejarnos de las grandes concentraciones de gente; por tanto, tampoco creo que todo sea ruina o me gustaría pensar que no. Ojalá que no. Entrevistado por El Coloquio de los Perros «El poema siempre está en construcción» Luego de un libro publicado en España en 2020 por la editorial Liliputienses, (Fotografías), y dos en los Estados Unidos por la editorial Casa Vacía, el poemario Siluetas hablando porque sí (2022) y el ensayo El lento hacer (2023), ambos por Casa Vacía, el escritor argentino Diego L. García (Buenos Aires, 1983) ha sacado otra obra determinante en su trayectoria: se trata de Unos días afuera, una antología que recorre todo su trabajo poético. La misma ha sido editada por Pixel en Argentina, a fines de 2023. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Gracias, Diego, por esta conversación. ¿De qué se trata tu nueva publicación Unos días afuera? —DIEGO L. GARCÍA: Gracias a ustedes, es un placer. Unos días afuera es un libro importante para mí, ya que recoge textos desde 2013 a 2023, haciendo de alguna manera un libro nuevo a partir de esa reelaboración que permiten las antologías. Realmente fue una gran noticia que la editorial me propusiera este libro y su composición también ha sido gratificante, pues me permitió volver sobre textos escritos hace bastante tiempo, los primeros se remontan a 2002, aunque aparecieran más tarde en libro. Poder corregir, o mejor dicho reescribir algunos versos y a su vez construir una nueva propuesta desde ese ensamble me ha gustado mucho. El poema siempre está en construcción, siempre puede volver a su estado textual desde donde ensayar otras alternativas. Así que, a su manera, este es un libro nuevo desde lo orgánico. Contiene un remix cronológico, en gran parte los últimos dos poemarios, con el agregado de una serie que estaba inédita hasta ahora. Y en cuanto a su edición, la verdad que Pixel ha hecho un trabajo de lujo, es un objeto muy bello, uno siempre desea que su escritura sea así cuidada. Estoy agradecido por ello. —ECP: ¿Podremos tenerla aquí en España? —DLG: Por el momento se está distribuyendo sólo en Argentina. En España pueden conseguir (Fotografías), en una edición muy linda que hizo Liliputienses, y los dos editados por Casa Vacía a través de las tiendas virtuales. —ECP: A propósito, publicaste un libro de ensayos. Cuéntanos un poco sobre él.
—DLG: Sí, se titula El lento hacer. Ensayos sobre imagen y escritura, y lo editó Casa Vacía el año pasado en los Estados Unidos, pero puede conseguirse en otros países. Es un libro que me costó muchos años terminar, sobre todo encontrar el tono adecuado para salir de la formalidad académica, pero también del molde de la reseña que por entonces escribía muchas en distintas revistas. Mi intención en este caso era poder dar con otro tono, tal vez algo más poético o, podría decir, más abierto. Son ensayos muy breves que abordan siempre una imagen, ya sea una fotografía, un film o una imagen literaria. Me interesaba explorar aquello que no está en el primer plano, en la obviedad, que a veces con lo visual es difícil de captar. Vivimos en un tiempo de imágenes simplistas, de un erotismo básico, de mensajes chatos y directos. Y como contracara, me interesó adentrarme en los espacios periféricos de cada obra que iba tomando, impulsarme en ellas para pensar algo más. Algo fuera de cuadro. Así también salir antes de que las cosas se pongan demasiado explicativas. Me gusta el ensayo que no termina de resolver el asunto, sino que invita al lector a continuarlo. —ECP: Desde ese aspecto, ¿qué relación estableces entre el ensayo y la poesía? —DLG: Creo que ese es el punto de fuga de los géneros que elijo a la hora de escribir. Entiendo al poema como un territorio donde se puede pensar en proceso, en tiempo real, donde a la vez que el mundo es convocado, también lo es la puesta en cuestión de sus mecanismos. No me interesa el poema cerrado, que apela a un remate, que organiza información de manera lineal. Ahí es donde lo ensayístico como campo de pruebas abre espacio a una escritura que desborda de la idea tradicional del “poema”. Aparece el desecho, la interferencia, el maldecir, la rudeza, en medio de un tapiz que va desenvolviéndose sin saber del todo hacia qué destino. Y en el ensayo en prosa, es el ritmo, la construcción lingüística, la ambigüedad, lo que irrumpe en el esquema narrativo para dar otros colores al pensamiento. Considero que atenerse a los preceptos clásicos de un género es limitar la potencialidad de la experiencia. Esa experiencia de dos caras, escritura y lectura. —ECP: Volviendo a Unos días afuera, ¿dónde se produce esa fuga de la que hablas? —DLG: La cuestión de la imagen posiblemente sea una de mis obsesiones, así que desde las referencias al cine, sobre todo el noir norteamericano, a fotografías, a escenas callejeras, la trama poética se recorta en algo a medias entre lo espontáneo y lo técnico. Quiero decir, trabajo con texturas reconocibles a veces y otras que ya no guardan referencias claras, puesto que ha quedado el vacío de una sintaxis rota o una superposición como esas pegatinas callejeras en las que se intuye un fondo anterior. Desde esos procedimientos que parecen bastante plásticos, el poema se corre de la necesidad de un pacto inteligente en el sentido capitalista. Suele considerarse al lector como alguien que debe resolver el asunto, que debe sentirse recompensado con un entendimiento mediano, una lucidez aplaudida para que lo empuje a seguir comprando ese bien cultural tal como lo haría con un electrodoméstico. Ahí es donde mi poesía no pacta, sino que sale del carril o intenta hacerlo (no sé si siempre lo logro). Entendido así, el poema puede liberarnos de lo pensable de la época, del aturdimiento de la razón económica, del exitismo idiota del que no está exenta la literatura cuando quiere vender verdades. Unos días afuera es eso, unos días afuera de esa lógica para mirar las cosas de otra manera. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Venero Nares Montero, madrileña de 1982, publicó el pasado otoño un libro que merece la atención de nuestra mirada cervantista y canina. Aunque está escrito en forma versal, lo cierto es que cada poema parece el pecio lírico del diario de una náufraga que quiso dejar negro sobre blanco un profundo camino de dolor, cincelado, eso sí, de manera exquisita. Porque el dolor es salvaje, y hay que tener talento para canalizarlo, escribirlo y sabiduría en el manejo de un idioma para retorcerlo y exhibirlo con la expansión, la elegancia y la pericia requeridas. El libro lleva por título Venero y ha sido publicado por la editorial hispano-chilena RIL. Adentrémonos en sus aguas. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Recién terminada la lectura de Venero, hay dos símbolos, agua y flor, que sobrevuelan en el ambiente. Son, creo, los vocablos más repetidos en el libro y están colocados en el lugar adecuado de cada poema. ¿Simboliza el agua en Venero vida o simboliza muerte? ¿Y las flores, con tan buena prensa siempre? Hablas varias veces de su muerte también. —NARES MONTERO: Efectivamente, en el poemario hay una serie de vocablos y de conceptos que se repiten sirviendo de hitos de sentido. El agua es en sí misma la sustancia del libro y su valor es el discurrir, el mismo tránsito. Las flores emergen salpicadas como aquello que surge en las orillas. Existe en su presencia un impulso de detención, de arrobamiento, como en los vínculos que se producen con quienes te encuentras en la vida. Pero todo ha de seguir, y las relaciones, como las flores y a quienes quieres, mueren sin que nada pueda evitarlo. Además de agua y flores también hay muchas “manos” en Venero, todos elementos necesarios para el rito. —ECP: ¿Se podría decir que —por desgracia, por poeta, por mujer o por las tres cosas— eres especialista en dolor? —NM: Soy humana, esa es mi condición. Espero no ser especialista en dolor por ninguna circunstancia. Soy, eso sí, testigo del daño y doy testimonio del dolor que provoca. El dolor y su construcción cultural me interesan, al principio como motor intuitivo y más tarde como cimentador de imaginarios y creencias. Creo que hay circunstancias innegables que condicionan la existencia de cada cual, y dependiendo del entorno y la cultura se construye una idea de dolor y de sufrimiento, aunque también considero que existe la posibilidad de hacerse cargo del dolor, y que nada es más sanador que la idea de reparación y restitución de la propia autoestima y de la dignidad colectiva. —ECP: La partición de Venero son “Nacedero”, “Escorrentía”, “Curso subterráneo” y “Hontanar”. ¿Por qué hay cuatro estaciones en esta navegación y no tres o cinco? —NM: La respuesta corta es que el poemario así lo pedía. Quiero decir que no es una decisión planeada de antemano, si no que, en la construcción y agrupación de los poemas, poco a poco, se fue definiendo la estructura del libro. A este poemario le llevó mucho tiempo ser el que es, su periodo de escritura fue largo, pasó por varios títulos y otras disposiciones hasta que encontró la manera de sujetarse en esas cuatro estaciones que lo llevan a decir exactamente lo que dice. —ECP: Has escogido ocho citas de escritoras que robustecen Venero: Tsvetáyeva, López Mondéjar, Carolina Coronado, Chacel, Mercedes Cebrián, Paca Aguirre, Simone Weil y Mercè Marçal. Es evidente tu posición feminista que reclama, que vindica, que reivindica... ¿Querrías matizar tu postura? Lo digo por la confusión, no sé si inducida, que últimamente rodea a la causa. —NM: Soy feminista, tú lo has dicho. Existe un compromiso político en lo que hago y en cómo lo hago. Mi postura es evidente y explícita. Trato de no dejarme llevar por la confusión o las modas. No resulta fácil ni cómodo pero el feminismo es un faro que apunta en una dirección inequívoca y justa: acabar con todas las violencias que sufren las mujeres a causa del patriarcado en todos los rincones del mundo. Esa es la brújula y me sirvo de ella y de referentes de autoridad como las mencionadas, tal y como se ha hecho a lo largo de toda la historia humana, para sostener lo que hago y lo que pienso. —ECP: Juegas a menudo con el léxico, con las reglas gramaticales, en algunos poemas incluso con la grafía. Esta inclinación recuerda al estilo que ha hecho célebre a Berta García Faet. ¿Reconoces su influencia o, al menos, vuestra conexión? —NM: Admiro el trabajo de Berta, es una poeta magnífica que ha hecho de su particular juego con el lenguaje un estilo inconfundible. Berta es algo más joven que yo y aunque eso no implica que no pueda ser una gran referencia poética conocí su escritura después de comenzar a escribir este libro. Además, pienso que el trabajo de los poetas y de los escritores es precisamente aprender los fundamentos del lenguaje y jugar con ellos, no necesariamente en ese orden. En este sentido no conozco ningún poeta que no lo haga y no que trate de hacerlo a su manera habiendo aprendido antes de quienes les precedieron. —ECP: Una de las imágenes más conseguidas para mí es aquella en la que humanizas a unas flores domésticas que «sólo miran / los pájaros de afuera». ¿Es el hogar en Venero un trauma? —NM: Tal como dice Lola Nieto en el texto de la contraportada, Venero tiene reminiscencias de veneno. Una palabra que al principio designaba cualquier poción o bebedizo, bueno o malo, para la salud. Sólo con el tiempo adquirió su significado tóxico o perverso. Todo veneno animal genera una respuesta inmunológica y es de esta respuesta desde donde se debe elaborar el antídoto. A veces el daño o el trauma, que en su etimología es herida, es inevitable, pero como ya he dicho antes nos queda la reparación, la vacuna, la respuesta espontánea que da la supervivencia. —ECP: En tu caso, ¿te salva la escritura? —NM: Con el tiempo me desprendo de ciertos romanticismos. No sé si la escritura me ha salvado de algo alguna vez. Como dice Lola López Mondéjar en El factor Munchausen, la salida creadora es una gran herramienta para el sujeto herido. La capacidad creativa de reconstruir, transformar y elaborar un nuevo sentido se puede asociar con la idea de rescate o, de una manera más pragmática, como salva un buen zurcido a un viejo calcetín. —ECP: La culpa asoma también interrumpidamente en Venero. ¿Crees que alguien podría erradicar ese sentimiento, tan ligado a la creencia religiosa? —NM: La culpa es humana. No sabemos de otros animales que expresen culpa, aunque a menudo interpretemos sus comportamientos en base a nuestras premisas. Y es que la culpa es un mecanismo de reacción vinculado a la conciencia moral y de él se sirve cualquier sistema que quiera imponer sus normas. La familia, la publicidad o el capitalismo inoculan culpa todo el tiempo de maneras evidentes y sutiles. Y se sirven de ella para conseguir sus propósitos: perpetuarse. No creo que se pueda erradicar un sentimiento (y dudo que se deba) pero sí creo que debemos conocerlo, saber qué lo provoca y cómo hacernos cargo de él. También hay mucho de creencia religiosa en consultar el tarot, el I Ching, o encomendarse a los antepasados como una suerte oráculo. Las creencias religiosas también son humanas y sirven para calmar la incertidumbre, el vértigo de no saber percibiendo, sin embargo, la medida de quienes somos como algo insignificante, sin poder ni control verdaderos, en el devenir completo de lo que llamamos existir. No creo que haya que erradicar lo que sentimos, creo que hay que conocerlo y aceptarlo para poder hacer de ello algo bueno si está en nuestra mano. —ECP: En la dedicatoria final guardas un agradecimiento especial para Lola Nieto y Ana Martín Puigpelat, por sus ánimos, dedicación y apoyo. ¿Podrías detallar en qué zonas de Venero se nota más la mano consejera de una u otra mentora?
—NM: Ambas han sido imprescindibles en el proceso final del poemario. A Lola le envié el manuscrito en un brote de atrevimiento mientras pasaba por un periodo de inseguridad especialmente agudo. Su respuesta fue muy valiosa porque me infundió el arresto que necesitaba para enviar el poemario al editor. Después, cuando el libro estaba en fase de maquetación, le pedí que escribiera el texto para la contra, mientras que le hacía una petición similar a Sandra Jiménez (@miradademujercollage) para que se encargara de la imagen de portada. Recibí el texto de Lola y la imagen de Sandra el mismo día y al ver lo bien que se comunicaban entre sí comprendí que el libro tenía la capacidad de llegar claro a otras personas. Eso me llenó de alegría. En cuanto a Ana Martín Puigpelat, ella ha sido mi ojo de halcón en la última corrección del poemario. La conocí primero gracias a las alabanzas que hacía de ella un amigo en común y después en la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Es una poeta formidable con una trayectoria menos reconocida de lo que se merece, quizá por estar apartada de lo mediático y las redes sociales, pero solvente y generosa como pocas. Su contribución, como la de los buenos traductores, resulta invisible para los lectores, pero invaluable para quienes hemos tenido la suerte de contar con su apoyo. Detecta las asonancias y las rimas internas al vuelo, tiene una capacidad de síntesis envidiable y consigue mejorar cualquier imagen floja con una naturalidad y pericia que ya quisieran muchos. Es un gran privilegio haber contado con ellas en este proceso y les estoy muy agradecida. —ECP: «Cuando miento no duele nada». ¿Hasta qué punto crees necesaria la mentira, Nares? —NM: La mentira es un asunto complejo y lo debemos tratar como tal. Supone una solución cortoplacista que exime de la responsabilidad momentáneamente, o al menos tan momentáneamente como se sea capaz de sostener. Resulta simple y muy asequible polarizar la opinión sobre ella y decir que es dañina o necesaria según convenga. La mentira tapa, pero no repara. La mentira simplifica y busca atajos. Según se mire, la mentira puede ser una amiga cómplice ante una verdad cruel que te deja expuesto y vulnerable. Soy amiga de no usar, y por supuesto no abusar, en lo posible de ningún tipo de mentira, ni piadosa, ni perversa, ni para huir ni para obtener. Hay ámbitos como en la política y la gestión de lo público en los que creo que debería sancionarse hacer un uso ilegítimo. Pero no pecaré de querer hacer de ella un absoluto y acabar lapidada por mi propia moral. Como dice otra amiga poeta, «todo está en todo» y en nuestra mano está cómo usarlo o qué interpretar. Entrevista realizada por GEMA ALBORNOZ Todo rojo por dentro La madrileña Eva Gallud lleva más de quince años dedicada a la traducción y otros tantos a la escritura. Ha traducido a poetas como Emily Dickinson, Vera Brittain, Rupert Brooke, Siegfried Sassoon o Amy Lowell, y a narradores como Kate Chopin, Sarah Orne Jewett, Willa Cather, Edith Wharton, Guy de Maupassant, Henri Barbusse o D. H. Lawrence. Asimismo, ha publicado la novela Los años oscuros (2020) y los poemarios Raíz de ave (2018), El taxidermista (2016), Ningún mapa es seguro (2014) y Moléstenme sólo para darme de comer (2011). Su último libro es Todo rojo por dentro, de la editorial Dieciséis, casa en la que repite, y uno de sus proyectos actuales consiste en la escritura conectada de la que forman parte unos 30 miembros, un espacio femenino seguro de escritura llamado Micorriza. Nos interesamos por su último libro para conocer mejor a la autora. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Poesía o relato? —EVA GALLUD: No sabría cuál elegir. Me siento muy cómoda en los dos géneros. Creo que cada historia pide contarse de una forma. No soy yo quien elige si poesía o narrativa; es lo que va a contarse lo que decide qué forma es mejor para ello. A veces creo que es una cosa y termina siendo otra porque la historia necesita las particularidades de uno u otro género. —ECP: ¿Qué te aportan cada uno de ellos? —EG: En la poesía me siento más libre y más dispuesta a experimentar, como si fuese un espacio vacío más amplio, panorámico. La poesía es crear un paisaje, observarlo, habitarlo, sentirlo hasta dejarlo exhausto. Ahí es donde despliego de manera más voraz mi universo poético, aunque muchas veces estas imágenes se cuelan sin remedio en la narrativa. El relato me da la oportunidad de contar historias trenzadas por un imaginario más anclado a la realidad. —ECP: ¿Qué te ha permitido el relato corto que no te permite la poesía? —EG: El relato me permite profundizar en aspectos a los que mi poesía no llega, como puede ser mostrar la psicología de distintos personajes, o contar cosas de modo más directo. Me permite reflexionar de una forma diferente sobre aspectos que me atraviesan, como la clase o la violencia o la marginalidad de ciertos colectivos. En mi poesía, aunque también hay de todo eso, aparece de forma velada, menos accesible y más abierta a distintos significados. —ECP: ¿Relatos intimistas o íntimos? —EG: Pues creo que ambas cosas. Los relatos del libro muestran escenas intimistas —lo que pasa dentro de las casas, en ambientes familiares y demás—, pero también cuenta cosas muy íntimas, las que ocurren dentro de las cabezas, dentro del cuerpo. —ECP: Es tu primer libro de relatos cortos. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de este libro respecto a los anteriores? —EG: La poesía suele ser el género al que tiendo al comenzar a escribir algo. Luego, ese algo pide una u otra forma. Cuando escribí la novela, por ejemplo, empecé escribiendo hablando del tema en poemas, pero después me di cuenta de que así no iba a poder profundizar en la historia que quería contar, así que cambié a la novela. Sin embargo, estos relatos siempre los concebí como tales desde el inicio, sin poéticos pasos en falso. Llevaba tiempo escribiendo cuentos que simplemente guardaba en mi archivo. De repente, surgía una imagen, un personaje o una idea que sabía que tenía que trasladar a la escritura de esa forma. —ECP: Consigues rozar la fantasía y el misterio con relatos no muy extensos, con temas condensados. ¿Qué nos cuenta el “subtexto” de los mismos? —EG: Me gusta cuando se utiliza el misterio, la fantasía o el terror para hablar de violencias cotidianas, de males estructurales y de lo perverso que puede ser el sistema en que vivimos. Mi intención era hablar de las distintas violencias y opresiones —grandes y pequeñas, evidentes o sutiles— que sufrimos las mujeres desde la infancia sin hacerlo de forma explícita, y que, sin embargo, quien lo leyese pudiera sentir todo ese peso. Un poco como lo vivimos cada día: sentimos esa carga ominosa, pero no vemos la mano que nos está apretando. —ECP: En estos relatos de final abierto, ¿tiene importancia lo que no se dice y los silencios? —EG: El silencio es una herramienta más de opresión, así que sí, es importante lo que no se dice. Los finales abiertos nos indican que la historia continúa y puede hacerlo de muchas formas. No me interesan tanto los finales como observar el intervalo de vida que se está contando. En realidad, da igual lo que pase después. —ECP: Tanto en la poesía como en los relatos alcanzas una profundidad compleja y casi hiriente. ¿Qué papel cumple esa profundidad? —EG: No sabría calibrar esa profundidad que dices, la verdad. Supongo que se trata de llevar a quien lee a lugares que pueden ser incómodos, más que nada porque nos plantean preguntas sobre nosotras mismas. —ECP: Por mera curiosidad, ¿cuál es el relato que dio comienzo al libro? No en formato, sino en idea. —EG: Tenía un buen montón de relatos escritos, pero no había pensado hacer nada concreto con ellos. Envié uno de los más largos, ‘Lujo de vida’, a una convocatoria de una editorial que buscaba cosas así, pero lo rechazaron. Eso me hizo dudar de su valor, de modo que se lo envié a mi editor de la novela, Alejandro Marín, simplemente para que me dijera si valía la pena. A él sí le gustó y, a partir de ahí, empezamos a pensar en cómo montar el libro. Me di cuenta de que tenía muchos relatos que podían unirse para trazar una “línea de vida” con distintos personajes y así fue cómo comenzó todo. —ECP: ¿Cuál es el relato que más ha marcado una diferencia para ti? —EG: Creo que ‘Lujo de vida’ tiene un estilo propio, muy distinto a lo que suelo escribir. —ECP: ¿Y tu favorito?
—EG: Solemos decir que es difícil elegir uno, pero me quedo con ‘Lo que hay en los terraplenes’. Lo escribí pensando en el tipo de relato que me hubiera gustado leer a mí cuando era una adolescente gótica en busca de su identidad. Es un cuento que me debía a mí misma. —ECP: Me parece curiosa la última línea del libro: «Tengo ganas de llegar y sentarme un rato en el patio». Parece una conexión entre el final del proceso de escritura del autor, el cansancio al final de un día o al término de una lectura... —EG: Sí. La protagonista de ese cuento está muy cansada, sólo quiere sentarse, pero antes tiene que terminar su obra. La escritura es algo así. Y también es un proceso cíclico —como ese relato, que es circular— en el que pasas una y otra vez por ese llegar a la última línea, detenerte y volver a empezar. |
ENTREVISTAS
El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL
CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|


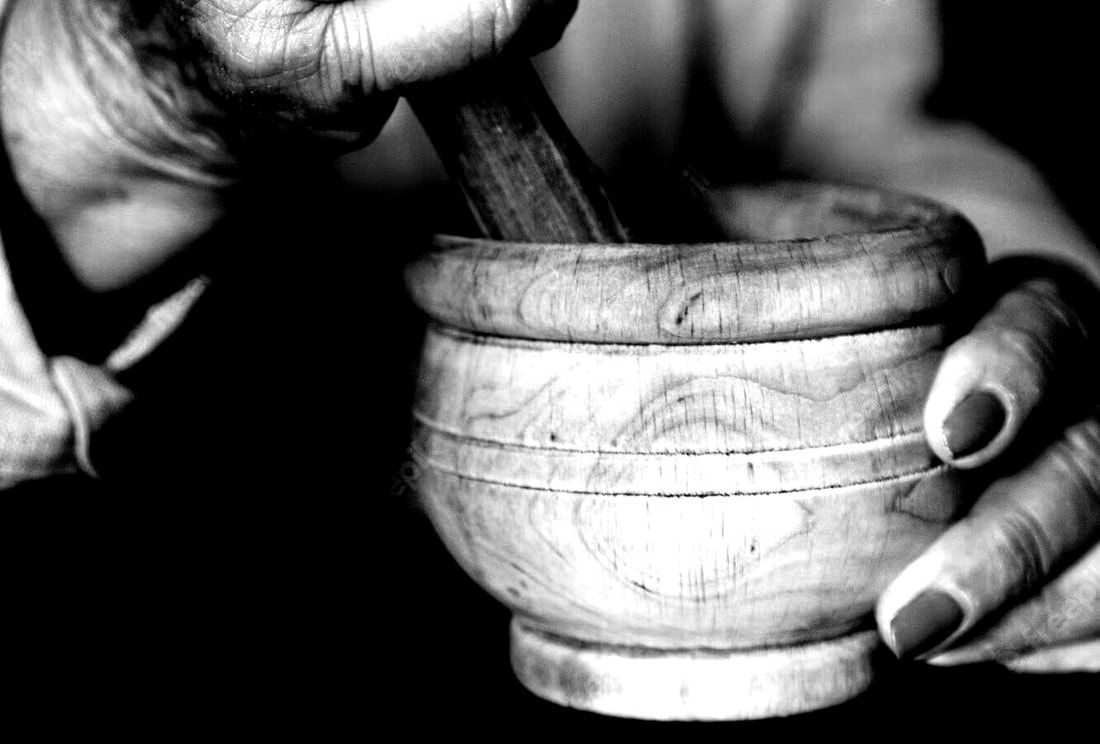

























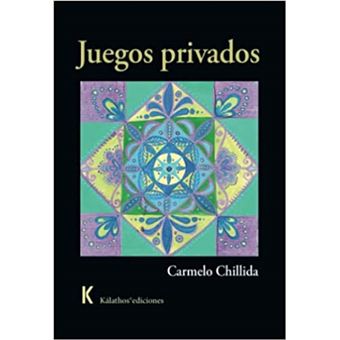

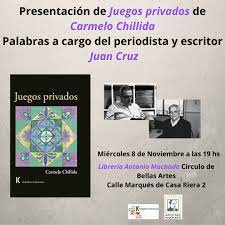
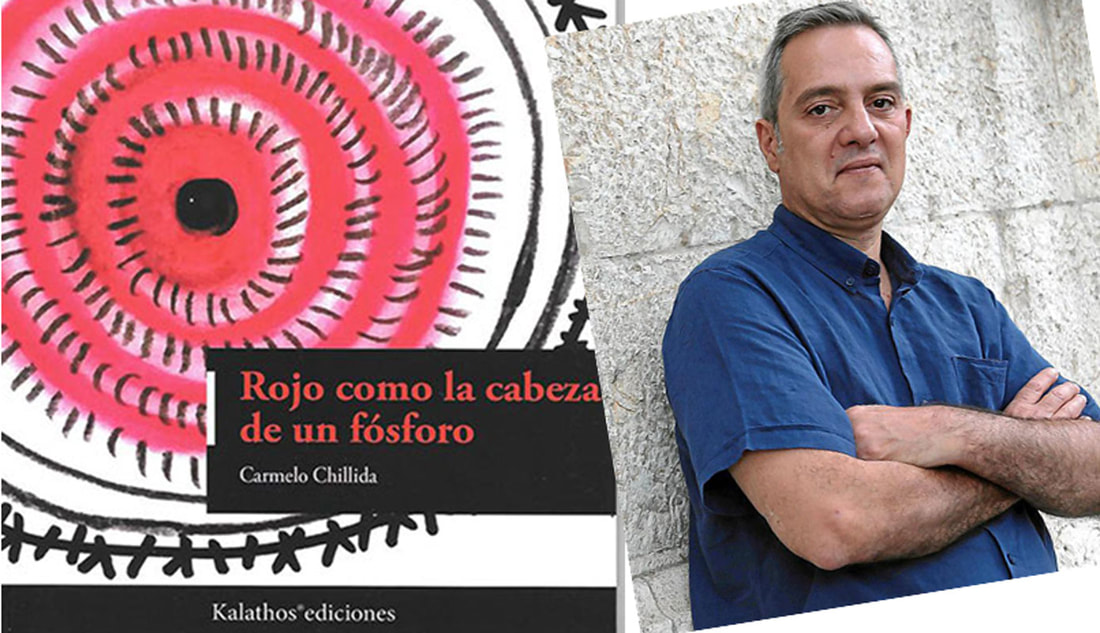
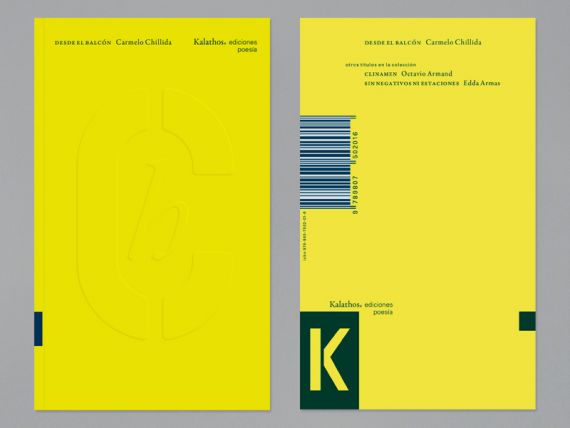
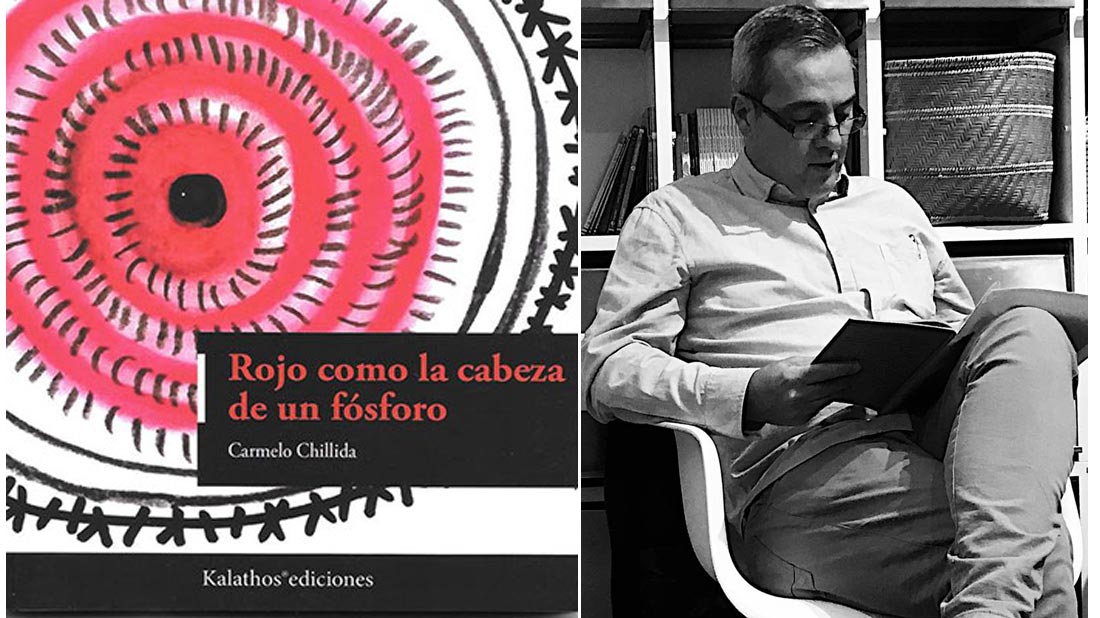
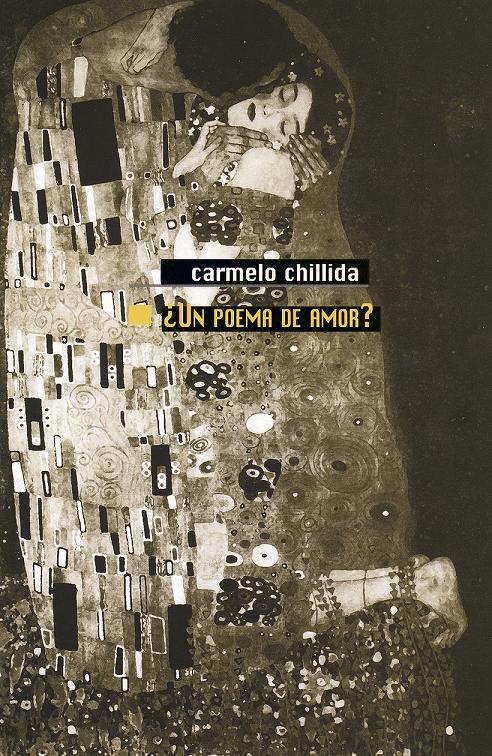
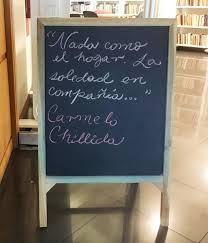
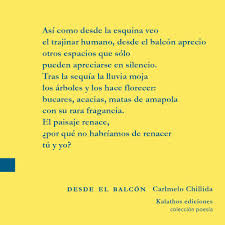
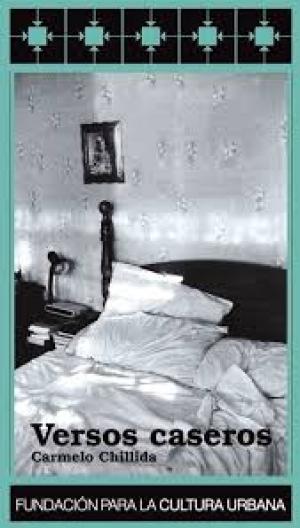
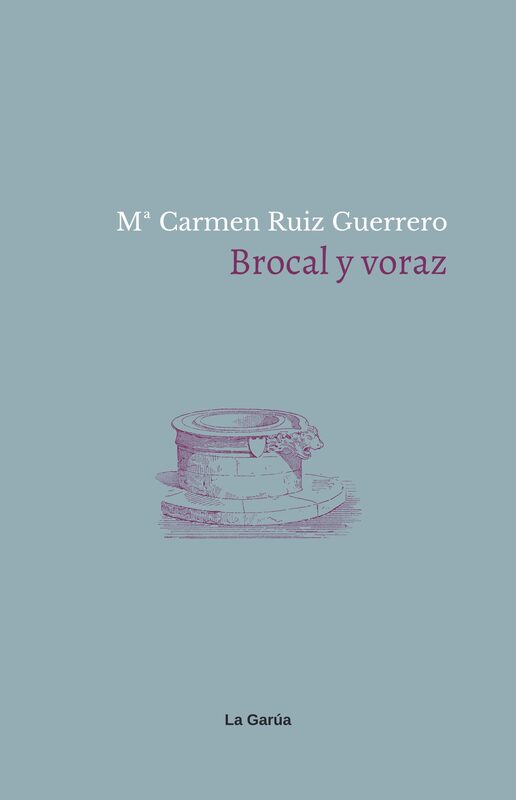





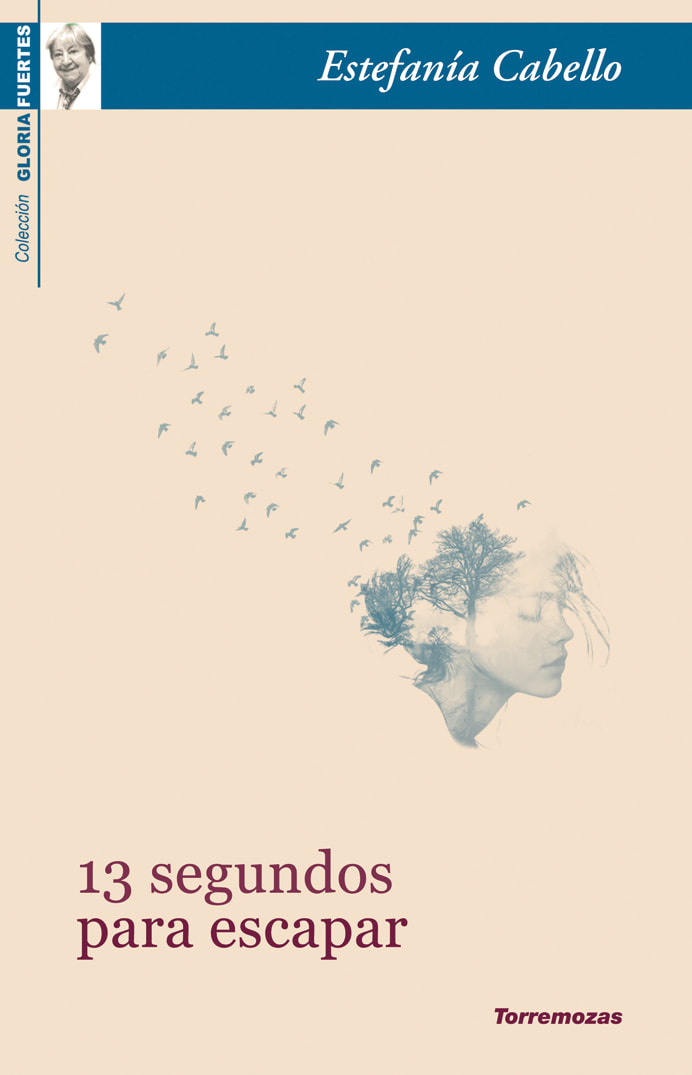
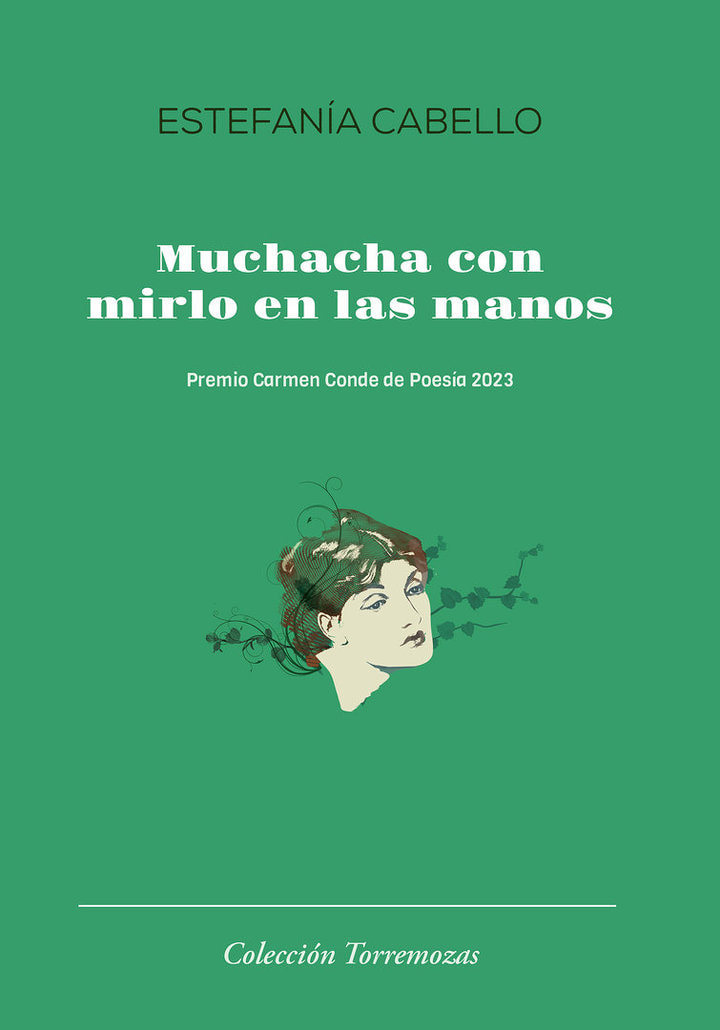
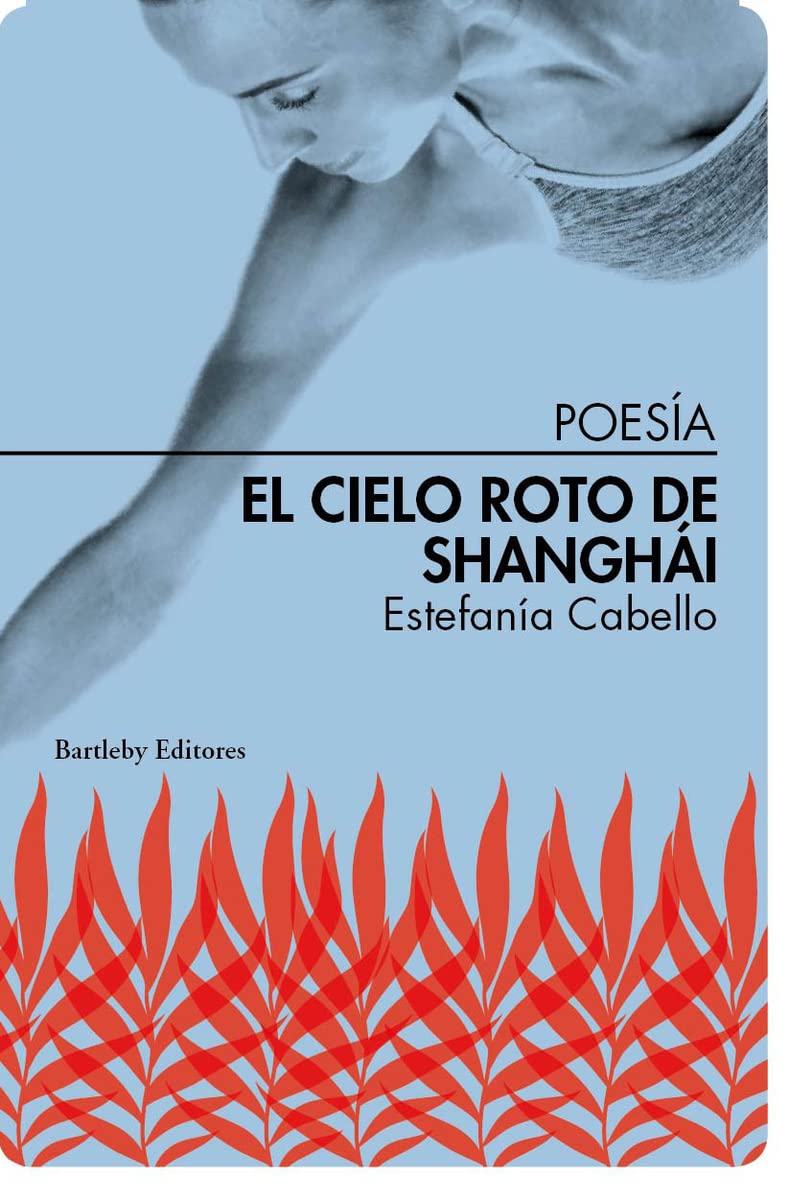
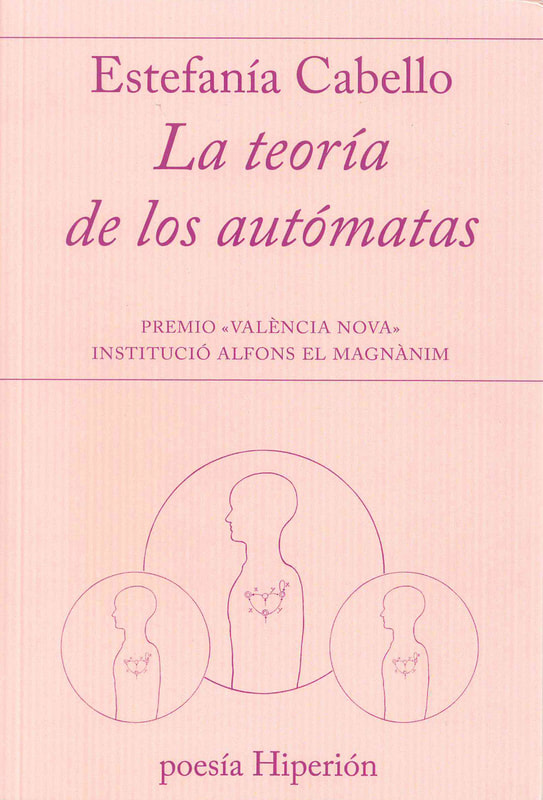
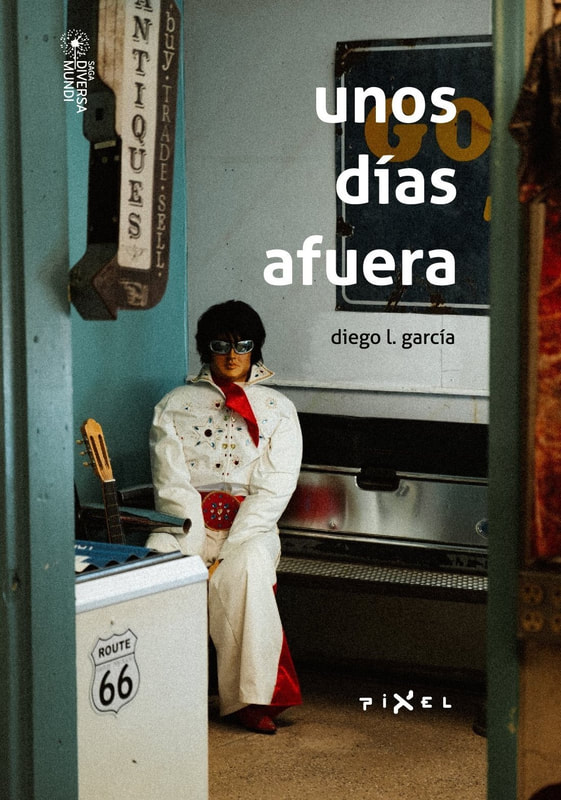

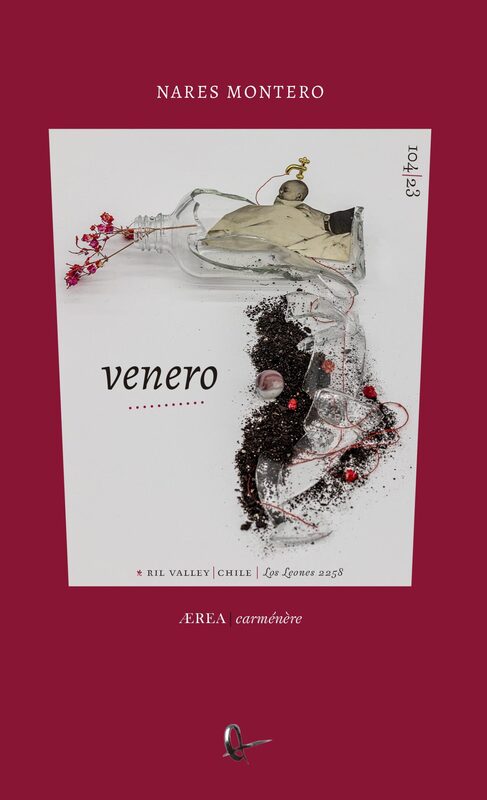

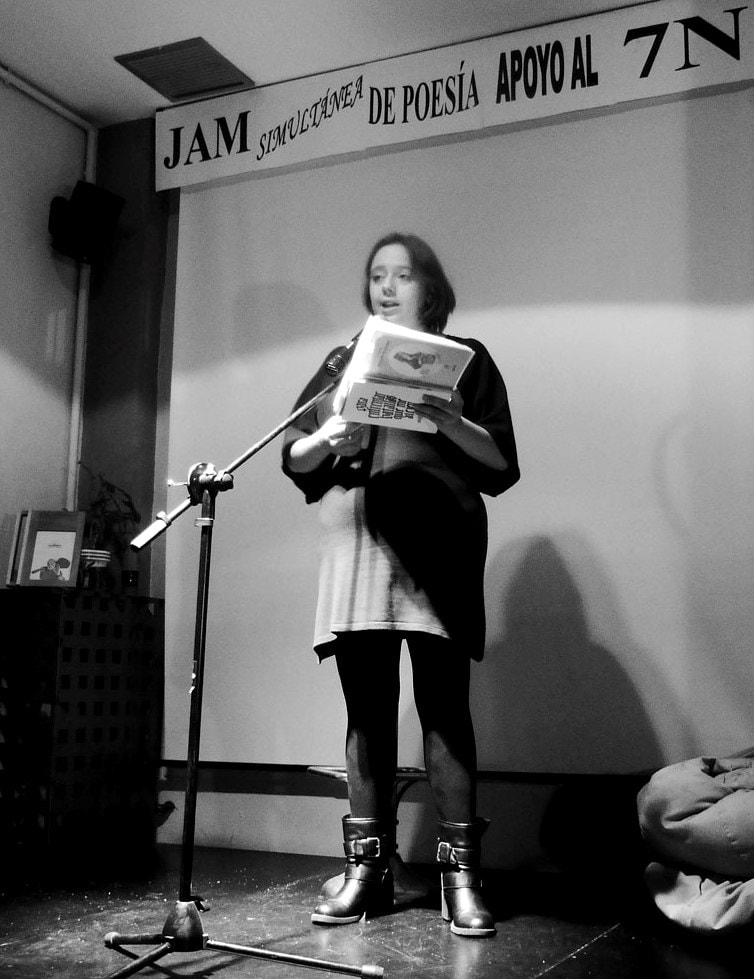

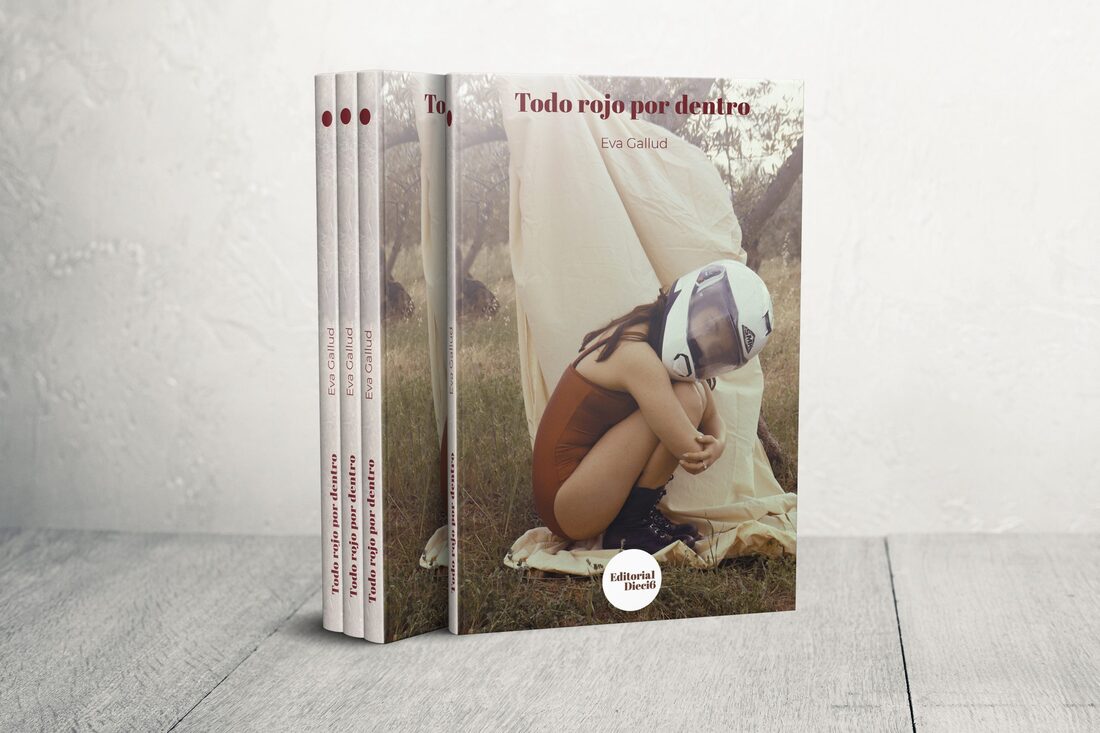

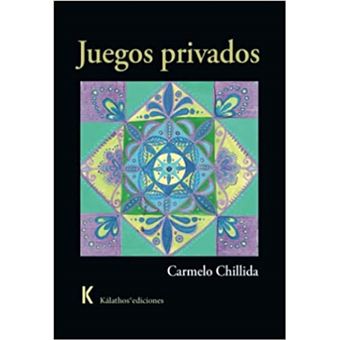

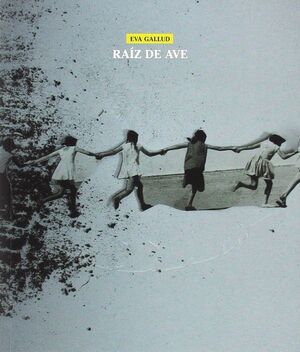
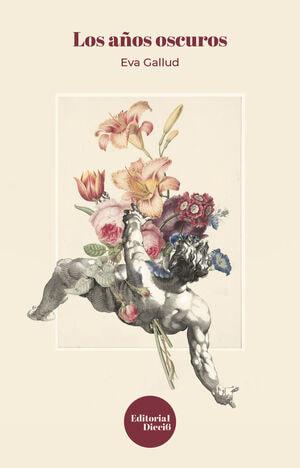
 Canal RSS
Canal RSS
