|
Entrevista realizada por LEONARDO CANO Del escritor Ángel Gracia sabemos que nació en Zaragoza en 1970; que es autor de los libros de poesía Valhondo (2003), Libro de los ibones (2005) y Arar (2010) y de la novela Pastoral (2007); también, que ha publicado este año una gran novela en la editorial Candaya. Con esto bastaría para justificar la entrevista que presentamos a continuación. Pero si, aparte, añadimos que Campo Rojo, su última publicación, es una novela honda y sobrecogedora sobre el acoso escolar en las aulas de los años 80 y un retrato generacional a partir de la aspereza de esa infancia y, más, la obra de alguien que cree en la literatura —y en un lenguaje minucioso y un tono incisivo y en las expresiones recuperadas del pasado— para conjurarlos, los argumentos ya abundan. Ángel Gracia, con su agudeza acostumbrada, nos lo demuestra. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Cómo nace la idea de escribir Campo Rojo? ¿Qué razones te mueven a hacerlo? Porque aquí hay muchas novelas en una: la novela generacional, la de la periferia, la de denuncia... —ÁNGEL GRACIA: Hay tantas novelas en Campo Rojo como lectores. Lo demuestra la diversidad de opiniones y perspectivas acumuladas en estos nueve meses que han pasado desde su publicación. Unas lecturas se centran en los aspectos sociales, otras en los estrictamente literarios. Todas son válidas y todas enriquecen la novela […] La idea de escribir Campo Rojo me ha perseguido desde que descubrí que los mecanismos sociales de convivencia se repiten en todas las etapas de la vida. Hay abusones y macarras en el colegio y en el instituto; hay matones y sádicos en la universidad; hay acoso e injusticias en los trabajos y, si me apuras, hasta en las residencias de ancianos. Y nunca faltan machistas asquerosos haciendo la vida imposible a las mujeres […] Siempre es igual, tengan once o cincuenta años: un individuo intenta dominar a otro utilizando métodos más o menos brutales y esta víctima lucha o se somete. Extiéndelo a grupos y clases sociales y obtendrás un inquietante mosaico de humillaciones. Las relaciones entre las personas es un tema literario que siempre me ha fascinado, sobre todo la naturaleza violenta de muchas de ellas. Así que quise empezar por el principio: el colegio. Los primeros insultos, los primeros abusos, las primeras palizas. —ECP: ¿Y cómo son capaces los personajes de Campo Rojo de sobrevivir a esa infancia? ¿Qué les hace aguantar? ¿El amor de la familia, el sentido del humor, la esperanza en un futuro más afortunado? —AG: Nadie sobrevive indemne ni en la novela ni en la vida real, como sabemos todos los que tenemos más de catorce años (el Gafarras, uno de los protagonistas de la novela, solo tiene once, aún no lo sabe). Duele descubrir que la pérdida de la inocencia y la pureza de la infancia es algo más que un tópico. La novela narra esa pérdida, cuando ante los ojos de los chavales se cae el velo de la realidad. Ni los padres son dioses ni nadie va venir a ayudarte ni a defenderte […] No quiero adelantar nada para los que no lo han leído, pero el libro cuenta precisamente que el miedo a los demás y el sufrimiento por sentirse solo dejan huellas psicológicas. Nos cambia. Nos hace desconfiar, encerrarnos en nosotros mismos. Unos sobreviven endureciéndose, blindándose; otros prefieren dejarse arrastrar por la corriente y desaparecen en medio de la multitud. —ECP: El lenguaje es muy importante en la novela y, sobre todo, el tono. ¿En qué momento decides que esa segunda persona es la que va a interpelar al protagonista, el Gafarras, y le va a plantar un espejo delante que le va a decir: esto es lo que eres? —AG: La segunda persona insiste en los aspectos más obsesivos del personaje. El Gafarras se cuenta a sí mismo todo lo que ve para analizarlo, revisarlo y desmontarlo. Desconfía de los demás y de sí mismo. Desconfía, sobre todo, de la realidad. El Gafarras se autoanaliza, se juzga y se condena todo el tiempo. Cuenta los números (está obsesionado con los números primos), estudia las palabras, se inventa sus propios rituales de superstición y los repite día tras día porque está convencido de que le ayudarán a sobrevivir. Para expresar toda esa ebullición mental (¿neurosis infantil?) necesitaba la segunda persona verbal, aunque quizás no se corresponda, si lo piensas bien, con una auténtica perspectiva de segunda persona. —ECP: En cuanto al lenguaje, háblanos de cómo lo has tratado; porque se adivina detrás un gran trabajo, digamos, de arqueología de unos modos de expresión y de unos términos sacados directamente de las aulas de los 80. —AG: Las palabras pueden hacernos felices y pueden destruirnos. Si yo te digo: “eres un guaperas”, te sentirás bien y creerás que te respeto e incluso que te admiro. Si te digo “eres la polla en vinagreta”, te sentirás mucho mejor, te relajarás y serás mi amigo. Sin embargo, si te digo “eres un tonto del haba” o “eres un retrasado mental”, te pondrás en guardia, creerás que no te respeto, que me río de ti. Multiplica eso por cien veces al día. Multiplícalo por meses, cursos, años, toda la vida. Llegarás a aceptar que eres inferior a mí. - ECP: ¿Dónde quedarían trasladadas estas relaciones de poder treinta años después, cuando esos niños ya han accedido al trabajo y están establecidos en la sociedad? ¿Crees que esas relaciones entre quienes ejercen el miedo y quienes lo sufren predominan también en nuestros trabajos y en nuestra vida? —AG: Me impresionó La cita blanca de Michael Haneke, estrenada en España en 2010, justo cuando empezaba a escribir la novela. Se sitúa en 1913, en un pueblo de religión protestante en el norte de Alemania y cuenta con perturbadora precisión cómo nació el nazismo. Las relaciones malsanas entre los habitantes, los castigos, las venganzas. Es un lugar dominado por el sadismo y el odio […] Cuando escribía Campo Rojo, situada a principios de los años 80, tenía la sensación de que también estaba tratando sobre el presente. Los que eran niños en 1980 ahora tienen entre cuarenta y cincuenta años. Y, claro, de aquellos matoncetes crueles, nada empáticos con los que eran diferentes, solo podíamos esperar adultos intolerantes, machistas y racistas. De aquellos chavales sádicos solo podíamos esperar psicópatas sociales. Siempre he pensado que los que robaban el bocadillo en el recreo han continuado luego robando en bancos e instituciones. Que los abusones que dominaban a los más pequeños han sido luego los jefes de las empresas. Pero lo más perturbador de todo es encontrar el camino inverso: las víctimas que, pasado el tiempo, se han convertido en verdugos de otros. —ECP: Decía hace poco Samanta Schweblin: «escribir es entrar en el miedo y salir ileso». La pregunta sería: de la escritura de Campo Rojo, ¿has salido ileso?, ¿de Campo Rojo también se sale? —AG: Como ya he contado en otras entrevistas, todos tenemos un Campo rojo en nuestra mente y de la mente uno nunca puede escapar. El que ha sentido miedo nunca lo olvida. Hablo de miedo de verdad, no ese miedito casi enternecedor de dormir con la luz apagada. No sé exactamente a qué se refiere Schweblin (una escritora excelente, por otra parte), quizás al pánico que genera la creación, pero eso es otra cosa. Es un reto emocionante, lleno de peligros, pero para eso está la ficción, para agarrarnos a ella y salvarnos. —ECP: Tratas despiadadamente la escuela de esa época, pero ¿crees que sigue existiendo en la actualidad ese abandono por parte de profesores y esa inconsciencia por parte de los padres en cuanto al destino de sus hijos en clase? —AG: El libro no pretende ser un tratado de educación ni de civismo ni tiene afanes sociológicos. No he escrito un ensayo sobre la escuela de los 80, solo una novela. No me corresponde a mí analizar “los grandes problemas de la enseñanza en España”. Simplemente cuento una historia y parece que a los lectores les mueve recuerdos y vivencias. Personas de sesenta y tantos años y chavales de diecisiete me han dicho que se sentían totalmente identificados con algunos de los personajes del libro, que les hacía revivir escenas de su pasado. Yo pensaba que quizás la novela tendría una lectura generacional pero ahora veo que hay ciertos temas que, desgraciadamente, son atemporales y universales. —ECP: ¿Qué significa para ti la periferia?, ¿qué querías mostrar con ella?, ¿crees que es un paisaje poco apreciado y tratado por la literatura?
—AG: Simplemente es el espacio donde nací y crecí. Durante veinticinco años viví y dormí junto a una ruidosa fábrica. Más allá de mi ventana solo había descampados y autopistas. Mi barrio se parecía bastante a la Zona que describe Tarkovsky en Stalker, pero sin el glamour del meteoro y la ciencia ficción. Siempre me he sentido en las afueras de todo y siempre he creído en la lucha de clases. Para superar este término tan desgastado y desprestigiado, ahora se utiliza la palabra “castas”, pero el concepto permanece. Hay gente que tiene el dinero y el poder y el resto somos unos pringados. Por eso, una de las cosas más terribles que cuenta Campo Rojo es la violencia entre iguales. Los enemigos son otros, pero los desgraciados se machacan entre ellos. No hay esperanza de cambio. —ECP: Has dicho en algún lugar que Campo Rojo mezcla autobiografía con trabajo literario. ¿Cómo has lidiado con el pudor de relatar hechos o circunstancias que te hayan sucedido a ti o a las personas de tu entorno? —AG: En el zaragozano bar La Gasca, uno de mis preferidos, hay un cartelito que anuncia: “Atención. Esta tortilla contiene huevo”. Efectivamente, es un sacrilegio pero hay tortillas que no utilizan huevo. Del mismo modo, sé que hay novelas que no utilizan la ficción (de todos modos, creo que esto es imposible). Créeme: mi novela sí contiene huevo, sí contiene ficción. Quizás a otros escritores su biografía les sirva como material narrativo. La mía no me alcanza; tampoco la vida de las personas que he conocido. Se ha dicho ya muchas veces: la novela cuenta la verdad a través de pequeñas (o grandes) mentiras […] Uno de los temas de la novela que más me ha gustado desarrollar es el de las leyendas urbanas. Historias con tantas versiones como personas que la cuentan. La creatividad no tiene límites y casi siempre tiende hacia la exageración. Los humanos somos seres hiperbólicos. De ahí surgieron los capítulos con el epígrafe “Las palizas más grandes de la historia”. Historias que casi nadie cree pero todos escuchan fascinados. Historias que nos atrapan porque nunca sabemos si son reales o pura ficción.
1 Comentario
|
ENTREVISTAS
El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL
CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|
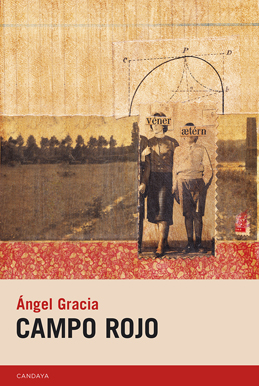

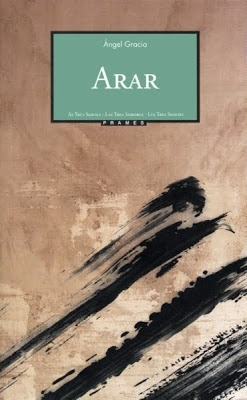

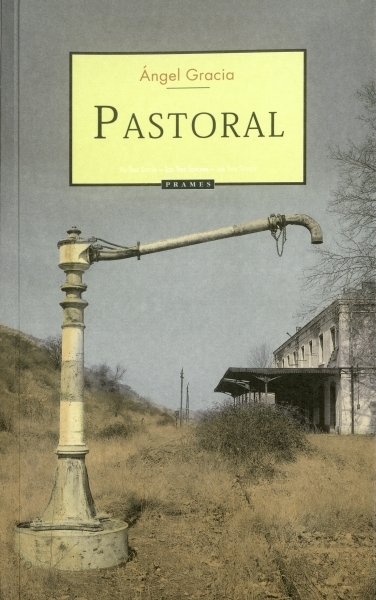

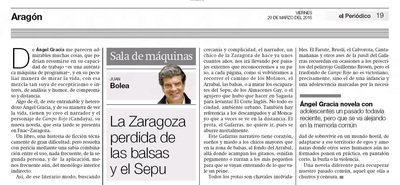

 Canal RSS
Canal RSS
