|
Entrevista realizada por CHUS CASTEJÓN Mr. Weirdo vs. las novelas papilla Vivimos, ¡oh!, una época terrible donde reina, brazos en jarras, la Novela Papilla. Esa novela perfectamente medida, perfectamente escrita, perfectamente previsible, perfectamente etiquetable y, por tanto, perfectamente aburrida. Es decir, resultó del todo asombroso encontrarse con En el desvarío. De alguna manera me hizo recordar las primeras lecturas de un Perec o un Borges o un Ballard, y, así, volví a entrar en un universo literario nunca visto, nunca imaginado y difícilmente clasificable: no es una novela de misterio, aunque pasas la lectura tratando de saber quién o quiénes son los asesinos; no es una novela realista, ni una novela humorística, aunque la risa nunca anda lejos; no es tampoco una novela onírica porque, aunque aparecen sueños, no sabes si son sueños reales o libros o guiones. Sólo a los días de acabar la lectura del libro encontré un hierro que podría servir para marcar la res: New Weird (Fiction) (1). Pero hablaremos de esto más adelante. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Cómo definirías tu novela? —J. D. ROMERO MORA: Antes que nada, si me lo permites, quisiera decir que me parece muy acertada la expresión que has acuñado de Novela Papilla. —ECP: No, no es mía, sino de P. J. Wanker. Pero la suscribo plenamente. —JDRM: Pues estoy de acuerdo con ambos en que, salvo honrosas excepciones, la novela se ha convertido, para desgracia de nosotros los lectores, en esa narrativa que nos meten en la boca con una cuchara, y no hace falta masticarla. Casi ni deglutirla. Lo cual es una pena, porque el siglo XX en literatura fue la época en que el lector se convirtió, al fin, en protagonista activo de la creación literaria, en el sentido de que el autor le propone unos hechos y él los interpreta y asimila. Dijo Jean Prévost: «Cuando leemos, nos sentimos vivir con el héroe y crear con el autor». Sin embargo, en el presente la segunda mitad del aforismo ha quedado relegada al olvido. Volviendo a tu pregunta, En el desvarío puede considerarse novela o libro de relatos, indistintamente. De hecho, numerosos lectores que ya han finalizado la lectura de la obra, y con los que he tenido oportunidad de comentarlo, optan por una u otra tipificación al cincuenta por ciento, grosso modo. En mi opinión, es un conjunto de relatos y, a la vez, una novela fragmentaria. Los relatos, si nos decantamos por la primera opción, están interrelacionados, aunque en principio no lo parezca. Hay personajes que aparecen y desaparecen; que son mencionados en las historias aquellas de las que no forman parte integrante. Además, existen leitmotivs que actúan como corrientes ocultas. Cada una de las ocho partes y media de que consta En el desvarío posee un inicio, un desarrollo y un desenlace —aunque este no sea totalmente conclusivo—. Hube de plantearme su escritura como si de relatos independientes se tratara, pero dejando cabos sueltos para que el lector comprendiese que todo final es un continuará. —ECP: ¿Eras consciente al escribirla de su originalidad? ¿O te dejaste llevar? —JDRM: En el desvarío comenzó siendo, en origen, Títere sin cabeza. Me explico: este es el primero de los relatos (cada uno tiene su título particular), o Parte Primera de la novela, según el entendedor. Es la historia que vertebra el desarrollo posterior del libro, y, como tal, rondaba en mi mente desde hace décadas. Todo partió del comentario casual de un amigo aficionado a las revistas de tema científico, vertido en una tertulia literaria que llamábamos El dinosaurio estaba allí, respecto a la extracción de las muelas del juicio y otros asuntos quirúrgicos realizados en cierta tesitura a la que se me permitirá no hacer referencia para evitar el spoiler (debería decir destripe). A partir de Títere sin cabeza me dejé llevar, como dices, y la propia lógica intrínseca de la obra, a fuerza de inercia, de efecto Coriolis (se entenderá al leerla), hizo el resto. Porque, en cierto modo, En el desvarío es un formato de libro vivo, un organismo que crece a medida que se pasan las páginas. —ECP: ¿Es un experimento literario? —JDRM: Aunque la obra resulta innovadora en cuanto a técnicas narrativas, te contesto que no exactamente, ya que todo acaba por cuadrar en la trama, por encajar en el puzle, y la relación entre los personajes, uno de los motores que hace progresar el argumento, resulta clara y manifiesta. —ECP: ¿Escribiste con escaleta? —JDRM: Curiosamente, y a pesar de la complejidad de En el desvarío, no trabajé con un esquema a priori. Sí realicé ciertos croquis con posterioridad a la finalización de su escritura, para evitar que se produjeran incoherencias entre las diferentes historias, para que el lector pudiese identificar al personaje o personajes protagonistas de cada parte sin necesidad de transcribir sus nombres continuamente, y para lograr que el hilo temporal no sufriera rupturas bruscas ni estuviera plagado de elipsis que provocasen confusión. —ECP: Tengo la sensación de que hay algo importante en el libro que se me escapa; que hay algunas pistas que no las he sabido seguir, como la de los libros ficticios que aparecen, o como los autores reales que también aparecen, y todo ello conseguirá que la vuelva a leer. Pero esta sensación no resulta molesta, se asume con la misma naturalidad que al escuchar un fragmento de conversación de la mesa de al lado. Y aquí entramos en el territorio New Weird: ¿te interesa el género, ya sea como autor o lector? No tengo nada claro que, a pesar de algunos puntos en común, En el desvarío se pudiera adscribir a este género. ¿Qué piensas? —JDRM: El Weird debía bastante a Edgard Allan Poe, a Franz Kafka y, sobre todo, a H. P. Lovecraft. La inmensidad de lo desconocido y todo eso. Los tres autores son bastante de mi agrado. En cuanto al New Weird... Yo lo entiendo como una ficción urbana entregada a lo extraño y tamizada por una fuerte carga existencialista. Mi obra, en cuanto literatura que hace salir al lector de su zona de confort, que está en la frontera entre lo imaginario y lo real, pudiera encuadrarse en este marco genérico, sin confundirse con la ciencia ficción o el horror, pero situada en la órbita de lo surrealista o del esperpento. Pienso que los límites y las fronteras del New Weird están hilvanados solo provisionalmente. —ECP: Por otro lado, hay un trabajo minucioso, y entiendo que muy complejo, de unir todas las historias y personajes a lo largo del libro. Explícanos el proceso. —JDRM: Como digo, las historias se encuentran entrelazadas; ninguna acaba realmente, porque el asunto continúa en la siguiente o siguientes. Por eso En el desvarío se ha de leer con calma, ya que su complejidad estructural es innegable. Pero aunque el lector pueda pensar en algún momento que se está perdiendo, ello no es así, pues referencias posteriores en el texto contribuyen a iluminar pasajes que quizá pudieran parecer oscuros. Lo evidente es que, una vez finalizada la obra, el lector respira satisfecho al entender a los personajes y todo aquello que yo, como autor, deseaba transmitirle. —ECP: ¿Qué te resultó más difícil: esto o la creación de las historias y sus personajes? —JDRM: Lo más complejo fue idear la trama de Títere sin cabeza, la única de las historias en que el esquema narrativo es propio de una novela policial (el New Weird se transforma en otros géneros, como el monstruo de aquella película de 1982, La cosa). Los personajes están atrapados en una tela de araña, formando parte de un entramado lógico. Aunque esa logicidad no emerge en toda su magnitud hasta el final de la obra. —ECP: Otro de los rasgos más destacables es tu contención en las escenas humorísticas. —JDRM: En mis novelas es una constante el uso de la ironía, de los malentendidos, de las coincidencias, de las situaciones ridículas, que hacen sentir incómodo al lector. Es por eso que las escenas humorísticas, sobre todo en el relato titulado ‘Allanamiento demorado’, como afirmas, están contenidas: porque se hallan cercadas por el uso de la parodia y del sarcasmo. —ECP: ¿Cómo conseguiste ese equilibrio? ¿Lo encontraste en el primer borrador? ¿Resultan muy diferentes el primer y el último borrador? —JDRM: El primer y el último borrador son iguales en esencia. Títere sin cabeza era mucho más extenso, pero lo recorté para que no hubiera demasiada discordancia con la longitud del resto de historias. La única diferencia sustancial es el añadido de un Epílogo a última hora, y lo que llamo Dramatis personae (en homenaje a la literatura policial clásica), que, obviamente, no debe leerse hasta finalizar la obra, con intención de que el círculo quede herméticamente cerrado. —ECP: Uno de los rasgos más destacables de En el desvarío es la manera en la que consigues enganchar al lector desde la frase de inicio, a pesar de la oscuridad en la que luego se verá inmerso. Cuenta el truco. —JDRM: Escribir un buen inicio para un libro es una de las maniobras más complicadas que debe llevar a cabo todo escritor. ¿Cómo tiene que ser el arranque de la novela para que dé cuenta de la calidad de la obra y al mismo tiempo incite a querer saber más sobre el libro? El principio perfecto... Casi un mito. Cada libro tiene el suyo, y las primeras palabras de una novela son un mecanismo sofisticado de arquitectura sintáctica, que requiere maceración y mucho mimo. Yo creo que todo buen principio ha de ser evocador. Debe dejar intuir al lector la magia que encontrará si continúa leyendo. Mostrarle sutilmente esas emociones que vivirá intensamente si le acompaña y sigue escuchando todo lo que la novela tiene que contarle. El inicio es, pues, un instante preciso que luego habrá de encajar perfectamente en el plan de ingeniería que supone escribir un libro. Permíteme reflexionar al respecto: un escritor no es un filósofo ni un sociólogo ni un sabio. Simplemente es alguien con intuiciones que solo en ciertos casos posee un sistema de pensamiento, o sólidos conocimientos teóricos. Es esa persona que intenta alcanzar la cota de lo que llamamos literatura, y que no siempre lo consigue, buscando modos de expresar lo que es hermoso o lo que es despreciable en la naturaleza o la vida humana, pretendiendo trascender o transformar lo ordinario, lo mundano. Por ello, ¿sabe el escritor qué es lo que ha creado? ¿Conoce el truco, como comentabas? Probablemente, no. O quizá sepa algo que está por completo alejado de lo que la obra terminada es en realidad. Porque la obra literaria, en este caso la novela, tiene vida propia, se independiza en cuanto sale de los talleres gráficos, ya editada. A partir de ese momento es un ente autónomo, diferenciado, que solo necesita por parte del autor el bautizo, o sea, un leve empujón para entrar de lleno en el mar de las páginas impresas. —ECP: Conocemos un buen número de personajes (Sebastián, Serafín, Verónica, Begoña, Matilde, Domènec, etc.). ¿Cuál es tu favorito? —JDRM: No es fácil sentirse identificado, ni empatizar, con los personajes de En el desvarío (¡y lo dice el propio autor!), porque prácticamente todos se hallan al límite, en la cuerda floja, haciendo equilibrismo sobre el filo de la navaja. Los más esenciales quizá sean Sebastián, torturado por el pasado y por sí mismo; y Matilde, empeñada en su lesivo propósito, no demasiado ético. —ECP: Vas alternando en los capítulos primera y tercera persona. ¿A qué obedece? —JDRM: Cada parte de que consta En el desvarío debía tener una idiosincrasia que la diferenciara del resto. Por eso el cambio de narrador (primera o tercera persona). También lo logré empleando en unos relatos un lenguaje más culto, y en otros más coloquial. Incluso el estilo varía en una gradación que va de lo poético a lo prosaico. —ECP: ¿Qué esperas de los lectores? —JDRM: Que sean conscientes de la complejidad de la mente humana que, en ocasiones, se erige como el enemigo interior, y nos aboca al desastre. Que se aflijan ante el proceso autodestructivo de una persona que se rinde, y abandona toda lucha, forzada por las circunstancias. Que perciban las neurosis, las obsesiones de todo tipo que afectan al ser humano, especialmente las relacionadas con los sentimientos amorosos. Que se planteen lo efímero de la salud mental, algo que últimamente se está visibilizando mucho a nivel social, un hecho que nos beneficia a todos. —ECP: La novela, me da la impresión, pide a gritos una segunda parte. ¿Qué opinas? —JDRM: La verdad es que no me lo había planteado. Pero ahora que lo dices... —ECP: ¿En qué estás trabajando actualmente? —JDRM: Tengo en preparación un ensayo sobre dos creadores de música cinematográfica del cine clásico, Skinner y Salter: compositores de los estudios Universal. Asimismo, tomo notas para concluir la tetralogía detectivesca —de la que forman ya parte integrante las novelas El axioma de Sula, La falacia de la mujer de paja y Cambio de paradigma—, que probablemente se llamará Síndrome de Sheherazade. Y también especulo acerca de la continuación de mi novela Cuando se tienen dos casas, obra que, en caso de ver la luz, llevará por título Mi casa y otros animales. —ECP: ¡Enhorabuena! (1) El New Weird es un tipo de literatura de género que irrumpió en la escena literaria anglosajona al inicio del siglo XXI. Según Jeff Vandermeer, se trata de «una ficción de fantasía urbana, que sitúa sus historias en escenarios underground tomando como punto de partida modelos realistas para construir configuraciones propias en donde se combina la fantasía, la ciencia ficción y el horror».
1 Comentario
Entrevista realizada por ISABEL BAENA RODRÍGUEZ Dentro Antología de hogares y otras casas Concepción Monteverde Sánchez es una joven autora nacida en Cartagena en 2001. En 2019 se mudó a Barcelona para cursar el grado en Filosofía, Política y Economía y a partir de ahí ha vivido en ciudades como Toulouse o Madrid. En 2023 recibió el VII Premio de Literatura ‘La Montaña Mágica’, lo que significa que esta legendaria librería/espacio cultural/marca editorial ha puesto el ojo en Monteverde. Veamos qué nos cuenta ella por Dentro. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: En el prólogo abordas el miedo a olvidar los detalles de las casas en las que has ido viviendo y afirmas que todo lo que has dejado lo has tenido que buscar en sitios nuevos. Este miedo está muy presente a lo largo de todo el volumen, por lo que quiero preguntarte: ¿sientes que al escribir los recuerdos los atrapas en el papel de tal forma que nunca llegarán a extraviarse de tu memoria? ¿Consideras que Dentro es una especie de reivindicación de todos esos lugares, personas y casas que te han acompañado hasta hoy? —CONCEPCIÓN MONTEVERDE: Estoy encantada de empezar con una pregunta así. Sí, definitivamente para mí escribir se ha convertido en una forma de encapsular momentos, situaciones, personas y, sobre todo, sitios, y de mantenerlos inmutables a lo largo del tiempo. Creo que no era mi intención al principio (desde luego no al principio de los textos que aparecen en Dentro), pero conforme pasa el tiempo y no vuelvo a los sitios de los que escribo, el único resquicio material de ellos queda en lo que he escrito. También me he encontrado jugando con esa deformación de los recuerdos en cosas que he hecho después de Dentro. Ahora sé que si escribo que una pared era blanca, aunque no lo fuera, el lector no tiene más que creérselo y yo acabaré recordándola blanca también. Dentro, al venir antes de toda esta reflexión sobre los recuerdos, se aloja más bien en la obsesión por conservar detalles, de la que hablo en el prólogo, y que creo que viene de forma natural cuando cambias de etapa en tu vida. —ECP: En Dentro tratas infinidad de temas, desde los nuevos comienzos, dejar atrás el pasado, el paso del tiempo... ¿Cómo te surgió la idea de escribirlo? —CM: Creo que siempre había tenido, un poco de manera subconsciente, esta idea de hacer un libro en el que cada capítulo fuera un lugar en el que he vivido, aunque creo que en un principio me lo imaginaba más narrativo, o quizá intercalando narración y poesía, pero la verdad es que todos los textos que aparecen en Dentro los fui escribiendo a lo largo de cuatro años, en medios y formatos diferentes, y nunca pensé que fueran a formar parte de una misma obra. Fue incluso sorprendente para mí cuando puse en común todo lo que había escrito y vi que se estiraban por todos los textos los mismos hilos conductores, las mismas temáticas e incluso las mismas metáforas. Al final, los temas que trato son los que sentí la necesidad de escribir en cada momento, y a menudo son los mismos. —ECP: Parece una pregunta casi sin respuesta o demasiado obvia, pero... ¿Por qué escribes poesía? ¿Qué pretendes transmitir con ello? —CM: Escribo poesía porque lo necesito, porque durante muchos años he sentido que escribir (en cualquier formato o estilo) era la forma más rápida de calmar mi ansiedad. Conforme he ido escribiendo más, he ido encontrando otras razones para hacerlo, que no sé si son fuentes de motivación o más bien al contrario: escribir para no olvidar, para expresar cosas que no sé poner en palabras de otra forma, para experimentar sentimientos que suelo reprimir... Pero al final todo culmina en escribir cuando y porque lo necesito. Respecto a lo que pretendo transmitir, siempre es aquello que esté sintiendo yo en el momento que escribo. Cuando escribí los textos que conforman Dentro, no pretendía transmitir nada porque no tenía presente que alguien los fuera a leer, y de alguna forma creo que esos textos tienen una esencia especialmente pura, que para los lectores seguramente no sea algo perceptible. Me ha costado un poco hacerme a la idea de que alguien puede leer y recibir cosas que en ocasiones son incluso diferentes a las que yo estoy sintiendo, pero al final del día yo solo puedo expresar los sentimientos o sensaciones que están en mí, y al lector le llegarán deformados por la situación y experiencia de quien los está leyendo. —ECP: ¿Cómo sabes que un poema está terminado? ¿Cómo vives el proceso de corrección? —CM: Cuando escribo poesía suelo dejarme llevar por la situación y por lo que estoy sintiendo. Como te decía antes, escribo porque me parece necesario y cuando lo hago no pienso en que otra persona pueda leerme. Una vez he terminado, cuando siento que no tengo más que decir, suelo esperar un par de horas o incluso un día para volverlo a leer, y entonces hago correcciones. Con Dentro el proceso fue un poco diferente, pasé por varios editores que me hicieron revisiones ortográficas y sugerencias de estilo, pero opté por editar lo menos posible. Siendo mi primer trabajo publicado, y siendo que nunca pretendí que se leyera, intenté conservar todo el contenido original que podía. Cuando empecé a escribir Dentro tenía 17 años, y cuando acabé tenía 21. A veces me daba un poco de vergüenza ciertas expresiones del principio del libro, pero aun así opté por mantenerlas porque quería ser justa con mi yo de 17, 18 años, que pensó que esas eran las mejores formas de expresar lo que sentía. En general, creo que la poesía es un ejercicio de justicia emocional y casi epistémica, y las correcciones a posteriori pueden ser muy injustas en deformar emociones solo para adaptarse a un estilo o a un público. En definitiva, edito lo menos. —ECP: ¿Qué consejo le darías a alguien que está iniciando sus andanzas en el mundo de la poesía?
—CM: En la línea de lo que comentaba antes, creo que es muy importante no tener vergüenza de nuestros propios sentimientos, sobre todo cuando leemos a posteriori. Es muy probable que si empiezas a escribir poesía en la adolescencia, después leas lo que has escrito y no puedas identificarte de la misma forma con los sentimientos que te motivaron a ese escrito; pero creo que hay cierta magia en conservarlo de esa forma y también mucha aceptación de uno mismo al decir «esto que he escrito era lo que sentía en ese momento no tiene por qué determinarme, pero sí puede seguir siendo un texto que merezca la pena leer para otra gente». Sobre todo diría que no hay que tener vergüenza y que hay que leer mucho. —ECP: ¿Podrías sintetizar en una palabra qué es, para ti, la poesía? —CM: ¡Verborrea! Es broma, quizá tránsito. —ECP: ¿Cómo organizaste la estructura planteada en Dentro? ¿Es una recopilación de todos los lugares en los que has estado ordenados cronológicamente o vas dando saltos en el tiempo? —CM: Sí, los textos aparecen ordenados cronológicamente. Creo que se nota tanto en contenido como en estilo que los primeros textos los escribí siendo más joven y habiéndome mudado por primera vez. Sí que intercalo con momentos de volver a mi casa, a Cartagena o a Los Urrutias. Y también, en una misma ciudad, hablo de diferentes sitios: diferentes casas en las que he vivido en Barcelona, lugares en Francia a los que he ido sólo a pasar un fin de semana, o la casa de mi amiga Claudia en Coma Arruga, que han sido también muy importantes para mí. —ECP: ¿Qué autores te influyeron más en tus inicios poéticos? —CM: ¡Me gustaría pensar que sigo en mis inicios poéticos! Como poetas formales creo que sobre todo García Lorca y Safo, pero mis mayores referencias son de la poesía como forma de razonamiento, como se encuentra en Anne Carson, en Bob Dylan y Hozier, y sobre todo en María Zambrano. —ECP: En el poema ‘Cosas buenas’ incluyes una estrofa de la canción ‘The dog days are over’ de Florence and The Machine. «Happiness it hit her like a bullet in the back». ¿Por qué decidiste añadirla? —CM: Se me hace muy difícil explicar un porqué más allá de “sentí que tocaba”. Para mí la poesía es impulsiva y muy poco metódica, y está cebada por impulsos subconscientes de todos los estímulos que recibo día a día. El día que escribí ese poema ni siquiera había escuchado la canción desde hacía semanas o incluso meses, pero en la expresión de la felicidad inesperada después de momentos horribles (que es de lo que van tanto la poesía como la canción) sentí que Florence se había expresado ya mejor que yo. Creo que sobre eso va la gracia de escribir y leer poesía como método de expresión, sobre poder reconocer cuando alguien ya ha expresado lo que tú querías decir. —ECP: Si tuvieses que “venderle” a algún lector este libro, ¿con qué lema comercial lo harías? —CM: ¡Qué difícil! Creo que en el subtítulo “Antología de hogares y otras casas” va un poco la esencia del libro. Entrevista realizada por ELENA TRINIDAD GÓMEZ Morada de raíz, aliento de sueño Es un autor poliédrico --como se define a sí mismo— de naturaleza curiosa y observadora: si dejo de asombrarme por las cosas, se acabó el juego. Quedamos para charlar sobre su nuevo poemario, Morada de raíz, aliento de sueño, publicado en una bellísima edición por la joven editorial La nube de piedra. Esta obra, como comenta el catedrático y poeta Vicente Cervera en su generoso prólogo, se trata de «una inivitación, (...) la de partiticipar de una actitud. La actitud propia de quien no se conforma con aceptar las reglas impuestas y procura desafiarlas». Aquí se añade la belleza de lo cotidiano desde la naturaleza del asombro como acción poética, una filosofía vitalista desde la discreción. En esta conversación viajamos por su creación transversal, los márgenes de lo poético, infancias insulares y el vuelo de la imaginación entre otras cosas. Como escribe el propio autor y bien señaló Cervera: «Detenerse (...) / para que el pulso de la realidad / no acabe del todo / contigo» Detengámonos, pues. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Eres un autor multidisciplinar, ¿de qué modo lo poético está presente en tu obra? ¿Es transversal? —DOMINGO LLOR: En todo, si no nos ceñimos a la poesía estrictamente como género literario. Jugueteo con poemas objeto en el ámbito de la escultura. Cuando expuse en el festival Fotoencuentros mi propuesta fue catalogada de poética (de hecho, ese fue el lema de la edición de 2001). No hace mucho quemé un libro para estimar el peso de la poesía contenida en el mismo, calculando la diferencia entre su peso y el de las cenizas resultantes de su incineración que expuse dentro de una urna funeraria. La lírica debía estar dentro de un porcentaje del peso del humo correspondiente a la combustión de la tinta y supongo que también había cierta poesía en la intención de aquel planteamiento. —ECP: ¿Qué te animó a publicar en el nuevo sello de poesía La nube de piedra de Luis González-Adalid? —DLL: Publicar, qué cosa. A mí me interesa mucho más hacer, experimentar, investigar que mostrar, que publicar. Este libro nació de un título, Morada de raíz, aliento de sueño, que surgió de la necesidad de poner pie a la foto de una rosa que hice en mi terraza el 7 de diciembre de 2021, al publicarla en Instagram. Esa misma mañana tuve la sensación de que esa fórmula me estaba dando pie a hacer un ejercicio, un poemario, y que el propio sintagma daba pie a un ‘modus operandi’, un modo de hacer a modo de hoja de ruta, una estructura que homogeniza la mayor parte de los poemas: partir de lo cotidiano (morada de raíz) para desembocar en la abstracción, en lo onírico, en ese aliento de sueño. La cosa fue creciendo y en unos cuantos meses tenía ya gran parte de los poemas. A todos nos gusta cómo huelen nuestras cosas, por eso es conveniente someterlas a una mirada ajena. Diego Sánchez Aguilar ya había supervisado la publicación de mi anterior poemario y aproveché una fugaz visita a Cartagena para meterle el manuscrito de este en su mochila antes de su regreso a Londres, en mayo del 22. Su criterio me merece gran respeto, es un lujo, y su respuesta en forma de generosa lectura (no sin tumbarme dos o tres poemas y darme otros toques de atención) me confirmó que aquello tenía visos de libro y que, de algún modo, merecía ser publicado. Tras una serie de correcciones y retoques lo dejé en reposo. Cuando el intrépido de Luis nos sorprendió con su nueva aventura editorial, me pareció una magnífica oportunidad para materializar el proyecto. Su saber hacer en esto de crear bellos artefactos, sumado a que a buen seguro reunirá un interesante catálogo de autores, garantizaban el resultado: un objeto magnífico, con un tamaño ideal, con encuadernación cosida al lomo (pequeño gesto sinónimo de excelencia). Que el catedrático en literatura hispanoamericana, ensayista y poeta Vicente Cervera Salinas accediera a contribuir con un prólogo, y que lo resolviera como lo hizo, terminó por disipar mis inseguridades ante la conveniencia, o no, de su publicación. —ECP: ¿Qué es lo que te impulsó a escribir poesía por primera vez? —DLL: Algo se subraya en el aire, en la atmósfera de lo cotidiano. Si te pilla receptivo, predispuesto, con capacidad para aprehenderlo, lo plasmas en una nota (ahora es más sencillo porque tenemos móvil) o simplemente en la memoria para rumiarlo y convertirlo en un concepto a desarrollar. Así es como sucede, porque la poesía a veces sucede. Luego nos podemos preguntar si el poeta nace o se hace. Dijo Rilke que «La verdadera patria del hombre es la infancia», también Louise Glück, en una cita que encabeza uno de los poemas de este libro, que «Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria» y lo cierto es que cuando emprendo los poemas que pertenecen al capítulo “Jardín de infancia” me nutro evidentemente de ese estadio de la vida. También escribiéndolos caí en la cuenta de que si estaba escarbando en ese compartimento de la memoria (el correspondiente a la infancia) era porque allí, aquel niño que fui, ya había guardado esos recuerdos que empleo como materia prima, ya había destilado de forma poética sensaciones y vivencias almacenándolas, de algún modo, con ese registro. Esto me hace pensar en qué momento nace el poeta. Si nos atenemos a cuando se publica su obra o a cuando comienza a escribir. En cuanto a mi primera vez, no podría datarla, sería de niño. Sostiene Romesh Gunesekera que «Los poetas y los niños son los grandes descubridores porque el mundo les sorprende continuamente». Probablemente se perdió como lágrimas en la lluvia, como diría un replicante en Blade Runner. ¿Sabías que esa parte del célebre monólogo no estaba en el guión, que fue improvisado por el actor, por Rutger Hauer, que tenía vocación de poeta? Lo que sí recuerdo es cuando me publicaron por primera vez. Fue en un fanzine llamado El confort del Sur a mediados de los noventa. Un par de poemas. —ECP: ¿Y esa portada tan original? ¿Cómo surgió? ¿Quiere representar algo o deja vuelo a la imaginación tan ligada a la línea temática de la propia obra? —DLL: Estábamos ya un tanto mareados con la decisión de optar por una opción u otra para la portada. Por entonces ganaba la foto cenital de una pescadilla mordiéndose la cola —ya sabes, el mar que está tan presente en el libro, el pez que se muerde la cola como símbolo de infinito, etc...—, pero una noche, poco antes de cerrar el libro para enviar a imprenta, lavando platos, apareció un laberinto. Estaba en el culo de una sartén de inducción. Detuve la fregada. Me pareció interesante conservar los restos de grasa que impregnaban el serpentín en relieve que suelen tener estos utensilios, le conferían una pátina ocre más apropiada que el blanco que prometía la superficie plateada del metal una vez limpia que previsiblemente se iba traducir a un blanco homogéneo. La fotografié y después de un caprichoso tratamiento con la varita de selección, borrar la marca del fabricante y otras cosas que hacían reconocible el objeto... Quedó un icono que además del laberinto puede evocar a ciertos pictogramas orientales, a un gong vibrando, incluso a la arena peinada de un jardín zen. Me encantó la idea de que fuera un objet trouvé. Un objeto encontrado al uso de las vanguardias y que, además, como bien propones, se aviniera de maravilla a la estructura del libro, a esa pauta que siguen los poemas y que viene inducida por el título: partir de lo cotidiano (el realismo sucio de la base de una sartén) para desembocar, cual línea de fuga, en un resultado que evoca tantas cosas desde una imagen cercana a la abstracción. Me pareció un gran hallazgo, esa noche me fui a dormir con la sensación de haber solucionado la portada definitivamente, que era la ideal. —ECP: La poesía en estos tiempos puede funcionar como un resorte o válvula de escape (según cómo se enfoque) de sistema económico, según lo veo yo, por dos motivos: ausencia de consumo e incluso de consumo semiótico acelerado en esta sociedad tan dada a ello y, además, una ausencia total de la necesidad de hiperproductividad en la era de las IA y la precarización. ¿La poesía se encuentra en los márgenes? ¿Hay algo de “revolucionario” en no consumir y parar? ¿En esa observación de lo extraordinario en lo cotidiano? ¿Cuál es tu visión? —DLL: La poesía es algo escrito por gente suficientemente desahogada como para tener tiempo para pararse a pensar, a meditar, a profundizar, sobre conceptos que nadie se plantea estando con el agua al cuello en su día a día; para ser leído por otros tan desahogados como para tener tiempo para detenerse en algo que no sea práctico o de primera necesidad. Y no está tanto en el poder adquisitivo, un libro sale prácticamente por menos de lo que cuestan un par de gin-tonics. También requiere cierta capacidad de comprensión, claro que sí, ésa sería otra modalidad de poder adquisitivo. Hay algo de revolucionario en detenerse, bajar de la moto propuesta por la dinámica, por el ritmo que imponen las reglas del juego del mundo que nos rodea. Entrar en un oasis de silencio para ser receptivo de verdad. Como diría Fernanda García Lao recientemente «uno de los últimos lugares de intimidad que nos podemos permitir en esta sociedad tan espectacular en el que todo el mundo actúa para alguien. Estar sola con un libro es un acto radical de libertad». También Esther Peñas apuntó en Extravíos algo que viene al hilo de esta cuestión: «Se requiere del asombro para hacer que la vida se confunda con la poesía, para que lo maravilloso acontezca, recordándonos cómo era el mundo cuando el mundo era de otra manera, cuando en las cosas, entonces (como ahora, prendidas por el asombro), latía la posibilidad de lo distinto, la contingencia de la urgencia de un sentido que escapa de las fauces del orden». La poesía que no se encuentre en aquellos márgenes que generan pensamiento y aperturas, posiblemente sea publicidad, no me interesa demasiado. Esa capacidad de observación de lo cotidiano, de disfrute de las cosas sencillas de la vida, te puede ahorrar una pasta y toneladas de combustible invertido con el fin de sentirte libre, de descubrir el mundo en un desplazamiento al lugar más exótico (o previsible) que te pueda ofrecer tu agencia de viajes de confianza. También sentarse frente al mar, sin más, o hacer una deriva —cual flâneur, sin rumbo— por tu ciudad, puede ser un acto de lo más revelador y enriquecedor. Hace unos días, dijo de ti una miembro del jurado de Rendibú, cuando te concedieron el premio de fotografía, que eres capaz de fotografiar el silencio. Cosa poco usual en un mundo de fotografías estridentes, espectaculares, ruidosas, dramáticas por lo evidente. Es necesario que alguien repare en la sutileza. No extraña de ti el enfoque de esta pregunta y se agradece. —ECP: Instrucciones para perderse a conciencia es un libro claramente de tintes vanguardistas por el juego del cadáver exquisito y en Morada de raíz, aliento de sueño también veo una representación especialmente surrealista (de lo terrenal a lo más onírico). Se puede observar en poemas como ‘Suavizante’, una oda a la libertad individual, a mantenerse fiel a uno mismo; o ‘Tutilimundi’, donde la cama se vuelve observatorio de la naturaleza, en este caso la luna, somos parte de lo mismo. ¿Esta corriente artística es tu mayor fuente creativa como poeta y autor en general?
—DLL: Por supuesto que las vanguardias y el surrealismo vertebran estos dos títulos, pero desde una higiénica distancia, no en términos absolutos, más como inspiración que como horma opresiva. También hay tintes ultraístas, como bien apunta Vicente Cervera en ese descomunal prólogo que dedica al libro que nos ha traído hasta esta mesa de diálogo. No sé cómo agradecerle tanto virtuosismo y tanta generosidad derrochada en consideraciones hacia este experimento literario. También el espíritu de las vanguardias, y concretamente el del surrealismo, planea en otros proyectos que he urdido en otros campos de la creación; pero todo desde esa sana distancia que evita un exceso de “intoxicación”, que el limón no termine por arruinar el sabor de unos calamares a la romana. —ECP: «(...) Dichosos los ojos / que rememoran el mar / desde muy adentro». ‘La posibilidad de una isla’ es, sin duda, mi poema favorito. En ‘Psiconauta’ haces referencia a «sumergirse por la boca de una caracola». En otro de tus poemas más interesantes, ‘Artes de pesca’, nos hablas de la capacidad creativa en el poema y recuerdas la fragilidad y la paciencia necesaria ante la inmensidad del lenguaje. ¿Cuánto te ha marcado el imaginario marino e insular en este libro? —DLL: El mar ha estado siempre muy presente, sobre todo el Mediterráneo, que es algo más que un mar. Esa inmensidad que nos hace sentir pequeños, ese ejercicio de humildad tan recomendable al enfrentarnos con algo tan grande, enigmático, mágico (si se quiere) es de mis terapias favoritas. Las islas no tan sólo como elemento geográfico sino como símbolo. Me gusta la idea de que el mar sea la única frontera legítima y que navegar, nadar, es franquearla con visos de libertad. Bucear es explorar lo desconocido. Debemos aventurarnos a bucear en nuestro interior en búsqueda de respuestas, o algo más interesante: aquellas preguntas que son el combustible del conocimiento. El libro no es tan autobiográfico como pueda parecer; pero es evidente que el mar, las islas —como elementos o conceptos—, lo salpican todo sin que apenas pueda evitarlo. La caracola, su espiral regida por la armonía del segmento áureo, ecuación clave del orden que rige la belleza de la naturaleza; que la acerquemos a nuestro oído y parezcan sonar las olas; que esté el mar contenido en ellas, me parece un estímulo muy sugerente. El infinito en un pequeño objeto. —ECP: Tu poética habita entre una resistencia a la realidad, como aparece en tu poema ‘Onírica existencia’, y un transitar casi en el silencio absoluto, como bien recoges en la cita de Porchia «Para llegar a ser lo que soy hoy, una cosa casi no visible, he necesitado mucho, mucho más que todo el universo». ¿Cómo es posible transitar en la calma cuando el ruido y la velocidad que tenemos dificulta ese estar en el mundo?, ¿no necesitamos esos elementos para poder tener cierta legitimidad? Este libro es un claro ejemplo de alejarse de todo ello, de desvincularse de lo contingente, de cómo hacerlo, y hacerlo bien. Enhorabuena, Domingo. —DLL: Aunque no me entusiasme demasiado el ruido generado por eso que llamamos mundo, que crece y crece, no es un asunto tanto de resistencia como de vicio adquirido desde la niñez para huir de lo que me desagradaba. El vicio de la evasión. Si partimos del hecho de que la realidad no existe hasta que la elaboramos, que no es más que una entelequia, una interpretación —que si la comparamos con la del vecino, apenas coincide—; empleo mi particular tamiz en el ejercicio de escribir, esa particular perspectiva con sus particulares puntos de fuga. Ejercicio que, en definitiva, se podría resumir en que le saco partido a mis capacidades de asociación y sobre todo de disociación, pongo en valor mis más preciadas taras. Supongo que a eso se puede llegar a llamar ser poeta, pero siguen preocupándome las etiquetas. Sigo sintiendo que mi lugar está en lo fronterizo. Desde ahí —como apuntara Deleuze—, se originan los verdaderos cambios, el verdadero progreso, algo nuevo (en la medida de lo posible). Hay otras fronteras que me gusta frecuentar, las que están entre el mundo de los sueños y el despertar. Ese estado de vigilia me parece de lo más afortunado y fructífero, es uno de mis bancos de trabajo favoritos. Creo que Porchia en su cita sirve en bandeja un antídoto contra esa enfermiza imposición de la sociedad que lleva a pretender ser alguien a toda costa. Luchar contra la vulgaridad del ruido y su vacío —desde la trinchera del silencio—, contra la estridencia, es una bonita empresa. Es votar por la belleza. Gracias por apreciar este poemario como, parece, lo haces. Espero que, de algún modo, estas libres interpretaciones de la realidad, estos intentos de optimismo, de belleza, sirvan como bálsamo a un futurible lector. Entrevista realizada por AMANDA ZAMORA DEL BAÑO Garravento, la garra al viento Álvaro Cortina, experto en Filosofía, ha escrito una novela en la que diversas situaciones atroces conducen al lector a la más sincera empatía por Florinda, su protagonista. En ella, se pone a prueba la ética y la moral humana a través de la venganza, la amistad y el amor. Garravento es un libro que, en definitiva, conlleva una reflexión sobre la humanidad y sus deseos más primitivos. Queremos saber más sobre la garra al viento. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Qué relación mantiene, como autor, con la cetrería? —ÁLVARO CORTINA: Verás, mi relación con la cetrería es esencialmente literaria e ideal, aunque para preparar el libro tuve relación con algunos cetreros. Uno de los primeros libros que yo me compré, es decir, que yo hice parte de mi colección, fue El noble arte de la halconería de Enrique Fernán González. Después, siempre he sentido “verdadera devoción” (como los del pueblo de Amanece que no es poco por el escritor William Faulkner) por Félix Rodríguez de la Fuente, que, antes que nada, en los 60, fue el autor de El arte de la cetrería. De modo que mi cuelgue con las rapaces, amiga Amanda, viene de largo. Pero cuando preparé el libro conocí a varios cetreros y anoté mentalmente todos sus actos, gestos y consideraciones. Descubrí, además, que los cetreros hablan sobre águilas arpías como en susurros pecaminosos. —ECP: ¿Piensa realmente que Kant se refería a los extraterrestres cuando mencionaba a «cualquier criatura racional»? —ÁC: En el libro, como sabes, se hace un comentario en extenso de Immanuel Kant y la vida extraterrestre. Este libro, imaginario, es como un personaje: por tanto, no es mío, sino de Manfredo y no se me deben atribuir todas las tesis. Ahora bien, en respuesta a lo que me preguntas, sí, sin duda. En eso coincido con Manfredo: Kant no piensa en animales. Por otro lado, su proyecto no es antropología. Kant busca delimitar las fronteras y resortes de la “Razón”: del hombre le interesa ahí su capacidad para entrar, por decirlo así, en el reino de la razón. Y, sí, creo que deja abierta la puerta a los seres racionales allende la Tierra. —ECP: Cuando Garravento se menciona en el libro, el lenguaje se torna paulatinamente más brutal. ¿Esto fue planeado o surgió espontáneamente con el desarrollo de la novela? —ÁC: El libro tiene sus propios movimientos, por decirlo sinfónicamente. El movimiento más largo es el de las Sisargas, que no es siempre brutal, sino que comienza como un adagio lúgubre con aires stevensonianos. En todo caso, no fui consciente de que el lenguaje era paulatinamente más brutal: el ataque a Constante es bastante brutal, ¿no crees? —ECP: ¿Representan cada uno de los miembros de Amigos del País los diferentes estratos de la sociedad española? —ÁC: Son el mismo estrato, ¿no crees? Eso sí, cada uno de ellos representa un oficio de la labor de crear un libro. ¿Había reparado en ello? Manfredo es el autor, Ragnarr el distribuidor, Constante el corrector, Elvira la editora y los de Micromegas son los lectores, los intérpretes. ¿Qué lugar ocupan Florinda y Garravento? Ellas son el mito que late detrás de cualquier libro que esté vivo. Todos ellos completan el libro: cada parte es esencial. Entre los Amigos y Micromegas sí hay, por decirlo así, una diferencia de estrato. Violante es aquí la Academia. Por otro lado, Florinda pertenece a un mundo distinto, en efecto. —ECP: ¿Querían verdaderamente Ragnarr, Elvira y Constante a Manfredo o aprovecharon la publicación de su trabajo para mostrar su desprecio? —ÁC: Quería que el libro sembrase dudas en ese sentido, pero tampoco quise despejarlas. De todo este asunto tan sólo vemos como un fogonazo, con figuras y acciones, pero hay un fondo denso, una suerte de tapiz opaco, que nos obliga a especular: quería que hubiera un misterio imposible de desentrañar. —ECP: ¿Se inspiró en alguien en concreto para moldear a los personajes de los Amigos del País?
—ÁC: Sí, me inspiré en gente; en trozos de personalidades. Algunos escritores famosos. Pero no se puede decir. —ECP: A lo largo de la novela, podemos observar que se repite el nombre completo del águila (Garravento, la garra al viento) en numerosas ocasiones. Sin embargo, ocurre un suceso en la narración que causará que se cambie la segunda parte del nombre distintas veces (por ejemplo: Garravento, la furia al viento). ¿Este cambio de nombre hace referencia a la relación que mantiene Florinda con el águila? —ÁC: ¡Bien visto, Amanda! Como sabes, es un libro barroco, lleno de nervio de lenguaje: juego con las palabras y pretendo sacarles fuerza y diferentes sentidos (diferentes interpretaciones) desde el inicio hasta el final. El lenguaje tiene que ser aquí como la zarpa de la arpía, ¿sabes? —ECP: Al final de la novela, ¿Florinda proyectaba su cariño hacia Manfredo en Garravento? —ÁC: Yo creo que es un libro feroz, pero con muchas ternuras, he de decir. Recomiendo la lectura de esta noticia: https://www.todoliteratura.es/noticia/59739/poesia/sonetos-para-una-novela-de-alvaro-cortina.html —ECP: ¿Provenía el deseo de venganza de Florinda de su propia relación con los “Anti-Manfredos” aparte de por la situación de su marido? —ÁC: Esto nos devuelve a una de las anteriores preguntas: el torbellino psicológico de fondo nunca se dilucida. Eres tú, como lectora, la que tiene que interpretar, mirando más allá del biombo del ruido y de la furia, del retablo febril que aquí dibujo. Y gracias por ser una excelente lectora. Entrevista realizada por: JUAN YUFRA No siga ese pájaro Martín Zúñiga (Cusco, 1983) se formó literariamente a finales del siglo XX y principios del XXI, por ende, experimentó un periodo de profundos cambios en la sociedad peruana. Los materiales con los cuales fue forjando su producción lírica responden a un contexto crítico de disidencias y continuidades estético-formales que su obra gradualmente fue recogiendo y simbolizando. No cabe duda que la impronta de esas incertidumbres su generación las trazaría como coordenadas y como única estrategia de confrontación con el lenguaje y sus fronteras. La poesía de Zúñiga metaforiza los tiempos actuales, las experiencias cotidianas y recurre, a veces, a la desmitificación del sujeto, que en su poética se recrean irremediablemente. A continuación, presentamos una entrevista llevada a cabo en el mes de mayo, donde el poeta traduce su visión del mundo y comparte su experiencia de crear y vivir lo más cerca de la poesía. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: La poesía suele ser una excusa para escribir sobre el mundo y muchas veces un espacio donde se aloja el olvido. ¿Estás de acuerdo con lo antes mencionado o crees que la poesía ya no tiene un lugar en esta vida? —MARTÍN ZÚÑIGA: La poesía es esencial a la vida del ser humano, a sus posibilidades, potencialidades, sueños y esperanzas. Sin poesía, el espacio del ser es un espacio limitado, sin ventanas por las cuales mirar, sin grandeza a qué aspirar. Y esto está tan presente en nuestra forma de ver el mundo que cuando alguien se refiere a un hecho o a un acontecimiento como “poético” o como “poesía”: ese atardecer / ese partido / ese viaje es todo un poema; esa película es poesía pura; aquel beso / aquella fiesta / aquel video fue como un poema; se refieren a algo sublime, maravilloso, que está más allá de los límites de lo común. Si algún espacio tiene el poema, es aquel que nos empuja, como especie humana, más allá de nuestros propios límites y nos hace posible percibir, soñar, pensar en otro mundo posible, siempre mejor, siempre esplendoroso. De esa manera nos convierte en inconformes y nos da ánimos a seguir construyendo, es decir, a seguir viviendo. —ECP: Tu proceso creativo se nutre de referencias cotidianas, expresiones coloquiales; en otros casos te conectas con la tradición poética hispana, pero sin abandonar el signo intimista que explora las emociones que embargan a los individuos. —MZ: Pienso en primera instancia en lo que puede hacer el lenguaje, el signo y el no-signo lingüístico, en lo que es y en lo que podría ser. A partir de ello investigo tanto en lo cotidiano, en el día a día, para hallar alguna forma que me permita decir, que le permita al poema tener existencia para decir. Por ello me es importante también explorar en la tradición (sea hispana o de otras latitudes) y en lo que nos constituye como seres humanos: esa intimidad que a veces sí, a veces no, se puede asir a través del lenguaje y que nos constituye, quizá más que ninguna otra forma, en la comunidad que somos, en la reunión y vinculación de la que como individuos tomamos parte. —ECP: Respecto a No siga ese pájaro, percibimos un texto que se construye desde miradas disímiles. ¿Crees que la plasticidad del discurso lírico en el cual se sostiene es un guiño a la originalidad? —MZ: No me es tan importante, como creo que le pasa a muchos de los que nos dedicamos a este oficio, tener presente la idea de originalidad, pero sí en la plasticidad de lo que se puede llegar a hacer con el lenguaje, con el aparato que llamamos discurso lírico, y que puede ser abordado y atacado desde tantos puntos como sea posible para animarlo, ponerlo en movimiento, pues su quietud podría hacernos pensar en algo ya acabado, ya dicho, hasta quizá pétreo; lo cual es todo lo contrario a lo que pienso de lo lírico: un discurso en permanente ebullición y movimiento que se filtra más allá de lo que llamamos socialmente poema y está presente en todas las actividades de la vida humana, desde las más prosaicas, como puede ser la programación tecnológica o computacional, hasta las más sublimes, como la danza o los viajes estelares. —ECP: Es decir, tu poemario es uno y varios libros, una suma de fragmentos, de textos que se integran a un todo, que se contraponen y que al final de cuentas se decanta por una reflexión sobre la inmediatez de las emociones. ¿Qué opinas sobre el punto? —MZ: Es interesante trabajar con la mirada del lector, para que en ese movimiento que se arma entre lo fragmentario, la aglomeración y la no linealidad, pueda darle espacio para pensar, para jugar, para interactuar con el objeto libro. No hay fórmulas dadas y el libro en suma es una propuesta, una interrupción en la linealidad de lo rutinario. Todo poema, pienso, deja una huella porque interrumpe el espacio-tiempo en el que estamos sumergidos en nuestro movimiento. Lo interrumpe, te lleva en otra dirección, y luego te regresa al mismo punto de donde te sacó, pero vuelves distinto, cambiado, como si todo Heráclito y sus ríos hubiesen pasado a través de ti. Si un texto poema logra eso, cumple con su función. Su particularidad se hace concreta, se hace tangible y allí surge también el espacio para la reflexión que es un modo en que el pensamiento se vuelve sobre sí mismo y se auto-interroga, medita. El objetivo de su introspección puede ser a veces su emocionalidad o puede ser cualquiera de los otros elementos que constituyen su identidad. —ECP: Experimentar con el lenguaje, con las posibilidades que brinda la realidad y sus modalidades de representación en la virtualidad, ¿te aportó algún material para el proceso creativo?
—MZ: Totalmente. Los límites del poema son los límites de aquello que es lenguaje. Incluso aquello que es solo virtualmente lenguaje, pero que está dentro de lo real y trata de ser decible. Porque, aunque el proceso creativo quiera en suma tratar de hallar la forma en que el poema se vuelva concreto y particular, tiende a divagar por todas las materias que están a su alcance, con elementos que pueden resultar extralingüísticos incluso, pero que terminan convirtiéndose en signo, porque ese es el problema, el sino del poema: todo cuanto cae dentro de su espacio termina significando y convirtiéndose en habla y en lenguaje. —ECP: Hay una parte sumamente significativa y que funciona como un intento por decir lo mismo; pero, con otras palabras, me refiero a los “Frag”, donde el yo poético enuncia una multiplicidad de formas de acercarse a las cosas más comunes e inadvertidas. —MZ: Como una cámara que se pasea por la ciudad y va tomando pequeños recortes, inadvertidas instantáneas de lo que sucede delante suyo; aun de manera inconsciente, estos Frag, recogen ello y ponen en escena la interrogante sobre el soporte de lo lingüístico: ¿es lo mismo que la misma frase u oración (elija la que quieran) esté escrita en una pared o en el titular de un periódico? ¿Su soporte cambia su significación? Yo sospecho que sí, y que en tanto sean múltiples y cambiantes los soportes, del mismo modo serán sus significaciones. Ahora estamos en una era de pantallas (seguramente esto lo están leyendo en alguna pantalla) y los “soportes” tienen más que ver con la multiplicidad de espacios o apps en las cuales se escribe y se “publica”: es diferente publicar lo mismo en Wattpad o en un blog. Pero el soporte sigue siendo de bytes y de pantallas. Habría que pensar que fuera de lo digital, nuestros espacios de expresión son todavía posibles y hay mucho donde experimentar. Pongo el ejemplo del proyecto de Eielson de enviar un poema a la luna o del famoso «esta vertical celeste proviene de alfa de centauro», que son también modos de poner en interrogación las posibilidades de que el soporte de lo lingüístico son parte del signo y donde hay un gran espacio para interrogarlo. —ECP: ¿Escribir poesía en los tiempos actuales es una muestra de disidencia? —MZ: Es un acto de fe, entendido este acto como fe en la especie humana y en todo lo que de ella va permanentemente surgiendo. Y no solo la belleza, pues con ella también a veces viene el horror, pero estamos aquí hace poco tiempo, aquí en el universo, y aún nos falta mucho por aprender de nosotros mismos, y mucho por hacer, por crear, por perdonar e iluminar. En ningún caso la historia ha sido clausurada; y, por el contrario, estamos en una constante búsqueda de nuestro destino. Si hay alguna disidencia en ello, es la de disentir con los conformismos, con los sistemas que se consideran a sí mismos como la última o única opción, una disidencia de esos proyectos que creen que existe un solo tipo de modelo social, político, económico; y por ello la poesía va contra todo individualismo, egoísmo o autoritarismo, contra toda necedad, idiotización o mediocridad, pues impulsa a los seres humanos a lo comunal, a lo fraterno, a hacer visibles y patentes sus vínculos, desde los más humildes o diáfanos, como ver por el espacio compartido sea esta la casa, la plaza, la escuela; hasta los más difíciles o gruesos, como ver por el futuro común; y por otro lado nos impulsa a la búsqueda de otras maneras de ver, a posicionarnos en diferentes perspectivas y considerarlas todas. Es de allí que arranca el ejercicio del poema, y hacía allí que nos impulsa a la vez. —ECP: Este libro es ambicioso por la factura que revela en el manejo de los elementos que provienen de la vida y de la naturaleza humana. ¿Hasta qué punto el poeta nombra con su palabra una realidad que a los demás se les vuelve imposible de describir? ¿Cuál es tu concepto de poesía que actualmente defenderías frente a la incursión de las cosas aparentes que esta modernidad nos impone? —MZ: Si alguna finalidad (pienso no solo en lo utilitario que connota la palabra, sino también en lo mediato por su momento crítico en que acaba o da fin) tiene la labor del poeta, es la de abrir posibilidades a lo decible y por lo tanto también a lo pensable e imaginable. Hay algún momento clave en el que dos instancias aparentemente sin ninguna ligazón semántica entre sí, se encuentran por la labor del poeta y van creando una posibilidad. Y digo instancias y no palabras, porque pueden ser dos ideas, dos materiales, o cualquier otro tipo de elemento con los cuales el poeta va a articular un lugar, un topos, alrededor y dentro del cual se van a ir aglomerando y reuniendo ciertas funciones con las cuales podemos ir trabajando en el mundo. O, por otro lado, toma el poeta un lugar ya existente y le saca lustre, brillo, lo actualiza o lo falsea, para mantenerlo en vida, en movimiento. Sin esa labor, lo que conocemos como lo humano, se iría marchitando y reduciendo cada vez más. Entrevista realizada por ANTONIO MARÍN ALBALATE Un escritor con nombre Patricio Peñalver Ortega (Espinardo, Murcia, 1953) es periodista y escritor. Se inició en la década de los 80 como columnista y reportero del desaparecido Diario 16, continuando después con colaboraciones habituales en La Opinión, La Verdad, ABC, EFE, Onda Regional de Murcia, y la televisión autonómica Canal 7. Vinculando su trabajo profesional con dos de sus pasiones reconocidas, la cultura y el conocimiento, ha escrito crónicas, artículos, entrevistas y críticas. Ha hecho un especial seguimiento informativo durante más de 30 años del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, entidad que le ha otorgado el premio Carburo de Oro (2009) y, en la modalidad de periodismo, el trofeo Pencho Cros (2015). Aún así, es la literatura, y su dedicación como escritor, la que concentra su interés. Ha publicado, hasta la fecha, siete libros: Una novela sin nombre (Nausícaä, 2000); El murmullo de las estaciones (Nausícaä, 2002); Tiempo de transición (Huerga & Fierro, 2013); La muerte del minotauro (Renacimiento, 2017); Personajes murcianos de fin de siglo (Tres Fronteras, 2021); ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Viva la República! (Renacimiento, 2023) y Aunque parezca mi autobiografía tal vez sea la tuya (La Fea Burguesía, 2024). Al igual que el gran Pepe Hierro, Peñalver Ortega se deja caer en su bar favorito —bares, esos lugares— rodeado de rubias de salvaje espuma para, rugiéndole a la musa, sentir cómo cae su pensamiento, calamar hecho tinta de escritura sobre el absorbente papel de las servilletas. Da igual si hay gente o no. Patricio escribe y escribe. Y es que, para fortuna de sus lectores, no sabe hacer otra cosa. Conozco a Patricio desde el siglo pasado. Siempre vi en él a un tipo inteligente y cercano. Me precio de tenerle como amigo. Vaya por delante mi gratitud por haber pensado en mi persona para sus presentaciones cartageneras. Una en 2013, con motivo de Tiempo de transición, en la librería Ler y, la más reciente, en 2024 y en La Montaña Mágica, a propósito de su última obra, que ya es de todos, Aunque parezca mi autobiografía tal vez sea la tuya. El poeta y sin encargo amigo Juan de Dios García, sabiendo de mi querencia por el bueno de Patri, me invita a preparar una entrevista para publicarla en la estupenda revista virtual El coloquio de los perros. Vaya por delante mi gratitud a ambos amigos y sin encargo escritores. Ciertamente leída y anotada en sus márgenes esta Autobiografía, he sentido por momentos que viene a ser la mía. Aunque no tuviera yo un Dyane 6, sino un 600, por decir algo. Ni, desde luego, haya viajado en coche más allá de Albacete o Alicante. ¿Y qué más da? Viene a ser la mía por muchas similitudes, en cuanto a infancia se refiere y, sobre todo, por la música que suena en todas sus páginas. Leyendo este libro he pisado París, como Budapest, porque de alguna manera uno llega a sentirse protagonista de cuanto cuenta. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Según narras en tu Autobiografía, de un Dyane 6 pasaste a un Simca 1000. ¿Sobrevivieron al paso del tiempo? —PATRICIO PEÑALVER: Bueno, el único coche que tuve fue aquel Dyane 6 con el que siempre me sentí acoplado, lo compré de segunda mano en la concesionaria, tenía el morro pintado de negro, y fue como un amor a primera vista, nunca me fue infiel. Me sentía a bordo de un Pegaso en el que volaba sin sobresaltos de manera alada. Un verano de amores despechados mi amigo el escultor Pedro Noguera me sugirió la idea de viajar por Europa, sin rumbo fijo. Y aquel fue un viaje iniciático, yo sólo conocía el sur de Francia por una vendimia, y de pronto nos vimos por carreteras y autopistas recalando en ciudades y en lugares que nos atrapaban, como a Ulises, y que nos invitaban a interrumpir el viaje más de lo debido, por esos más de catorce países que transitamos; sólo teníamos un compromiso: visitar a un amigo de Pedro en el profundo sur italiano; nuestro amigo no estaba allí y fuimos a buscarlo hasta San Remo. Desde allí regresamos, como Ulises, a nuestra particular Ítaca. Después, ese Dyan me acompañó durante dos años por las carreteras de Blanca y Abarán, los martes, y Jumilla y Yecla, los jueves. Mi Dyan ya formaba parte de mi vida, también de mi vida amorosa. Una noche, con una amiga que nos mirábamos mucho, al salir de una discoteca, el Dyan tomó el camino del monte y desde ahí, contemplando abajo las luces de la ciudad como si fueran estrellas, sonaba y sonaba ‘Tubular bells’ de Mike Oldfield, hasta que se agotó la batería del coche. Con mi Dyan podría decir que «he visto cosas que vosotros no creeríais». Hasta que llegó una de esas etapas de ruina, en la que quedé sin un euro. Y ahí, en la puerta de mi casa, se quedó mucho tiempo. ¡Ay, mi santa madre lo que sufrió! Lo del Simca 1000, en realidad, era el coche de mi amigo José Luis, y con dos amigos más nos decidimos a recorrer en verano las fiestas del Norte, y pasamos de los San Fermines a las de la Romería de El Carmín de Asturias; del Festival de Ortigueira en la costa de Coruña hasta las fiestas de Bilbao. No sé si era difícil hacer el amor en un Simca 1000, en cambio sí puedo garantizar que era imposible dormir. —ECP: Me sonrío cuando en las primeras páginas de esta obra recuerdas al vecino aquel que sacaba la televisión a la calle (en aquellos tiempos no todo el mundo podía tener la cosa-visión esa) para que la viesen sus amigos. Algo parecido viví yo. El niño que fui se acuerda del primero del barrio que tuvo una tele; en verano la sacaba a la calle. Al principio de gratis. Luego, cuando vio que podía ser rentable, cobraba una peseta por persona, aun cuando la gente llevara su propia silla. Realmente aquello era lo más parecido a un mini cine. Hablando del séptimo arte, dices que sueles ver una película antes de acostarte. ¿Cuál es tu género preferido en esta materia? —PP: Recuerdo esa España sombría en blanco y negro, de la leche en polvo americana en los colegios públicos. En mi barriada ningún vecino pudo comprar un televisor, sí en otro barrio que llamábamos el de abajo, y sí recuerdo haber visto la televisión desde la puerta de alguna casa. El primer televisor de mi barrio llegó al Centro Social y los partidos de fútbol entre el Real Madrid-Barça eran apoteósicos, con alguna que otra bronca. Por esa época me inventé unos números de circo en el patio de mi casa y les cobraba dos reales a los vecinos. También recuerdo las verbenas improvisadas en mi calle, en la puerta de un emigrante que regresaba de Alemania y se había traído un tocadiscos, con aquellas canciones que recuerdo de «mi amor entero es de mi novia Popotitos» o «Marina, Marina, contigo me quiero casar». Mi relación con el cine viene de muy lejos, tal vez desde mis nueve años; junto a mi casa había un cine de verano que funcionaba desde mayo a octubre, con sesión doble, la primera película la volvían a repetir; aunque no había dinero para entrar cada día, se establecía una cierta connivencia con los porteros. Todas las noches asistía y cuando me quedaba dormido venía a recogerme mi padre. Con respecto a los géneros, siempre he sido muy heterodoxo, cuando comencé a ver aquellas magníficas del neorrealismo me quedé impresionado con aquella escena del padre y el hijo, cuando le roban la bicicleta, en aquella famosa película de Vittorio De Sica. En esa etapa mi padre tenía una bicicleta, que utilizaba para ir a trabajar, y que para él era como un Mercedes; después, más de una vez me la dejó para ir a la pedanía de Los Garres, con otros amigos, para ir a ligar. A pesar de que junto a un cine nos guardaban las bicicletas, yo siempre estaba preocupado por si le pasaba algo. La imagen del ladrón de bicicletas se me había grabado. Obviamente, he visto mucho cine de todos los géneros. Ahora, por ejemplo, vuelvo a ver películas de Ingmar Bergman y me vuelven a maravillar; lo mismo me pasa, de manera distinta, con Alfred Hitchcock. El cine francés de la nouvelle vague siempre me encantó. Desde siempre regresó una y otra vez a las fascinantes propuestas de François Truffaut. También me gusta el cine militante y reflexivo de Kean Loach, frente a esas cursilerías de las americanadas con esas gentes de grandes casas y de cochazos. Actualmente me siguen interesando mucho Andrei Tarkovski, Wim Wenders, David Lynch, Aki Kaurismäki o Paolo Sorrentino. Por supuesto que sigo el cine español: clásico y actual. Como te decía al principio, suelo ser muy heterodoxo con los géneros y, sí, suelo ver dos películas, casi todos los días. Por ejemplo, ayer volví a ver Noches blancas de Visconti y el otro día me acerqué a la filmoteca regional Paco Rabal de Murcia para ver el estreno del corto Coliflor, y otro dos más: Valores y Avería del director murciano Dany Campos, y me gustaron mucho, me sorprendieron. —ECP: Años cincuenta y sesenta, tiempos sombríos aquellos. Aun así, la infancia siempre se recuerda como una etapa donde todo está por descubrir; donde el asombro, ante cualquier cosa nueva, es constante. El niño que fuiste, tan hambriento de cultura, leía todo lo que caía en sus manos. Me gustaría preguntarte si fue el leer lo que te llevó, posteriormente, a disponer palabras en un papel. Dicho de otro modo: ¿cuándo sentiste la pulsión de escribir? —PP: No sé exactamente cuándo se produce exactamente esa pulsión y por qué me puse a escribir, lo que sí sé es que comencé a una edad muy prematura. Mi abuelo era belenista y las figuras para su transporte las liaba en papel de periódicos. Aún recuerdo la montaña de ABCs y las revistas Blanco y Negro almacenadas en una habitación; ahí me metía y hojeaba entre tantas páginas al azar. Después, leía todas las tardes en voz alta y mi abuelo me escuchaba y me corregía sonriendo. Cuando llegaban mis primos, que eran 6 años mayores, les decía que si no les daba vergüenza que un crío ya supiera leer. Lo cierto es que, al modo cervantino, yo tenía la costumbre de leer cualquier papel que me encontrara por la calle. Después me inicié con la lectura intensa de tebeos, en la papelería de Miguel de los Tebeos, de Espinardo, se podían cambiar varios por 20 o 30 céntimos de peseta. Más tarde, en la adolescencia, llegó la pasión de leer novelas y yo creo que más tarde llegó esa pulsión de escribir. —ECP: Música y palabras deben ir siempre de la mano. Eso creo. Luego está también la música de las palabras, cuando al escritor, ya con voz propia, se le reconoce por el sonido de su escritura. En este libro (como ya me advertiste) hay mucha música, de todos los géneros posibles. ¿Cómo definirías la música de tus palabras? —PP: No sé definir de manera precisa la musicalidad en lo que escribo, sin embargo, sí tengo muy claro que la música forma parte de todo lo que escribo. En casi todos los libros hay referencias musicales y en la autobiografía especialmente hay mucha. Al hacer un recorrido por casi toda mi vida, desde la niñez hasta la adolescencia, hago mención a las letras de muchas canciones de los guateques. Además, cuando escribo mis textos, suelo escuchar música. He escuchado tanto a David Bowie como a Lou Reed o las Variaciones Goldberg de Bach, que me concentran mucho y por momentos me inspiran. —ECP: ¿Qué es para ti la música y cuáles son tus géneros preferidos? —PP: Para mí la música es vida y no concibo la vida sin música. De adolescente quise ser músico y mis primeros dos trabajos laborales los perdí por cuestiones de horarios para ensayar. Mi vida giraba en torno a la música y a las chicas; era muy enamoradizo. Llegué a cantar en las fiestas de mi pueblo. No sé ni cómo me atreví al ‘Proud Mary’ de los Creedence Clearwater Revival. En lo que respecta a los géneros, soy muy heterodoxo. Dependiendo del momento lo mismo escucho clásica que jazz; rhythm and blues que rocanrol, algún que otro grupo indie o canción de autor. —ECP: ¿Qué supone el flamenco en tu vida? —PP: El flamenco es una forma de vivir, de sentir. Uno no sabe ni cómo ni por qué, de pronto se instalan esas enigmáticas cadencias musicales, y ese desgarro o alegría le pellizca el alma. La historia del flamenco se puede estudiar y escuchar, al margen de los directos. Hoy tienes, por suerte, casi todas las grabaciones en YouTube. Si uno se adentra en esa historia del flamenco, escuchando discos, leyendo libros, puede llegar tranquilamente, cada vez, a saber menos, o al modo socrático, concluir: «Sólo sé qué no sé nada». A esa conclusión llegué yo hace ya un tiempo. No me interesa, por lo general, lo que escriben los profesionales del flamenco, aunque sean necesarios. Prefiero olvidarme de las teorías y sentir de pronto una ráfaga de emoción durante una actuación o en la escucha de un disco que de manera azarosa te llegue a la mente, en mitad de la noche o recién levantado. A mí la chispa del flamenco me llegó de niño. Vivía en una barriada obrera, de perdedores, en la que convivían un grupo de gitanos. Y tengo un recuerdo muy nítido de aquellas hogueras para pasar el frío y de aquellos bailes y cantes al compás de las palmas en torno a las circunferencias de esos braseros, por tangos o bulerías. También recuerdo en aquel bar de Perico los calichazos de coñac y anís que se bebían los obreros, mientras en la máquina de discos se escuchaba a Juanito Valderrama, Rafael Farina, El Mejorano, Canalejas del Puerto Real o Antonio Molina. Así que, para mí, el flamenco siempre está ahí, de manera especial cuando tengo necesidad de escucharlo. —ECP: Según dijo Ramoncín, Francisco Umbral, a quien tú y yo admiramos, hoy seguramente estaría prohibido. ¿Lo crees así también? ¿Qué opinas de este tiempo tan políticamente correcto? —PP: Yo recuerdo aquellos tiempos del franquismo en el que se prohibía todo, obviamente menos ser franquista, fascista, falangista o nazi. Más de tres reunidos en la calle ya era manifestación ilegal y si repartías octavillas contra el régimen te podían caer como mínimo 18 meses de cárcel. De hecho, el Tribunal de Orden Público duró hasta el 4 de enero 1977. Y, efectivamente, recuerdo haber visto en algunos bares del barrio chino o en algunas barberías los famosos carteles de: “Se prohíbe cantar”. En estos tiempos políticamente correctos observo un serio macarreo en el lenguaje por parte de las fuerzas reaccionarias con la intención de confundir o deteriorar instituciones democráticas. Y de eso de la batalla cultural, ya no digo nada, entre bulos, difamaciones y reescrituras de la Historia. —ECP: Desde que Facebook entró en nuestras vidas, has utilizado esta red para ir posteando en tu muro, por entregas, tus obras. ¿Con qué fin lo haces? —PP: Sinceramente, para vender mi literatura, como pescado fresco, que es capaz de llegar al instante al otro lado del Atlántico. Gracias a este mecanismo he llegado a contactar con otros escritores y lectores. También para divertirme, a ratos intentando usar la ironía. Facebook es como una antigua corrala, y ahí puedes encontrar todo tipo de gente, cada uno con sus cosas y sus manías, que no tienen que ser menos importantes que las de uno. —ECP: Para aquellos lectores que aún no conozcan tu ya larga y consolidada obra, se me ocurre plantearte unas preguntas breves para sendas respuestas también breves o bravas, según veas tú. ¿Por qué Una novela sin nombre? —PP: Yo siempre utilizo la frase de Umbral: «Yo aquí he venido a hablar de mi libro». Cuando lo cierto es que no me gusta monologar sobre mis libros. Yo creo que Una novela sin nombre era una necesidad de explicar, a través de un profesor de instituto de Filosofía, en provincias, desde un punto de vista existencial, qué estaba pasando en ese fin del siglo que terminaba y en el nuevo milenio que nos llegaba. Recuerdo, por entonces, que un profesor ya mayor veía obscenidades en mis personajes en el trato entre profesores y alumnos y entre los diversos estudiantes. Ay, si viera esas relaciones ahora en 2024. Como nota curiosa te diré que fue la primera novela que publiqué, pero la tercera de las que ya tenía escritas. —ECP: ¿Cómo sucede El murmullo de las estaciones? —PP: Los libros para mí son como hijos. Y este ya se hizo mayor de edad y yo creo que hasta voló de mi casa. El murmullo de las estaciones fue la segunda novela publicada y aquí sí coincide en que fue la segunda novela que escribí. ¿Cómo sucedió? Como un ciclón, como un divertimento. Por cierto, un crítico de El Cultural la puso a parir. Recuerdo que el profesor Victorino Polo, que había estudiado con el crítico en Salamanca, una vez riendo me dijo: «¿pero tú le has violado a su hija?». Lo mejor llegó cuando unos días después un crítico del ABC la puso muy bien. —ECP: ¿Estamos todavía en Tiempo de transición? —PP: Bueno, visto con cierta distancia nos vendieron una Transición modélica. Obviamente, con aquella Ley de Amnistía del 1977 ya no se iban a investigar los cientos de miles de tropelías cometidas durante el franquismo. La transformación democrática de la sociedad la hicieron los trabajadores en las fábricas, los estudiantes y los jóvenes profesores, sin menospreciar a ciertos liberales o conservadores del régimen que intuían que había que pactar. Los militantes de la derecha democrática, por provincias, cabían en un taxi. Así que seguimos en Tiempo de transición. Desde el libro se cuenta de manera amable ese desencanto y me alegro que esta obra se haya estudiado en alguna Facultad de Derecho. —ECP: ¿Cómo es La muerte del minotauro? —PP: La muerte del minotauro narra los días de un torero español durante su campaña americana, de hotel en hotel, de país en país y de plaza en plaza. Él «mata las horas con la lectura de Cien años de soledad, mientras su chófer intenta escribir una novela y el mozo de espadas, siempre en busca de bares de ambiente, ignora que será secuestrado. En la trama también intervienen una cantaora, Lucía Vargas, con quien el torero había mantenido una relación amorosa; una cálida admiradora francesa y un compañero de ruedos, José Delgado, con quien el protagonista comparte una profunda enemistad. La acción se sitúa en Bogotá, en Colombia, pero también en Macondo. —ECP: ¿Qué Personajes murcianos de fin de siglo te han calado más hondo? —PP: Te he decir que, como profesional, me entregué a cada uno con la misma intensidad periodística. Tal vez los que más trabajo me dieron fueron los amigos, que, durante las entrevistas, entre copas y copas, se iban por las ramas y después tenía material para escribir, en vez de una página, un periódico entero. —ECP: ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Viva la República! Un libro muy a tener en cuenta. ¿Cómo te imaginas a España de no haber triunfado aquel golpe de estado?
—PP: Lo peor fueron esas matanzas de miles y miles de republicanos en los primeros años de la posguerra, con juicios sumarísimos, y aquellos campos de concentración, el más cercano el de Albatera. Nos dejaron en el atraso unos cuarenta años con respecto a Europa y la mayoría de artistas e intelectuales y científicos tuvieron que abandonar El País. Ya con imaginarme que eso no habría pasado tengo bastante. Sin embargo, el tema da para escribir una gran ucronía. —ECP: Aunque parezca mi autobiografía tal vez sea la tuya es un libro que me ha enganchado de principio a fin. ¿Lo has pasado tan bien escribiéndolo como yo al leerlo? —PP: Lo pasé fenomenal, quería escribir un texto nada ampuloso con un estilo directo en el que primara el ritmo. Todas las tardes tomaba un café en el Zalacaín y, mientras tanto, iba pensado. Como ahí no podía escribir porque los amigos me entretenían, con lo ya pensado, y en cierto modo escrito ya en la cabeza, me iba al bar Ítaca y ahí escribía sobre un par de servilletas de papel que a la mañana siguiente pasaba al ordenador. Entrevista realizada por REYES PASCUAL Autobús nocturno Luis Machuca, accésit al Premio Vitruvio de Poesía 2023, nos presenta su poemario Autobús nocturno, (Vitruvio, Madrid, 2024), una obra concebida desde la perspectiva espacio-temporal en sincronía con una predominante perspectiva existencial, una manifestación híbrida que toma como base la estética de cada palabra. Articula en la dicotomía de su obra la dimensión intensificada de una instrumentalidad poética que emana del pragmatismo y la dimensión de los recursos matizados, discurriendo coherentes al calor de la tendencia hegemónica de la poesía de la experiencia, reivindicando la musicalidad con una estética perfectamente integrada en la panorámica de su poesía. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Cómo definirías tu poesía? —LUIS MACHUCA: Considero que es existencial, pero no creo que sea poesía de la experiencia. Es decir, no es una poesía donde se narran unos hechos ni se cuenta una historia. Tampoco creo que es poesía confesional, en la que se dan detalles de la vida íntima del poeta. Tal vez, en algunos poemas míos más recientes, después de Autobús nocturno, donde trato el tema de la infancia o de la adolescencia, se da cierto tipo de narración que parte de unos hechos, de aquellos momentos donde apelo a la memoria, aunque siempre con el propósito de trascender esos recuerdos. Sí que parto de una realidad, pero tratando de indagar en ella; es una búsqueda, una reflexión, y también es trabajo con el lenguaje. Intento escribir poemas unitarios con una misma temática. En Autobús nocturno hablo, en general, del paso de tiempo, de la cotidianidad. Lo divido en dos partes: la primera, “La musculatura de los días”, con poemas breves y sin título; la segunda, “Tributos”, con doce poemas un poco más extensos en los que se da una poetización de grandes músicos del pop-rock internacional desde finales de los años 50 hasta la actualidad. Son homenajes a estos grandes músicos. Representan el paso del tiempo, a través de un trayecto en ese «autobús nocturno» que no tiene paradas físicas, pero esas «paradas» vendrían a ser dichos músicos. En mi opinión, no es una mirada nostálgica, como se refleja en la primera parte: «La niebla desfiguró / el camino del pasado / y sólo queda andar, / seguir caminando, / aunque sea en tinieblas». —ECP: ¿Cuáles son los motivos que te llevan a escribir? —LM: En mi caso, el hecho de encontrarme con la escritura fue casual y viene más bien desde pequeño. En Madrid, en mi calle, había una librería donde los estudiantes íbamos a comprar, además de material escolar, libros que nos mandaban para hacer trabajos sobre literatura. En mis manos, no sé qué tipo de trabajo me mandaron hacer los profesores, pero cayó una antología de Miguel Hernández, de la editorial Bitácora, en su colección Biblioteca del Estudiante, y su lectura debió prender la chispa en mí para escribir poemas. Desde entonces, con mayor o menor intermitencia, no he dejado de escribir. Lo de publicar es posterior y al principio no entraba en mis planes, hasta hace unos pocos años. La motivación para escribir viene porque me considero más bien un lector apasionado y esta pasión por la lectura me lleva a escribir. No concibo la lectura sin la escritura, y viceversa. Uno va recibiendo una herencia poética y quiere dejar también su legado. —ECP: ¿Qué autores te han influido y qué libro estás leyendo ahora? —LM: Principalmente, Pessoa, Yeats, Rilke, el poeta metafísico John Donne es también uno de mis favoritos; Santoka, el poeta japonés y maestro del haiku. Entre los poetas que escriben en español, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso (Hijos de la ira es para mí uno de los libros más importantes de la poesía de posguerra). Entre los más recientes, aunque con una dilatada obra publicada, que han influido en mi poesía están Chantal Maillard, Eduardo Moga, Juan Carlos Mestre y el canario Pedro Flores. Por supuesto, no puedo dejar de lado a grandes maestros como Borges (tanto su poesía como su prosa), ni autores como el chileno Enrique Lihn o el ecuatoriano Juan José Rodinás. Ahora mismo estoy leyendo una antología de Pessoa y sus heterónimos, con prólogo, selección y traducción de Octavio Paz; Cómo atar los bigotes del tigre de Gloria Fuertes (otra poeta que considero muy importante y no sólo en literatura infantil, sino en poesía para adultos), y voy a leer Paradero desconocido de Benjamín Prado, un poeta a quien considero muy importante dentro del panorama de la poesía española actual. —ECP: ¿Tu lenguaje poético, tu estilo de composición, han ido evolucionando? —LM: Al principio escribía poemas sueltos, básicamente, que agrupaba en libros pero sin una temática unitaria. Los considero libros de aprendizaje. Desde 2018, más o menos, hasta hoy en día, son poemarios con una temática unitaria (¡ojo, no son poemas-río, pero sí existe una unidad temática en los poemas). Aparte de esto, hay una preocupación por el lenguaje, el ritmo, la rima. El poemario anterior a Autobús nocturno era una poesía con poemas muy complejos tanto en su temática como en el lenguaje, con influencia de la ciencia, la tecnología, inspirado mucho por la poesía de la norteamericana Jorie Graham. Ahora mismo escribo un verso de arte menor, con un lenguaje más conciso, con una preocupación más por el ritmo, la rima, una utilización más amplia de recursos estilísticos. —ECP: ¿Qué te aporta la poesía? ¿Cómo es tu proceso creativo? —LM: Para mí la poesía es una forma de mirar, de estar atento, de percibir lo que no se percibe a simple vista o se nos pasa por alto. Es una forma de estar en el mundo. El poeta debe buscar ante todo la verdad. La poesía me aporta, aparte de placer, una forma de ver desde otra perspectiva, fuera incluso de la lógica racional. Mi proceso creativo es lento y a veces tortuoso. Es decir, suelo escribir mucho cuando me viene una frase, una idea, aunque no tenga sentido, y a partir de ahí empiezo a dar forma al poema. En mi caso, empieza siempre con un verso o un par de versos, que serían el inicio del poema (el punto de arranque), y desde ahí intento completarlo, pero también lo que hago es que aunque tenga ese verso o esos versos iniciales, casi siempre los dejo reposar, en muchos casos hasta el día siguiente e intento, mientras tanto, seguir dando vueltas en mi cabeza a ese inicio. Ha habido algún caso en que después de estar una semana intentando escribir un poema, lo he abandonado porque no tenía mucho sentido. La mayoría de las veces, el poema se va escribiendo muy lentamente; es decir, casi nunca escribo un poema del tirón, y voy modificándolo constantemente hasta que tengo, por así decirlo, la base del poema. Escribo casi siempre cuando estoy fuera de casa: mientras espero o viajo en autobús o en tren, mientras estoy en una estación, o también en casa. Una de las cosas que suelo hacer desde hace algún tiempo es escribir de noche. Es decir, mientras duermo y cuando a veces me despierto, suelo anotar una frase. De noche es cuando me vienen muchos versos, ideas... —ECP: ¿Cómo sabes que un poema o una obra está terminada? —LM: En cuanto a los poemas, es cuando agoto lo que quiero decir. Dicho de otro modo, intento no repetir ideas, palabras, que no sean inherentes a los recursos estilísticos del poema. Cuando digamos tengo una estructura de lo que es el poema, veo si este se puede alargar o, por el contrario, se puede acortar. En muchos casos, hago más largo el poema cuando es necesario y en otros recorto todo lo sobrante. También, juego mucho con el ritmo: el poema debe sonar bien. A veces, con esto he estado mucho tiempo para hacer que sonase bien. Entiendo que hay poetas que les gusta escribir poemas larguísimos para desarrollar todo su potencial, pero en mi caso no suelo escribir poemas demasiado largos, aunque alguna vez lo he hecho. Por ejemplo, el último poemario que he escrito apenas he utilizado signos de puntuación, todo está escrito en minúsculas, y los poemas no tienen títulos. Es un poema unitario, bajo mi punto de vista. Esa es mi forma de escribir últimamente. En el caso de una obra, sé que está terminada porque suelo presentar los poemarios a premios de poesía o a editoriales para su publicación, y ahí sí se ciñe al límite de 700 a 1000 versos que se pide para estos premios. Es decir, de unos 35 a 50 poemas. —ECP: ¿Qué papel juego la música en tu obra? —LM: Alguna vez había escrito poemas sobre músicos como Leonard Cohen, Paco de Lucía, Debussy, y algún otro poema sobre música en general, pero hasta ahora no había ido más allá. Se me ocurrió escribir sobre músicos (más bien la poetización de esos músicos), y sobre sus canciones más relevantes que aparecen en los poemas de Autobús nocturno de una forma solapada. Para mí fue todo un reto. Como ya escribí en algún otro poema lejano: «Porque la música, que tiene el don preciso / de la altura, es un regalo preciso para el alma / y nos hace volar, volar, volar». —ECP: ¿Qué opinas de la difusión de la poesía con las tecnologías actuales?
—LM: En mi opinión, la poesía se puede difundir de muchas formas y no solo en la tradicional en formato de libro impreso. Yo mismo algunas veces he utilizado algunas de las principales redes sociales como YouTube, X, Facebook, Instagram, pero más bien para experimentar. También he publicado en revistas digitales como esta misma: El coloquio de los perros, Hambre, la peruana Kametsa, y en 2019 hice un experimento con una página web italiana: Alidicarta.it, es una página para publicar poesía de gente que no publica normalmente en editoriales. Pues bien, cada día traducía un poema, que ya tenía escrito por mí en castellano, al italiano, y cada día publicaba un poema. Ese era el reto, el experimento. Llegué a publicar un centenar de poemas. Por eso, pienso que se pueden utilizar las nuevas tecnologías, las redes sociales, para difundir poesía, bien a través de blogs u otras formas. No obstante, no todo lo que llega a las redes sociales es bueno. Yo prefiero el formato clásico del libro impreso, pero leo también muchas revistas digitales de literatura. —ECP: ¿Qué consejos le darías a un poeta que comienza su andadura? —LM: Primeramente, que lea mucho. Bajo mi punto de vista, no se puede escribir bien si no hay el soporte de la lectura detrás. Que se empape de los «clásicos». Que lea también otras tradiciones poéticas; es decir, la poesía tiene muchas tradiciones, y no hablo, por ejemplo, únicamente de la literatura española o en español. En mi caso, al haber estudiado el Grado de Estudios Ingleses, conozco algo la poesía inglesa, y además por haber leído y haber traducido bastante en ese idioma. Otro consejo, sería que conozca bien los recursos lingüísticos y que trate de utilizarlos en sus poemas; una parte fundamental del poema es el trabajo con el lenguaje. El poema es forma, y una parte importante de esa forma es el ritmo; el poema ha de sonar bien. También la estructura del poema es muy importante, es la que sustenta al poema. Ha de estar bien construida, con los versos necesarios. Y otro consejo que le daría es que no tenga prisa en publicar, primeramente hay que escribir mucho para tener una voz propia, la voz es lo que identifica a un poeta. Se puede escribir distinto tipo de poesía, pero siempre ha de buscar su propia voz, su propio estilo. Aprender de los poetas que le gustan a uno, pero no hacer lo mismo, y también experimentar, se trata de no recorrer caminos trillados. Cada poemario debe ser un poco diferente al anterior. La poesía debe aportar también algo nuevo, algo fresco. Entrevista realizada por SUSANA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ El frágil orden del universo Eduardo Quijano Sánchez debuta con El frágil orden del universo, una colección de veinte relatos publicada por la editorial gaditana Cazador de ratas, donde confluyen el espíritu irreverente de Charles Bukowski y el humor salvaje y absurdo del cómic underground norteamericano. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Eduardo, ¿cuál dirías que es tu género literario favorito? —EDUARDO QUIJANO: Como lector, me encanta la ciencia ficción. Stanislaw Lem me parece un auténtico crack, un escritor como la copa de un pino, y un filósofo. Solaris es una obra maestra. Pero no sólo Solaris, también me gusta mucho su vertiente humorística, como las aventuras del astronauta Ijon Tichy en Diarios de las estrellas. Asimismo, me fascina perderme en los paisajes y atmósferas oníricas de Lord Dunsany en Cuentos de un soñador o sumergirme en el realismo inquietante de Raymond Carver. ¡Demonios! ¿A quién no le gusta Carver? Sin embargo, como escritor, el género donde me muevo mejor es la comedia. Quim Monzó, Javier Tomeo o Augusto Monterroso son algunas de mis musas. Ellos me lo enseñaron todo. —ECP: Explícanos un poco cómo es esa comedia que te gusta. —EQS: Me gusta el humor que señala nuestra condición patética, el humor que nos desnuda y nos hace caer de ese pedestal que nos hemos creado de animales racionales, llenos de lógica, sabiduría y poder. Este humor está ya en muchos autores clásicos. Es el espíritu que inspiró obras maestras como Los viajes de Gulliver, La metamorfosis de Kafka o las ácidas fábulas de Augusto Monterroso. ¿Quién no se acuerda de su fabulilla ‘La oveja negra’? «En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura». —ECP: ¿Encuentras este humor fuera de la literatura? —EQS: Sí, claro. En el cine, por ejemplo, hay también grandes autores satíricos. Tarantino es uno de ellos. Le encanta deformar y exagerar la realidad para mostrarnos las miserias humanas. También están los hermanos Coen. Fargo es una crítica brutal a nuestro egoísmo y avaricia. También se puede encontrar en películas más recientes, como No mires arriba o El vicio del poder de Adam McKay. Si no te ríes viéndolas, es que no tienes corazón. —ECP: Dime dos libros que hayan sido extraordinarios en tu vida. —EQS: 1280 almas de Jim Thompson, donde vemos a un sheriff que, en lugar de defendernos, es un cabrón egoísta que manipula a todo el pueblo sólo para mantenerse en el cargo. Vamos, la pura realidad de los políticos. Real como la vida misma. También aluciné con La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Acción, aventura, y un viaje que te agarra y ya nunca te suelta. —ECP: ¿Algún autor te ha inspirado especialmente para El frágil orden del universo? —EQS: Este libro de relatos debe mucho a Charles Bukowski. Él me enseñó que la literatura no es sólo «juntar palabras bonitas». La literatura debe provocar, molestar, sacar el lado salvaje que todos llevamos dentro. Porque, aunque muchas veces no queramos verlo, no somos ángeles. Y no pasa nada por decirlo. —ECP: ¿Y qué cosas te impulsan más ayudan a escribir? —EQS: Aparte del cine y la literatura, otras fuentes de inspiración son la filosofía y el psicoanálisis. Me encanta cuestionar eso que llamamos sentido común. El sentido común de común no tiene nada... Es sólo el discurso de los poderosos... Y nos manipulan con él. El filósofo Carlos Fernández Liria cuestiona mucho este sentido. Y nos demuestra, paso a paso, cómo eso que llamamos democracia no lo es, cómo eso que llaman progreso sólo es una forma más de esclavitud, cómo eso que llaman libertad es siempre algo imposible para trabajadores asalariados como nosotros. Somos los cautivos del mito de la caverna de Platón. Y el papel de todo escritor es hacer caer esas sombras que nos engañan y rodean. —ECP: Entonces, en este proceso creativo, ¿el escritor nace o se hace? —EQS: Yo creo que el escritor se hace. No existe la genialidad. Sólo existe el trabajo. El trabajo duro. El escritor necesita tiempo para escribir. Justo lo que no tenemos con estos trabajos de mierda que nos comen el día. Además, necesitamos de la ayuda de los otros. Yo he aprendido a escribir gracias a los talleres literarios. Allí, de la mano de profesores y compañeros, puedes observar tus fallos, tus aciertos, lo que funciona y lo que no. Veo fundamental esta parte del proceso. Siempre hace falta otro que nos guíe. No somos autosuficientes. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo en los talleres de cuento del maestro Ángel Zapata. Sin duda, mi maestro y guía. Sin él, yo no existiría como escritor. —ECP: ¿Podrías dar algún consejo para escritores que se inician?
—EQS: El primero, muy a tener en cuenta, es que en España casi no se venden libros. Si quieres ser escritor, búscate un trabajo, gana dinero, haz tu vida. Y, luego, cuando tengas todo resuelto, escribe. Porque si buscas ganarte la vida como escritor, estás loco. De esto no se puede vivir. Segunda cosa. No te obsesiones con el público. Escribe lo que quieras. Lo que te guste. Lo que te divierta. Por último, apúntate a un taller de escritura. Observa cómo se ven tus textos. Mejóralos con la ayuda de los demás. Cuatro ojos ven siempre más que dos. Y, por supuesto, disfruta desenmascarando las miserias y mentiras de la sociedad. Ayuda con tu escritura a que caiga esta mentira en la que vivimos. Derribar tabúes es un viaje maravilloso. Y nadie debería perdérselo. Entrevista realizada por ANABEL ÚBEDA BERNAL Sin una píldora de consuelo Luis Sánchez Martín (Cartagena, 1978), editor de la ya clausurada editorial Boria, nos trae Pastillas debajo de la lengua (Liliputienses, 2024), una obra híbrida que camina a caballo entre el poema, la narrativa breve y lo documental, al presentar momentos que no son cuentos de hadas, sino propios del realismo social al que nos tiene acostumbrados el autor —como en Todo en orden (Chamán, 2022)— esta vez desde el halo autobiográfico, en esa fina línea donde no distinguimos ficción y no-ficción. Para unos, Pastillas debajo de la lengua se constituirá como el paso lógico del tono apasionado y frenético de Carrera con el diablo (Lastura, 2019), un poema diferente que ahonda en los mismos temas desde la resignación de aquellos que han sido determinados por su historial; para otros, simplemente, un tratamiento que tomar en pequeñas dosis para conocer a fondo cómo se gesta y se aposenta la depresión. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Cuando nos adentramos en el poema-prólogo, ya nos hallamos en ese viaje interior que parte de la escucha del silencio, un silencio roto por la gota que colma el vaso. ¿Estamos ante la noche oscura del alma? —LUIS SÁNCHEZ MARTÍN: Estamos cerca. La noche oscura del alma es un sentimiento de soledad y desolación en la vida espiritual de una persona, y yo no era nada espiritual cuando escribí esos versos (ahora paseo de vez en cuando por los márgenes más terrenales del budismo, pero sigo sin considerarme una persona espiritual). El poemario en general, y el poema-prólogo en particular, hablan de soledad y desolación (y miedo, frustración, incomprensión...), pero a un nivel muy físico, muy material, muy real. —ECP: La primera sección se llama “Monosílabos de cinco al cierre”, un conjunto dominado por la presencia del trabajo en hostelería y las consecuencias vitales del mismo. Como todo ese ambiente lleva al yo-lírico al aislamiento, ¿en qué momento uno renuncia a sus sueños y busca una “vía de escape”? —LSM: Cuando todo falla, como bien dice Diego Sánchez Aguilar cuando habla de esta obra. Primero falla la familia, asidero principal en la vida de cualquier persona; después falla el entorno económico, comprendemos que la vida no está hecha para los pobres (es más, los pobres existimos para que quienes no lo son puedan disfrutar sus vidas); después falla el entorno social, nadie quiere a un depresivo en su vida en esta época de sonrisa casi obligatoria y redes sociales que muestran una realidad paralela que pocas veces se corresponde con nuestro día a día real, pero nos terminamos creyendo; y finalmente también falla la ayuda que se nos puede prestar, un sistema de salud pública saturado que no da abasto para atender como debería todos los casos que le llegan a diario y un sistema de salud privado que no podemos costear. Sin familia, sin dinero, sin futuro y en una sociedad que nos rechaza, ¿qué sueño podemos perseguir? Al final todo se reduce a sobrevivir. —ECP: En distintos momentos del libro, introduces “informes médicos” en los que, como apuntaba Diego Sánchez Aguilar, aprovechas para desarrollar tu voluntad narrativa. ¿Esta idea surge de alguna lectura o es un recurso que necesitaba este poemario para ser? —LSM: Era necesario para dejar claro, por si no lo estaba del todo, que esto es real. La depresión no es cuestión de actitud, no somos personas que no “lo intentamos”, que no “ponemos de nuestra parte”. Somos personas enfermas, y es una enfermedad que no se ve, porque no sangramos ni vamos escayolados, y que puede matar. —ECP: Conforme avanzamos en estos monosílabos, se empieza a crear un eco con la retahíla de frases tópicas «al menos tienes trabajo» o las palabras de cualquier jefe estándar. Esto en mí creó una sensación demoledora que te destroza cuando llegas a los historiales médicos. ¿La búsqueda del ambiente sofocante y casi cinematográfico es deliberada o surge por sí misma? —LSM: Surge por sí misma. No hay nada en todo el libro que me haya inventado, todas las situaciones las he vivido, todas las expresiones las he escuchado. Ojalá fueran situaciones cinematográficas o novelescas. Por desgracia, la realidad siempre supera a la ficción. —ECP: Cierras la sección con el reproche a la madre que ha muerto, mostrando que, en ocasiones, no es siempre posible el perdón y una realidad que ahora está de manifiesto, que no todos los vínculos familiares son sanos. ¿Cuándo empieza a resultar fácil mostrar esta realidad? —LSM: Fácil, nunca. Pero durante muchos años viví escondido, disfrazado, inventándome vidas paralelas porque me daba vergüenza aceptar mi situación. «Veinte años en el arcén de una vida secundaria // y luego veinte de silencio y a escondidas, / sin mirar atrás / sin pararme a hablar con nadie / por si acaso me preguntan». Son los versos finales del poema-prólogo, que reflejan casi la mitad de mi vida. Cuando acepto que no soy “un bicho raro” por romper los lazos familiares que me ahogaban y comienzo a hablar de ello sin tapujos, rompiendo uno de los mayores tabúes de nuestra sociedad, mi situación mejora considerablemente, dentro de que mi vida sigue siendo un mal sueño que no le deseo a nadie. —ECP: En la segunda sección muestras, mediante la narrativa, la densidad de la depresión, y digo densidad porque las acciones se van acumulando: las lágrimas, el conocer gente, los períodos de hiperfoco junto con los momentos de bajón, los pensamientos... Aquí se siente aún más el aislamiento, cuando más adelante nos enfrentamos a estos recuerdos para escribirlos, apoyados en la cita del poema de la siguiente sección cuando dices «pero nunca recuerdas cómo empiezan». ¿Existen o son meras fotografías borrosas por el ansiolítico?
—LSM: Existen. Esa sección, ese interludio, es la descripción literal de un episodio de crisis de ansiedad que tuve en el trabajo hará unos tres años. Quería que los lectores supieran de qué va esto tanto a nivel físico, pues la ansiedad tiene una somatización horrible y muy dolorosa, como a nivel mental, pues se pasa mucho miedo, sobre todo la primera vez, cuando no sabes qué ocurre, no puedes respirar y crees que vas a morir, piensas incluso que puede ser un infarto. —ECP: La última sección se llama “Los psicólogos de las películas” y su poema homónimo me ha recordado a mi primera psicóloga de la Seguridad Social, que me recomendó abrirme un blog para escribir y otras incluso llegó a leer algunas de estas cosas, entonces hablas del pasotismo de la psicóloga y de un yo-lírico frente a un libro de psicología. Ahora que la autoayuda está tan de moda, ¿piensas que realmente estos libros ayudan a dotarnos de las herramientas necesarias para evolucionar o salir por nosotros mismos o que pueden hundir más a personas muy sugestionables? —LSM: Aquí me voy a extender porque el tema “psicólogos” está muy presente en el libro y puede que de manera un poco distorsionada. Para empezar, quiero dejar claro que estoy muy agradecido por la ayuda que he recibido del servicio público de salud mental de Murcia (en mi caso, concretamente, del centro de salud Infante). Hay un par de poemas en el libro de los que puede desprenderse la idea de que no estoy satisfecho con el trabajo realizado por los psicólogos y psiquiatras que me han atendido (en realidad tres, pero ‘Los psicólogos de las películas’ está claramente escrito en tono humorístico o irónico, por quitar un poco de hierro a una obra muy densa y gris). Pero esto no es así. Lo que ocurrió es que, como ya he dicho, falló mi familia, falló el entorno social, que nos condena al ostracismo, falló el entorno laboral, que nos hunde aún más y, al fin, cuando acepté que necesitaba ayuda profesional y —afortunadamente— la recibí, las cosas tampoco funcionaron. Entonces quizás culpé también a los médicos por no hacer bien su trabajo. Bueno, quizás no: lo hice, me inundó una profunda sensación de frustración porque seguía hundido, pero ahora me doy cuenta de que no soy psicólogo, e imagino que es un trabajo muy difícil, demasiado abierto para poder dar diagnósticos 100% seguros y fiables, y lo mismo con los tratamientos. Por eso, cuando daba por terminado el libro, estuve a punto de sacar esos poemas, pero luego pensé que era importante también reflejar de algún modo ese error (porque creo que fue un error culparlos), esa sensación de derrota al sentir que la única ayuda que recibí, la de la sanidad pública, también fallaba. La realidad es que las causas de la depresión son variables que ni yo ni los médicos podemos controlar, y es muy importante no culparlos a ellos, son los primeros que quisieran hacer más de lo que pueden hacer con los medios de que disponen, y, por supuesto, no culparse uno mismo. Y esta puede que sea la batalla más dura en la vida de un depresivo (y la que lleva a muchos al suicidio): no tenemos la culpa de que gente despreciable y miserable nos haya jodido la vida. Y ahora, respondiendo a la pregunta, que me he ido un poco por las ramas: sí, creo que los libros de autoayuda y, peor aún, todo lo que anime a la automedicación o autotratamiento es muy perjudicial. Hay que buscar ayuda profesional que sólo pueden dar psicólogos y psiquiatras, y perder el miedo a medicarse. Si tienes inflamación tomas anti-inflamatorios, ¿verdad? Y si tienes gripe, tomas anti-gripales. Pues si tienes depresión, tomas antidepresivos, y si tienes ansiedad, tomas ansiolíticos. Tan sencillo como eso. Todo lo demás (meditación, deporte, dieta sana...) son herramientas de apoyo que yo también utilizo, pero el problema principal, la enfermedad, necesita diagnóstico profesional y tratamiento. Hay que acabar con el tabú de la salud mental, nadie debe avergonzarse por tener depresión. Y permíteme recordarlo una vez más antes de terminar: la depresión es una ENFERMEDAD y puede MATAR. —ECP: ¿Dios ha muerto? —LSM: ¿Cómo va a morir alguien / algo que nunca ha existido? «Dios ha muerto y se lo ha llevado todo» es una expresión que me gusta cómo suena y por eso la uso en un poema en el que la musicalidad y el ritmo son muy importantes. En cuanto a esa idea de dios que recorre el mundo desde hace milenios, me remito a dos personas que admiro mucho, y que la gente les discuta a ellos (al que está vivo, al menos), que a mí ya me da pereza. Woody Allen dijo: «Si Dios existe, espero que tenga una buena excusa». Primo Levi esto otro: «Si existe Auschwitz, no puede existir Dios». Entrevista realizada por LUISA PASTOR Fue voraz Fue voraz (Olé, 2024), segundo poemario de Alejandro López Pomares, recoge poemas articulados en torno al paso del tiempo, uno de los tópicos horacianos más arraigados en la tradición poética. Lo que dejamos atrás es un paraíso que debemos dar continuamente por perdido, y cuya evocación, por doloroso que sea ese nóstos, los seres contemplativos ni pueden ni quieren evitar. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Alejandro, de todas las contemplaciones, el mar. ¿Por qué? ¿Es acaso un espejo? Si es así, ¿qué ves en él? —ALEJANDRO LÓPEZ POMARES: El mar tiene una recurrencia eterna y, sin embargo, y a pesar del constante ir y venir, cada ola muere al llegar a la orilla. De modo que hay un doble aprendizaje, imagino que inconscientemente me ha hechizado desde siempre, sobre la esencia misma de la vida como algo tan libre y al tiempo tan encorsetado como es el mar. Nos habla de cómo la vida muere a cada segundo y de cómo todo perdura y se conserva generación a generación. Nos habla también, y de forma casi contraria, de cómo los recuerdos quedan ahogados en el olvido y, cómo, a pesar de ello, la memoria los rescata cuando menos lo esperas. Y sobre ese doble juego bascula casi toda la esencia de la existencia humana, lo caduco y lo perenne, lo perdurable y lo fugaz. Si hay un recuerdo que he ido actualizando año a año desde mi infancia es el de mi yo-niño mirando hacia el mar desde el balcón de mi casa de verano mientras todos comían. Se juntaban, creo yo, la altura del piso donde vivía, la magnitud de un mar abierto y lleno de tonalidades y el sonido de las olas al intentar agarrarse a la orilla. Todo eso unido me impresionaba entonces y me sigue impresionando ahora. —ECP: En el poema ‘Fue voraz’, ubicado en la primera parte del libro “Antes de todo” se desvela al protagonista real del poemario: «Prefiero apagar la luz y salir a la ventana, / el sonido ya no es el del siempre, la brisa me toma de la mano, / el tiempo fue voraz». Creo que es un acierto ocultarlo en el título, que el lector deba intuirlo o asociarlo a otros tantos aspectos de la vida: el amor, por ejemplo. ¿En qué otros aspectos has sentido, en primera persona, la voracidad de la vida? —ALP: Creo que la voracidad de la vida es un sentimiento propio de la adultez. Instintivamente unido a la pérdida. Mientras te regodeas en la infancia, en la inocencia, la inmortalidad te ampara, pero con la madurez, sea por edad o por las circunstancias propias de cada vida, la sensación de que el tiempo nos pisa los talones es inevitable. Nos devora. Y pienso que, con la voracidad del tiempo, viene todo lo demás, la añoranza por la niñez y su luminosidad, por la vida despreocupada y los días del eterno aburrimiento, la fascinación permanente ante cada descubrimiento cotidiano, las sensaciones desbocadas, el todo es posible y, evidentemente, esa sensación de que parece que todo va a ser así, va a permanecer, por siempre jamás. Enseguida nos golpea la vida y nos destroza los moldes y, sin embargo, sus misterios la siguen haciendo tan interesante. —ECP: En el prólogo a La soledad tras el ruido de fondo, escrito por el poeta José Luis Zerón, él advierte que «se trata del dietario de un personaje hipersensible, introspectivo». Ahora, en Fue voraz, ese rasgo se hace mucho más acusado e incluso explícito, puesto que los poemas van fechados... —ALP: Es precisamente por Zerón por quien tuve la curiosidad de comenzar un diario literario. Él acaba de publicar una selección de sus textos en un libro titulado A salto de mata (Frutos del tiempo, 2023) y yo un poemario formado por entradas en verso fechadas que se pueden concebir como poesía narrativa y, además, cronológica. Todo comenzó en el verano de 2018, cuando me propuse comenzar aquel diario una noche que me encontraba en el balcón de mi casa de verano. Desde entonces, con sus altibajos y sobrevenidos por los acontecimientos personales, familiares, la pandemia de por medio, eran largas las épocas en las que no escribía nada y otras, sobre todo, nuevamente los veranos, en los que conseguía darle una cierta continuidad. De las muchas entradas, en la mayoría busqué usar un formato poético, creo que por poder permitirme así darle una licencia más estética, más cercana al sentimiento que me infunden las cosas que percibo. Con respecto a esto, es decir, en si en los textos se aprecia o no una mayor o menor sensibilidad, no es algo que yo pueda responder. Agradezco que digan eso de mi escritura, y en mi interior lo creo así, pero no es algo que pueda comparar. —ECP: También comenta Zerón que en tus poemas «es fundamental la Flânerie, el caminar errante que posibilita el encuentro del poeta consigo mismo, con los otros y con el paisaje que le rodea». ¿Es también importante en el proceso de creación de estos poemas? —ALP: Así sigue siendo. De alguna forma encuentro con facilidad el estímulo poético en el caminar libre, sin rumbo fijo. Por mi evolución académica como biólogo y antropólogo me he visto caminando por lugares que me han provocado un gran asombro, lejos de la cotidianeidad que nos lleva a desdeñar la riqueza de nuestro entorno. He llegado a sentir lo que los etnógrafos conocen como el “extrañamiento”. Una sensación de fascinación en el momento en el que salimos de lo común y que activa, de repente, tu atención y capacidad de observación de lo que ocurre. A raíz de esa experiencia le tomé el gusto a lo que conocen como “observación participante” y yo mismo la he ido agudizando, no solo con la vista, sino con algo que a mí me interesa mucho y de lo que estamos muy poco formados, con la escucha. Existe un concepto que desarrollé en mi poemario La soledad tras el ruido de fondo y que ahora he seguido madurando, que es la percepción del paisaje sonoro o soundscape como se le conoce en el mundo anglosajón, que, de la misma forma que caracterizamos un paisaje por sus colores y formas, por sus montañas, árboles, rascacielos, etc, surge de la multiplicidad de sonidos que componen un lugar y un momento concreto, de nuestro presente, de nuestra ciudad que es así aquí y ahora y diferente a como lo fue hace 50 años y lo será en el futuro. Un sonido que, al igual que la visión, solo se puede percibir con una escucha consciente y atenta. —ECP: El prólogo a Fue voraz lo firma Manuel García y en él habla de la escritura como «un regreso inútil, un empuje hacia lugares y momentos que ya no se vivirán así (...) Queda algo, pero ya no es igual». ¿Qué momentos son para ti motivo continuo de regreso por inútil que sea? —ALP: El valor de la utilidad es algo que aquellos que escribimos por motivación y por gusto, y no por profesión, asumimos en su justa medida. Escribir no es “útil” en un sentido práctico. Es estimulante, satisfactorio, reparador o, todo lo contrario. Y no depende ni siquiera de la persona, va mucho más allá, puede hasta depender del momento vital. Lo que un libro tiene de sanador, el siguiente te deja sumido en la incertidumbre. Lo que nos dice toda lógica es que los momentos de añoranza, felices o tristes, deben quedar atrás para dejarnos avanzar, pero pienso que aquellos que conservamos en la memoria tienen todavía algo que enseñarnos y, por eso, recurrentemente, volvemos a ellos. Creo que no se trata de vivir en el pasado, sino de comprender de qué forma esos instantes nos hicieron como somos ahora. No creo que sea inútil escribir sobre ellos. —ECP: Entre las citas que incluye el poemario me llama la atención una de Paul Auster. ¿Crees, como él, en la música del azar, en que hay una especie de propósito oculto, una razón para todo lo que sucede en el mundo? —ALP: Qué va. Aunque he transitado mucho por la idea romántica del destino y de la teleología, por la belleza intrínseca y el magnetismo que tiene ese juego de que la voluntad individual esté sometida a una fuerza irrefrenable, con el tiempo me he sentido mucho más atraído por otra concepción diferente: la creación constante del presente como resultado de las muchísimas interacciones entre el mundo, los seres vivos y las fuerzas que nos unen. Cada decisión que tomamos o que no tomamos modifica el siguiente momento y sus infinitas posibilidades. —ECP: En el poema de cierre, ‘El rumor de las horas II’, escribes: «Da igual el color de los días, / da igual las películas, canciones, libros / o mensajes con los que trate de revestirlos. / El presente, / en cuanto me descuido, / otra vez me abandona». ¿Con qué películas, canciones, libros revistes tu presente? —ALP: Una pregunta así siempre me lleva a hacer un trabajo de revisión del pasado más reciente y me doy cuenta de que lo olvido con mucha rapidez. Con respecto al cine, estoy descubriendo el universo mumblecore, a raíz de un pódcast que he escuchado sobre escritura de guiones. En particular he visto Frances Ha, una película de Noah Bambach y Greta Gerwig, que me ha llevado incluso a escribir algún poema. Por otro lado, he acabado, tras varios intentos, la película más inquietante que he podido ver en mucho tiempo, Las armonías de Werckmeister de Bella Tarr. Absurdamente excesiva y bella. Lo dejo ahí para quien quiera indagar. En cuanto a música, es muy variada como para poder dar nombres, pero así autores que frecuente están Nick Cave, Leonard Cohen, Dire Straits, Agnes Obel, Damon Albarn y todo lo que vaya conociendo. Y, por último, con respecto a los libros que he leído, además de tu plaquette Bajo el signo de Acuario y Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, que estoy leyendo ahora, he terminado El acontecimiento de Annie Ernaux y una recopilación de obras de teatro breves de Ramón Gómez de la Serna. —ECP: En ‘Bot literario’ dices: «Esta vida que es la del 2020 y no la de antes, está hecha de bits y likes», y adelante añades que «esta es la vida y esta es la cultura que nuestra época se merece». Con todo, ¿a qué le pondrías tú todos tus likes?
—ALP: Pues vaya, pregunta difícil. Yo le sigo poniendo likes a los que siguen tomando en serio las cosas que hacen, a los que hacen un uso cultural inteligente de los nuevos medios. Los tiempos han cambiado mucho más rápidamente de lo que somos capaces de asimilar y cuesta un gran esfuerzo saber reconocer lo bueno en las nuevas formas de comunicación con el enorme abanico de posibilidades que se nos abren y, al mismo tiempo, el abismo de estupidez que esconden y en el que caemos sin darnos ni cuenta. Si damos un like a cualquier cosa, todo dejará de tener valor. —ECP: Cuando tú, un watchman, afirmas que te falta la frase final que dé sentido a toda tu escritura, ¿es porque te das por vencido? Te voy a pedir, a modo de despedida, que improvises una. —ALP: La escritura me ha ayudado a descubrir algo que llevo muchos años intentando comprender. La vida no tiene respuestas, siempre viene una nueva pregunta. En la vida no hay una frase definitiva que dé resultado a todo, no hay una verdad que nos alumbre. Nadie tiene la verdad. A lo más que podemos aspirar es a pequeñas certidumbres. Sé que el tiempo fue voraz, pero como aquellas olas que te decía al principio, con cada una, el tiempo se renueva, y viene otra, y otra. Así que, sintiéndolo mucho, sigo buscando todavía mi frase y, quizás, a todo lo que aspire sea a plantearme nuevas dudas. |
ENTREVISTAS
El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL
CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|


























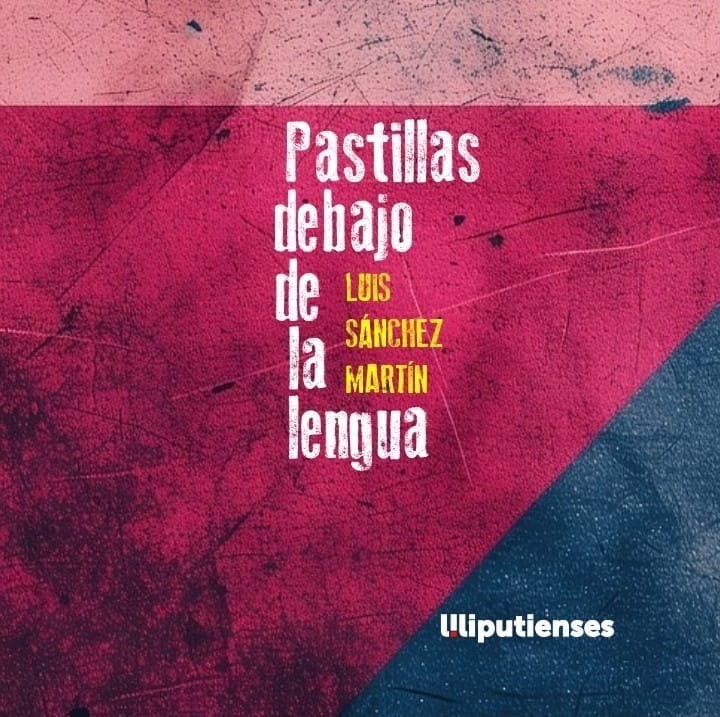





 Canal RSS
Canal RSS
