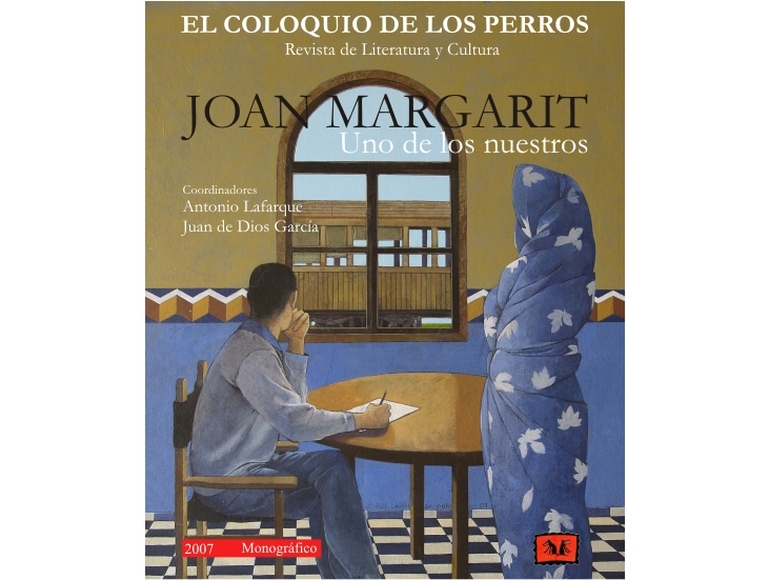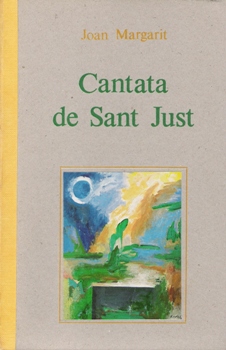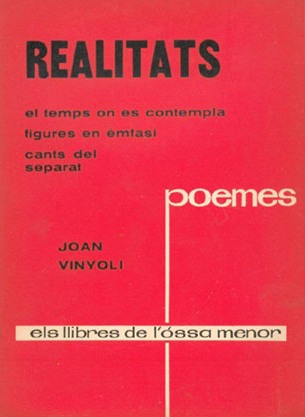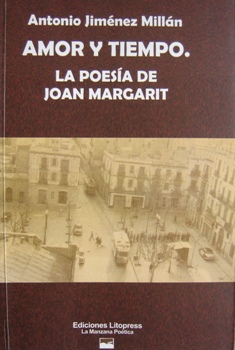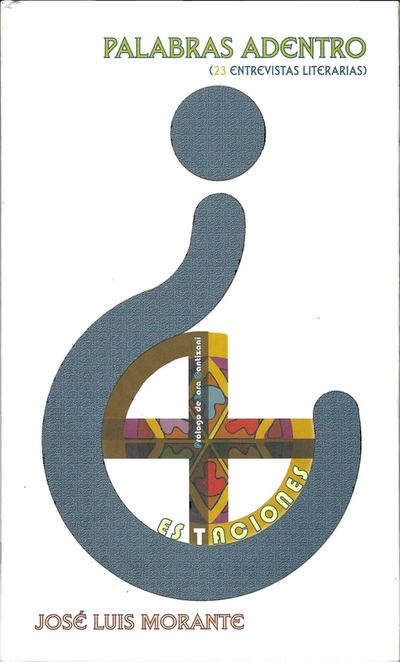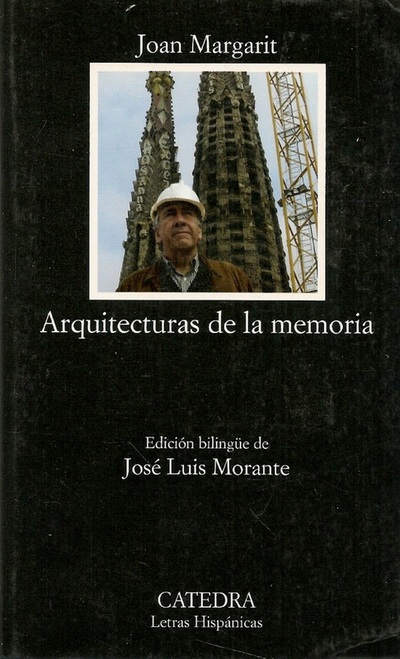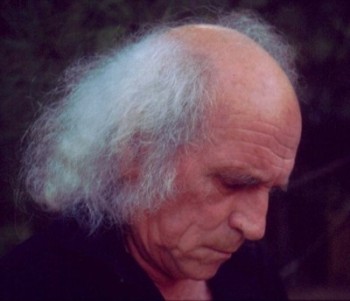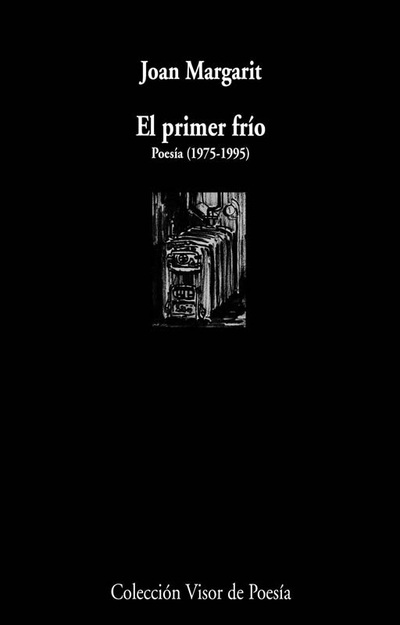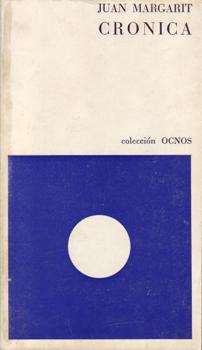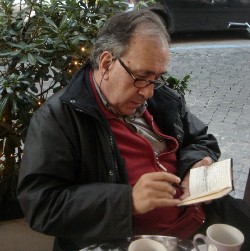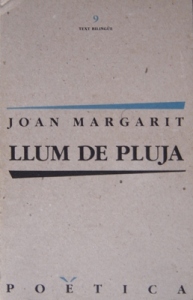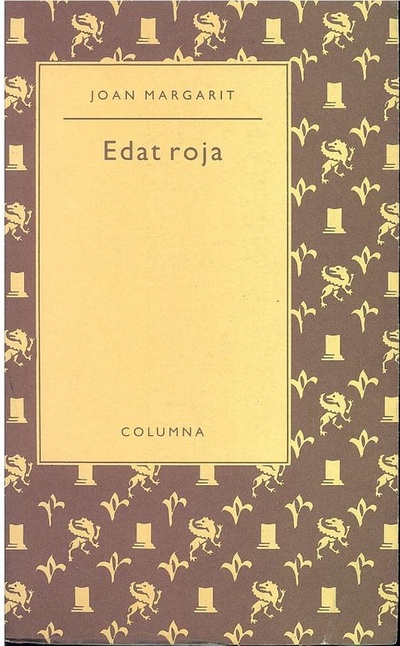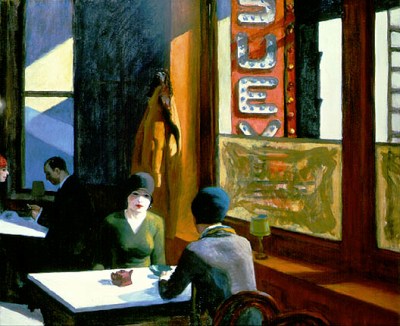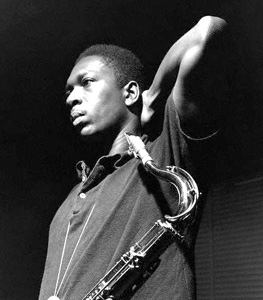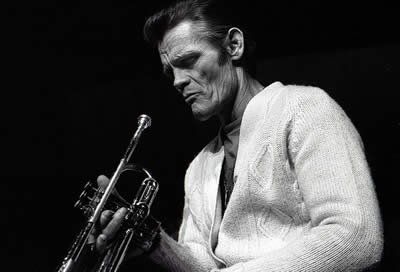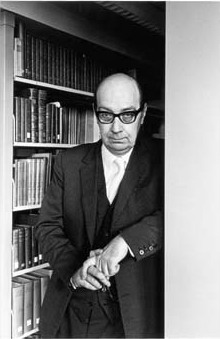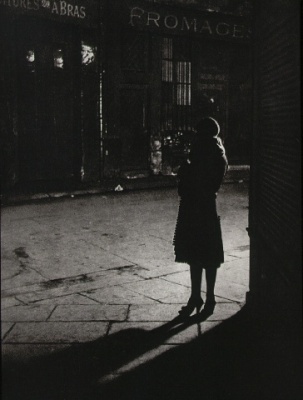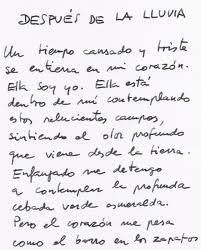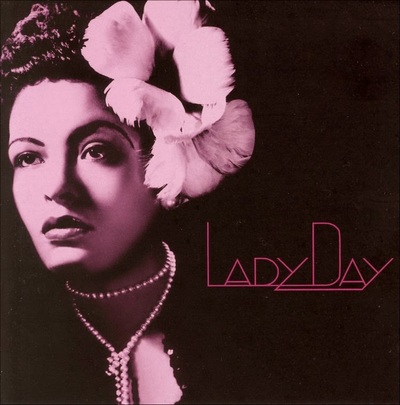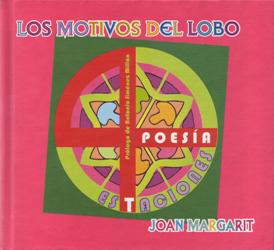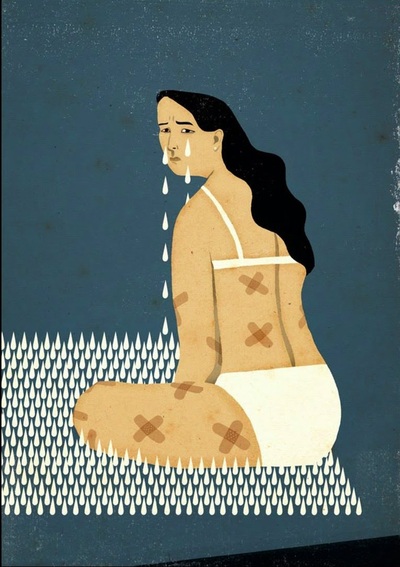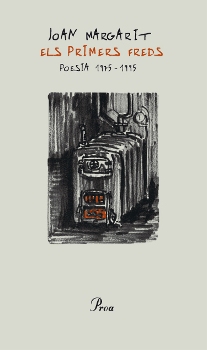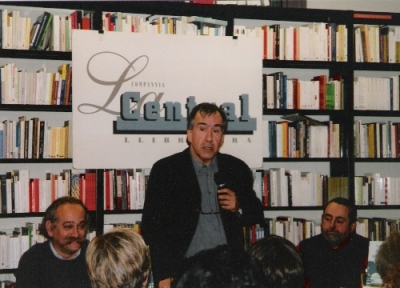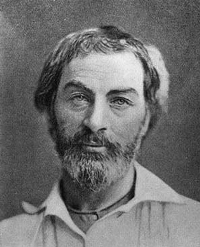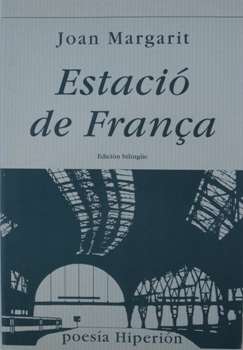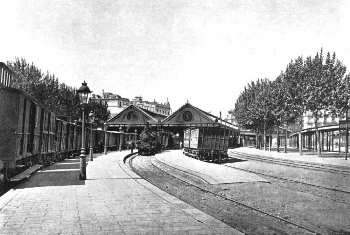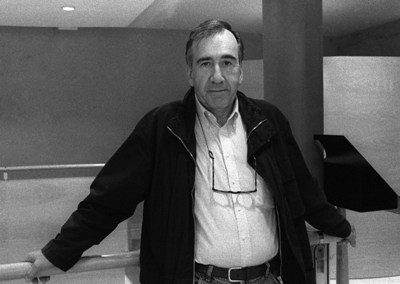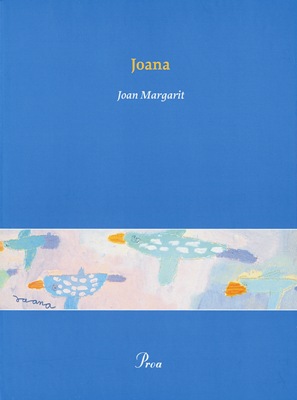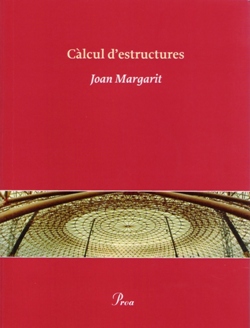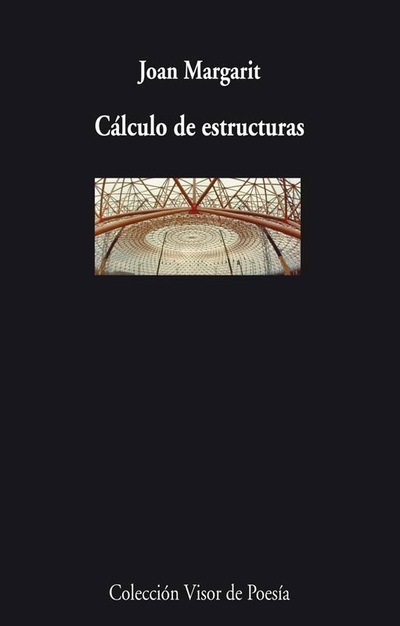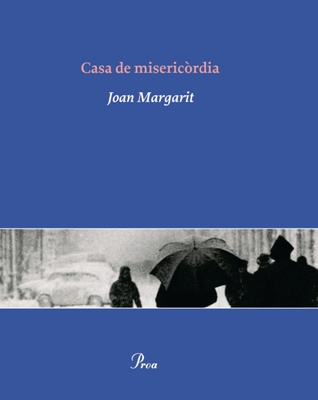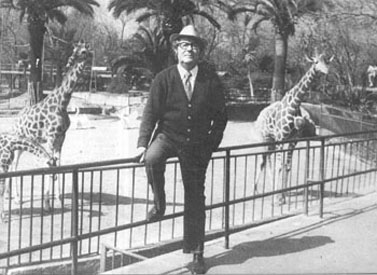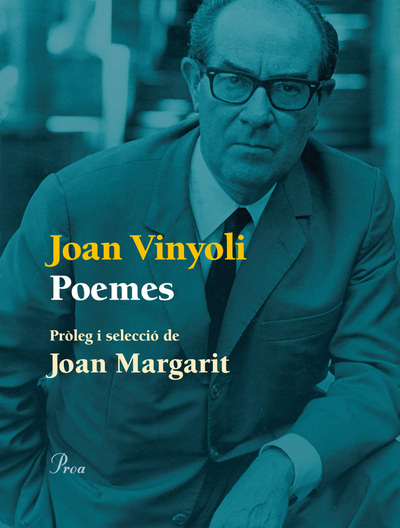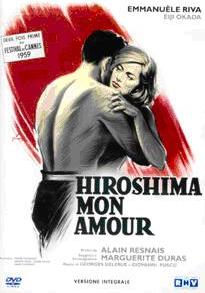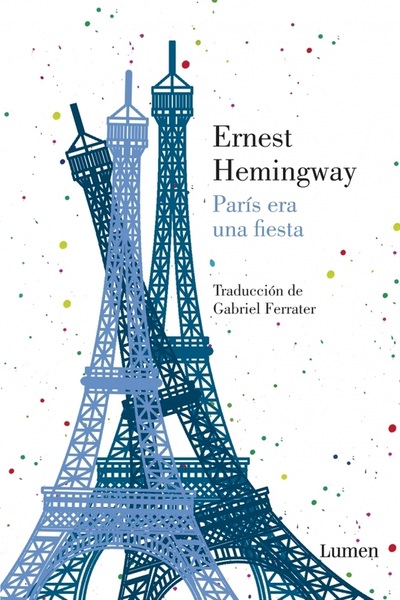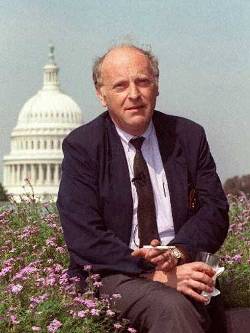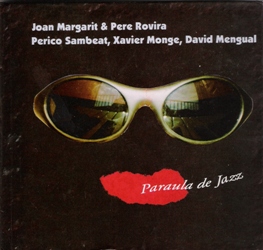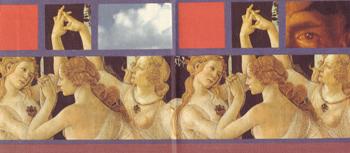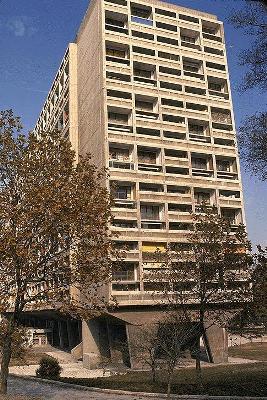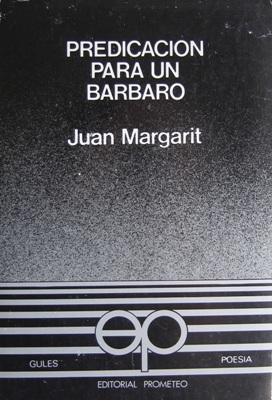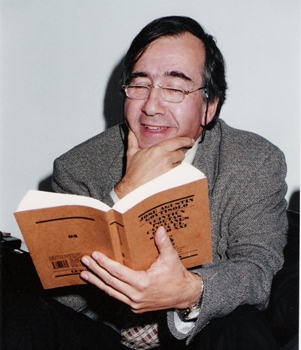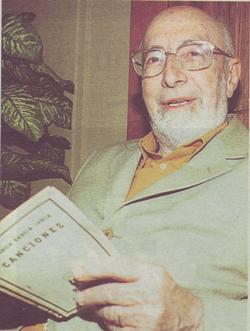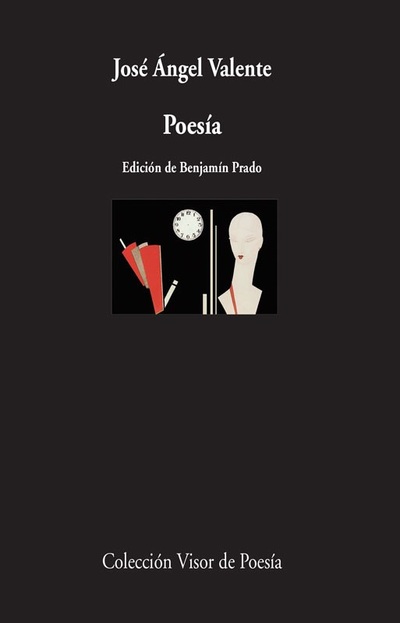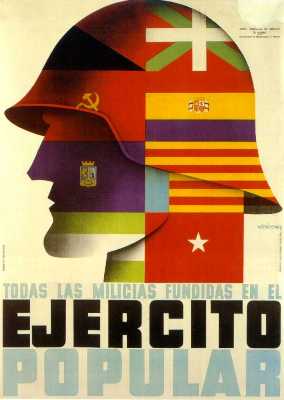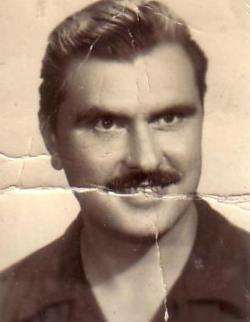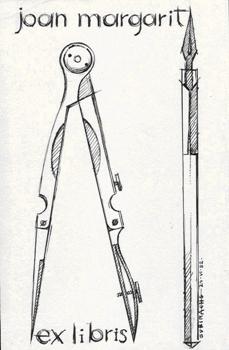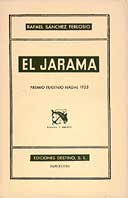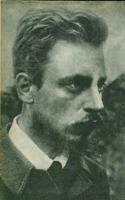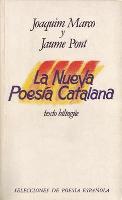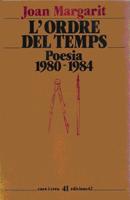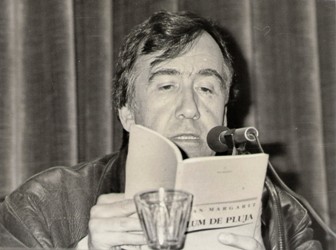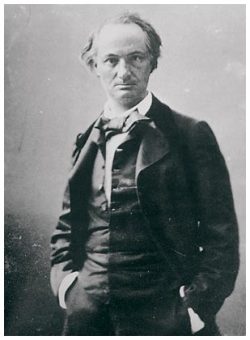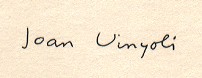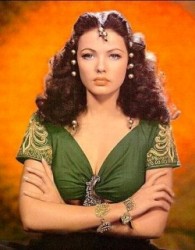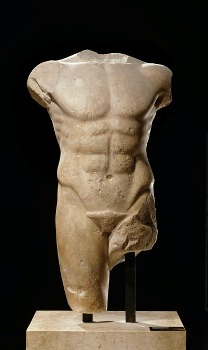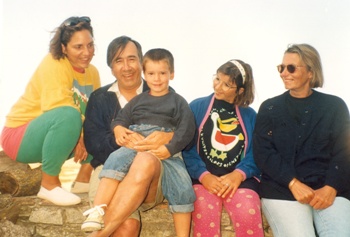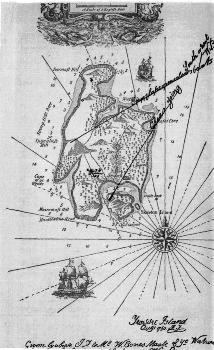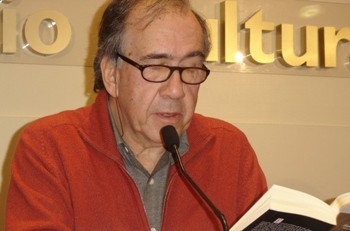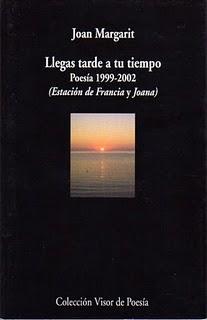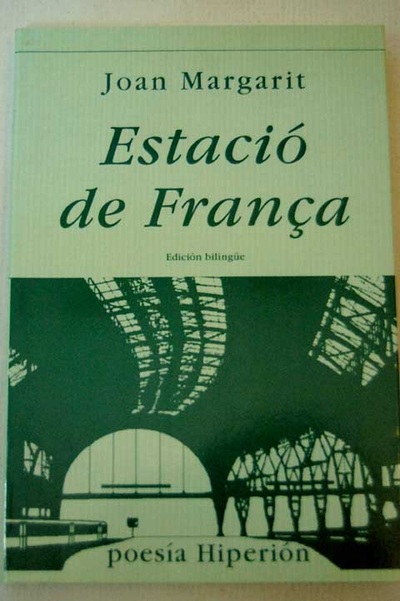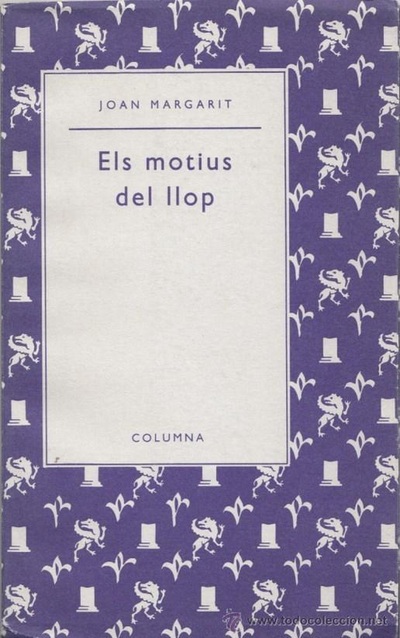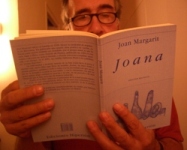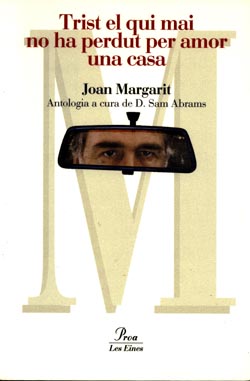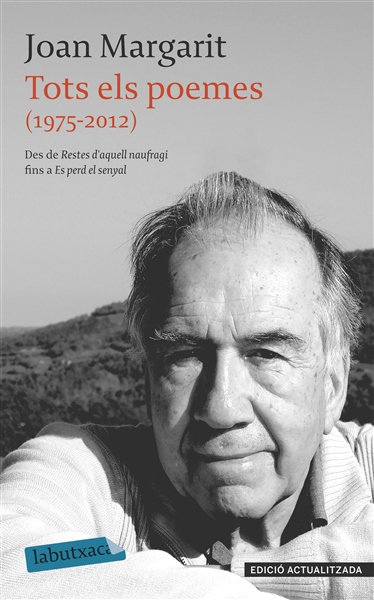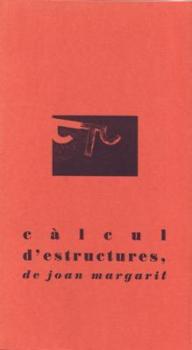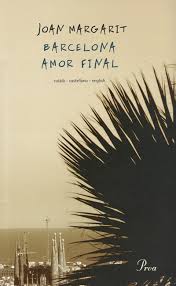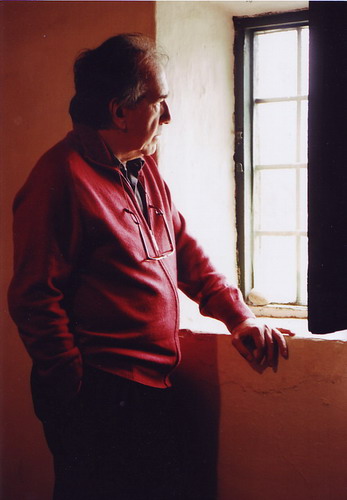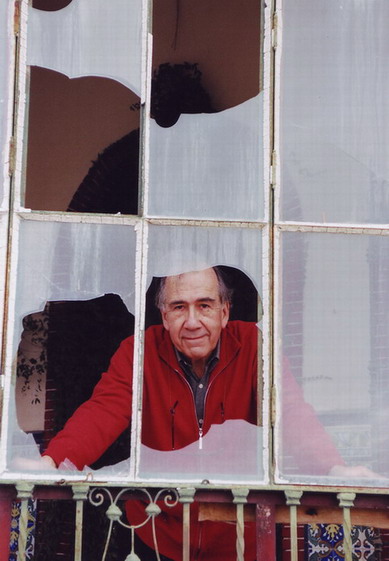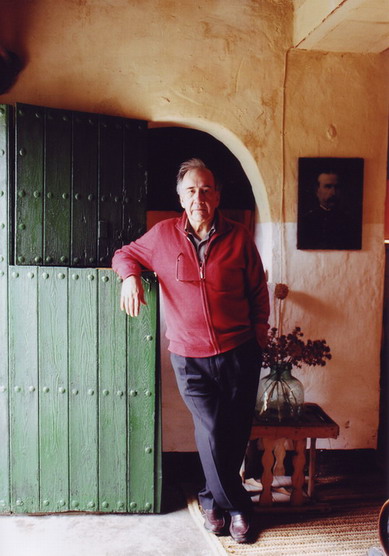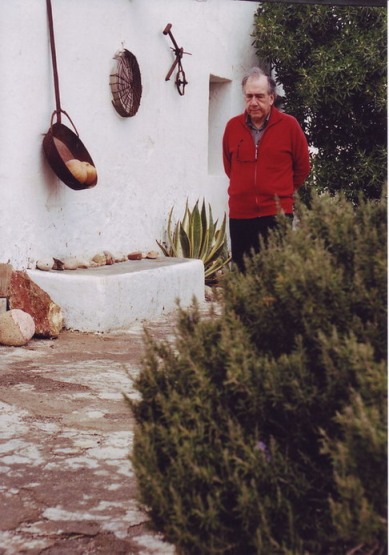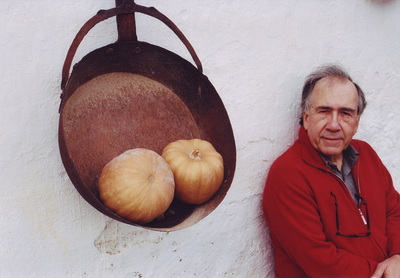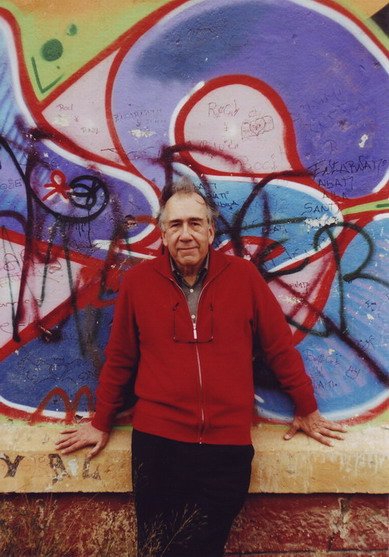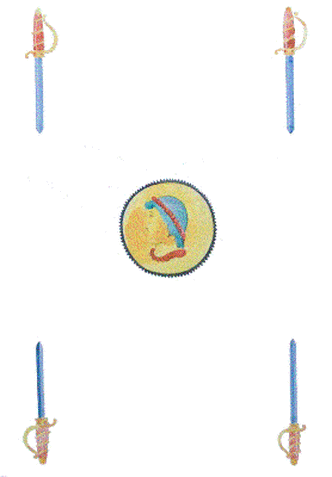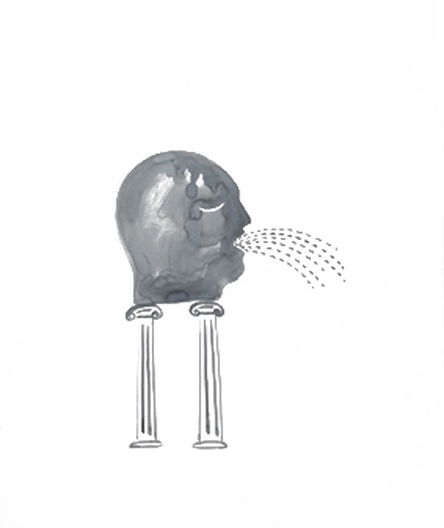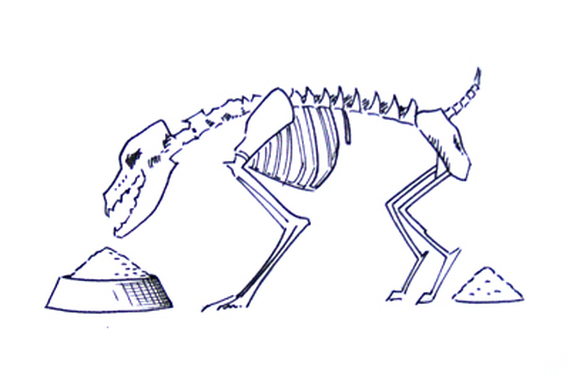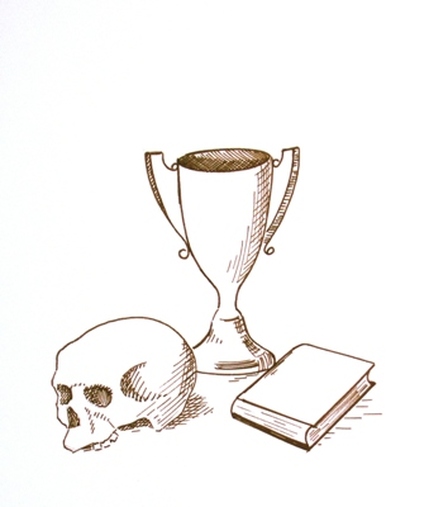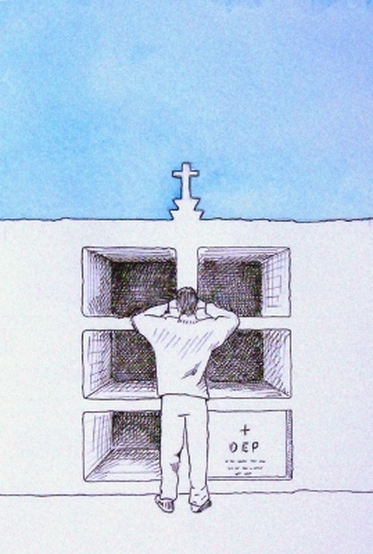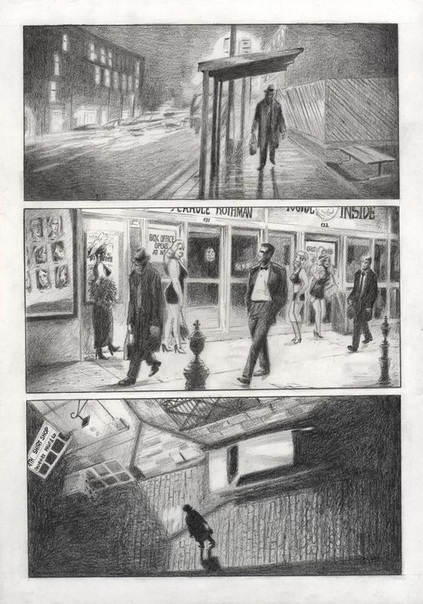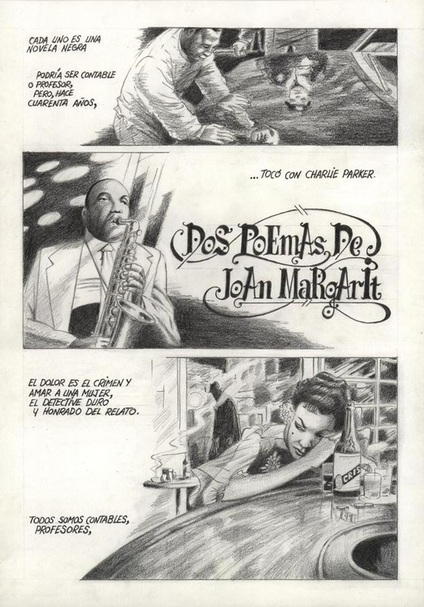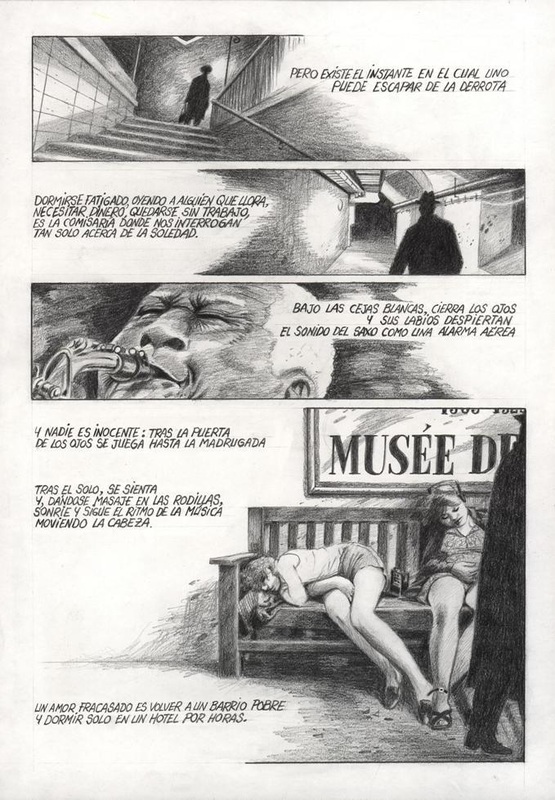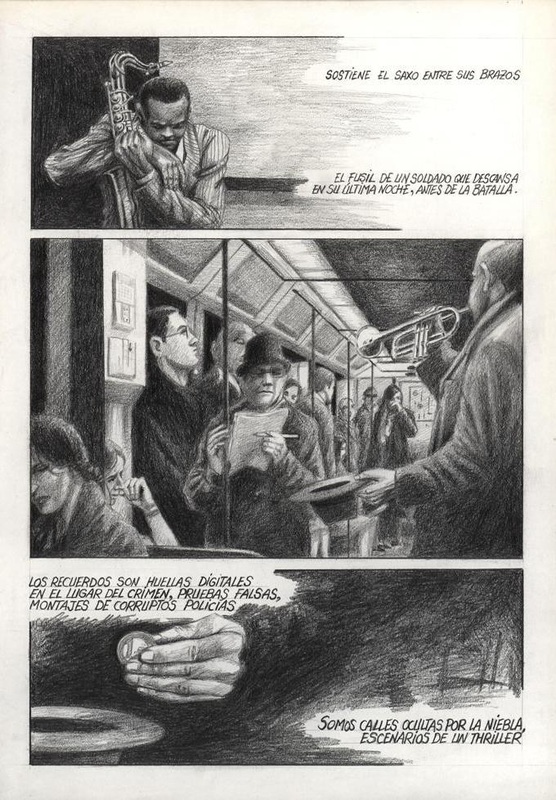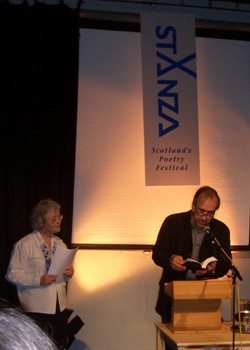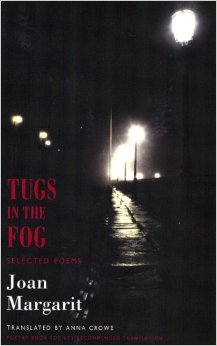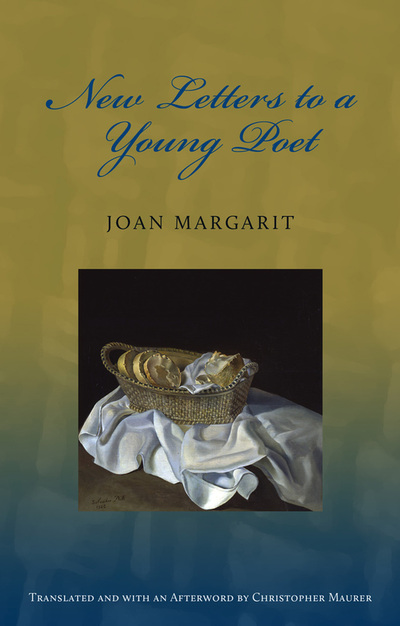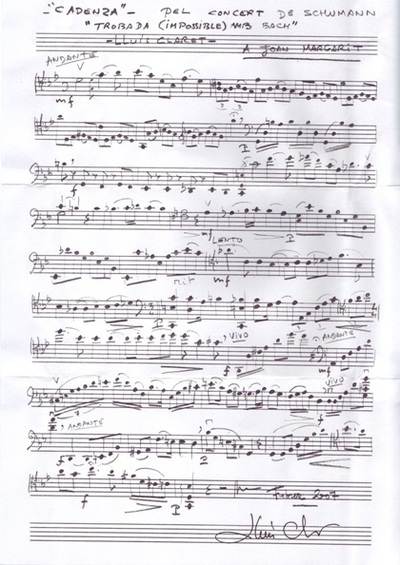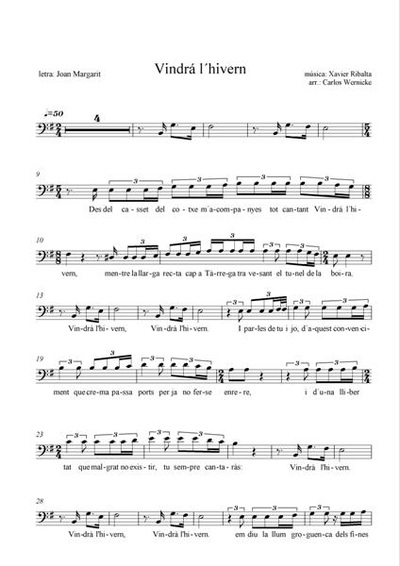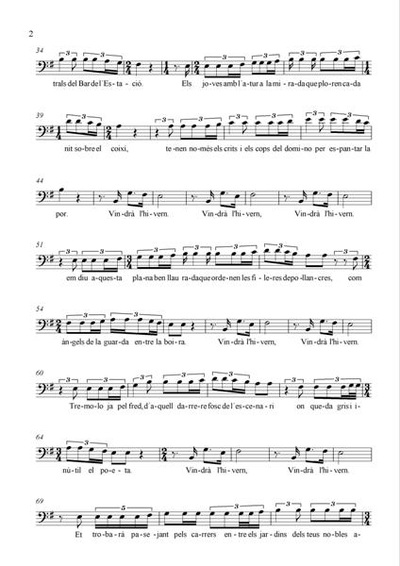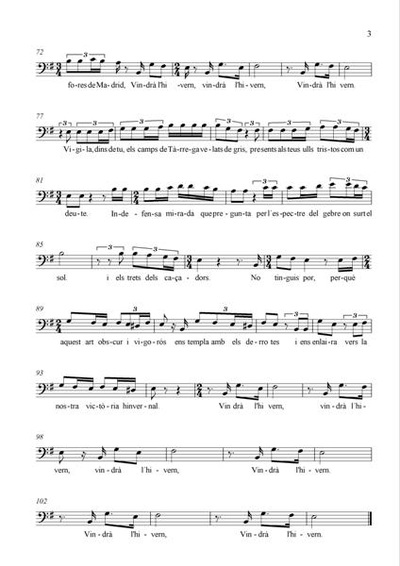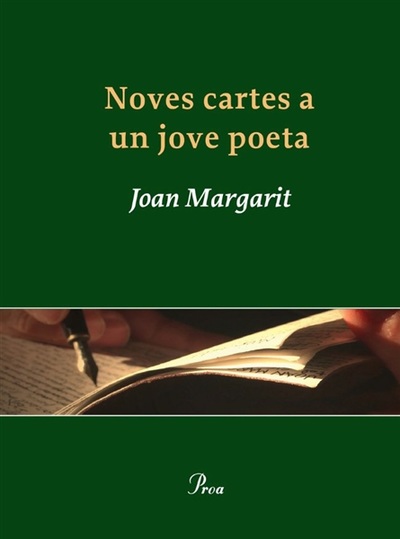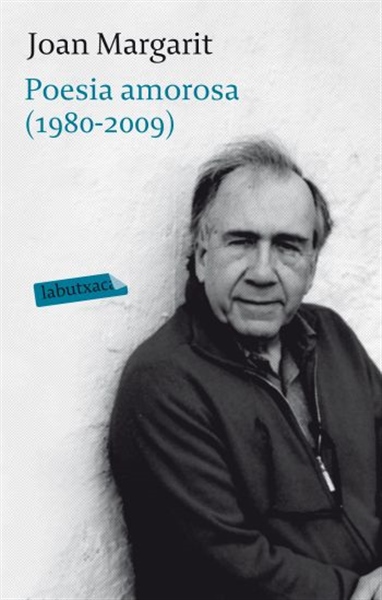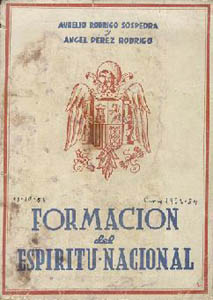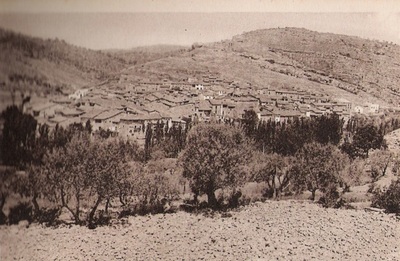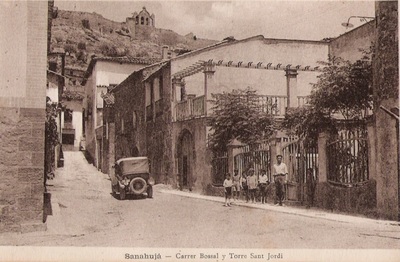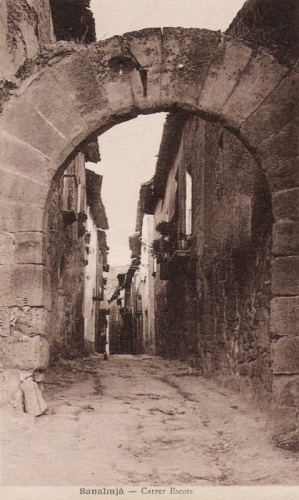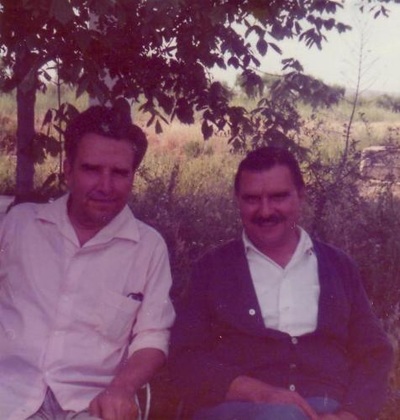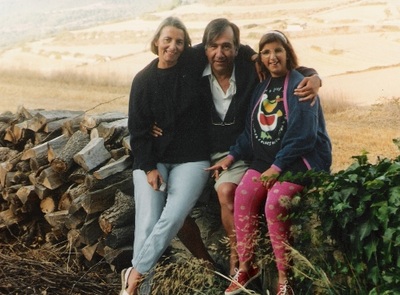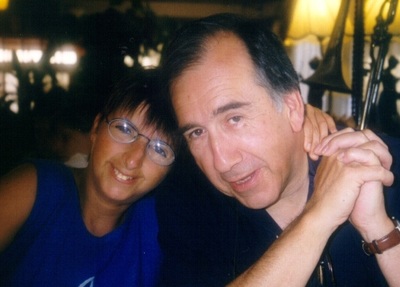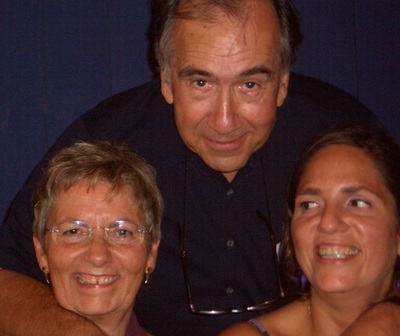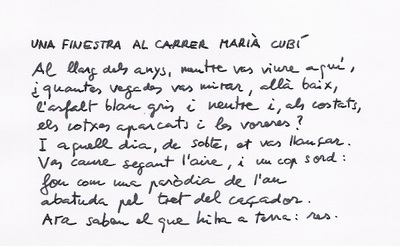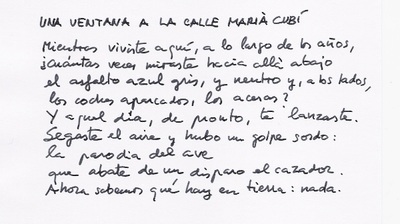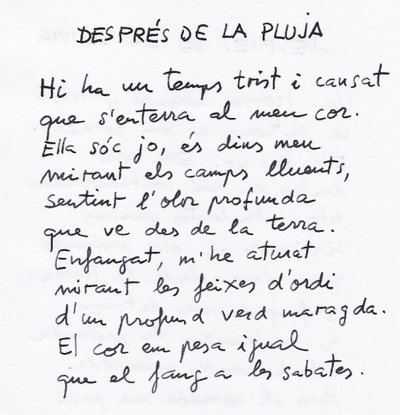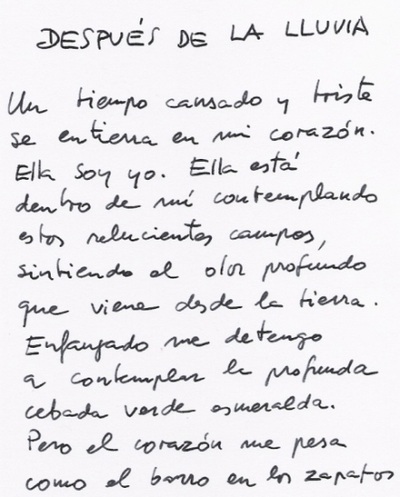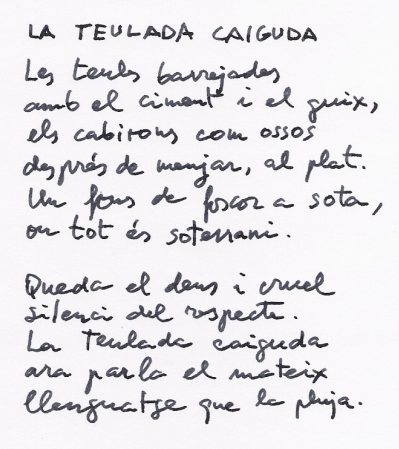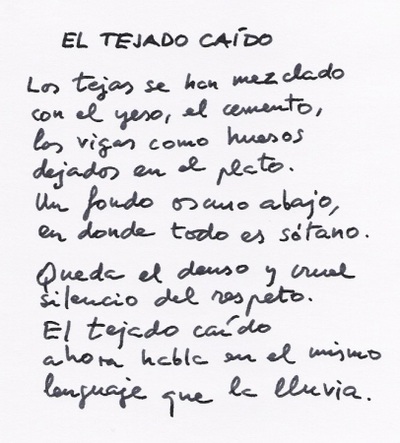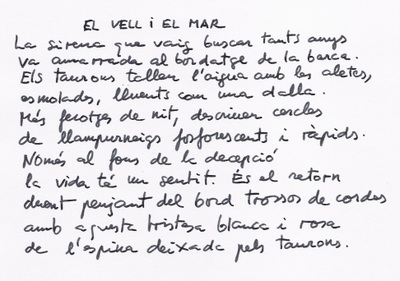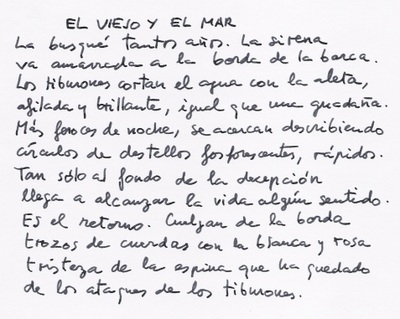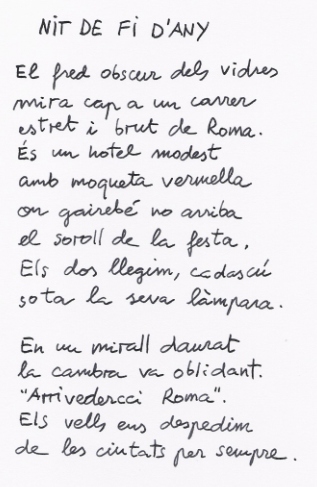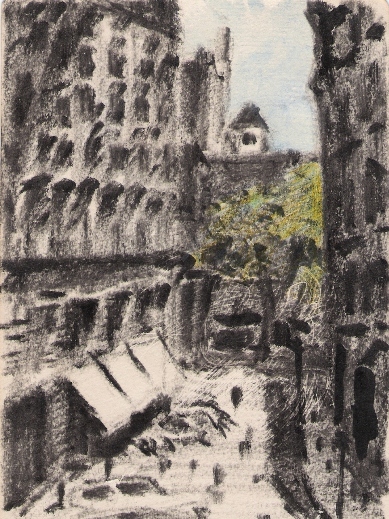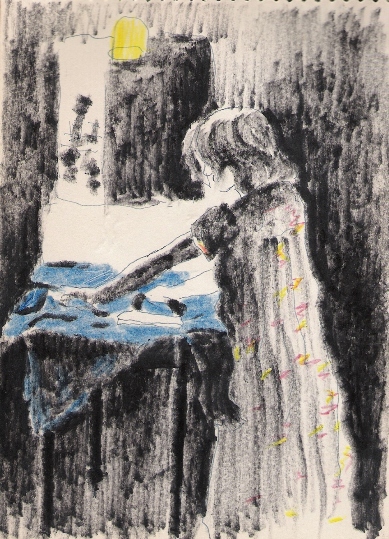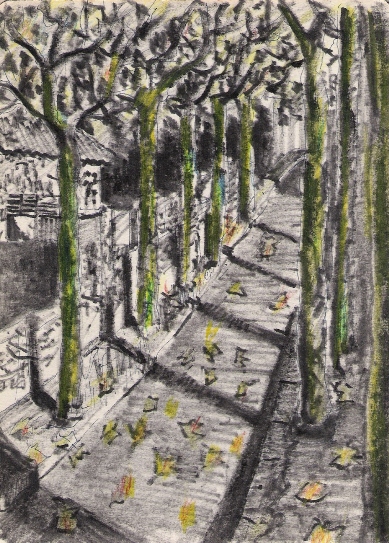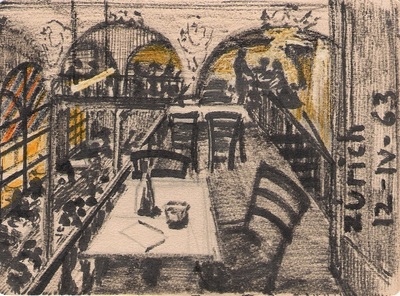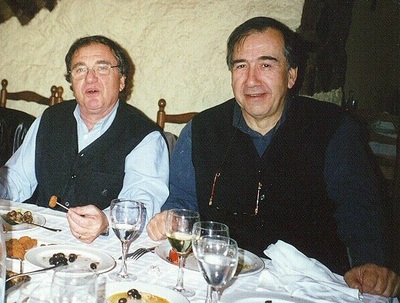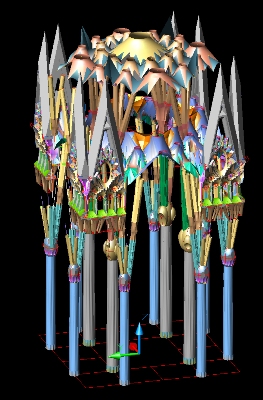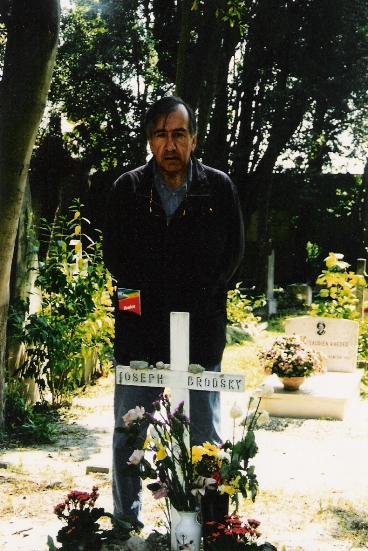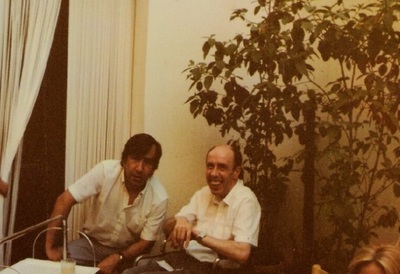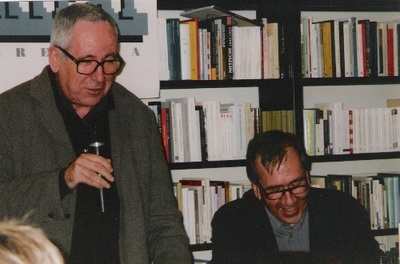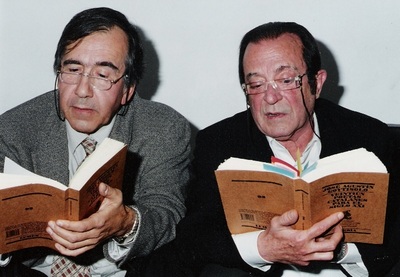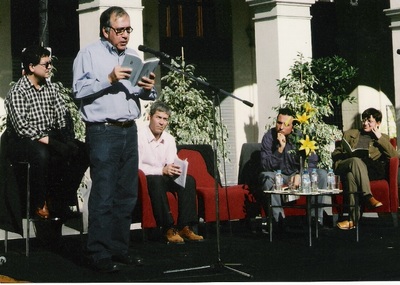INTRODUCCIÓN
UNO DE LOS NUESTROS
por ANTONIO LAFARQUE y JUAN DE DIOS GARCÍA
Justificar la edición
de este monográfico puede resultar aburrido y redundante porque Joan Margarit
no necesita presentación. Así pues, nos limitaremos a explicar la estructura
del número y algunas de sus peculiaridades.
La portada es obra del pintor Jordi Garriga, excelente lector de poesía, enamorado de los versos de Margarit cuyas claves ha desvelado y recogido en la ilustración.
Abrimos con un Pórtico de Antonio Jiménez Millán, quizá la persona que más tiempo ha dedicado a la obra y al personalísimo mundo de Joan.
Los libros toma como base los poemarios, desde la inicial Crónica hasta Casa de misericordia, la última entrega hasta la fecha, e incluye un ensayo panorámico de José Andújar, que los sobrevuela todos recogiendo lo más significativo de cada uno. Creímos necesario que cada poemario tuviese un acercamiento y que los colaboradores que lo redactasen no hubiesen escrito antes sobre él. No se trataba tanto de reunir textos inéditos como de buscar miradas distintas a las ya conocidas, todas ellas recogidas en el volumen Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit (2005), con edición del ya citado Jiménez Millán. Se ha podido cumplir la premisa, excepto con los artículos de Sam Abrams y Txema Martínez Inglés, publicados en el número 30 de la revista valenciana Caràcters, y en el número 83 de la revista catalana Reduccions, respectivamente.
Los desvelos recoge algunas de las referencias temáticas más importantes, a nuestro entender, de la poesía de Joan: la guerra y postguerra civil, las mujeres, la arquitectura, el clasicismo, el jazz, Barcelona o los dos idiomas de escritura de nuestro autor.
La pluma y el compás es una larga entrevista realizada antes de la publicación de Casa de misericòrdia. El compromiso de Joan se manifiesta en todas las respuestas.
Trazos y retratos pretende no ser la típica antología poética. Seleccionamos poemas lo más “adaptados” a la personalidad de los ilustradores y fotógrafos, por lo que se trata, más bien, de una selección con fines artísticos. Como hablamos de arte quién mejor que el Premio Nacional de Fotografía 2003 para retratar a Joan: ocho fotografías de Carlos Pérez Siquier nos regalan la imagen del poeta durante su estancia en Almería, a finales del pasado enero.
La traducción es una de las pasiones de Joan. Poemas de Ferrater, Bishop, Milosz o Hardy han sido interpretados por él. Y como quien a hierro mata, a hierro muere, sus poemas tienen versiones en ruso, hebreo, inglés y alemán. En la sección En otras lenguas, su traductora inglesa y su traductor hebreo nos cuentan cómo les fue en tal menester.
Filarmonia o la pasión por la música —«Prefiero la música a la vida» leemos en un verso de Margarit— contiene obras de Xavier Ribalta y Lluís Claret, esta última especialmente compuesta para la ocasión. La pieza de Ribalta, incluida en su disco 18 Cançons d’amor, soledat, llibertat i melancolia, musica el poema de Joan ‘Vindrà l’hivern’.
De familia y amistad obedece a razones profundas. Amistad de Carles Buxadé, antiguo colega, Carlos Marzal, Luis Muñoz e Isidor Cònsul, su editor. La familia, tan sumamente importante en la vida y obra de Joan, no podía faltar por lo que Mariona Ribalta, su esposa, y sus hijos Mònica y Carles, no dudaron en participar. Carles aporta un tema jazzístico del que es autor y que forma parte de Ahí te quedas, disco de Carles Margarit Grup. También ofrecemos un breve y curioso itinerario fotográfico por la vida de Joan y su familia.
Cerramos con Cosecha propia, mescolanza de una selección de inéditos que formarán parte del próximo poemario, unos dibujos juveniles, un recorrido por sus más representativas obras arquitectónicas y una serie de fotografías procedentes del archivo personal de nuestro autor.
En el inevitable pero imprescindible apartado de reconocimientos, las primeras gratitudes son para Joan que se ha volcado con generosidad y paciencia en el proyecto, aportando cuanto le hemos pedido —inéditos, fotografías, datos personales, contactos— además de hacernos valiosas sugerencias. Gracias muy especiales a los miembros de su familia. Y cómo no, nuestro agradecimiento más verdadero a todos y cada uno de los colaboradores que, encantados de participar, sólo preguntaron para cuándo necesitábamos su artículo. Así de sencillo ha sido todo. Gracias, pues.
P.D. El título Uno de los nuestros responde exclusivamente a criterios de hermanamiento literario. Joan es parte activa de la singular cofradía que forman los poetas y sus lectores. No se debe ver más allá. Por otra parte, nos enorgullecemos de que haya sido copiado para la exhibición en España de Goodfellas, la excelente película de nuestro buen amigo Martin Scorsese.
La portada es obra del pintor Jordi Garriga, excelente lector de poesía, enamorado de los versos de Margarit cuyas claves ha desvelado y recogido en la ilustración.
Abrimos con un Pórtico de Antonio Jiménez Millán, quizá la persona que más tiempo ha dedicado a la obra y al personalísimo mundo de Joan.
Los libros toma como base los poemarios, desde la inicial Crónica hasta Casa de misericordia, la última entrega hasta la fecha, e incluye un ensayo panorámico de José Andújar, que los sobrevuela todos recogiendo lo más significativo de cada uno. Creímos necesario que cada poemario tuviese un acercamiento y que los colaboradores que lo redactasen no hubiesen escrito antes sobre él. No se trataba tanto de reunir textos inéditos como de buscar miradas distintas a las ya conocidas, todas ellas recogidas en el volumen Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit (2005), con edición del ya citado Jiménez Millán. Se ha podido cumplir la premisa, excepto con los artículos de Sam Abrams y Txema Martínez Inglés, publicados en el número 30 de la revista valenciana Caràcters, y en el número 83 de la revista catalana Reduccions, respectivamente.
Los desvelos recoge algunas de las referencias temáticas más importantes, a nuestro entender, de la poesía de Joan: la guerra y postguerra civil, las mujeres, la arquitectura, el clasicismo, el jazz, Barcelona o los dos idiomas de escritura de nuestro autor.
La pluma y el compás es una larga entrevista realizada antes de la publicación de Casa de misericòrdia. El compromiso de Joan se manifiesta en todas las respuestas.
Trazos y retratos pretende no ser la típica antología poética. Seleccionamos poemas lo más “adaptados” a la personalidad de los ilustradores y fotógrafos, por lo que se trata, más bien, de una selección con fines artísticos. Como hablamos de arte quién mejor que el Premio Nacional de Fotografía 2003 para retratar a Joan: ocho fotografías de Carlos Pérez Siquier nos regalan la imagen del poeta durante su estancia en Almería, a finales del pasado enero.
La traducción es una de las pasiones de Joan. Poemas de Ferrater, Bishop, Milosz o Hardy han sido interpretados por él. Y como quien a hierro mata, a hierro muere, sus poemas tienen versiones en ruso, hebreo, inglés y alemán. En la sección En otras lenguas, su traductora inglesa y su traductor hebreo nos cuentan cómo les fue en tal menester.
Filarmonia o la pasión por la música —«Prefiero la música a la vida» leemos en un verso de Margarit— contiene obras de Xavier Ribalta y Lluís Claret, esta última especialmente compuesta para la ocasión. La pieza de Ribalta, incluida en su disco 18 Cançons d’amor, soledat, llibertat i melancolia, musica el poema de Joan ‘Vindrà l’hivern’.
De familia y amistad obedece a razones profundas. Amistad de Carles Buxadé, antiguo colega, Carlos Marzal, Luis Muñoz e Isidor Cònsul, su editor. La familia, tan sumamente importante en la vida y obra de Joan, no podía faltar por lo que Mariona Ribalta, su esposa, y sus hijos Mònica y Carles, no dudaron en participar. Carles aporta un tema jazzístico del que es autor y que forma parte de Ahí te quedas, disco de Carles Margarit Grup. También ofrecemos un breve y curioso itinerario fotográfico por la vida de Joan y su familia.
Cerramos con Cosecha propia, mescolanza de una selección de inéditos que formarán parte del próximo poemario, unos dibujos juveniles, un recorrido por sus más representativas obras arquitectónicas y una serie de fotografías procedentes del archivo personal de nuestro autor.
En el inevitable pero imprescindible apartado de reconocimientos, las primeras gratitudes son para Joan que se ha volcado con generosidad y paciencia en el proyecto, aportando cuanto le hemos pedido —inéditos, fotografías, datos personales, contactos— además de hacernos valiosas sugerencias. Gracias muy especiales a los miembros de su familia. Y cómo no, nuestro agradecimiento más verdadero a todos y cada uno de los colaboradores que, encantados de participar, sólo preguntaron para cuándo necesitábamos su artículo. Así de sencillo ha sido todo. Gracias, pues.
P.D. El título Uno de los nuestros responde exclusivamente a criterios de hermanamiento literario. Joan es parte activa de la singular cofradía que forman los poetas y sus lectores. No se debe ver más allá. Por otra parte, nos enorgullecemos de que haya sido copiado para la exhibición en España de Goodfellas, la excelente película de nuestro buen amigo Martin Scorsese.
Antonio Lafarque
Juan de Dios García
Juan de Dios García
PÓRTICO
JOAN MARGARIT: UNA POÉTICA DE LA INTENSIDAD
por ANTONIO JIMÉNEZ MILLÁN
El título del libro más
reciente de Joan Margarit, Casa de misericòrdia (2007), se inspira en una
exposición sobre los orfanatos de la inmediata posguerra española, aquellas
instituciones donde los vencedores ejercían la caridad a su manera. Dice el
autor en el epílogo que, al leer las cartas de las viudas solicitando el
ingreso de sus hijos, se llega a la conclusión de que la intemperie era mucho
más espantosa: igual que la realidad sin el contrapunto de la poesía, sin su
ayuda para soportar el dolor y el sentimiento de pérdida.
La verdadera caridad da miedo.
Como la poesía: un buen poema,
por más bello que sea será cruel.
No hay nada más. La poesía es hoy
la última casa de misericordia.
Nacido en Sanaüja, un pueblo de la comarca leridana de La Sagarra, el 11 de mayo de 1938, Joan Margarit es, sin duda, uno de los autores más destacados en el panorama de las letras catalanas en la actualidad, y es también uno de esos escritores que funcionan al margen de supuestos cánones generacionales y mantienen una rigurosa coherencia que viene a reforzar su condición de outsiders. Él comenzó a escribir poesía en castellano y publicó algunos títulos en los años sesenta y setenta, entre los cuales merece destacarse Crónica (Barcelona, Ocnos, 1975); a partir de 1978 opta definitivamente por el catalán como lengua literaria y, en 1981, aparece L´ombra de l´altre mar, al que seguirían Vell malentés (1981), Cants d´Hekatonim de Tifundis (1982), El passat i la joia (1982), Raquel (1983), La fosca melangia de Robinson Crusoe (1983) y Rèquiem per a Anna (1983), títulos que fueron recogidos luego en el volumen L´ordre del temps (1985). También podemos incluir dentro de esta primera época algunos títulos posteriores: Mar d´hivern (1986), La dona del navegant (1987) y Cantata de Sant Just (1987). Varios de estos libros recibieron diversos premios de prestigio en Cataluña (“Vicent Andrés Estellés”, “Miquel de Palol”, “Carles Riba”, “Serra d´Or”), pero de todos ellos ha hecho Joan Margarit una criba implacable en el primer volumen de su poesía reunida, Els primers freds. Poesia 1975-1995, editado en 2004 (con su correspondiente versión en castellano: El primer frío. Poesía (1975-1995). Al referirse a este apartado, que mantiene el título ‘L´ordre del temps’ (‘El orden del tiempo’), el autor lo explica así:
La verdadera caridad da miedo.
Como la poesía: un buen poema,
por más bello que sea será cruel.
No hay nada más. La poesía es hoy
la última casa de misericordia.
Nacido en Sanaüja, un pueblo de la comarca leridana de La Sagarra, el 11 de mayo de 1938, Joan Margarit es, sin duda, uno de los autores más destacados en el panorama de las letras catalanas en la actualidad, y es también uno de esos escritores que funcionan al margen de supuestos cánones generacionales y mantienen una rigurosa coherencia que viene a reforzar su condición de outsiders. Él comenzó a escribir poesía en castellano y publicó algunos títulos en los años sesenta y setenta, entre los cuales merece destacarse Crónica (Barcelona, Ocnos, 1975); a partir de 1978 opta definitivamente por el catalán como lengua literaria y, en 1981, aparece L´ombra de l´altre mar, al que seguirían Vell malentés (1981), Cants d´Hekatonim de Tifundis (1982), El passat i la joia (1982), Raquel (1983), La fosca melangia de Robinson Crusoe (1983) y Rèquiem per a Anna (1983), títulos que fueron recogidos luego en el volumen L´ordre del temps (1985). También podemos incluir dentro de esta primera época algunos títulos posteriores: Mar d´hivern (1986), La dona del navegant (1987) y Cantata de Sant Just (1987). Varios de estos libros recibieron diversos premios de prestigio en Cataluña (“Vicent Andrés Estellés”, “Miquel de Palol”, “Carles Riba”, “Serra d´Or”), pero de todos ellos ha hecho Joan Margarit una criba implacable en el primer volumen de su poesía reunida, Els primers freds. Poesia 1975-1995, editado en 2004 (con su correspondiente versión en castellano: El primer frío. Poesía (1975-1995). Al referirse a este apartado, que mantiene el título ‘L´ordre del temps’ (‘El orden del tiempo’), el autor lo explica así:
Son
los poemas de esta etapa que desearía salvar del olvido si este deseo
problemático llegase a ser satisfecho alguna vez. Quiero decir que, de aquellos
años, cualquier poema que no figure aquí preferiría que ya no apareciese nunca
más en lugar alguno. Se da la circunstancia de que el conjunto de libros de los
cuales he prescindido prácticamente de todos los poemas, son los que un día
obtuvieron algún premio literario. Ninguno de los que permanecen conmigo, y
espero que con los lectores y lectoras, tiene galardón alguno. Sin embargo,
ahora no siento el placer que sentí durante mi juventud procurándome una cierta
marginación e independencia literaria, porque mi nivel de autocomplacencia ha
descendido considerablemente con los años. Ni la idea que se hace uno de sí
mismo escapa a la erosión del tiempo. (1)
Su incorporación
relativamente tardía a la literatura catalana dificulta aún más un encuadre
generacional que, según D. Sam Abrams, le situaría de manera un tanto confusa
al lado de los poetas de mayor edad en la generación del setenta (Francesc
Parcerisas, Marta Pessarrodona, Narcís Comadira o Salvador Oliva) (2); sin
embargo, y a pesar de que existan ciertas afinidades con este grupo de autores
que comienzan a publicar su obra a finales de los sesenta, el propio Sam Abrams
deja bien claro el acento personalísimo de la poesía de Margarit y su
particular defensa de un realismo lírico que él va perfeccionando en las
sucesivas etapas de su creación: una segunda época estaría representada por los
títulos Llum de pluja (1987), Edat roja (1990), Els motius del llop (1993) y Aiguaforts
(1995). Siguiendo los criterios del propio autor, Estació
de França (1999), Joana (2002), Càlcul d´estructures (2005) y Casa de misericòrdia (2007)
forman ya un ciclo distinto.
Para las últimas generaciones de poetas catalanes ha habido dos nombres de referencia casi unánime: Joan Vinyoli y Gabriel Ferrater. En una conferencia reciente, Joan Margarit se refería al núcleo de la obra de Vinyoli (Realitats, Tot és ara i res, Passeig d´aniversari), a esos grandes poemas que “dicen, sin parecer que lo dicen, y conmueven, sin parecer que es eso lo que pretenden”. Antes, en un artículo de 1988, considera a Gabriel Ferrater como punto de partida para la nueva poesía catalana; el autor de Les dones i els dies inaugura una nueva forma de entender el realismo y a partir de ahí significa “la modernidad, la homologación con cualquier literatura (…) Por vez primera no había que explicar ningún hecho diferencial catalán para dar a leer a un poeta en nuestra lengua a sus contemporáneos”. Y afirma que “Ferrater será la cabeza de puente desde la que entrará la poesía catalana, plenamente normalizada, en el último tercio del siglo XX” (3).
En la obra poética de Joan Margarit, la historia vivida en primera persona hace sentir al lector la proximidad de unos ambientes lejanos en el tiempo. Dos poemas de Els motius del llop recrean una infancia marcada por la dureza de la posguerra: ‘Petita escola en un suburbi’ nos sitúa en la escuela de Les Basses (Rubí), el aula con luz de invierno, presidida por dos retratos de fascistas, la pequeña estufa, el frío glacial; y el magnífico ‘Primer amor’ avanza un poco más en el tiempo:
Triste Girona de mis siete años:
en la posguerra los escaparates
tenían un color gris de penuria.
Por otra parte, los frecuentes viajes marítimos entre Barcelona y las Islas Canarias, realizados a finales de los años cincuenta, constituyen el núcleo de poemas como ‘Hivern del 95’ (Estació de França) y ‘Oceà Atlàntic’ (Joana), pero también justifican la mención de una isla del tesoro que, más allá de la explícita referencia a Stevenson, puede ser el lugar donde pasó Joan Margarit buena parte de su adolescencia y su primera juventud, “aquella maravillosa isla, poco poblada y sin turismo, que era Tenerife en los años cincuenta”, y, a la vez, el reducto mítico de los sueños perdidos. Dice así el poema ‘L´illa del tresor’, de Edat roja:
Mírala en los cristales. Hace tiempo
que te alejabas porque ya temías
fondear en el brillante aire sensual
en el que se aventura tu recuerdo.
Mira por la ventana: sientes la música
y el olor del café que, hospitalario,
se extiende por la casa. Pero añoras
el resplandor brumoso de la costa,
el silencio de la isla, que ha vuelto,
peligrosa y abrupta, esta mañana.
Para las últimas generaciones de poetas catalanes ha habido dos nombres de referencia casi unánime: Joan Vinyoli y Gabriel Ferrater. En una conferencia reciente, Joan Margarit se refería al núcleo de la obra de Vinyoli (Realitats, Tot és ara i res, Passeig d´aniversari), a esos grandes poemas que “dicen, sin parecer que lo dicen, y conmueven, sin parecer que es eso lo que pretenden”. Antes, en un artículo de 1988, considera a Gabriel Ferrater como punto de partida para la nueva poesía catalana; el autor de Les dones i els dies inaugura una nueva forma de entender el realismo y a partir de ahí significa “la modernidad, la homologación con cualquier literatura (…) Por vez primera no había que explicar ningún hecho diferencial catalán para dar a leer a un poeta en nuestra lengua a sus contemporáneos”. Y afirma que “Ferrater será la cabeza de puente desde la que entrará la poesía catalana, plenamente normalizada, en el último tercio del siglo XX” (3).
En la obra poética de Joan Margarit, la historia vivida en primera persona hace sentir al lector la proximidad de unos ambientes lejanos en el tiempo. Dos poemas de Els motius del llop recrean una infancia marcada por la dureza de la posguerra: ‘Petita escola en un suburbi’ nos sitúa en la escuela de Les Basses (Rubí), el aula con luz de invierno, presidida por dos retratos de fascistas, la pequeña estufa, el frío glacial; y el magnífico ‘Primer amor’ avanza un poco más en el tiempo:
Triste Girona de mis siete años:
en la posguerra los escaparates
tenían un color gris de penuria.
Por otra parte, los frecuentes viajes marítimos entre Barcelona y las Islas Canarias, realizados a finales de los años cincuenta, constituyen el núcleo de poemas como ‘Hivern del 95’ (Estació de França) y ‘Oceà Atlàntic’ (Joana), pero también justifican la mención de una isla del tesoro que, más allá de la explícita referencia a Stevenson, puede ser el lugar donde pasó Joan Margarit buena parte de su adolescencia y su primera juventud, “aquella maravillosa isla, poco poblada y sin turismo, que era Tenerife en los años cincuenta”, y, a la vez, el reducto mítico de los sueños perdidos. Dice así el poema ‘L´illa del tresor’, de Edat roja:
Mírala en los cristales. Hace tiempo
que te alejabas porque ya temías
fondear en el brillante aire sensual
en el que se aventura tu recuerdo.
Mira por la ventana: sientes la música
y el olor del café que, hospitalario,
se extiende por la casa. Pero añoras
el resplandor brumoso de la costa,
el silencio de la isla, que ha vuelto,
peligrosa y abrupta, esta mañana.
En el prólogo a la
versión castellana de Aiguaforts
(1998), Joan Margarit hace una defensa de la austeridad:
…este libro está formado por una serie de aguafuertes: escenas o imágenes inmovilizadas en blanco y negro –o sepia– en mi memoria sentimental. He procurado trasladarlas al poema con la misma austeridad que en el campo de la plástica tiene esta técnica, con un mínimo de recursos lingüísticos y retóricos. (4)
De austera y exacta se puede calificar toda su poesía; él, que ha sido catedrático de Cálculo de Estructuras en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, agradece a su formación científica la capacidad de extraer el máximo rendimiento a un mínimo material, algo que, trasladado a la escritura, equivale a decir lo que se quiere con las palabras necesarias: ni más ni menos. La sobriedad inteligente de sus poemas conduce a un equilibrio entre intensidad emocional y perfección expresiva que es un rasgo dominante en sus libros de madurez.
Su trabajo como arquitecto, en colaboración con Carles Buxadé, le implica en proyectos de gran alcance como son el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, el Pabellón Araba, en Vitoria, o la rehabilitación del Estadio de Montjuïc con motivo de las Olimpiadas de 1992. Varios poemas relacionados con su actividad profesional hablan de la reconstrucción de edificios, de ruinas y de interiores sórdidos: ‘Recordar el Besòs’, de Els motius del llop, o ‘Arquitectura’, de Estació de França. Sin salir de este ámbito, un homenaje al arquitecto Coderch de Sentmenat puede funcionar también como poética de Joan Margarit:
Decía: la casa ha de ser virtuosa y humilde.
Ni independiente ni vana. Ni original ni suntuosa.
Un término clave en la perspectiva de Joan Margarit es intensidad. Lo expresa muy claramente en el prólogo a El primer frío: “…el mero producto de la inteligencia o de la elaboración no tiene para mí interés alguno, porque pienso que no es una cuestión de contenido, sino de intensidad.” La reflexión constante sobre el valor y la función de la escritura suele girar en torno a este concepto, tal y como podemos comprobar en las distintas poéticas incluidas en sus libros, bien formuladas explícitamente –en Edat roja y Els motius del llop–, bien de forma indirecta: ‘Dona de primavera’, de Edat roja; ‘Perills’ y ‘Final de recital’, de Els motius del llop; ‘Museu d´Empúries’, ‘Tors d´Apoŀlo Arcaic’, ‘Fulgors’ y ‘L´educació sentimental’, de Aiguaforts… Creo que es oportuno recordar la ‘Poètica’ de Els motius del llop:
Alguien que mide versos. Que, de Vallejo, guarda
soledad en los huesos.
Alguien que, con la Muerte de Espriu dentro del alma,
se encomienda a la sombra de Quevedo
mientras que, con el húmero, mueve la estilográfica
para escribir la letra de un bolero.
Si nunca nadie riese ni llorase
con algún verso de estos que me invento,
¿dónde lleva esta historia? —pensaría—.
Es por los hijos muertos,
por los amores sin mañana:
por el mañana que amenaza
como un arma. Por toda la extensión
del nebuloso mal que no es noticia.
Por todo esto se escribe la poesía.
…este libro está formado por una serie de aguafuertes: escenas o imágenes inmovilizadas en blanco y negro –o sepia– en mi memoria sentimental. He procurado trasladarlas al poema con la misma austeridad que en el campo de la plástica tiene esta técnica, con un mínimo de recursos lingüísticos y retóricos. (4)
De austera y exacta se puede calificar toda su poesía; él, que ha sido catedrático de Cálculo de Estructuras en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, agradece a su formación científica la capacidad de extraer el máximo rendimiento a un mínimo material, algo que, trasladado a la escritura, equivale a decir lo que se quiere con las palabras necesarias: ni más ni menos. La sobriedad inteligente de sus poemas conduce a un equilibrio entre intensidad emocional y perfección expresiva que es un rasgo dominante en sus libros de madurez.
Su trabajo como arquitecto, en colaboración con Carles Buxadé, le implica en proyectos de gran alcance como son el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, el Pabellón Araba, en Vitoria, o la rehabilitación del Estadio de Montjuïc con motivo de las Olimpiadas de 1992. Varios poemas relacionados con su actividad profesional hablan de la reconstrucción de edificios, de ruinas y de interiores sórdidos: ‘Recordar el Besòs’, de Els motius del llop, o ‘Arquitectura’, de Estació de França. Sin salir de este ámbito, un homenaje al arquitecto Coderch de Sentmenat puede funcionar también como poética de Joan Margarit:
Decía: la casa ha de ser virtuosa y humilde.
Ni independiente ni vana. Ni original ni suntuosa.
Un término clave en la perspectiva de Joan Margarit es intensidad. Lo expresa muy claramente en el prólogo a El primer frío: “…el mero producto de la inteligencia o de la elaboración no tiene para mí interés alguno, porque pienso que no es una cuestión de contenido, sino de intensidad.” La reflexión constante sobre el valor y la función de la escritura suele girar en torno a este concepto, tal y como podemos comprobar en las distintas poéticas incluidas en sus libros, bien formuladas explícitamente –en Edat roja y Els motius del llop–, bien de forma indirecta: ‘Dona de primavera’, de Edat roja; ‘Perills’ y ‘Final de recital’, de Els motius del llop; ‘Museu d´Empúries’, ‘Tors d´Apoŀlo Arcaic’, ‘Fulgors’ y ‘L´educació sentimental’, de Aiguaforts… Creo que es oportuno recordar la ‘Poètica’ de Els motius del llop:
Alguien que mide versos. Que, de Vallejo, guarda
soledad en los huesos.
Alguien que, con la Muerte de Espriu dentro del alma,
se encomienda a la sombra de Quevedo
mientras que, con el húmero, mueve la estilográfica
para escribir la letra de un bolero.
Si nunca nadie riese ni llorase
con algún verso de estos que me invento,
¿dónde lleva esta historia? —pensaría—.
Es por los hijos muertos,
por los amores sin mañana:
por el mañana que amenaza
como un arma. Por toda la extensión
del nebuloso mal que no es noticia.
Por todo esto se escribe la poesía.
Vallejo, Quevedo,
Espriu, aunque también podríamos añadir a Baudelaire y a Neruda: poetas todos
ellos del amor, del tiempo y de la muerte; poetas de la emoción y de la intensidad. No es
gratuito que Joan Margarit escoja estos referentes a la hora de trazar su
propia memoria sentimental. Si Edat roja
nos habla de los pactos con la soledad, de la conciencia de la derrota y de los
sueños perdidos, para decirnos finalmente que “la vida representa/ no sólo la
victoria de los años / sobre nosotros. También nos enseña/ lo gloriosa que /
nuestra inicial victoria sobre el tiempo”, Els motius del llop y Aiguaforts
continúan esa línea reflexiva desde la conciencia de que vida y literatura son
inseparables. En todos estos libros, y también en Estació de França, Càlcul d´estructures y Casa de misericòrdia, Joan Margarit vuelve una y otra vez a los paisajes
de la ciudad, convertida en paisaje moral que configura a los personajes,
hombres que esperan, sufren y aman: “Mal asunto si un poema que habla del amor
entre una mujer y un hombre no habla, si no de todos los hombres y mujeres, sí
de un buen número de ellos...”, escribe Joan en el prólogo a la recopilación de
su Poesía amorosa completa (5).
La historia de muchos de sus poemas sucede en viejas plazas, en bares portuarios o suburbiales, en playas desde donde se contempla un amanecer de invierno. Así ocurre, por ejemplo, en ‘Plaça Rovira’, de Edat roja:
Bajo los plátanos grises,
las hojas secas, al rozar la acera,
dan un leve rumor de batería.
Me recuerda la música en el café
de la plaza, donde su gabardina
debe esperar, encima de una silla,
después de tanto tiempo, mi amor.
Siempre he esperado una misma mujer,
la misma ciudad, una misma historia
escuchada entre el ruido ajeno y frío
que hacen las hojas secas en las losas.
En su obra poética, incluso las referencias culturales parten de una profunda implicación vital. A través de la música y de la literatura, la memoria establece una continuidad de la experiencia: así, evocar una melodía (‘Loverman’, ‘Embraceable you’), una cita o el título de un libro puede ser una forma de vivir la soledad o de compartir una historia. No voy a detenerme en la especial relación entre poesía y música, abordada en el prólogo a Los motivos del lobo (6). Un apartado de este libro, ‘Remolcadors entre la boira’ (‘Remolcadores entre la niebla’; éste es también el título de una antología temática de Joan Margarit publicada en 1995), nos sitúa en un ámbito de correspondencias que el propio autor explica muy bien en una entrevista con José Luis Morante:
La música y la poesía son, después de las personas a las que amo, mis principales recursos de equilibrio interior. Por ejemplo, después de la muerte de mi hija, lo que más me acerca a su invisible presencia son algunas piezas de música, concretamente de Bach: las suites de violoncelo, sobre todo interpretadas por Lluís Claret, y las Golden Variations o las English Suites, sobre todo interpretadas por Glenn Gould (…) Respecto al jazz, tiene una gran virtud: nació humilde y, pese a los intentos de llevarlo a las grandes salas de conciertos, se mantiene en locales donde escuchar y conversar no están reñidos. (7)
Estas últimas líneas hablan de una invisible presencia, la de su hija Joana. Si la escritura, en algunos momentos terribles, puede ser una vía de salvación o la última casa de misericordia, Joan Margarit no pierde de vista la materialidad del poema, la distancia necesaria para construir determinadas fábulas desde un artificio convincente. A pesar de la desolación inevitable, no encontraremos nunca una retórica del pesimismo: “Tengo tendencia, hasta en los poemas más subjetivos, a desnudar en lo posible el sentimiento –el sujeto– de manera que prevalezca una cierta sensación de objetividad en quien lee el poema”, afirma el autor. Y los poemas de Joana nos transmiten la sensación de desamparo, pero también nos confirman que el tiempo deja su huella, su herrumbre en todo, incluso en el recuerdo de una ausencia; de eso trata, precisamente, el último poema del libro:
El tiempo ha ido dejando sobre la cicatriz
su polvorienta arcilla, y es que, incluso
cuando uno ama a alguien, sobreviene el olvido.
La historia de muchos de sus poemas sucede en viejas plazas, en bares portuarios o suburbiales, en playas desde donde se contempla un amanecer de invierno. Así ocurre, por ejemplo, en ‘Plaça Rovira’, de Edat roja:
Bajo los plátanos grises,
las hojas secas, al rozar la acera,
dan un leve rumor de batería.
Me recuerda la música en el café
de la plaza, donde su gabardina
debe esperar, encima de una silla,
después de tanto tiempo, mi amor.
Siempre he esperado una misma mujer,
la misma ciudad, una misma historia
escuchada entre el ruido ajeno y frío
que hacen las hojas secas en las losas.
En su obra poética, incluso las referencias culturales parten de una profunda implicación vital. A través de la música y de la literatura, la memoria establece una continuidad de la experiencia: así, evocar una melodía (‘Loverman’, ‘Embraceable you’), una cita o el título de un libro puede ser una forma de vivir la soledad o de compartir una historia. No voy a detenerme en la especial relación entre poesía y música, abordada en el prólogo a Los motivos del lobo (6). Un apartado de este libro, ‘Remolcadors entre la boira’ (‘Remolcadores entre la niebla’; éste es también el título de una antología temática de Joan Margarit publicada en 1995), nos sitúa en un ámbito de correspondencias que el propio autor explica muy bien en una entrevista con José Luis Morante:
La música y la poesía son, después de las personas a las que amo, mis principales recursos de equilibrio interior. Por ejemplo, después de la muerte de mi hija, lo que más me acerca a su invisible presencia son algunas piezas de música, concretamente de Bach: las suites de violoncelo, sobre todo interpretadas por Lluís Claret, y las Golden Variations o las English Suites, sobre todo interpretadas por Glenn Gould (…) Respecto al jazz, tiene una gran virtud: nació humilde y, pese a los intentos de llevarlo a las grandes salas de conciertos, se mantiene en locales donde escuchar y conversar no están reñidos. (7)
Estas últimas líneas hablan de una invisible presencia, la de su hija Joana. Si la escritura, en algunos momentos terribles, puede ser una vía de salvación o la última casa de misericordia, Joan Margarit no pierde de vista la materialidad del poema, la distancia necesaria para construir determinadas fábulas desde un artificio convincente. A pesar de la desolación inevitable, no encontraremos nunca una retórica del pesimismo: “Tengo tendencia, hasta en los poemas más subjetivos, a desnudar en lo posible el sentimiento –el sujeto– de manera que prevalezca una cierta sensación de objetividad en quien lee el poema”, afirma el autor. Y los poemas de Joana nos transmiten la sensación de desamparo, pero también nos confirman que el tiempo deja su huella, su herrumbre en todo, incluso en el recuerdo de una ausencia; de eso trata, precisamente, el último poema del libro:
El tiempo ha ido dejando sobre la cicatriz
su polvorienta arcilla, y es que, incluso
cuando uno ama a alguien, sobreviene el olvido.
Y sin embargo, la
poesía combate siempre contra el olvido: a ella le corresponde levantar el velo
que la vida cotidiana va poniendo sobre todas las cosas, recuperar, en suma, el
sentido y la fuerza de las palabras. Iluminar intensamente nuestra realidad,
nuestros recuerdos, como muy bien dice el propio Joan Margarit en el prólogo a El primer frío:
Cantamos al propio misterio. Queda por decidir desde dónde cantar, y esa es la búsqueda que cada poeta realiza a su manera…El lugar desde el cual yo lo intento es un lugar en el tiempo. Es el instante durante el cual se conecta el mundo con el sentimiento. El instante del fogonazo, cuando se ilumina lo que es opaco y oscuro. Intento ejercer una inteligencia sentimental a través de la poesía, a la cual no pienso que le quede más característica para identificarse respecto a la prosa que la concisión y la exactitud.
————--
1) Joan Margarit, El primer frío. Poesía (1975-1995), Madrid, Visor, 2004, pp. 10-11. Las citas de los poemas anteriores a Estació de França proceden de esta edición.
2) D. Sam Abrams, “És tan gran la riquesa… Introducció a la poesia de Joan Margarit”, prólogo a la antología de Joan Margarit Trist el que mai no ha perdut per amor una casa, Barcelona, Proa, 2003, pp. 17-18. Puede verse también mi libro Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit, Córdoba, Ediciones Litopress, 2005.
3) Joan Margarit, “El meu Vinyoli”, conferencia inédita (2004); “Gabriel Ferrater, punt de partida”, El País. Quadern, 22 de septiembre de 1988, pp. 4-5.
4) Joan Margarit, Aguafuertes, Sevilla, Renacimiento, 1998, p. 15.
5) Joan Margarit, Poesía amorosa completa, Madrid, Hiperión, 2000, p. 11.
6) Antonio Jiménez Millán, Prólogo a Joan Margarit, Los motivos del lobo, Lucena, Colección 4 Estaciones, 2002.
7) José Luis Morante, “El tiempo y su desorden. Joan Margarit”, en Palabras adentro. 23 entrevistas literarias, Lucena, Colección 4 Estaciones, 2003, p. 108. El propio José Luis Morante ha preparado la edición antológica de Joan Margarit Arquitecturas de la memoria, Madrid, Cátedra, Colección Letras Hispánicas, 2006.
Cantamos al propio misterio. Queda por decidir desde dónde cantar, y esa es la búsqueda que cada poeta realiza a su manera…El lugar desde el cual yo lo intento es un lugar en el tiempo. Es el instante durante el cual se conecta el mundo con el sentimiento. El instante del fogonazo, cuando se ilumina lo que es opaco y oscuro. Intento ejercer una inteligencia sentimental a través de la poesía, a la cual no pienso que le quede más característica para identificarse respecto a la prosa que la concisión y la exactitud.
————--
1) Joan Margarit, El primer frío. Poesía (1975-1995), Madrid, Visor, 2004, pp. 10-11. Las citas de los poemas anteriores a Estació de França proceden de esta edición.
2) D. Sam Abrams, “És tan gran la riquesa… Introducció a la poesia de Joan Margarit”, prólogo a la antología de Joan Margarit Trist el que mai no ha perdut per amor una casa, Barcelona, Proa, 2003, pp. 17-18. Puede verse también mi libro Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit, Córdoba, Ediciones Litopress, 2005.
3) Joan Margarit, “El meu Vinyoli”, conferencia inédita (2004); “Gabriel Ferrater, punt de partida”, El País. Quadern, 22 de septiembre de 1988, pp. 4-5.
4) Joan Margarit, Aguafuertes, Sevilla, Renacimiento, 1998, p. 15.
5) Joan Margarit, Poesía amorosa completa, Madrid, Hiperión, 2000, p. 11.
6) Antonio Jiménez Millán, Prólogo a Joan Margarit, Los motivos del lobo, Lucena, Colección 4 Estaciones, 2002.
7) José Luis Morante, “El tiempo y su desorden. Joan Margarit”, en Palabras adentro. 23 entrevistas literarias, Lucena, Colección 4 Estaciones, 2003, p. 108. El propio José Luis Morante ha preparado la edición antológica de Joan Margarit Arquitecturas de la memoria, Madrid, Cátedra, Colección Letras Hispánicas, 2006.
LOS LIBROS
PALABRAS CONTRA EL FRÍO
por JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA
Hay una escena en un poema de Joan Margarit en
la que alguien, el solitario que allí nos habla y que a mí se me figura siempre
el propio Margarit, observa a los demás, un grupo alegre y ajeno de personas, que
charla despreocupado a cubierto de la lluvia y el frío de la noche, tras los
cristales de un café de Turín en los años 50. Húmeda y extrañada, esa mirada es
también la de quien se sabe a la intemperie, esa suerte de desamparo que
recorre a todo verdadero poeta y que hace de la poesía, como viene a decirnos
Margarit en el título de su libro más reciente, una última Casa de misericordia. Lo sabe el sujeto que se decide al fin a
entrar en el café, toma una mesa y prosigue allí, en la compañía incómoda de su
retraimiento, su obstinado diálogo con el frío, su plática con las inclemencias
de un tiempo personal sin previsión de climas apacibles.
Se entiende así que el poeta haya reunido el conjunto de su obra escrita entre 1975 y 1995 con el título de El primer frío. La poesía nos da y no nos da cobijo; sus muros de orfanato parecen sólidos, sus estancias nos acogen, pero hay ventanas que no cierran bien y rendijas por las que se filtra, persistente, el temporal de afuera. La voz que se deja oír en los poemas (esa que en el transcurso de los libros de Margarit ha venido madurando definitivamente a partir de su Edad roja) se sostiene en un diálogo tenso, traspasado por el frío que la habita por dentro. Una conversación mantenida con las ilusiones heladas, con las verdades destempladas y un invierno de dudas y de sueños derrotados. El frío es, por tanto, su forma de lucidez. La misma lucidez que se despliega en todo cálculo de estructuras, que conduce los motivos del lobo o que tiñe de sepia los aguafuertes. Un sentimiento hecho de inseguridades y certezas desoladas, de apuestas vitales que suenan a la última apuesta, a esa jugada final contra uno mismo «con las cartas marcadas de la vida», como aclaran los versos del poema ‘La partida’.
Lo mejor de la poesía de Margarit habita en ese paisaje complicado, inhóspito de la edad madura. Un paisaje que comporta sus riesgos, porque a los argumentos de la conciencia lúcida se une el peligro de las alianzas imposibles. De las traiciones, por tanto. Y porque a los aguafuertes de la memoria sentimental suele falsearlos esa otra forma de memoria que es siempre el olvido. Sus libros principales, Edad roja, Los motivos del lobo, Aguafuertes, Estación de Francia, Joana, Cálculo de estructuras, se sitúan vital y literariamente en ese tiempo y en ese espacio; tratan de la necesidad de aprender a mirar la vida como quien aprende a vivir entre las ruinas o los restos de un desahucio; es decir, entre el estupor y los interrogantes de la reflexión bronca, entre la conciencia de la derrota y la turbadora serenidad de quien ha hecho del desengaño su primera línea de defensa.
Se dice que la poesía habla siempre de los mismos temas, muy pocos: el amor, el tiempo, la muerte… pero sus matices resultan infinitos. Estos poemas de Margarit nos hablan de todo lo que cabe en una vida cuando alguien se pone a hacer balance («Ahora que paso cuentas con quien soy»); cuando alguien se sitúa en esa encrucijada en que, como nos indica el poeta: «desconocías que la vida no tendría piedad contigo», pero, a su vez, atesora el frío del pasado, porque presiente que en sus brasas hallará «la última hoguera / donde el mañana pueda calentarse». En medio queda ese tiempo que retrata, con vitalista desconsuelo, al hombre y al poeta que es Joan Margarit. Alguien que ha dicho interesarle lo poético como «organización estrictamente personal, casi secreta, del propio sufrimiento».
Se entiende así que el poeta haya reunido el conjunto de su obra escrita entre 1975 y 1995 con el título de El primer frío. La poesía nos da y no nos da cobijo; sus muros de orfanato parecen sólidos, sus estancias nos acogen, pero hay ventanas que no cierran bien y rendijas por las que se filtra, persistente, el temporal de afuera. La voz que se deja oír en los poemas (esa que en el transcurso de los libros de Margarit ha venido madurando definitivamente a partir de su Edad roja) se sostiene en un diálogo tenso, traspasado por el frío que la habita por dentro. Una conversación mantenida con las ilusiones heladas, con las verdades destempladas y un invierno de dudas y de sueños derrotados. El frío es, por tanto, su forma de lucidez. La misma lucidez que se despliega en todo cálculo de estructuras, que conduce los motivos del lobo o que tiñe de sepia los aguafuertes. Un sentimiento hecho de inseguridades y certezas desoladas, de apuestas vitales que suenan a la última apuesta, a esa jugada final contra uno mismo «con las cartas marcadas de la vida», como aclaran los versos del poema ‘La partida’.
Lo mejor de la poesía de Margarit habita en ese paisaje complicado, inhóspito de la edad madura. Un paisaje que comporta sus riesgos, porque a los argumentos de la conciencia lúcida se une el peligro de las alianzas imposibles. De las traiciones, por tanto. Y porque a los aguafuertes de la memoria sentimental suele falsearlos esa otra forma de memoria que es siempre el olvido. Sus libros principales, Edad roja, Los motivos del lobo, Aguafuertes, Estación de Francia, Joana, Cálculo de estructuras, se sitúan vital y literariamente en ese tiempo y en ese espacio; tratan de la necesidad de aprender a mirar la vida como quien aprende a vivir entre las ruinas o los restos de un desahucio; es decir, entre el estupor y los interrogantes de la reflexión bronca, entre la conciencia de la derrota y la turbadora serenidad de quien ha hecho del desengaño su primera línea de defensa.
Se dice que la poesía habla siempre de los mismos temas, muy pocos: el amor, el tiempo, la muerte… pero sus matices resultan infinitos. Estos poemas de Margarit nos hablan de todo lo que cabe en una vida cuando alguien se pone a hacer balance («Ahora que paso cuentas con quien soy»); cuando alguien se sitúa en esa encrucijada en que, como nos indica el poeta: «desconocías que la vida no tendría piedad contigo», pero, a su vez, atesora el frío del pasado, porque presiente que en sus brasas hallará «la última hoguera / donde el mañana pueda calentarse». En medio queda ese tiempo que retrata, con vitalista desconsuelo, al hombre y al poeta que es Joan Margarit. Alguien que ha dicho interesarle lo poético como «organización estrictamente personal, casi secreta, del propio sufrimiento».
Como no puede ser de otra manera, esa
ordenación apunta a lo esencial. Toda memoria es siempre memoria de la
infancia: vivida como un episodio clandestino, como una isla en medio de la desolación. La de
Margarit nos remite a un tiempo miserable, hecho de los tonos más grises del
recuerdo. Y nos alcanza también a un país convertido todo ¾después de una guerra y
de la soberbia de los vencedores— en una inmensa Dirección General de Regiones
Devastadas. La infancia, por tanto, como sueño vulnerable, invulnerable.
Igual que otras islas que vendrían más tarde y más afortunadas. La nostalgia de un traslado familiar a Santa Cruz de Tenerife, «aquella ciudad íntima y colonial» en que transcurrió la adolescencia del poeta, indica una señal todavía legible sobre el mapa del tesoro. Pero las rutas marcadas sobre mapas juveniles se convierten en grietas de cansancio y de rutina en las paredes domésticas del adulto que habla de los hijos, del dinero, del trabajo, más cerca de las aguas poco profundas y de las falsas seguridades del erizo de mar (que leemos en el poema del mismo título) que de la isla del tesoro. Hay verdades que se saben seguras tan sólo en su lejanía, en el estruendo de singladuras y de barcos que fondean las costas de un pasado dorado convertido en leyenda personal. Por eso conviene «mantenerse alejados del peligro / que nos acecha desde su belleza», según nos advierte el antiguo pasajero de ‘Farewell’ y ‘La isla del tesoro’. A veces los paraísos perdidos conservan un brillo de espumas inquietante, un rastro de seducción que viene a turbarnos, porque desbarata de golpe la costumbre templada de nuestras vidas, ese refugio hecho de verdades a medias, de olor a café recién hecho y de renuncias tranquilizadoras que nos permite sobrevivir.
Por estos versos pasa también, y sobre todo, el amor. Pasa como un «arma cargada / de soledad y melancolía», como «las últimas monedas de un tesoro saqueado». Su sombra arde como la llave en la cerradura de aquel ático junto al mar en los años sesenta, y circula como aquellos trenes nocturnos Barcelona-París, mientras suena Edith Piaf y Leo Ferré al fondo y el pasado se apaga sobre un montón de hojas secas en el Jardín de Luxemburgo. Y viene con su vieja danza de engaños y celos, sus historias de adulterio para decirnos que «la traición / es tan sólo una forma del amor». Y palpita encendido como el deseo juvenil o sordo como el sexo de un viejo en su débil claridad. Y llega con la sombra de dos hijas muertas y con la de un coche detenido en el sueño de una noche de verano y las siluetas dibujadas de un muchacho y una chica en su interior. La poesía de Joan Margarit nos enseña que no hay que tirar nunca las viejas cartas de amor, porque éstas, igual que cuentas atrasadas del deseo, nos estarán aguardando al cabo de los años —abandonados del deseo, de la belleza y hasta de la propia poesía— para convertirse en nuestra última, en nuestra única literatura.
Yo sé que los poemas constituyen muy raras veces una exacta biografía, pero me complace leer las notas con que Joan Margarit suele explicar las circunstancias vitales que están en el origen de algunos de ellos. Por lo mismo, me gusta pensar que estos poemas resultan conversaciones privadas que acaban trascendiendo en público, asuntos que en el fondo consiguen afectarnos a todos, pues las palabras, los tonos, las inflexiones crean las condiciones de una respuesta íntima, de una temperatura propia que los acoge en cada uno de sus lectores. Quizás, ya lo decía, porque estos versos valen lo que vale una vida. ¿Y quién no ha perdido, tal vez por amor, una casa?, ¿quién de nosotros no tiene pendiente alguna oscura deuda en su particular calle Balmes? Por eso también suelen hacer daño en ocasiones.
Igual que otras islas que vendrían más tarde y más afortunadas. La nostalgia de un traslado familiar a Santa Cruz de Tenerife, «aquella ciudad íntima y colonial» en que transcurrió la adolescencia del poeta, indica una señal todavía legible sobre el mapa del tesoro. Pero las rutas marcadas sobre mapas juveniles se convierten en grietas de cansancio y de rutina en las paredes domésticas del adulto que habla de los hijos, del dinero, del trabajo, más cerca de las aguas poco profundas y de las falsas seguridades del erizo de mar (que leemos en el poema del mismo título) que de la isla del tesoro. Hay verdades que se saben seguras tan sólo en su lejanía, en el estruendo de singladuras y de barcos que fondean las costas de un pasado dorado convertido en leyenda personal. Por eso conviene «mantenerse alejados del peligro / que nos acecha desde su belleza», según nos advierte el antiguo pasajero de ‘Farewell’ y ‘La isla del tesoro’. A veces los paraísos perdidos conservan un brillo de espumas inquietante, un rastro de seducción que viene a turbarnos, porque desbarata de golpe la costumbre templada de nuestras vidas, ese refugio hecho de verdades a medias, de olor a café recién hecho y de renuncias tranquilizadoras que nos permite sobrevivir.
Por estos versos pasa también, y sobre todo, el amor. Pasa como un «arma cargada / de soledad y melancolía», como «las últimas monedas de un tesoro saqueado». Su sombra arde como la llave en la cerradura de aquel ático junto al mar en los años sesenta, y circula como aquellos trenes nocturnos Barcelona-París, mientras suena Edith Piaf y Leo Ferré al fondo y el pasado se apaga sobre un montón de hojas secas en el Jardín de Luxemburgo. Y viene con su vieja danza de engaños y celos, sus historias de adulterio para decirnos que «la traición / es tan sólo una forma del amor». Y palpita encendido como el deseo juvenil o sordo como el sexo de un viejo en su débil claridad. Y llega con la sombra de dos hijas muertas y con la de un coche detenido en el sueño de una noche de verano y las siluetas dibujadas de un muchacho y una chica en su interior. La poesía de Joan Margarit nos enseña que no hay que tirar nunca las viejas cartas de amor, porque éstas, igual que cuentas atrasadas del deseo, nos estarán aguardando al cabo de los años —abandonados del deseo, de la belleza y hasta de la propia poesía— para convertirse en nuestra última, en nuestra única literatura.
Yo sé que los poemas constituyen muy raras veces una exacta biografía, pero me complace leer las notas con que Joan Margarit suele explicar las circunstancias vitales que están en el origen de algunos de ellos. Por lo mismo, me gusta pensar que estos poemas resultan conversaciones privadas que acaban trascendiendo en público, asuntos que en el fondo consiguen afectarnos a todos, pues las palabras, los tonos, las inflexiones crean las condiciones de una respuesta íntima, de una temperatura propia que los acoge en cada uno de sus lectores. Quizás, ya lo decía, porque estos versos valen lo que vale una vida. ¿Y quién no ha perdido, tal vez por amor, una casa?, ¿quién de nosotros no tiene pendiente alguna oscura deuda en su particular calle Balmes? Por eso también suelen hacer daño en ocasiones.
Al menos esa es mi experiencia personal de
algunos buenos malos momentos que le debo a esta poesía, y que no sabría ahora
si agradecerle o reprocharle a Joan Margarit. Aunque, bien mirado, no se podrá
objetar que no nos haya querido advertir de las consecuencias: «Un buen poema,
/ por más bello que sea será cruel», leemos en un verso de ‘Casa de
misericordia’. Así que sospecho que la poesía de Margarit nos presta cobijo sin
otro fin que recordarnos nuestra menesterosa condición de hospicianos.
Esta condición nuestra, de otras vidas que son, por compensación, también la suya, la ha expresado Margarit en poemas que discurren lentos como ríos interiores, o como aquellos trenes de posguerra que alcanzaban asmáticos la Estació de França. «Indagando / acerca de las lágrimas perdidas», según explica en un verso. El poeta nos ha mostrado el trasiego de esas existencias a la deriva que se cruzan en el vestíbulo de una estación, en las oscuridades teológicas de un metro o en mezquinas callejas que atraviesan avenidas brillantes, y lo ha hecho con la esperanza de que aquello que hemos perdido sea «lo que en los demás pueda salvarnos / desde su recordar desconocido». En composiciones como ‘Recordar el Besòs’, ‘Arquitectura’, ‘Monumentos’ o ‘Poema en negro’, el arquitecto profesional que es Joan Margarit relega al flâneur baudeleriano aquejado de spleen, para mostrarnos el paisaje de una ciudad con los ojos pintados de crepúsculo, para leer el futuro en las grietas de las casas como si fueran líneas de una mano, para hablarnos del vacío y del óxido que corroe a los monumentos como simulacros de un tiempo histórico degradado, y para pintarnos la desesperanza de casas despintadas, de lugares con jeringas e inscripciones en muros, y de barrios cansados que disfrazan su miseria de carnaval.
La poesía es necesaria por todo esto. Y por ello, como nos aconseja el poeta Margarit, debe rastrearse también, y antes que nada, por juzgados y hospitales. Debe servir, por tanto, para guarecernos del frío, para sobrevivir con miedo y sin idealismos, preparándonos para lo peor. Pero las palabras capaces de esa misericordia, las únicas que pueden ofrecernos refugio, son las que encontramos en los grandes poetas. Ha dicho Joan Margarit que un mal poema ensucia el mundo. Margarit es hoy uno de los poetas mejores y más higiénicos que conozco.
Esta condición nuestra, de otras vidas que son, por compensación, también la suya, la ha expresado Margarit en poemas que discurren lentos como ríos interiores, o como aquellos trenes de posguerra que alcanzaban asmáticos la Estació de França. «Indagando / acerca de las lágrimas perdidas», según explica en un verso. El poeta nos ha mostrado el trasiego de esas existencias a la deriva que se cruzan en el vestíbulo de una estación, en las oscuridades teológicas de un metro o en mezquinas callejas que atraviesan avenidas brillantes, y lo ha hecho con la esperanza de que aquello que hemos perdido sea «lo que en los demás pueda salvarnos / desde su recordar desconocido». En composiciones como ‘Recordar el Besòs’, ‘Arquitectura’, ‘Monumentos’ o ‘Poema en negro’, el arquitecto profesional que es Joan Margarit relega al flâneur baudeleriano aquejado de spleen, para mostrarnos el paisaje de una ciudad con los ojos pintados de crepúsculo, para leer el futuro en las grietas de las casas como si fueran líneas de una mano, para hablarnos del vacío y del óxido que corroe a los monumentos como simulacros de un tiempo histórico degradado, y para pintarnos la desesperanza de casas despintadas, de lugares con jeringas e inscripciones en muros, y de barrios cansados que disfrazan su miseria de carnaval.
La poesía es necesaria por todo esto. Y por ello, como nos aconseja el poeta Margarit, debe rastrearse también, y antes que nada, por juzgados y hospitales. Debe servir, por tanto, para guarecernos del frío, para sobrevivir con miedo y sin idealismos, preparándonos para lo peor. Pero las palabras capaces de esa misericordia, las únicas que pueden ofrecernos refugio, son las que encontramos en los grandes poetas. Ha dicho Joan Margarit que un mal poema ensucia el mundo. Margarit es hoy uno de los poetas mejores y más higiénicos que conozco.
JOAN MARGARIT Y SU CRÓNICA
por JOAQUÍN MARCO
La
primera edición de Crónica se publicó en abril de 1975 en la colección Ocnos,
que yo dirigía, albergada entonces con generosidad en el ámbito de Barral
Editores. En la edición de El primer frío. Poesía (1975-1995), publicado
por Visor Libros en Madrid, 2004, Joan Margarit afirma en el prólogo que el
«primer hito poético importante» fue la publicación de este libro: «el primer
libro con el cual me sentí cómodo» y advierte que, tras un período de silencio,
desde 1980 a
1985 publicó diez libros. He tratado antes y después, mucho, a mi amigo Joan
Margarit y, entre los poetas que he conocido, nadie puede comparársele por su
frenética actividad creadora poética y correctora, a la búsqueda de una improbable
perfección. Contaba que, tras las visitas de obras, como arquitecto y
catedrático de la
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, realizadas
entonces a primera hora de la mañana, buscaba siempre un pequeño bar donde
situarse y escribir hasta el mediodía. Llevaba ―y seguro que sigue con él― un
pequeño cuaderno (como los cahiers de notas de algunos de los escritores
de los siglos XIX y XX) donde anota, construye, rehace y confunde los versos,
entonces en castellano y ahora en catalán, aunque su espíritu hipercrítico le
lleve a asegurar que hasta 1987 no se identificó con su poesía. Con
anterioridad a Crónica había ya publicado Cantos para la coral de un
hombre solo (1963), prologado por Camilo José Cela, y Doméstico nací
(1965), título tan acertado como envidiable. Fiel a sí mismo, en la edición que
debe entenderse, de momento, como canónica de su poesía completa, no figura
ningún poema de sus dos primeros libros. Y, tortura para futuros filólogos
catalanes o no, como hiciera Juan Ramón Jiménez, los libros han sido mutilados
y sus poemas, aún los ya publicados, sufren supresiones y transformaciones.
La
primera edición de su libro Crónica está conformado en dos partes:
‘Barcelona, fin de un estío’ y ‘Crónica’. Los poemas, sin título, ocupan sesenta
y dos páginas de apretados versos en el pequeño formato de aquella colección.
Lo que ha rescatado en la nueva versión figura entre los poemas titulados
‘Restos de aquel naufragio (1975-1986)’ y ocupa las páginas 19-33, aunque ahora
en la doble versión catalana y castellana. El segundo de los poemas (ahora
titulados) y con su versión catalana en paralelo, es el que lleva por título
‘Collserola’ que coincide también con los excelentes primeros versos: «En esta
dulce tarde de septiembre/ la Escuela Superior de Arquitectura/ es tan solo un
vestíbulo vacío...». Pero ya en el noveno verso ha introducido un cambio
«...sus lejanas transparencias/ extienden sobre mí como el naufragio/ de
una lujosa soledad de antaño». Las palabras en cursiva han sido suprimidas. Desaparece
la imagen del naufragio, de tanta resonancia, que ha de servirle para
introducir toda la serie. La
segunda parte, en la nueva versión, se inicia con: «En el pequeño bar de la
colina», que se corresponde con el segundo poema del libro original sin título,
que se iniciaba con: «Va quedando a lo lejos el estío». Se ha pretendido así
destemporalizar en parte el conjunto. En ocasiones –y en el mismo poema– se
elimina tan sólo un adjetivo: «sabor de otoño» en lugar del anterior «sabor
antiguo del otoño». Podríamos seguir rastreando las operaciones cosméticas que
han sufrido los textos y el conjunto del libro. Pero lo que puede resultar tal
vez más atractivo para el lector, que quizá no pueda manejar las dos ediciones,
son las intenciones que han llevado al poeta a ejercer de autocensor. Mayores
cambios figurarán en ‘Cerdeña 548’,
que posiblemente requeriría ya algunas notas al pie. Alusiones a « las puertas
de madera/ del paraninfo, terciopelos rojos / donde flameó un día una pancarta,
/ sábana blanca con sus letras negras» deben resultar poco comprensibles
incluso para los jóvenes estudiantes barceloneses, puesto que corresponden a un
encierro de estudiantes en 1957; de igual modo que el «...el Sindicato
Democrático/ en la mañana azul de Sarriá»,
alude al encierro de intelectuales, profesores y estudiantes en el
Convento de los Capuchinos en marzo de 1966. En la nueva versión de Crónica:
a) se incluye el texto en catalán, aunque aquí la traducción ha sido inversa;
del castellano al catalán, pero es recomendable leer también el texto catalán
donde se advierten matices nuevos; b) se acentúa el carácter narrativo
autobiográfico del conjunto de Crónica; c) se pretende una mayor
esencialidad expresiva; d) se han suprimido poemas o fragmentos de aquella crónica inicial; e) se mantiene, sin
embargo, el carácter autoreferencial; f) se presta menor atención al tema
urbano, característico de la primera edición que superaba intencionadamente lo
autobiográfico; g) se conserva, sin embargo, el tono narrativo que caracteriza
el conjunto; h) Crónica se ha reducido así a una mínima expresión.
El poeta se ha mostrado radical en la supresión de poemas que, a mi juicio, mantienen todo su poder evocativo. Tal vez tales supresiones duelan por razones personales, pero si el lector de Joan Margarit puede hacerse con un viejo ejemplar de aquella primera edición, creo que podrá comprobar que en sus poemas estaba ya el germen de buena parte de su obra futura, en otra lengua, con versos o poemas suprimibles; aunque la poda haya resultado tal vez exagerada. La fidelidad del poeta a una concepción de la poesía se mantiene, así como su derecho a exigirse tal vez más de lo que debiera. Pero no vamos a discutir aquí el derecho a recrear la propia obra, especialmente cuando responde a unos propósitos previamente expuestos. Crónica es más que una autobiografía poética personal. Constituye el inicio de una aventura generacional que ha venido a cuajar en un poeta de ámbito peninsular, cuya influencia se deja sentir al margen de fronteras y lenguas. Sus materiales proceden de la ficción autobiográfica, de la memoria personal y colectiva, de la inteligencia y el corazón al desnudo.
El poeta se ha mostrado radical en la supresión de poemas que, a mi juicio, mantienen todo su poder evocativo. Tal vez tales supresiones duelan por razones personales, pero si el lector de Joan Margarit puede hacerse con un viejo ejemplar de aquella primera edición, creo que podrá comprobar que en sus poemas estaba ya el germen de buena parte de su obra futura, en otra lengua, con versos o poemas suprimibles; aunque la poda haya resultado tal vez exagerada. La fidelidad del poeta a una concepción de la poesía se mantiene, así como su derecho a exigirse tal vez más de lo que debiera. Pero no vamos a discutir aquí el derecho a recrear la propia obra, especialmente cuando responde a unos propósitos previamente expuestos. Crónica es más que una autobiografía poética personal. Constituye el inicio de una aventura generacional que ha venido a cuajar en un poeta de ámbito peninsular, cuya influencia se deja sentir al margen de fronteras y lenguas. Sus materiales proceden de la ficción autobiográfica, de la memoria personal y colectiva, de la inteligencia y el corazón al desnudo.
LA PRIMERA LLUVIA DEL OTRO LADO DE LA VIDA
por JOSÉ LUIS LÓPEZ BRETONES
El clásico afirmaba que aunque las palabras
volasen, lo escrito permanecía. Sin embargo, en nuestros días es difícil
escapar a la sensación de que todo lo que se construye con palabras resulta
demasiado precario. Precarias son las herramientas y frágil el artefacto que
con ellas se fabrica.
Qué decir entonces de la poesía. Un libro de poemas posee el aspecto de una casa inestable levantada con arcilla de palabras. Una quebradiza construcción en donde a veces el poeta pretende guarecerse de esa otra inclemencia con la que también está edificada su morada: el tiempo. Llum de pluja (Luz de lluvia) pudiera ser uno de estos libros.
Mientras se habla, mientras se escribe —mientras se vive— el tiempo se va, y en esa huida va quedando atrás todo aquello que una vez supuso un motivo de esperanza, de seguridad o de contento. Pero incluso de esa ley que parece inexorable es posible extraer una enseñanza, acaso la fundamental de nuestra existencia: la serena aceptación de que ésa es la trama de nuestra condición humana; y que, no obstante, la vida es digna de ser recorrida a través de los dispersos caminos que ella misma nos va mostrando a nuestro alrededor: «Escucha, pues, sin vanas esperanzas, / cómo es breve y magnífico existir…» Ello a pesar de las incertidumbres del futuro y de la conciencia de que el tiempo venidero acarreará a buen seguro la pérdida de otra porción de cosas. A pesar también de que al otro lado del trayecto lo más cierto que hallaremos será la soledad: «cae una hoja, como una señal / firme y discreta del paso del tiempo. / Con las lluvias vendrá más soledad».
El hombre es efímero, como lo es su memoria, y el futuro es algo «que nunca tuvo nadie», dice el poeta. Pero no hay desesperación en esto, ni íntimo menoscabo. Hay entereza, lucidez y asentimiento. Y también nostalgia, es cierto. Y la lluvia, los patios húmedos, la noche, la hora antes del alba, convocan con frecuencia los recuerdos y nos hacen reparar en lo que tuvimos y ya no poseemos. O nos hacen caer en la cuenta de esto en lo que nos hemos convertido. Nos despiertan a nuestra radical irrealidad, a nuestra leve consistencia, luz de lluvia.
Todo parece irreparable, y nuestra identidad viene determinada en gran medida por nuestros recuerdos: «yo soy quien recuerda, yo, el alma», escribió San Agustín en el libro X de sus Confesiones. Y añadía el obispo de Hipona, en un párrafo que parece glosar una de las claves de este libro de Joan Margarit: «Yo estoy haciendo aquí un esfuerzo. Es un esfuerzo para penetrar en mí mismo. No estoy explorando ahora las regiones del cielo. No estoy midiendo las distancias entre los astros. No estoy buscando los cimientos de la tierra. (…) ¿Qué hay más cerca de mí que yo mismo? Y no obstante no comprendo la fuerza de mi memoria, a pesar de que sin ella no podría expresar lo que soy». ¿Somos, en efecto, lo que recordamos? ¿Nuestra materia es la memoria, la nuestra, nuestra memoria personal? ¿O es ella acaso la certificación de nuestra insubsistencia?
Qué decir entonces de la poesía. Un libro de poemas posee el aspecto de una casa inestable levantada con arcilla de palabras. Una quebradiza construcción en donde a veces el poeta pretende guarecerse de esa otra inclemencia con la que también está edificada su morada: el tiempo. Llum de pluja (Luz de lluvia) pudiera ser uno de estos libros.
Mientras se habla, mientras se escribe —mientras se vive— el tiempo se va, y en esa huida va quedando atrás todo aquello que una vez supuso un motivo de esperanza, de seguridad o de contento. Pero incluso de esa ley que parece inexorable es posible extraer una enseñanza, acaso la fundamental de nuestra existencia: la serena aceptación de que ésa es la trama de nuestra condición humana; y que, no obstante, la vida es digna de ser recorrida a través de los dispersos caminos que ella misma nos va mostrando a nuestro alrededor: «Escucha, pues, sin vanas esperanzas, / cómo es breve y magnífico existir…» Ello a pesar de las incertidumbres del futuro y de la conciencia de que el tiempo venidero acarreará a buen seguro la pérdida de otra porción de cosas. A pesar también de que al otro lado del trayecto lo más cierto que hallaremos será la soledad: «cae una hoja, como una señal / firme y discreta del paso del tiempo. / Con las lluvias vendrá más soledad».
El hombre es efímero, como lo es su memoria, y el futuro es algo «que nunca tuvo nadie», dice el poeta. Pero no hay desesperación en esto, ni íntimo menoscabo. Hay entereza, lucidez y asentimiento. Y también nostalgia, es cierto. Y la lluvia, los patios húmedos, la noche, la hora antes del alba, convocan con frecuencia los recuerdos y nos hacen reparar en lo que tuvimos y ya no poseemos. O nos hacen caer en la cuenta de esto en lo que nos hemos convertido. Nos despiertan a nuestra radical irrealidad, a nuestra leve consistencia, luz de lluvia.
Todo parece irreparable, y nuestra identidad viene determinada en gran medida por nuestros recuerdos: «yo soy quien recuerda, yo, el alma», escribió San Agustín en el libro X de sus Confesiones. Y añadía el obispo de Hipona, en un párrafo que parece glosar una de las claves de este libro de Joan Margarit: «Yo estoy haciendo aquí un esfuerzo. Es un esfuerzo para penetrar en mí mismo. No estoy explorando ahora las regiones del cielo. No estoy midiendo las distancias entre los astros. No estoy buscando los cimientos de la tierra. (…) ¿Qué hay más cerca de mí que yo mismo? Y no obstante no comprendo la fuerza de mi memoria, a pesar de que sin ella no podría expresar lo que soy». ¿Somos, en efecto, lo que recordamos? ¿Nuestra materia es la memoria, la nuestra, nuestra memoria personal? ¿O es ella acaso la certificación de nuestra insubsistencia?
Joan Margarit nos murmura que «hace frío en el
pasado», del cual no nos quedan sino restos. Y tal vez nuestra tarea —otra de las
lecciones de este libro— no sea sino la de reconstruirse en el día a día con
los frágiles materiales que la vida y la memoria nos van dejando transitoriamente
entre las manos. Nuestra naturaleza es temporal, y toda estabilidad, toda
inmutabilidad nos es ajena, por más que numerosos sean los símbolos y las representaciones
con las que el ser humano trata de encontrar un asidero a su esencial
temporalidad, a su condición efímera. Pavese, Borges, Rilke, Cavafis, Unamuno, poetas
que sintieron agudamente cómo resbalaba el tiempo sobre nuestros cuerpos, acompañan
a Joan Margarit por las páginas de este libro. También podrían haberlo hecho
Wordsworth o Shelley: ambos, en una corta diferencia de años, escribieron
sendos sonetos de idéntico título, ‘Mutability’. El
poeta lakista escribió: «From low to
high doth dissolution climb, / and sink from high to low, along a scale / of
awful notes, whose concord shall not fail»; y el autor de Adonais lo dijo así: «Be it joy or sorrow, / the path of its
departure still is free: / Man´s yesterday may ne’er be like his morrow; / Nought
may endure but Mutability». Nada perdura, excepto el cambio.
Pero al lado de nuestra naturaleza temporal está la noche inmutable, «la misma de las noches de Asiria, sembrada de estrellas», y la inmutable naturaleza extensa, con la que el ser humano se compara y aprende finitud, aprende soledad. Y sabe que la muerte deambula «por muelles, murallas y edificios», y que «nos busca a todos». La muerte que no afecta sin embargo a una naturaleza que en Luz de lluvia es frecuentemente mediterránea, salpicada de viñas, hiedras, cepas, olivares, laurel: una naturaleza que desvela «la luz mítica» que Van Gogh halló en la Provenza, o la playa helena donde Rupert Brook yace confundido con las conchas y las caracolas. Una naturaleza convertida en el único ámbito donde es posible atisbar trascendencia y eternidad, que nos dota de leyenda.
Por más que a veces la memoria evoque esa inmutabilidad, hemos de aprender que «el tiempo vence al recuerdo». Heidegger, al que se cita en uno de los poemas de la primera edición de este libro, hablaba del hombre como de un «ser para la muerte». Cierro Luz de lluvia y acudo, por no sé qué afinidad de la memoria, a Séneca: «Séannos propicios o adversos los dioses, es necesario morir, en tal o cual paraje, más pronto o más tarde. Aunque esta tierra permanezca firme, aunque nada pierda de sus límites, aunque ningún cataclismo la trastorne, no dejará de estar sobre mí algún día (…) El tiempo de la infancia desapareció; hemos pasado también el de la adolescencia y de la juventud; todo el tiempo que ha transcurrido hasta el día de ayer está perdido para nosotros, y este mismo día en que nos encontramos está dividido entre la vida y la muerte (…) Mientras nos detenemos, transcurre el tiempo. Todas las cosas nos son ajenas, solamente es nuestro el tiempo».
Cae la lluvia y nuestra mano la acepta. Nos asomamos a una ventana, o salimos a un patio, y nos dejamos empapar por ella; su misma luz humedecida nos procura calma. Es la primera lluvia que cae al otro lado de nuestra vida.
Pero al lado de nuestra naturaleza temporal está la noche inmutable, «la misma de las noches de Asiria, sembrada de estrellas», y la inmutable naturaleza extensa, con la que el ser humano se compara y aprende finitud, aprende soledad. Y sabe que la muerte deambula «por muelles, murallas y edificios», y que «nos busca a todos». La muerte que no afecta sin embargo a una naturaleza que en Luz de lluvia es frecuentemente mediterránea, salpicada de viñas, hiedras, cepas, olivares, laurel: una naturaleza que desvela «la luz mítica» que Van Gogh halló en la Provenza, o la playa helena donde Rupert Brook yace confundido con las conchas y las caracolas. Una naturaleza convertida en el único ámbito donde es posible atisbar trascendencia y eternidad, que nos dota de leyenda.
Por más que a veces la memoria evoque esa inmutabilidad, hemos de aprender que «el tiempo vence al recuerdo». Heidegger, al que se cita en uno de los poemas de la primera edición de este libro, hablaba del hombre como de un «ser para la muerte». Cierro Luz de lluvia y acudo, por no sé qué afinidad de la memoria, a Séneca: «Séannos propicios o adversos los dioses, es necesario morir, en tal o cual paraje, más pronto o más tarde. Aunque esta tierra permanezca firme, aunque nada pierda de sus límites, aunque ningún cataclismo la trastorne, no dejará de estar sobre mí algún día (…) El tiempo de la infancia desapareció; hemos pasado también el de la adolescencia y de la juventud; todo el tiempo que ha transcurrido hasta el día de ayer está perdido para nosotros, y este mismo día en que nos encontramos está dividido entre la vida y la muerte (…) Mientras nos detenemos, transcurre el tiempo. Todas las cosas nos son ajenas, solamente es nuestro el tiempo».
Cae la lluvia y nuestra mano la acepta. Nos asomamos a una ventana, o salimos a un patio, y nos dejamos empapar por ella; su misma luz humedecida nos procura calma. Es la primera lluvia que cae al otro lado de nuestra vida.
UNA VERDAD CRESPUSCULAR
por RAFAEL FOMBELLIDA
Con la escritura
y publicación de Edad roja, Joan
Margarit entra de lleno en el cultivo de una poética de la crepuscularidad. Sin
perder o anular una sola de sus constantes esenciales, subjetivismo, comunicabilidad,
carácter testimonial y, sobre todo, un arraigado, sincero y decidido vitalismo,
el personaje poético que transita los versos de este libro va emitiendo señales
inequívocas de que, en su trayecto existencial, se han encendido todas las
alarmas, y el desengaño, la soledad, cierto desfondamiento moral y una
creciente propensión a la elegía van trazando el diagrama de esa edad amarga en
la cual la luz que arroja lo vivido se percibe tamizada por el peso de los
párpados, y el motor, que continúa derrochando energía cordial sobre las cosas,
se siente amortiguado por una detectada incapacidad de fondo. En ese punto en
que los sueños van desvaneciéndose y el futuro comienza a volverse peligroso,
toma cuerpo el pasado como un refugio seguro, y a la vivencia amorosa se le
transfiere la cualidad de ser la única encarnación, si no del ideal, sí de una
cierta forma de salvación del yo. En todo caso, la mirada sobre el mundo que el
crepúsculo modela y afina, aporta lucidez, serenidad, hondura; dignidad moral
para observar, de esa misma moral, su decaimiento. Y anticipa la poética
sobria, desesperanzada, austera, sabia y nostálgica de sus libros posteriores,
en donde la huida del tiempo y la pérdida de los seres queridos van fijando
crudamente esas señales y deviniéndolas ásperas certezas.
Edad roja se publicó primeramente en catalán en 1991 (Barcelona, Columna), editándose después en castellano (Granada, Maillot Amarillo, 1995), traducido no por el autor, como suele ser usual en su poesía, sino por el poeta granadino, y reputado especialista en su obra, Antonio Jiménez Millán. La edición posterior de El primer frío. Poesía (1975-1995) (Madrid, Visor, 2004) ha fijado definitivamente el texto y la ordenación de Edad roja dentro de la profunda operación depuradora que Joan Margarit abordó al revisar la obra comprendida entre esas fechas, dejando en 39 los 54 poemas iniciales y llevándose por delante algunos de los textos que destilaban mayor acidez, entre ellos los referidos a personajes literarios (Maquiavelo, Maiakovski) o algún acibarado retrato. Visto así, Edad roja resulta un libro si cabe más intenso, suavizada su temerosa visión premonitoria por el reflejo cabal y hondo de una madura sensatez que considera el libro desde el otro costado, con el poeta inmerso en un territorio que ya no es incierto, sino vivido plenamente.
Edad roja se publicó primeramente en catalán en 1991 (Barcelona, Columna), editándose después en castellano (Granada, Maillot Amarillo, 1995), traducido no por el autor, como suele ser usual en su poesía, sino por el poeta granadino, y reputado especialista en su obra, Antonio Jiménez Millán. La edición posterior de El primer frío. Poesía (1975-1995) (Madrid, Visor, 2004) ha fijado definitivamente el texto y la ordenación de Edad roja dentro de la profunda operación depuradora que Joan Margarit abordó al revisar la obra comprendida entre esas fechas, dejando en 39 los 54 poemas iniciales y llevándose por delante algunos de los textos que destilaban mayor acidez, entre ellos los referidos a personajes literarios (Maquiavelo, Maiakovski) o algún acibarado retrato. Visto así, Edad roja resulta un libro si cabe más intenso, suavizada su temerosa visión premonitoria por el reflejo cabal y hondo de una madura sensatez que considera el libro desde el otro costado, con el poeta inmerso en un territorio que ya no es incierto, sino vivido plenamente.
Como ha escrito el filósofo Fernando Savater, «cada
hombre se siente obligado a huir de lo que fue, de lo que es, de aquello que
tendrá que ser». El texto inicial del libro, desgajado del corpus y ofrecido a
modo de dedicatoria a Raquel (o Mariona) «como una luna de sombra sobre
nosotros» ofrece sugestivas claves para detectar e interpretar el punto de
vista del poeta. La primera referencia que aparece en Edad roja es de naturaleza metafórica. Esa primera constante no es
otra que la isla del tesoro, «una
isla para salvarnos», un espacio mental «donde deseaba encontrarme cada día con
el sueño». Un lugar al que se puede huir, pero se vuelve siempre «indiferente y
solo». Los sueños, la ilusión, el futuro deseado, se han confinado en una isla
perdida, que va volviéndose día a día más abrupta. Lo que queda es una forma de
derrota, y el libro avanza con la poetización de la experiencia moral de esa
derrota. Ese poema inicial, ‘Ofrecimiento’, pone en escena el núcleo
existencial del libro y centra su ideario y posición. El entramado poético que
sigue le dará consistencia y verosimilitud e irá desanudándolo hasta alcanzar
su pleno desarrollo y hallar a su lector.
Los pilares de la madurez en Edad roja son tiempo, moral, amor, ciudad y escritura. Son ellos los espacios relacionales de la voz poética, con los que hay que pactar desde una conciencia sentimental nueva. En el poema ‘Amor y tiempo’ lo expresa con una persuasiva comparación: «el tiempo nos habita / como arena del río que, despacio, / va cambiando la forma de la costa». La configuración de esta nueva actitud sentimental arroja nueva luz sobre la materia humana y la de los sueños, sobre el tiempo vivido y el tiempo por vivir. La percepción del pasado se tiñe de un matiz elegíaco que no excluye la evidencia de su sordidez, dividida entre la moral «de nuestros padres» y una formación a caballo «entre filósofos germánicos y profetas judíos». La mirada poética se vuelve con nostalgia hacia un tiempo en el que residía cierta forma de inocencia: «Recuerda cuando aún desconocías / que la vida no tendría piedad contigo». Poemas como ‘Llegada al puerto’ o ‘Tamarit’ reflejan la conciencia crítica del pasado a la luz de sus desavenencias con el presente. De hecho, el sujeto que habitó el pasado se percibe, si no disociado, sí francamente alejado del yo actual, y la interacción del presente en el recuerdo queda de manifiesto en versos como este: «Cada uno inventa su amanecer».
Cualquier apelación a la memoria sirve para volver los ojos al presente y al intuido futuro, y hacer patente un íntimo desacuerdo con el paso del tiempo. En el poema ‘Invierno azul’, la voz poética interpela a un tú testaferro con bronca crudeza: «Sois lobos los hombres a tu edad, / sólo lleváis el tiempo en la mirada». De la erosión debida al paso del tiempo son consecuencia, no sólo esa destemplanza con que se refiere a sí mismo, sino metáforas tan eficaces e inclementes como la del maduro solitario trasmutado en ese animal malvado y silvestre, que dará título a su posterior libro Los motivos del lobo. El presente se interpone entre el personaje poético y su capacidad de desear y soñar. La nostalgia de un tiempo sin conflicto contrasta con la vivencia actual de su esperanzadora isla del tesoro: «… añoras / el resplandor brumoso de la costa, / el silencio de la isla, que ha vuelto / peligrosa y abrupta…», y, perdida la ilusión de hallarla entre las cosas, sólo la resignada certidumbre de contener en su mente a la isla de Calipso preserva la vigencia de este símbolo de salvación transformado en vehemente deseo. Sobre la percepción del pasado cae a plomo la cruda certeza de su pérdida y de cuanto llevó consigo. El presente es el tiempo en el cual se ha de hacer frente a una manifiesta sordidez mental y moral. Incluso el deseo puede trasmutarse en repugnante materia. Pocos poemas lo manifestarán más claramente como ‘Televisión en el servicio de traumatología’: «…la luz de la pantalla / en la oscura caverna de sus sueños». Pero del trayecto por el tiempo siempre cabe recoger una lúcida enseñanza que subraya la apuesta vitalista de la poesía de Joan Margarit. En ‘Esbozo para un epílogo’, su voz poética señala que «…la vida representa / no sólo la victoria de los años / sobre nosotros. También nos enseña / lo gloriosa que fue / nuestra inicial victoria sobre el tiempo».
Los pilares de la madurez en Edad roja son tiempo, moral, amor, ciudad y escritura. Son ellos los espacios relacionales de la voz poética, con los que hay que pactar desde una conciencia sentimental nueva. En el poema ‘Amor y tiempo’ lo expresa con una persuasiva comparación: «el tiempo nos habita / como arena del río que, despacio, / va cambiando la forma de la costa». La configuración de esta nueva actitud sentimental arroja nueva luz sobre la materia humana y la de los sueños, sobre el tiempo vivido y el tiempo por vivir. La percepción del pasado se tiñe de un matiz elegíaco que no excluye la evidencia de su sordidez, dividida entre la moral «de nuestros padres» y una formación a caballo «entre filósofos germánicos y profetas judíos». La mirada poética se vuelve con nostalgia hacia un tiempo en el que residía cierta forma de inocencia: «Recuerda cuando aún desconocías / que la vida no tendría piedad contigo». Poemas como ‘Llegada al puerto’ o ‘Tamarit’ reflejan la conciencia crítica del pasado a la luz de sus desavenencias con el presente. De hecho, el sujeto que habitó el pasado se percibe, si no disociado, sí francamente alejado del yo actual, y la interacción del presente en el recuerdo queda de manifiesto en versos como este: «Cada uno inventa su amanecer».
Cualquier apelación a la memoria sirve para volver los ojos al presente y al intuido futuro, y hacer patente un íntimo desacuerdo con el paso del tiempo. En el poema ‘Invierno azul’, la voz poética interpela a un tú testaferro con bronca crudeza: «Sois lobos los hombres a tu edad, / sólo lleváis el tiempo en la mirada». De la erosión debida al paso del tiempo son consecuencia, no sólo esa destemplanza con que se refiere a sí mismo, sino metáforas tan eficaces e inclementes como la del maduro solitario trasmutado en ese animal malvado y silvestre, que dará título a su posterior libro Los motivos del lobo. El presente se interpone entre el personaje poético y su capacidad de desear y soñar. La nostalgia de un tiempo sin conflicto contrasta con la vivencia actual de su esperanzadora isla del tesoro: «… añoras / el resplandor brumoso de la costa, / el silencio de la isla, que ha vuelto / peligrosa y abrupta…», y, perdida la ilusión de hallarla entre las cosas, sólo la resignada certidumbre de contener en su mente a la isla de Calipso preserva la vigencia de este símbolo de salvación transformado en vehemente deseo. Sobre la percepción del pasado cae a plomo la cruda certeza de su pérdida y de cuanto llevó consigo. El presente es el tiempo en el cual se ha de hacer frente a una manifiesta sordidez mental y moral. Incluso el deseo puede trasmutarse en repugnante materia. Pocos poemas lo manifestarán más claramente como ‘Televisión en el servicio de traumatología’: «…la luz de la pantalla / en la oscura caverna de sus sueños». Pero del trayecto por el tiempo siempre cabe recoger una lúcida enseñanza que subraya la apuesta vitalista de la poesía de Joan Margarit. En ‘Esbozo para un epílogo’, su voz poética señala que «…la vida representa / no sólo la victoria de los años / sobre nosotros. También nos enseña / lo gloriosa que fue / nuestra inicial victoria sobre el tiempo».
«Un tiempo que cae / como una casa grande y
solitaria» es, en el poema ‘El significado de nuestro presente’, ese tiempo
real que va trocándose en futuro. De la previsión de este futuro, la voz poética
no nos depara una imagen mejor. En ‘Guerra perdida’ lo denotan los versos «pero
aún se refleja en el asfalto / la soledad de una ciudad más sucia / donde hoy
se pudre el que serás / en los últimos pasos del invierno». Aún así, existe una
esfera de esperanzada calma en un libro que, sin eludir nunca su condición
dramática, excluye siempre la inútil desesperación. Lo patentizan los versos
finales del poema ‘Cementerio de Montjuïc’, en el cual, los protagonistas
poéticos, tras una visita al lugar (recordemos que en ese camposanto reposan
los restos de Anna, una hija del poeta muerta en los años sesenta y, más
recientemente, también de Joana) extienden la mirada sobre la ciudad a sus
pies, ciudad que les reclama con sus luces «esperándonos para zarpar». La
expectativa del amor y la belleza se mantiene como un acto de supervivencia y
rebeldía consciente, aunque «al ir tras la belleza estarás solo». En un poema
de título homónimo al del libro cualquier lector advierte con claridad el
lúcido fatalismo, la serena conciencia de desposesión que transita los versos
de Edad roja. Un poema de tono
oracular en el que se adivina ese futuro desengañado y solo: «Que nunca habrás
vivido / ninguna edad de oro (…) Las rosas de Ronsard / nunca serán perfume…
(…) No volverán las mujeres…».
El personaje poético se abre a una moral revisada y modelada por la decepción, el cansancio, las ilusiones perdidas, la vida gastada, un futuro cuya única certeza es la de su finitud. El «inútil y sórdido tiempo moral». La invasión de la madurez se impone con un fondo de impiedad y rebeldía. «He vuelto maltratado por mi propio sarcasmo«, dice el poeta en su ofrecimiento inicial. Las apelaciones a cierta actitud despiadada hacia sí mismo son esenciales en Edad roja: «has vuelto a pactar con la soledad / tu derecho cruel a ser feliz». La propia enunciación de esta crudeza, la mirada sin concesiones en que se desenvuelve poéticamente, es un factor de resistencia contra la realidad presente. A veces exhibe una lúcida ironía («el sentido común de la derrota»), sin rencor ni desgarro, de talante dramático; sin la socarronería, por ejemplo, de un Philip Larkin (‘The view is fine from fifty’), poeta con el que tiene otros muchos puntos de contacto. Ironía, arma óptima para combatir y resistirse.
A los grandes valores los sustituyen otras habilidades acordes con la caída moral del personaje («y cuando tu valor se haya acabado / y quede en su lugar sólo la astucia»), y el sujeto queda a merced de sentimientos devastadores, la culpabilidad, el miedo, que ponen en riesgo el sentido mismo de la existencia. Ingresa en un tiempo en el que no hay engaño posible. Adopta «el lenguaje duro de aquel que ya no miente» y la conciencia toma posiciones en un contexto moral degradado por el cinismo, por la intuición de fracaso y de miseria. Relativismo moral más honesto y verdadero que la «moral de nuestros padres», crecida en la hipocresía.
Esta intuición de fracaso, que abarca todas aquellas “posibilidades imposibles” del ser («la sombra silenciosa de una vida / que nunca habremos vivido»), arroja al sujeto a las fronteras del nihilismo, de las que sólo el amor logrará rescatarlo: «sólo existe la duda moral: ama».
El personaje poético se abre a una moral revisada y modelada por la decepción, el cansancio, las ilusiones perdidas, la vida gastada, un futuro cuya única certeza es la de su finitud. El «inútil y sórdido tiempo moral». La invasión de la madurez se impone con un fondo de impiedad y rebeldía. «He vuelto maltratado por mi propio sarcasmo«, dice el poeta en su ofrecimiento inicial. Las apelaciones a cierta actitud despiadada hacia sí mismo son esenciales en Edad roja: «has vuelto a pactar con la soledad / tu derecho cruel a ser feliz». La propia enunciación de esta crudeza, la mirada sin concesiones en que se desenvuelve poéticamente, es un factor de resistencia contra la realidad presente. A veces exhibe una lúcida ironía («el sentido común de la derrota»), sin rencor ni desgarro, de talante dramático; sin la socarronería, por ejemplo, de un Philip Larkin (‘The view is fine from fifty’), poeta con el que tiene otros muchos puntos de contacto. Ironía, arma óptima para combatir y resistirse.
A los grandes valores los sustituyen otras habilidades acordes con la caída moral del personaje («y cuando tu valor se haya acabado / y quede en su lugar sólo la astucia»), y el sujeto queda a merced de sentimientos devastadores, la culpabilidad, el miedo, que ponen en riesgo el sentido mismo de la existencia. Ingresa en un tiempo en el que no hay engaño posible. Adopta «el lenguaje duro de aquel que ya no miente» y la conciencia toma posiciones en un contexto moral degradado por el cinismo, por la intuición de fracaso y de miseria. Relativismo moral más honesto y verdadero que la «moral de nuestros padres», crecida en la hipocresía.
Esta intuición de fracaso, que abarca todas aquellas “posibilidades imposibles” del ser («la sombra silenciosa de una vida / que nunca habremos vivido»), arroja al sujeto a las fronteras del nihilismo, de las que sólo el amor logrará rescatarlo: «sólo existe la duda moral: ama».
Es el amor, en efecto, el sentimiento más
iluminador en Edad roja, redentor del
pasado, salvador del presente, compensador de una vida moral descompuesta por
la existencia y destruida por la Historia. El sentido de la vida está más
vinculado al amor que a la
moral. La pérdida del amor, o del sujeto amado, constituye la
más dura derrota, la más fiera intuición de vértigo y de soledad. «Al perder el
amor, pierdes la vida». En el pasado, al amor se le contempla con nostalgia,
entre escenarios íntimos de una Barcelona casi oculta a las miradas
indiscretas, en bares insondables, en hoteles, arenales y tinglados portuarios.
Sin la mujer amada, la sordidez del presente siempre se reproduce (‘Caligrafía’);
la trascendentalidad de la vivencia amorosa se referencia en versos
sentenciosos: «triste quien no ha perdido / por amor una casa». El amor es
conjuro contra la soledad.
Poemas tan desolados como ‘Ella’ hacen referencia a un
presente de amor perdido, inmerso en la zozobra y el desaliento, en la disolución
moral y la derrota del ser. «Llega el tiempo de no esperar a nadie. (…) Es hora
de volver / al desolado reino del absurdo…». El íntimo diálogo del poema ‘Dos
cartas’, una de las cimas líricas de Edad
roja, incide en la obstinada voluntad de amar por encima de todas las
cosas, como única forma de salvación existencial en un mundo que se derrumba,
incluso cuando el acto de ese amor sea de
facto irrealizable. «Seríamos los más pobres, / como mesas vacías de un
café bajo la lluvia, /si no fuese por el amor (…) Sólo puedo / jugar (…) una
carta tapada: / amarte hasta la soledad…». Bien pura, o ya corrompida, la
vivencia amorosa es reclamada con insistencia como único bien que acompañe y
proteja al sujeto del cercano futuro intuido. Su apelación se constituye en
decidida voluntad. «En lo más indefenso dentro de una mujer, / solitario, seré
por siempre amante». El poema final de Edad
roja, ‘De pronto está claro’, se eleva así como un transparente e
iluminador “caer en la cuenta” de que sólo el amor es aventura salvadora contra
el acoso del tiempo y de la rendición moral. «En la edad roja / sólo el amor
nos libra de la gélida / cueva del tiempo».
Hay playas y calles, bares, hoteles y pequeñas plazas en Edad roja. Como todo poema tiene su paisaje, la mayor parte de los que componen este libro tienen al fondo el aire y el sonido de Barcelona, y la luz del Mediterráneo. La poesía de Joan Margarit es predominantemente urbana, excepto incursiones memorísticas que recrean otros escenarios, Mallorca, Tenerife, la Cataluña interior, algunas ciudades extranjeras. Pero, en Edad roja, la piel de la ciudad, recorrida dactilarmente como si de una mujer se tratara, es la piel de Barcelona, ciudad de la memoria, del presente y del futuro a las puertas.
En este libro, Barcelona toma el color ceniciento y mortal que tiene la conciencia de temor, dolor y fracaso que recorre sus versos. Es una ciudad de bares desolados y de cines lúgubres, de plazas otoñales, como la Plaza Rovira, plátanos grises y hojas secas. Tienen los bares de Edad roja un algo hopperiano; en ellos, el sujeto poético suele estar solo, tras un cristal, observando la calle, escuchando una música en la mente. Sus semáforos le recuerdan que el deseo es tan sólo una falsa ilusión, que destella brevemente y cambia pronto su luz. Tiene la ciudad un aire de mediocridad menestral y de ambiciosa y superficial grandilocuencia («arquitectura / de tenderos y Wagner»), de podredumbre y amargura. También su puerto, proletario y triste, lo recibe al regresar desde su adolescencia canaria, en un duro contraste que refleja el turno de paso desde la inocencia hacia una pronta madurez. Con una imagen muy Brassaï («…en sus cafés había mujeres / esperando algún sueño en los espejos») le agasaja Barcelona. Sus aulas son recuerdo de una juventud perdida entre paredes heladas, sus noches sólo revelan los silenciosos coches aparcados, la lluvia racheada que sacude los faroles.
El sonido de la ciudad son algunos solos de jazz. Presente en la educación sentimental de Joan Margarit, el jazz, con su aura cosmopolita, de intelectualidad y malditismo, recorre con sus ráfagas Edad roja tiñendo de blue algunas rememoraciones, o prestando la figura de conocidos jazzmen (Chet Baker, o John Coltrane) como modelos en los cuales se conjuga la gloria y la derrota. En el escenario, el amor es sólo un negro ciego al teclado.
Hay playas y calles, bares, hoteles y pequeñas plazas en Edad roja. Como todo poema tiene su paisaje, la mayor parte de los que componen este libro tienen al fondo el aire y el sonido de Barcelona, y la luz del Mediterráneo. La poesía de Joan Margarit es predominantemente urbana, excepto incursiones memorísticas que recrean otros escenarios, Mallorca, Tenerife, la Cataluña interior, algunas ciudades extranjeras. Pero, en Edad roja, la piel de la ciudad, recorrida dactilarmente como si de una mujer se tratara, es la piel de Barcelona, ciudad de la memoria, del presente y del futuro a las puertas.
En este libro, Barcelona toma el color ceniciento y mortal que tiene la conciencia de temor, dolor y fracaso que recorre sus versos. Es una ciudad de bares desolados y de cines lúgubres, de plazas otoñales, como la Plaza Rovira, plátanos grises y hojas secas. Tienen los bares de Edad roja un algo hopperiano; en ellos, el sujeto poético suele estar solo, tras un cristal, observando la calle, escuchando una música en la mente. Sus semáforos le recuerdan que el deseo es tan sólo una falsa ilusión, que destella brevemente y cambia pronto su luz. Tiene la ciudad un aire de mediocridad menestral y de ambiciosa y superficial grandilocuencia («arquitectura / de tenderos y Wagner»), de podredumbre y amargura. También su puerto, proletario y triste, lo recibe al regresar desde su adolescencia canaria, en un duro contraste que refleja el turno de paso desde la inocencia hacia una pronta madurez. Con una imagen muy Brassaï («…en sus cafés había mujeres / esperando algún sueño en los espejos») le agasaja Barcelona. Sus aulas son recuerdo de una juventud perdida entre paredes heladas, sus noches sólo revelan los silenciosos coches aparcados, la lluvia racheada que sacude los faroles.
El sonido de la ciudad son algunos solos de jazz. Presente en la educación sentimental de Joan Margarit, el jazz, con su aura cosmopolita, de intelectualidad y malditismo, recorre con sus ráfagas Edad roja tiñendo de blue algunas rememoraciones, o prestando la figura de conocidos jazzmen (Chet Baker, o John Coltrane) como modelos en los cuales se conjuga la gloria y la derrota. En el escenario, el amor es sólo un negro ciego al teclado.
Una ciudad que suma su crepuscularidad a la del
personaje poético, a su caída moral y a su vértigo en el tiempo. Una ciudad
para el invierno. Como contrapunto, la imaginada isla del tesoro, brumosa, cálida o abrupta, se rebosa de luz
mediterránea, de la luz ensoñada del mundo clásico, con mucho más de Homero que
de Stevenson.
¿De quién son realmente los poemas de Joan Margarit, del autor o del lector? En Edad roja, el poeta, situado a una distancia indefinida de su personaje poético, se los entrega generosamente al lector, le regala «las mujeres que amé / y que nunca he perdido», la lluvia que escucha y el enigma de la isla del tesoro, consciente de que sin su implicación los poemas son palabras mojadas. Es sabido el posicionamiento a favor de la comunicación que Joan Margarit mantiene respecto de su poesía, su reconocimiento de una palabra compartible mediante la cual el lector otorgue nueva vida a los poemas y los prolongue más allá de las coyunturas existenciales. «Ahora nosotros estamos en los poemas / que otra mujer leerá en un tren», se dice en boca de uno de los personajes de ‘Dos cartas’. Las palabras son vidas no vividas también para el lector, que alimenta su experiencia con la nostalgia de ese otro existir perdido, vida que, sin embargo, le implica y explica.
Pero el sujeto poético, desde su desencantada afectividad, nos recuerda también que la poesía puede ser una sutil artimaña cuyos únicos fines puedan ser el consuelo y la autocompasión. Su vitalismo y verosimilitud alcanzan para tanto. Hay un cierto matiz de resignado fatalismo en poemas como ‘El maldito’ («muere por nada y por bien poco vive»).
Aún así, la insistencia del discurso metapoético en determinados textos acrecienta su vehemente fe en el lenguaje como portador de un valor existencial indudable. «Detrás de las palabras sólo te tengo a ti». La palabra poética cura de su significado, actúa como un conjuro contra la realidad de aquello que nombra.
Es el testigo solo, el testimonio de una verdad individual en esencia y destino, de una verdad crepuscular.
¿De quién son realmente los poemas de Joan Margarit, del autor o del lector? En Edad roja, el poeta, situado a una distancia indefinida de su personaje poético, se los entrega generosamente al lector, le regala «las mujeres que amé / y que nunca he perdido», la lluvia que escucha y el enigma de la isla del tesoro, consciente de que sin su implicación los poemas son palabras mojadas. Es sabido el posicionamiento a favor de la comunicación que Joan Margarit mantiene respecto de su poesía, su reconocimiento de una palabra compartible mediante la cual el lector otorgue nueva vida a los poemas y los prolongue más allá de las coyunturas existenciales. «Ahora nosotros estamos en los poemas / que otra mujer leerá en un tren», se dice en boca de uno de los personajes de ‘Dos cartas’. Las palabras son vidas no vividas también para el lector, que alimenta su experiencia con la nostalgia de ese otro existir perdido, vida que, sin embargo, le implica y explica.
Pero el sujeto poético, desde su desencantada afectividad, nos recuerda también que la poesía puede ser una sutil artimaña cuyos únicos fines puedan ser el consuelo y la autocompasión. Su vitalismo y verosimilitud alcanzan para tanto. Hay un cierto matiz de resignado fatalismo en poemas como ‘El maldito’ («muere por nada y por bien poco vive»).
Aún así, la insistencia del discurso metapoético en determinados textos acrecienta su vehemente fe en el lenguaje como portador de un valor existencial indudable. «Detrás de las palabras sólo te tengo a ti». La palabra poética cura de su significado, actúa como un conjuro contra la realidad de aquello que nombra.
Es el testigo solo, el testimonio de una verdad individual en esencia y destino, de una verdad crepuscular.
LOS DEMONIOS MITIGADOS
Sobre Los motivos del lobo, de Joan Margarit
por CARLOS ALCORTA
Aunque existen un
sinfín de principios y preceptos, esgrimidos desde diferentes ópticas, que
tratan de definir la labor poética y sus resultados, ninguno de ellos es capaz
de abarcar por completo su esencia esquiva. Sin embargo, si redujéramos a un
abstracto y envolvente principio el origen del halo poético, me atrevería a
asegurar que la palabra misterio lograría
el consenso de las diferentes corrientes que buscan encontrar la posición más
privilegiada en las gradas de la tribuna poética, porque la poesía, para serlo
de verdad, ha de desvelar los misterios que se esconden tras la cortina que
tamiza la luz cotidiana de una vida común mediante una mirada nueva, distinta,
no repetida o acomodada a la costumbre. Saint John Perse la define como «una profundización
en el misterio de la existencia». Cualquiera de nosotros es consciente de que
hay una parte de la realidad que se nos escapa, una porción ilocalizable que no
podemos aprehender porque desconocemos los mecanismos que la razón dispone a
nuestro alcance para llegar a esa ingrávida meta. Y no es necesario atender a
lo exterior, a lo que viene de fuera, porque nuestra intimidad, nuestra forma
de ser pertenece también a la realidad que nos circunda y dentro de todos
nosotros habita un vestigio de lo que fuimos en el pasado que nos significa y que,
a veces, somos capaces de intuir, aunque no logramos entender enteramente; pero
gracias a la poesía, a su enigma indagatorio, ésta nos permite vislumbrar
alguna parcela de ese mundo invisible. Para desentrañar esa sorpresa que nos
aguarda cuando somos capaces de hallar novedad en la costumbre, no es preciso
recurrir a indescifrables símbolos propios de una poesía hermética, esotérica o
adivinatoria; basta con utilizar con sabiduría, con la sabiduría y la hondura
que lo hace Joan Margarit, los elementos que pone a nuestra disposición el
lenguaje habitual, la construcción clásica del poema, la música intrínseca de
las palabras sin necesidad de recurrir a los efímeros presupuestos de una
vanguardia sobrevalorada y, casi, actualmente, ultramontana. El propio Margarit
ha escrito que «la principal
consecuencia de la cotidianidad es que la repetición de las cosas pone un velo
encima de ellas… Levantar ese velo es uno de los métodos habituales de la
poesía, porque al desvelar se pone la imaginación en marcha y con ella se ponen
en marcha los sentimientos».
Platón afirma en uno de sus diálogos, el Ion, que el poeta es únicamente un intérprete de los dioses, un mero trasmisor de lo que ellos, desde un más allá inasible le dictan y, sin embargo, por más que esta afirmación nos parezca propia de un estadio ajeno a la razón, en el ámbito del mito, no está exenta de verdad, porque en realidad esa llamada proviene no de fuera de sí, sino de ese lugar recóndito que llevamos dentro y que se nos presenta informe e inexplicable. Desde mi opinión, nada diferente a esto quiere decir San Agustín ―no lo olvidemos, un neoplatónico― cuado aconseja en sus Confesiones, no salir de uno mismo, sino mirar dentro de sí, porque ahí se encuentra la verdad o, lo que es lo mismo, esa súbita iluminación que induce a la escritura, porque el poeta debe escudriñar sus propias entrañas para decirse y decir el mundo que le rodea y este merodeo por los sentimientos es lo que lleva a cabo de forma magistral Joan Margarit.
Platón afirma en uno de sus diálogos, el Ion, que el poeta es únicamente un intérprete de los dioses, un mero trasmisor de lo que ellos, desde un más allá inasible le dictan y, sin embargo, por más que esta afirmación nos parezca propia de un estadio ajeno a la razón, en el ámbito del mito, no está exenta de verdad, porque en realidad esa llamada proviene no de fuera de sí, sino de ese lugar recóndito que llevamos dentro y que se nos presenta informe e inexplicable. Desde mi opinión, nada diferente a esto quiere decir San Agustín ―no lo olvidemos, un neoplatónico― cuado aconseja en sus Confesiones, no salir de uno mismo, sino mirar dentro de sí, porque ahí se encuentra la verdad o, lo que es lo mismo, esa súbita iluminación que induce a la escritura, porque el poeta debe escudriñar sus propias entrañas para decirse y decir el mundo que le rodea y este merodeo por los sentimientos es lo que lleva a cabo de forma magistral Joan Margarit.
Traducido por el propio
poeta, salvo seis poemas versionados por Luis García Montero, Els motius del llop (Los
motivos del lobo) se publicó en castellano en la colección Cuatro
Estaciones en la primavera del año 2002, es decir, nueve años
después de su edición original, debida ésta a la editorial Columna. Los
poemas fueron escritos entre la primavera de 1990 y el otoño de 1992. El libro
se articula en cinco secciones y desde la primera de ellas, titulada Principios y finales, desde el poema inicial,
La partida, podemos advertir cómo se
imbrica la sensación de fracaso en los versos, cómo soterradamente se nos
impone la impresión de que son muchas las expectativas defraudadas que se han
acumulado a lo largo del tiempo en la vida del hombre que es el poeta. Han
pasado los mejores días, los mejores años, se ha llegado a la cumbre y ahora
sólo espera el descenso, un dejarse voltear sin resistencia por la pendiente
más abrupta y desgarrada de una existencia sin apenas esperanza, porque ya sólo
«es tiempo de hacer un solitario / con las cartas marcadas de la vida». De forma
más o menos explícita esta inquietante sensación de derrota va impregnando con
su envenado perfume todos los poemas del libro, incluso en poemas como ‘Madre e
hija’, en el que describe cómo una apacible mañana en la cual están desayunando
juntas madre e hija se ve enturbiada por la constancia de la fugacidad vital y
por el lastre de renuncias que conlleva adquirir el beneficio de la estabilidad
o la calma; en el titulado ‘Canto de victoria’, que comienza con un verso
contundente y afirmativo: «Y, por fin, he salido victorioso de todo» y continúa
con una precisa enumeración de todos los triunfos, para soliviantar la
conciencia del lector con un giro inesperado en el que la expectativa del éxito
se concreta y se hace real fuera del mundo, porque «Sólo la muerte triunfa de
la vulgaridad», o en ‘Principios y finales’, poema que cierra la sección del
mismo título, donde «una chica con futuro», lectora de Horacio, de Virgilio o
Keats, se ve abocada a una vida carente de alicientes espirituales por el
desastre común que provoca la convivencia equivocada.
La segunda sección, de título análogo al del libro completo, ‘Los motivos del lobo’, comienza con un poema titulado ‘Autorretrato’. Tal vez el impudor de un ejercicio de tal índole, situarse ante el espejo de nuestras carencias, es el que requiera mayores dosis de artificio literario para solventar el alto grado de confesión autobiográfica contenida en los versos. Antonio Jiménez Millán, en el prólogo que acompaña al libro asegura ―utilizando unos versos del propio Margarit― que «en este poema se encuentra una de las claves del libro: la melancolía por un paisaje que falsea el tiempo», y es posible que esté en lo cierto, porque el paisaje aquí es una invención literaria que la memoria recrea a su antojo, despojándolo de lo más cruento, la experiencia traumática de la posguerra, y embelleciéndolo con el tamiz del olvido. Tiene, sin duda, un carácter terapéutico esta remembranza del pasado, la reconciliación con la miseria y el dolor sufridos cierra las antiguas heridas y alimenta la valentía indispensable para enfrentarse al futuro que se avecina como nube emponzoñada. El pasado familiar se presenta de forma inmisericorde, como reflejan los versos del poema ‘El banquete’, en donde la anécdota cotidiana de un cumpleaños, la festiva celebración sirve como excusa para mostrarnos un retrato despiadado de sus parientes, de sus comportamientos ante «Un banquete moral repugnante y fantástico». Sólo parece salvarse su compañera de tantos años, aunque, al final, su mansedumbre también esté contaminada por la insidia y la impudicia de quienes les acompañan. La infancia es el eje que vertebra toda esta segunda parte y su evocación nostálgica pone de manifiesto lejanos padecimientos, conflictos que aún perduran, letales duelos internos expresados con crudeza en el poema que cierra la sección: «Siempre, el lobo vigila / cómo escapa la vida / entre pactos morales / con sutiles engaños». En este poema el mar, a la manera de Pedro Salinas en su libro El contemplado, sirve de referente tanto espacial como emocional y ejerce, en su soledad inabarcable, una labor protectora que facilita la confidencia.
La segunda sección, de título análogo al del libro completo, ‘Los motivos del lobo’, comienza con un poema titulado ‘Autorretrato’. Tal vez el impudor de un ejercicio de tal índole, situarse ante el espejo de nuestras carencias, es el que requiera mayores dosis de artificio literario para solventar el alto grado de confesión autobiográfica contenida en los versos. Antonio Jiménez Millán, en el prólogo que acompaña al libro asegura ―utilizando unos versos del propio Margarit― que «en este poema se encuentra una de las claves del libro: la melancolía por un paisaje que falsea el tiempo», y es posible que esté en lo cierto, porque el paisaje aquí es una invención literaria que la memoria recrea a su antojo, despojándolo de lo más cruento, la experiencia traumática de la posguerra, y embelleciéndolo con el tamiz del olvido. Tiene, sin duda, un carácter terapéutico esta remembranza del pasado, la reconciliación con la miseria y el dolor sufridos cierra las antiguas heridas y alimenta la valentía indispensable para enfrentarse al futuro que se avecina como nube emponzoñada. El pasado familiar se presenta de forma inmisericorde, como reflejan los versos del poema ‘El banquete’, en donde la anécdota cotidiana de un cumpleaños, la festiva celebración sirve como excusa para mostrarnos un retrato despiadado de sus parientes, de sus comportamientos ante «Un banquete moral repugnante y fantástico». Sólo parece salvarse su compañera de tantos años, aunque, al final, su mansedumbre también esté contaminada por la insidia y la impudicia de quienes les acompañan. La infancia es el eje que vertebra toda esta segunda parte y su evocación nostálgica pone de manifiesto lejanos padecimientos, conflictos que aún perduran, letales duelos internos expresados con crudeza en el poema que cierra la sección: «Siempre, el lobo vigila / cómo escapa la vida / entre pactos morales / con sutiles engaños». En este poema el mar, a la manera de Pedro Salinas en su libro El contemplado, sirve de referente tanto espacial como emocional y ejerce, en su soledad inabarcable, una labor protectora que facilita la confidencia.
La experiencia amorosa ―asunto
predominante en la tercera sección, titulada ‘Primer amor’― suscita una
meditada reflexión existencial, pero vista con la objetividad que el
distanciamiento proporciona, lo que evita que el poema se convierta en una
especie de diario íntimo. Esa mirada
inquisitiva y fría, «con esa conventual frialdad del arma», permite al poeta estar
alerta y no dejarse engatusar por los melifluos vaivenes de un corazón apasionado,
porque «de la pasión, / sólo me excita ya sentir que la he perdido» escribe en
el poema de la sección segunda titulado ‘Balada de Montjuïc’, para concluir con
estas contundente afirmación incluida en ‘Amor cortés’: «Quedáis / sólo
vosotras como un sueño absurdo, / mujeres del cerebro, amantes falsas, / sol
reflejándose en un cristal sucio». Las mujeres reales, los amores vividos han
quedado en el recuerdo, pero es esta una poesía amorosa alejada del platonismo
renacentista. Se canta la fragilidad del gozo, pero de una forma más
desgarrada, más humana, sin perversas idealizaciones que anestesian el
sentimiento. La influencia de poetas como Ausiàs March o Carles Riba se hace en
estos poemas, si cabe, más evidente que en el resto del libro. A pesar de que
la certeza de la decrepitud revolotea por las esquinas de cada verso y de que
el deseo se debilita y se amansa con la edad el lobo que llevamos dentro, la
resignación no se impone, quedan aún por librar las ininterrumpidas batallas de
los cuerpos, porque la madurez consiste en apreciar la belleza que, como nos
enseña Aristóteles, reside en la integridad del ser, en su permanente dignidad,
aunque la hermosura física esté marchita y nos conmueva tan implacable
deterioro.
En ‘Remolcadores entre
la niebla’, la cuarta sección del libro, el poeta parece hacer un alto en el
camino de la evocación apesadumbrada, en la descripción de las vicisitudes
cotidianas que lentamente nos acercan a la muerte. La tensión
entre vida y muerte se ve solapada por la devoción musical que ha inspirado
estos poemas. «La música me dice cuán lejos estoy / y cuán perdido: es un placer
maldito». Desde el jazz a la música clásica, se recuerdan temas, ‘Loverman’,
conciertos en el Europa o intérpretes como Charlie Parker o Lluís Claret. La
audición de música en vivo, contemplando la entrega apasionada de los
ejecutantes y, sin duda, la recíproca admiración de los oyentes parece propiciar
en el poeta, más que un lenitivo para sus conflictos interiores, la excusa para
reivindicar una percepción más amable del pasado, lejos de la paralizante
sensación de culpa que en ocasiones conduce a un silencio castrador o
autocomplaciente.
El libro finaliza con la quinta sección, titulada ‘Camino de Reading’. Se desplaza aquí el homenaje a la música realizado en la sección anterior por, principalmente, versificadas dedicatorias a escritores, tanto poetas como narradores. Leer es una manera más de autorretratarse y en ese contexto, son significativas las elecciones que el poeta efectúa. Se recrean momentos de autores como Pessoa, Salvat-Papasseit, Pla, Evtuchenko o Sylvia Plath. ‘El infierno de Don Joan’, el primer poema, plantea una doble lectura. A un lado el propio autor, con esas «heridas de amor» que pueden ser personales o ajenas y, al otro, la sombra del mítico amante Don Juan, que ha aprendido en la vejez que todos los cuerpos son el mismo cuerpo, el cuerpo amado. La tensión entre la realidad y los sueños queda atenuada en versos como los que siguen: «y reivindico / el placer solitario en la mirada / para poder estar contigo cuando enlazas / a otro en el espejo frente a mí y eres mi tacto». De las razones que le impulsan a escribir poesía da cuenta en el poema titulado significativamente ‘Poética’. Amparado por nombres como Vallejo, Espriu o Quevedo y tal vez hipnotizado por la convicción del enorme poder de atracción de las palabras, como queda de manifiesto en el poema ‘Peligros’ de la primera sección, Margarit enumera alguna de las causas: «Es por los hijos muertos, / por los amores sin mañana: / por el mañana que amenaza / como un arma. Por toda la extensión / del nebuloso mal que no es noticia». El inventario no pretende ser exhaustivo, sino paradigmático. Es el lector quien debe añadir su personal listado y ordenarlo según sus preferencias. ‘Camino de Reading’ ―recuérdese que en la prisión homónima estuvo recluido Oscar Wilde― no deja de ser otra poética, pero en la que sobresalen, por encima de criterios argumentales o estéticos, los valores éticos, la dignidad del derrotado por encima de leyes y convenciones sociales.
El libro finaliza como una especie de declaración de intenciones. El lector, el oyente, es un cómplice que debe interpretar lo leído, lo escuchado con la certeza de que es de su vida de quien se escribe y de que en esas parábolas morales se encuentra la formula para soportar los desgarros personales, las fracturas del mundo. No hay resignación en estos poemas, pero sí la lucidez del lobo amansado por los años, la madurez imprescindible para dejar adormecidos los demonios que habitan dentro de uno mismo. Todo ser humano es un héroe solitario que forcejea con el día a día, con sus propios fantasmas, con la presencia irrevocable de la muerte, y la poesía, lejos de dar respuestas, nos enseña a formular las preguntas que nos despejan el camino para seguir viviendo.
El libro finaliza con la quinta sección, titulada ‘Camino de Reading’. Se desplaza aquí el homenaje a la música realizado en la sección anterior por, principalmente, versificadas dedicatorias a escritores, tanto poetas como narradores. Leer es una manera más de autorretratarse y en ese contexto, son significativas las elecciones que el poeta efectúa. Se recrean momentos de autores como Pessoa, Salvat-Papasseit, Pla, Evtuchenko o Sylvia Plath. ‘El infierno de Don Joan’, el primer poema, plantea una doble lectura. A un lado el propio autor, con esas «heridas de amor» que pueden ser personales o ajenas y, al otro, la sombra del mítico amante Don Juan, que ha aprendido en la vejez que todos los cuerpos son el mismo cuerpo, el cuerpo amado. La tensión entre la realidad y los sueños queda atenuada en versos como los que siguen: «y reivindico / el placer solitario en la mirada / para poder estar contigo cuando enlazas / a otro en el espejo frente a mí y eres mi tacto». De las razones que le impulsan a escribir poesía da cuenta en el poema titulado significativamente ‘Poética’. Amparado por nombres como Vallejo, Espriu o Quevedo y tal vez hipnotizado por la convicción del enorme poder de atracción de las palabras, como queda de manifiesto en el poema ‘Peligros’ de la primera sección, Margarit enumera alguna de las causas: «Es por los hijos muertos, / por los amores sin mañana: / por el mañana que amenaza / como un arma. Por toda la extensión / del nebuloso mal que no es noticia». El inventario no pretende ser exhaustivo, sino paradigmático. Es el lector quien debe añadir su personal listado y ordenarlo según sus preferencias. ‘Camino de Reading’ ―recuérdese que en la prisión homónima estuvo recluido Oscar Wilde― no deja de ser otra poética, pero en la que sobresalen, por encima de criterios argumentales o estéticos, los valores éticos, la dignidad del derrotado por encima de leyes y convenciones sociales.
El libro finaliza como una especie de declaración de intenciones. El lector, el oyente, es un cómplice que debe interpretar lo leído, lo escuchado con la certeza de que es de su vida de quien se escribe y de que en esas parábolas morales se encuentra la formula para soportar los desgarros personales, las fracturas del mundo. No hay resignación en estos poemas, pero sí la lucidez del lobo amansado por los años, la madurez imprescindible para dejar adormecidos los demonios que habitan dentro de uno mismo. Todo ser humano es un héroe solitario que forcejea con el día a día, con sus propios fantasmas, con la presencia irrevocable de la muerte, y la poesía, lejos de dar respuestas, nos enseña a formular las preguntas que nos despejan el camino para seguir viviendo.
Joan Margarit pertenece
a la estirpe de los poetas insatisfechos con su propia obra. El ejemplo más
significativo es el de Juan Ramón, el descontento de sí mismo y, en la
actualidad, podemos mencionar el caso de Vicente Gallego que ha
efectuado una valiente ―y personalmente
creo que excesiva― poda en toda su obra anterior al libro Santa deriva. Ese admirable y exigente sentido crítico ha llevado a
Joan Margarit a suprimir alguno de los poemas de esta entrega (‘Canto de victoria’, ‘Primavera de mis cincuenta y tres años’, ‘Los errores de los muertos’, etc.) y a
modificar algunos otros (‘Madre e hija’, ‘Peligros’, ‘Grieta’, etc.) como queda
de manifiesto en la recopilación de su obra, que abarca el período entre 1975 y
1995, titulada El primer frío. Sin
embargo, para escribir este comentario, hemos preferido atenernos a la versión
original, con el ánimo de ser fieles al impulso primero que motivó su escritura
y al juego semántico que en los poemas se desarrolla, porque una mirada
retrospectiva sobre los textos puede falsear el modo inicial de relacionarse
con la idea, el sentimiento o la contingencia que dio origen al poema.
UNA CASA EN NINGUNA PARTE
(Sobre Aguafuertes de Joan Margarit)
por JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS
Son las cinco de la mañana. A estas horas, a
nadie la parecerá injusto que no me fíe más que de los poetas que escriben
contra sí mismos. A nadie le parecerá raro que diga que Joan Margarit es uno de
ellos. Ya sé que la verdad es una cuestión de estilo, pero la historia de la
literatura (y Margarit ya forma parte de ella) está llena de gente empeñada en
quedar bien, en salir bien peinada en sus autorretratos. Margarit no. Sólo los
grandes libros aguantan la prueba de fuego de una lectura en las peores
condiciones. Ya digo, cinco de la mañana. Aguafuertes es uno de ellos. Contiene un buen
puñado de poemas antológicos y el perfil de un poeta que sabe que la verdad hiere
pero que también sabe que fuera de la verdad no queda ya poesía, sólo
literatura.
Escucho la Patética y me veo
deseando que la muerte de Joana
nos devolviera el orden y la felicidad
que creímos perder cuando nació.
Estos cuatro versos de ‘Tchaicovsky’ valen por una obra completa. Es la vida que al poeta le ha costado escribirlos la que vive ahora en ellos. Y el arte no es distinto de la vida, nos ha avisado él mismo. Y la verdad no es distinta del arte cuando es arte y no manufactura. Sin duda no son los mejores versos de Margarit, pero el mero hecho de haberlos escrito son un salvoconducto. Sabemos que habla en serio. Y sabemos también que este libro es algo más que un libro, es un pedazo de dolor y de espanto, maravilla y memoria que alguien ha tejido contra su propio interés. En contra suya y a nuestro favor.
Escucho la Patética y me veo
deseando que la muerte de Joana
nos devolviera el orden y la felicidad
que creímos perder cuando nació.
Estos cuatro versos de ‘Tchaicovsky’ valen por una obra completa. Es la vida que al poeta le ha costado escribirlos la que vive ahora en ellos. Y el arte no es distinto de la vida, nos ha avisado él mismo. Y la verdad no es distinta del arte cuando es arte y no manufactura. Sin duda no son los mejores versos de Margarit, pero el mero hecho de haberlos escrito son un salvoconducto. Sabemos que habla en serio. Y sabemos también que este libro es algo más que un libro, es un pedazo de dolor y de espanto, maravilla y memoria que alguien ha tejido contra su propio interés. En contra suya y a nuestro favor.
Aguafuertes es tal vez el mejor
libro de Margarit para empezar a leer a Margarit. Contiene, él solo, su mundo
entero: las hijas, el padre, el amor, el pasado, Barcelona, la música, Sanaüja,
Tenerife. Es una casa habitable y pacífica que está en ninguna parte. Cuenta
Margarit en su prólogo al libro que, después de dos años de escritura, terminó Aguafuertes en 1994. Se acercaba a los
60 años e imagino que a los 60 años sólo los grandes temas aguantan la prueba
de fuego. El poema ‘La educación sentimental’ nos avisa:
se debe rastrear la poesía
por los juzgados y los hospitales:
más tarde, ya hablará de la que amas.
Y es cierto, tal vez lo mejor que se puede decir de Aguafuertes es que no resultaría ridículo leído en un juzgado o en un hospital. Y sin embargo es un libro de amor (esa forma del tiempo). Tal vez no sin embargo, sino por eso.
se debe rastrear la poesía
por los juzgados y los hospitales:
más tarde, ya hablará de la que amas.
Y es cierto, tal vez lo mejor que se puede decir de Aguafuertes es que no resultaría ridículo leído en un juzgado o en un hospital. Y sin embargo es un libro de amor (esa forma del tiempo). Tal vez no sin embargo, sino por eso.
EL RELÁMPAGO QUE MUESTRA LA REALIDAD
por D. SAM ABRAMS
A lo largo de su carrera un poeta tiene una
serie de responsabilidades que ha de cumplir, las responsabilidades a las
cuales se refería William Butler Yeats en el título de su famoso libro Responsabilities (1914).
En primer lugar, tiene la responsabilidad de formarse, porque un poeta, antes que nada, es un lector que constantemente está intentando hacerse un sólido bagaje dentro del arte de la poesía. El poeta tiene la interminable tarea de conocer a fondo, por un lado, la lengua y sus posibilidades artísticas y, por otro, las grandes creaciones artísticas del pasado y el presente.
En segundo lugar, el poeta tiene la responsabilidad de administrar correctamente su energía creativa. Cada poeta tiene una determinada cantidad de energía creativa en el momento de comenzar su carrera literaria que ha de saber gastar o distribuir. Evidentemente, el aspecto fundamental de la administración de la energía creativa es llegar a discernir y escribir los poemas que Pere Rovira denomina ‹‹los poemas esenciales››.
Y, por último, el poeta tiene la responsabilidad, a partir de un determinado momento en su carrera, de velar por la transmisión de su obra anterior. Es decir, llega un día que la tarea del poeta se desdobla porque, por una parte, ha de crear obra nueva y, por otra, ha de cuidar de la preservación de la obra que ya tiene acumulada.
Si nos acercamos a Els primers freds. Poesia 1975-1995, el volumen primero de la obra reunida de Joan Margarit, podemos constatar que nuestro poeta ha descargado sus responsabilidades yeatsianas más que satisfactoriamente. En este sentido, el día que algún crítico se dedique a estudiar las fuentes activas y pasivas de la poesía de Margarit, nos daremos cuenta de que se trata de uno de los poetas con mejor formación de la lírica catalana contemporánea. Y respecto a la administración de su energía creativa, hemos de recordar que Margarit es un poeta “total”, a la manera de Pablo Neruda o Walt Whitman, lo que significa que tiene entre manos un ambicioso proyecto literario: el de poetizar íntegramente el mundo que le rodea, un proyecto que requiere abundantes recursos creativos. Contra natura, a lo largo de veinte años Margarit intentó formalizar su obra en castellano, lo que provocó un retraso del proceso creativo hasta el punto que sólo fue capaz de escribir cuatro libros durante este tiempo. Ahora bien, en 1980 se produjo el efecto contrario en el momento en que cambió de lengua poética. De hecho, no llegó a canalizar adecuadamente su energía creativa hasta la aparición, en 1987, de su undécima obra en catalán, Llum de pluja.
En primer lugar, tiene la responsabilidad de formarse, porque un poeta, antes que nada, es un lector que constantemente está intentando hacerse un sólido bagaje dentro del arte de la poesía. El poeta tiene la interminable tarea de conocer a fondo, por un lado, la lengua y sus posibilidades artísticas y, por otro, las grandes creaciones artísticas del pasado y el presente.
En segundo lugar, el poeta tiene la responsabilidad de administrar correctamente su energía creativa. Cada poeta tiene una determinada cantidad de energía creativa en el momento de comenzar su carrera literaria que ha de saber gastar o distribuir. Evidentemente, el aspecto fundamental de la administración de la energía creativa es llegar a discernir y escribir los poemas que Pere Rovira denomina ‹‹los poemas esenciales››.
Y, por último, el poeta tiene la responsabilidad, a partir de un determinado momento en su carrera, de velar por la transmisión de su obra anterior. Es decir, llega un día que la tarea del poeta se desdobla porque, por una parte, ha de crear obra nueva y, por otra, ha de cuidar de la preservación de la obra que ya tiene acumulada.
Si nos acercamos a Els primers freds. Poesia 1975-1995, el volumen primero de la obra reunida de Joan Margarit, podemos constatar que nuestro poeta ha descargado sus responsabilidades yeatsianas más que satisfactoriamente. En este sentido, el día que algún crítico se dedique a estudiar las fuentes activas y pasivas de la poesía de Margarit, nos daremos cuenta de que se trata de uno de los poetas con mejor formación de la lírica catalana contemporánea. Y respecto a la administración de su energía creativa, hemos de recordar que Margarit es un poeta “total”, a la manera de Pablo Neruda o Walt Whitman, lo que significa que tiene entre manos un ambicioso proyecto literario: el de poetizar íntegramente el mundo que le rodea, un proyecto que requiere abundantes recursos creativos. Contra natura, a lo largo de veinte años Margarit intentó formalizar su obra en castellano, lo que provocó un retraso del proceso creativo hasta el punto que sólo fue capaz de escribir cuatro libros durante este tiempo. Ahora bien, en 1980 se produjo el efecto contrario en el momento en que cambió de lengua poética. De hecho, no llegó a canalizar adecuadamente su energía creativa hasta la aparición, en 1987, de su undécima obra en catalán, Llum de pluja.
Y respecto a la transmisión de su
obra anterior, Margarit ha sido francamente imaginativo y ha empleado técnicas
diferentes a lo largo de los años. La obra completa tradicional, L’ordre del temps, 1980-1984 (1985), es
una. O la antología monotemática, como Poesia
amorosa completa (2001). O la selección representativa, como Trist el qui mai no ha perdut per amor una
casa (2003). Y ahora, con Els primers
freds, ha ensayado una nueva fórmula: la obra reunida.
Un poeta tiene básicamente tres maneras de recoger o mostrar su obra acumulada: la obra completa, la más tradicional, que consiste en reunir absolutamente toda su producción; la obra reunida, que consiste en reunir todos los poemas que quiere conservar; y la antología o selección representativa, que ofrece los poemas más característicos. Por lo dicho anteriormente, se puede ver que Margarit, con Els primers freds, ha probado la última posibilidad que le quedaba.
Dentro de la categoría de obra reunida, hay que decir que Els primers freds es una propuesta original y radical. Original porque se ha hecho una doble edición –en castellano en Visor y en catalán en Proa– y ha conseguido la unificación de su obra poética de cara a los dos públicos lectores, al pasar al catalán lo que quiere conservar de la obra castellana, y al castellano lo que quiere conservar de la obra en catalán. Radical porque el autor se ha permitido el lujo de eliminar casi la totalidad de su obra en castellano y una parte significativa de la obra en catalán. Repasando el índice del libro, se puede ver cómo la primera parte, Restes d’aquell naufragi (1975-1986), contiene exactamente los cuatro poemas que han sobrevivido de los otros tantos libros que Margarit publicó en castellano entre 1963 y 1979, y los treinta y dos poemas que han sobrevivido de los trece libros que escribió en catalán ¡entre 1980 y 1986! En definitiva, los treinta y seis poemas que, en total, el autor ha salvado de su obra inicial sirven de prólogo o pórtico de los cuatro libros que Margarit quiere conservar, desde Llum de pluja (1987) a Aiguaforts (1995). Y después, el conjunto completo de los ciento ochenta y ocho poemas ha sido sometido a un riguroso proceso de corrección por el poeta.
Lo que ha hecho Margarit con Els primers freds es ofrecernos él mismo una lectura definitiva de su obra. La trama argumental de esta lectura sería la siguiente: la obra en castellano fue lo que en inglés se denomina un false start (“comienzo equivocado”) y la primera obra en catalán es, en gran parte, desdeñable porque fue una especie de espejismo, el producto de unas ganas imperiosas de ponerse al día como poeta, en tanto la obra a partir de Llum de pluja se puede considerar madura, ponderada y alejada de servidumbres extraliterarias. Una vez más, Joan Margarit, de forma brutalmente contundente, ha permanecido fiel a sí mismo. En un poema casi profético, 'Poètica', de Edat roja (1990), Margarit describe la poesía auténtica como ‹‹[…] l’esclat / que saps dins teu, talment el llamp / que en un instant et mostra, / fins al llunyà horitzó, la realitat››(*). Margarit ha querido ser fiel a sí mismo y ofrecer a sus lectores exclusivamente los poemas que se ajustan a las exigencias de 'Poètica', y Els primers freds es el extraordinario resultado de aplicar este criterio de selección de manera inflexible.
(*) ‹‹[…] el resplandor / que sabes dentro de ti, como el relámpago / que en un instante muestra / hacia el lejano horizonte, la realidad›› (tomado de Edad roja, versión y prólogo de Antonio Jiménez Millán, Granada, Diputación Provincial, col. Maillot Amarillo, nº 22, 1995).
Un poeta tiene básicamente tres maneras de recoger o mostrar su obra acumulada: la obra completa, la más tradicional, que consiste en reunir absolutamente toda su producción; la obra reunida, que consiste en reunir todos los poemas que quiere conservar; y la antología o selección representativa, que ofrece los poemas más característicos. Por lo dicho anteriormente, se puede ver que Margarit, con Els primers freds, ha probado la última posibilidad que le quedaba.
Dentro de la categoría de obra reunida, hay que decir que Els primers freds es una propuesta original y radical. Original porque se ha hecho una doble edición –en castellano en Visor y en catalán en Proa– y ha conseguido la unificación de su obra poética de cara a los dos públicos lectores, al pasar al catalán lo que quiere conservar de la obra castellana, y al castellano lo que quiere conservar de la obra en catalán. Radical porque el autor se ha permitido el lujo de eliminar casi la totalidad de su obra en castellano y una parte significativa de la obra en catalán. Repasando el índice del libro, se puede ver cómo la primera parte, Restes d’aquell naufragi (1975-1986), contiene exactamente los cuatro poemas que han sobrevivido de los otros tantos libros que Margarit publicó en castellano entre 1963 y 1979, y los treinta y dos poemas que han sobrevivido de los trece libros que escribió en catalán ¡entre 1980 y 1986! En definitiva, los treinta y seis poemas que, en total, el autor ha salvado de su obra inicial sirven de prólogo o pórtico de los cuatro libros que Margarit quiere conservar, desde Llum de pluja (1987) a Aiguaforts (1995). Y después, el conjunto completo de los ciento ochenta y ocho poemas ha sido sometido a un riguroso proceso de corrección por el poeta.
Lo que ha hecho Margarit con Els primers freds es ofrecernos él mismo una lectura definitiva de su obra. La trama argumental de esta lectura sería la siguiente: la obra en castellano fue lo que en inglés se denomina un false start (“comienzo equivocado”) y la primera obra en catalán es, en gran parte, desdeñable porque fue una especie de espejismo, el producto de unas ganas imperiosas de ponerse al día como poeta, en tanto la obra a partir de Llum de pluja se puede considerar madura, ponderada y alejada de servidumbres extraliterarias. Una vez más, Joan Margarit, de forma brutalmente contundente, ha permanecido fiel a sí mismo. En un poema casi profético, 'Poètica', de Edat roja (1990), Margarit describe la poesía auténtica como ‹‹[…] l’esclat / que saps dins teu, talment el llamp / que en un instant et mostra, / fins al llunyà horitzó, la realitat››(*). Margarit ha querido ser fiel a sí mismo y ofrecer a sus lectores exclusivamente los poemas que se ajustan a las exigencias de 'Poètica', y Els primers freds es el extraordinario resultado de aplicar este criterio de selección de manera inflexible.
(*) ‹‹[…] el resplandor / que sabes dentro de ti, como el relámpago / que en un instante muestra / hacia el lejano horizonte, la realidad›› (tomado de Edad roja, versión y prólogo de Antonio Jiménez Millán, Granada, Diputación Provincial, col. Maillot Amarillo, nº 22, 1995).
Traducción del texto: Antonio Lafarque
ESTACIÓN DE FRANCIA
por FRANCISO DÍAZ DE CASTRO
Estación de Francia es para mí el libro más denso y más complejo de la
extraordinaria trayectoria poética de Joan Margarit. Escrito, de acuerdo con lo
que declara el autor, en catalán y en castellano casi a la vez, a la riqueza de
sentidos del libro se suma la voluntad de reivindicar cuanto de valioso resulta
de las circunstancias lingüísticas que la historia de España impuso a muchas
familias de habla catalana tras la guerra civil: «Ahora la única “normalización”
posible para mí es no renunciar a nada de cuanto tengo y que he ido adquiriendo
en mi viaje poético».
No era esta la primera vez que la poesía de Joan Margarit se publicaba en castellano. En 1995 aparecía en la colección Maillot Amarillo de Granada la edición bilingüe de Edat roja en versión castellana de Antonio Jiménez Millán, y en 1997 la colección La Veleta, también de Granada, difundía Cien poemas, también bilingüe, con prólogo de José Agustín Goytisolo y versiones del propio José Agustín, de Antonio Jiménez Millán, Luis García Montero, Justo Navarro, Pere Rovira, Enrique Badosa y otros. En nuestra historia última sigue resultando infrecuente que un poeta en catalán todavía en plena creación sea traducido tan abundantemente al castellano, aunque entre las escasas excepciones debe decirse, por lo que significa en este caso, que el propio Margarit había traducido antes al castellano poemas de Miquel Martí i Pol y, con Pere Rovira, el Poema inacabat de Gabriel Ferrater, creándose con ello sus propios precedentes.
En el caso de Estación de Francia, a la experiencia creadora en dos lenguas, con lo que tiene de valiosa propuesta de experiencia lingüística y de riesgos múltiples ―de intensidad expresiva, de precisión o de recepción―, se añade lo que llamó Luis Antonio de Villena una propuesta de “experiencia convivencial” contra el conflicto arduo del fundamentalismo cultural, que no ha parado de aumentar en los años transcurridos desde la publicación del libro. Una vuelta de tuerca magistral a una obra poética en sazón, inseparable, en sus raíces, de los conflictos de nuestro presente colectivo.
Desde el título Margarit nos sitúa en una escritura de complejos simbolismos que, a partir del eje autobiográfico en torno al que giran todos los poemas, amplían su sentido a ese otro territorio más amplio en el que el lector puede reconocerse y ahondar en sus propias realidades. La barcelonesa Estación de Francia, según declara el autor en una de las numerosas notas a los poemas, «fue durante mi infancia y juventud la estación más importante de la ciudad, construida según todos los parámetros de la arquitectura en hierro del final del siglo XIX». Este título, como tantos de otros libros y poemas de Margarit, sirve de referente de su propia actividad profesional, sin duda, pero cobra un sentido más general, tanto por las historias concretas y particulares que van desgranándose a lo largo del libro, como por dar nombre propio al viaje por la memoria que realiza el poeta y por la misma condición de homo viator que determina, más en abstracto, el vivir del protagonista en primera persona y de los personajes que desfilan por el libro.
No era esta la primera vez que la poesía de Joan Margarit se publicaba en castellano. En 1995 aparecía en la colección Maillot Amarillo de Granada la edición bilingüe de Edat roja en versión castellana de Antonio Jiménez Millán, y en 1997 la colección La Veleta, también de Granada, difundía Cien poemas, también bilingüe, con prólogo de José Agustín Goytisolo y versiones del propio José Agustín, de Antonio Jiménez Millán, Luis García Montero, Justo Navarro, Pere Rovira, Enrique Badosa y otros. En nuestra historia última sigue resultando infrecuente que un poeta en catalán todavía en plena creación sea traducido tan abundantemente al castellano, aunque entre las escasas excepciones debe decirse, por lo que significa en este caso, que el propio Margarit había traducido antes al castellano poemas de Miquel Martí i Pol y, con Pere Rovira, el Poema inacabat de Gabriel Ferrater, creándose con ello sus propios precedentes.
En el caso de Estación de Francia, a la experiencia creadora en dos lenguas, con lo que tiene de valiosa propuesta de experiencia lingüística y de riesgos múltiples ―de intensidad expresiva, de precisión o de recepción―, se añade lo que llamó Luis Antonio de Villena una propuesta de “experiencia convivencial” contra el conflicto arduo del fundamentalismo cultural, que no ha parado de aumentar en los años transcurridos desde la publicación del libro. Una vuelta de tuerca magistral a una obra poética en sazón, inseparable, en sus raíces, de los conflictos de nuestro presente colectivo.
Desde el título Margarit nos sitúa en una escritura de complejos simbolismos que, a partir del eje autobiográfico en torno al que giran todos los poemas, amplían su sentido a ese otro territorio más amplio en el que el lector puede reconocerse y ahondar en sus propias realidades. La barcelonesa Estación de Francia, según declara el autor en una de las numerosas notas a los poemas, «fue durante mi infancia y juventud la estación más importante de la ciudad, construida según todos los parámetros de la arquitectura en hierro del final del siglo XIX». Este título, como tantos de otros libros y poemas de Margarit, sirve de referente de su propia actividad profesional, sin duda, pero cobra un sentido más general, tanto por las historias concretas y particulares que van desgranándose a lo largo del libro, como por dar nombre propio al viaje por la memoria que realiza el poeta y por la misma condición de homo viator que determina, más en abstracto, el vivir del protagonista en primera persona y de los personajes que desfilan por el libro.
Más acá de esta consideración abstracta, sin embargo, más
real y más conflictivo, también más importante, en mi opinión, es el constante
entrecruzamiento de la historia colectiva con la realidad cotidiana de una
ciudad y con la reflexión sobre la historia personal: todo ese conglomerado
sabiamente interconectado es el que dota de grandeza estética y moral a este
conjunto de poemas. Junto a los itinerarios de tantos personajes, en presente
pero también en los varios planos del pasado ―la guerra civil, las derrotas,
los regresos, los exilios, los asesinatos―, es el intenso viaje de la memoria
el que nos guía iluminando escenarios, desapariciones, amores, decepciones, la
constancia, en fin, del lento desplazarse hacia la muerte que se va
enseñoreando del libro y cuya hora borrosa la señala un amarillento reloj de
estación. Una densa confluencia de historias ajenas y personales que compone un
libro tan admirable como poco autocomplaciente y en el que, sin embargo, la
melancolía o el dolor dejan ver los otros tonos íntimos del amor, de la
amistad, de la belleza del mundo, de los homenajes a la música, a la
literatura, a la pintura.
El largo poema ‘Filósofo en la noche’, dedicado al filósofo Emilio Lledó, inscribe en el monólogo dramático del
personaje una meditación biográfica al hilo de la lectura de la Ilíada que es, en última instancia, el
extrañamiento de la propia meditación del poeta en una historia ajena, aunque
cercana.
Curiosamente, no brilla el sol en Estación de Francia, o lo hace tan sólo en las escenas del pasado revivido. Atardeceres, noches, madrugadas establecen los tonos del conjunto en esta recreación de lo que fue a la luz neblinosa de recuerdos, de sueños rotos y de desengaños. La historia personal se vuelve compartible gracias a la capacidad del poeta de llevar a un terreno simbólico los elementos espaciales concretos, las luces de atardecer o las horas nocturnas en las que una música, una lectura o el mismo insomnio con sus apariciones permiten reconsiderar la experiencia moral sin trampas ni amaños y reflexionar sobre los instintos humanos, sobre los egoísmos del amor, sobre el recelo, sobre el tedio, sobre la «Vieja fuerza del odio que está oculta / como los huesos de la calavera». En el círculo más íntimo de estos poemas apuesta y gana un Joan Margarit que pide cuentas a su propia conciencia en este viaje por una geografía minuciosa de nombres personales, de lugares revisitados o fantaseados; las calles sórdidas de los suburbios o ese centro urbano de las Ramblas que es de todos y de nadie; el refugio precario del hogar; el escondido plano de los amores y vilezas que es, sin otra mediación que la primera persona, el que todos ocultamos; las viejas playas perdidas entre tantas ilusiones. El hombre que es todos los hombres y que sigue buscándose en su intimidad; el individuo, en fin, que en el atardecer de la existencia asume las derrotas de la edad y usa esas enseñanzas como un arma a favor de la vida, mientras dure, a favor de aquello que pueda seguir vivo del amor, que se acrecienta «a manos del feroz estimulante / que es la clara certeza de la muerte».
Pero Estación de Francia es además balance y crónica moral de un tiempo de guerras y de exilios, de derrotas de las que nada puede redimirnos. Y el espacio simbólico que brinda esta vieja estación ―historia y mito―, sugestivo de cruces presurosos, de confusión humana, de señales, sirve de correlato superior a una escritura tensa que reúne intimidad y vida colectiva y que, entre los sarcasmos y el temor, afinca la verdad de un personaje que propone al lector, imprescindible, sus propias conclusiones, más allá de tantos pormenores personales: la música de jazz, los homenajes secretos, o no tanto, a los amigos, los familiares, los espacios propios.
Curiosamente, no brilla el sol en Estación de Francia, o lo hace tan sólo en las escenas del pasado revivido. Atardeceres, noches, madrugadas establecen los tonos del conjunto en esta recreación de lo que fue a la luz neblinosa de recuerdos, de sueños rotos y de desengaños. La historia personal se vuelve compartible gracias a la capacidad del poeta de llevar a un terreno simbólico los elementos espaciales concretos, las luces de atardecer o las horas nocturnas en las que una música, una lectura o el mismo insomnio con sus apariciones permiten reconsiderar la experiencia moral sin trampas ni amaños y reflexionar sobre los instintos humanos, sobre los egoísmos del amor, sobre el recelo, sobre el tedio, sobre la «Vieja fuerza del odio que está oculta / como los huesos de la calavera». En el círculo más íntimo de estos poemas apuesta y gana un Joan Margarit que pide cuentas a su propia conciencia en este viaje por una geografía minuciosa de nombres personales, de lugares revisitados o fantaseados; las calles sórdidas de los suburbios o ese centro urbano de las Ramblas que es de todos y de nadie; el refugio precario del hogar; el escondido plano de los amores y vilezas que es, sin otra mediación que la primera persona, el que todos ocultamos; las viejas playas perdidas entre tantas ilusiones. El hombre que es todos los hombres y que sigue buscándose en su intimidad; el individuo, en fin, que en el atardecer de la existencia asume las derrotas de la edad y usa esas enseñanzas como un arma a favor de la vida, mientras dure, a favor de aquello que pueda seguir vivo del amor, que se acrecienta «a manos del feroz estimulante / que es la clara certeza de la muerte».
Pero Estación de Francia es además balance y crónica moral de un tiempo de guerras y de exilios, de derrotas de las que nada puede redimirnos. Y el espacio simbólico que brinda esta vieja estación ―historia y mito―, sugestivo de cruces presurosos, de confusión humana, de señales, sirve de correlato superior a una escritura tensa que reúne intimidad y vida colectiva y que, entre los sarcasmos y el temor, afinca la verdad de un personaje que propone al lector, imprescindible, sus propias conclusiones, más allá de tantos pormenores personales: la música de jazz, los homenajes secretos, o no tanto, a los amigos, los familiares, los espacios propios.
La realidad común, lo cotidiano y lo testimonial juegan aquí
un papel decisivo: forman parte del objeto de cada reflexión, conforman la
entidad del ser histórico que Margarit persigue en sus poemas. El mundo
laboral, imprescindible para el poeta, las oscuras perspectivas del futuro
―esos «Jóvenes con el paro en la mirada»―, el hogar miserable que descubre,
turbado, el arquitecto en su trabajo, o la constatación en uno mismo de una
inexcusable hostilidad, en las Ramblas pobladas de inmigrantes. La Barcelona de
un tiempo que aún es el nuestro y que es el obstinado territorio en el que el
poeta analiza la historia colectiva, se combina con las referencias a esos
otros espacios rurales en que la naturaleza cobra un protagonismo desbordante y
sitúa la historia más pura del propio corazón.
En ambos espacios, el urbano y el natural, Joan Margarit integra eficazmente la sensorialidad de los ambientes y la oportuna nota reflexiva, que aporta una especial intensidad en los versos finales de los poemas, siempre rotundos, siempre certeros. Con ello el simbolismo de partida no pierde ambigüedad pero comporta una iluminación intelectual fruto del conocer: sobre el recuerdo ― «El recuerdo hace suaves transcripciones», «Ciudades que están llenas de imprevistos / hitos de amor»―; sobre el amor y sus precariedades ―«hablemos del amor aunque las rosas / tengan que acabar siempre en la basura»―; sobre la sordidez de tantas instituciones sociales ―«que un oficio que se hace disfrazado / es porque oculta alguna cosa indigna»―; sobre las paradojas de la experiencia: «Sin ir a parte alguna, nos alejamos siempre. / La muerte no resuelve este misterio», «El ayer nos espera en el mañana, / va siempre más deprisa que nosotros». El tono temperado dominante en estos poemas, en su mayoría narrativos, deja paso en diversos momentos a destellos sarcásticos, a airadas afirmaciones sobre la condición humana, a tristes constataciones sobre lo efímero de la intensidad de las pasiones, a momentos, en fin, de solemnes sentencias sobre lo más oscuro de uno mismo.
Esta capacidad de aislamiento y análisis del sentir más salvaje en la conciencia ofrece a quien lee estos poemas una vía de entrada en lo real en la que sentimientos y razón, testimonio, elegía y vitalismo ponen al descubierto las falacias de todo pensamiento insolidario, lo insostenible en poesía de las construcciones subjetivas falaces. El poeta ha logrado ese artificio que permite que el juego de hacer versos se ahínque en lo real y lo descubra. Ya venía de antes este arte de palabras, pero a partir de Estación de Francia Margarit nos habla desde otra altura superior. A la vista están Joana, Cálculo de estructuras o Casa de misericordia, tres libros tan distintos entre sí y a la vez tan genuinamente dependientes de un mismo pulso poético y vital.
En ambos espacios, el urbano y el natural, Joan Margarit integra eficazmente la sensorialidad de los ambientes y la oportuna nota reflexiva, que aporta una especial intensidad en los versos finales de los poemas, siempre rotundos, siempre certeros. Con ello el simbolismo de partida no pierde ambigüedad pero comporta una iluminación intelectual fruto del conocer: sobre el recuerdo ― «El recuerdo hace suaves transcripciones», «Ciudades que están llenas de imprevistos / hitos de amor»―; sobre el amor y sus precariedades ―«hablemos del amor aunque las rosas / tengan que acabar siempre en la basura»―; sobre la sordidez de tantas instituciones sociales ―«que un oficio que se hace disfrazado / es porque oculta alguna cosa indigna»―; sobre las paradojas de la experiencia: «Sin ir a parte alguna, nos alejamos siempre. / La muerte no resuelve este misterio», «El ayer nos espera en el mañana, / va siempre más deprisa que nosotros». El tono temperado dominante en estos poemas, en su mayoría narrativos, deja paso en diversos momentos a destellos sarcásticos, a airadas afirmaciones sobre la condición humana, a tristes constataciones sobre lo efímero de la intensidad de las pasiones, a momentos, en fin, de solemnes sentencias sobre lo más oscuro de uno mismo.
Esta capacidad de aislamiento y análisis del sentir más salvaje en la conciencia ofrece a quien lee estos poemas una vía de entrada en lo real en la que sentimientos y razón, testimonio, elegía y vitalismo ponen al descubierto las falacias de todo pensamiento insolidario, lo insostenible en poesía de las construcciones subjetivas falaces. El poeta ha logrado ese artificio que permite que el juego de hacer versos se ahínque en lo real y lo descubra. Ya venía de antes este arte de palabras, pero a partir de Estación de Francia Margarit nos habla desde otra altura superior. A la vista están Joana, Cálculo de estructuras o Casa de misericordia, tres libros tan distintos entre sí y a la vez tan genuinamente dependientes de un mismo pulso poético y vital.
OTRA FORMA DE BELLEZA
por LORENZO OLIVÁN
Quienes estén familiarizados con la obra de
Joan Margarit saben que Joana, la hija del poeta afectada por el síndrome de
Rubinstein-Taybe (dato que él mismo nos facilita en una nota de Estación de Francia) adquiere una
relevancia de primer orden y acaba convirtiéndose en una figura clave para
entender las líneas de fuerza de esta escritura. Por eso uno no puede sino
estar muy de acuerdo con José Luis Morante cuando, al hablar de ella en Arquitecturas de la memoria, la antología que confirma a Margarit
como un clásico contemporáneo, la eleva a “emotivo centro de gravedad” y a “identidad crucial” de este universo
poético.
El libro Joana concentra su foco sobre ese frágil personaje, con mucho de ave desvalida, pero su presencia se había ido dejando sentir de manera poderosa en los libros que preceden a éste y, hasta la fecha, dicha presencia medular ha seguido ejerciendo su benévolo influjo en la poesía que ha venido después. En títulos anteriores, y como preparando el camino hacia el volumen que comentamos, habíamos asistido, por ejemplo, a la noche de su nacimiento, en ‘Noche oscura en la Calle Balmes’ ―la reminiscencia sanjuanista quizás no sea banal―, donde el poeta, aparte de darnos un retrato inolvidable de su hija recién nacida («Torcidos los pulgares, la nariz / como pico de pájaro, confusas / las líneas de la mano...»), nos ofrecía algo mucho más importante, un retrato de las emociones de él mismo, con la culpa y el remordimiento, «viejos escombros que atravieso aún», realizando su labor devastadora.
Pero si hay un poema verdaderamente dramático inscrito también en esa encrucijada de la culpa y el remordimiento es ‘Tchaicovsky’, de Aguafuertes, pues encierra un pasaje de una sinceridad poco común, como dicho por alguien que de repente abre en el papel una herida salvaje: «Escucho la Patética y me veo / deseando que la muerte de Joana / nos devolviera el orden y la felicidad / que creímos perder cuando nació». Resulta indispensable ser consciente de este extremo del dolor, en primer lugar para valorar en su justa medida la transformación interior que en el poeta desencadena Joana y, en segundo lugar, para calibrar cómo dicha transformación interna acaba transformando, a su vez, la percepción de lo exterior, de lo circundante.
Se intuye que si en el imaginario de Margarit su hija se erige en “identidad crucial” es porque tal figura bienhechora ejerce sobre él un influjo que afecta a los pilares más sólidos de su existencia. Salvando todas las distancias, puede afirmarse que Joana es para esta voz lo que Beatriz para Dante, en el sentido en que también le purifica, le ennoblece y le eleva a un estadio superior de sí mismo. Y a este respecto, los dos poemas citados arrojan aún abundante luz. La nota que comenta los entresijos de ‘Noche oscura en la calle Balmes’ esconde un fragmento con una esclarecedora lección para la vida : «La visión de aquella noche al cabo del tiempo pone de manifiesto la mal preparado que yo estaba para el dolor y su asunción, para transformarlo en maduración de la persona»[el subrayado es mío]. Crecer, hacernos mejores a través del dolor quizás no constituya un lema asumible por una sociedad tan hedonista como la nuestra, pero en cambio dicho lema ayuda a entender algunos de los armónicos fundamentales que resuenan al fondo de esta poesía. Y, además, insistiendo en lo que ya apuntaba, esa íntima maduración, con mucho de catarsis, lleva aparejada una renovación de la acción misma de contemplar, que frente a lo aparencial, frente a las superficies, antepone la búsqueda en profundidad de lo cordial y de lo humano, como se encarga de dejar claro el segundo poema traído a colación, ‘Tchaicovsky’: «Tengo sus ojos -¿quién os inventó, miradas?- / los ojos que no tuvo jamás estatua alguna / de Fidias. Estos ojos, / que ya me han perdonado, de Joana».
El libro Joana concentra su foco sobre ese frágil personaje, con mucho de ave desvalida, pero su presencia se había ido dejando sentir de manera poderosa en los libros que preceden a éste y, hasta la fecha, dicha presencia medular ha seguido ejerciendo su benévolo influjo en la poesía que ha venido después. En títulos anteriores, y como preparando el camino hacia el volumen que comentamos, habíamos asistido, por ejemplo, a la noche de su nacimiento, en ‘Noche oscura en la Calle Balmes’ ―la reminiscencia sanjuanista quizás no sea banal―, donde el poeta, aparte de darnos un retrato inolvidable de su hija recién nacida («Torcidos los pulgares, la nariz / como pico de pájaro, confusas / las líneas de la mano...»), nos ofrecía algo mucho más importante, un retrato de las emociones de él mismo, con la culpa y el remordimiento, «viejos escombros que atravieso aún», realizando su labor devastadora.
Pero si hay un poema verdaderamente dramático inscrito también en esa encrucijada de la culpa y el remordimiento es ‘Tchaicovsky’, de Aguafuertes, pues encierra un pasaje de una sinceridad poco común, como dicho por alguien que de repente abre en el papel una herida salvaje: «Escucho la Patética y me veo / deseando que la muerte de Joana / nos devolviera el orden y la felicidad / que creímos perder cuando nació». Resulta indispensable ser consciente de este extremo del dolor, en primer lugar para valorar en su justa medida la transformación interior que en el poeta desencadena Joana y, en segundo lugar, para calibrar cómo dicha transformación interna acaba transformando, a su vez, la percepción de lo exterior, de lo circundante.
Se intuye que si en el imaginario de Margarit su hija se erige en “identidad crucial” es porque tal figura bienhechora ejerce sobre él un influjo que afecta a los pilares más sólidos de su existencia. Salvando todas las distancias, puede afirmarse que Joana es para esta voz lo que Beatriz para Dante, en el sentido en que también le purifica, le ennoblece y le eleva a un estadio superior de sí mismo. Y a este respecto, los dos poemas citados arrojan aún abundante luz. La nota que comenta los entresijos de ‘Noche oscura en la calle Balmes’ esconde un fragmento con una esclarecedora lección para la vida : «La visión de aquella noche al cabo del tiempo pone de manifiesto la mal preparado que yo estaba para el dolor y su asunción, para transformarlo en maduración de la persona»[el subrayado es mío]. Crecer, hacernos mejores a través del dolor quizás no constituya un lema asumible por una sociedad tan hedonista como la nuestra, pero en cambio dicho lema ayuda a entender algunos de los armónicos fundamentales que resuenan al fondo de esta poesía. Y, además, insistiendo en lo que ya apuntaba, esa íntima maduración, con mucho de catarsis, lleva aparejada una renovación de la acción misma de contemplar, que frente a lo aparencial, frente a las superficies, antepone la búsqueda en profundidad de lo cordial y de lo humano, como se encarga de dejar claro el segundo poema traído a colación, ‘Tchaicovsky’: «Tengo sus ojos -¿quién os inventó, miradas?- / los ojos que no tuvo jamás estatua alguna / de Fidias. Estos ojos, / que ya me han perdonado, de Joana».
Por todo lo dicho hasta ahora, leyendo a
Margarit siempre pienso en los grandes escritores del realismo ruso: en
especial en Tolstoi y en Dostoievski. Es ésta una conexión que el propio poeta
se encarga de favorecer. En Joana,
sin ir más lejos, en el poema ‘Pasajera’
evoca con gozo sus lecturas de los narradores rusos del siglo diecinueve. Con
emocionado agradecimiento, recuerda a Natashas y Nastenkas, de las cuales,
según advierte, «aprendí / a buscar las pequeñas esperanzas / como si fuesen
conchas en la orilla». No sólo eso, les pide que acojan a su hija entre ellas,
como si habitasen el único paraíso que uno pueda desear. Pero estamos ante
alguien que siempre ha dado abundantes pistas de la importancia que ha jugado
en él esa tradición. ‘Madre Rusia’ se titula de forma muy significativa un
poema de El orden del tiempo, uno de
los tramos iniciales de El primer frío,
y en él se nos brinda esta instantánea: Margarit leyendo a Tolstoi en 1962 y
proyectando sobre Raquel (su gran amor y compañera desde aquellos años, Mariona
Ribalta) el rostro de Ana Karenina. Sin ánimo de agotar ese filón, tampoco
puede echarse al olvido la emotiva semblanza de Tolstoi escapando hacia la
muerte en ‘Astàpovo’, de Aguafuertes.
Más aún, si en la etapa final de Galdós resulta determinante el influjo de esta
misma literatura rusa y tiende a hablarse de un realismo espiritual, que se
deja notar de forma notable en títulos como Misericordia,
¿será descabellado poner en relación el último título del poeta, Casa de misericordia, con la misma
atmósfera de referencias —más allá de la realidad física a la que pueda aludir—?
En definitiva, y para concluir con este frente, de la misma manera que dice
mucho sobre el cine de Kurosawa que haya en él una versión de El idiota, de Dostoievski, dice mucho
sobre Margarit todo este juego de espejos, hasta tal punto que el paralelismo
establecido antes entre el autor y Joana con Dante y con Beatriz se enriquece
proyectando sobre él otros paralelismos procedentes del ámbito que comentamos,
y uno puede pensar, por ejemplo, en Raskólnikov y Sonia, donde Sonia es una
figura comodín en la que caben todas las Natashas y Nastenkas que uno pueda
imaginar marcadas por taras físicas o morales.
«Nunca sabré qué sabes tú de mi, / ni en qué verdad hemos estado juntos”, “la casa, / grande y vacía ahora, / a su propio silencio mira y mira». Joana está lleno de fragmentos así que acercan la poesía casi a un solo de saxo, por eso el magnífico poema-oración de Pere Rovira que alude a una “música de oro” constituye la mejor puerta de entrada a este espacio en el que sentimiento de pérdida batalla con la contemplación temblorosa en el agua del recuerdo. «El agua fue su libertad, y ahora / es el espejo que nos la devuelve». En ese espejo, Joana queda redimida de su cuerpo contrahecho y el lector, ganado poco a poco por la voz que nos habla, va creciendo y madurando también hacia otra forma mucho más sutil de belleza. Como la de la música: hecha no tanto de algo físico y visible, sino de la más pura, huidiza y evanescente vibración.
«Nunca sabré qué sabes tú de mi, / ni en qué verdad hemos estado juntos”, “la casa, / grande y vacía ahora, / a su propio silencio mira y mira». Joana está lleno de fragmentos así que acercan la poesía casi a un solo de saxo, por eso el magnífico poema-oración de Pere Rovira que alude a una “música de oro” constituye la mejor puerta de entrada a este espacio en el que sentimiento de pérdida batalla con la contemplación temblorosa en el agua del recuerdo. «El agua fue su libertad, y ahora / es el espejo que nos la devuelve». En ese espejo, Joana queda redimida de su cuerpo contrahecho y el lector, ganado poco a poco por la voz que nos habla, va creciendo y madurando también hacia otra forma mucho más sutil de belleza. Como la de la música: hecha no tanto de algo físico y visible, sino de la más pura, huidiza y evanescente vibración.
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
por CARLOS PARDO
Estoy
seguro de que en épocas anteriores jamás el hombre había
contemplado con asco y repugnancia las obras arquitectónicas;
esta experiencia nos ha sido reservada a nosotros.
Hermann Broch
contemplado con asco y repugnancia las obras arquitectónicas;
esta experiencia nos ha sido reservada a nosotros.
Hermann Broch
Un hombre sube la montaña del cementerio.
Atraviesa un yermo de jeringuillas que un ayuntamiento amenaza con cubrir de
hormigón como quien enterrara la derrota con la fealdad de un muro. Guardianes
del dolor de los muertos, vagan los yonkis por una explanada de hierbajos; y arriba,
donde el mar se hace grande y pequeñas las grúas, está enterrada su hija, «estàs salvada del dolor del món».
Nada más importante puede decirse sin adorno, ninguna certeza, nada excepto el
aprendizaje como «una herida inútil».
El mismo hombre ha recorrido un descampado donde los límites de la voz no
encuentran cobijo y ha decidido habitar en la intemperie: una identidad pequeña
que el olor de la hojarasca resucita, la infancia de un superviviente que
comienza a posar como un adulto, dolores estériles y nidos en la hoja perenne
de los cementerios. Su voz es funcional y limpia. Del naufragio de la
existencia trae, puro esqueleto casi transparente, una ética: mediación de los
sueños y la vida, de la niñez y de una decepción que cuando dura se convierte en
pose. «Així és com vaig entrant en la vellesa». El poeta que ha
sobrevivido a la metafísica de las vanguardias, al poema como residuo idealista
de una época creyente en conceptos que excomulgan la vida, el hombre que ya va
para viejo vuelve a leer como leyó los libros de la infancia, y la verdad se
disfraza de cuento, y las mentiras son lentes de aumento para una realidad
compleja. En el espacio de relaciones de la literatura, todo consuelo
sobreviene de un desorden aceptado, de un caos contado a otro, toda medida es
un rasguño en la cadena del azar. Los poemas son huellas del sinsentido pero
señalan el camino a casa.
¿Y en qué consiste eso que llamamos casa? En un refugio en lo irrepetible, una infancia deshabitada: la sonrisa de una fotografía por la que ya no somos huérfanos, la compañía de los muertos, los rasgos de un retrato que quizá sea el nuestro. Por eso hablar de esta poesía es hablar de un autorretrato que deja libre el espacio de la persona, que promete y hurta, como el tiempo, su modelo. Así en ‘Dos fotografías: «Els qui ens mirin també voldran trobar / el millor d’ells mateixos als retrats» («Los que nos miren desearán también / hallar en los retratos lo mejor de sí mismos»). La casa de la infancia es una preparación para la muerte; el poema es duradero, pero no eterno; vivimos un presente que dura el tiempo de una vida.
¿Y en qué consiste eso que llamamos casa? En un refugio en lo irrepetible, una infancia deshabitada: la sonrisa de una fotografía por la que ya no somos huérfanos, la compañía de los muertos, los rasgos de un retrato que quizá sea el nuestro. Por eso hablar de esta poesía es hablar de un autorretrato que deja libre el espacio de la persona, que promete y hurta, como el tiempo, su modelo. Así en ‘Dos fotografías: «Els qui ens mirin també voldran trobar / el millor d’ells mateixos als retrats» («Los que nos miren desearán también / hallar en los retratos lo mejor de sí mismos»). La casa de la infancia es una preparación para la muerte; el poema es duradero, pero no eterno; vivimos un presente que dura el tiempo de una vida.
Hablaré de algo personal, aunque ello conlleve
la necesidad de posicionarse como escritor de poemas. Uno tiene la sospecha ―porque
lo han tachado de hermético― de que no siempre puede medirse el nivel desde el
que se habla al lector. Por ejemplo, ¿a qué lector? «Un poema ha de decir justo lo que necesita (la mayor parte de las veces
sin saberlo) su lector o lectora». Pero comunicar una poesía pensada en
voz baja depende de una vigorosa clase media urbana capaz de participar de un
común de experiencias escritas por el compañero de una mutua educación
sentimental. Canciones, libros, tramas del tiempo que nos ha tocado vivir, que
se destejen con el tiempo.
Por mucho que el mundo fragmentado del capitalismo, que de raíces hace eslóganes, de la memoria un colador, y a veces pide que la escritura muestre, como resultado, ese astillamiento ―experiencia irracional e intuición realista, síncopa laboral y una plenitud de sustancias farmacéuticas―, se tiene la sospecha de que una poesía construida con los breves elementos funcionales («un poema es una estructura de un edificio muy particular a la que no le puede sobrar ni faltar ni un pilar, ni una viga»), una poesía que se “entienda” siempre nos llevará de regreso a casa, cicatrizará la herida del romanticismo entre sentido y sentimiento.
No es mi intención limitar la poesía al lenguaje de lo comunicable racionalmente, y aún menos querer explicar el misterio quebrado de los hermetismos, pues tiendo a considerarlos otra incipiente vía hacia una nueva media hecha de fugas: pero si he querido perderme por las ramas de lo real, llevo tatuado el camino de regreso.
¿Hoy dónde estamos? La poesía española hunde la mano en agua turbia, aunque con una limpia visión interior del “cálculo de estructuras”: hasta en la vaguedad queremos ser precisos.
¿En qué momento? Uno que dura desde Horacio a Philip Larkin y desde Antonio Machado a Joan Margarit. Lo que puede decirse de manera sencilla: abierta la frase donde más palabras serían un muro de hormigón cubriendo la dureza, el misterio. ¿Quién habla? Nosotros. «Som formes d’un desordre més profund».
Por mucho que el mundo fragmentado del capitalismo, que de raíces hace eslóganes, de la memoria un colador, y a veces pide que la escritura muestre, como resultado, ese astillamiento ―experiencia irracional e intuición realista, síncopa laboral y una plenitud de sustancias farmacéuticas―, se tiene la sospecha de que una poesía construida con los breves elementos funcionales («un poema es una estructura de un edificio muy particular a la que no le puede sobrar ni faltar ni un pilar, ni una viga»), una poesía que se “entienda” siempre nos llevará de regreso a casa, cicatrizará la herida del romanticismo entre sentido y sentimiento.
No es mi intención limitar la poesía al lenguaje de lo comunicable racionalmente, y aún menos querer explicar el misterio quebrado de los hermetismos, pues tiendo a considerarlos otra incipiente vía hacia una nueva media hecha de fugas: pero si he querido perderme por las ramas de lo real, llevo tatuado el camino de regreso.
¿Hoy dónde estamos? La poesía española hunde la mano en agua turbia, aunque con una limpia visión interior del “cálculo de estructuras”: hasta en la vaguedad queremos ser precisos.
¿En qué momento? Uno que dura desde Horacio a Philip Larkin y desde Antonio Machado a Joan Margarit. Lo que puede decirse de manera sencilla: abierta la frase donde más palabras serían un muro de hormigón cubriendo la dureza, el misterio. ¿Quién habla? Nosotros. «Som formes d’un desordre més profund».
CASA DE MISERICÒRDIA
por FRANCESC PARCERISAS
Joan Margarit (Sanaüja,
1938) ha alcanzado un momento de sazón que le permite recoger los frutos de
muchos años de trabajo; por parafrasear unas declaraciones suyas, ahora nos da
«no lo que pensaba que habría podido escribir sino lo que efectivamente ha
escrito». La dedicación de Margarit se ha visto además incrementada estos
últimos años, de un modo más que notable, por su concentración en la escritura,
en el estudio o la traducción de la obra de poetas que admira (Vinyoli, Hardy,
Bishop...), y por su colaboración en la traducción y difusión de su obra (tanto
en las versiones castellanas que él mismo ha elaborado, como en su intensa
participación en las traducciones de sus poemas a otras lenguas, como la
reciente colaboración con Anna Crowe para la antología de su poesía que acaba
de aparecer en la editorial inglesa Bloodaxe). Mientras, su creación ha logrado
un registro de verdad que, aunque presente desde títulos bastante antiguos, ha
ido cobrando mayor transparencia en conocimiento y en dolor. Càlcul d’estructures (2005) y Joana (2002) —creo que por este orden de
escritura, puesto que el primero de los dos títulos quedó hibernando ante la
urgencia del segundo— avanzaban muy bien este fondo pausado y sin concesiones,
apuntalado en un muy cómodo dominio de la estructura del verso, que añade siempre
un plus de dureza moral a quien no perdona el engaño, en particular el engaño
destinado a alimentar falsas ilusiones con las que enmascarar el sentido de la vida. Un fondo ético que
se alza, poderoso y deslumbrante, en este actual volumen de Casa de misericòrdia (Proa, Barcelona
2007). El lector que recuerde poemas como ‘La merla’ o ‘Refugis’ comprenderá
que ya allí, Margarit ofrecía al lector la sabiduría literaria de quien ha
visto cómo la vida permite salvar muy pocas cosas, y la escritura se va
convirtiendo incluso una modesta reflexión (casi en una oración) para no
someternos a ningún señuelo de indignidad personal o colectiva. Ahora, en Casa de misericòrdia, el poeta vuelve a repetírnoslo:
«Quedaba lo que había detrás de la ternura», de modo que entendemos que la
ternura misma no puede convertirse en ninguna tabla de salvación, y menos aún la
pasión deslumbrante. Somos náufragos, inevitablemente a la deriva del sentido
de la vida, que oscilamos entre el antifaz negro que nos vela la luz y nos
permite suspirar por algún tipo de parcela pequeña de la vida en rosa, y el
conocimiento profundo, ineludible, de la certidumbre insignificante de nuestro
fin. Para Margarit la única posible contemplación de la vida pasada es la
capacidad de «administrar el propio deseo y el propio fracaso». Y este
estoicismo debe ser, a fin de cuentas, «cruel como un buen poema». O cruel como
la realidad espeluznante del pretexto que sirve de título al nuevo libro: los
niños que en la inmediata y cruel posguerra eran internados por sus madres en
el hospicio porque la miseria atroz en la que estaban sumidas era todavía peor
que el horror mezquino de la casa de misericordia: «la verdadera caridad da
miedo», reflexiona el poeta.
La obra de Joan Margarit,
que con L’ombra de l’altre mar (Edicions
62, 1981) y Cants d’Hekatònim de Tifundis
(La Gaya Ciència,
1982) sorprendió a los lectores catalanes (aunque Margarit ya llevaba
publicados cuatro volúmenes en castellano, entre ellos Crónica, de 1975, en la prestigiosa colección Ocnos de Barral
Editores), se ha ido haciendo más singular e intensa, muy personal, con un
mundo que, aunque a menudo es intransferible, “dice” muy bien cuáles son las
razones de las emociones que viven los ciudadanos actuales, es decir, sus
lectores, y la distancia entre el yo individual y el yo literario. Para
Margarit, siempre queda un rincón privado para los fulgores de la pasión,
aunque a menudo sean ya sólo señuelos del recuerdo, y esa intensidad (real o
recordada) puede convertirse en lo único que importa, la llama del
conocimiento. Porque el conocimiento mismo sirve para advertirnos que ni una
cosa ni otra (ni la pasión, ni el saber) no harán que nada perdure más allá de
nosotros, si no es en la forma vicaria de la literatura. Contra
ese nihilismo, la única lucha es, en el caso de Margarit, el esfuerzo porque la
escritura sea una actividad salvadora (que no una salvación). Salvadora porque
nos mantiene conectados a esos raros momentos de los afectos, los recuerdos,
las lecturas, las músicas que nos hicieron algo mejores. Tras sus imágenes
comprensibles y cotidianas, Margarit nos brinda un humanismo antiguo, sin
tragedias desmelenadas, sin metafísicas silenciosas, sin vanguardias pasajeras,
cada vez más próximo al misterio humilde y a la fragilidad que se acelera con
el paso del tiempo que nos devora. En Casa
de misericòrdia ‘Tramvia’, ‘Crematori’, ‘L’últim joc’ son algunos de los
poemas que ejemplifican esta manera de hacer que procura rehuir los engaños y
pisar con firmeza sobre los elementos que el poeta sabe que sus lectores
resolverán en la memoria, en la interiorización, del poema. Las zapatillas del
hombre mayor, el mar aceitoso al pie del cementerio, los tractores llenos de herrumbre
en el campo, la dignidad del viejo que sabe que se aproxima al final... son
apuntes, imágenes, para una sola idea: navegar con dignidad entre los envites
de la vida.
Casa de misericòrdia se suma, así, con Càlcul d’estructures y Joana, a una madurez espléndida, sensata, rica, íntegra en el respeto a la inteligencia de los lectores y al papel de la poesía en el mundo actual.
Casa de misericòrdia se suma, así, con Càlcul d’estructures y Joana, a una madurez espléndida, sensata, rica, íntegra en el respeto a la inteligencia de los lectores y al papel de la poesía en el mundo actual.
LOS DESVELOS
BARCELONA MON AMOUR
por JOSEP M. RODRÍGUEZ
En uno de los poemas más
conocidos de Jaime Gil de Biedma, el personaje protagonista pasea por la
montaña de Montjuïc mientras contempla la ciudad de Barcelona e imagina a sus
padres en ese mismo escenario tiempo atrás, antes de que él ni tan sólo hubiese
nacido: «Era el año de la
Exposición», 1928. El lector ya habrá adivinado que se trata
de ‘Barcelona ja no és bona, o mi paseo solitario en primavera’. Un poema en
cuyo corazón late la conciencia social de su autor, el «resentimiento / contra
la clase en que nací» y el deseo de que la ciudad sea conquistada, como la
propia montaña de Montjuïc, por las clases obreras, por aquellos “murcianos” —o
“xarnegos”, según el Juan Marsé de Últimas tardes con Teresa, una novela
cuya primer capítulo se inicia con el Pijoaparte lanzándose a toda velocidad
con su motocicleta robada hacia Montjuïc—.
También Carlos Barral tiene un poema ambientado en esa misma zona, concretamente en el parque, cerca de lo que ahora son los Jardines de Joan Brossa. Un poco más al norte, el ‘Passeig de Montjuïc’, que sirve de epígrafe a una de las composiciones de Ciudad del hombre: Barcelona. En ese libro de José María Fonollosa, todos los poemas llevan como título una dirección o sitio de la ciudad: ‘Plaça de Catalunya 3’, ‘Rambla de Canaletes 5’, ‘Passeig de Gràcia 4’… Poco o muy poco tienen que ver dichos títulos con los poemas a los que acompañan. Es como si su autor nos estuviera diciendo que tan importante o más que la ciudad física es la propia ciudad interior.
El poema urbano es algo relativamente nuevo en la tradición española y, en los casos en los que lo encontramos, la ciudad suele verse como algo sórdido, oscuro, caótico, en contraposición con la naturaleza o con la propia condición humana. Quizá el ejemplo más evidente sea Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. No va a ser hasta la generación del 50 cuando la ciudad se convierte en escenario propicio para el poema, que habitará —como sus protagonistas— calles, cafeterías, hoteles… «Es este tu paisaje tu mundo», que dirá el José Agustín Goytisolo de ‘Ventana a la plaza’. De hecho, hay una antología de Goytisolo con el lorquiano título de Poeta en Barcelona que recoge sus poemas dedicados o situados en dicha ciudad. Exactamente lo mismo que sucede con Barcelona amor final, de Joan Margarit:
No es pot ser més feliç. Joves i en primavera
vam començar aquell dia passejant per la Rambla,
lleugers, amb l’esperança ―diria la certesa―
que els finals no existien.
Pero los finales existen y, como apunta el propio Margarit en uno de los mejores poemas de Els motius del llop: «los principios / nada tienen que ver con los finales». Y es precisamente por eso por lo que uno empieza a escribir, como señala Luis García Montero en una conferencia publicada con posterioridad en Lírica fin de siglo: «Uno se mete a escritor para poder controlar los finales, porque como lector se ha quedado deslumbrado leyendo, y ha pasado las páginas de Fortunata y Jacinta deseando que alguien le partiera la cara a Juanito Santacruz, uno se hace escritor para poder partirle la cara a Juanito Santacruz».
También Carlos Barral tiene un poema ambientado en esa misma zona, concretamente en el parque, cerca de lo que ahora son los Jardines de Joan Brossa. Un poco más al norte, el ‘Passeig de Montjuïc’, que sirve de epígrafe a una de las composiciones de Ciudad del hombre: Barcelona. En ese libro de José María Fonollosa, todos los poemas llevan como título una dirección o sitio de la ciudad: ‘Plaça de Catalunya 3’, ‘Rambla de Canaletes 5’, ‘Passeig de Gràcia 4’… Poco o muy poco tienen que ver dichos títulos con los poemas a los que acompañan. Es como si su autor nos estuviera diciendo que tan importante o más que la ciudad física es la propia ciudad interior.
El poema urbano es algo relativamente nuevo en la tradición española y, en los casos en los que lo encontramos, la ciudad suele verse como algo sórdido, oscuro, caótico, en contraposición con la naturaleza o con la propia condición humana. Quizá el ejemplo más evidente sea Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. No va a ser hasta la generación del 50 cuando la ciudad se convierte en escenario propicio para el poema, que habitará —como sus protagonistas— calles, cafeterías, hoteles… «Es este tu paisaje tu mundo», que dirá el José Agustín Goytisolo de ‘Ventana a la plaza’. De hecho, hay una antología de Goytisolo con el lorquiano título de Poeta en Barcelona que recoge sus poemas dedicados o situados en dicha ciudad. Exactamente lo mismo que sucede con Barcelona amor final, de Joan Margarit:
No es pot ser més feliç. Joves i en primavera
vam començar aquell dia passejant per la Rambla,
lleugers, amb l’esperança ―diria la certesa―
que els finals no existien.
Pero los finales existen y, como apunta el propio Margarit en uno de los mejores poemas de Els motius del llop: «los principios / nada tienen que ver con los finales». Y es precisamente por eso por lo que uno empieza a escribir, como señala Luis García Montero en una conferencia publicada con posterioridad en Lírica fin de siglo: «Uno se mete a escritor para poder controlar los finales, porque como lector se ha quedado deslumbrado leyendo, y ha pasado las páginas de Fortunata y Jacinta deseando que alguien le partiera la cara a Juanito Santacruz, uno se hace escritor para poder partirle la cara a Juanito Santacruz».
La poesía como un ajuste
de cuentas con el tiempo, con la memoria, que va a permitir a Joan Margarit
regresar a aquella primavera en la que una pareja de jóvenes paseaba por las
Ramblas ajena a los finales y disfrutando de una ciudad que parecía vestida de
domingo. “Barcelona era una festa”. Igual que Hemingway con París, la ciudad
catalana le sirve al autor de Estació de França para reconstruir su
pasado, para desandar sus pasos hasta el ‘Cementiri de Montjuïc’ o la ‘Plaça
Rovira’, hasta aquel sobreático de ‘Sardenya 548’ en el que vivió durante
doce años en compañía de Raquel (Mariona Ribalta) o hasta una oscura noche en
un hospital de la calle
Balmes:
Torno a aquell jardí fosc que contemplava
des de la màquina de fer cafè,
única companyia d’aquelles matinades.
Torno a la culpa i al remordiment,
vells camps de runes que travesso encara.
Sin embargo, y a diferencia de París era una fiesta, Barcelona es algo más que el decorado de los recuerdos. El propio Margarit lo explica del siguiente modo: «La ciudad es mi pasado, pero desde que crucé el umbral de los sesenta años, el pasado se extiende también hacia delante, ocupando el mañana». Y, en ese sentido, el poeta catalán está muy cerca del personaje de Emmanuele Riva en Hiroshima mon amour. «Recuerdo ―confiesa Alain Resnais― haber solicitado a Marguerite Duras una historia que se desarrollase a dos velocidades distintas». Dos velocidades que encontramos también en la poesía de Joan Margarit, por un lado el presente, ese rabioso “aquí y ahora” del que hablaba Bashô, por otro, la memoria y el paso del tiempo, que también afecta a la ciudad:
Els monuments, per dins, també estan buits
i els anys han rovellat la seva entranya:
foscos, podrits per la mateixa història
el seu interior és tan sinistre
com arrogant el gest del personatge.
Este poema hace referencia al monumento a Cristóbal Colón que hay en el puerto de Barcelona, al final de las Ramblas, y tiene como punto de partida una experiencia laboral de Joan Margarit, quien, en 1982, trabajó en la restauración de dicho monumento. A su oficio de arquitecto, a su formación académica como catedrático de ese Càlcul d’estructures que da título a uno de sus libros, probablemente deba Margarit la exactitud que encontramos en sus versos y esa habilidad para detenerse en detalles que acaban resultando decisivos para el poema. Es lo mismo que sucede cuando Carlos Barral se refiere al mar o a algún aspecto de la navegación: sólo el ojo adiestrado puede ver lo que a los demás se nos escapa.
Estació de França: el tren quedava buit.
Per a tu i jo, era també el final.
En una papelera, un ram de roses:
algú no va arribar
i algú va abandonar les esperances.
-Construïm per salvar-ne el record,
deies mentre passàvem per davant.
Just el que havia abandonat algú
es convertia per a mi en un símbol.
Torno a aquell jardí fosc que contemplava
des de la màquina de fer cafè,
única companyia d’aquelles matinades.
Torno a la culpa i al remordiment,
vells camps de runes que travesso encara.
Sin embargo, y a diferencia de París era una fiesta, Barcelona es algo más que el decorado de los recuerdos. El propio Margarit lo explica del siguiente modo: «La ciudad es mi pasado, pero desde que crucé el umbral de los sesenta años, el pasado se extiende también hacia delante, ocupando el mañana». Y, en ese sentido, el poeta catalán está muy cerca del personaje de Emmanuele Riva en Hiroshima mon amour. «Recuerdo ―confiesa Alain Resnais― haber solicitado a Marguerite Duras una historia que se desarrollase a dos velocidades distintas». Dos velocidades que encontramos también en la poesía de Joan Margarit, por un lado el presente, ese rabioso “aquí y ahora” del que hablaba Bashô, por otro, la memoria y el paso del tiempo, que también afecta a la ciudad:
Els monuments, per dins, també estan buits
i els anys han rovellat la seva entranya:
foscos, podrits per la mateixa història
el seu interior és tan sinistre
com arrogant el gest del personatge.
Este poema hace referencia al monumento a Cristóbal Colón que hay en el puerto de Barcelona, al final de las Ramblas, y tiene como punto de partida una experiencia laboral de Joan Margarit, quien, en 1982, trabajó en la restauración de dicho monumento. A su oficio de arquitecto, a su formación académica como catedrático de ese Càlcul d’estructures que da título a uno de sus libros, probablemente deba Margarit la exactitud que encontramos en sus versos y esa habilidad para detenerse en detalles que acaban resultando decisivos para el poema. Es lo mismo que sucede cuando Carlos Barral se refiere al mar o a algún aspecto de la navegación: sólo el ojo adiestrado puede ver lo que a los demás se nos escapa.
Estació de França: el tren quedava buit.
Per a tu i jo, era també el final.
En una papelera, un ram de roses:
algú no va arribar
i algú va abandonar les esperances.
-Construïm per salvar-ne el record,
deies mentre passàvem per davant.
Just el que havia abandonat algú
es convertia per a mi en un símbol.
La poesía de Joan Margarit
es, sin duda, una poesía vertical, que va del corazón a la cabeza,
manteniéndose firme como un poste de teléfonos. Como ese poste, su tendido le
conecta con las grandes voces de la literatura europea del siglo XX, como
Milosz, Brodsky o, incluso, Amijai. Y Barcelona es, en la obra de este poeta
catalán, el espejo que permite mantener un diálogo consigo mismo acerca de la
infancia, el amor, la muerte, la soledad, la vejez, el sufrimiento. En ese
sentido, conviene recordar un fragmento del prólogo de Els primers freds:
«La poesía que a mí me interesa se refiere a la organización estrictamente
personal, casi secreta, diría yo, del propio sufrimiento, de aquello que somos
cuando estamos solos, sin nadie a quien representarnos a nosotros mismos. La
poesía suele escribirse y leerse en soledad, y a solas nos reímos poco».
Cuando llega el momento de la verdad, cuando uno se queda a solas con un libro de poemas, y no cuentan los premios, ni la amistad, ni todo lo que está más allá del papel impreso; en ese momento, la poesía de Joan Margarit se revela, sencillamente, imprescindible.
Cuando llega el momento de la verdad, cuando uno se queda a solas con un libro de poemas, y no cuentan los premios, ni la amistad, ni todo lo que está más allá del papel impreso; en ese momento, la poesía de Joan Margarit se revela, sencillamente, imprescindible.
JOAN MARGARIT Y EL JAZZ
por JOSEP RAMÓN JOVÉ
El jazz y la palabra se unen en los poemas de Joan
Margarit. Es interesante comprobar, verso a verso, esa sinestesia fascinante
que nos hace sentir los poemas más allá de su significado para concederles la condición
de atmósferas y ambientes, de sentimientos y experiencias, siempre tan en
sintonía con todo aquello que un tema de jazz puede ofrecernos para atraparnos
en sus redes. En su dilatada obra, Margarit recurre a este género musical con
la frecuencia necesaria para hacernos saber cómo ama el sonido del jazz. Las
imágenes de Charlie Parker, Lee Konitz o Herb Heller aparecen en los poemas y a
veces lo hacen no sólo para evocar momentos de felicidad musical vividos por el
poeta, también como única música posible en la imagen poética que Margarit nos
quiere transmitir.
Conozco a Joan desde hace bastantes años. Nuestra relación ha estado marcada por los viajes a numerosos lugares para ofrecer el concierto ‘Paraula de Jazz’. Le he visto escribir en aviones, bares, camerinos y salones de hotel. Una de las muchas conclusiones que puedo sacar de esta relación nómada e intermitente es su condición de hombre inquieto, siempre buscando ocupar una buena parte de su tiempo en la palabra, ya sea en sus propios poemas o en las muy seleccionadas traducciones de otros poetas. Gracias a esta relación viajando de escenario en escenario, he llegado a creer firmemente que Joan Margarit sabe captar numerosos y distintos significados del jazz y, después de profundizar en ellos, utilizarlos con total honestidad para sus fines poéticos. La tristeza o la melancolía, el dolor, el cinismo, pero también la celebración y la alegría, son aspectos inseparables del universo jazzístico que encuentra un lugar de privilegio en sus poemas. Todo ello, evidentemente, se traduce en emoción y experiencia. Emoción por el resultado de esa suma, maravillosa e intangible, cuyos sumandos son el jazz y la palabra. Experiencia porque cualquier anécdota ubicable en la existencia de cualquier hombre puede cobrar una nueva dimensión de intensidad cuando el jazz forma parte de la ambientación que el narrador elige para hacérnosla llegar.
Conozco a Joan desde hace bastantes años. Nuestra relación ha estado marcada por los viajes a numerosos lugares para ofrecer el concierto ‘Paraula de Jazz’. Le he visto escribir en aviones, bares, camerinos y salones de hotel. Una de las muchas conclusiones que puedo sacar de esta relación nómada e intermitente es su condición de hombre inquieto, siempre buscando ocupar una buena parte de su tiempo en la palabra, ya sea en sus propios poemas o en las muy seleccionadas traducciones de otros poetas. Gracias a esta relación viajando de escenario en escenario, he llegado a creer firmemente que Joan Margarit sabe captar numerosos y distintos significados del jazz y, después de profundizar en ellos, utilizarlos con total honestidad para sus fines poéticos. La tristeza o la melancolía, el dolor, el cinismo, pero también la celebración y la alegría, son aspectos inseparables del universo jazzístico que encuentra un lugar de privilegio en sus poemas. Todo ello, evidentemente, se traduce en emoción y experiencia. Emoción por el resultado de esa suma, maravillosa e intangible, cuyos sumandos son el jazz y la palabra. Experiencia porque cualquier anécdota ubicable en la existencia de cualquier hombre puede cobrar una nueva dimensión de intensidad cuando el jazz forma parte de la ambientación que el narrador elige para hacérnosla llegar.
Recuerdo a Joan y a
Pere Rovira actuando en importantes festivales de jazz como San Sebastián o
Barcelona, pero nunca olvido los recitales en lugares más pequeños, clubes y
locales donde la proximidad ayuda más a la comunicación con el público que en
los grandes eventos. Es en esos pequeños lugares donde he podido comprobar que
la inexacta forma de arte que se desprende de hermanar el jazz y la poesía
encierra una capacidad de emocionar desbordante y a veces singular. Digo
desbordante por su fuerza y la adjetivo de singular por mi falta de capacidad
para describirla con exactitud. Creo que uno de los grandes logros de Joan Margarit
en su necesario empeño por unir la poesía y el jazz ha sido sin duda saber
encontrar el lugar exacto donde ambas disciplinas se aúnan para convertirse en
una modalidad de arte diferente y posiblemente nueva. Ese lugar no se encuentra
en los mapas, pero existe en la extensa geografía del universo de Joan
Margarit.
MARGARIT EL CLÁSICO
por TXEMA MARTÍNEZ INGLÉS
Cuando Gil de Biedma resumía los temas de su
poesía en dos, “el tiempo y yo”, quizás podríamos afinar más y dejarlo en
“tiempo”, porque el yo no es sino una encarnación de ese tiempo, la manera en
la que lo experimentamos y se hace corpóreo, como el viento necesita las hojas.
La poesía de Joan Margarit está hecha, cada vez más, de este tiempo, de la encarnación y del concepto, y ahora que, según dice siempre él mismo, ya es viejo, ya es mayor, a través de los versos busca una especie de pacto consigo mismo para recuperar todas las cosas que han quedado por el camino y para hacer de la poesía aquello que siempre debería haber sido: memoria y verdad. El sexo, el amor, el recuerdo, la vida, en definitiva, son el subrayado del tiempo que tiene razón de ser desde la lucidez del presente, porque desde el niño primero hasta el viejo último, la poesía es necesaria para sobrevivir, a veces a través de una música que es la melodía de un ritmo escondido, y otras con las puertas que te abre a las convicciones, otras con la indagación insobornable de la belleza y de la inteligencia. «Necesito el dolor contra el olvido», dice Margarit, en un endecasílabo que es pura síntesis de su poética: necesidad (porque con el tiempo el arte se convierte en un proceso de depuración donde ya no caben los elementos superfluos, la pompa, los fuegos artificiales que son, una vez superado el fogonazo inicial, una mentira), dolor (porque la poesía siempre es dolor y pérdida, incluso cuando celebra) y olvido (porque contra el olvido existen las palabras, que son la expresión de piedra del futuro). Si nos fijamos bien, todos los poetas principales han atravesado este laberinto, peaje de pirotecnia lingüística, para salir a la pureza, a la exactitud de las declinaciones, como han hecho de manera sublime nombres como Thomas Hardy, Eugénio de Andrade, Ceslaw Milosz, Jorge Guillén o Antonio Machado, de formas distintas, o como han hecho tantos poetas italianos (Luzi, Montale, Ungaretti), una poesía del valor de la razón encarnada en las emociones y las sensaciones que se emparenta tímidamente con las estrategias morales de Joan Margarit.
Llega un momento en la vida en el que uno debe hacer frente a un tipo de esencialización forzosa, cuando los impulsos juveniles y la perversión del concepto del tiempo en la edad adulta se convierten en intuiciones ridículas, superadas por la experiencia y el peso del pasado. En el tiempo, pues, nos reflejamos, y ya sólo nos queda aspirar a la esencia, a la fuerza que nos otorga la justa perspectiva. En el arte, la idea de la perspectiva se encuentra en el fondo del fondo de un equilibrio que todo lo sostiene, incluso el desorden aparente o las ideas en fuga, e instalados en la perspectiva es que el poeta empieza a destilar las dudas hasta construir, desde ellas, certezas ineludibles. El gran artista tiene que buscar siempre la excelencia, no la hipocresía o el pacto estéril, y tiene que ser lo bastante valiente para aplicar el juicio de su vida al juicio de su obra. De ahí, quizás, que Margarit haya decidido coger las tijeras y cargarse, en El primer frío, la mayoría de sus libros antes de Luz de lluvia, precisamente los más premiados (otra ironía que el poeta nos regala), y nadie tendrá más razón que el autor ante una indecisión. De todos modos, mal que le pese, algunos lectores de Margarit siempre tendremos en casa L'ordre del temps (El orden del tiempo) —título que supera, a mi parecer, la evocación que implica El primer frío para una obra completa—, donde descansarán en silencio algunos poemas memorables que él ha decidido aniquilar.
La poesía de Joan Margarit está hecha, cada vez más, de este tiempo, de la encarnación y del concepto, y ahora que, según dice siempre él mismo, ya es viejo, ya es mayor, a través de los versos busca una especie de pacto consigo mismo para recuperar todas las cosas que han quedado por el camino y para hacer de la poesía aquello que siempre debería haber sido: memoria y verdad. El sexo, el amor, el recuerdo, la vida, en definitiva, son el subrayado del tiempo que tiene razón de ser desde la lucidez del presente, porque desde el niño primero hasta el viejo último, la poesía es necesaria para sobrevivir, a veces a través de una música que es la melodía de un ritmo escondido, y otras con las puertas que te abre a las convicciones, otras con la indagación insobornable de la belleza y de la inteligencia. «Necesito el dolor contra el olvido», dice Margarit, en un endecasílabo que es pura síntesis de su poética: necesidad (porque con el tiempo el arte se convierte en un proceso de depuración donde ya no caben los elementos superfluos, la pompa, los fuegos artificiales que son, una vez superado el fogonazo inicial, una mentira), dolor (porque la poesía siempre es dolor y pérdida, incluso cuando celebra) y olvido (porque contra el olvido existen las palabras, que son la expresión de piedra del futuro). Si nos fijamos bien, todos los poetas principales han atravesado este laberinto, peaje de pirotecnia lingüística, para salir a la pureza, a la exactitud de las declinaciones, como han hecho de manera sublime nombres como Thomas Hardy, Eugénio de Andrade, Ceslaw Milosz, Jorge Guillén o Antonio Machado, de formas distintas, o como han hecho tantos poetas italianos (Luzi, Montale, Ungaretti), una poesía del valor de la razón encarnada en las emociones y las sensaciones que se emparenta tímidamente con las estrategias morales de Joan Margarit.
Llega un momento en la vida en el que uno debe hacer frente a un tipo de esencialización forzosa, cuando los impulsos juveniles y la perversión del concepto del tiempo en la edad adulta se convierten en intuiciones ridículas, superadas por la experiencia y el peso del pasado. En el tiempo, pues, nos reflejamos, y ya sólo nos queda aspirar a la esencia, a la fuerza que nos otorga la justa perspectiva. En el arte, la idea de la perspectiva se encuentra en el fondo del fondo de un equilibrio que todo lo sostiene, incluso el desorden aparente o las ideas en fuga, e instalados en la perspectiva es que el poeta empieza a destilar las dudas hasta construir, desde ellas, certezas ineludibles. El gran artista tiene que buscar siempre la excelencia, no la hipocresía o el pacto estéril, y tiene que ser lo bastante valiente para aplicar el juicio de su vida al juicio de su obra. De ahí, quizás, que Margarit haya decidido coger las tijeras y cargarse, en El primer frío, la mayoría de sus libros antes de Luz de lluvia, precisamente los más premiados (otra ironía que el poeta nos regala), y nadie tendrá más razón que el autor ante una indecisión. De todos modos, mal que le pese, algunos lectores de Margarit siempre tendremos en casa L'ordre del temps (El orden del tiempo) —título que supera, a mi parecer, la evocación que implica El primer frío para una obra completa—, donde descansarán en silencio algunos poemas memorables que él ha decidido aniquilar.
La apuesta margaritiana por la no concesión, por
tensar al límite la experiencia física y sustancial que sus poemas desnudos nos
plantean, ha supuesto esta masacre poemática, pero quiero creer que las
posibles concesiones, sobre todo de orden estético, que tienen las primeras
obras en catalán de Joan Margarit no estropean el territorio de agua que
balizan, y de donde este escritor ya no se moverá: hablamos de la mirada,
zambulléndose con un ademán nostálgico en los fondos antiguos y saliendo a la
superficie para vislumbrar un horizonte con los ojos mojados e irritados;
hablamos, también, de los nombres y de los apellidos, de los personajes
verosímiles que juegan a ser las personas que nos importan; y hablamos del
encuentro chispeante entre la vida y el arte, una encrucijada donde de forma
irremisible la voz de los hombres se aisla. Son constantes que más tarde se
sublimarán en los libros posteriores, aquellos donde la biografía encajada en
los acentos pretende ser escenario y platea al mismo tiempo, actor y
espectador, autor y lector hermano, que sabe sin medias tintas.
La poesía es útil, pero no toda. La hay que más bien ensucia, daña la literatura y por lo tanto a los hombres y mujeres, la que envilece la imagen misma de la poesía. A partir de Luz de lluvia y hasta Cálculo de estructuras, Margarit parece haber hecho un pacto con esta premisa y buscar el poema digamos necesario, aquél que refleje un instante personal que es el instante eterno y universal de sus lectores, ahora y siempre. Por eso el autor define su obra, y no con ligereza, como “ejercicio de la inteligencia emocional”, o el binomio razón-emoción que desde Platón todo escritor tiene que atravesar, aunque uno puede hacerlo desde muchas perspectivas y la de Margarit es, y no podía ser de otra manera, desde el equilibrio, tratando de conquistar el propio misterio a través de la conexión con el sentimiento. A este equilibrio podríamos llamarlo voz, la misma que muchos poetas tardan años en encontrar, o no encuentran nunca, aunque nos torturen con sus desesperados intentos. El poema necesario trabaja, pues, en la dirección de enriquecer el mundo, de aportarle alguna cosa, y lo hace en el terreno de las primeras personas, es decir, en el ámbito de la soledad, donde, como asegura el poeta, uno acostumbra a reírse poco. El poema necesario es el poema al que tienes que volver, en el desaliento y en la celebración, en los días que serán como cualquier otro día, un poema que rescate la delicadeza como lo hace la buena música.
La poesía de Margarit suena como una música, en efecto, y por ello no detecto los ciclos que el autor quiere hacernos ver en el devenir de sus libros (Luz de lluvia, Edad roja, Los motivos del lobo y Aguafuertes primero, y Estación de Francia, Joana y Cálculo de estructuras después), porque sus lectores atraviesan todos estos poemarios como en una larga sinfonía que va creciendo y matizándose, que te va llevando hasta los rincones del presente y de la memoria, como en la Novena de Mahler. El único giro, por así decirlo, que emprende su voz a partir de Estación de Francia es una aparente apuesta por la sinceridad biográfica que de hecho entra de lleno en el pacto del arte con el lector; quiero decir que importan poco los motivos, las raíces, de los poemas más allá del propósito de quien los escribe, y el efecto es lo que cuenta. Las temáticas de sus últimos libros han estado largamente presentes en los anteriores, aunque ahora la voz se depura, la mirada se afina y se concentra y el bagaje vital y cultural de Margarit destila lo que el rigor le exige. El peso del pasado pesa más, porque tiene que hacerlo para presionar el ahora. Todo suena como una intensa melodía que poco a poco se desprende y se pausa, y te va sugiriendo las cosas más tremendas de una manera cada vez más dulce y más severa, y por lo tanto más auténtica. Los versos, como quería Eliot, trabajan a pleno rendimiento, a plena palabra. Y como querían los del 50 y Auden, en tono de conversación, para que la experiencia te atraviese desde la sutileza y la elegancia, para que el horror, si surge, se exprese desde dentro.
La poesía es útil, pero no toda. La hay que más bien ensucia, daña la literatura y por lo tanto a los hombres y mujeres, la que envilece la imagen misma de la poesía. A partir de Luz de lluvia y hasta Cálculo de estructuras, Margarit parece haber hecho un pacto con esta premisa y buscar el poema digamos necesario, aquél que refleje un instante personal que es el instante eterno y universal de sus lectores, ahora y siempre. Por eso el autor define su obra, y no con ligereza, como “ejercicio de la inteligencia emocional”, o el binomio razón-emoción que desde Platón todo escritor tiene que atravesar, aunque uno puede hacerlo desde muchas perspectivas y la de Margarit es, y no podía ser de otra manera, desde el equilibrio, tratando de conquistar el propio misterio a través de la conexión con el sentimiento. A este equilibrio podríamos llamarlo voz, la misma que muchos poetas tardan años en encontrar, o no encuentran nunca, aunque nos torturen con sus desesperados intentos. El poema necesario trabaja, pues, en la dirección de enriquecer el mundo, de aportarle alguna cosa, y lo hace en el terreno de las primeras personas, es decir, en el ámbito de la soledad, donde, como asegura el poeta, uno acostumbra a reírse poco. El poema necesario es el poema al que tienes que volver, en el desaliento y en la celebración, en los días que serán como cualquier otro día, un poema que rescate la delicadeza como lo hace la buena música.
La poesía de Margarit suena como una música, en efecto, y por ello no detecto los ciclos que el autor quiere hacernos ver en el devenir de sus libros (Luz de lluvia, Edad roja, Los motivos del lobo y Aguafuertes primero, y Estación de Francia, Joana y Cálculo de estructuras después), porque sus lectores atraviesan todos estos poemarios como en una larga sinfonía que va creciendo y matizándose, que te va llevando hasta los rincones del presente y de la memoria, como en la Novena de Mahler. El único giro, por así decirlo, que emprende su voz a partir de Estación de Francia es una aparente apuesta por la sinceridad biográfica que de hecho entra de lleno en el pacto del arte con el lector; quiero decir que importan poco los motivos, las raíces, de los poemas más allá del propósito de quien los escribe, y el efecto es lo que cuenta. Las temáticas de sus últimos libros han estado largamente presentes en los anteriores, aunque ahora la voz se depura, la mirada se afina y se concentra y el bagaje vital y cultural de Margarit destila lo que el rigor le exige. El peso del pasado pesa más, porque tiene que hacerlo para presionar el ahora. Todo suena como una intensa melodía que poco a poco se desprende y se pausa, y te va sugiriendo las cosas más tremendas de una manera cada vez más dulce y más severa, y por lo tanto más auténtica. Los versos, como quería Eliot, trabajan a pleno rendimiento, a plena palabra. Y como querían los del 50 y Auden, en tono de conversación, para que la experiencia te atraviese desde la sutileza y la elegancia, para que el horror, si surge, se exprese desde dentro.
En Cálculo de estructuras, la nota final
hasta ahora, la mirada de Joan Margarit es el molde, las manos que dan forma a
lo que nos quiere, y se quiere, transmitir. Su poesía es, en este sentido, muy
cinematográfica, porque cada poema es evocación de alguna escena vivida, en la
realidad y en el deseo, en el presente y en el pasado, para estallar en los
últimos versos en alguna reflexión, en alguna imagen, en alguna palabra, que ya
para siempre nos acompañan, porque tiene este poeta la rara capacidad (léase
talento, si se prefiere) de usar la herramienta justa en cada trabajo que
aborda, sobre todo a la hora de destriparnos, que es lo que más le gusta
practicar en los contraluces de sus poemas.
Una mirada sobre los otros que es, ya lo decíamos, una mirada sobre el yo, que se desdobla: cuando extiende su sentimentalidad, el latido de un corazón desbocado, dice que «somos formas de un desorden más profundo», y el sujeto se convierte en el símbolo de una caótica interioridad; mientras que cuando despliega la razón, como en el epílogo del libro, dice que «la poesía sirve para introducir en la soledad de las personas algún cambio que proporcione un mayor orden interior ante el desorden de la vida». La poesía sirve, pues, como eslabón entre los dos mundos, y es una comprensión, y por lo tanto, un alivio que aliviándote te subleva.
Porque, ¿cuál es, si no, la condición misma del arte? A los poemas de Joan Margarit, el tiempo y la mirada sobre el orden del tiempo a menudo se aferran a lo que el arte tiene de vivo en nosotros, como cuando leemos a Cernuda, Neruda. Homero o Verne, que sirven porque se levantan de las páginas que escribieron para meterse entre los pliegues de lo que vamos viviendo. Debemos pensar que, como nos recuerda Steiner, el mundo de los clásicos griegos y latinos, el mundo de los clásicos casi hasta la llegada de la Ilustración (que fue un romanticismo tímido y de derechas), estaba hecho de héroes y epopeyas y dioses que marcaban unos valores, unas fronteras y una proyección de los individuos que a su vez veían colmada su identidad en el colectivo. Cuando el hombre, con la llegada de la modernidad y la revolución industrial y la muerte de Dios, quiso conquistar los palacios divinos y ordenó su propio mundo, encontró, paradójicamente, el caos. Y todo este caos, como el caos que Margarit trata de combatir con su perfecta arquitectura, también es el nuestro. Ésta es la apuesta de un escritor que se complace en moverse en los límites, allá en las dimensiones que nos dejaron cifradas los clásicos.
Una mirada sobre los otros que es, ya lo decíamos, una mirada sobre el yo, que se desdobla: cuando extiende su sentimentalidad, el latido de un corazón desbocado, dice que «somos formas de un desorden más profundo», y el sujeto se convierte en el símbolo de una caótica interioridad; mientras que cuando despliega la razón, como en el epílogo del libro, dice que «la poesía sirve para introducir en la soledad de las personas algún cambio que proporcione un mayor orden interior ante el desorden de la vida». La poesía sirve, pues, como eslabón entre los dos mundos, y es una comprensión, y por lo tanto, un alivio que aliviándote te subleva.
Porque, ¿cuál es, si no, la condición misma del arte? A los poemas de Joan Margarit, el tiempo y la mirada sobre el orden del tiempo a menudo se aferran a lo que el arte tiene de vivo en nosotros, como cuando leemos a Cernuda, Neruda. Homero o Verne, que sirven porque se levantan de las páginas que escribieron para meterse entre los pliegues de lo que vamos viviendo. Debemos pensar que, como nos recuerda Steiner, el mundo de los clásicos griegos y latinos, el mundo de los clásicos casi hasta la llegada de la Ilustración (que fue un romanticismo tímido y de derechas), estaba hecho de héroes y epopeyas y dioses que marcaban unos valores, unas fronteras y una proyección de los individuos que a su vez veían colmada su identidad en el colectivo. Cuando el hombre, con la llegada de la modernidad y la revolución industrial y la muerte de Dios, quiso conquistar los palacios divinos y ordenó su propio mundo, encontró, paradójicamente, el caos. Y todo este caos, como el caos que Margarit trata de combatir con su perfecta arquitectura, también es el nuestro. Ésta es la apuesta de un escritor que se complace en moverse en los límites, allá en las dimensiones que nos dejaron cifradas los clásicos.
LAS CONSTRUCCIONES DE LA PALABRA
(Arquitectura en la poesía de Joan Margarit, a propósito de Las luces de las obras)
por JORDI JULIÁ
Relacionar las construcciones de la palabra
dura y de la piedra tendría que tener mayor sustento y tradición que sólo un
par de títulos que la errática memoria rescata, al azar, de la tradición
literaria: El poema del ángulo recto de
Le Corbusier y Taller de arquitectura
de José Agustín Goytisolo. El uno, arquitecto de fama reconocida, y el otro,
prestigiado poeta que colaboró con Ricardo Bofill, son el inicio de la nómina
que comprende otros tantos artistas que han recibido menor atención pero que
han combinado ambos oficios a la vez, el de arquitecto y el de poeta. Éste fue
el caso de Pedro Benavent, autor de un famoso manual titulado Cómo debo construir, y de diversos
libros de poemas, a quien Joan Margarit ha dedicado un pequeño homenaje en el
poema homónimo de su último libro, Casa
de misericordia (2007). Estos artistas dobles se mueven en medio de ambos
oficios creativos, pero llega un momento que aproximan las dos artes y dejan
corromper una parte de su imaginación por las ideas o las percepciones que
pertenecen a otro orden de la
realidad. Ante la pregunta de si se considera más poeta o
arquitecto, Joan Margarit responde que «uno puede escoger no ser arquitecto,
pero que debe ser casi imposible escoger no ser poeta». El escritor catalán, un
buen día, cuando aún no era poeta público, decidió ser arquitecto, y de
aquellos años de formación han quedado rastros en sus poemas: en los ejercicios
con plumilla contenidos en ‘Academia’, o en la imagen de aquel muchacho de 1957
que «estudia arquitectura en Barcelona» (‘Invierno del 95’). Pero su faceta de
catedrático de Cálculo de Estructuras también se apercibe entre sus versos: en ‘Poema
para un friso’ recuerda los alumnos que han pasado por su magisterio, los
cursos y los nombres que ya no recuerda, y que pertenecen al tiempo en que «les
hablaba entonces de cúpulas de hierro». La experiencia docente encuentra su
culmen en ‘Última lección’, versos que registran la mirada del último día de trabajo
del profesor, que no concluye en una Aula Magna, sino en una clase cualquiera
que, vacía, despierta en él la nostalgia: a pesar de que fue el miedo a la vida
quien le llevó a la universidad, y no ha alcanzado una gloria de gran profesor,
la reflexión moral que suele concluir los poemas de Margarit reserva un alto honor
para este docente universitario que ha convertido su trabajo en augusta
normalidad, y es que «un oficio que se hace disfrazado / es porque oculta
alguna cosa indigna».
Estos poemas están comprendidos en la
antología, que bajo el título de Las
luces de las obras. Arquitecto entre poemas, publicara en 1999 el Colegio
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, en Cádiz, y la mayoría de los
cuales habían aparecido en cinco de sus, hasta entonces, últimos volúmenes en
castellano: Luz de lluvia (1987), Edad roja (1995), Aguafuertes (1998), Cien
poemas (1997) y Estación de Francia
(1999). Además de registrar el proceso de formación personal y académica, en
tanto que arquitecto, los versos de Margarit se han abierto al registro de
cualquier aspecto de su trabajo, como indica en el prólogo de dicha antología:
«He ejercido este oficio en toda su amplitud, desde la docencia y la investigación
al proyecto y dirección de grandes y pequeñas obras, pasando por todo tipo de
refuerzos, restauraciones y rehabilitaciones. Mi goce va ligado sobre todo a la
construcción: cuando algún proyecto tiene que quedarse en esto —mero proyecto—
pasa a ser para mí poco más que un cromo, unos dibujos sin interés alguno».
Vemos, pues, que la aplicación de las planificaciones arquitectónicas a la
realización concreta y física es importante para Margarit, y hasta cierto punto
la poesía también comparte un mismo planteamiento, por cuanto, muchos de sus
poemas ofrecen el momento de ejercicio de este oficio de arquitecto.
En alguna ocasión este autor ha declarado que la supervisión de reformas o de reconstrucciones le ha permitido acceder al interior de los edificios y ha tenido contacto directo con las diferentes formas de existencia y con las miserias humanas que se esconden en la intimidad de cuatro paredes. Estas experiencias han quedado reflejadas en poemas tales como ‘Recordar el Besòs (1980)’, ‘Arquitectura’ o ‘Canción de los lunes’. Así pues, las anécdotas principales de las que parten muchas de sus piezas líricas no serían verosímiles si no fuera un personaje protagonista o narrador que se inmiscuye en la privacidad de pisos sórdidos y en la particular dinámica de los barrios de extrarradio. El hiperrealismo de raigambre naturalista que se ocupa de vidas miserables y de ámbitos depauperados (y que le aproxima a la lírica de Carver, por ejemplo) logra máxima efectividad por el hecho de partir de una situación completamente creíble. Si Joan Margarit no fuera arquitecto, y su trabajo no le llevara a estos escenarios decadentes de la sociedad urbana y postindustrial, al personaje poético de Margarit le hubiera estado vedado investigar un ámbito de la realidad que desde una rama de la poesía de la experiencia no había sido analizado con tanta atención ¾debido a la extracción social y la realidad cultural de la mayoría de personajes literarios que los poetas catalanes y españoles se han creado a lo largo de las últimas dos décadas de siglo xx. El paisaje de muchos de sus versos se levanta entre «casas despintadas» de «estuco sin cemento» en un «barrio cansado» de una «ciudad del olvido» (telón de fondo de ‘Poema en negro’), porque «la ciudad / invadió el pueblo», y todo quedó transformado, como refiere en ‘Pequeña escuela en un suburbio’:
Suburbiales semáforos y tristes
bloques de pisos de color de rata
han ido reflejándose treinta años
en los cristales
En alguna ocasión este autor ha declarado que la supervisión de reformas o de reconstrucciones le ha permitido acceder al interior de los edificios y ha tenido contacto directo con las diferentes formas de existencia y con las miserias humanas que se esconden en la intimidad de cuatro paredes. Estas experiencias han quedado reflejadas en poemas tales como ‘Recordar el Besòs (1980)’, ‘Arquitectura’ o ‘Canción de los lunes’. Así pues, las anécdotas principales de las que parten muchas de sus piezas líricas no serían verosímiles si no fuera un personaje protagonista o narrador que se inmiscuye en la privacidad de pisos sórdidos y en la particular dinámica de los barrios de extrarradio. El hiperrealismo de raigambre naturalista que se ocupa de vidas miserables y de ámbitos depauperados (y que le aproxima a la lírica de Carver, por ejemplo) logra máxima efectividad por el hecho de partir de una situación completamente creíble. Si Joan Margarit no fuera arquitecto, y su trabajo no le llevara a estos escenarios decadentes de la sociedad urbana y postindustrial, al personaje poético de Margarit le hubiera estado vedado investigar un ámbito de la realidad que desde una rama de la poesía de la experiencia no había sido analizado con tanta atención ¾debido a la extracción social y la realidad cultural de la mayoría de personajes literarios que los poetas catalanes y españoles se han creado a lo largo de las últimas dos décadas de siglo xx. El paisaje de muchos de sus versos se levanta entre «casas despintadas» de «estuco sin cemento» en un «barrio cansado» de una «ciudad del olvido» (telón de fondo de ‘Poema en negro’), porque «la ciudad / invadió el pueblo», y todo quedó transformado, como refiere en ‘Pequeña escuela en un suburbio’:
Suburbiales semáforos y tristes
bloques de pisos de color de rata
han ido reflejándose treinta años
en los cristales
Según la opinión que recogió Margarit en su
prólogo de 1999, «En este siglo que termina, la ciudad ha marcado tanto a la
poesía como a la
arquitectura. Por una parte, toda la poesía moderna tiene un
sello marcadamente urbano. Por otra, no se concibe la arquitectura de este
siglo sin su visión urbanística».
En ‘Las luces de las obras’ - poema que da título a la antología - confiesa el yo poético que ha escrito la mayoría de sus poemas en bares, mientras llevaba a cabo algún proyecto arquitectónico, y nos ofrece una visión del poeta que siempre trabaja en algún verso, y al que sorprende la inspiración dispuesto a acogerla. Quién sabe si en algún momento Margarit ha imaginado que se encontraba con Charles Baudelaire en un mismo café, y ha pensado lo mismo que él, y ha escrito un poema parecido ante los ojos de los pobres, y quizá ha celebrado con el padre de Las flores del mal lo fácil que es entenderse, puesto que no siempre es tan incomunicable el pensamiento entre gente que se aprecia. A menudo Margarit contempla la realidad desde el cristal de algún bar, y la concibe como un pequeño drama urbano del cual se halla separado sólo por la luna de algún establecimiento: el poeta catalán ha levantado la crónica del fin de la dictadura y del postfranquismo a través de escenas de vida común, iluminadas por una luz triste de sueños traicionados y de una vida en constante construcción y derrumbamiento: hallamos el muchacho que escucha Bach, el vendedor cansado de enciclopedias, el trabajador del turno de noche que duerme de día, la gente ante el televisor o que pasa las tardes en el bar.
En ‘Las luces de las obras’ - poema que da título a la antología - confiesa el yo poético que ha escrito la mayoría de sus poemas en bares, mientras llevaba a cabo algún proyecto arquitectónico, y nos ofrece una visión del poeta que siempre trabaja en algún verso, y al que sorprende la inspiración dispuesto a acogerla. Quién sabe si en algún momento Margarit ha imaginado que se encontraba con Charles Baudelaire en un mismo café, y ha pensado lo mismo que él, y ha escrito un poema parecido ante los ojos de los pobres, y quizá ha celebrado con el padre de Las flores del mal lo fácil que es entenderse, puesto que no siempre es tan incomunicable el pensamiento entre gente que se aprecia. A menudo Margarit contempla la realidad desde el cristal de algún bar, y la concibe como un pequeño drama urbano del cual se halla separado sólo por la luna de algún establecimiento: el poeta catalán ha levantado la crónica del fin de la dictadura y del postfranquismo a través de escenas de vida común, iluminadas por una luz triste de sueños traicionados y de una vida en constante construcción y derrumbamiento: hallamos el muchacho que escucha Bach, el vendedor cansado de enciclopedias, el trabajador del turno de noche que duerme de día, la gente ante el televisor o que pasa las tardes en el bar.
La sordidez de la vida circundante,
contrariamente a lo que podría parecer, no traspasa a sus versos, porque el
nivel descriptivo, crítico o sorpresivo que nos ofrece de la realidad queda
sustituido instantáneamente en todo poema por una figuración simbólica, que
siempre va acompañada de alguna consideración moral que trasciende la anécdota
particular y nos implica en tanto que habitantes de un mundo hipermoderno. Las
más de las veces es el campo semántico del urbanismo y de la arquitectura el que
proporciona a Margarit la correlación metafórica para otorgar más relevancia a
sus observaciones: el vendedor de enciclopedias compara las estatuas griegas
con su cuerpo cansado en ‘Primum vivere’; «Gente y muros conviven y se
agrietan», escribe en ‘Arquitectura’; «son igual que el amor estas afueras»,
concluye en ‘Paisaje cerca del aeropuerto’; los hombres cansados acaban
«Desplomados en pisos / feos, viendo la tele» en ‘Canción de los lunes’; igual
que las personas, «También los monumentos suelen estar vacíos, / con las
entrañas llenas de óxido y de muerte» (‘Monumentos’); y la descripción de un ático
se convierte en el resumen simbólico de un período de la relación de una
pareja, como podemos ver en los poemas ‘Ella me dice’, ‘Historia en un ático’ o
‘Perdidos en un cuento’.
La écfrasis artística también halla un hueco entre los versos de Margarit, que a menudo describen obras arquitectónicas conocidas por el público en general. Éste es el caso del barco que cruza el Ensanche de Barcelona en forma de ‘Sombra de la Sagrada Familia’; la caracterización del estilo propio y la presentación del pabellón Mies van der Rohe de Montjuïc, en ‘Pabellón’; o el aspecto exterior e interior de la estatua que marca el final de las Ramblas, en ‘Colón’, al tener que estudiar su rehabilitación. Al apostar por un estilo realista y una poesía de situaciones y personajes urbanos, Margarit ofrece precisas e interesantes descripciones del mundo arquitectónico que le rodea, en los suburbios de las afueras, en ‘Paisaje cerca del aeropuerto’, o en la detallada presentación imaginaria de ‘Tantas ciudades a donde habíamos de ir’. Hasta el punto de convertir el poema en elemento arquitectónico, a través de una larga reflexión en forma de ‘Poema para un friso’, o transformándolo en epigrama escrito en una ‘Estela para una obra’, que caracteriza la forma del edificio que lo contiene. Además, cabe no olvidar los comentarios que hallaremos a lo largo de su poesía referidos al estilo, a la obra o a la vida de diferentes arquitectos o profesores que le servirán de cifra de alguna actitud humana, tal y como se observa en la ‘Elegía para el arquitecto Coderch de Sentmenat’ o en ‘Asplund proyecta un cementerio’.
Sin embargo, hay una función añadida en la utilización lírica de la arquitectura, dado que la ciudad, los edificios y las casas se convierten en dispositivos catalizadores del recuerdo. Aprovechando la investigación sobre la memoria involuntaria que proporcionó para el novecientos Marcel Proust en su obra En busca del tiempo perdido, Margarit investiga y reflexiona en sus poemas a propósito la materia del recuerdo y la capacidad que tienen las obras arquitectónicas - por su carácter durable y permanente, pero también por su naturaleza contenedora de vida humana -, de convertirse en vínculos hacia aquel mundo anterior del yo que ya no existe, a pesar de llamarse de la misma manera. Es la Girona que recuerda en ‘Las luces de las obras’, y especialmente los rincones de dos ciudades que se convierten en referencias típicas de la poética margaritiana: la gris Barcelona franquista y el París idealizado. Mientras que en la ciudad contemporánea a la acción del poema, a fines del siglo xx, aparece un yo poético maduro que contempla la vida a través de la ventana de un bar, la Barcelona de los años 50 y 60 es vista desde el Café de la Ópera - en plena Rambla - o a través de los ojos de un muchacho «desde detrás de un velador de mármol», como se observa en ‘Colón’ o en ‘1960’: «He dejado en la Rambla el homenaje / del velador de mármol en el ventanal / entre los plátanos». Si bien Barcelona fue la ciudad de la acumulación de experiencias amorosas, la ciudad que permite el recuerdo nostálgico por el amor perdido es París, a donde se regresa realmente o imaginariamente para rescatar aquellos dos amantes que se quisieron y que ahora son sólo fantasmas, fenómenos platónicos, escombros del monumento del cariño, como se percibe en ‘Nuestras sombras’, ‘Cuadros de una exposición’ o ‘Navidad en París’.
La écfrasis artística también halla un hueco entre los versos de Margarit, que a menudo describen obras arquitectónicas conocidas por el público en general. Éste es el caso del barco que cruza el Ensanche de Barcelona en forma de ‘Sombra de la Sagrada Familia’; la caracterización del estilo propio y la presentación del pabellón Mies van der Rohe de Montjuïc, en ‘Pabellón’; o el aspecto exterior e interior de la estatua que marca el final de las Ramblas, en ‘Colón’, al tener que estudiar su rehabilitación. Al apostar por un estilo realista y una poesía de situaciones y personajes urbanos, Margarit ofrece precisas e interesantes descripciones del mundo arquitectónico que le rodea, en los suburbios de las afueras, en ‘Paisaje cerca del aeropuerto’, o en la detallada presentación imaginaria de ‘Tantas ciudades a donde habíamos de ir’. Hasta el punto de convertir el poema en elemento arquitectónico, a través de una larga reflexión en forma de ‘Poema para un friso’, o transformándolo en epigrama escrito en una ‘Estela para una obra’, que caracteriza la forma del edificio que lo contiene. Además, cabe no olvidar los comentarios que hallaremos a lo largo de su poesía referidos al estilo, a la obra o a la vida de diferentes arquitectos o profesores que le servirán de cifra de alguna actitud humana, tal y como se observa en la ‘Elegía para el arquitecto Coderch de Sentmenat’ o en ‘Asplund proyecta un cementerio’.
Sin embargo, hay una función añadida en la utilización lírica de la arquitectura, dado que la ciudad, los edificios y las casas se convierten en dispositivos catalizadores del recuerdo. Aprovechando la investigación sobre la memoria involuntaria que proporcionó para el novecientos Marcel Proust en su obra En busca del tiempo perdido, Margarit investiga y reflexiona en sus poemas a propósito la materia del recuerdo y la capacidad que tienen las obras arquitectónicas - por su carácter durable y permanente, pero también por su naturaleza contenedora de vida humana -, de convertirse en vínculos hacia aquel mundo anterior del yo que ya no existe, a pesar de llamarse de la misma manera. Es la Girona que recuerda en ‘Las luces de las obras’, y especialmente los rincones de dos ciudades que se convierten en referencias típicas de la poética margaritiana: la gris Barcelona franquista y el París idealizado. Mientras que en la ciudad contemporánea a la acción del poema, a fines del siglo xx, aparece un yo poético maduro que contempla la vida a través de la ventana de un bar, la Barcelona de los años 50 y 60 es vista desde el Café de la Ópera - en plena Rambla - o a través de los ojos de un muchacho «desde detrás de un velador de mármol», como se observa en ‘Colón’ o en ‘1960’: «He dejado en la Rambla el homenaje / del velador de mármol en el ventanal / entre los plátanos». Si bien Barcelona fue la ciudad de la acumulación de experiencias amorosas, la ciudad que permite el recuerdo nostálgico por el amor perdido es París, a donde se regresa realmente o imaginariamente para rescatar aquellos dos amantes que se quisieron y que ahora son sólo fantasmas, fenómenos platónicos, escombros del monumento del cariño, como se percibe en ‘Nuestras sombras’, ‘Cuadros de una exposición’ o ‘Navidad en París’.
El yo poético solitario de Joan Margarit se
pasea en la ciudad cambiante y postmoderna, en medio de sus aspectos más
brillantes y más desagradables o lúgubres, y concreta la figura del flâneur
baudelairiano que, a pesar de todo, no busca las muchedumbres para adquirir el
anonimato y convertirse en pintor de la vida moderna: se pierde por los barrios
depauperados, pasea por un monte solitario como Montjuïc o desciende hasta el
puerto - como si fuera un nuevo
y eliotiano J. Alfred Pruffrock - para reencontrarse con sus recuerdos,
las sombras de sus muertos, o reconciliarse con la vida (y que apreciaremos en
‘Nunca estuve aquí’). Pero su mirada no deja de ser la de un arquitecto que ha
imaginado edificios y lugares habitables (como hiciera Baudelaire en su ‘Sueño
parisino’), y ha descubierto que todas sus edificaciones están condenadas a
desaparecer y a perderse, y por ello empezará a reflexionar sobre lo efímero de
la vida - especialmente en sus
libros de poesía que publicará en el siglo XXI -, ya que «En
poesía o en arquitectura, / pensar
en lo que fui me asquea y cansa» (‘Soneto arcaico’). Quizá la mejor manera de resumir el estilo
particular de este poeta arquitecto, y de mostrar cómo ambas representaciones
artísticas logran cobijo en su expresión poética, sea citar dos de los más
brillantes versos que ha dado la poesía peninsular en los últimos años, y que
resume a la perfección la forma de vida de este final de milenio: «Triste quien
no ha perdido / por amor una casa».
LA MUJER IDEAL DE JOAN MARGARIT, UN DIBUJO A LÁPIZ
por AMALIA BAUTISTA
Pocas cosas resultan tan complicadas e
inevitables como adquirir una voz propia en poesía (y en cualquier otra
actividad, supongo). No siempre se busca, se procura o se trabaja por ello; a
veces surge por accidente, parece que se acierta y entonces se insiste en el
mismo camino; otras por incapacidad, por no saber hacer más que los poemas que
hacemos y no otros; y otras, simplemente, ocurre por acumulación. No hay muchos
poetas verdaderamente versátiles y que alcancen similares grados de calidad en
todos sus registros, así que más vale ir decantándose por aquella vía en que
los resultados quedan menos lejos de las aspiraciones, eligiendo las palabras y
los modos en que con menos rubor nos reconocemos.
Cuando un poeta ha calculado al milímetro la estructura que debe sostener su yo poético, su voz personal e inconfundible, su discurso y su razón de ser en las letras de un lugar geográfico y un tiempo concretos, y cuando ese poeta sabe que la viga maestra de tal estructura es la desolación o algo que se le parece mucho, ¿qué hacer con el amor?, ¿en qué cuarto meterlo, bajo qué cornisa o detrás de qué muro?, ¿debería guardarse en un sótano sin luz, o quizá en el altillo, a riesgo de dejarlo ser víctima de las aves de presa o de ciudad?
En un poeta como Joan Margarit el amor es un problema, otro problema, y no puede ser más que un amor desolado, por imposible, frágil, inasible, fugaz o simplemente irreal, porque el auténtico problema para él sería el amor feliz, logrado, digno de celebración, pleno y exultante. La viga maestra no resistiría ese peso abrumador, la estructura se vendría abajo, en un instante él y sus lectores no tendríamos entre las manos y ante los ojos más que escombros y cenizas de lo que pudo ser, de lo que quizá fue durante unos segundos, ante el asombro infantil del universo y ante nuestra propia perplejidad.
En el poema ‘Ideal’, y a pesar del título tan explícito, parece que Margarit recuerda, sueña y desea al mismo tiempo, pero sobre todo espera. Espera a la sombra amable que le acompañaría en el balcón, que se vestiría de fiesta con él y para él, pura luz contra la penumbra de una casa vacía y una vida. Podría estar esperando a su mujer ideal o a su ideal de mujer, que no es exactamente lo mismo. Sólo al final, en el último verso, nos confiesa que no sabe quién es esa mujer ni si llegará. Acaso es la misma mujer que espera al poeta, o más bien el amor del poeta, en el café de ‘Plaza Rovira’, mientras el otoño sucede y suena, mientras él la piensa entre hojas secas. Sería una amarga burla del destino, uno más de los múltiples desencuentros espacio-temporales que nos regala.
Cuando un poeta ha calculado al milímetro la estructura que debe sostener su yo poético, su voz personal e inconfundible, su discurso y su razón de ser en las letras de un lugar geográfico y un tiempo concretos, y cuando ese poeta sabe que la viga maestra de tal estructura es la desolación o algo que se le parece mucho, ¿qué hacer con el amor?, ¿en qué cuarto meterlo, bajo qué cornisa o detrás de qué muro?, ¿debería guardarse en un sótano sin luz, o quizá en el altillo, a riesgo de dejarlo ser víctima de las aves de presa o de ciudad?
En un poeta como Joan Margarit el amor es un problema, otro problema, y no puede ser más que un amor desolado, por imposible, frágil, inasible, fugaz o simplemente irreal, porque el auténtico problema para él sería el amor feliz, logrado, digno de celebración, pleno y exultante. La viga maestra no resistiría ese peso abrumador, la estructura se vendría abajo, en un instante él y sus lectores no tendríamos entre las manos y ante los ojos más que escombros y cenizas de lo que pudo ser, de lo que quizá fue durante unos segundos, ante el asombro infantil del universo y ante nuestra propia perplejidad.
En el poema ‘Ideal’, y a pesar del título tan explícito, parece que Margarit recuerda, sueña y desea al mismo tiempo, pero sobre todo espera. Espera a la sombra amable que le acompañaría en el balcón, que se vestiría de fiesta con él y para él, pura luz contra la penumbra de una casa vacía y una vida. Podría estar esperando a su mujer ideal o a su ideal de mujer, que no es exactamente lo mismo. Sólo al final, en el último verso, nos confiesa que no sabe quién es esa mujer ni si llegará. Acaso es la misma mujer que espera al poeta, o más bien el amor del poeta, en el café de ‘Plaza Rovira’, mientras el otoño sucede y suena, mientras él la piensa entre hojas secas. Sería una amarga burla del destino, uno más de los múltiples desencuentros espacio-temporales que nos regala.
Hay unos ojos azules, tal vez varios pares de
ojos azules, al menos en dos poemas, ‘Quién’ y ‘En torno a la protagonista de
un poema’. En ambos se enfrenta la madurez del poeta contra la juventud de esa
mirada o de su recuerdo, pura adolescencia, exultante juventud contra el abismo
de la desesperanza.
En ambos, a medias entre el descaro y la timidez, la
confesión explícita de que está ocultando la identidad de la mujer que los
provoca.
La misma reflexión sobre la edad la encontramos en poemas como ‘Amor cortés’ y ‘Ella’. Si en el primero las mujeres se multiplican, el autor se dirige a ellas en plural y las condena a la categoría de sueño absurdo de su cerebro, sólo amantes falsas, en el segundo se trata sólo de una mujer, única y distinta de todo y de todas las demás, y, a pesar de que el poeta la ha buscado, ya no la espera y comprueba que nunca ha existido. En ‘La muchacha del semáforo’ se cruzan dos vidas en distintos momentos, de nuevo el destino, el azar y las edades juegan en contra, no se dará la coincidencia, el poeta lo sabe de antemano, las distancias se vuelven infinitas y el tiempo colabora con la imposibilidad.
Pero quizá mi favorito de esta serie de poemas, dedicados a esa mujer ideal que puede ser tantas mujeres, sea ‘Poema para un friso’. En él Margarit no habla de una chica, sino del dibujo a lápiz de una chica, o sea, el ideal del poeta trazado por él mismo, a su gusto y por su mano. La perdió, la buscó desesperadamente y sabe que no la encontrará (a la chica dibujada, no a la chica), pero claro, era un papel tal fino (era un amor tan frágil, era una idea) que se lo llevó el viento. El poeta asume su derrota y el lector se sobrepone como puede a tanta pena.
No sirve que nos preguntemos quién es la mujer ideal de Margarit, dónde se esconde o si tiene o tuvo alguna vez existencia real, y no sirve que nos lo preguntemos, sobre todo, porque no importa. Hablamos de poesía, no de biografía, y esa mujer plural y cambiante existe porque existen ciertos poemas que así lo atestiguan, que llegan a nosotros como recién escritos y nos dejan ver un fragmento de la viga maestra.
Y no quiero olvidarme de la generosidad de Joan Margarit. Les regala (a ellas, que ni son) algunos de sus mejores poemas, los arma sobre sus miradas, los habita con sus cuerpos. Y ellas florecen en sus versos, no sienten celos unas de otras, no se marchitan, no se convierten en lo indeseado, no les da tiempo a resultar odiosas, aburridas, ásperas. Son esquivas, escapan o no llegan, siempre están lejos, dejan al poeta solo, siempre solo, pero no piden nada y nunca se quejan. Son las amantes perfectas del amante perfecto y merecen estos poemas perfectos.
La misma reflexión sobre la edad la encontramos en poemas como ‘Amor cortés’ y ‘Ella’. Si en el primero las mujeres se multiplican, el autor se dirige a ellas en plural y las condena a la categoría de sueño absurdo de su cerebro, sólo amantes falsas, en el segundo se trata sólo de una mujer, única y distinta de todo y de todas las demás, y, a pesar de que el poeta la ha buscado, ya no la espera y comprueba que nunca ha existido. En ‘La muchacha del semáforo’ se cruzan dos vidas en distintos momentos, de nuevo el destino, el azar y las edades juegan en contra, no se dará la coincidencia, el poeta lo sabe de antemano, las distancias se vuelven infinitas y el tiempo colabora con la imposibilidad.
Pero quizá mi favorito de esta serie de poemas, dedicados a esa mujer ideal que puede ser tantas mujeres, sea ‘Poema para un friso’. En él Margarit no habla de una chica, sino del dibujo a lápiz de una chica, o sea, el ideal del poeta trazado por él mismo, a su gusto y por su mano. La perdió, la buscó desesperadamente y sabe que no la encontrará (a la chica dibujada, no a la chica), pero claro, era un papel tal fino (era un amor tan frágil, era una idea) que se lo llevó el viento. El poeta asume su derrota y el lector se sobrepone como puede a tanta pena.
No sirve que nos preguntemos quién es la mujer ideal de Margarit, dónde se esconde o si tiene o tuvo alguna vez existencia real, y no sirve que nos lo preguntemos, sobre todo, porque no importa. Hablamos de poesía, no de biografía, y esa mujer plural y cambiante existe porque existen ciertos poemas que así lo atestiguan, que llegan a nosotros como recién escritos y nos dejan ver un fragmento de la viga maestra.
Y no quiero olvidarme de la generosidad de Joan Margarit. Les regala (a ellas, que ni son) algunos de sus mejores poemas, los arma sobre sus miradas, los habita con sus cuerpos. Y ellas florecen en sus versos, no sienten celos unas de otras, no se marchitan, no se convierten en lo indeseado, no les da tiempo a resultar odiosas, aburridas, ásperas. Son esquivas, escapan o no llegan, siempre están lejos, dejan al poeta solo, siempre solo, pero no piden nada y nunca se quejan. Son las amantes perfectas del amante perfecto y merecen estos poemas perfectos.
JOAN MARGARIT, POETA EN DOS LENGUAS
por ENRIC SÒRIA
De
entrada, la expresión “poeta bilingüe” parece más un vejamen que una etiqueta,
quizá porque se presta a sugerencias ligeramente equívocas, como devaneos
eróticos y otras frivolidades, o porque una aciaga homofonía la acerca
demasiado al ámbito oprobioso de la vileza. Sin duda, los juegos de palabras pueden
provocar aprensiones más o menos inconscientes, pero en el caso del bilingüismo
y la poesía se dan también recelos más fundados. Cualquier persona que se haya
tomado en serio el juego de hacer versos sabe que el poeta no tiene más
instrumento de trabajo que el idioma. Tanto es así que hay quien ha definido la
poesía como un estado térmico del lenguaje. El oficio de poeta no sólo exige un
dominio riguroso de ese instrumento
proteico e inasible, sino que también implica un compromiso y una exigencia
firmes: el poeta ha de vivir en el lenguaje, sentirlo palpitar, extraer todo su
jugo, explorar sus recovecos, sus más sutiles asociaciones, quizá sus paradojas,
identificar su hondura, su belleza y, sobre todo, su verdad. Sólo así puede
pretender decir con la máxima eficacia, exactitud y nitidez aquello que en el
poema ha de ser dicho. Sólo así puede crear con palabras.
Pero el poeta no trabaja con generalidades lingüísticas, sino con un idioma dado en un momento dado. Para él, ser un maestro del lenguaje significa ser el maestro de un lenguaje. Por ello, se tiende a pensar, con alguna razón, que intentar duplicar toda esa maestría en dos idiomas diferentes es empresa difícil e innecesariamente arriesgada –pues se corre el peligro de acabar por no dominar ninguno-, y también se conjetura que un poeta cabal y verdaderamente profundo podrá hallar y depurar su propia voz más pronto y con más fuerza, y podrá llegar mucho más lejos en sus exploraciones verbales, si escribe en su idioma natal, el que ha mamado de sus padres y su entorno, y con el que mantiene, digámoslo así, unos lazos afectivos primordiales, y no en cualquier otro lenguaje que haya podido aprender más tarde. En definitiva, a partir de las posibilidades existentes, el poeta ha de elaborar un universo verbal entero para expresar su mundo. Que lo haga dos veces, quizá es pedirle demasiado.
Por todo ello, aunque nadie se extraña de que los autores de trabajos eruditos o científicos publiquen en más de un idioma, sí que sorprende que los creadores, y en especial los poetas, lo hagan a su vez. Aún así, sin salirnos de la península y sin la menor voluntad de exhaustividad, podemos citar los nombres de muchos poetas en más de un idioma, desde clásicos como Gil Vicente, Camoes, Timoneda y el mismo Boscán a modernos como Cunqueiro, Pimentel, Cela, Valente, García Lorca –con sus sorprendentes poemas gallegos-, Costa i Llobera, Junoy, Villangómez, Maria Beneyto, Llorenç Gomis, Gimferrer o Josep Piera. Es cierto que, con la excepción de Rosalía de Castro y quizá de Gimferrer, en la mayoría de estos casos, el bilingüismo no es una apuesta sino una digresión: un ejercicio de afinación en otro idioma, una demostración de fuerza, un residuo nostálgico, una especie de guiño, etc., o bién está motivado por las circunstancias históricas, siempre complejas. En resumen, por muchas simpatías que los poetas puedan tener por otras latitudes verbales, la mayoría se dedica a explorar a fondo un único continente, el que hacen suyo.
Pero el poeta no trabaja con generalidades lingüísticas, sino con un idioma dado en un momento dado. Para él, ser un maestro del lenguaje significa ser el maestro de un lenguaje. Por ello, se tiende a pensar, con alguna razón, que intentar duplicar toda esa maestría en dos idiomas diferentes es empresa difícil e innecesariamente arriesgada –pues se corre el peligro de acabar por no dominar ninguno-, y también se conjetura que un poeta cabal y verdaderamente profundo podrá hallar y depurar su propia voz más pronto y con más fuerza, y podrá llegar mucho más lejos en sus exploraciones verbales, si escribe en su idioma natal, el que ha mamado de sus padres y su entorno, y con el que mantiene, digámoslo así, unos lazos afectivos primordiales, y no en cualquier otro lenguaje que haya podido aprender más tarde. En definitiva, a partir de las posibilidades existentes, el poeta ha de elaborar un universo verbal entero para expresar su mundo. Que lo haga dos veces, quizá es pedirle demasiado.
Por todo ello, aunque nadie se extraña de que los autores de trabajos eruditos o científicos publiquen en más de un idioma, sí que sorprende que los creadores, y en especial los poetas, lo hagan a su vez. Aún así, sin salirnos de la península y sin la menor voluntad de exhaustividad, podemos citar los nombres de muchos poetas en más de un idioma, desde clásicos como Gil Vicente, Camoes, Timoneda y el mismo Boscán a modernos como Cunqueiro, Pimentel, Cela, Valente, García Lorca –con sus sorprendentes poemas gallegos-, Costa i Llobera, Junoy, Villangómez, Maria Beneyto, Llorenç Gomis, Gimferrer o Josep Piera. Es cierto que, con la excepción de Rosalía de Castro y quizá de Gimferrer, en la mayoría de estos casos, el bilingüismo no es una apuesta sino una digresión: un ejercicio de afinación en otro idioma, una demostración de fuerza, un residuo nostálgico, una especie de guiño, etc., o bién está motivado por las circunstancias históricas, siempre complejas. En resumen, por muchas simpatías que los poetas puedan tener por otras latitudes verbales, la mayoría se dedica a explorar a fondo un único continente, el que hacen suyo.
Por
otra parte, no puede ser fortuito que casi todos los poetas en dos lenguas
verdaderamente dignos de tenerse en cuenta como tales -que son pocos- hayan
nacido y vivido en territorios, como Cataluña, Valencia, Galicia o Alsacia, en
donde el conocimiento y el uso de dos idiomas y dos tradiciones literarias distintas
podía llegar a ser tan constante y profundo que, para el poeta, sostener que
una de esas dos tradiciones no era suya se hubiera vivido como una amputación.
Que Joan Margarit es un poeta serio, riguroso, exigente y nada dado a frivolizar con su oficio es cosa, a mi parecer, que ofrece pocas dudas. Se puede suponer también que, al menos en un principio, su bilingüismo poético vino dado por las circunstancias que rodearon su aprendizaje. Margarit creció en una época lúgubre en el que ni la lengua ni la literatura catalanas se enseñaba en las escuelas. El catalán se aprendía y hablaba en casa y estaba proscrito de los demás ámbitos. Así, no es extraño que toda una generación (o dos) de catalanohablantes sólo pudiera familiarizarse con la literatura –de hecho, con todo el vasto universo de la alta cultura- en una lengua que no era la suya, y para expresarse por escrito recurrieran al castellano en vez de a un idioma, el suyo, en el que nadie les había enseñado a escribir. Por otro lado, por motivos familiares, Margarit pasó parte de su adolescencia y juventud en las Canarias, así que, para él, el castellano no era sólo el idioma de los libros, sino que también formaba una parte substancial de la vida vivida. Por tanto, que escribiera sus tres primeros libros de poemas en castellano no tiene nada de anómalo. En su época, y con su bagaje de experiencias, era lo más normal.
Margarit ha resumido muy bien sus perplejidades de entonces en el prólogo a la antología Cien poemas (Granada, La Veleta, 1998): “Mi lengua familiar era la catalana, pero mi lengua de cultura y de la amistad el castellano”. Y más adelante, “La relación de un poeta o, si se quiere, de la poesía, con la lengua es de las más sutiles y complejas que puedan darse (…). La dificultad poética de una lengua -el castellano- que, tanto en su uso cotidiano, como literario, conocía desde mi niñez, se concretaba en una dura inquietud cada vez que localizaba un territorio donde parecía haber un futuro poema, cada vez que un magma de intuiciones, avisos, evocaciones y sugerencias empezaba a cristalizar en este algo previo a un poema. Siempre aparecía a su alrededor un vacío de significado, un foso que lo separaba de mí”. Margarit expresa aquí muy bien ese acongojante extrañamiento de la propia voz que debemos haber sentido alguna vez todos los escritores en dos lenguas, y que parece transformar en irrevocablemente artificioso –petrificado, postizo, insidiosamente ajeno- todo lo que componemos en una de las dos. Es esa inquietante nota falsa que el poeta puede no percibir en los versos de un colega, pero que han de angustiarlo si la intuye, por poco que sea, en los propios.
En cualquier caso, los dos primeros libros de Joan Margarit, Cantos para la coral de un hombre solo (1963) y Doméstico nací (1965) no son débiles porque sean postizos, o no sólo por eso, sino por primerizos. Margarit es, desde el principio, un poeta resuelto y ambicioso, pero el aprendizaje, como a todos, le pasa sus facturas. Muy diferente es el poeta que nos espera en Crónica (1975). Tras un largo paréntesis, aquí el aprendizaje ya está hecho. La voz que nos habla en este libro se asemeja bastante a la que nos encontraremos en el alud de versos que Margarit publicó en sus primeros años como poeta en catalán. Él mismo ha señalado más de una vez esta vinculación, por ejemplo cuando recuerda que en esa exuberancia suya en catalán había una urgencia por recuperar el tiempo perdido, por rehacer una obra poética que, si existía, no era en una forma que él sintiera como verdaderamente satisfactoria o plena. Así, durante unos cinco años, Margarit se reescribió –sin duda con más experiencia, fuerza y apasionamiento- en catalán, a partir de la actitud moral y estética que ya se traslucía en Crónica. Es cierto que en esos años no sólo hay un cambio de lengua, sino también de voz, pero no lo es menos que en ese último libro en castellano reconocemos ya muchas de las constantes de lo que será la obra de nuestro autor hasta hoy. Por ello, si Crónica es importante por su valor intrínseco, lo es también porque se sitúa al inicio, pero no fuera, de la compleja evolución y gradual enriquecimiento que ha ido modelando la obra de Margarit, en el disparadero de su particular Work in progress.
Que Joan Margarit es un poeta serio, riguroso, exigente y nada dado a frivolizar con su oficio es cosa, a mi parecer, que ofrece pocas dudas. Se puede suponer también que, al menos en un principio, su bilingüismo poético vino dado por las circunstancias que rodearon su aprendizaje. Margarit creció en una época lúgubre en el que ni la lengua ni la literatura catalanas se enseñaba en las escuelas. El catalán se aprendía y hablaba en casa y estaba proscrito de los demás ámbitos. Así, no es extraño que toda una generación (o dos) de catalanohablantes sólo pudiera familiarizarse con la literatura –de hecho, con todo el vasto universo de la alta cultura- en una lengua que no era la suya, y para expresarse por escrito recurrieran al castellano en vez de a un idioma, el suyo, en el que nadie les había enseñado a escribir. Por otro lado, por motivos familiares, Margarit pasó parte de su adolescencia y juventud en las Canarias, así que, para él, el castellano no era sólo el idioma de los libros, sino que también formaba una parte substancial de la vida vivida. Por tanto, que escribiera sus tres primeros libros de poemas en castellano no tiene nada de anómalo. En su época, y con su bagaje de experiencias, era lo más normal.
Margarit ha resumido muy bien sus perplejidades de entonces en el prólogo a la antología Cien poemas (Granada, La Veleta, 1998): “Mi lengua familiar era la catalana, pero mi lengua de cultura y de la amistad el castellano”. Y más adelante, “La relación de un poeta o, si se quiere, de la poesía, con la lengua es de las más sutiles y complejas que puedan darse (…). La dificultad poética de una lengua -el castellano- que, tanto en su uso cotidiano, como literario, conocía desde mi niñez, se concretaba en una dura inquietud cada vez que localizaba un territorio donde parecía haber un futuro poema, cada vez que un magma de intuiciones, avisos, evocaciones y sugerencias empezaba a cristalizar en este algo previo a un poema. Siempre aparecía a su alrededor un vacío de significado, un foso que lo separaba de mí”. Margarit expresa aquí muy bien ese acongojante extrañamiento de la propia voz que debemos haber sentido alguna vez todos los escritores en dos lenguas, y que parece transformar en irrevocablemente artificioso –petrificado, postizo, insidiosamente ajeno- todo lo que componemos en una de las dos. Es esa inquietante nota falsa que el poeta puede no percibir en los versos de un colega, pero que han de angustiarlo si la intuye, por poco que sea, en los propios.
En cualquier caso, los dos primeros libros de Joan Margarit, Cantos para la coral de un hombre solo (1963) y Doméstico nací (1965) no son débiles porque sean postizos, o no sólo por eso, sino por primerizos. Margarit es, desde el principio, un poeta resuelto y ambicioso, pero el aprendizaje, como a todos, le pasa sus facturas. Muy diferente es el poeta que nos espera en Crónica (1975). Tras un largo paréntesis, aquí el aprendizaje ya está hecho. La voz que nos habla en este libro se asemeja bastante a la que nos encontraremos en el alud de versos que Margarit publicó en sus primeros años como poeta en catalán. Él mismo ha señalado más de una vez esta vinculación, por ejemplo cuando recuerda que en esa exuberancia suya en catalán había una urgencia por recuperar el tiempo perdido, por rehacer una obra poética que, si existía, no era en una forma que él sintiera como verdaderamente satisfactoria o plena. Así, durante unos cinco años, Margarit se reescribió –sin duda con más experiencia, fuerza y apasionamiento- en catalán, a partir de la actitud moral y estética que ya se traslucía en Crónica. Es cierto que en esos años no sólo hay un cambio de lengua, sino también de voz, pero no lo es menos que en ese último libro en castellano reconocemos ya muchas de las constantes de lo que será la obra de nuestro autor hasta hoy. Por ello, si Crónica es importante por su valor intrínseco, lo es también porque se sitúa al inicio, pero no fuera, de la compleja evolución y gradual enriquecimiento que ha ido modelando la obra de Margarit, en el disparadero de su particular Work in progress.
El
paso al catalán, poco antes del año 1980, si no modificó en exceso la poesía de
Margarit, sí que tuvo un efecto desinhibidor casi fulminante. El autor publicó
ocho libros de poemas en cinco años, hizo experimentos diversos, jugó a los disfraces
heterónimos, combinó estilos y sugestiones y arrasó con todos los premios que
se le pusieron por delante. Este período iniciático dio paso a otro, algo más
reposado, en el que, a mi parecer, la poesía de Margarit llega a su plena
madurez, con Llum de pluja, Edat roja y Els motius del llop. A este período le sigue otro, una especie de
segunda madurez, en la que sus cualidades se ahondan aún más y su poesía se
hace todavía más seca, lúcida, áspera y memorable. El dolor por la pérdida de
su hija Joana tiene sin duda mucho que ver con este ahondamiento lacerante de
la expresión en los últimos libros de Margarit, pero a la vez era algo que, por
decirlo así, esta poesía llevaba inscrito en su mismo desarrollo, pues ya se
echa de ver en ese soberbio poemario que es Estació
de França. Un libro que, de cara al prurito clasificador, cumple
ejemplarmente su función de obra de transición entre los (de momento) dos
períodos de plena madurez que hay en la obra de Joan Margarit.
¿Y que podemos decir del castellano en estas nuevas etapas de su obra? Pues que nunca lo ha abandonado. En primer lugar, como traductor, Margarit ha publicado en castellano traducciones de poemas de Martí i Pol, de Thomas Hardy y de sí mismo. El oficio de traductor puede parecer humilde o poco creador al que no lo conoce, pero, para un poeta, no es un asunto nada baladí, y menos cuando intenta, como decía fray Luis, conseguir que esas poesías que traduce “hablen en castellano, y no como extranjeras en él y advenedizas, sino como nacidas en él y naturales”. Para Margarit, un poema traducido ha de ser, sobre todo, un poema; es decir, ha de ser eficaz como tal en la lengua en que ahora también existe. Idealmente, ha de ser tan eficaz como el original en la suya, porque un poema bien traducido es, en cierto modo, un poema desdoblado, tanto un eco del original como un original de nuevo cuño.
Durante un par de décadas, Margarit no se atrevió a ir más lejos: poesía original en catalán y cuidadosas, trabajadísimas versiones en castellano. Pero precisamente en Estación de Francia, con toda su madurez a cuestas, dio el siguiente paso, que era llevar a su consecuencia lógica su propio concepto de traducción. Por qué no escribir y traducir un libro al mismo tiempo, en los dos idiomas que son suyos y en los que, al fin y al cabo, ha escrito tantas páginas. Por lo que me contó su mismo autor, el procedimiento era el siguiente: cuando concebía un atisbo de poema, redactaba un primer borrador en catalán; acto seguido, aún en este primer estadio lleno de lagunas, vacilaciones y puntos sin resolver, iniciaba la traducción al castellano, y así sucesivamente, sin interrumpir el proceso creador hasta el final.
Como era de esperar, este procedimiento le reveló en seguida dos cosas que podía aprovechar en beneficio propio: la primera, que todo poeta que se precie, cuando traduce, se tiene mucho menos respeto a sí mismo del que tendría a cualquier otro colega. Si algo se puede mejorar, se mejora, y punto. En segundo lugar, el proceso de traducción es una lupa que agiganta enormemente los errores, las ambigüedades y los pasos en falso del original. El poeta metido a traductor de sí mismo no sólo tiene la tentación de corregirse durante la traducción, se ve obligado a hacerlo. Por supuesto, todos los cambios, desarrollos y supresiones que lleva a cabo en la “traducción”, se han de introducir en un “original” que, recordémoslo, no era más que un boceto inacabado. El “original” se convierte así en traducción de su propia versión a otro idioma, y con ello prosiguen los trabajos de corrección, mejora y reajuste, en una y otra dirección, hasta que se consiguen dos poemas que dicen lo mismo, aquello que el autor quería decir, con la mayor eficacia, exactitud y nitidez en dos idiomas diferentes.
¿Y que podemos decir del castellano en estas nuevas etapas de su obra? Pues que nunca lo ha abandonado. En primer lugar, como traductor, Margarit ha publicado en castellano traducciones de poemas de Martí i Pol, de Thomas Hardy y de sí mismo. El oficio de traductor puede parecer humilde o poco creador al que no lo conoce, pero, para un poeta, no es un asunto nada baladí, y menos cuando intenta, como decía fray Luis, conseguir que esas poesías que traduce “hablen en castellano, y no como extranjeras en él y advenedizas, sino como nacidas en él y naturales”. Para Margarit, un poema traducido ha de ser, sobre todo, un poema; es decir, ha de ser eficaz como tal en la lengua en que ahora también existe. Idealmente, ha de ser tan eficaz como el original en la suya, porque un poema bien traducido es, en cierto modo, un poema desdoblado, tanto un eco del original como un original de nuevo cuño.
Durante un par de décadas, Margarit no se atrevió a ir más lejos: poesía original en catalán y cuidadosas, trabajadísimas versiones en castellano. Pero precisamente en Estación de Francia, con toda su madurez a cuestas, dio el siguiente paso, que era llevar a su consecuencia lógica su propio concepto de traducción. Por qué no escribir y traducir un libro al mismo tiempo, en los dos idiomas que son suyos y en los que, al fin y al cabo, ha escrito tantas páginas. Por lo que me contó su mismo autor, el procedimiento era el siguiente: cuando concebía un atisbo de poema, redactaba un primer borrador en catalán; acto seguido, aún en este primer estadio lleno de lagunas, vacilaciones y puntos sin resolver, iniciaba la traducción al castellano, y así sucesivamente, sin interrumpir el proceso creador hasta el final.
Como era de esperar, este procedimiento le reveló en seguida dos cosas que podía aprovechar en beneficio propio: la primera, que todo poeta que se precie, cuando traduce, se tiene mucho menos respeto a sí mismo del que tendría a cualquier otro colega. Si algo se puede mejorar, se mejora, y punto. En segundo lugar, el proceso de traducción es una lupa que agiganta enormemente los errores, las ambigüedades y los pasos en falso del original. El poeta metido a traductor de sí mismo no sólo tiene la tentación de corregirse durante la traducción, se ve obligado a hacerlo. Por supuesto, todos los cambios, desarrollos y supresiones que lleva a cabo en la “traducción”, se han de introducir en un “original” que, recordémoslo, no era más que un boceto inacabado. El “original” se convierte así en traducción de su propia versión a otro idioma, y con ello prosiguen los trabajos de corrección, mejora y reajuste, en una y otra dirección, hasta que se consiguen dos poemas que dicen lo mismo, aquello que el autor quería decir, con la mayor eficacia, exactitud y nitidez en dos idiomas diferentes.
Sin
duda, Margarit debió quedar muy contento con el resultado (y sus lectores
también), porque ha venido haciendo lo mismo, con mayor o menor intensidad, en
sus libros posteriores. Por supuesto, con ello ha diluido las nociones de
“traducción” y de “original” hasta la indistinción.
Evidentemente, no siempre ha seguido (ni tiene por qué
hacerlo) con absoluta ortodoxia este proceso de escritura al unísono, pero sí
que podemos decir que muchos poemas de Estación
de Francia, de Joana y de Cálculo de estructuras están escritos a
la vez en catalán y en castellano; que las dos versiones son originales y las
dos son traducciones, y que, tal como son, forman en conjunto la obra de su autor. Quizá Joan Margarit sea de los
pocos poetas de este mundo que ha logrado elaborar dos veces un mundo verbal
entero para expresar su mundo. Así lo
ha querido hacer, con un método trabajoso, complejo, sutil y enriquecedor, y
así lo ha conseguido, ahondando en su propia voz, con esfuerzo y sin
exclusiones. Ahora, esa pretensión, el esfuerzo que ha representado, y los
resultados obtenidos, forman parte de ese mundo y lo expresan a él de una forma
más completa que cualquier elección entre los dos lenguajes de su vida. Lo que
resulta de ello no es un doble Margarit; más bien diría que es un Margarit
multiplicado, quizá exponencialmente. El hecho indudable es que los últimos son
sus mejores libros.
Podríamos decir, pues, que si el castellano de sus primeros libros era fruto de unas circunstancias y el catalán de los siguientes lo fue de una elección, estos últimos son el resultado de una actitud, que es la del Margarit maduro y seguro de sus fuerzas. No se trata sólo, aunque también, de una simpatía, que el autor ha manifestado muchas veces, por la literatura y los escritores en castellano, o de una loable abertura de miras; se trata de una voluntad muy deliberada y consecuente de crear algo poderoso y verdadero por medio de la palabra en dos idiomas diferentes y a la vez. No hace falta decir que Joan Margarit ama, con un amor muy lúcido y ecuánime, los dos idiomas en que escribe. Quizá sea por eso por lo que nos encontramos ante uno de los pocos poetas en dos lenguas que merecen ser leídos muy atentamente en cada una o, mejor dicho, en las dos.
Podríamos decir, pues, que si el castellano de sus primeros libros era fruto de unas circunstancias y el catalán de los siguientes lo fue de una elección, estos últimos son el resultado de una actitud, que es la del Margarit maduro y seguro de sus fuerzas. No se trata sólo, aunque también, de una simpatía, que el autor ha manifestado muchas veces, por la literatura y los escritores en castellano, o de una loable abertura de miras; se trata de una voluntad muy deliberada y consecuente de crear algo poderoso y verdadero por medio de la palabra en dos idiomas diferentes y a la vez. No hace falta decir que Joan Margarit ama, con un amor muy lúcido y ecuánime, los dos idiomas en que escribe. Quizá sea por eso por lo que nos encontramos ante uno de los pocos poetas en dos lenguas que merecen ser leídos muy atentamente en cada una o, mejor dicho, en las dos.
EN LA POSGUERRA DEL POETA JOAN MARGARIT
por JORDI GRÀCIA
Su
posguerra escrita está hecha de trenes, de luces muertas y de rastros de
memoria prestada sobre los desastres vividos; está hecha también de esperas en los
andenes y de abusos del frío y de la historia: los poemas de Joan Margarit que
evocan la guerra y la posguerra acentúan el registro narrativo y rebajan
fundamentalmente el patético, como si el patetismo fuese ahí, además de una
falta de educación, un excedente, algo innecesario o demasiado superfluo cuando
trata de sus primeros años de vida y de su memoria de aquellos años con su
madre, con el padre encarcelado, con su vida en Gerona entre 1944 y 1945 sin
escolarizar, hecho un medio salvaje muy cercano a la felicidad y tentado por
navajas prohibidas, como muy cerca de la felicidad volverá a vivir en otro
lugar que no será tampoco Barcelona sino Santa Cruz de Tenerife, porque allí transcurre
el final de la adolescencia y allí regresan algunos poemas que retratan la
ilusión, la falsa ilusión, de la huida del padre.
El filo de estos poemas es como casi siempre en Margarit hiriente y exacto, y sobre todo enemigo del autoengaño. A la edad en que estos poemas llegan al papel, tras haber sido trasegados en la memoria miles de veces, con las anécdotas familiares, con la guerra del tío Luis, con la huida del padre, no hay ya lugar para la versión épica ni para la mentira disfrazada de nostalgia mojada: «No vull ser dòcil ara que em faig vell», dice un poema de Càlcul d’estructures. Al contrario, son poemas que no callan la perspectiva cruel sobre la vida propia y la ajena, y quizá incluso enfatizan todavía más la combinación de coraje moral y lucidez propia de su poesía. El pasado cambia en el poema porque el poema hace presente aquel pasado, y lo sustrae a la tiranía del juicio visceral y padecido: ahora entiende ya el dolor de la profesora de alemán del Instituto, profesora de una lengua derrotada después de 1945 como perseguida era su propia lengua catalana, y pesó ya menos el mal recuerdo de aquel Instituto porque lo que pesa es el dolor de ella, arrodillada en el suelo fregando y hablando sola: «Ara que passo comptes amb qui sóc / sento els genolls al fred de les rajoles / per esborrar el passat, com ella feia / amb la roja sanefa del mosaic.»
Ya no hay ni venganza ni rencor sino la comprensión de una tragedia humana leída desde el nuevo asiento de la madurez y de la misericordia. Una casa de misericordia es hoy y ha sido a menudo su poesía para huir de la intemperie. No es el mejor de los sitios, pero es el mejor sitio posible y eso es lo que enseñan la edad y la lucidez cuando se combinan. El padre regresará de la cárcel para ir convirtiéndose en un fascista como toda España entonces, y los poemas del muchacho volarán por las ventanas abiertas, por mucho que aquel muchacho y su padre han de acabar siendo, también ellos, «dos homes vells, cansats i decebuts», sin ánimos para volver a explicarse mutuamente porque no hay tampoco explicación posible.
El filo de estos poemas es como casi siempre en Margarit hiriente y exacto, y sobre todo enemigo del autoengaño. A la edad en que estos poemas llegan al papel, tras haber sido trasegados en la memoria miles de veces, con las anécdotas familiares, con la guerra del tío Luis, con la huida del padre, no hay ya lugar para la versión épica ni para la mentira disfrazada de nostalgia mojada: «No vull ser dòcil ara que em faig vell», dice un poema de Càlcul d’estructures. Al contrario, son poemas que no callan la perspectiva cruel sobre la vida propia y la ajena, y quizá incluso enfatizan todavía más la combinación de coraje moral y lucidez propia de su poesía. El pasado cambia en el poema porque el poema hace presente aquel pasado, y lo sustrae a la tiranía del juicio visceral y padecido: ahora entiende ya el dolor de la profesora de alemán del Instituto, profesora de una lengua derrotada después de 1945 como perseguida era su propia lengua catalana, y pesó ya menos el mal recuerdo de aquel Instituto porque lo que pesa es el dolor de ella, arrodillada en el suelo fregando y hablando sola: «Ara que passo comptes amb qui sóc / sento els genolls al fred de les rajoles / per esborrar el passat, com ella feia / amb la roja sanefa del mosaic.»
Ya no hay ni venganza ni rencor sino la comprensión de una tragedia humana leída desde el nuevo asiento de la madurez y de la misericordia. Una casa de misericordia es hoy y ha sido a menudo su poesía para huir de la intemperie. No es el mejor de los sitios, pero es el mejor sitio posible y eso es lo que enseñan la edad y la lucidez cuando se combinan. El padre regresará de la cárcel para ir convirtiéndose en un fascista como toda España entonces, y los poemas del muchacho volarán por las ventanas abiertas, por mucho que aquel muchacho y su padre han de acabar siendo, también ellos, «dos homes vells, cansats i decebuts», sin ánimos para volver a explicarse mutuamente porque no hay tampoco explicación posible.
Pero
no sólo están en su libro Estació de
França, el más propicio, sino también en el último, Casa de misericòrdia, donde recoge más de uno que regresa a ese
entonces remoto, cuando los padres se afanaron en escribir sus diarios y sus
agendas cotidianas dejando el rastro de «la passió de viure. Fins i tot en les
escombraries de la por». Pero esas agendas estuvieron siempre escondidas en los
subterráneos de la intimidad y hoy carecen ya de curso legal, como la moneda
republicana de entonces, y han dejado de ser útiles para nada, quizá no han
servido nunca para nada, porque la vida ha ido despojándoles de sentido, más
cruel y menos piadosa que las buenas intenciones. Y todavía en otro poema
reverbera la posguerra como espacio metafórico de la vejez, cuando ya casi nada
importa porque lo aprendido no puede ya usarse: la vejez es como acabar una
guerra y «saber on son els refugis, ara inútils». La memoria se detiene a
menudo en el fuego en tierra de casa, cuando era un niño de una casa pobre y
lóbrega, donde duerme mientras hablan los padres y el niño fija «el trajecte,
breu, segur, del foc al llit» para que nunca llegue tampoco a borrarse del todo
«la força del perdó / d’una remota nit de la infantesa». Es el tiempo del
miedo, aunque lo fuese de muchas otras cosas, pero sobre todo del miedo que no
se borra y revive «perquè la vida m’ha mostrat els rostres / dels qui podrien
ser els meus assassins». Contra la piedad nostálgica por un pasado sucio y
frío, la poesía de Margarit extrae lecciones morales que certifican otra verdad
mayor, y es que el pasado siempre va por delante de nosotros porque nos espera
en el futuro, en el mañana, más vivo y más intenso que cualquier presente. Lo
decía un poema de Estació de França
―«El passat ens espera al demà: / va sempre més de pressa que nosaltres»― y con
una imagen turbadora ha vuelto a cristalizar en un poema de Casa de misericòrdia. «En els ossos del
temps no hi ha tendresa» sino fiereza y crueldad cuando se desprotegen del
autoengaño, cuando hablan con libertad y prefieren ser la aguda certeza de la
verdad antes que la máscara dócil de la mala poesía. En sus poemas está esa
tentación, o lo estuvo, como diagnóstico: uno de los poemas de Els motius del llop volvía a evocar la
infancia y el miedo, a sabiendas de que el pasado acaba siendo «fraternitat de
llops, melancolia / per un paisatge falsejat pel temps», suficiente para
establecer la consigna fundamental del poeta: «tinc por / però me’n surto sense
idealisme». Seguramente por eso ese muchacho de siete años que habita una
Gerona negra de penuria, en la plena posguerra, compró a escondidas una navaja
luminosa que siguió ocultando durante muchos años y quizá siguió también
afilándola año tras año, hasta hacerla como es hoy, una daga fría y cálida que
no elude la crueldad porque a veces es la mejor aliada de la belleza adulta,
batida. En Els motius del llop evocó aquella
navaja, «Ara, a punt de complir els cinquanta-quatre», abierta en la mano y «tan
perillosa com a la infantesa. / Sensual, freda. Més a prop del coll», porque es
ahí, en el cuello, en la encrucijada física de las emociones, donde a menudo se
siente latir el poema cuando se remonta a la posguerra sin haberse movido del
más estricto presente.
DE COLOQUIO
LA PLUMA Y EL COMPÁS.
ENTREVISTA CON JOAN MARGARIT
por ANTONIO LAFARQUE
Un compás y una pluma son los utensilios que
aparecen en el escueto ex libris de Joan Margarit i Consarnau (Sanaüja, Lleida,
1938). Como cualquier ex libris que se precie, cumple las dos funciones básicas
de esta etiqueta: retratar fielmente al propietario y ser artística. De lo
segundo no me cabe la menor duda porque sus sencillos trazos, frente al
recargamiento habitual de estas composiciones, son de gran belleza y referente
a lo primero, más si cabe, porque Joan Margarit es poeta y arquitecto. Qué
mejor retrato, pues. Claro que podemos invertir los términos y decir que es
arquitecto y poeta, así que él disponga el orden, si es necesario.
Desconozco si hay arquitectos que van de tales por la vida, pero estoy de acuerdo con los versos «Ya sé que otros poetas / se visten de poeta», y opino que Luis García Montero, el autor de los mismos, no pensaba en su amigo Joan al escribirlos, mas cuando empuña su Mont Blanc para escribir o su Rotring para dibujar, se transforma. Entonces ya sí es por entero Joan Margarit.
Me gusta imaginar que buena parte de su obra poética es arquitectónica. No sé si la frase se puede invertir y conservar su autenticidad pero ha construido casas con patios mediterráneos (Llum de pluja); viviendas grises, duras (Edat roja); salas de conciertos (Els motius del llop); bloques de apartamentos (Aiguaforts); edificios públicos (Estació de França); residencias unifamiliares (Joana); escuelas universitarias (Càlcul d’estructures) e, incluso, casas de beneficencia (Casa de misericòrdia). También ha rehabilitado viviendas (Crónica) y barrios enteros (Els primers freds. Poesia 1975-1995).
Vamos a leer a continuación las palabras de una persona zarandeada por la Última Visita, la que todos recibimos porque se cuela de rondón sin ser invitada. Quizá por ello tiene una enorme vitalidad que contagia, casi sin querer, a los demás. En público lee sus poemas de pie, paseando por el escenario, moviéndose de un lado a otro micrófono en mano, modulando el tono de voz y estableciendo fácilmente la complicidad con el auditorio. Lo hace, dice, porque no puede olvidar sus costumbres académicas pero creo que la razón última de este comportamiento reside en que es un actor interpretando el mejor de sus papeles, un actor que nos cuenta su vida, de frente y sin ambages, tal como lo hace cuando escribe.
Desconozco si hay arquitectos que van de tales por la vida, pero estoy de acuerdo con los versos «Ya sé que otros poetas / se visten de poeta», y opino que Luis García Montero, el autor de los mismos, no pensaba en su amigo Joan al escribirlos, mas cuando empuña su Mont Blanc para escribir o su Rotring para dibujar, se transforma. Entonces ya sí es por entero Joan Margarit.
Me gusta imaginar que buena parte de su obra poética es arquitectónica. No sé si la frase se puede invertir y conservar su autenticidad pero ha construido casas con patios mediterráneos (Llum de pluja); viviendas grises, duras (Edat roja); salas de conciertos (Els motius del llop); bloques de apartamentos (Aiguaforts); edificios públicos (Estació de França); residencias unifamiliares (Joana); escuelas universitarias (Càlcul d’estructures) e, incluso, casas de beneficencia (Casa de misericòrdia). También ha rehabilitado viviendas (Crónica) y barrios enteros (Els primers freds. Poesia 1975-1995).
Vamos a leer a continuación las palabras de una persona zarandeada por la Última Visita, la que todos recibimos porque se cuela de rondón sin ser invitada. Quizá por ello tiene una enorme vitalidad que contagia, casi sin querer, a los demás. En público lee sus poemas de pie, paseando por el escenario, moviéndose de un lado a otro micrófono en mano, modulando el tono de voz y estableciendo fácilmente la complicidad con el auditorio. Lo hace, dice, porque no puede olvidar sus costumbres académicas pero creo que la razón última de este comportamiento reside en que es un actor interpretando el mejor de sus papeles, un actor que nos cuenta su vida, de frente y sin ambages, tal como lo hace cuando escribe.
Construir la Poesía
ANTONIO
LAFARQUE: ¿Recuerdas tu primer poema y la edad a la que lo compusiste?
JOAN MARGARIT: Tenía 16 años y es el único poema mío que memoricé para siempre y que sólo recito en la intimidad. Sería difícil que un lector o lectora continuase con la entrevista si la empezásemos con aquellos versos.
AL: «La necesidad de escribir surge cuando descubres que nadie ha escrito lo que tú necesitas decir». Estas palabras tuyas sugieren que escribes poesía para rellenar vacíos y la necesidad de que la escritura tenga un componente de originalidad. ¿Son requisitos que te impones al escribir?
JM: No tiene nada que ver con la originalidad. El único maestro que he tenido en arquitectura me dijo una vez —y yo lo tomé para siempre, y no sólo para la arquitectura, sino también para la poesía— «no debe ser ni hecha en vano, ni original, ni suntuosa». Cada poeta construye a partir de todo cuanto han escrito los poetas anteriores y, en el mejor y menos frecuente de los casos, añade la pequeñísima aportación de su propia voz a ese gran friso. Que haya algo, es decir una pequeña parte, de mi propia voz en un poema, sólo en eso pienso. Porque uno sólo entre miles de poetas habrá logrado poner su voz en un poema.
Por lo que respecta a que si uno no encuentra lo que busca como lector en los poemas de los demás, es cierto en una primera aproximación, pero no deja de ser sólo uno de los muchos síntomas que señalan un origen, que nombran una necesidad que es mucho más compleja. Mucho de genético habrá en ello, extrañas combinaciones que llevan a esta brutal y nítida percepción de la realidad —o si se prefiere de la verdad— que es el hecho poético. En este sentido, si miro atrás, muy atrás, oigo el eco y veo sombras de campesinos arruinados por el juego en sensuales zonas de regadío del Vallès, de pequeños tenderos de pueblo con rígidos principios morales en zonas marítimas próximas al Delta del Ebro, cuya colonización corrió en buena parte a cargo de ex-presidiarios, y de campesinos con poca tierra, arrieros de La Segarra, la llamada “Catalunya pobre” hasta hace pocos años. De tantos esfuerzos por sobrevivir a la dureza de aquellas intemperies debe surgir esta extraña característica que predispone a escribir poesía.
JOAN MARGARIT: Tenía 16 años y es el único poema mío que memoricé para siempre y que sólo recito en la intimidad. Sería difícil que un lector o lectora continuase con la entrevista si la empezásemos con aquellos versos.
AL: «La necesidad de escribir surge cuando descubres que nadie ha escrito lo que tú necesitas decir». Estas palabras tuyas sugieren que escribes poesía para rellenar vacíos y la necesidad de que la escritura tenga un componente de originalidad. ¿Son requisitos que te impones al escribir?
JM: No tiene nada que ver con la originalidad. El único maestro que he tenido en arquitectura me dijo una vez —y yo lo tomé para siempre, y no sólo para la arquitectura, sino también para la poesía— «no debe ser ni hecha en vano, ni original, ni suntuosa». Cada poeta construye a partir de todo cuanto han escrito los poetas anteriores y, en el mejor y menos frecuente de los casos, añade la pequeñísima aportación de su propia voz a ese gran friso. Que haya algo, es decir una pequeña parte, de mi propia voz en un poema, sólo en eso pienso. Porque uno sólo entre miles de poetas habrá logrado poner su voz en un poema.
Por lo que respecta a que si uno no encuentra lo que busca como lector en los poemas de los demás, es cierto en una primera aproximación, pero no deja de ser sólo uno de los muchos síntomas que señalan un origen, que nombran una necesidad que es mucho más compleja. Mucho de genético habrá en ello, extrañas combinaciones que llevan a esta brutal y nítida percepción de la realidad —o si se prefiere de la verdad— que es el hecho poético. En este sentido, si miro atrás, muy atrás, oigo el eco y veo sombras de campesinos arruinados por el juego en sensuales zonas de regadío del Vallès, de pequeños tenderos de pueblo con rígidos principios morales en zonas marítimas próximas al Delta del Ebro, cuya colonización corrió en buena parte a cargo de ex-presidiarios, y de campesinos con poca tierra, arrieros de La Segarra, la llamada “Catalunya pobre” hasta hace pocos años. De tantos esfuerzos por sobrevivir a la dureza de aquellas intemperies debe surgir esta extraña característica que predispone a escribir poesía.
AL: Tu
lenguaje poético usa palabras del idioma común, muy coloquiales. Por otra
parte, la sintaxis es clara y la temática, universal. ¿Crees que en esta unión
de elementos comprensibles y directos radica mayormente el éxito de tu poesía?
JM: La palabra, cuando queda perdida en el diccionario, es como la ceniza que dejó un fuego. Sólo puede leerse en los textos que la usaron cuando estuvo viva, y esto es un misterio, uno de tantos misterios de la poesía. La lectura de El Jarama, escrito en el lenguaje del Madrid de los años cuarenta, es una experiencia impresionante. Encontrarse “cáspita” en una traducción de Cansinos, la invalida para el lector de ahora. Por esto cuando después de la dictadura hubo poetas catalanes que intentaron rescatar palabras caídas, su poesía se resintió de ello y a lo sumo se salvó como una excentricidad. La poesía no suele permitir su utilización espúrea, por noble que sea el objetivo que se persigue.
Por lo que respecta a la claridad, es probable que la poesía sea tan sólo una cuestión de intensidad. E intensidad quiere decir concentración. Pero esto no excluye, sino todo lo contrario, que el poema deba entenderse. Toda la clave es qué quiere decir entender. Ferrater hace trampa cuando dice que un poema ha de entenderse como una carta comercial. La frase es muy ingeniosa y todos entendemos lo que quiere decir, pero creo que hace trampa porque entender el poema es más complejo que esto. Yo sólo puedo aproximarme al concepto de entender un poema diciendo que es un proceso de entrada y salida. Lo que en teoría de la información se conoce como una caja negra. Entra una información y sale otra: la información de entrada es una persona con un determinado estado interior, que yo llamaría, continuando dentro de la terminología de la teoría de la información, con un grado de desorden. Un grado de desorden es el miedo, los malentendidos, las tristezas... Factores que continuamente están amenazando el equilibrio interior. La información de salida es esta persona que, después de leer el poema, tiene un menor grado de desorden o, si se quiere, se siente más ordenada. Entender un poema es un proceso de entrada y salida de una caja negra.
Ahora bien, esto no excluye un hecho terrible, pero que es el que da la medida de la dificultad para escribir un buen poema: ese poema ha de decir justo lo que necesita (la mayor parte de las veces sin saberlo) su lector o lectora. De esta exactitud viene el poder de consolación de la poesía. Pero para ello yo diría que un poema ha de entenderse. Lo que no puede ser es que a una persona que lleve años leyendo —leyendo lo que sea: poesía, novela, ensayo o el periódico— se le diga que no podrá entender un poema porque la poesía es difícil.
Las vanguardias significaron el descubrimiento de nuevas maneras de decir que los poetas aplicaron enseguida a sus obras, pero a la vez surgió de allí la posibilidad de una poesía que no decía nada y que tenía que admitirse en nombre de los postulados de la época como testimonio de una actitud de cariz revolucionario. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y, a pesar de quedar muy lejos todas aquellas causas y efectos, no ha dejado de haber poetas e intelectuales que atribuyen el nulo interés de muchas personas por poemas que son ininteligibles a la poca preparación o a la insensibilidad de estas personas. Este es un campo donde abundan los intentos de otorgar un papel importante a meras irrealidades, y a esto han contribuido hasta los filósofos, a los cuales la seriedad de las cuestiones que tratan no exime de la insensatez. Este absurdo planteamiento ha provocado el alejamiento de la poesía de muchos lectores y lectoras, en una especie de ceremonia de autodestrucción de algunos intelectuales que parecen aspirar a una poesía que no dice nada leída por nadie. Si se me permite decirlo con un poco de humor, escribir un mal poema que no se entienda es lo más fácil. Escribir un mal poema pero que se entienda es un poco más difícil. Escribir un buen poema que no se entienda es muchísimo más difícil. Y, en fin, escribir un buen poema que se entienda es sólo patrimonio de los clásicos.
Pero junto a todo esto no puedo cerrar los ojos al problema que me plantean lectores y lectoras que están pidiendo íntimamente un extraño —extraño para mí— tipo de poema. Yo lo llamo poema contenedor. Se trata de poemas que objetivamente no dicen nada pero que ejercen una fascinación sobre determinadas personas que ven en ellos algo que deseaban ver o sentir. Un caso paradigmático es el de Paul Celan. En catalán yo citaría a Foix. Y, naturalmente, no basta con hacer un poema que no diga nada. De estos hay muchísimos y a nadie le sugiere meter en ellos nada personal. Es evidente que estos poemas contenedores también deben poseer una intensidad, muy difícil de explicar por otra parte, para atraer a este lector o lectora ávidos de poner ahí quién sabe qué parte de su vida interior.
Hasta ahora no he encontrado más que dos características comunes a los buenos contenedores. La primera es que un poeta de este tipo debe tener al menos un poema espléndido que haya merecido la aceptación general a través de, digamos, las vías ordinarias. En el caso de Celan este poema es, evidentemente, ‘Todesfuge’. En el caso de Foix sería ‘Tots hi serem a port amb la desconeguda’. La segunda, más volátil, es que por alguna circunstancia, la epopeya personal del poeta despierte por sí misma la atracción del público que, antes de leerlo, ya lo ha convertido en símbolo. Aquí fallaría el ejemplo de Foix.
AL: Participaste en la experiencia colectiva Cómo se hace un poema (2002). ¿Se puede enseñar a hacer poesía? ¿Cuál es tu opinión de los talleres de poesía?
JM: Los talleres de poesía, si están bien llevados, tienen la gran virtud de ayudar a leer, de familiarizarse con la poesía, de conocer su historia, de facilitar el acceso a poetas que quien acude al taller a veces ni ha oído nombrar, etc. Los talleres pueden enseñar también gramática, retórica, métrica, etc. A mí me parece este objetivo lo suficientemente digno. Pero escribir un auténtico poema es algo que necesita todo esto, pero no sólo todo esto. Ni siquiera todo esto es lo fundamental. Lo fundamental es algo tan personal que, por lo tanto, no puede ser explicado de una forma sistemática y colectiva. Diría que el poema, cuando todavía no tiene ni siquiera forma verbal, debe empezar ya a recorrer una serie de circuitos interiores nada fáciles de detectar porque todo, desde nuestros hábitos a los hábitos del mundo, no aconseja recorrer esos circuitos. En este recorrido, que la mayor parte de las personas se cierran a sí mismas, es donde se hace el poema. La mejor respuesta a esta pregunta es la primera de las Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke.
AL: En la poética que encabezaba la selección de tus poemas para la antología La nueva poesía catalana (1984) afirmabas que «un poeta es alguien que busca el nombre de Dios», y la poesía, una «vía personal hacia el silencio». Veintidós años después ¿qué queda de esas ideas?
JM: Siempre se dice lo mismo, una vida no da para mucho más, pero cambia la forma de decirlo. Lo del nombre de Dios era una alusión irónica a aquellos monjes que van juntando letras creyendo que un día formarán el nombre de Dios. Pon verdad en lugar del nombre de Dios y todo sigue igual. Por lo que se refiere al silencio, no he conocido nunca otro silencio que la muerte.
JM: La palabra, cuando queda perdida en el diccionario, es como la ceniza que dejó un fuego. Sólo puede leerse en los textos que la usaron cuando estuvo viva, y esto es un misterio, uno de tantos misterios de la poesía. La lectura de El Jarama, escrito en el lenguaje del Madrid de los años cuarenta, es una experiencia impresionante. Encontrarse “cáspita” en una traducción de Cansinos, la invalida para el lector de ahora. Por esto cuando después de la dictadura hubo poetas catalanes que intentaron rescatar palabras caídas, su poesía se resintió de ello y a lo sumo se salvó como una excentricidad. La poesía no suele permitir su utilización espúrea, por noble que sea el objetivo que se persigue.
Por lo que respecta a la claridad, es probable que la poesía sea tan sólo una cuestión de intensidad. E intensidad quiere decir concentración. Pero esto no excluye, sino todo lo contrario, que el poema deba entenderse. Toda la clave es qué quiere decir entender. Ferrater hace trampa cuando dice que un poema ha de entenderse como una carta comercial. La frase es muy ingeniosa y todos entendemos lo que quiere decir, pero creo que hace trampa porque entender el poema es más complejo que esto. Yo sólo puedo aproximarme al concepto de entender un poema diciendo que es un proceso de entrada y salida. Lo que en teoría de la información se conoce como una caja negra. Entra una información y sale otra: la información de entrada es una persona con un determinado estado interior, que yo llamaría, continuando dentro de la terminología de la teoría de la información, con un grado de desorden. Un grado de desorden es el miedo, los malentendidos, las tristezas... Factores que continuamente están amenazando el equilibrio interior. La información de salida es esta persona que, después de leer el poema, tiene un menor grado de desorden o, si se quiere, se siente más ordenada. Entender un poema es un proceso de entrada y salida de una caja negra.
Ahora bien, esto no excluye un hecho terrible, pero que es el que da la medida de la dificultad para escribir un buen poema: ese poema ha de decir justo lo que necesita (la mayor parte de las veces sin saberlo) su lector o lectora. De esta exactitud viene el poder de consolación de la poesía. Pero para ello yo diría que un poema ha de entenderse. Lo que no puede ser es que a una persona que lleve años leyendo —leyendo lo que sea: poesía, novela, ensayo o el periódico— se le diga que no podrá entender un poema porque la poesía es difícil.
Las vanguardias significaron el descubrimiento de nuevas maneras de decir que los poetas aplicaron enseguida a sus obras, pero a la vez surgió de allí la posibilidad de una poesía que no decía nada y que tenía que admitirse en nombre de los postulados de la época como testimonio de una actitud de cariz revolucionario. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y, a pesar de quedar muy lejos todas aquellas causas y efectos, no ha dejado de haber poetas e intelectuales que atribuyen el nulo interés de muchas personas por poemas que son ininteligibles a la poca preparación o a la insensibilidad de estas personas. Este es un campo donde abundan los intentos de otorgar un papel importante a meras irrealidades, y a esto han contribuido hasta los filósofos, a los cuales la seriedad de las cuestiones que tratan no exime de la insensatez. Este absurdo planteamiento ha provocado el alejamiento de la poesía de muchos lectores y lectoras, en una especie de ceremonia de autodestrucción de algunos intelectuales que parecen aspirar a una poesía que no dice nada leída por nadie. Si se me permite decirlo con un poco de humor, escribir un mal poema que no se entienda es lo más fácil. Escribir un mal poema pero que se entienda es un poco más difícil. Escribir un buen poema que no se entienda es muchísimo más difícil. Y, en fin, escribir un buen poema que se entienda es sólo patrimonio de los clásicos.
Pero junto a todo esto no puedo cerrar los ojos al problema que me plantean lectores y lectoras que están pidiendo íntimamente un extraño —extraño para mí— tipo de poema. Yo lo llamo poema contenedor. Se trata de poemas que objetivamente no dicen nada pero que ejercen una fascinación sobre determinadas personas que ven en ellos algo que deseaban ver o sentir. Un caso paradigmático es el de Paul Celan. En catalán yo citaría a Foix. Y, naturalmente, no basta con hacer un poema que no diga nada. De estos hay muchísimos y a nadie le sugiere meter en ellos nada personal. Es evidente que estos poemas contenedores también deben poseer una intensidad, muy difícil de explicar por otra parte, para atraer a este lector o lectora ávidos de poner ahí quién sabe qué parte de su vida interior.
Hasta ahora no he encontrado más que dos características comunes a los buenos contenedores. La primera es que un poeta de este tipo debe tener al menos un poema espléndido que haya merecido la aceptación general a través de, digamos, las vías ordinarias. En el caso de Celan este poema es, evidentemente, ‘Todesfuge’. En el caso de Foix sería ‘Tots hi serem a port amb la desconeguda’. La segunda, más volátil, es que por alguna circunstancia, la epopeya personal del poeta despierte por sí misma la atracción del público que, antes de leerlo, ya lo ha convertido en símbolo. Aquí fallaría el ejemplo de Foix.
AL: Participaste en la experiencia colectiva Cómo se hace un poema (2002). ¿Se puede enseñar a hacer poesía? ¿Cuál es tu opinión de los talleres de poesía?
JM: Los talleres de poesía, si están bien llevados, tienen la gran virtud de ayudar a leer, de familiarizarse con la poesía, de conocer su historia, de facilitar el acceso a poetas que quien acude al taller a veces ni ha oído nombrar, etc. Los talleres pueden enseñar también gramática, retórica, métrica, etc. A mí me parece este objetivo lo suficientemente digno. Pero escribir un auténtico poema es algo que necesita todo esto, pero no sólo todo esto. Ni siquiera todo esto es lo fundamental. Lo fundamental es algo tan personal que, por lo tanto, no puede ser explicado de una forma sistemática y colectiva. Diría que el poema, cuando todavía no tiene ni siquiera forma verbal, debe empezar ya a recorrer una serie de circuitos interiores nada fáciles de detectar porque todo, desde nuestros hábitos a los hábitos del mundo, no aconseja recorrer esos circuitos. En este recorrido, que la mayor parte de las personas se cierran a sí mismas, es donde se hace el poema. La mejor respuesta a esta pregunta es la primera de las Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke.
AL: En la poética que encabezaba la selección de tus poemas para la antología La nueva poesía catalana (1984) afirmabas que «un poeta es alguien que busca el nombre de Dios», y la poesía, una «vía personal hacia el silencio». Veintidós años después ¿qué queda de esas ideas?
JM: Siempre se dice lo mismo, una vida no da para mucho más, pero cambia la forma de decirlo. Lo del nombre de Dios era una alusión irónica a aquellos monjes que van juntando letras creyendo que un día formarán el nombre de Dios. Pon verdad en lugar del nombre de Dios y todo sigue igual. Por lo que se refiere al silencio, no he conocido nunca otro silencio que la muerte.
AL: Te has manifestado contrario a la sinceridad como valor artístico, una
afirmación hecha, supongo, desde el punto de vista del autor, porque los
lectores sí la valoran como indicativo de autenticidad autobiográfica…
JM: Después de lo que te he dicho al hablar de los talleres de poesía, es evidente que creo en la total autenticidad biográfica de los poemas, pero ser sincero en un poema no es lo mismo que serlo en una conversación con un amigo. Hay cosas en los poemas que no se pueden decir a nadie, ni a la propia pareja, ni a un amigo, pero hay otras que son ficción. Ficción necesaria para decir verdad, pero ficción en términos, digamos, anecdóticos.
JM: Después de lo que te he dicho al hablar de los talleres de poesía, es evidente que creo en la total autenticidad biográfica de los poemas, pero ser sincero en un poema no es lo mismo que serlo en una conversación con un amigo. Hay cosas en los poemas que no se pueden decir a nadie, ni a la propia pareja, ni a un amigo, pero hay otras que son ficción. Ficción necesaria para decir verdad, pero ficción en términos, digamos, anecdóticos.
Los cimientos: Crónica y L'ordre del temps. Poesía 1980 - 1986
AL: Definiste Crónica (1975) como
«el primer libro con el cual me siento cómodo» pero, has practicado con él, sin
miedo al bisturí, una auténtica operación de cirugía estética para su aparición
en Els primers freds. Poesia (1975-1995),
el volumen primero de tus completas publicado en 2004. ¿Qué te disgustaba de él
para proceder tan drásticamente?
JM: Cuando murió mi hija Joana, en junio de 2001, hubo muchos cambios, interiores y externos, en mi vida. Uno de ellos fue el ordenamiento de toda mi poesía hasta 1995. Había una larga época —en castellano y en catalán— con muchos poemas que se habían convertido para mí en intolerables. Si uno piensa que aquello que no dice nada, porque no lo dice o porque es simplemente repetitivo, no debe figurar en un libro de poemas, debe hacer lo posible para cumplirlo de la mejor manera en su propia obra. En esta revisión cayeron casi por completo doce libros, y Crónica, para ser tolerado, necesitó de una amplia revisión que, una vez hecha, creo que ha dejado un claro antecedente de lo que sería mi poesía posterior. Me siento cómodo con lo que ha quedado: se trata de un libro de 1975, muy a contracorriente de la poesía que entonces parecía que había que escribir en España.
AL: Es frecuente en tus poemas la aparición de topónimos. Barcelona arrasa en tal sentido, no en balde has practicado el «urbanismo poético», en feliz definición tuya. Otros lugares salen a escena porque, como Barcelona, forman parte de tu sentimentalidad. ¿Para ti son concebibles los recuerdos desligados de los escenarios donde nacieron y crecieron?
JM: Casi todo vale a la hora de buscar dónde se esconde un poema. Sin embargo, al menos para mí, separar un recuerdo de su lugar implica que este recuerdo va a dar lugar a un poema mucho más abstracto o más simbólico, menos sentimental. Es el caso del poema ‘Oráculo’, por ejemplo. Por cierto que, alrededor de lo que dices de Barcelona, está prevista la salida, en otoño de 2007, del libro Barcelona amor final que reúne todos mis poemas sobre mi ciudad.
AL: En el periodo 1980-1987 publicas compulsivamente. Se editan más de una docena de títulos coincidiendo con el inicio de la etapa de escritura en catalán. ¿Tanta necesidad sentías de expresarte en tu nuevo idioma poético o esa explosión literaria estuvo motivada por otras causas?
JM: A mí me resultó muy difícil hallar la propia voz. Seguramente se reunieron muchos factores, pero yo enunciaría principalmente el bilingüismo con elección equivocada. Lo he explicado en el prólogo a Estació de França: este error significó un vacío poético de unos diez años, con intentos frustrados y refugiado en el auténtico cálculo de estructuras. Este período acumuló mucha presión interior. El día que alcancé la certidumbre de que debía escribir en catalán, fue como la rotura de una presa. El material poético no verbal aún y el puro goce de la nueva lengua poética dieron lugar, a mi entender, a algún buen resultado, pero también a evidentes excesos a los que hubo que poner remedio.
AL: L’ordre del temps. Poesia 1980-1986 es el resumen, para Els primers freds, de esa etapa. Salvas treinta y dos poemas, en algunos de los cuales hay una preocupación por lo meditativo, alejada de la posterior inclinación a la anécdota autobiográfica, marca de la casa, y en la inmensa mayoría, referencias que, a la postre, serán recurrentes: la lluvia, el mar, las hijas fallecidas, el jazz, los escritores favoritos, el mundo mediterráneo, Raquel. ¿Qué criterios te guiaron al seleccionar los poemas?
JM: La pregunta parece implicar que cuando se parte de una anécdota autobiográfica es que el poema no va a ser meditativo. Creo que intento que todos mis poemas sean fruto de una larga meditación, y la anécdota se escoge en función de esa meditación, aunque aparezcan normalmente a la vez en mi mente, como ocurre con el fondo y la forma. Respecto al jazz, suele haber un ligero malentendido: sólo hay un libro mío, Los motivos del lobo, donde están prácticamente, todos a la vez, mis poemas de jazz (quedan dos o tres más desperdigados en otros libros). En cuanto a los criterios, no conozco otro que la calidad: he suprimido los que he creído malos poemas y los que eran repetitivos, aunque reconozco que esta es una labor donde acertar no resulta siempre fácil. Yo suelo equivocarme en quitar más de la cuenta, pero es que prefiero sacrificar un buen poema que dejar uno malo. De todas formas, la distinción entre un poema que ya se ha hecho y un poema que es una modulación distinta de la propia voz —e incluso por esto más interesante— a veces no es sencilla para el propio autor.
JM: Cuando murió mi hija Joana, en junio de 2001, hubo muchos cambios, interiores y externos, en mi vida. Uno de ellos fue el ordenamiento de toda mi poesía hasta 1995. Había una larga época —en castellano y en catalán— con muchos poemas que se habían convertido para mí en intolerables. Si uno piensa que aquello que no dice nada, porque no lo dice o porque es simplemente repetitivo, no debe figurar en un libro de poemas, debe hacer lo posible para cumplirlo de la mejor manera en su propia obra. En esta revisión cayeron casi por completo doce libros, y Crónica, para ser tolerado, necesitó de una amplia revisión que, una vez hecha, creo que ha dejado un claro antecedente de lo que sería mi poesía posterior. Me siento cómodo con lo que ha quedado: se trata de un libro de 1975, muy a contracorriente de la poesía que entonces parecía que había que escribir en España.
AL: Es frecuente en tus poemas la aparición de topónimos. Barcelona arrasa en tal sentido, no en balde has practicado el «urbanismo poético», en feliz definición tuya. Otros lugares salen a escena porque, como Barcelona, forman parte de tu sentimentalidad. ¿Para ti son concebibles los recuerdos desligados de los escenarios donde nacieron y crecieron?
JM: Casi todo vale a la hora de buscar dónde se esconde un poema. Sin embargo, al menos para mí, separar un recuerdo de su lugar implica que este recuerdo va a dar lugar a un poema mucho más abstracto o más simbólico, menos sentimental. Es el caso del poema ‘Oráculo’, por ejemplo. Por cierto que, alrededor de lo que dices de Barcelona, está prevista la salida, en otoño de 2007, del libro Barcelona amor final que reúne todos mis poemas sobre mi ciudad.
AL: En el periodo 1980-1987 publicas compulsivamente. Se editan más de una docena de títulos coincidiendo con el inicio de la etapa de escritura en catalán. ¿Tanta necesidad sentías de expresarte en tu nuevo idioma poético o esa explosión literaria estuvo motivada por otras causas?
JM: A mí me resultó muy difícil hallar la propia voz. Seguramente se reunieron muchos factores, pero yo enunciaría principalmente el bilingüismo con elección equivocada. Lo he explicado en el prólogo a Estació de França: este error significó un vacío poético de unos diez años, con intentos frustrados y refugiado en el auténtico cálculo de estructuras. Este período acumuló mucha presión interior. El día que alcancé la certidumbre de que debía escribir en catalán, fue como la rotura de una presa. El material poético no verbal aún y el puro goce de la nueva lengua poética dieron lugar, a mi entender, a algún buen resultado, pero también a evidentes excesos a los que hubo que poner remedio.
AL: L’ordre del temps. Poesia 1980-1986 es el resumen, para Els primers freds, de esa etapa. Salvas treinta y dos poemas, en algunos de los cuales hay una preocupación por lo meditativo, alejada de la posterior inclinación a la anécdota autobiográfica, marca de la casa, y en la inmensa mayoría, referencias que, a la postre, serán recurrentes: la lluvia, el mar, las hijas fallecidas, el jazz, los escritores favoritos, el mundo mediterráneo, Raquel. ¿Qué criterios te guiaron al seleccionar los poemas?
JM: La pregunta parece implicar que cuando se parte de una anécdota autobiográfica es que el poema no va a ser meditativo. Creo que intento que todos mis poemas sean fruto de una larga meditación, y la anécdota se escoge en función de esa meditación, aunque aparezcan normalmente a la vez en mi mente, como ocurre con el fondo y la forma. Respecto al jazz, suele haber un ligero malentendido: sólo hay un libro mío, Los motivos del lobo, donde están prácticamente, todos a la vez, mis poemas de jazz (quedan dos o tres más desperdigados en otros libros). En cuanto a los criterios, no conozco otro que la calidad: he suprimido los que he creído malos poemas y los que eran repetitivos, aunque reconozco que esta es una labor donde acertar no resulta siempre fácil. Yo suelo equivocarme en quitar más de la cuenta, pero es que prefiero sacrificar un buen poema que dejar uno malo. De todas formas, la distinción entre un poema que ya se ha hecho y un poema que es una modulación distinta de la propia voz —e incluso por esto más interesante— a veces no es sencilla para el propio autor.
AL: “Restes
d’aquel naufragi” es el título que engloba a Crónica y L’ordre del temps.
¿A qué naufragio te refieres?
JM: Concretamente a los diez años de dolorosa confusión poética a la que me he referido antes y a los cinco siguientes de furor creativo. Crónica se publicó en 1975 pero estaba prácticamente escrito ya en 1971. De ahí a 1985 es un período en el que, como he dicho, se pone orden en Restos de aquel naufragio, que es la primera parte de El primer frío.
JM: Concretamente a los diez años de dolorosa confusión poética a la que me he referido antes y a los cinco siguientes de furor creativo. Crónica se publicó en 1975 pero estaba prácticamente escrito ya en 1971. De ahí a 1985 es un período en el que, como he dicho, se pone orden en Restos de aquel naufragio, que es la primera parte de El primer frío.
Un edificio de cuatro plantas:
Llum de pluja, Edat roja, Els motius del llop y Aiguaforts
AL: En la edición original de Llum de
pluja (1987), lo negro —términos como oscuridad, noche, sombra— y lo
fúnebre —muerte, cementerio, funeral— aparecían, por separado o asociados, en
treinta y cuatro poemas de los cuarenta y cinco que componían el poemario. El
mundo vegetal —parques, jardines y plantas como laureles, vides, limoneros,
helechos, olivos, hiedras, acacias, pinos— estaba presente en veintidós poemas
y, en un tercio de ellos, ligado a un elemento arquitectónico, el patio. Las
especies enumeradas y el patio forman parte de la cultura mediterránea, tan
asociada a la vida y al color. Aunque la versión para Els primers freds está bastante retocada y recortada, sigue
manteniendo estas características. Es muy llamativo el poderoso contraste entre ambos mundos, la mezcla de luz y
oscuridad, optimismo y pesimismo, que, a mi entender, hace de Llum de pluja un libro muy particular…
JM: Me impresiona tu clasificación, no lo sabía y agradezco esta visión. Es un libro que aprecio porque, por decirlo de una manera sencilla, es el primero en el que me digo: «este es el camino que buscabas». El patio aparece como elemento fundamental por razones menos de estética general que sentimentales de la propia intimidad. Vivimos de 1975 a 1980 en un enorme edificio de Bofill, en el que este arquitecto confundió la arquitectura con la geometría, como en el Walden-7, que era una continua sensación de vértigo y donde soplaba el viento por todos los tortuosos corredores al aire libre. En 1980 encontramos una casita de dos plantas y un patio trasero donde todavía vivimos y donde me gustaría morir lo más tarde posible. La aparición de este patio en mi vida coincidió con el fin de aquel decenio poéticamente difícil al que me he referido. Y sí, tienes razón, el patio fue un regreso, como la lengua, a la casa familiar en el sentido más simbólico y, por tanto, más poético. A la vez, empezó una época muy dura porque mi hija Joana comenzó a patentizar los problemas físicos que acabarían asociados al síndrome que padecía.
AL: Los rasgos de culturalismo de Llum de pluja asoman en un momento en el que el grueso de la poesía española miraba otros paisajes: el intimismo, el realismo meditativo. ¿En aquella época, finales de los ochenta, la poesía catalana tenía sesgos culturalistas o navegaba por otros derroteros?
JM: Eran unos tiempos en los que escribir en catalán era ante todo un acto patriótico. Para mí nunca fue así. Proliferaban las búsquedas de palabras perdidas, los intentos de resucitar arcaísmos imposibles. Como en todo proceso de este tipo, hubo aciertos y equivocaciones. Pero, ¿qué tiene que ver algo así con la poesía? ¿Dependerá de esto un buen poema? Ocurrió como con la poesía social. Para mí no significó ningún estorbo ni ayuda, porque yo estaba blindado para estas cosas. Este blindaje —sin mérito alguno por mi parte— provenía de mi condición de lector desinhibido. Quiero decir que en mi biblioteca —diccionarios aparte— no ha habido nunca más libros que aquellos que me hacen disfrutar y crecer interiormente (y los de los amigos, claro). Ningún otro motivo puede hacer permanecer un libro conmigo: o bien lo he leído y creo que un día volveré a leerlo, o no lo he leído pero estoy seguro de leerlo a corto plazo. Esta naturalidad a prueba de idealismos o instintos coleccionistas, es la misma que impera en mi trato con la poesía. No me interesa ningún tipo de fin que quiera utilizarla como medio, y ello porque siempre he creído que esto es sólo vana presunción.
AL: Entre los personajes que aparecen en Llum de pluja están Baudelaire, Rilke, Borges, Homero y Cavafis. ¿A qué poetas te has acercado para aprender y aprehender?
JM: Acercarme, a todos los que he podido. Que haya podido aprehender y, por tanto, que me hayan enseñado, estos de tu pregunta desde luego. Pero habría que añadir un montón. De todas formas, me resulta fácil señalar los principales: Thomas Hardy, Jorge Manrique, Ana Ajmátova, Pablo Neruda, Paul Verlaine, Philip Larkin, Arthur Rimbaud, Eugene Evtuchenko, John Donne, Yehuda Amihai, Sergei Esenin, Vladimir Holan, Salvat Papasseit, Joan Maragall, Joan Vinyoli, Góngora, Quevedo, Aldana, Antonio Machado, Luis Cernuda, Salvador Espriu, Robert Lowell, Elizabeth Bishop, Propercio, Catulo, Horacio, Li Po, Li Tai Pe, Saint John Perse, ¡qué sé yo!
AL: En Edat roja (1990), entre lo elegíaco y lo melancólico, entreveo una intensa desesperanza. He contabilizado más de un centenar de términos con esta orientación: agrio, infame, sórdido, podridas, infierno, cruel, basura, derrota, etc., insertos en poemas oscuros como callejones sin salida: ‘El pacto’, ‘Nocturno’, ‘Guerra perdida’, ‘Reloj de sol’, ‘Helena’, ‘Mar suburbial’ o ‘Ella’. No encuentro las aberturas para la entrada de aire fresco que había en Llum de pluja. Incluso dos poemas en apariencia optimistas, estratégicamente ubicados al final del libro, ‘Esbozo para un epílogo’ y ‘De pronto está claro’, se desarrollan en un ambiente pesaroso...
JM: Edad roja es una historia de amor dura e intensa y con un fuerte sentimiento de culpa. Entre los poemas circulan dos mujeres y un narrador que es quien experimenta el sentimiento de culpa. Es lógico que se entrevea todo cuanto dices.
AL: Rematas la versión definitiva de Edat roja con un epílogo, escrito a modo de precioso cuento, sobre el nacimiento de la poesía y el papel de los lectores del cual extraigo una frase: «Por eso hay tan pocos lectores de poesía, y por eso son tan fieles». Y tan felices de leerla, añadiría yo ¿no te parece?
JM: Sí, por el esfuerzo, por el aprendizaje. Es el único camino digno hacia cualquier parte.
JM: Me impresiona tu clasificación, no lo sabía y agradezco esta visión. Es un libro que aprecio porque, por decirlo de una manera sencilla, es el primero en el que me digo: «este es el camino que buscabas». El patio aparece como elemento fundamental por razones menos de estética general que sentimentales de la propia intimidad. Vivimos de 1975 a 1980 en un enorme edificio de Bofill, en el que este arquitecto confundió la arquitectura con la geometría, como en el Walden-7, que era una continua sensación de vértigo y donde soplaba el viento por todos los tortuosos corredores al aire libre. En 1980 encontramos una casita de dos plantas y un patio trasero donde todavía vivimos y donde me gustaría morir lo más tarde posible. La aparición de este patio en mi vida coincidió con el fin de aquel decenio poéticamente difícil al que me he referido. Y sí, tienes razón, el patio fue un regreso, como la lengua, a la casa familiar en el sentido más simbólico y, por tanto, más poético. A la vez, empezó una época muy dura porque mi hija Joana comenzó a patentizar los problemas físicos que acabarían asociados al síndrome que padecía.
AL: Los rasgos de culturalismo de Llum de pluja asoman en un momento en el que el grueso de la poesía española miraba otros paisajes: el intimismo, el realismo meditativo. ¿En aquella época, finales de los ochenta, la poesía catalana tenía sesgos culturalistas o navegaba por otros derroteros?
JM: Eran unos tiempos en los que escribir en catalán era ante todo un acto patriótico. Para mí nunca fue así. Proliferaban las búsquedas de palabras perdidas, los intentos de resucitar arcaísmos imposibles. Como en todo proceso de este tipo, hubo aciertos y equivocaciones. Pero, ¿qué tiene que ver algo así con la poesía? ¿Dependerá de esto un buen poema? Ocurrió como con la poesía social. Para mí no significó ningún estorbo ni ayuda, porque yo estaba blindado para estas cosas. Este blindaje —sin mérito alguno por mi parte— provenía de mi condición de lector desinhibido. Quiero decir que en mi biblioteca —diccionarios aparte— no ha habido nunca más libros que aquellos que me hacen disfrutar y crecer interiormente (y los de los amigos, claro). Ningún otro motivo puede hacer permanecer un libro conmigo: o bien lo he leído y creo que un día volveré a leerlo, o no lo he leído pero estoy seguro de leerlo a corto plazo. Esta naturalidad a prueba de idealismos o instintos coleccionistas, es la misma que impera en mi trato con la poesía. No me interesa ningún tipo de fin que quiera utilizarla como medio, y ello porque siempre he creído que esto es sólo vana presunción.
AL: Entre los personajes que aparecen en Llum de pluja están Baudelaire, Rilke, Borges, Homero y Cavafis. ¿A qué poetas te has acercado para aprender y aprehender?
JM: Acercarme, a todos los que he podido. Que haya podido aprehender y, por tanto, que me hayan enseñado, estos de tu pregunta desde luego. Pero habría que añadir un montón. De todas formas, me resulta fácil señalar los principales: Thomas Hardy, Jorge Manrique, Ana Ajmátova, Pablo Neruda, Paul Verlaine, Philip Larkin, Arthur Rimbaud, Eugene Evtuchenko, John Donne, Yehuda Amihai, Sergei Esenin, Vladimir Holan, Salvat Papasseit, Joan Maragall, Joan Vinyoli, Góngora, Quevedo, Aldana, Antonio Machado, Luis Cernuda, Salvador Espriu, Robert Lowell, Elizabeth Bishop, Propercio, Catulo, Horacio, Li Po, Li Tai Pe, Saint John Perse, ¡qué sé yo!
AL: En Edat roja (1990), entre lo elegíaco y lo melancólico, entreveo una intensa desesperanza. He contabilizado más de un centenar de términos con esta orientación: agrio, infame, sórdido, podridas, infierno, cruel, basura, derrota, etc., insertos en poemas oscuros como callejones sin salida: ‘El pacto’, ‘Nocturno’, ‘Guerra perdida’, ‘Reloj de sol’, ‘Helena’, ‘Mar suburbial’ o ‘Ella’. No encuentro las aberturas para la entrada de aire fresco que había en Llum de pluja. Incluso dos poemas en apariencia optimistas, estratégicamente ubicados al final del libro, ‘Esbozo para un epílogo’ y ‘De pronto está claro’, se desarrollan en un ambiente pesaroso...
JM: Edad roja es una historia de amor dura e intensa y con un fuerte sentimiento de culpa. Entre los poemas circulan dos mujeres y un narrador que es quien experimenta el sentimiento de culpa. Es lógico que se entrevea todo cuanto dices.
AL: Rematas la versión definitiva de Edat roja con un epílogo, escrito a modo de precioso cuento, sobre el nacimiento de la poesía y el papel de los lectores del cual extraigo una frase: «Por eso hay tan pocos lectores de poesía, y por eso son tan fieles». Y tan felices de leerla, añadiría yo ¿no te parece?
JM: Sí, por el esfuerzo, por el aprendizaje. Es el único camino digno hacia cualquier parte.
AL: Els motius del llop (1993) discurre en
dirección contraria a Edat roja por
cuanto en varias composiciones la luz llega a través de sentimientos como el
amor, o de percepciones («Pobre de ti si no supiste ver, / reflejada en los
ojos de tu amor, / ni una vez, la sonrisa de una puta»), o de vías de escape («pero
existe el instante en el cual uno / puede escapar de la derrota»), o de la
música («a punto de salvar de la miseria / tan sólo con un golpe de saxo,
nuestra vida»). ¿Este libro entreabrió puertas al optimismo que posteriormente
se abrieron de par en par en Aiguaforts,
el poemario inmediatamente posterior?
JM: Pienso que Edad roja, Los motivos del lobo y Aguafuertes forman una trilogía coherente y cerrada dentro de toda mi obra. El fondo y la forma son familiarmente próximos, y los matices que tú haces —que deben ser ciertos, no lo dudo— a mi entender son matices dentro de una misma idea global. Tu pregunta, por otra parte, me lleva a reflexionar sobre los ciclos en la propia poesía y sí que creo que aciertas en esta visión desde el pesimismo al optimismo. Es cierto en este ciclo del que estamos hablando. Después de él vendrá Estació de França, el más solitario y autónomo, junto con Llum de pluja, de mis libros, y el rompimiento que significa Joana. Después se produce otra vez el ciclo: Cálculo de estructuras, Casa de misericordia y un último poemario aún en formación y sin título, que sería otra trilogía con este mismo proceso que tú llamas del pesimismo al optimismo.
AL: El poema ‘Los motivos del lobo’ sorprende por la rima y la construcción en heptasílabos ya que tu voz encuentra natural acomodo en el endecasílabo y el verso suelto. ¿Hasta dónde te preocupan la métrica y la rima?
JM: Si a unos estudiantes de arquitectura les dices: «Para mañana traigan proyectada una casa», lo más probable es que vengan con las manos vacías. Si les das un solar, les dices que es entre medianeras, les das la altura reguladora, les dices que los inquilinos serán ciegos, que toda ella debe ser construida sólo en ladrillo, etc., etc., es decir, le estableces un buen número de condicionantes, ten por seguro que aprovecharán a fondo todas sus cualidades, conocimientos y recursos. Algo así ocurre con todas las artes. El propio poeta establece sus reglas, sus límites, en cada poema, muchas veces de un modo muy mecánico, incluso inconsciente. La métrica y la rima no son más que una pequeñísima parte de todo el conjunto.
AL: En ‘Primer amor’, excelente poema, enlazas infancia y madurez por medio de una navaja, objeto desprovisto, por naturaleza, de lirismo. Se trata de un recurso característico de tu quehacer. Cimientos, bragas, cazos, limoneros, coches, cicatrices o cristales forman parte de tu imaginario. El papel ilativo de los objetos en las elipsis, una técnica muy cinematográfica por lo visual...
JM: La buena poesía no es nunca poética. Respecto a lo cinematográfico, los poetas de mi generación, los poetas del s. XX por decirlo rápido, no podemos evitar la influencia del cine, está en nuestro cerebro desde la niñez. Mi despertar al sexo, o al amor, o a como quieras llamarlo, va asociado a las largas sesiones cinematográficas de los domingos por la tarde en Rubí, entonces un pequeño pueblo agrícola del Vallès. Yo debía tener 6 ó 7 años y todavía recuerdo a la bellísima protagonista de Cuando muere el día o la infinita tristeza de la muerte de la mujer del protagonista de La caravana, cuya canción —«tan sólo él quedó / sin compañera...»— aún canto a veces.
AL: Hay una parte dedicada a la música, una de tus pasiones, con un título bellísimo y muy sugerente, Remolcadors entre la boira, que nos traslada ipso facto a una sala de jazz y me recuerda El juego de los abalorios, donde Hesse busca puntos de encuentro entre música y matemáticas, además de otras artes y ciencias. ¿Hay interrelaciones entre poesía, música y matemáticas que hagan pensar en algo más profundo que las meras coincidencias artísticas?
JM: Creo que sí. Las iglesias románicas, las catedrales góticas (¿cómo olvidar nunca el poema de Rilke?), la música clásica, el cálculo de estructuras y la poesía están dentro de mí en zonas tan próximas que quizá sean la misma.
JM: Pienso que Edad roja, Los motivos del lobo y Aguafuertes forman una trilogía coherente y cerrada dentro de toda mi obra. El fondo y la forma son familiarmente próximos, y los matices que tú haces —que deben ser ciertos, no lo dudo— a mi entender son matices dentro de una misma idea global. Tu pregunta, por otra parte, me lleva a reflexionar sobre los ciclos en la propia poesía y sí que creo que aciertas en esta visión desde el pesimismo al optimismo. Es cierto en este ciclo del que estamos hablando. Después de él vendrá Estació de França, el más solitario y autónomo, junto con Llum de pluja, de mis libros, y el rompimiento que significa Joana. Después se produce otra vez el ciclo: Cálculo de estructuras, Casa de misericordia y un último poemario aún en formación y sin título, que sería otra trilogía con este mismo proceso que tú llamas del pesimismo al optimismo.
AL: El poema ‘Los motivos del lobo’ sorprende por la rima y la construcción en heptasílabos ya que tu voz encuentra natural acomodo en el endecasílabo y el verso suelto. ¿Hasta dónde te preocupan la métrica y la rima?
JM: Si a unos estudiantes de arquitectura les dices: «Para mañana traigan proyectada una casa», lo más probable es que vengan con las manos vacías. Si les das un solar, les dices que es entre medianeras, les das la altura reguladora, les dices que los inquilinos serán ciegos, que toda ella debe ser construida sólo en ladrillo, etc., etc., es decir, le estableces un buen número de condicionantes, ten por seguro que aprovecharán a fondo todas sus cualidades, conocimientos y recursos. Algo así ocurre con todas las artes. El propio poeta establece sus reglas, sus límites, en cada poema, muchas veces de un modo muy mecánico, incluso inconsciente. La métrica y la rima no son más que una pequeñísima parte de todo el conjunto.
AL: En ‘Primer amor’, excelente poema, enlazas infancia y madurez por medio de una navaja, objeto desprovisto, por naturaleza, de lirismo. Se trata de un recurso característico de tu quehacer. Cimientos, bragas, cazos, limoneros, coches, cicatrices o cristales forman parte de tu imaginario. El papel ilativo de los objetos en las elipsis, una técnica muy cinematográfica por lo visual...
JM: La buena poesía no es nunca poética. Respecto a lo cinematográfico, los poetas de mi generación, los poetas del s. XX por decirlo rápido, no podemos evitar la influencia del cine, está en nuestro cerebro desde la niñez. Mi despertar al sexo, o al amor, o a como quieras llamarlo, va asociado a las largas sesiones cinematográficas de los domingos por la tarde en Rubí, entonces un pequeño pueblo agrícola del Vallès. Yo debía tener 6 ó 7 años y todavía recuerdo a la bellísima protagonista de Cuando muere el día o la infinita tristeza de la muerte de la mujer del protagonista de La caravana, cuya canción —«tan sólo él quedó / sin compañera...»— aún canto a veces.
AL: Hay una parte dedicada a la música, una de tus pasiones, con un título bellísimo y muy sugerente, Remolcadors entre la boira, que nos traslada ipso facto a una sala de jazz y me recuerda El juego de los abalorios, donde Hesse busca puntos de encuentro entre música y matemáticas, además de otras artes y ciencias. ¿Hay interrelaciones entre poesía, música y matemáticas que hagan pensar en algo más profundo que las meras coincidencias artísticas?
JM: Creo que sí. Las iglesias románicas, las catedrales góticas (¿cómo olvidar nunca el poema de Rilke?), la música clásica, el cálculo de estructuras y la poesía están dentro de mí en zonas tan próximas que quizá sean la misma.
AL: El
jazz clásico suena en tus versos inseparablemente del ambiente que lo mitificó:
sótanos, hoteles baratos, drogas, burdeles, autodestrucción. ¿Es un tópico
afirmar que el malditismo contribuyó a la glorificación de la edad de oro del
jazz?
JM: Una estructura de tres barras, un trípode, es lo más estable que hay. Con cuatro patas, las mesas ya suelen bailar. Creo que en el s. XX la poesía, el jazz y la novela negra fueron —y seguramente son todavía— tres puntales que estabilizan una sensibilidad muy general. Es difícil encontrar a alguien que, gustando de una de estas artes, no sienta nada por las otras dos.
AL: En Aiguaforts (1995) Joana se consolida como referencia poética. Protagoniza ‘Los ojos del retrovisor’, ‘Tchaicovsky’ y ‘Canción de la luna gris’. ¿Tenías ya por entonces la fortaleza suficiente para encarar la situación de tu hija en la escritura?
JM: Joana con el conjunto de sus peculiares características está presente en toda mi poesía, pero es en Aguafuertes donde esto se hace más patente. Los poemas clave están en este libro, pero sobre todo en Estació de França, en ‘Noche oscura en la calle Balmes’ y en ‘Tchaicovsky’. Esta es la parte de Joana en vida. A partir de ahí, Joana es un libro de amor escrito desde la muerte, y en los tres libros siguientes, Cálculo de estructuras, Casa de misericordia y en el último aún no terminado, su presencia es muy peculiar en cada uno de ellos y muy distinta de su presencia en los otros. Un libro que me gustaría que alguien hiciera —o quizá debería hacerlo yo— sería éste, el de los poemas alrededor de Joana a lo largo de mi obra.
JM: Una estructura de tres barras, un trípode, es lo más estable que hay. Con cuatro patas, las mesas ya suelen bailar. Creo que en el s. XX la poesía, el jazz y la novela negra fueron —y seguramente son todavía— tres puntales que estabilizan una sensibilidad muy general. Es difícil encontrar a alguien que, gustando de una de estas artes, no sienta nada por las otras dos.
AL: En Aiguaforts (1995) Joana se consolida como referencia poética. Protagoniza ‘Los ojos del retrovisor’, ‘Tchaicovsky’ y ‘Canción de la luna gris’. ¿Tenías ya por entonces la fortaleza suficiente para encarar la situación de tu hija en la escritura?
JM: Joana con el conjunto de sus peculiares características está presente en toda mi poesía, pero es en Aguafuertes donde esto se hace más patente. Los poemas clave están en este libro, pero sobre todo en Estació de França, en ‘Noche oscura en la calle Balmes’ y en ‘Tchaicovsky’. Esta es la parte de Joana en vida. A partir de ahí, Joana es un libro de amor escrito desde la muerte, y en los tres libros siguientes, Cálculo de estructuras, Casa de misericordia y en el último aún no terminado, su presencia es muy peculiar en cada uno de ellos y muy distinta de su presencia en los otros. Un libro que me gustaría que alguien hiciera —o quizá debería hacerlo yo— sería éste, el de los poemas alrededor de Joana a lo largo de mi obra.
AL: Aiguaforts contiene tres poéticas muy
evidentes (‘Torso de Apolo arcaico’, ‘Fulgores’ y ‘La educación sentimental’) y
algunos versos sueltos sobre el tema. No obstante, la poética más acompasada
con el tono y temática de tu poesía es, a mi modo de ver, la camuflada en
‘Primum vivere’ porque metaforiza la estética realista en el cansancio del
vendedor de enciclopedias, la falsa belleza del mármol y los colores puros de
la vida bulliciosa. ¿Estás de acuerdo?
JM: La poesía es para mí cada vez más aquello que desconocemos por estar demasiado cerca de nosotros, por esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
AL: El poema ‘La libertad’ huele a cantautores de los setenta. Gracias a ellos un par de generaciones, al menos, supimos de la existencia de determinados poetas (Celaya, Goytisolo, Gloria Fuertes, Blas de Otero), confirmamos el compromiso moral de otros (Alberti, Machado, Miguel Hernández) y aprendimos que los clásicos (Góngora, Manrique, Quevedo, el Arcipreste de Hita) sonaban bien en sus voces y armoniosos en nuestros oídos. Fueron auténticos trovadores…
JM: Mi contribución a aquel mundo fue la letra de la canción ‘Los que vienen’, que hablaba de los inmigrantes andaluces que llegaban a la Estación de Francia de Barcelona, en el tren nocturno que llamábamos El Sevillano. La escribí a mediados de los años sesenta para Enric Barbat, que la cantaba con una de sus magníficas músicas. Después, Barbat abandonó sus apariciones públicas, pasaron los años y yo la olvidé. Una noche de principios de 1993, al cabo de treinta años, Paco Ibáñez la cantó delante de mí, anunciando a los presentes que se trataba de la canción que él ha escuchado siempre y que durante aquellos años le hacía llorar desde el casete del coche cuando iba a cantar por los pueblos de Andalucía. A los primeros compases me sonó remotamente. Cuando comenzó a surgir la letra, exclamé: «¡Coño, Paco, esto lo he escrito yo!». De aquel día de los primeros noventa viene nuestra amistad.
Pero volviendo a ‘La libertad’, es otra cosa. Concretamente, es un lamento. Un lamento por esta España que, después de tantas desgraciadas vicisitudes, no ha encontrado más salida que ser tristemente monárquica.
AL: Aiguaforts continúa la línea abierta en Els motius del llop pues permite expurgar versos que salvan de la derrota cotidiana. Por ejemplo, «Algo muy parecido debe ser la vida / más allá de la muerte: el perdido / rumor de voces de una noche de música», sobre el poder vital del jazz; «Quizá el último acierto sea —abrazado a ti— / dejar pasar los trenes en la noche» o la victoria del amor sobre la fugacidad del tiempo; «Todos los días tienen su luz mítica, / incluso los que acaban derrotados» o la fuerza del optimismo. Resumiendo, ¿el balance anímico desde Llum de pluja hasta Aiguaforts es positivo?
JM: Siempre es positivo el balance de los poemas si son buenos, y esto habéis de decirlo sus lectores. Un buen poema roza algo de la Verdad. O del Ser. O del Tiempo. Y esto no sólo es positivo, sino que, misteriosamente, es lo único positivo que hay, el único lugar o estado de ánimo desde donde es posible acceder al amor.
JM: La poesía es para mí cada vez más aquello que desconocemos por estar demasiado cerca de nosotros, por esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
AL: El poema ‘La libertad’ huele a cantautores de los setenta. Gracias a ellos un par de generaciones, al menos, supimos de la existencia de determinados poetas (Celaya, Goytisolo, Gloria Fuertes, Blas de Otero), confirmamos el compromiso moral de otros (Alberti, Machado, Miguel Hernández) y aprendimos que los clásicos (Góngora, Manrique, Quevedo, el Arcipreste de Hita) sonaban bien en sus voces y armoniosos en nuestros oídos. Fueron auténticos trovadores…
JM: Mi contribución a aquel mundo fue la letra de la canción ‘Los que vienen’, que hablaba de los inmigrantes andaluces que llegaban a la Estación de Francia de Barcelona, en el tren nocturno que llamábamos El Sevillano. La escribí a mediados de los años sesenta para Enric Barbat, que la cantaba con una de sus magníficas músicas. Después, Barbat abandonó sus apariciones públicas, pasaron los años y yo la olvidé. Una noche de principios de 1993, al cabo de treinta años, Paco Ibáñez la cantó delante de mí, anunciando a los presentes que se trataba de la canción que él ha escuchado siempre y que durante aquellos años le hacía llorar desde el casete del coche cuando iba a cantar por los pueblos de Andalucía. A los primeros compases me sonó remotamente. Cuando comenzó a surgir la letra, exclamé: «¡Coño, Paco, esto lo he escrito yo!». De aquel día de los primeros noventa viene nuestra amistad.
Pero volviendo a ‘La libertad’, es otra cosa. Concretamente, es un lamento. Un lamento por esta España que, después de tantas desgraciadas vicisitudes, no ha encontrado más salida que ser tristemente monárquica.
AL: Aiguaforts continúa la línea abierta en Els motius del llop pues permite expurgar versos que salvan de la derrota cotidiana. Por ejemplo, «Algo muy parecido debe ser la vida / más allá de la muerte: el perdido / rumor de voces de una noche de música», sobre el poder vital del jazz; «Quizá el último acierto sea —abrazado a ti— / dejar pasar los trenes en la noche» o la victoria del amor sobre la fugacidad del tiempo; «Todos los días tienen su luz mítica, / incluso los que acaban derrotados» o la fuerza del optimismo. Resumiendo, ¿el balance anímico desde Llum de pluja hasta Aiguaforts es positivo?
JM: Siempre es positivo el balance de los poemas si son buenos, y esto habéis de decirlo sus lectores. Un buen poema roza algo de la Verdad. O del Ser. O del Tiempo. Y esto no sólo es positivo, sino que, misteriosamente, es lo único positivo que hay, el único lugar o estado de ánimo desde donde es posible acceder al amor.
Croquis, croquis, croquis: Estació de França
AL: Formalmente, lo más singular de Estació
de França (1999) es el epílogo de veintisiete notas explicativas que hacen
las veces de enriquecedores croquis del poemario. ¿Qué razones sustentan su
presencia en este libro?
JM: Creo que es el epílogo que pensé que podría interesar a quienes leyeran los poemas sin alejarlos de ellos, prolongando, diría yo, el efecto del libro. Es lo que me hubiese gustado encontrar a mí en alguno de los libros de Thomas Hardy o de Salvat Papasseit. Me es difícil decir por qué en ese libro y no en otros. También el breve prólogo que hay habla de algo que no había hablado antes. Creo que todo esto indica que de alguna manera Estació de França es un libro especial para mí. Seguramente porque hay ahí, tratado por primera vez sin subterfugios, algo que estuvo (y está) desde 1970 en el centro de mi vida.
AL: «Fuera de nuestro amor ya no hay cordura» leemos en el verso final de ‘Aguafuerte’, que podría ser uno de los emblemas de este libro, en el cual la presencia de Mariona/Raquel se hace carne en más de veinte poemas. Cerca de los setenta, ¿el amor es una sensación estimulante o una mezcla de seguridad y sensatez?
JM: El amor —como el odio, la indiferencia, el respeto, o cualquier otro sentimiento— es siempre tan cambiante como la vida. Pero algunos de estos sentimientos, a pesar de sus variantes matices, mantienen su intensidad. Los jóvenes suelen tener falsas ideas de muchas cosas, pero, por lo que yo sé, en nada se equivocan tanto como en su idea del amor en la senectud.
AL: ¿Por qué razón elegiste el nombre de Raquel y no otro? En los versos, ¿dónde acaba el territorio de Mariona y comienza el de Raquel?
JM: Puedo decir muchas cosas acerca de Mariona. También acerca de Raquel. Pero sólo ella y yo sabemos dónde acaba una y comienza la otra. Quizá un lector perspicaz también podría intuirlo, no sé.
AL: En Estació de França encuentran hueco poético Mariona, tus cuatro hijos, los nietos, tus padres, tu tío Luis. El libro es como un álbum de fotos familiar, a veces en blanco y negro, y otras en color. A Joana le leías sus poemas, pero ¿sueles hacer lo mismo con otros familiares? «Matrimonio y familia / nunca hicieron poesía» leemos en ‘Los motivos del lobo’, pero parece que ayudan, ¿no?
JM: Uno vive de sus contradicciones, ellas dan tensión a nuestra vida. El animal que somos se preocupa, se interesa, está atento a la familia, a la política... El ángel que aspiramos a llegar a ser intenta desarraigarse de todo ello. He hecho lo que se suele hacer hasta que a uno le queda claro quién o qué es. Entonces se da, a mi modo de ver, algo muy parecido a la felicidad. Pero resulta que este momento suele llegar a una edad en la que uno debe tener asegurado un mínimo poder de subsistencia y de autonomía, porque en este momento se alcanza la liberación de los sueños —que tienen mucho a ver con los lazos sociales— y deja de preocuparse en el sentido metafísico, del animal. Paradójicamente, es entonces cuando se puede comprender —y por lo tanto amar— tanto a la familia como a la sociedad.
JM: Creo que es el epílogo que pensé que podría interesar a quienes leyeran los poemas sin alejarlos de ellos, prolongando, diría yo, el efecto del libro. Es lo que me hubiese gustado encontrar a mí en alguno de los libros de Thomas Hardy o de Salvat Papasseit. Me es difícil decir por qué en ese libro y no en otros. También el breve prólogo que hay habla de algo que no había hablado antes. Creo que todo esto indica que de alguna manera Estació de França es un libro especial para mí. Seguramente porque hay ahí, tratado por primera vez sin subterfugios, algo que estuvo (y está) desde 1970 en el centro de mi vida.
AL: «Fuera de nuestro amor ya no hay cordura» leemos en el verso final de ‘Aguafuerte’, que podría ser uno de los emblemas de este libro, en el cual la presencia de Mariona/Raquel se hace carne en más de veinte poemas. Cerca de los setenta, ¿el amor es una sensación estimulante o una mezcla de seguridad y sensatez?
JM: El amor —como el odio, la indiferencia, el respeto, o cualquier otro sentimiento— es siempre tan cambiante como la vida. Pero algunos de estos sentimientos, a pesar de sus variantes matices, mantienen su intensidad. Los jóvenes suelen tener falsas ideas de muchas cosas, pero, por lo que yo sé, en nada se equivocan tanto como en su idea del amor en la senectud.
AL: ¿Por qué razón elegiste el nombre de Raquel y no otro? En los versos, ¿dónde acaba el territorio de Mariona y comienza el de Raquel?
JM: Puedo decir muchas cosas acerca de Mariona. También acerca de Raquel. Pero sólo ella y yo sabemos dónde acaba una y comienza la otra. Quizá un lector perspicaz también podría intuirlo, no sé.
AL: En Estació de França encuentran hueco poético Mariona, tus cuatro hijos, los nietos, tus padres, tu tío Luis. El libro es como un álbum de fotos familiar, a veces en blanco y negro, y otras en color. A Joana le leías sus poemas, pero ¿sueles hacer lo mismo con otros familiares? «Matrimonio y familia / nunca hicieron poesía» leemos en ‘Los motivos del lobo’, pero parece que ayudan, ¿no?
JM: Uno vive de sus contradicciones, ellas dan tensión a nuestra vida. El animal que somos se preocupa, se interesa, está atento a la familia, a la política... El ángel que aspiramos a llegar a ser intenta desarraigarse de todo ello. He hecho lo que se suele hacer hasta que a uno le queda claro quién o qué es. Entonces se da, a mi modo de ver, algo muy parecido a la felicidad. Pero resulta que este momento suele llegar a una edad en la que uno debe tener asegurado un mínimo poder de subsistencia y de autonomía, porque en este momento se alcanza la liberación de los sueños —que tienen mucho a ver con los lazos sociales— y deja de preocuparse en el sentido metafísico, del animal. Paradójicamente, es entonces cuando se puede comprender —y por lo tanto amar— tanto a la familia como a la sociedad.
AL: Has declarado que de la infancia te queda una sensación de soledad por
la falta de amigos, reflejada en el verso «pronto aprendí a jugar sin compañía»
(‘Años sin escuela’) —que se repetirá en ‘Autorretrato con mar’ de Càlcul d’estructures (2005): «Es el niño
callado que jugaba solo»— lo que unido a los terrores nocturnos (‘Nunca estuve
aquí’) y los recuerdos de la postguerra (‘Viejos asesinos entre nosotros’, ‘Tío
Luis’, ‘Piedad’, ‘La profesora de alemán’), hicieron de esos años, al parecer,
un territorio desangelado. ¿Qué te dice la cita de Rilke «La verdadera patria
del hombre es su infancia»?
JM: Que sigue siendo una gran verdad, si no yo no amaría, aunque a veces desgarradoramente, a ese niño, a aquellos maestros que tuvieron que enseñarme, sin medios y en una lengua que no era la mía, lo que pudieron. A estos familiares siempre cercados por el miedo. Es uno de los grandes misterios de la vida. No parece que uno aporte gran cosa a sí mismo a partir de la adolescencia, en la que da comienzo una interminable estupidez.
AL: La fantástica “isla del tesoro” toma los contornos geográficos reales de Tenerife en ‘Farewell’, pero concluyes que «Con la isla del tesoro se debe hacer igual, / mantenerse alejados del peligro / que nos acecha desde su belleza». ¿Cómo te mantienes alejado del peligro? ¿A qué mástil te atas, cual Ulises, para no oír los cantos de sirena?
JM: Simplemente a la conciencia de que no existe. Quizá existió, pero lo que sí es cierto es que no existe. Yo he cometido el error de no hacer caso a aquel poema y volver buscando aquella isla que ya no existe. Un error de principiante. Ahora el esfuerzo por separar aquella de esta es enorme. Ese es el problema: que no hay mástil.
AL: La anécdota que relatas en el poema ‘En el museo’ la sufro cuando intento explicar a quienes no leen el bienestar que proporciona la lectura, lo que me llevó a la conclusión de que los placeres de origen artístico no son contagiosos ni transferibles. ¿Cómo despertar el interés por la lectura de poesía?
JM: Hay una situación difícil de partida, que es el concepto burgués de la cultura y del arte, muy arraigado aún en la Universidad y en la enseñanza que aún llamamos oficial, coexistiendo con un mercado del entretenimiento que ha crecido brutalmente. Hace tan sólo treinta o cincuenta años, la literatura era a la vez arte y entretenimiento. Por este lado la poesía ha sufrido intentos de banalización a través de injertos del teatro, de las llamadas artes visuales, incluso de aspectos circenses. Esto, naturalmente, tiene un éxito relativo porque el público acaba permaneciendo fiel, con mucho sentido común, al teatro, a la pintura, al circo, etc. Por otro lado, sigue pesando sobre la poesía un aire profesoral que la identifica con cosas dignas de estudio, como la química orgánica o el derecho mercantil, sabiendo que este estudio es difícil y aburrido, pero que, en el caso de la poesía, además, no servirá ni para ganarse la vida. Se ha creado una trama vastísima de tesis doctorales, especialistas, congresos, etc., sobre aquello que, en lo único que podríamos ponernos de acuerdo es que hay bien poco a decir porque todo está dicho en el propio poema y, precisamente, no vale decirlo de ninguna otra manera. Toda la naturalidad de acercarse a la poesía como parte de la propia aventura vital y para protegerse de la ineludible intemperie de pérdidas y desamparos, desaparece.
Desenmascarar la mala poesía que se oculta tras un aparente hermetismo. Propagar la verdad de que no hay nadie que lea, al menos el periódico o la revista de la peluquería, que no sea capaz de aprovecharse de un buen poema. Convencerse de que si uno no saca nada, absolutamente nada, de leer un poema, la culpa es del poeta. Estas y otras actitudes de este tipo es lo único que veo que pueda hacerse.
AL: Hay una búsqueda de la mujer ideal, relacionada por lo general con la etapa juvenil de tu vida, en poemas como ‘Quién’, ‘Ventana iluminada’ y ‘La muchacha del semáforo’ que recuerdan a otros de anteriores libros, por ejemplo ‘Plaza Rovira’ de Edat roja. ¿Cómo es esa mujer que viste asomada a una ventana, a un balcón o a pie de semáforo y siempre escapó?
JM: El amor que se mezcla de una manera misteriosa con el sexo en la relación de pareja continúa siendo, a mi modo de ver, lo más importante del mundo. Y ocurre que no es fácil. Sigue vigente, creo, el símil de una montaña de cerraduras a un lado y una montaña de llaves al otro. La probabilidad de que una llave cogida al azar funcione en una cerradura escogida también al azar: por ahí anda la dificultad de este tema. Y si no encajan, ya se puede echar cultura, y afecto, y todo lo que se quiera al asunto. Esa es la gran complejidad central de la vida. Para garantizar unos mínimos de protección a pesar de todo esto se inventó la familia. Y respecto a tu afirmación de que “siempre se escapó”, te diré que no lo creo.
AL: Chispazos en la oscuridad: «Recordadnos felices: lo hemos sido»; «y me doy cuenta de que incluso / los días más cabrones fui feliz»; «Sé que soy feliz, / que he tenido la vida que merezco». La felicidad se hace constante poética por vez primera y aunque esporádicamente surge la sombra de la duda —«¿Quién te hizo creer que debes ser feliz?»—, ¿escribir Estació de França te reconcilió definitivamente con el pasado?
JM: El pasado es tan móvil como el futuro y como el propio presente, como lo es la vida. Es, por tanto, presunción, reconciliarse o romper con ellos. Lo que sí sé es que a partir de Estació de França algún dique saltó por los aires y mi poesía pudo llegar a lugares de mí mismo que estaban cerrados en defensa propia.
JM: Que sigue siendo una gran verdad, si no yo no amaría, aunque a veces desgarradoramente, a ese niño, a aquellos maestros que tuvieron que enseñarme, sin medios y en una lengua que no era la mía, lo que pudieron. A estos familiares siempre cercados por el miedo. Es uno de los grandes misterios de la vida. No parece que uno aporte gran cosa a sí mismo a partir de la adolescencia, en la que da comienzo una interminable estupidez.
AL: La fantástica “isla del tesoro” toma los contornos geográficos reales de Tenerife en ‘Farewell’, pero concluyes que «Con la isla del tesoro se debe hacer igual, / mantenerse alejados del peligro / que nos acecha desde su belleza». ¿Cómo te mantienes alejado del peligro? ¿A qué mástil te atas, cual Ulises, para no oír los cantos de sirena?
JM: Simplemente a la conciencia de que no existe. Quizá existió, pero lo que sí es cierto es que no existe. Yo he cometido el error de no hacer caso a aquel poema y volver buscando aquella isla que ya no existe. Un error de principiante. Ahora el esfuerzo por separar aquella de esta es enorme. Ese es el problema: que no hay mástil.
AL: La anécdota que relatas en el poema ‘En el museo’ la sufro cuando intento explicar a quienes no leen el bienestar que proporciona la lectura, lo que me llevó a la conclusión de que los placeres de origen artístico no son contagiosos ni transferibles. ¿Cómo despertar el interés por la lectura de poesía?
JM: Hay una situación difícil de partida, que es el concepto burgués de la cultura y del arte, muy arraigado aún en la Universidad y en la enseñanza que aún llamamos oficial, coexistiendo con un mercado del entretenimiento que ha crecido brutalmente. Hace tan sólo treinta o cincuenta años, la literatura era a la vez arte y entretenimiento. Por este lado la poesía ha sufrido intentos de banalización a través de injertos del teatro, de las llamadas artes visuales, incluso de aspectos circenses. Esto, naturalmente, tiene un éxito relativo porque el público acaba permaneciendo fiel, con mucho sentido común, al teatro, a la pintura, al circo, etc. Por otro lado, sigue pesando sobre la poesía un aire profesoral que la identifica con cosas dignas de estudio, como la química orgánica o el derecho mercantil, sabiendo que este estudio es difícil y aburrido, pero que, en el caso de la poesía, además, no servirá ni para ganarse la vida. Se ha creado una trama vastísima de tesis doctorales, especialistas, congresos, etc., sobre aquello que, en lo único que podríamos ponernos de acuerdo es que hay bien poco a decir porque todo está dicho en el propio poema y, precisamente, no vale decirlo de ninguna otra manera. Toda la naturalidad de acercarse a la poesía como parte de la propia aventura vital y para protegerse de la ineludible intemperie de pérdidas y desamparos, desaparece.
Desenmascarar la mala poesía que se oculta tras un aparente hermetismo. Propagar la verdad de que no hay nadie que lea, al menos el periódico o la revista de la peluquería, que no sea capaz de aprovecharse de un buen poema. Convencerse de que si uno no saca nada, absolutamente nada, de leer un poema, la culpa es del poeta. Estas y otras actitudes de este tipo es lo único que veo que pueda hacerse.
AL: Hay una búsqueda de la mujer ideal, relacionada por lo general con la etapa juvenil de tu vida, en poemas como ‘Quién’, ‘Ventana iluminada’ y ‘La muchacha del semáforo’ que recuerdan a otros de anteriores libros, por ejemplo ‘Plaza Rovira’ de Edat roja. ¿Cómo es esa mujer que viste asomada a una ventana, a un balcón o a pie de semáforo y siempre escapó?
JM: El amor que se mezcla de una manera misteriosa con el sexo en la relación de pareja continúa siendo, a mi modo de ver, lo más importante del mundo. Y ocurre que no es fácil. Sigue vigente, creo, el símil de una montaña de cerraduras a un lado y una montaña de llaves al otro. La probabilidad de que una llave cogida al azar funcione en una cerradura escogida también al azar: por ahí anda la dificultad de este tema. Y si no encajan, ya se puede echar cultura, y afecto, y todo lo que se quiera al asunto. Esa es la gran complejidad central de la vida. Para garantizar unos mínimos de protección a pesar de todo esto se inventó la familia. Y respecto a tu afirmación de que “siempre se escapó”, te diré que no lo creo.
AL: Chispazos en la oscuridad: «Recordadnos felices: lo hemos sido»; «y me doy cuenta de que incluso / los días más cabrones fui feliz»; «Sé que soy feliz, / que he tenido la vida que merezco». La felicidad se hace constante poética por vez primera y aunque esporádicamente surge la sombra de la duda —«¿Quién te hizo creer que debes ser feliz?»—, ¿escribir Estació de França te reconcilió definitivamente con el pasado?
JM: El pasado es tan móvil como el futuro y como el propio presente, como lo es la vida. Es, por tanto, presunción, reconciliarse o romper con ellos. Lo que sí sé es que a partir de Estació de França algún dique saltó por los aires y mi poesía pudo llegar a lugares de mí mismo que estaban cerrados en defensa propia.
Joana o "los profundos cimientos de la muerte"
AL: Te han preguntado por Joana
(2002) en infinidad de ocasiones. Lamento ser tan vulgar pero mi excusa es que
te considero un héroe de los sentimientos, tal cual os veis ella y tú en el
verso final de ‘Cuarto de baño’ (Aiguaforts):
«Tu héroe no sabe morir». Tras varias lecturas confirmo mi primera impresión:
es un poemario valiente por varias razones. En primer lugar, por mostrarte
desnudo, emocionalmente hablando, ante los lectores. En segundo lugar, por
haber afrontado con tanta determinación un suceso no por esperado menos
deprimente, y tercero, porque hiciste equilibrios sobre el resbaladizo filo de
la navaja melodramática sin llegar a herirte. ¿Te costó más esfuerzo darlo a
tus lectores que escribirlo?
JM: ‘Cuarto de baño’ es un poema escrito después de Estació de França y, con toda lógica estaba destinado al siguiente libro que yo escribiese. Entonces ocurrió la enfermedad y muerte de mi hija, escribí el libro Joana y ese poema, ‘Cuarto de baño’, que habla en presente de ella, quedó sin posibilidades de encajar nunca más en futuros libros. Por aquellos años recopilé la primera parte de mi obra en el volumen El primer frío y lo introduje como un poema más de Aguafuertes.
Aclarado esto, gracias por tus elogios. Te diré que en lo que yerras es en decir que la muerte de Joana era un suceso esperado, porque fue todo lo contrario. Lo verás si lees ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’, un poema de Estació de França que habla de la desolación permanente de saber que nosotros, los padres de Joana, moriríamos antes que ella y tendríamos que abandonarla. Esta era nuestra situación sentimental respecto a este tema, porque así lo habían dado a entender los médicos en muchas ocasiones. Fue el golpe más brutal e imprevisto que he recibido. Lo más difícil del libro Joana ha sido compartirlo con las personas que sufrieron tanto como yo sin el relativo alivio de escribirlo.
AL: ¿Cuándo y por qué decidiste dar forma de libro a los poemas que escribías para tu hija?
JM: Después de su muerte. La obsesión fue —y es todavía— el recuerdo, la lucha contra el olvido. «Necesito el dolor contra el olvido» se dice en un poema de Cálculo de estructuras. Otro sentimiento muy importante es el de la certeza de que le gustaba que yo escribiese sobre ella.
AL: Joana es un libro de calculada estructura. Varios ejemplos al respecto: comienza en un hospital y termina en el hogar, es decir, en los dos mundos principales de la protagonista; los poemas inicial y final hacen mención explícita e implícita de la noche, siempre presente a modo de metáfora de la muerte; hay un equilibrio casi exacto entre los poemas dedicados a Joana viva y a Joana fallecida, entremezclándose ambos como si de una novela se tratase. Elevadas dosis de raciocinio en un poemario cargado de amor. ¿Fue la estrategia que adoptaste para tomar la distancia necesaria de cara a su redacción?
JM: No creo que haya, poéticamente, en Joana una estrategia distinta a cualquier otro libro mío de poemas. Pero justamente lo que tú apuntas —que es cierto— no lo tuve en cuenta, al menos conscientemente.
AL: El sentido primero y último de Joana evoca los versos de Quevedo «serán ceniza, mas tendrá sentido: / polvo serán, mas polvo enamorado». ¿La esencia más íntima del libro tiene que ver con ellos?
JM: No. Siempre he hallado bellísimos esos versos, pero pertenecen a un contexto de trascendencia que no puede ser el mío. Yo pienso que en el centro de la vida humana hay un vacío y nada más. De ahí hay que partir, y esto no me permite gozar del todo con este «tendrá sentido», que es clave en estos versos.
AL: El poema de cierre es un modelo de desarrollo dramático, con una intensidad fuera de lo común al comienzo que va diluyéndose —el agua del deshielo— hasta el toque último de cotidianeidad, enriquecido con la excelente metáfora previa de las cenizas y la llama. Los seis versos finales del libro endulzan la lectura y nos dicen que la vida sigue. ¿Era el único final posible?
JM: Sí, y la prueba —si es que hacía falta— de que se trataba de un libro de poemas, no de un diario íntimo ni de un lamento. Ese poema expresa un distanciamiento que yo estaba muy lejos de sentir cuando lo escribí.
JM: ‘Cuarto de baño’ es un poema escrito después de Estació de França y, con toda lógica estaba destinado al siguiente libro que yo escribiese. Entonces ocurrió la enfermedad y muerte de mi hija, escribí el libro Joana y ese poema, ‘Cuarto de baño’, que habla en presente de ella, quedó sin posibilidades de encajar nunca más en futuros libros. Por aquellos años recopilé la primera parte de mi obra en el volumen El primer frío y lo introduje como un poema más de Aguafuertes.
Aclarado esto, gracias por tus elogios. Te diré que en lo que yerras es en decir que la muerte de Joana era un suceso esperado, porque fue todo lo contrario. Lo verás si lees ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’, un poema de Estació de França que habla de la desolación permanente de saber que nosotros, los padres de Joana, moriríamos antes que ella y tendríamos que abandonarla. Esta era nuestra situación sentimental respecto a este tema, porque así lo habían dado a entender los médicos en muchas ocasiones. Fue el golpe más brutal e imprevisto que he recibido. Lo más difícil del libro Joana ha sido compartirlo con las personas que sufrieron tanto como yo sin el relativo alivio de escribirlo.
AL: ¿Cuándo y por qué decidiste dar forma de libro a los poemas que escribías para tu hija?
JM: Después de su muerte. La obsesión fue —y es todavía— el recuerdo, la lucha contra el olvido. «Necesito el dolor contra el olvido» se dice en un poema de Cálculo de estructuras. Otro sentimiento muy importante es el de la certeza de que le gustaba que yo escribiese sobre ella.
AL: Joana es un libro de calculada estructura. Varios ejemplos al respecto: comienza en un hospital y termina en el hogar, es decir, en los dos mundos principales de la protagonista; los poemas inicial y final hacen mención explícita e implícita de la noche, siempre presente a modo de metáfora de la muerte; hay un equilibrio casi exacto entre los poemas dedicados a Joana viva y a Joana fallecida, entremezclándose ambos como si de una novela se tratase. Elevadas dosis de raciocinio en un poemario cargado de amor. ¿Fue la estrategia que adoptaste para tomar la distancia necesaria de cara a su redacción?
JM: No creo que haya, poéticamente, en Joana una estrategia distinta a cualquier otro libro mío de poemas. Pero justamente lo que tú apuntas —que es cierto— no lo tuve en cuenta, al menos conscientemente.
AL: El sentido primero y último de Joana evoca los versos de Quevedo «serán ceniza, mas tendrá sentido: / polvo serán, mas polvo enamorado». ¿La esencia más íntima del libro tiene que ver con ellos?
JM: No. Siempre he hallado bellísimos esos versos, pero pertenecen a un contexto de trascendencia que no puede ser el mío. Yo pienso que en el centro de la vida humana hay un vacío y nada más. De ahí hay que partir, y esto no me permite gozar del todo con este «tendrá sentido», que es clave en estos versos.
AL: El poema de cierre es un modelo de desarrollo dramático, con una intensidad fuera de lo común al comienzo que va diluyéndose —el agua del deshielo— hasta el toque último de cotidianeidad, enriquecido con la excelente metáfora previa de las cenizas y la llama. Los seis versos finales del libro endulzan la lectura y nos dicen que la vida sigue. ¿Era el único final posible?
JM: Sí, y la prueba —si es que hacía falta— de que se trataba de un libro de poemas, no de un diario íntimo ni de un lamento. Ese poema expresa un distanciamiento que yo estaba muy lejos de sentir cuando lo escribí.
AL: Al hilo de la pregunta anterior creo necesario destacar que en casi la
mitad de los poemas se aprecia un optimismo de fondo estratégicamente repartido
a lo largo del libro —lo que remite de nuevo a la estructura racional--, concretado en la sonrisa de Joana, la
alegría de su voz o la felicidad familiar, que iluminan los versos rebajando la
negrura de fondo. Por si quedan dudas, en el primer poema leemos «no he de rendirme
/ a la condena de la vida», pero ¿qué hacer para no rendirse a la condena del
olvido?
JM: Recordar, forzar hasta el límite el recuerdo. Es lo que dicen los muertos de Thomas Hardy en el poema ‘Ser olvidado’:
(...)
O no, ya que al estar en este sitio,
nuestra segunda muerte se aproxima
cuando, como la vida, la memoria
de nosotros se pierde en lo insensible
y se acerca el vacío del olvido.
Aquellos nuestros rápidos ancestros
yacen aquí abrazados
por una muerte más profunda aún
que la nuestra: no hay forma o pensamiento
de ellos que descifréis por más que miren
vuestros ojos atrás intensamente.
Por completo están ellos olvidados,
como personas que no han existido:
más allá de la pérdida que es este
espasmódico aliento. Es la segunda muerte.
(...)
AL: Si Joana es rara avis temática en la poesía española, no lo es en el conjunto de tu obra puesto que asoman referentes característicos como la noche, la lluvia, el patio o el mar, además de enlazar con el libro anterior, Estació de França, con cuyos textos podemos formar “pares de poemas” interconectados formal o temáticamente: ‘El presente y Forès’/‘Can Baldú. Forès’; ‘En la leyenda’/‘Al fondo de la noche’; ‘Canción de cuna’/‘Alguien que toca Loverman’; ‘Súplica’/‘No me dejes’ y así hasta, al menos, ocho pares, señal inequívoca de solidez. ¿La formación de tu obra a modo de bloque es algo que siempre te ha preocupado?
JM: Hay poetas que escriben con una cierta, normalmente vaga, idea de proyecto poético vital. Otros poetas escriben al margen absolutamente de esto. Juan Ramón, o Espriu, pertenecen al primer tipo, con el que me identifico. No hace falta decir que esto no define en absoluto por sí mismo la calidad de sus obras, pero sí que les da una unidad especial que yo aprecio. Supongo que va muy ligado con el valor que, como pura condición de supervivencia, tiene para cada poeta la poesía.
AL: ¿Cuántos poemas dedicados o pensados para Joana ya escritos quedarán sin publicar?
JM: Fueron ya destruidos.
JM: Recordar, forzar hasta el límite el recuerdo. Es lo que dicen los muertos de Thomas Hardy en el poema ‘Ser olvidado’:
(...)
O no, ya que al estar en este sitio,
nuestra segunda muerte se aproxima
cuando, como la vida, la memoria
de nosotros se pierde en lo insensible
y se acerca el vacío del olvido.
Aquellos nuestros rápidos ancestros
yacen aquí abrazados
por una muerte más profunda aún
que la nuestra: no hay forma o pensamiento
de ellos que descifréis por más que miren
vuestros ojos atrás intensamente.
Por completo están ellos olvidados,
como personas que no han existido:
más allá de la pérdida que es este
espasmódico aliento. Es la segunda muerte.
(...)
AL: Si Joana es rara avis temática en la poesía española, no lo es en el conjunto de tu obra puesto que asoman referentes característicos como la noche, la lluvia, el patio o el mar, además de enlazar con el libro anterior, Estació de França, con cuyos textos podemos formar “pares de poemas” interconectados formal o temáticamente: ‘El presente y Forès’/‘Can Baldú. Forès’; ‘En la leyenda’/‘Al fondo de la noche’; ‘Canción de cuna’/‘Alguien que toca Loverman’; ‘Súplica’/‘No me dejes’ y así hasta, al menos, ocho pares, señal inequívoca de solidez. ¿La formación de tu obra a modo de bloque es algo que siempre te ha preocupado?
JM: Hay poetas que escriben con una cierta, normalmente vaga, idea de proyecto poético vital. Otros poetas escriben al margen absolutamente de esto. Juan Ramón, o Espriu, pertenecen al primer tipo, con el que me identifico. No hace falta decir que esto no define en absoluto por sí mismo la calidad de sus obras, pero sí que les da una unidad especial que yo aprecio. Supongo que va muy ligado con el valor que, como pura condición de supervivencia, tiene para cada poeta la poesía.
AL: ¿Cuántos poemas dedicados o pensados para Joana ya escritos quedarán sin publicar?
JM: Fueron ya destruidos.
La rehabilitación: Els primers freds
AL: La edición catalana se titulaba Els
primers freds ¿Por qué has singularizado el título al traducirlo?
JM: Este es el misterio de las lenguas. “Los primeros fríos” tiene un leve matiz meteorológico que no tiene en catalán ese plural. Acercarse al sentido original catalán se logra —creo— pasando al singular.
AL: En una entrevista explicabas que una de las razones de publicar Els primers freds era que la mayoría de los libros están agotados. ¿No es contradictorio este argumento con el hecho de que hayas suprimido y reescrito una parte importante de ellos?
JM: Al decir que estaban agotados se hace una afirmación digamos social, general: intervienen en la frase, además del autor, las distintas editoriales y el público. Al suprimir y reescribir se llevaba a cabo un acto personal, de conciencia individual. No pueden ser contradictorios, están en esferas distintas.
AL: Alguien que se dedique a indagar los poemas eliminados, ¿crees que encontraría algún hilo conductor que los uniera? ¿Qué piensas que pueden tener en común?
JM: Su baja calidad, su carácter repetitivo, o ambas cosas a la vez.
JM: Este es el misterio de las lenguas. “Los primeros fríos” tiene un leve matiz meteorológico que no tiene en catalán ese plural. Acercarse al sentido original catalán se logra —creo— pasando al singular.
AL: En una entrevista explicabas que una de las razones de publicar Els primers freds era que la mayoría de los libros están agotados. ¿No es contradictorio este argumento con el hecho de que hayas suprimido y reescrito una parte importante de ellos?
JM: Al decir que estaban agotados se hace una afirmación digamos social, general: intervienen en la frase, además del autor, las distintas editoriales y el público. Al suprimir y reescribir se llevaba a cabo un acto personal, de conciencia individual. No pueden ser contradictorios, están en esferas distintas.
AL: Alguien que se dedique a indagar los poemas eliminados, ¿crees que encontraría algún hilo conductor que los uniera? ¿Qué piensas que pueden tener en común?
JM: Su baja calidad, su carácter repetitivo, o ambas cosas a la vez.
El ático: Càlcul d'estructures
AL: Un avance de este libro fue la plaquette de idéntico título publicada
en 2002. A
pesar de la cercanía de las fechas de edición, has hecho cambios sustanciales,
lo que pone de manifiesto, una vez más, un sentido estricto de la autocrítica,
incluso con la obra temporalmente más cercana. ¿Cuanto más dominio literario,
mayor inseguridad?
JM: El acercamiento a temas y maneras más propios y más difíciles de expresar con palabras. Pero yo siempre he compuesto así: si estoy trabajando en un poema, pongamos un mes, cada mañana sale limpio y cada noche llega lleno de anotaciones, tachaduras, etc. Necesito trabajar el poema en el papel, no sólo en la cabeza.
AL: En Aiguaforts escribiste con amargura que la soledad «Es el sexo, una extraña pista falsa / que conduce al más cruel de los espejos» pero, por otro lado, celebrabas que «La libertad es hacer el amor en los parques». En el poema ‘Iniciación’, de Estació de França, reconduces el recuerdo de una «pobre puta de Madrid», hacia el presente, pleno de amor. En ‘Tango’, de Càlcul d’estructures, dices que el sexo es la «osamenta dura y oculta del amor». Sexo y amor, ¿compatibles o incompatibles? ¿El uno como vía de acceso al otro?
JM: Esta pregunta puede que ya haya sido contestada al hablar de Estació de França, pero aquí la formulas más ásperamente y puedo ampliar la respuesta. La palabra amor la utilizamos de forma muy variada pero sólo el tono o el entorno ya nos pone sobre aviso de en qué zona estamos. Seguramente, como quería Freud, no hay amor sin sexo, de ahí los Edipos, etc. Pero hablando como lo intento hacer en los poemas, te diría que cuando decimos amor con sexo —que la mayor parte de las veces lleva implícito un cierto aspecto convivencial— sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué es tan importante desear encontrar aquellas piernas desnudas, justamente aquellas, enlazándose a la nuestras en la cama y por qué lo que más deseamos es que esto se perpetúe a lo largo de los años? ¿Por qué no hay intimidad comparable, ni compartir el más terrible secreto, que ésta? ¿Por qué una separación siempre tiene un mucho o un poco de fracaso? ¿Por qué, a la vez que esas piernas, se enlazan tantas otras cosas entre esas dos personas? ¿Por qué hay toda una cultura empeñada en hacer ver que esto es secundario? ¿Por qué al lado de esto todo palidece? ¿Por qué, si esas piernas fallan no se cesa de buscar otras, bien sea en el sentido estricto, bien con la fantasía más o menos ligada a la insatisfacción? ¿Por qué todo, absolutamente todo, está embarullado dentro de una persona como un ovillo enrollado de cualquier forma, sin orden aparente, alrededor de lo que llamamos el sexo?
AL: Càlcul d’estructures es la constatación de la vejez —«Envejecer es ponerle / a cada historia su brutal final»— agudizada por contraposición a la infancia, igualmente recordada en una quincena de poemas. ¿Qué diferencias de orden literario, si las hay, encuentras entre escribir poemas a los 30 y a los 70 años?
JM: De orden literario seguramente ninguna que no pueda decirse de orden médico o de orden ingenieril. Pero es que lo más importante de la poesía no es de orden literario, aunque este orden no sea ajeno a ella. Son esta serie de lugares interiores del poeta por donde debe transitar el poema, ese trayecto sin cuyo conocimiento, al principio inconsciente, no podrá ser nunca un poeta quien lo intente. Esos trayectos van también cambiando con los años.
En la vejez hay que andar vigilante, porque el poeta puede morir antes que la persona si permanece cautivo de sus poemas pasados y su poesía se petrifica. Sin necesidad de abandonar la propia voz, ésta ha de tener el tono de su edad y decir los matices poéticos que le queden por decir. El desamparo es aún mayor, la vejez es todo lo contrario de quietud y seguridad, y la poesía debe comprender este tumulto de fantasías. Sólo esto puede salvarle a él y hacer que componga algo que ayude a los otros a salvarse, cada uno en su propia soledad, mucho más acentuada en los últimos años de cada vida, cuando vivirla cotidianamente cubriendo la visión del propio vacío sólo con entretenimientos —laborales, familiares o de reconocimiento social— resulta más imposible que nunca. El hecho es que somos algo que no sabemos qué es pero que siempre está en situación de indigencia. La misteriosa felicidad de averiguar qué somos es el único amparo solitario y posible, y en esto es en lo que la poesía profundiza, y esto es, en último término, para qué sirve la poesía.
AL: La muerte ha rondado tu mundo. Es el tema central de Càlcul d’estructures, con su remate inconsolable: «Sólo sé que me marcho con mis muertos». Tras la pérdida de dos hijas y una hermana, ¿qué interés tiene la muerte para Margarit persona y para Margarit poeta, el que escribió «Jamás, jamás escribas / sobre tu muerte»?
JM: Nada como la seguridad de la muerte marca la vida como es. Pero la muerte de verdad, la no literaria, está dentro de cada uno, es allí donde uno debe preguntar por la muerte, por su propia muerte. A todo cuanto puede ayudarle el mundo con su ejemplo, con sus libros, con sus poemas, es a recordarle que debe hacer esta pregunta y dónde debe hacerla. Pero qué debe uno preguntar y cómo, eso nadie ni nada va a enseñárselo. Pero alguna pista puede proporcionar la poesía.
JM: El acercamiento a temas y maneras más propios y más difíciles de expresar con palabras. Pero yo siempre he compuesto así: si estoy trabajando en un poema, pongamos un mes, cada mañana sale limpio y cada noche llega lleno de anotaciones, tachaduras, etc. Necesito trabajar el poema en el papel, no sólo en la cabeza.
AL: En Aiguaforts escribiste con amargura que la soledad «Es el sexo, una extraña pista falsa / que conduce al más cruel de los espejos» pero, por otro lado, celebrabas que «La libertad es hacer el amor en los parques». En el poema ‘Iniciación’, de Estació de França, reconduces el recuerdo de una «pobre puta de Madrid», hacia el presente, pleno de amor. En ‘Tango’, de Càlcul d’estructures, dices que el sexo es la «osamenta dura y oculta del amor». Sexo y amor, ¿compatibles o incompatibles? ¿El uno como vía de acceso al otro?
JM: Esta pregunta puede que ya haya sido contestada al hablar de Estació de França, pero aquí la formulas más ásperamente y puedo ampliar la respuesta. La palabra amor la utilizamos de forma muy variada pero sólo el tono o el entorno ya nos pone sobre aviso de en qué zona estamos. Seguramente, como quería Freud, no hay amor sin sexo, de ahí los Edipos, etc. Pero hablando como lo intento hacer en los poemas, te diría que cuando decimos amor con sexo —que la mayor parte de las veces lleva implícito un cierto aspecto convivencial— sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué es tan importante desear encontrar aquellas piernas desnudas, justamente aquellas, enlazándose a la nuestras en la cama y por qué lo que más deseamos es que esto se perpetúe a lo largo de los años? ¿Por qué no hay intimidad comparable, ni compartir el más terrible secreto, que ésta? ¿Por qué una separación siempre tiene un mucho o un poco de fracaso? ¿Por qué, a la vez que esas piernas, se enlazan tantas otras cosas entre esas dos personas? ¿Por qué hay toda una cultura empeñada en hacer ver que esto es secundario? ¿Por qué al lado de esto todo palidece? ¿Por qué, si esas piernas fallan no se cesa de buscar otras, bien sea en el sentido estricto, bien con la fantasía más o menos ligada a la insatisfacción? ¿Por qué todo, absolutamente todo, está embarullado dentro de una persona como un ovillo enrollado de cualquier forma, sin orden aparente, alrededor de lo que llamamos el sexo?
AL: Càlcul d’estructures es la constatación de la vejez —«Envejecer es ponerle / a cada historia su brutal final»— agudizada por contraposición a la infancia, igualmente recordada en una quincena de poemas. ¿Qué diferencias de orden literario, si las hay, encuentras entre escribir poemas a los 30 y a los 70 años?
JM: De orden literario seguramente ninguna que no pueda decirse de orden médico o de orden ingenieril. Pero es que lo más importante de la poesía no es de orden literario, aunque este orden no sea ajeno a ella. Son esta serie de lugares interiores del poeta por donde debe transitar el poema, ese trayecto sin cuyo conocimiento, al principio inconsciente, no podrá ser nunca un poeta quien lo intente. Esos trayectos van también cambiando con los años.
En la vejez hay que andar vigilante, porque el poeta puede morir antes que la persona si permanece cautivo de sus poemas pasados y su poesía se petrifica. Sin necesidad de abandonar la propia voz, ésta ha de tener el tono de su edad y decir los matices poéticos que le queden por decir. El desamparo es aún mayor, la vejez es todo lo contrario de quietud y seguridad, y la poesía debe comprender este tumulto de fantasías. Sólo esto puede salvarle a él y hacer que componga algo que ayude a los otros a salvarse, cada uno en su propia soledad, mucho más acentuada en los últimos años de cada vida, cuando vivirla cotidianamente cubriendo la visión del propio vacío sólo con entretenimientos —laborales, familiares o de reconocimiento social— resulta más imposible que nunca. El hecho es que somos algo que no sabemos qué es pero que siempre está en situación de indigencia. La misteriosa felicidad de averiguar qué somos es el único amparo solitario y posible, y en esto es en lo que la poesía profundiza, y esto es, en último término, para qué sirve la poesía.
AL: La muerte ha rondado tu mundo. Es el tema central de Càlcul d’estructures, con su remate inconsolable: «Sólo sé que me marcho con mis muertos». Tras la pérdida de dos hijas y una hermana, ¿qué interés tiene la muerte para Margarit persona y para Margarit poeta, el que escribió «Jamás, jamás escribas / sobre tu muerte»?
JM: Nada como la seguridad de la muerte marca la vida como es. Pero la muerte de verdad, la no literaria, está dentro de cada uno, es allí donde uno debe preguntar por la muerte, por su propia muerte. A todo cuanto puede ayudarle el mundo con su ejemplo, con sus libros, con sus poemas, es a recordarle que debe hacer esta pregunta y dónde debe hacerla. Pero qué debe uno preguntar y cómo, eso nadie ni nada va a enseñárselo. Pero alguna pista puede proporcionar la poesía.
Reconstrucciones propias y ajenas: las traducciones
AL: En relación con tu proceso creativo bilingüe, ¿cuáles son las ventajas
y desventajas del catalán respecto del castellano y viceversa?
JM: Hablando de ventajas, como el que habla de las prestaciones de un coche, el castellano tiene como principal ventaja la no interrupción de su uso en todos los campos, desde el más cotidiano hasta el científico y literario, durante siglos. Además, el que lo hablen tantas personas garantiza su vitalidad. No debe preocuparse, como tampoco el inglés, de problema alguno de supervivencia. En el catalán estos aspectos hace siglos que no llegan a ventajas. Se interrumpe en el terreno literario y culto durante mucho tiempo —nuestra poesía salta prácticamente desde la Edad Media al 98— y su uso en todos los ámbitos es propio de pocas personas, poquísimas en comparación con el castellano. En una situación así y perteneciendo al mismo conjunto social, legislativo, económico, de simpatía, que todos los españoles, choca la poca, casi nula, generosidad del castellano hacia el catalán. Es al poderoso, al fuerte a quien toca ser generoso, no al débil, a quien no tiene poder. El catalán aún hace su propio camino a pesar del castellano, que sigue mirándole de soslayo con muy poco interés real en su existencia. Pero acabaré hablándote de una ventaja enorme que para mí tiene el catalán: es mi lengua.
AL: La facilidad de lectura de tu poesía —que imagino inversamente proporcional a la dificultad de escritura— me animó a leerla también en catalán y a confrontar las dos versiones, algo que nunca había puesto en práctica. Así pues “catalán sí, español no” y viceversa, son inventos torticeros de una parte de la llamada “clase política”. ¿En algún momento te has sentido marginado o te han intentado marginar en Cataluña por traducir tus libros al español, o en el resto de España por editar en catalán?
JM: Escribir poesía en catalán siempre es más complicado que en castellano. Aunque sólo sea porque hay muchos menos editores. Pero no, marginado no me he sentido nunca. No te marginan si tú no lo deseas o no lo necesitas. Y si se le margina, ¿qué importancia tiene para un poeta? Y más aún, ¿para un poeta acercándose a los setenta? No: este tipo de sentimientos personales a los que aludes sólo proviene de un tipo de gente sin interés alguno para mí.
AL: ¿Qué exigencias te planteas cuando traduces versos de otros poetas? ¿Hay diferencias metódicas entre traducir a Hardy, Bishop, Milosz o Ferrater?
JM: Mi posición inicial siempre es: no debo decir nada que no diga él o ella en la lengua de salida. Pero una vez sé qué dice, con la máxima exactitud que me permite el cambio de lengua, habré de decirlo en forma de un auténtico poema. Veamos: ¿cuál de los tipos formales que yo conozco en la lengua de destino, sería el más adecuado? Y ahí empieza el trabajo.
JM: Hablando de ventajas, como el que habla de las prestaciones de un coche, el castellano tiene como principal ventaja la no interrupción de su uso en todos los campos, desde el más cotidiano hasta el científico y literario, durante siglos. Además, el que lo hablen tantas personas garantiza su vitalidad. No debe preocuparse, como tampoco el inglés, de problema alguno de supervivencia. En el catalán estos aspectos hace siglos que no llegan a ventajas. Se interrumpe en el terreno literario y culto durante mucho tiempo —nuestra poesía salta prácticamente desde la Edad Media al 98— y su uso en todos los ámbitos es propio de pocas personas, poquísimas en comparación con el castellano. En una situación así y perteneciendo al mismo conjunto social, legislativo, económico, de simpatía, que todos los españoles, choca la poca, casi nula, generosidad del castellano hacia el catalán. Es al poderoso, al fuerte a quien toca ser generoso, no al débil, a quien no tiene poder. El catalán aún hace su propio camino a pesar del castellano, que sigue mirándole de soslayo con muy poco interés real en su existencia. Pero acabaré hablándote de una ventaja enorme que para mí tiene el catalán: es mi lengua.
AL: La facilidad de lectura de tu poesía —que imagino inversamente proporcional a la dificultad de escritura— me animó a leerla también en catalán y a confrontar las dos versiones, algo que nunca había puesto en práctica. Así pues “catalán sí, español no” y viceversa, son inventos torticeros de una parte de la llamada “clase política”. ¿En algún momento te has sentido marginado o te han intentado marginar en Cataluña por traducir tus libros al español, o en el resto de España por editar en catalán?
JM: Escribir poesía en catalán siempre es más complicado que en castellano. Aunque sólo sea porque hay muchos menos editores. Pero no, marginado no me he sentido nunca. No te marginan si tú no lo deseas o no lo necesitas. Y si se le margina, ¿qué importancia tiene para un poeta? Y más aún, ¿para un poeta acercándose a los setenta? No: este tipo de sentimientos personales a los que aludes sólo proviene de un tipo de gente sin interés alguno para mí.
AL: ¿Qué exigencias te planteas cuando traduces versos de otros poetas? ¿Hay diferencias metódicas entre traducir a Hardy, Bishop, Milosz o Ferrater?
JM: Mi posición inicial siempre es: no debo decir nada que no diga él o ella en la lengua de salida. Pero una vez sé qué dice, con la máxima exactitud que me permite el cambio de lengua, habré de decirlo en forma de un auténtico poema. Veamos: ¿cuál de los tipos formales que yo conozco en la lengua de destino, sería el más adecuado? Y ahí empieza el trabajo.
El compás: algo sobre arquitectura
AL: Has expuesto en diversas ocasiones las semejanzas más significativas
entre arquitectura y poesía. Quisiera retomar el asunto desde el punto de vista
opuesto. La arquitectura tiene voluntad de permanencia —el hormigón, el acero,
elementos constructivos—, aspira a ser admirada hasta su agotamiento físico,
mientras la poesía, que también busca la admiración a través de la
lectura, es frágil y, en general, efímera —la palabra contextualizada, no la abstracta. El propio
autor o cualquier editor pueden hacer desaparecer un poema o un libro para
siempre de la letra impresa, aunque permanezca en la memoria de los lectores. A
un arquitecto le cuesta algo más demoler una construcción. ¿Diferencias
conceptuales demasiado profundas entre ambas actividades para establecer
puentes?
JM: A cualquier cosa en el mundo puede pasarle esto. Es más, acabará pasando esto a todo. En el interregno creo que tiene mucha más posibilidad de permanencia un buen poema que un buen edificio. Un poema no puede derribarse y será difícil que no sobreviva si está en algunas memorias. Recuerda la supervivencia de los poemas de Ana Ajmátova y Osip Mandelstam durante el largo período de prohibición y destrucción de textos, autores y lectores del estalinismo. Un edificio desaparece en una sola explosión perfectamente controlable. Un poema nunca se sabe si has logrado que desaparezca.
Personalmente, de la arquitectura aprecio de forma entrañable la que se produce hasta el racionalismo. Mi interés se pierde a partir, pongamos, del Le Corbusier de la Unidad de Habitación. Pero sobre todo aprecio los edificios modestos, en tamaño y en concepción. De edificios grandes y con afán de estar ahí sólo soporto las catedrales románicas y góticas. El espacio interior de la arquitectura, este vacío alrededor del cual se establece y que la define tiene mucho de la situación de la persona de la que hemos hablado, alrededor de su propio vacío interior. En este sentido la arquitectura sería otro amparo del mismo orden que la poesía.
AL: A pocos arquitectos ofreces un papel protagonista en tus poemas: Coderch de Sentmenat, Asplund y Mies van der Rohe. ¿Eres poco mitómano con la arquitectura? ¿Cuáles son los arquitectos que más te agradan?
JM: Los anónimos, o casi, que han hecho estos edificios sin pretensiones pero armoniosos que permiten que miremos cada día nuestras ciudades sin caer en el horror.
JM: A cualquier cosa en el mundo puede pasarle esto. Es más, acabará pasando esto a todo. En el interregno creo que tiene mucha más posibilidad de permanencia un buen poema que un buen edificio. Un poema no puede derribarse y será difícil que no sobreviva si está en algunas memorias. Recuerda la supervivencia de los poemas de Ana Ajmátova y Osip Mandelstam durante el largo período de prohibición y destrucción de textos, autores y lectores del estalinismo. Un edificio desaparece en una sola explosión perfectamente controlable. Un poema nunca se sabe si has logrado que desaparezca.
Personalmente, de la arquitectura aprecio de forma entrañable la que se produce hasta el racionalismo. Mi interés se pierde a partir, pongamos, del Le Corbusier de la Unidad de Habitación. Pero sobre todo aprecio los edificios modestos, en tamaño y en concepción. De edificios grandes y con afán de estar ahí sólo soporto las catedrales románicas y góticas. El espacio interior de la arquitectura, este vacío alrededor del cual se establece y que la define tiene mucho de la situación de la persona de la que hemos hablado, alrededor de su propio vacío interior. En este sentido la arquitectura sería otro amparo del mismo orden que la poesía.
AL: A pocos arquitectos ofreces un papel protagonista en tus poemas: Coderch de Sentmenat, Asplund y Mies van der Rohe. ¿Eres poco mitómano con la arquitectura? ¿Cuáles son los arquitectos que más te agradan?
JM: Los anónimos, o casi, que han hecho estos edificios sin pretensiones pero armoniosos que permiten que miremos cada día nuestras ciudades sin caer en el horror.
AL: En el prólogo a la
antología Las luces de las obras. Arquitecto entre poemas
(1999), cuentas que uno de los mayores placeres que te ha proporcionado la
arquitectura es la remodelación de edificios en barrios marginales de
Barcelona, porque te permitió acceder a lugares y personas que de otro modo no
hubieras conocido. La gente, la vida, la emotividad, como puntos de partida y
escenarios de desarrollo. «Nunca he creído que las casas fuesen / piedras,
maderas, tuberías, hierros. / Tampoco proporción, color, espacio, / ejes de
simetría…». No te interesa la arquitectura como una de las Bellas Artes. ¿Qué
papel juega la estética en tu arquitectura?
JM: Sí, claro que me interesa, pero yo personalmente he sentido mucho más el puro placer de construir, el aspecto más solitario de la arquitectura. La visión de un arquitecto llegando y marchándose solo de una obra una mañana de invierno para dar las directrices oportunas y supervisar la construcción es la más entrañable de mis visiones de mi oficio. Y esto sobre todo cuando no había este montón prácticamente inútil de project managers y controladores de todo tipo que han convertido la dirección de obra en una guerra de guerrillas. El proyecto nunca ha tenido para mí sentido alguno si no se construía. Nada más triste y anodino que una exposición de proyectos no construidos de grandes arquitectos. En el poema este placer existe pero siempre en función del resultado. Digamos que la presión de este resultado en arquitectura suele ser más vulgar porque así lo exige su función social y económica. El cúmulo de intereses que convergen en levantar un edificio hace que muchas veces cuando lo terminas ya ha desaparecido de tu órbita de interés. Esto jamás ocurre en un poema.
AL: Entre el proyecto de reforma y ensanche de la Barcelona del siglo XIX de Ildefonso Cerdá y la Torre Agbar de Jean Nouvel, siglo XXI, hay un recorrido conceptual largo y hasta opuesto. ¿Es sintomático que Cerdá expusiera un modelo de urbanismo y Nouvel construya un hito arquitectónico? ¿Existe un punto medio que defina un urbanismo ideal?
JM: Creo que esto es una batalla perdida y como investigador y calculista siento haber puesto mi grano de arena para que llegase este desastre. Me explicaré. Supongamos que alguien le dice a un arquitecto, pongamos hasta 1980 por decir algo, que dada su personal coprofagia, está maravillado por un montón de mierda y que quiere hacer un edificio con esta misma forma pero de 500 metros de altura en hormigón, titanio y cristal, y que él quiere su apartamento en la guinda final. Nuestro arquitecto de antes de final del s. XX le hubiese dicho que no era posible. Ahora haría un avance de presupuesto y si el supuesto cliente dispusiera de los medios, se pondría a proyectar. La realidad es que, por primera vez, todo tiene la posibilidad de ser construido. Sin necesidad de ser exactamente coprófagos, o a veces siéndolo culturalmente, políticos y empresarios con poder están haciendo cosas en la línea de mi relato de ficción.
JM: Sí, claro que me interesa, pero yo personalmente he sentido mucho más el puro placer de construir, el aspecto más solitario de la arquitectura. La visión de un arquitecto llegando y marchándose solo de una obra una mañana de invierno para dar las directrices oportunas y supervisar la construcción es la más entrañable de mis visiones de mi oficio. Y esto sobre todo cuando no había este montón prácticamente inútil de project managers y controladores de todo tipo que han convertido la dirección de obra en una guerra de guerrillas. El proyecto nunca ha tenido para mí sentido alguno si no se construía. Nada más triste y anodino que una exposición de proyectos no construidos de grandes arquitectos. En el poema este placer existe pero siempre en función del resultado. Digamos que la presión de este resultado en arquitectura suele ser más vulgar porque así lo exige su función social y económica. El cúmulo de intereses que convergen en levantar un edificio hace que muchas veces cuando lo terminas ya ha desaparecido de tu órbita de interés. Esto jamás ocurre en un poema.
AL: Entre el proyecto de reforma y ensanche de la Barcelona del siglo XIX de Ildefonso Cerdá y la Torre Agbar de Jean Nouvel, siglo XXI, hay un recorrido conceptual largo y hasta opuesto. ¿Es sintomático que Cerdá expusiera un modelo de urbanismo y Nouvel construya un hito arquitectónico? ¿Existe un punto medio que defina un urbanismo ideal?
JM: Creo que esto es una batalla perdida y como investigador y calculista siento haber puesto mi grano de arena para que llegase este desastre. Me explicaré. Supongamos que alguien le dice a un arquitecto, pongamos hasta 1980 por decir algo, que dada su personal coprofagia, está maravillado por un montón de mierda y que quiere hacer un edificio con esta misma forma pero de 500 metros de altura en hormigón, titanio y cristal, y que él quiere su apartamento en la guinda final. Nuestro arquitecto de antes de final del s. XX le hubiese dicho que no era posible. Ahora haría un avance de presupuesto y si el supuesto cliente dispusiera de los medios, se pondría a proyectar. La realidad es que, por primera vez, todo tiene la posibilidad de ser construido. Sin necesidad de ser exactamente coprófagos, o a veces siéndolo culturalmente, políticos y empresarios con poder están haciendo cosas en la línea de mi relato de ficción.
Otros materiales constructivos
AL: ‘Miseria de la arquitectura’ (2003) es un contundente artículo que,
además de escribir, ilustraste. ¿Dibujas con asiduidad? ¿Has expuesto en alguna
ocasión?
JM: Dibujé mucho en mi juventud. Y dibujé por placer, no solamente porque entonces el dibujo era la asignatura más dura para ser admitido en la Escuela de Arquitectura (a las convocatorias acudían centenares de candidatos y, por ejemplo, cuando yo entré en la Escuela, en el primer curso no llegábamos a veinte). Uno de aquellos dibujos es la vieja caldera de calefacción que aparece en la portada de El primer frío. Iba siempre con mi pequeño bloc y mi herramienta manual, entonces una especie de pluma de tinta con punta gorda de fieltro que se llamaba flomaster. Los pequeños cuadernos de poesía, que hoy ya rebosan de mis armarios, fueron sustituyendo esos blocs hasta hacerlos desaparecer.
AL: La última pregunta. ¿Cuáles son tus próximos proyectos poéticos, además de la publicación del poemario Casa de misericordia en edición bilingüe en la primavera próxima?
JM: En otoño, publicar Barcelona amor final, un libro de formato y tamaño como El primer frío, es decir, un puro libro de poesía, con todos mis poemas sobre Barcelona, unos ciento veinte. Llevará muchas fotografías de la Barcelona actual y de la Barcelona de mi juventud y una adenda con los poemas en castellano y en inglés.
Seguramente, en la primavera o en el otoño de 2008, el tercer libro, sin título de momento, de la trilogía que empieza con Cálculo de estructuras.
Por fin, más adelante, el segundo volumen de obra completa, desde Estació de França.
JM: Dibujé mucho en mi juventud. Y dibujé por placer, no solamente porque entonces el dibujo era la asignatura más dura para ser admitido en la Escuela de Arquitectura (a las convocatorias acudían centenares de candidatos y, por ejemplo, cuando yo entré en la Escuela, en el primer curso no llegábamos a veinte). Uno de aquellos dibujos es la vieja caldera de calefacción que aparece en la portada de El primer frío. Iba siempre con mi pequeño bloc y mi herramienta manual, entonces una especie de pluma de tinta con punta gorda de fieltro que se llamaba flomaster. Los pequeños cuadernos de poesía, que hoy ya rebosan de mis armarios, fueron sustituyendo esos blocs hasta hacerlos desaparecer.
AL: La última pregunta. ¿Cuáles son tus próximos proyectos poéticos, además de la publicación del poemario Casa de misericordia en edición bilingüe en la primavera próxima?
JM: En otoño, publicar Barcelona amor final, un libro de formato y tamaño como El primer frío, es decir, un puro libro de poesía, con todos mis poemas sobre Barcelona, unos ciento veinte. Llevará muchas fotografías de la Barcelona actual y de la Barcelona de mi juventud y una adenda con los poemas en castellano y en inglés.
Seguramente, en la primavera o en el otoño de 2008, el tercer libro, sin título de momento, de la trilogía que empieza con Cálculo de estructuras.
Por fin, más adelante, el segundo volumen de obra completa, desde Estació de França.
TRAZOS Y RETRATOS
CARLOS PÉREZ SIQUIER
OBJETIVO: JOAN MARGARIT
JAVIER HUECAS
NUEVE LECTURAS HUECAS
|
AVENTURA
DOMÉSTICA
Solo en casa y mirando los armarios. Encuentro algún antiguo mapa de carreteras, contratos que han vencido, estilográficas que ya no escribirán ninguna carta, calculadoras con las pilas secas y relojes que el tiempo ha derrotado. En los cajones suele, como una rata triste, anidar el pasado. Vacíos, los vestidos cuelgan igual que viejos personajes que nos interpretaron. Pero encuentro también tu lencería, color arena, o noche, con pequeños bordados. Bragas, sostenes, medias que despliego y que me hacen volver hasta el brillante —y a la vez misterioso— fondo de amor y sexo: lo que da, de verdad, vida a las casas, igual que se la da a un puerto lejano la luz de los cafés y de los barcos. |
|
EL PRIMER VIAJE
Recuerdo la llegada y cómo alcé mis ojos a la bóveda de hierro de la Gare d’Austerlitz. Fue una mañana que quedó reflejada, entre la pálida luz de invierno, en los charcos de la lluvia del color verde y negro de París. Con la noche del viaje en las pupilas, ocultamos palabras que los ojos dijeron al andén de nuestros sueños. Junto a las relucientes vías negras, nuestro amor, al llegar de Barcelona, se extendió en los cristales de la bóveda como la suave y persistente lluvia. |
|
CINCO TUMBAS I. El hombre del Norte Llevaba el gris borroso, los azules perdidos, el color de la escoria y de los humos, de hombres cansados y herramientas sucias. El color de las minas, de la lluvia, de los desmantelados esqueletos de árboles al viento blanco y negro de las landas. Y llegó a la Provenza, al amarillo oscuro de aquel mar de trigo sobrevolado por los cuervos, y allí pintó la soledad. Ahora nos la evoca una cama de madera, aquel par de zapatos y el espejo de los autorretratos. Así como clavó, la maza, su ataúd, hoy golpea las mesas de subastas y en los campos de Auvers vuelan los cuervos que acechan la colina, el cementerio donde, bajo la tierra de la luz, el místico maldito que fue Vincent van Gogh espera, ya perdidos para siempre sus ojos, indiferente, la resurrección. |
|
PABELLÓN MIES VAN DER ROHE
Tu estilo es ya definitivo: la luz, como una parte de algún orden más grande, la hallarás en el cubo de piedra gris, muy cerca de una mítica y ruda base de travertino. Los muros de cristal y mármol verde, los blancos techos planos, alzaron la nobleza del espacio, hace ya mucho tiempo, en Montjuïc: aquí te espera para conversar entre los árboles, tras unas lágrimas tan suntuosas como lo es la lluvia. |
|
MONUMENTOS
El vacío que sientes, cada vez con más fuerza, es el de los traidores. También los monumentos, por dentro, están vacíos, con las entrañas llenas de óxido y de muerte: oscuros y podridos por la historia, es tan siniestro su interior como arrogante el gesto que en el aire dibuja el personaje. Según van traicionando los amigos —y la muerte es también una traición-- nos vamos convirtiendo en monumentos. Por fuera queda un gesto de elocuencia, sobre todo al hablar con alguien joven, pero la voz resuena en el vacío, perdida entre los hierros de un oculto entramado que se deshoja en leves capas de óxido. |
|
PRIMER AMOR
Triste Girona de mis siete años: en la posguerra los escaparates tenían un color gris de penuria. Y, sin embargo, en la cuchillería, en cada hoja de acero destellaba la luz como si se tratase de pequeños espejos. Descansando la frente en el cristal, miraba una navaja larga y fina, bella como una estatua de mármol. Puesto que en casa no querían armas, fui a comprarla en secreto y, al andar, la sentía, pesada, en mi bolsillo. Cuando, a veces, la abría, muy despacio, surgía, recta y afilada, la hoja con esa conventual frialdad del arma. Silenciosa presencia del peligro: la oculté, los primeros treinta años, tras los libros de versos y, después, en un cajón, metida entre tus bragas y entre tus medias. Hoy, cerca ya de los cincuenta y cuatro, vuelvo a mirarla, abierta en la palma de mi mano, igual de peligrosa que en la infancia. Fría, sensual. Más cerca de mi cuello. |
|
PERGAMON MUSEUM
Existe una moneda, de oro por la cara y, por la cruz, de cobre, negra y sucia de moho y muerte. Esta Europa bárbara, la Europa del museo y de la música, posee un alma oscura: debemos vigilarla como siempre hizo Roma. Sale la luna y pienso en Marco Aurelio, su campaña de invierno en las llanuras heladas a las orillas del Danubio. Escribía, debajo del capote y rodeado de chusma militar, sobre el olvido y la melancolía. Se adivinan hogueras y caballos detrás del arte y la filosofía. |
|
MUSEO DE EMPÚRIES
Me creí lo de Grecia. Los símbolos me atraen como el brillo del agua atrae al cuervo. Con fragmentos de estatuas, de poemas, ¿cómo pudimos componer tal gloria? El ayer, cómo nos fascina, aunque hoy nos quede apenas una vaga estética neoclásica en algún tema como el de la muerte. Y así habremos perdido para siempre a esta aristocracia del tiempo que fue Grecia. Dos mil años atrás, la luz del día —la misma luz de hoy— bañó estos mármoles: a aquella, sin embargo, la llamamos mítica. Todos los días tienen su luz mítica, incluso los que acaban derrotados, durmiéndonos delante de la televisión. Por más belleza que haya en estos mármoles, tan sólo son el polvo de aquel mundo. Sucederá lo mismo conmigo y las palabras: ellas serán mi polvo, las palabras. |
|
CARROS
Con el duro cielo de antes del alba en los cristales, ella ya hacía relumbrar las brasas cubiertas de ceniza. Se oía el negro grito de un gallo en algún patio y el conocido traqueteo de los primeros carros con sus luces de aceite vacilantes, marcando sus roderas en el barro cubierto por la helada. Hoy que tengo la edad que ella tenía, oigo un ruido de carros en la sombra que, con este profético vaivén de sus linternas, surgen desde mi infancia y no sé adónde van. |
RAFAEL CALVACHE
Ciudad extraña
|
BAR DE NOCHE
Desde la barra miro, más allá del cristal, una calle oscura sin nadie y escucho la disonancia dorada del sol nocturno de la trompeta, la abstracción donde acaba la lujuria. Se necesita esta gran ciudad para saber que estamos solos. Trapos de niebla y conversaciones abandonadas dan un tono frío a lo que pienso, un agujero como una queja. La lluvia en bruscas ráfagas golpea, bajo faroles desolados, un parabrisas de mi recuerdo. Detrás, al vez, tú. |
|
CIUDAD DE AYER A todas las miradas pregunté por mí y por el mar. Las gaviotas planean como antes, aunque a mí me parecen más altas y más tristes. Días tan poco usados y ya son el ayer. ¿Dónde está el estudiante llegado de una isla con la luz del Atlántico? ¿Y el olor de la noche en el mercante negro de rojas chimeneas? Lento, se deslizaba por el agua del puerto hasta un noray de hierro. Había que esperar, desvelado, hasta el alba para bajar a tierra y pisar las mojadas baldosas de la Rambla. Nuestra ciudad se encuentra todavía en algún sitio con la protectora sombra de aquellos plátanos. Con los amarillentos mostradores de mármol de los pequeños bares, con los grandes cafés perdidos de madera. Las librerías d ocasión, silenciosas y graves como un rincón de iglesia. Leo Ferré cantaba Verlaine y Baudelaire; Paco Ibáñez, Alberti; Lucho Gatica aquellos boleros que en la muerte seguiremos bailando. Pero dentro de mí, ¿caben los edificios, los muelles, el bullicio de calles y mercados? ¿El lugar donde sigue nuestra conversación en suspenso, las sillas ante el mismo crepúsculo? Ciudad con la miseria de una guerra perdida: nos obligaste a amar con furia el porvenir. Tienes en el pasado ventanas que se encienden como animales mansos. Ventanas que recuerdan aquellos, nuestros triunfos —pobres triunfos efímeros-- ardientes en tus calles. Te he sido fiel, ciudad: en una u otra lengua, hablé siempre de ti. |
|
ERIZO DE MAR
Bajo las aguas poco profundas de la costa anclo mi coraza. No segrego ni nácar ni perlas, la belleza no me importa, enlutado guerrero que, con sus negras lanzas, se oculta en una grieta de la roca. Viajar es arriesgado pero a veces me muevo —las espinas haciendo de muletas-- y, por torpe, las olas me revuelcan. En el mar peligroso busco la roca de donde no haya de moverme nunca. En la armadura soy mi propio prisionero: una prueba de cómo, si no hay riesgo, la vida es un fracaso. Afuera está la luz y canta el mar. Dentro de mí la sombra: la seguridad. |
|
RECORDAR EL BESÒS (1980)
Las ventanas, de noche, con luz amarillenta, son ojos que rodea el rímel del asfalto. Recuerdo el piso: una bombilla enferma, perros y niños, un colchón en el suelo. En aquella cocina sin puerta, envenenada, junto a un montón de platos descompuestos, pone un joven sus discos de trapero en un viejo pick-up. Y todos son de Bach. La luna hace brillar los cables negros de alta tensión que pasan sobre el río. En la tierra de nadie, bajo el paso elevado de la autopista, duermen los coches de segunda mano. Únicamente Bach, este mundo no tiene otro futuro. |
|
TANTAS CIUDADES
A LAS QUE DEBIMOS HABER IDO Es de ciudades cultas nuestro sueño, con música y cafés hospitalarios, la majestad de un puerto y estaciones de hierro y de cristal con los trenes bruñidos por la noche y por la lluvia, por la misma lluvia que nos arrulla en un pequeño hotel o desde las ventanas de un museo. Hay lugares tranquilos al amparo de grandes árboles, gente educada, callada, bien vestida, librerías donde los ojos vagan mientras cae la tarde. Tantas ciudades a las cuales debimos haber ido, amada mía. La luna sale tras aquellos puentes de hierro de los años en los que fue cambiando nuestra ley. Desde entonces el tiempo es una lluvia que nos inunda como a los tejados. Pero en la luz del patio están los templos de mármol blanco y travertino de oro. Y por las calles de pequeños pueblos encontramos estucos de color tierra, fastuosos, esgrafiados por el viento. La casa del balcón posee aún luz de conversaciones y refugio, y cuando de los dos quede uno solo, tendrá por compañía los recuerdos, la hiedra y el ciprés hasta encontrarnos en las ciudades de este sueño. |
JUAN JOSÉ ROSADO
CONCLUSIONES LACERANTES
|
EL TIEMPO PASADO
Era la madrugada en las calles vacías que sorprendía ese brutal rumor de tanque del camión de la limpieza. El agua de la fuente era de bronce, y manaba, paciente y solitaria, igual que la mirada del hombre que vagaba con las manos buscando en los bolsillos. Seguía extrañas rutas, deteniéndose en un banco sin nadie, junto a un árbol, al doblar una esquina. Llegaba hasta la fuente, donde se reflejaba la cabeza de un perro que lo miraba con sus tristes ojos. Entonces, con las manos fuera de los bolsillos, dándole vueltas a un collar de cuero, volvía a su portal y allí se oía el rumor tranquilo que hacen las llaves en la madrugada, cuando los perros muertos pasean con sus dueños. |
|
DE LA SOLEDAD
Mientras paseo por un mercadillo, pienso que, cuando pongo mi frío entre los versos, soy como un arqueólogo, que busco rescatar como trofeos vestigios del pasado. Que, pongamos por caso, me propongo salvar aquel día de otoño cuando te conocí, o mi primera cúpula de hierro, o el instante en que vimos morir a nuestra hija. Cerca del mercadillo, en un solar, entre los plásticos que arrastra el viento, un trapero vacía su vieja camioneta cargada de trofeos desgastados: copas, bandejas con una inscripción, figuras detenidas en actitud retórica. Me detengo ante tanta sordidez. El hombre los extiende en torno suyo. La vida está forjada con metales innobles que han perdido su brillo. Pero ninguno de ellos envejece de forma más indigna que un trofeo. |
|
LOS MUERTOS
Tres golpes, tres palmadas contra el muro: Uno, dos, tres: al escondite inglés. Resuenan y avanzamos, y quedamos inmóviles mirando hacia la espalda de la Muerte, que, rápida, se vuelve para así sorprender a los que aún arrastra el propio impulso y los echa del juego para siempre. Uno, dos, tres: al escondite inglés. Se va la luz. Igual que un punto de oro, la vela hace temblar las sombras de la estancia. ¿Por qué hace tanto frío en la posguerra? Y la muerte se vuelve y ve a mi hermana que se agita, febril, y llora bajo el hielo. Uno, dos, tres: al escondite inglés. El pasado era el rostro de mi padre: prisiones, cicatrices, deserciones. Qué terror le causaban las palmadas contra el muro: no pudo terminar un gesto de impaciencia. La ira, el miedo lo delataron a la Muerte. Uno, dos, tres: al escondite inglés. Nunca nos apartamos de su lado. Y ahora juego con mi hija muerta. ¿Por qué no pude adivinar sus ojos? Pero el futuro, astuto, hace trampas. No escuché los tres golpes: me sonrió y junto a mí ya estaba su vacío. Pero el juego debía continuar. Uno, dos, tres: al escondite inglés. Ya no me importa si me ve la Muerte: sonriente miro hacia los que me siguen. Ahora, tan cercano ya del muro, ignoro lo que pueda haber detrás. Sólo sé que me marcho con mis muertos. |
|
TELEVISIÓN EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA
Anochece. Rodeados de sofás vacíos, dejan entrar la luz de la pantalla en la oscura caverna de sus sueños. Él, sin piernas —el ruido de aquel tren cruza de vez en cuando su cabeza-- ha puesto un cigarro en los labios de él, que dejó los brazos en una torre eléctrica. Cuando en la luz dudosa del deseo aparece la chica más fría y sensual, los dos la miran y se funden en un solo hombre, tan ideal como ella. |
SANTIAGO GIRÓN
DOS POEMAS DE JOAN MARGARIT
|
RAYMOND CHANDLER
Cada uno es una novela negra. El dolor es el crimen y, amar a una mujer, el detective duro y honrado del relato. Dormirse fatigado, oyendo a alguien que llora, necesitar dinero, quedarse sin trabajo, es la comisaría donde nos interrogan tan sólo acerca de la soledad. Y nadie es inocente: tras la puerta de los ojos se juega hasta la madrugada. Un amor fracasado es volver a un barrio pobre y dormir solo en un hotel por horas. Los recuerdos son huellas digitales en el lugar del crimen, pruebas falsas, montajes de corruptos policías. Somos calles ocultas por la niebla, escenarios de un thriller. |
CONCIERTO EN EL EUROPA
(Herb Heller, 24-III-91) Podría ser contable o profesor, pero, hace cuarenta años, tocó con Charlie Parker. Todos somos contables, profesores, pero existe el instante en el cual uno puede escapar de la derrota. Bajo las cejas blancas, cierra los ojos y sus labios despiertan el sonido del saxo, como una alarma aérea. Tras el solo, se sienta y, dándose masaje en las rodillas, sonríe y sigue el ritmo de la música moviendo la cabeza. Sostiene el saxo entre sus brazos, el fusil de un soldado que descansa, en su última noche, antes de la batalla. |
EN OTRAS LENGUAS
TRADUCIENDO A JOAN MARGARIT
por ANNE CROWE
(Traducción de la autora, revisada por Antonio Lafarque)
(Traducción de la autora, revisada por Antonio Lafarque)
Conocí a Joan Margarit y a su amable esposa, Mariona Ribalta, en marzo de 2005, cuando le invitamos a leer en el Scotland’s Poetry Festival, StAnza, que tiene lugar cada primavera en St. Andrews (Escocia). En realidad, había sido previamente invitado por el doctor Javier Letrán, del Departamento de Español de la Universidad de St. Andrews, para presentar su poemario Los motivos del lobo ―que Joan y yo hemos empezado a traducir―, publicado en la colección cordobesa 4 Estaciones, y nosotros, los organizadores de StAnza, aprovechamos la ocasión para invitar a Joan a dar una lectura. La lectura tuvo un efecto tremendo en el público. Se veía que los oyentes estaban visiblemente conmovidos por estos poemas tan fuertes y directos. El público tenía lágrimas en los ojos, y Neil Astley, el editor de Bloodaxe Books (editorial inglesa de poesía), nos encargó allí mismo un libro de unos 160 poemas que hemos titulado Tugs in the fog (Remolcadores en la niebla). Fuimos invitados a presentar el libro y a hacer una lectura en el Aldeburgh Poetry Festival, al este de Inglaterra, en noviembre de 2006, lectura que tuvo un gran éxito y que, a su vez, nos proporcionó otra invitación para leer en el Cúirt Literary Festival, en Galway (Irlanda), en abril de 2007.
Actualmente, en la traducción de poesía parece que existen dos escuelas: en una, el traductor permanece siempre lo más cerca posible del original, intentando comprender la manera de pensar del autor y permanecer fiel a sus ideas, a sus imágenes y a su voz, aunque trabajando siempre para encontrar la manera más natural de expresión en su propia lengua. En otra, al traductor le interesa más crear su propio poema, y utiliza el poema original como trampolín para alcanzar el suyo. Para este tipo de traductor, la forma del original o la voz del autor tienen una importancia secundaria, ya que la intención es crear un poema nuevo, como si fuera un poema concebido y escrito en inglés. Naturalmente, los traductores de los poetas fallecidos se permiten mucha más libertad en el tratamiento del poema, aunque también hay traductores que se empeñan en no escuchar la voz de los poetas vivos, insistiendo en imponer su interpretación personal a pesar de que el poeta les diga que en la traducción no reconoce su propia voz.
Actualmente, en la traducción de poesía parece que existen dos escuelas: en una, el traductor permanece siempre lo más cerca posible del original, intentando comprender la manera de pensar del autor y permanecer fiel a sus ideas, a sus imágenes y a su voz, aunque trabajando siempre para encontrar la manera más natural de expresión en su propia lengua. En otra, al traductor le interesa más crear su propio poema, y utiliza el poema original como trampolín para alcanzar el suyo. Para este tipo de traductor, la forma del original o la voz del autor tienen una importancia secundaria, ya que la intención es crear un poema nuevo, como si fuera un poema concebido y escrito en inglés. Naturalmente, los traductores de los poetas fallecidos se permiten mucha más libertad en el tratamiento del poema, aunque también hay traductores que se empeñan en no escuchar la voz de los poetas vivos, insistiendo en imponer su interpretación personal a pesar de que el poeta les diga que en la traducción no reconoce su propia voz.
Acaso se adivine en qué lado me encuentro. De todas maneras, si hubiese sido seguidora de la segunda escuela, muy pronto me hubiera resultado imposible traducir la poesía de Joan Margarit. Tengo que admitir que, al principio, enfrentada a estos poemas tan severos, duros y ásperos, buscaba suavizarlos, esconder con rodeos la dureza y la intransigencia del mundo de Joan Margarit. Muy pronto el poeta se dio cuenta e inmediatamente me reprendió, pero preguntándome con amabilidad y humildad si podría aceptarle duro, áspero y seco como era, y pidiéndolo en un inglés tan malo, tan “comanche” como él suele decir, que me convenció enseguida de hacer todo lo posible para traducirle tal como merecía, es decir, con toda la verdad y exactitud que tuviera a mi disposición. Había traducido ya gran parte de El llevant bufa a ponent de Miquel Desclot y de Música i escorbut de Anna Aguilar-Amat (ahora publicado en edición trilingüe catalán-macedonio-inglés), y bastantes poemas para musicar para la editorial Tritó. Por aquel tiempo esta era mi experiencia en la traducción del catalán al inglés. Ahora, acabo de traducir un segundo libro de Joan Margarit --Barcelona amor final—, libro de poemas y fotografías en edición trilingüe (catalán-castellano-inglés) que será publicado por la editorial Proa en octubre de 2007.
Traducir a Joan Margarit supone empujar el inglés al límite, y muchas veces esto significa llevarlo a lo escueto sin comprometerlo. El poeta también tenía que aprender a confiar en su traductora, cosa nada fácil dada su comprensión imperfecta del inglés, y muchas veces me preguntaba si no se podría decir tal o cual cosa, sugiriendo soluciones que estaban lejos de serlo, pero que me hicieron sonreír bastante. Entonces tenía que convencerle de que la solución correcta en inglés era otra. También yo, a medida que iba traduciendo los poemas de Joan, mejoraba mi conocimiento del catalán, aunque no sin naufragar en uno de aquellos arrecifes. Por casualidad, al traducir un poema titulado 'Balada del viejo mercante', naufragué en los versos:
Traducir a Joan Margarit supone empujar el inglés al límite, y muchas veces esto significa llevarlo a lo escueto sin comprometerlo. El poeta también tenía que aprender a confiar en su traductora, cosa nada fácil dada su comprensión imperfecta del inglés, y muchas veces me preguntaba si no se podría decir tal o cual cosa, sugiriendo soluciones que estaban lejos de serlo, pero que me hicieron sonreír bastante. Entonces tenía que convencerle de que la solución correcta en inglés era otra. También yo, a medida que iba traduciendo los poemas de Joan, mejoraba mi conocimiento del catalán, aunque no sin naufragar en uno de aquellos arrecifes. Por casualidad, al traducir un poema titulado 'Balada del viejo mercante', naufragué en los versos:
|
les onades i els còdols fan remor
com de formigonera |
[las olas y las piedras hacían rumor
como de hormigonera] |
Sin pararme a buscar “formigonera” en el diccionario, y pensando que tendría relación con hormiga (“formiga” en catalán), lo traduje por “ant’s nest”, o sea “hormiguero”, lo que provocó la protesta de Joan, preguntándome si le tomaba por un poeta surrealista (un insulto enorme). Nos reímos mucho pero para mí fue una lección y desde entonces siempre, siempre, consulto el diccionario cuando encuentro una palabra que no conozco. Quizá esto les haga pensar que en esta tarea de traducción, tanto él como yo éramos ciegos, pero finalmente, y después de más de quinientos correos electrónicos cruzados entre ambos, todo salió muy bien, y la Poetry Book Society premió a Tugs in the fog con la Recommendation for Poetry in Translation en invierno de 2006.
A medida que fui conociendo su poesía, descubrí que Joan Margarit era muy aficionado a la poesía inglesa, y que había traducido al castellano un gran número de poemas del gran poeta y novelista inglés del siglo XIX, Thomas Hardy, quien, al igual que él, era arquitecto. La poesía de ambos poetas se caracteriza por una melancolía y una franqueza extraordinarias, y por una minuciosa observación de las pequeñas cosas cotidianas. Joan Margarit también admira al poeta moderno Philip Larkin, que nos descubre, sin titubear, el lado oscuro y peligroso de la vida humana. Joan Margarit es, además, el traductor de mi poeta norteamericana preferida, Elizabeth Bishop, reconocida también por sus facultades de observación, y a quien la novelista, Mary MacCarthy, describió memorablemente como “un ojo que cuenta hasta cien”, refiriéndose al que cuenta hasta cien, normalmente con los ojos cerrados, antes de buscar a los demás, en el juego del escondite. Hay poemas de Joan Margarit, aquellos donde siempre anda buscando la verdad escondida, que me recuerdan a los de Bishop, pues toda poesía es una conversación entre nosotros y los que nos preceden y hablan más claramente y a quienes nos alegra seguir.
Las referencias culturales de Joan Margarit son amplias y ricas, y el lector de sus poemas suele encontrarse con escritores como Tolstoi, Baudelaire, Czeslaw Milosz, Jules Verne, Poe, Gerard Manley Hopkins, Ernest Hemingway o Raymond Chandler, o con compositores o músicos como Bach, Tchaikowski, Billie Holiday o Charlie Parker. Consciente de que todos estos espíritus familiares rondan la obra de Joan Margarit, sabía, desde que comencé a traducir sus poemas, que esta poesía, enraizada en el mundo actual con su historia y su dolor, sería muy apreciada por los lectores ingleses. A los británicos les apasionan las historias relacionadas con la Guerra Civil Española, muchos vinieron a España para luchar y morir —la mayoría en el ejército republicano—, y la poesía de Joan Margarit tiene ecos profundos de aquella guerra y posguerra, proporcionándonos la medida de cuán dura era la vida para el pueblo de Cataluña bajo la dictadura de Franco. Los poemas que tratan de la vida y muerte de Joana, la querida hija discapacitada de Joan y Mariona, se atreven a describir el dolor, la pérdida y la pena con los cuales hay que enfrentarse a diario, y fueron los que tanto conmovieron al público de StAnza. Para mí, tienen afinidades con Elegies, el poemario del eminente poeta escocés Douglas Dunn, escrito después de la muerte de su joven esposa, libro que actualmente Joan y yo estamos traduciendo juntos.
Aunque utilice escasamente la metáfora, una de las características más notables de Joan Margarit es el enorme poder de las imágenes, que resultan exactas, concretas y verdaderas. Por ejemplo, el poema ‘Secretos’ (Cálculo de estructuras), con la imagen de aquel agujero, el único recuerdo que aún queda de la pobre prostituta suicidada, despreciada vecina de los padres del poeta, en su piso, al cual la familia se mudó.
…ya no quedaba otro rastro de ella
que un agujero despintado debajo del lavabo,
justo donde entraba en el muro el tubo de desagüe.
Esta imagen más bien brutal y francamente sugestiva de la vida de esta mujer, es también una imagen del pasado escondido que necesitamos sacar a la luz para comprenderlo. La misma exactitud se encuentra en el poema ‘Perdiz joven’, una descripción de los movimientos de una joven perdiz herida por perdigones, o en ‘Oráculo’, descripción de la matanza de una cabra en el matadero donde el poeta solía ir cuando niño para comprar sangre (como el pequeño Jean-Paul Sartre), una exactitud donde ni falta ni sobra una sola palabra. Esta manera de enfrentarse a la dureza de la vida por medio de imágenes difíciles y concretas, casi siempre dentro de marcos temporales o geográficos bien enraizados en el mundo real, es un recurso estilístico común a gran parte de la poesía británica de la segunda mitad del siglo XX, y por eso muy familiar y apreciada por los lectores británicos.
Traducir el catalán al inglés es un trabajo sumamente provechoso: a diferencia del castellano, en la lengua catalana las consonantes tienen un peso considerable, y la mezcla de sonidos ásperos y suaves, así como las normas de acentuación yámbicas y monosilábicas, favorecen que, a menudo, se puedan conseguir correspondencias sónicas o rítmicas muy cercanas al inglés, poseedor de una mezcla de componentes anglosajones o latinos. En las manos de Joan Margarit, esta lengua sutil y musculosa que es el catalán adquiere una sencillez que esconde un complejo lirismo: para el traductor no hay donde esconderse. La poesía de Joan Margarit se enfrenta a las preguntas más profundas que nos pueda hacer la vida: no ofrece respuestas fáciles, pero sí ofrece al lector el dolor y la alegría del propio poeta, pidiéndole compartirlos. Traducir la poesía de Joan Margarit y trabajar con él ha sido para mí una tarea alegre de la que ha derivado una amistad que estimo enormemente.
Aunque utilice escasamente la metáfora, una de las características más notables de Joan Margarit es el enorme poder de las imágenes, que resultan exactas, concretas y verdaderas. Por ejemplo, el poema ‘Secretos’ (Cálculo de estructuras), con la imagen de aquel agujero, el único recuerdo que aún queda de la pobre prostituta suicidada, despreciada vecina de los padres del poeta, en su piso, al cual la familia se mudó.
…ya no quedaba otro rastro de ella
que un agujero despintado debajo del lavabo,
justo donde entraba en el muro el tubo de desagüe.
Esta imagen más bien brutal y francamente sugestiva de la vida de esta mujer, es también una imagen del pasado escondido que necesitamos sacar a la luz para comprenderlo. La misma exactitud se encuentra en el poema ‘Perdiz joven’, una descripción de los movimientos de una joven perdiz herida por perdigones, o en ‘Oráculo’, descripción de la matanza de una cabra en el matadero donde el poeta solía ir cuando niño para comprar sangre (como el pequeño Jean-Paul Sartre), una exactitud donde ni falta ni sobra una sola palabra. Esta manera de enfrentarse a la dureza de la vida por medio de imágenes difíciles y concretas, casi siempre dentro de marcos temporales o geográficos bien enraizados en el mundo real, es un recurso estilístico común a gran parte de la poesía británica de la segunda mitad del siglo XX, y por eso muy familiar y apreciada por los lectores británicos.
Traducir el catalán al inglés es un trabajo sumamente provechoso: a diferencia del castellano, en la lengua catalana las consonantes tienen un peso considerable, y la mezcla de sonidos ásperos y suaves, así como las normas de acentuación yámbicas y monosilábicas, favorecen que, a menudo, se puedan conseguir correspondencias sónicas o rítmicas muy cercanas al inglés, poseedor de una mezcla de componentes anglosajones o latinos. En las manos de Joan Margarit, esta lengua sutil y musculosa que es el catalán adquiere una sencillez que esconde un complejo lirismo: para el traductor no hay donde esconderse. La poesía de Joan Margarit se enfrenta a las preguntas más profundas que nos pueda hacer la vida: no ofrece respuestas fáciles, pero sí ofrece al lector el dolor y la alegría del propio poeta, pidiéndole compartirlos. Traducir la poesía de Joan Margarit y trabajar con él ha sido para mí una tarea alegre de la que ha derivado una amistad que estimo enormemente.
UNA MIRADA EN EL ESPEJO INTERIOR
Los poemas de Joan Margarit... en hebreo
por SHLOMO AVAYOU
Para mí la poesía es una de las artes marciales. Elegir ser poeta equivale a la adopción, para toda una vida, de una estrategia de supervivencia en la propia guerra de independencia. Y además, creo que las artes en general y la poesía en particular, constituyen desde hace mucho tiempo el último refugio de lo sagrado y no así las poderosas, manipuladoras y sanguinarias religiones. La poesía libera y te quiere ver en tu mejor aspecto, es decir, libre y orgulloso, vigoroso e independiente. Me parece muy apropiado que me hayan integrado en el equipo de los poetas Jorge Díaz, Joan Margarit y Miriam Reyes en una lectura en el Centro Penitenciario de Córdoba, que lleva, cómo no, el título de “Poesía para la libertad”.
En ‘Entre lenguas e identidades, como un turco perdido en la neblina’, prólogo a mi libro Vigía de largas distancias, una antología de mi poesía hebrea en traducción al castellano, digo: «Mai no m'he tingut per grec» («Nunca me tuve por griego»), que fue el primer poema de Joan Margarit que traduje al hebreo y más tarde sirvió como título de su primera antología poética publicada en Tel Aviv en 2004. Me sedujo, y no por casualidad, con su expresiòn agridulce de la enajenación de un “bárbaro entre griegos”, tal vez un catalán entre españoles, de un judío entre gentiles, y puedo añadir: de un poeta entre gente normal, puesto que, como casi todos los poetas de cualquier procedencia, no dejaré de sentirme exiliado, marginado, ajeno y alejado del consenso íntimo y acogedor, siempre y dondequiera que me arrastre mi destino. Con ocasión de sus setenta años se publicará en Israel a principios de 2008 una segunda antología de su poesía. El título hebreo de esta antología será Mabat BaMara hapnimit (Una mirada en el espejo interior). Este título, como el de la antología anterior, también está tomado de uno de sus poemas ―‘Els ulls del retrovisor’ (‘Los ojos del retrovisor’). La traducción al hebreo de estas palabras, no es “literalmente correcta” pero puede ilustrar el porqué de una entre muchas decisiones del traductor.
Es cierto que el término retrovisor en catalán y en castellano tiene la connotación de “retrospectiva”, es decir, una mirada hacia atrás, pero no se puede negar su aspecto técnico, su referencia al utensilio mecánico. El hebreo no tiene, que yo sepa, un nombre específico para este pequeño espejo y se conoce sencillamente como espejo interior. La ventaja que me ofrecía el hebreo no era tanto de retrospectiva sino más bien de introspectiva, una palabra que invoca más claramente la naturaleza de la poesía de Margarit. Quiero decir, que la traducción de poesía tiene que estar muy orientada a la lengua de destino (en mi caso, al hebreo) sacrificando algo de la exactitud literal en favor de la evocación más profunda y poética. Mi traducción tiene que captar con su hechizo al lector israelí, hacer que se olvide por un instante mágico que estamos hablando de otra literatura, de otro mundo intelectual y que acoja a Margarit como uno de los nuestros que habla de lo nuestro.
En ‘Entre lenguas e identidades, como un turco perdido en la neblina’, prólogo a mi libro Vigía de largas distancias, una antología de mi poesía hebrea en traducción al castellano, digo: «Mai no m'he tingut per grec» («Nunca me tuve por griego»), que fue el primer poema de Joan Margarit que traduje al hebreo y más tarde sirvió como título de su primera antología poética publicada en Tel Aviv en 2004. Me sedujo, y no por casualidad, con su expresiòn agridulce de la enajenación de un “bárbaro entre griegos”, tal vez un catalán entre españoles, de un judío entre gentiles, y puedo añadir: de un poeta entre gente normal, puesto que, como casi todos los poetas de cualquier procedencia, no dejaré de sentirme exiliado, marginado, ajeno y alejado del consenso íntimo y acogedor, siempre y dondequiera que me arrastre mi destino. Con ocasión de sus setenta años se publicará en Israel a principios de 2008 una segunda antología de su poesía. El título hebreo de esta antología será Mabat BaMara hapnimit (Una mirada en el espejo interior). Este título, como el de la antología anterior, también está tomado de uno de sus poemas ―‘Els ulls del retrovisor’ (‘Los ojos del retrovisor’). La traducción al hebreo de estas palabras, no es “literalmente correcta” pero puede ilustrar el porqué de una entre muchas decisiones del traductor.
Es cierto que el término retrovisor en catalán y en castellano tiene la connotación de “retrospectiva”, es decir, una mirada hacia atrás, pero no se puede negar su aspecto técnico, su referencia al utensilio mecánico. El hebreo no tiene, que yo sepa, un nombre específico para este pequeño espejo y se conoce sencillamente como espejo interior. La ventaja que me ofrecía el hebreo no era tanto de retrospectiva sino más bien de introspectiva, una palabra que invoca más claramente la naturaleza de la poesía de Margarit. Quiero decir, que la traducción de poesía tiene que estar muy orientada a la lengua de destino (en mi caso, al hebreo) sacrificando algo de la exactitud literal en favor de la evocación más profunda y poética. Mi traducción tiene que captar con su hechizo al lector israelí, hacer que se olvide por un instante mágico que estamos hablando de otra literatura, de otro mundo intelectual y que acoja a Margarit como uno de los nuestros que habla de lo nuestro.
La poesía de Joan destaca específicamente por su audaz indagación en la vida interior, profunda, contradictoria, volcánica. Habla con candidez proverbial de sí mismo en todas las peripecias de la vida humana. De Joan como niño en la posguerra, estudiante joven, hombre que envejece, poeta, arquitecto, amante de antaño y de hoy, marido, padre, con todos los desafíos y vicisitudes que cada etapa conlleva. Él sabe como tocar estas regiones tan resbaladizas, sabe cuándo se acerca al límite peligroso, pero se detiene antes de caer al abismo de la sentimentalidad barata. Su saber hablar de lo más doloroso y mantener la dignidad y el elevado quilate artístico bajo control, es el don del genio, y aquí está el gran mago. Se nota en cada poema suyo, y con esto nos captó en Israel, ampliando gradualmente un público que lo conoce, lo aprecia y nos pregunta cuándo viene otra vez a Israel. Quieren verlo. Es esto lo que lo hace tan nuestro, y parte de lo mejor que la poesía hebrea contemporánea ofrece a sus lectores fieles. Sea poesía original o sea la traducida de otras lenguas.
El vocabulario del hebreo es, cuantitativamente, muy reducido comparándolo, por ejemplo, con el inglés, el catalán o el español. Pero de ninguna forma se puede decir que el hebreo sea pobre. De pobre no tiene nada. Las partes poéticas de la Biblia, como ya es sabido, son las poesías conocidas más antiguas, y tener un patrimonio milenario como éste (mucho más en poesía que en prosa, lo admito) da como resultado que cada palabra tiene un tremendo y riquísimo bagaje de connotaciones religiosas, filosóficas, históricas, lingüísticas y de todo tipo. La misma palabra significa distintas cosas para el autor de los salmos bíblicos, para los talmudistas de las épocas romana y bizantina, para los enfebrecidos cabalistas medievales de Girona y de Castilla la Vieja, para los rabinos del imperio otomano o para un humilde poeta contemporáneo como yo, que vivo en un pequeño kibbutz luchando para sobrevivir en un mundo desconocido y cruel de globalización feroz y de escalofriantes amenazas nucleares.
No niego que en el nivel mundial son pocos los hebreoparlantes. Esta lengua la dominan sólo un reducido porcentaje de los mismos judíos, pero eso sí, casi todos la respetan y hasta se disculpan por no conocerla y, precisamente, en todo esto está enraizada una de las razones básicas de su milagroso y triunfante renacimiento. Brevemente: tener la suerte de escribir en hebreo, como es mi caso, o de ser traducido al hebreo, como es el caso de Margarit, es pertenecer, junto con los escritores en griego y en latín, a la respetada tradición clásica, en el amplio sentido de la expresión.
Quiero distinguir entre dos tipos de traducción de poesía. Una hecha por académicos para la academia y la otra hecha por poetas para amantes de la poesía. Son dos mundos que poco tienen en común y ya veremos el porqué. Soy traductor de poesía del castellano, del catalán y del turco, un caso sui generis. Como traductor me permito aquí una breve desviación. Después de perder mi trabajo como jardinero del kibbutz, me tocó (en los años 2000-2004), trabajar en dos universidades. En el Centro para la Investigación de la Cábala, en Bar Ilan, y en el Centro para la Investigación del Sionismo de la Universidad de Tel Aviv. En la primera fui investigador y traductor (!) de un corpus enorme de himnos místicos escritos en gran parte en ladino y otra parte en turco otomano. En la segunda universidad trabajé como style editor de artículos escritos por los profesores e historiadores. A pesar de la diferencia entre las dos instituciones, en ambas tenía que respetar el código y las leyes de las publicaciones universitarias. Conozco, pues, algo del tema. Y lo que digo es esto: las traducciones hechas en las universidades sirven para los juegos académicos, valgan lo que valgan. Pero la poesía no hay que buscarla allí. Hay excepciones, lo admito, pero en la mayoría de los casos lo traducido se asemeja más a un cementerio de palabras que a una delicia o consolación para el corazón.
Esto les pasa por querer ser demasiado fieles el texto: que no se diga que esta o aquella palabra no está traducida conforme al diccionario. Y a causa de este miedo, aparte de aquel ennui tristísimo que infecta las aulas académicas, pierden lo mágico, el enigmático hechizo de la poesía. Recuerdo lo que me dijo una chica en Granada sobre los guitarristas japoneses de flamenco, «¡todo preciso, correcto, pero les falta el filin!» Creo que se refería al feeling inglés, o al duende, más conocido así en vuestras tierras de Dios...
El vocabulario del hebreo es, cuantitativamente, muy reducido comparándolo, por ejemplo, con el inglés, el catalán o el español. Pero de ninguna forma se puede decir que el hebreo sea pobre. De pobre no tiene nada. Las partes poéticas de la Biblia, como ya es sabido, son las poesías conocidas más antiguas, y tener un patrimonio milenario como éste (mucho más en poesía que en prosa, lo admito) da como resultado que cada palabra tiene un tremendo y riquísimo bagaje de connotaciones religiosas, filosóficas, históricas, lingüísticas y de todo tipo. La misma palabra significa distintas cosas para el autor de los salmos bíblicos, para los talmudistas de las épocas romana y bizantina, para los enfebrecidos cabalistas medievales de Girona y de Castilla la Vieja, para los rabinos del imperio otomano o para un humilde poeta contemporáneo como yo, que vivo en un pequeño kibbutz luchando para sobrevivir en un mundo desconocido y cruel de globalización feroz y de escalofriantes amenazas nucleares.
No niego que en el nivel mundial son pocos los hebreoparlantes. Esta lengua la dominan sólo un reducido porcentaje de los mismos judíos, pero eso sí, casi todos la respetan y hasta se disculpan por no conocerla y, precisamente, en todo esto está enraizada una de las razones básicas de su milagroso y triunfante renacimiento. Brevemente: tener la suerte de escribir en hebreo, como es mi caso, o de ser traducido al hebreo, como es el caso de Margarit, es pertenecer, junto con los escritores en griego y en latín, a la respetada tradición clásica, en el amplio sentido de la expresión.
Quiero distinguir entre dos tipos de traducción de poesía. Una hecha por académicos para la academia y la otra hecha por poetas para amantes de la poesía. Son dos mundos que poco tienen en común y ya veremos el porqué. Soy traductor de poesía del castellano, del catalán y del turco, un caso sui generis. Como traductor me permito aquí una breve desviación. Después de perder mi trabajo como jardinero del kibbutz, me tocó (en los años 2000-2004), trabajar en dos universidades. En el Centro para la Investigación de la Cábala, en Bar Ilan, y en el Centro para la Investigación del Sionismo de la Universidad de Tel Aviv. En la primera fui investigador y traductor (!) de un corpus enorme de himnos místicos escritos en gran parte en ladino y otra parte en turco otomano. En la segunda universidad trabajé como style editor de artículos escritos por los profesores e historiadores. A pesar de la diferencia entre las dos instituciones, en ambas tenía que respetar el código y las leyes de las publicaciones universitarias. Conozco, pues, algo del tema. Y lo que digo es esto: las traducciones hechas en las universidades sirven para los juegos académicos, valgan lo que valgan. Pero la poesía no hay que buscarla allí. Hay excepciones, lo admito, pero en la mayoría de los casos lo traducido se asemeja más a un cementerio de palabras que a una delicia o consolación para el corazón.
Esto les pasa por querer ser demasiado fieles el texto: que no se diga que esta o aquella palabra no está traducida conforme al diccionario. Y a causa de este miedo, aparte de aquel ennui tristísimo que infecta las aulas académicas, pierden lo mágico, el enigmático hechizo de la poesía. Recuerdo lo que me dijo una chica en Granada sobre los guitarristas japoneses de flamenco, «¡todo preciso, correcto, pero les falta el filin!» Creo que se refería al feeling inglés, o al duende, más conocido así en vuestras tierras de Dios...
No hay que ser adivino para saber que mi corazón está del lado de la traducción de poetas para poetas y para amantes de la poesía. Dicho con claridad, a pesar de mi origen proletario no dejo de ser un aristócrata y un clasista y en lo que se refiere a la producción poética, sea original, sea traducción, no admito diferencia alguna.
Aquí debo hacer un breve homenaje al señor A.D. Shapir, que en paz descanse. Fue casi un homeless y un alcohólico perdido que me descubrió como poeta, y me ayudó a publicar mi primer libro en 1973. Era un genio de la lengua hebrea, gran traductor y mentor de editores, cuando no estaba borracho, hay que decirlo. Fue él quien me dijo: «Shlomo, al traducir cualquier poema de cualquier lengua nunca te olvides que el resultado tiene que ser un poema hebreo». Poco tiempo después, tambaleándose desorientado entre una y otra acera, en Tel Aviv, lo atropelló un coche.
Quiero dedicar unas palabras a la autotraducción, es decir, al poeta que se traduce a sí mismo. En el caso de Joan Margarit él se traduce, o más exactamente, escribe la versión castellana de su poema escrito en catalán. Y es interesante ver lo que sucede. Yo también me traduzco del hebreo al castellano, pero como conozco mal esta lengua, no sirvo como ejemplo. Fue Joan el que seleccionó y editó el lenguaje de mis traducciones. Ninguna maravilla, pero su mano de alquimista, tocando el pobre cobre, lo trasformó en oro.
Joan nos sirve mucho mejor para ilustrar la autotraducción. Él domina ambas lenguas completamente, fue poeta en castellano antes de ser poeta en catalán y... hasta yo, con mis pobres conocimientos lingüísticos, puedo ver que a las versiones castellanas, cómo decirlo, les falta el filin... son buenas pero no llegan a la altura del original. Creo que la razón no hay que buscarla en el grado de conocimiento lingüístico, nada de esto. A mi parecer, esto tiene que ver con la temperatura emocional distinta entre las dos versiones. La temperatura de la autotraducción no puede igualar al misterio del nacimieno del poema en catalán. Pues eso es lo que hago yo al traducirlo al hebreo. Leo la versión castellana y hago un primer borrador. Luego comienza el trabajo delicado y cuidadoso de leer y volver a leer para captar algo de la música del original, indagar en los dos diccionarios de catalán que tengo en mi casa y tratar de acercarme a una versión hebrea que haga justicia al catalán. Dejo de un lado lo introducido o lo diferente de la versión castellana que para mí es un andamio útil: una vez acabado el edificio, ya sabemos lo que les pasa a los andamios.
Quiero terminar con una hermosa cita de Jean Lewinski. La encontré en la página web del colombiano Prometeo. No sé mucho de este escritor, sólo recuerdo que trató de abarcar los distintos aspectos de la traducción literaria llegando a la conclusión a la que yo también llego aquí. «La traducción es el dominio del peligro, así el valor es la primera virtud del traductor».
La traducción de Joan Margarit al hebreo fue y sigue siendo para mí un acto de amistad y aventura, un audaz y hermoso acto de autoliberación, de la fraternidad entre poetas libres. Y lo bailado ¡a ver quién se atreve a quitármelo!
Aquí debo hacer un breve homenaje al señor A.D. Shapir, que en paz descanse. Fue casi un homeless y un alcohólico perdido que me descubrió como poeta, y me ayudó a publicar mi primer libro en 1973. Era un genio de la lengua hebrea, gran traductor y mentor de editores, cuando no estaba borracho, hay que decirlo. Fue él quien me dijo: «Shlomo, al traducir cualquier poema de cualquier lengua nunca te olvides que el resultado tiene que ser un poema hebreo». Poco tiempo después, tambaleándose desorientado entre una y otra acera, en Tel Aviv, lo atropelló un coche.
Quiero dedicar unas palabras a la autotraducción, es decir, al poeta que se traduce a sí mismo. En el caso de Joan Margarit él se traduce, o más exactamente, escribe la versión castellana de su poema escrito en catalán. Y es interesante ver lo que sucede. Yo también me traduzco del hebreo al castellano, pero como conozco mal esta lengua, no sirvo como ejemplo. Fue Joan el que seleccionó y editó el lenguaje de mis traducciones. Ninguna maravilla, pero su mano de alquimista, tocando el pobre cobre, lo trasformó en oro.
Joan nos sirve mucho mejor para ilustrar la autotraducción. Él domina ambas lenguas completamente, fue poeta en castellano antes de ser poeta en catalán y... hasta yo, con mis pobres conocimientos lingüísticos, puedo ver que a las versiones castellanas, cómo decirlo, les falta el filin... son buenas pero no llegan a la altura del original. Creo que la razón no hay que buscarla en el grado de conocimiento lingüístico, nada de esto. A mi parecer, esto tiene que ver con la temperatura emocional distinta entre las dos versiones. La temperatura de la autotraducción no puede igualar al misterio del nacimieno del poema en catalán. Pues eso es lo que hago yo al traducirlo al hebreo. Leo la versión castellana y hago un primer borrador. Luego comienza el trabajo delicado y cuidadoso de leer y volver a leer para captar algo de la música del original, indagar en los dos diccionarios de catalán que tengo en mi casa y tratar de acercarme a una versión hebrea que haga justicia al catalán. Dejo de un lado lo introducido o lo diferente de la versión castellana que para mí es un andamio útil: una vez acabado el edificio, ya sabemos lo que les pasa a los andamios.
Quiero terminar con una hermosa cita de Jean Lewinski. La encontré en la página web del colombiano Prometeo. No sé mucho de este escritor, sólo recuerdo que trató de abarcar los distintos aspectos de la traducción literaria llegando a la conclusión a la que yo también llego aquí. «La traducción es el dominio del peligro, así el valor es la primera virtud del traductor».
La traducción de Joan Margarit al hebreo fue y sigue siendo para mí un acto de amistad y aventura, un audaz y hermoso acto de autoliberación, de la fraternidad entre poetas libres. Y lo bailado ¡a ver quién se atreve a quitármelo!
FILARMONIA
LLUÍS CLARET
MI ENCUENTRO CON JOAN MARGARIT
DE LO BANAL A LO ASTRAL...
DE LO BANAL A LO ASTRAL...
En mayo del 91 tenía que tocar el concierto de Dvorak en el Palau de la Música de Barcelona. Unas semanas antes participé en un programa-concurso de la Televisión Catalana en donde unos cuantos “famosos” jugábamos a fin de obtener dinero para fines benéficos. Una situación banal que, sin yo saberlo, iba a permitirme conocer a unas personas extraordinarias y a compartir con ellas unas vivencias que han tejido una amistad profunda y verdadera. Ahí estaban Joan, Mariona y Joana…
En seguida “funcionó” la química entre Joan y yo y en la cena posterior al programa nos sentamos juntos, charlando en perfecta sintonía (armonía, diría yo) y, en mi caso, fascinado por el discurso de Joan, a la vez cáustico y sensible, mordaz y cálido, tal como es su poesía, un espejo donde se refleja, como en un lago profundísimo, la vida cotidiana. Joan prometió venir a mi concierto pero no le vi al acabar y pensé que algún contratiempo se lo había impedido.
Cuál fue mi sorpresa cuando a las pocas semanas recibía una grabación “pirata” de mi interpretación del concierto junto con el libro Edat roja y una cálida dedicatoria de Joan. Después de leer sus poemas y para agradecerle el presente le hice llegar unos discos míos. Entre ellos estaba mi grabación del Concierto de Schumann porque, tal como le decía, era la obra que más me venía en mente al leer Edat roja. No podría explicar exactamente el porqué… Supongo que los poemas de este libro provocaban en mí sensaciones, imágenes, colores que me acercaban a Schumann y a su Concierto para violonchelo.
En seguida “funcionó” la química entre Joan y yo y en la cena posterior al programa nos sentamos juntos, charlando en perfecta sintonía (armonía, diría yo) y, en mi caso, fascinado por el discurso de Joan, a la vez cáustico y sensible, mordaz y cálido, tal como es su poesía, un espejo donde se refleja, como en un lago profundísimo, la vida cotidiana. Joan prometió venir a mi concierto pero no le vi al acabar y pensé que algún contratiempo se lo había impedido.
Cuál fue mi sorpresa cuando a las pocas semanas recibía una grabación “pirata” de mi interpretación del concierto junto con el libro Edat roja y una cálida dedicatoria de Joan. Después de leer sus poemas y para agradecerle el presente le hice llegar unos discos míos. Entre ellos estaba mi grabación del Concierto de Schumann porque, tal como le decía, era la obra que más me venía en mente al leer Edat roja. No podría explicar exactamente el porqué… Supongo que los poemas de este libro provocaban en mí sensaciones, imágenes, colores que me acercaban a Schumann y a su Concierto para violonchelo.
Al cabo de un tiempo me llega otro libro de Joan, Llum de pluja, con una dedicatoria de una página entera, en donde él me hace partícipe de su “estupefacción” puesto que el Concierto de Schumann ¡¡fue la pieza que más escuchó escribiendo Edat roja!! Su descubrimiento, poco antes, le emocionó sobremanera y me agradecía, en una prosa de gran calidez humana, el regalo de mi interpretación.
Bien, pues… ¡Aquí viene lo “astral”! Al leer, muy sorprendido, sus palabras cogí el teléfono y marqué el número de su casa, pero… En vez de escuchar el tono de llamada, nada, silencio. Y de pronto la voz de Joan, que a su vez me había llamado y ya estaba esperando mi respuesta al otro extremo del hilo… Claro que a esto se le puede llamar casualidad, como también a nuestro encuentro en televisión, pero me resisto a creerlo. Nuestras vidas “debían” de cruzarse, estaba escrito, como están ahora plasmadas en algunas de sus poesías nuestras vivencias comunes. ¡Es un sentimiento muy profundo el saberse una pequeña parte del universo poético de Joan!
Para agradecerle el enriquecernos con su obra he compuesto una pequeña “broma” musical, un encuentro “imposible” entre Schumann y Bach, los dos autores que más nos unen, a Joan y a mí, en la forma de una Cadencia para el Concierto de Schumann.
¡Gracias, Joan, y hasta siempre!
Bien, pues… ¡Aquí viene lo “astral”! Al leer, muy sorprendido, sus palabras cogí el teléfono y marqué el número de su casa, pero… En vez de escuchar el tono de llamada, nada, silencio. Y de pronto la voz de Joan, que a su vez me había llamado y ya estaba esperando mi respuesta al otro extremo del hilo… Claro que a esto se le puede llamar casualidad, como también a nuestro encuentro en televisión, pero me resisto a creerlo. Nuestras vidas “debían” de cruzarse, estaba escrito, como están ahora plasmadas en algunas de sus poesías nuestras vivencias comunes. ¡Es un sentimiento muy profundo el saberse una pequeña parte del universo poético de Joan!
Para agradecerle el enriquecernos con su obra he compuesto una pequeña “broma” musical, un encuentro “imposible” entre Schumann y Bach, los dos autores que más nos unen, a Joan y a mí, en la forma de una Cadencia para el Concierto de Schumann.
¡Gracias, Joan, y hasta siempre!
Aquellos interesados en conseguir la pieza musical "Cadencia" pueden enviarnos un email.
Se lo remitiremos a la mayor brevedad posible en archivo .mp3
Se lo remitiremos a la mayor brevedad posible en archivo .mp3
XAVIER RIBALTA
VINDRÁ L'HIVERN
«‘Vendrá el invierno’ es el título de un poema de Apel.les Mestres muy bien musicado y cantado por mi amigo Xavier Ribalta. Lo he tomado como motivo de esta reflexión elaborada en los innumerables trayectos de Forès a Tàrrega, y mientras escuchaba sus canciones en el coche, fueron saliendo estos versos. El poema lo terminé un anochecer en el bar de l’Estació, en Tàrrega, donde estábamos con Joana, alrededor de la Navidad. Hacía frío y la población y los campos estaban bajo la niebla».
Joan Margarit
Aquellos interesados en conseguir la pieza musical "Cadencia" pueden enviarnos un email.
Se lo remitiremos a la mayor brevedad posible en archivo .mp3
Se lo remitiremos a la mayor brevedad posible en archivo .mp3
DE FAMILIA Y AMISTAD
MARIONA RIBALTA
A RAQUEL, DE MARIONA
Todo empezó como un juego. Joan necesitaba dar un nombre poético a su compañera de la vida real, de la vida ilusionada del principio, de la dureza de la hija muerta, de los amores perdidos, de la alegría de vivir, de las hijas y del hijo. Y Raquel apareció en Crónica, primer libro dedicado a Mariona o Raquel, y su último de los escritos por completo en castellano. Crónica fue reescrito para la edición de El primer frío. Poesía (1975-1995), transformándose en cuatro poemas largos.
«Raquel de entonces y Raquel de ahora:
(…) y aquel noviembre rojo y gris esparce
la calma en mi pasado.»
«Raquel, nuestros pequeños restaurantes
con manteles a cuadros en las mesas,
el rumor de esta noche de ciudad,»
Crónica (El primer frío)
(…) y aquel noviembre rojo y gris esparce
la calma en mi pasado.»
«Raquel, nuestros pequeños restaurantes
con manteles a cuadros en las mesas,
el rumor de esta noche de ciudad,»
Crónica (El primer frío)
Y el juego continuó con los primeros poemas en catalán:
|
«Era l’hivern de l’any seixanta-dos:
(…) i, en arribar el bon temps, amb el desgel, tu ja tenies per a mi, Raquel, el rostre clar d’una Anna Karenina.» ‘Mare Rússia’ |
«Era el invierno del sesenta y dos:
(…) Y al llegar el buen tiempo, tú, Raquel, ya estabas a mi lado con aquel claro rostro de una Ana Karenina.» ‘Madre Rusia’ (El primer frío) |
Pero Raquel no es sólo el nombre de una mujer. Desde hace tiempo creo que el poeta ha querido continuar el juego e incorporar o yuxtaponer sus amores en uno sólo, en una imagen, casi siempre inaccesible:
|
«Les dues eren la mateixa dona:
res no desapareix d’aquest ordit de somnis i records que anem teixint. Potser era massa tard, o era mentida, o jo era, ja, al darrere del mirall.» ‘Qui’ «Sempre he buscat una mateixa dona, la mateixa ciutat, una mateixa història escoltada al soroll perdut i fred que en les llambordes fan les fulles seques.» ‘Plaça Rovira’ |
«Fue la misma mujer en los dos casos:
nada desaparece de esta urdimbre de sueños y recuerdos que tejemos. Quizás ya era muy tarde, o no era cierto, o yo estaba detrás ―ya― del espejo.» ‘Quién’ (Estaçió de França) «Siempre he buscado una misma mujer, la misma ciudad, una misma historia escuchada entre el ruido ajeno y frío que hacen las hojas secas en las losas.» ‘Plaza Rovira’ (El primer frío) |
Y el juego continúa. Joan ha vivido con las dos y con todas las que las dos representaban o él quería que fueran. Y ha pasado toda una vida, y muchos amores y desamores, y muchas muertes, y muchos días de cine y viajes y, también, París:
|
«Tu i jo sempre hem tornat junts a París.»
‘Quadres d’una exposició’ «Els imagino, quan haurem partit, vagant pel Louvre. Són aquesta part de nosaltres que sempre és a París. (…) Joves o vells ―segons en quin París de tots aquests París del nostre amor― sempre seran nosaltres a un bistrot.» ‘Les nostres ombres’ «Venia travessant una ciutat construïda amb els somnis i els records. (...) Llavors va veure el rètol: Hotel de l’Avenir. Ella continuava allí esperant-lo, i va dir somrient: per fi has tornat. L’únic decent de tu no ha sortit mai d’aquesta cambra amb mi.» ‘París’ |
«Siempre hemos vuelto juntos a París.»
‘Cuadros de una exposición’ (Estació de França) «En nuestra ausencia puedo imaginarlos en el Louvre. Son esta parte de nosotros que permanecerá siempre en París. (…) … Jóvenes o viejos ―según en qué París de todos estos París de nuestro amor― serán nosotros en algún bistrot.» ‘Nuestras sombras’ (Aguafuertes) «Venía atravesando una ciudad construida con sueños y recuerdos. (…) Y de pronto vio el rótulo: Hotel de l’Avenir. Ella seguía allí esperándolo. Y con una sonrisa le dijo: al fin has vuelto. Lo único decente que hay en ti nunca ha salido de esta habitación, de aquí conmigo.» ‘París’ (Cálculo de estructuras) |
Ahora el poeta se siente viejo, han pasado más de cuarenta años desde el inicio de aquel juego pero Raquel aún habla desde sus poemas:
|
«Ja fa cinc anys que és morta la Joana:
els anys que fa que ell fuig. Em telefona des de ciutats estranyes. Està sol i durant aquest temps s’ha anat fent vell. (…) Només de tant en tant, mirant per la finestra cap al pati verd fosc, un de nosaltres diria amb un sospir: vindrà l’hivern.» ‘Seny de Raquel’ |
«Hace ya cinco años que Joana murió.
Desde entonces, él huye: me llama por teléfono desde extrañas ciudades. Está solo y durante este tiempo se ha hecho viejo. (...) Sólo uno de los dos, con un suspiro y mirando hacia el patio verde oscuro, diría alguna vez: vendrà el invierno.» ‘Sentido común de Raquel’ (Casa de misericordia) |
Pero nosotros ―Raquel, Joan y Mariona― tenemos una suerte inmensa: un ángel nos vigila. Podemos estar alegres, ver cómo pasa el tiempo, estar a veces lejos o muy cerca, pero siempre compartiremos, en el calor de la casa de misericordia, a nuestra Joana.
|
«Malgrat això, són útils els records,
perquè així somiem que ens acompanyen els morts, els nostres morts. Tu tens els teus. Jo els meus. Però la noia és de tots dos. Som un a cada banda d’una tomba.» ‘Perspectiva’ |
«Pero, a pesar de todo, los recuerdos son útiles:
así soñamos que nos acompañan los muertos, nuestros muertos. Los tuyos tú, los míos yo. En cambio, la chica es de los dos. Con uno a cada lado de la tumba.» ‘Perspectiva’ (Casa de misericordia) |
MÒNICA MARGARIT
PERDIDOS EN UN CUADERNO GRANATE
En la sala de espera del Dr. Sauleda, donde los niños acumulan fiebres, bacterias e impaciencia, una niña y su padre dibujan monigotes en un pequeño cuaderno granate. Otras páginas del mismo cuaderno están llenas de cálculos extraños y otras, las más, de versos infinitos a los que la niña no hace ningún caso. Años más tarde, ya adolescente, descubrirá la curiosidad por esos versos que no le está permitido leer hasta que son letra impresa. ¡Cuántas veces aquel cuaderno granate fue su casa de misericordia!: la vida no cuidó nunca de nadie y, seguramente, ella tampoco volverá a Morelia.
M.M., febrero de 2007
CARLES MARGARIT
CANÇÓ DE BRESSOL PER A LA JOANA
Mis primeros recuerdos musicales son, en mi casa, escuchando canción francesa, música clásica y, sobre todo, los grandes músicos de jazz. Recuerdo especialmente a Charlie Mingus y a Sonny Rollins. Poco más tarde mi padre me llevó, yo era muy pequeño, a los primeros conciertos de jazz: primero en las Drassanes de Barcelona, escenario durante muchos años del “Festival de Jazz de Barcelona” y, poco más tarde, a un memorable concierto de Chet Baker en el Palau de la Música, que ha quedado grabado intensamente en mi memoria.
Con los años la afición por el jazz no me ha abandonado, compaginando el estudio del instrumento y la asistencia a muchos conciertos memorables: Miles Davis, Sonny Rollins, Tete Montoliu, Dizzy Gillespie..... También recuerdo los conciertos matinales en el Palau de la Música con mis padres y mi hermana Joana, donde las grandes sinfonías fueron las protagonistas.
La música ha sido fundamental en mi vida y en el momento de elegir una profesión lo tuve muy claro. Después de un largo periodo de formación y tras la muerte de mi hermana Joana, se publicó mi primer CD, “Ahí te quedas”, dedicado a mi familia y especialmente a mi hermana fallecida.
La composición ‘Cançó de Bressol per a la Joana’ que acompaña estas palabras, es una evocación de mi hermana. Es una pieza con un ritmo irregular que recuerda su andar. En la melodía, interpretada por dos saxos, se escucha claramente el ritmo sincopado del contrabajo y la batería. Mientras, el piano, a medida que avanza la composición, crea una textura de nostalgia.
Toda la pieza un respira claro-oscuros recordando la dulzura y felicidad de Joana y la tristeza de su pérdida. La composición es mi retrato emocionado de ella que creo compartir con Joan.
Con los años la afición por el jazz no me ha abandonado, compaginando el estudio del instrumento y la asistencia a muchos conciertos memorables: Miles Davis, Sonny Rollins, Tete Montoliu, Dizzy Gillespie..... También recuerdo los conciertos matinales en el Palau de la Música con mis padres y mi hermana Joana, donde las grandes sinfonías fueron las protagonistas.
La música ha sido fundamental en mi vida y en el momento de elegir una profesión lo tuve muy claro. Después de un largo periodo de formación y tras la muerte de mi hermana Joana, se publicó mi primer CD, “Ahí te quedas”, dedicado a mi familia y especialmente a mi hermana fallecida.
La composición ‘Cançó de Bressol per a la Joana’ que acompaña estas palabras, es una evocación de mi hermana. Es una pieza con un ritmo irregular que recuerda su andar. En la melodía, interpretada por dos saxos, se escucha claramente el ritmo sincopado del contrabajo y la batería. Mientras, el piano, a medida que avanza la composición, crea una textura de nostalgia.
Toda la pieza un respira claro-oscuros recordando la dulzura y felicidad de Joana y la tristeza de su pérdida. La composición es mi retrato emocionado de ella que creo compartir con Joan.
Aquellos interesados en conseguir la pieza musical "Canço de bressol per a la Joana" pueden enviarnos un email.
Se lo remitiremos a la mayor brevedad posible en archivo .mp3
Se lo remitiremos a la mayor brevedad posible en archivo .mp3
CARLES BUXADÉ
ALGUNAS IMÁGENES PARA UNA IMPOSIBLE CASA IDEAL
Imaginar la casa ideal difícilmente puede significar algo más que recordar una serie de imágenes, normalmente inconexas, que ilustren el itinerario que recorre sus espacios y rincones.
En el caso de Joan, las imágenes elegidas, ordenadas según venían a la memoria, quizás podrán evocarle algunos arquetipos de su casa ideal.
En el caso de Joan, las imágenes elegidas, ordenadas según venían a la memoria, quizás podrán evocarle algunos arquetipos de su casa ideal.
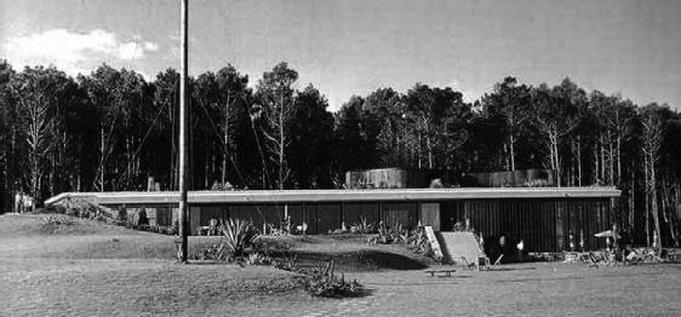 -“Solana de mar” de Antoni Bonet i Castellana © Col.legi d'Arquitectes de Catalunya y Ministerio de Fomento
-“Solana de mar” de Antoni Bonet i Castellana © Col.legi d'Arquitectes de Catalunya y Ministerio de Fomento
¿Dónde?...
Siempre que esté integrada
en el lugar
y entorno escogidos.
 -“La Ricarda” de Antoni Bonet i Castellana © Luciana Tessio
-“La Ricarda” de Antoni Bonet i Castellana © Luciana Tessio
La sala de estar.
Amplia
para hablar
y escuchar.
 -“Gordon House” de Frank Lloyd Wright © Brian Libby
-“Gordon House” de Frank Lloyd Wright © Brian Libby
El lugar de trabajo.
Soledad, trabajo
y minimalismo.
 -“Casa Ugalde” de Josep Antoni Coderch de Sentmenat © José Hevia
-“Casa Ugalde” de Josep Antoni Coderch de Sentmenat © José Hevia
El recogimiento
de la terraza.
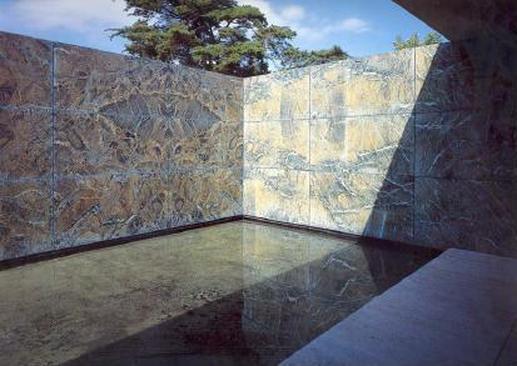 -“Pavelló de Barcelona” de Mies van der Rohe © Eloi Bonjoch
-“Pavelló de Barcelona” de Mies van der Rohe © Eloi Bonjoch
El exterior
y
el agua.
|
El paisaje de las ventanas. La tierra, el mar y, en el pensamiento, el cielo del Atlántico norte cuando sopla el poniente. |
 -Casa del arquitecto Luis Barragán © Barragan Foundation
-Casa del arquitecto Luis Barragán © Barragan Foundation
El camino
hacia
el reposo.
 -“Casa Giraldi” de Luis Barragán © Yutaka Saito
-“Casa Giraldi” de Luis Barragán © Yutaka Saito
El color
de los sueños.
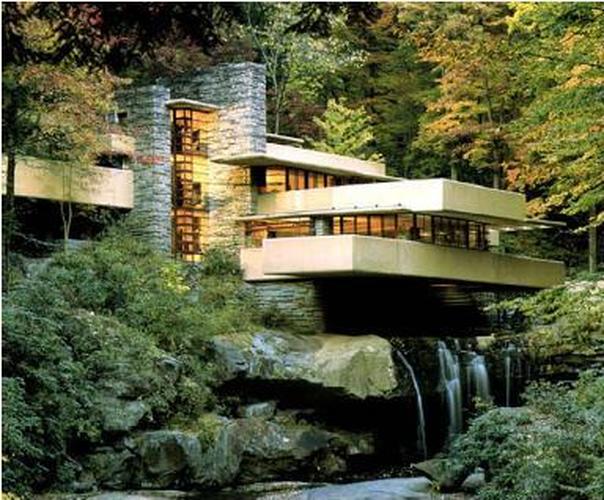 -“Fallingwater” de Frank Lloyd Wright © Christopher Little y Thomas A. Heinz
-“Fallingwater” de Frank Lloyd Wright © Christopher Little y Thomas A. Heinz
Y si todo tuviera que reducirse
a una sola imagen....
Un recuerdo de juventud.
ISIDOR CÒNSUL
MI JOAN MARGARIT: TRES NOTAS
UNA
Llegué a la poesía de Joan Margarit hará algo más de veinte años, coincidiendo con el momento en que el escritor, buceando en las sombras de su otro mar, comenzaba su particular singladura de poeta en catalán. Por aquel entonces, ejercía de profesor y crítico literario, y me ocupé de algunos de sus libros en los papeles donde colaboraba de manera habitual. Recuerdo el impacto de sus versos como una epifanía y sé que viví la aventura de enfrentarme a ellos con singular devoción. Para redactar este texto, he ido repasando los cartapacios de aquellos años y releído los artículos que escribí sobre L’ordre del temps. Poesia 1980-1984 (1985), Mar d’hivern (1986), Llum de pluja (1987) y Edat roja (1990). Y he creído advertir, más allá de la nostalgia, una cierta coherencia de análisis y dos tiempos de lectura: un primer momento de absoluta fascinación y un segundo compás, tras un quinquenio de años y libros, presidido por la sensación de déjà vu. Dicho de otro modo: tras Llum de pluja, me sucedió con Margarit lo mismo que con otros poetas, que tenía la impresión, libro tras libro, de enfrentarme a unos mismos poemas y a versos que, como una noria, se perseguían en la fuga de unos mismos temas.
Estas repeticiones de mi segundo tiempo lector tenían su origen, opino, en la facilidad creadora de Joan Margarit y su búsqueda constante del poema: ese afán de darle la vuelta al calcetín, de saber que el poema vive oculto en rincones oscuros de la realidad y que sólo hay que dar con el instante mágico o el foco oportuno de luz que nos lo descubra. Esta atenta disposición de cazador de poemas es una característica que Margarit ha mantenido siempre activada y ha dado frutos estupendos en su trayectoria lírica. Pero también es cierto que la fórmula puede convertirse en una trampa cenagosa e insegura, y hay que estar alerta para reaccionar a tiempo. Como ha sabido hacerlo Joan Margarit con una radical operación quirúrgica y trabajos de poda profunda de su última recopilación de obra poética. Efectivamente, Els primers freds / El primer frío (Poesía 1975-1995) (2004) es un ejercicio severo de deconstrucción que ha eliminado una docena de libros y ha concentrado en treinta y pocos poemas, los del apartado ‘Restos de aquel naufragio’, la esencia de veinticinco años de creación lírica. Y es precisamente en este momento cuando llega su poesía más contundente, la de la apuesta más radical, el poeta del ejercicio malabar entre la constante actitud de búsqueda y la máxima autoexigencia, el que comienza en Estació de França (1999) y se reafirma en tres libros soberbios: Joana (2002), Càlcul d’estructures (2005) y Casa de misericòrdia (2007).
Estas repeticiones de mi segundo tiempo lector tenían su origen, opino, en la facilidad creadora de Joan Margarit y su búsqueda constante del poema: ese afán de darle la vuelta al calcetín, de saber que el poema vive oculto en rincones oscuros de la realidad y que sólo hay que dar con el instante mágico o el foco oportuno de luz que nos lo descubra. Esta atenta disposición de cazador de poemas es una característica que Margarit ha mantenido siempre activada y ha dado frutos estupendos en su trayectoria lírica. Pero también es cierto que la fórmula puede convertirse en una trampa cenagosa e insegura, y hay que estar alerta para reaccionar a tiempo. Como ha sabido hacerlo Joan Margarit con una radical operación quirúrgica y trabajos de poda profunda de su última recopilación de obra poética. Efectivamente, Els primers freds / El primer frío (Poesía 1975-1995) (2004) es un ejercicio severo de deconstrucción que ha eliminado una docena de libros y ha concentrado en treinta y pocos poemas, los del apartado ‘Restos de aquel naufragio’, la esencia de veinticinco años de creación lírica. Y es precisamente en este momento cuando llega su poesía más contundente, la de la apuesta más radical, el poeta del ejercicio malabar entre la constante actitud de búsqueda y la máxima autoexigencia, el que comienza en Estació de França (1999) y se reafirma en tres libros soberbios: Joana (2002), Càlcul d’estructures (2005) y Casa de misericòrdia (2007).
DOS
Vuelta atrás al calendario: mi primer encuentro con la poesía de Margarit llegó parejo a un conocimiento personal impregnado, de inmediato, por la química de las casualidades geográficas. Si la más inmediata nos hacía vecinos de Sant Just Desvern, también veía como del fondo de sus poemas emergían paisajes de alma adusta y fronteriza con olor a poniente catalán, la terra ferma compartida del cronista medieval, las tierras de llano y altiplano donde se mezclan la viña y el maíz de alma risueña con la seca severidad de almendros, trigales y olivos: un mapa chico y familiar, las comarcas del Urgell y La Segarra que conjugan, en un puño, los versos con sabor a Forès y Sanaüja con mi vida en Bellpuig y Cervera.
Recuerdo el primer café compartido, una tarde de sábado en el ateneo de Sant Just Desvern, supongo que sería allá por 1985, y el interés con que Joan seguía mis notas, comentarios y esquemas de lectura. Sólo unos meses más tarde llegó la vivida intensidad de uno los poemas que más amo de su obra, ‘Tantes ciutats on havíem d’anar’ / ‘Tantas ciudades a las que debimos haber ido’, donde siempre he tenido la sensación de jugar en campo propio, un poema rotundo, una elegía que se me agiganta cada vez que la leo a causa, creo, de la sutil complicidad de un paisaje familiar y compartido, viejas sendas que discurren por el vericueto de sus versos y los dobleces de mi alma.
Recuerdo el primer café compartido, una tarde de sábado en el ateneo de Sant Just Desvern, supongo que sería allá por 1985, y el interés con que Joan seguía mis notas, comentarios y esquemas de lectura. Sólo unos meses más tarde llegó la vivida intensidad de uno los poemas que más amo de su obra, ‘Tantes ciutats on havíem d’anar’ / ‘Tantas ciudades a las que debimos haber ido’, donde siempre he tenido la sensación de jugar en campo propio, un poema rotundo, una elegía que se me agiganta cada vez que la leo a causa, creo, de la sutil complicidad de un paisaje familiar y compartido, viejas sendas que discurren por el vericueto de sus versos y los dobleces de mi alma.
TRES
El paso del tiempo y razones de azar permitieron que aquel lector de sus poemas, entregado, primero, y moderadamente crítico, después, se convirtiera en su editor. A finales del siglo pasado, Joan Margarit había entrado en un paréntesis de duda editorial porque su pieza de confianza en catalán, Àlex Susanna, editor y amigo, se disponía a abandonar la editorial Columna, la nave que había ayudado a fundar y donde había dirigido las colecciones y proyectos de más calado cultural.
Los que creemos conocer al poeta Margarit sabemos que es un tipo de querencias y empatías, de los que exigen, generan y necesitan confianza y generosidad en su entorno. Las mismas que él deposita en los que confía. Una editorial no es sólo un logotipo sino, por encima de cualquier otra consideración, el nombre propio de su responsable. Es en este sentido que me precio de suponer que no eligió una editorial histórica ni una colección emblemática (Proa y Óssa Menor), sino un editor a quien ya conocía de otras batallas y de quien, en principio, se fiaba. Si me equivoco, que lo desmienta. Entiendo, pues, que fue así como comenzó mi nueva relación de lector con un poeta querido y admirado, y con el soporte eficaz de un amigo común, D. Sam Abrams. Juntos hemos emprendido un camino de mutua fidelidad donde han quedado plantados hitos diversos que lo jalonan. Iniciamos la aventura con una propuesta atípica, Poesia amorosa completa (2001) (3ª edición, 2006); la continuamos con el reto de una antología para popularizar sus versos entre los estudiantes de bachillerato (Trist el qui mai no ha perdut per amor una casa, 2003), hasta llegar a la radical propuesta de poesía completa, Els primers freds. Poesia 1975-1995 (2004), a la que ya me he referido. Mientras, la vida y la muerte jugaban al margen su partida de ajedrez y, como Antonio Machado, el poeta hacía camino al andar con la contundente rotundidad de los últimos libros: Joana (2002), Càlcul d’estructures (2005) y Casa de misericòrdia (2007).
Tres libros que han merecido el aplauso unánime de la crítica y la creciente devoción de los lectores. El fenómeno Margarit como poeta popular comienza a ser sintomático en Cataluña y su poesía sigue, en este sentido, la estela un tanto lejana de Verdaguer y de Sagarra, y los pasos más recientes de Miquel Martí i Pol. Versos que ganan adeptos, libro tras libro, y que conquistan el corazón de nuevos lectores. Y es por esta senda que el editor intuye lo que pueden ser sombras de una cierta felicidad editorial: la pequeña victoria de un empecinado que se obstina en publicar libros de versos contra las leyes del mercado y no deja de sorprenderse ante el lujo de poder salir con una edición cercana a los diez mil ejemplares en catalán. Así lo decidimos en Proa con la última obra de Joan Margarit, Casa de misericòrdia, seguros de la bondad del nuevo libro y cansados de tener que reeditar con la prisa en los talones en los casos previos de Joana y Càlcul d’estructures.
En otro de sus poemas tres estrellas, ‘Vas fer tard al teu temps’ / ‘Llegas tarde a tu tiempo’, que cierra Estació de França (1999), Joan Margarit afirma que está dispuesto a dejarlo todo menos el poeta que queda del desastre. Para redondear el poema se saca de la manga dos versos de impacto jugando a que se equivocó de siglo y que esto es París y él, Verlaine. Me gusta mucho el poema y su cierre, pero mi tendencia es la terca y tenaz realidad. Debe ser por ello, que noto cambios de final en mis adentros de lector porque opto por mi tiempo y mi tierra, y prefiero la cálida humanidad de Joan Margarit a los juegos de artificio de Paul Verlaine.
Los que creemos conocer al poeta Margarit sabemos que es un tipo de querencias y empatías, de los que exigen, generan y necesitan confianza y generosidad en su entorno. Las mismas que él deposita en los que confía. Una editorial no es sólo un logotipo sino, por encima de cualquier otra consideración, el nombre propio de su responsable. Es en este sentido que me precio de suponer que no eligió una editorial histórica ni una colección emblemática (Proa y Óssa Menor), sino un editor a quien ya conocía de otras batallas y de quien, en principio, se fiaba. Si me equivoco, que lo desmienta. Entiendo, pues, que fue así como comenzó mi nueva relación de lector con un poeta querido y admirado, y con el soporte eficaz de un amigo común, D. Sam Abrams. Juntos hemos emprendido un camino de mutua fidelidad donde han quedado plantados hitos diversos que lo jalonan. Iniciamos la aventura con una propuesta atípica, Poesia amorosa completa (2001) (3ª edición, 2006); la continuamos con el reto de una antología para popularizar sus versos entre los estudiantes de bachillerato (Trist el qui mai no ha perdut per amor una casa, 2003), hasta llegar a la radical propuesta de poesía completa, Els primers freds. Poesia 1975-1995 (2004), a la que ya me he referido. Mientras, la vida y la muerte jugaban al margen su partida de ajedrez y, como Antonio Machado, el poeta hacía camino al andar con la contundente rotundidad de los últimos libros: Joana (2002), Càlcul d’estructures (2005) y Casa de misericòrdia (2007).
Tres libros que han merecido el aplauso unánime de la crítica y la creciente devoción de los lectores. El fenómeno Margarit como poeta popular comienza a ser sintomático en Cataluña y su poesía sigue, en este sentido, la estela un tanto lejana de Verdaguer y de Sagarra, y los pasos más recientes de Miquel Martí i Pol. Versos que ganan adeptos, libro tras libro, y que conquistan el corazón de nuevos lectores. Y es por esta senda que el editor intuye lo que pueden ser sombras de una cierta felicidad editorial: la pequeña victoria de un empecinado que se obstina en publicar libros de versos contra las leyes del mercado y no deja de sorprenderse ante el lujo de poder salir con una edición cercana a los diez mil ejemplares en catalán. Así lo decidimos en Proa con la última obra de Joan Margarit, Casa de misericòrdia, seguros de la bondad del nuevo libro y cansados de tener que reeditar con la prisa en los talones en los casos previos de Joana y Càlcul d’estructures.
En otro de sus poemas tres estrellas, ‘Vas fer tard al teu temps’ / ‘Llegas tarde a tu tiempo’, que cierra Estació de França (1999), Joan Margarit afirma que está dispuesto a dejarlo todo menos el poeta que queda del desastre. Para redondear el poema se saca de la manga dos versos de impacto jugando a que se equivocó de siglo y que esto es París y él, Verlaine. Me gusta mucho el poema y su cierre, pero mi tendencia es la terca y tenaz realidad. Debe ser por ello, que noto cambios de final en mis adentros de lector porque opto por mi tiempo y mi tierra, y prefiero la cálida humanidad de Joan Margarit a los juegos de artificio de Paul Verlaine.
LUIS MUÑOZ
CON JOAN MARGARIT EN PITTSBURGH
Encontré a Joan en el gran vestíbulo del hotel de Pittsburg donde nos alojábamos. Un vestíbulo de madera color miel con confortables sillones de cuero negro. Nos habían invitado a dar una lectura de poemas conjunta en una sesión del gigantesco programa del congreso anual de la Modern Language Association y cuando le vi estaba, como le vi muchas veces en ese viaje y como le he visto en muchas otras ocasiones en distintos lugares, tomando notas en un cuaderno. Aplicado y apacible como si descifrara una música interior pero a la vez con la premura de quien no quiere olvidar algo.
A menudo, cuando leo sus magníficos poemas, que suelen enfrentar la grandeza y la miseria del ser humano con energía y con delicadeza, y que son capaces siempre de mover los resortes más íntimos, pienso en Joan como anotador de su cuaderno de campo, atrapando ideas, imágenes, ritmos, versos indelebles, tratando de darle estructura verbal a sus emociones en cualquier lugar donde éstas se presenten y me pregunto si realmente el poema que leo nació así, en una de esas pausas solitarias justo antes de haber quedado con alguien.
Aquella tarde dimos un paseo por el centro de Pittsburg y disfruté de sus primeras impresiones de una ciudad norteamericana. Era su primer viaje a Estados Unidos y yo, que había ido en varias ocasiones, no tenía ya la mirada intacta, hipersensible de quien empieza a recibir las sensaciones de un lugar nuevo. No paré de preguntarle qué le parecía tal o cual edificio, tal o cual olor, las miradas o la ropa de la gente. Y Joan me hizo apreciar, por ejemplo, el trazado impecable de los edificios del centro financiero y la nobleza en el modo de envejecer de los materiales. Ante un hermoso puente de hierro me advirtió:
—¿Ves cómo se nota que está dibujado y pensado a lápiz? En ordenador la imaginación hubiera dado un dibujo distinto.
A menudo, cuando leo sus magníficos poemas, que suelen enfrentar la grandeza y la miseria del ser humano con energía y con delicadeza, y que son capaces siempre de mover los resortes más íntimos, pienso en Joan como anotador de su cuaderno de campo, atrapando ideas, imágenes, ritmos, versos indelebles, tratando de darle estructura verbal a sus emociones en cualquier lugar donde éstas se presenten y me pregunto si realmente el poema que leo nació así, en una de esas pausas solitarias justo antes de haber quedado con alguien.
Aquella tarde dimos un paseo por el centro de Pittsburg y disfruté de sus primeras impresiones de una ciudad norteamericana. Era su primer viaje a Estados Unidos y yo, que había ido en varias ocasiones, no tenía ya la mirada intacta, hipersensible de quien empieza a recibir las sensaciones de un lugar nuevo. No paré de preguntarle qué le parecía tal o cual edificio, tal o cual olor, las miradas o la ropa de la gente. Y Joan me hizo apreciar, por ejemplo, el trazado impecable de los edificios del centro financiero y la nobleza en el modo de envejecer de los materiales. Ante un hermoso puente de hierro me advirtió:
—¿Ves cómo se nota que está dibujado y pensado a lápiz? En ordenador la imaginación hubiera dado un dibujo distinto.
En ese primer paseo, sin embargo, la ciudad le decepcionó un poco por carente de vida y los días siguientes decidimos aventurarnos por diferentes zonas que fueron haciéndose cada vez más interesantes. Paseamos por los viejos almacenes a la orilla de los ríos Ohio y Allegheny, entramos en cafés, en tiendas de ropa, en librerías, en mercados donde el espectáculo de frutas, verduras y pescados era precioso, y una mañana de cielo encapotado subimos en el funicular Duquesne Incline hasta una de las colinas de la ciudad donde nos refugiamos de la lluvia en una modesta biblioteca pública de atmósfera confortable y rancia.
—Aquí vendría yo cada mañana a leer a los clásicos ingleses si viviera en Pittsburg —me dijo.
Hacíamos una pareja extraña, de la que dan fe las fotografías que nuestro amigo Hilario Barrero, con quien coincidimos allí, nos hizo. Joan con la elegancia informal de un artista-arquitecto y yo con pantalones vaqueros y camisetas que no me he vuelto a poner y que no sé por qué creía entonces que me sentaban bien.
Conversamos mucho aquellos días, intercambiamos confidencias, de esas que sólo aparecen en momentos de “rara comunión” y el buen humor de Joan y su disposición a la risa consiguió que nuestra lectura de poemas en el congreso de la MLA, en la que nos miraban los pocos asistentes con ojos inexpresivos, no resultara tan desalentadora.
En el avión que nos llevó de regreso a Madrid me dio a leer la introducción y algunas de las versiones de los poemas de Elizabeth Bishop en las que trabajaba esos días y me maravillé por la biografía, no tanto de la poeta sino de sus poemas, a los que Joan les otorgaba en la introducción el lugar de verdaderos acontecimientos vitales, y por la fluidez y la contundencia de sus versiones en castellano.
No sé si antes de aquel viaje mi admiración y mi amistad por Joan eran como lo fueron después, pero desde aquellos días siento que se abrocharon para siempre y que desde entonces van unidas.
—Aquí vendría yo cada mañana a leer a los clásicos ingleses si viviera en Pittsburg —me dijo.
Hacíamos una pareja extraña, de la que dan fe las fotografías que nuestro amigo Hilario Barrero, con quien coincidimos allí, nos hizo. Joan con la elegancia informal de un artista-arquitecto y yo con pantalones vaqueros y camisetas que no me he vuelto a poner y que no sé por qué creía entonces que me sentaban bien.
Conversamos mucho aquellos días, intercambiamos confidencias, de esas que sólo aparecen en momentos de “rara comunión” y el buen humor de Joan y su disposición a la risa consiguió que nuestra lectura de poemas en el congreso de la MLA, en la que nos miraban los pocos asistentes con ojos inexpresivos, no resultara tan desalentadora.
En el avión que nos llevó de regreso a Madrid me dio a leer la introducción y algunas de las versiones de los poemas de Elizabeth Bishop en las que trabajaba esos días y me maravillé por la biografía, no tanto de la poeta sino de sus poemas, a los que Joan les otorgaba en la introducción el lugar de verdaderos acontecimientos vitales, y por la fluidez y la contundencia de sus versiones en castellano.
No sé si antes de aquel viaje mi admiración y mi amistad por Joan eran como lo fueron después, pero desde aquellos días siento que se abrocharon para siempre y que desde entonces van unidas.
CARLOS MARZAL
LAS LECCIONES DE UN POETA
Las veces en que me pregunto en qué consiste ser un maestro literario suelo responderme que se trata, sobre todo, de alguien que lo es a su pesar. Es decir, de alguien que no pretende ser el espejo de nadie ni de nada, pero en cuya obra encuentran sus lectores un destilado de emoción y de sabiduría que se traslada desde el ámbito de la literatura al de la vida propia. Porque en mi opinión, un verdadero maestro excede, con las palabras del mundo, el mundo de las palabras.
Nuestros maestros configuran la nómina de aquello que entendemos por clásicos: quienes mantienen viva la llama de una alta y honorable tradición, porque están a la altura de sus mejores ejemplos. Joan Margarit es un maestro y un clásico vivo de nuestras letras (las de todos los ciudadanos de España, quienes tenemos la suerte de pertenecer a una misma tradición que se expresa en varias lenguas, entre ellas el catalán), además de arquitecto y catedrático jubilado de Cálculo de Estructuras en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona.
Al filo de sus setenta, Margarit sigue escribiendo y publicando libros. Como creo que cualquier universitario podría, con un poco de esfuerzo, leer los originales de Joan en catalán, considero que no sería ocioso prescribirlos como manual de educación cívica, por estética, en nuestras facultades. Para la recta formación del espíritu individual (en oposición a aquella vieja asignatura, Formación del Espíritu Nacional, de tan ridícula como ingrata memoria).
Nuestros maestros configuran la nómina de aquello que entendemos por clásicos: quienes mantienen viva la llama de una alta y honorable tradición, porque están a la altura de sus mejores ejemplos. Joan Margarit es un maestro y un clásico vivo de nuestras letras (las de todos los ciudadanos de España, quienes tenemos la suerte de pertenecer a una misma tradición que se expresa en varias lenguas, entre ellas el catalán), además de arquitecto y catedrático jubilado de Cálculo de Estructuras en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona.
Al filo de sus setenta, Margarit sigue escribiendo y publicando libros. Como creo que cualquier universitario podría, con un poco de esfuerzo, leer los originales de Joan en catalán, considero que no sería ocioso prescribirlos como manual de educación cívica, por estética, en nuestras facultades. Para la recta formación del espíritu individual (en oposición a aquella vieja asignatura, Formación del Espíritu Nacional, de tan ridícula como ingrata memoria).
Estoy seguro de que el autor no querría para sí esta responsabilidad ―nadie menos solemne ni profesoral que Joan―, pero estoy seguro de que su poesía hace mucho que sus devotos la leemos como escuela de vida y literatura. No son pocas las enseñanzas de su extensa obra que cristaliza un poco más con cada nueva entrega.
Las claves estilísticas ―su comportamiento en el poema, su ética poética― de sus poemarios son: concisión, precisión, intensidad emotiva. La poesía se nos muestra como un refugio desde donde ejercer la misericordia para con uno mismo, para con los demás, para con el mundo, el último refugio contra la hosca realidad, contra el destino, siempre trágico.
Frente a las edulcoraciones con que a veces se trata de empapuzar a nuestros jóvenes, me parece medicinal la amargura lúcida de Margarit, su inteligencia desencantada, ya de vuelta de todo, que no teme nombrar las cosas por su nombre ―la muerte, la vejez, el miedo hacia el presente sin futuro―, y que en su escrutinio salvaje rescata sólo lo esencial: la memoria implacable, la belleza terrible del mundo, el amor y sus servidumbres, la música, la poesía. Una lección que infunde en sus lectores el gusto último por la vida que sólo transmiten los viejos maestros.
EL PRIMER MARGARIT
|
La Sanaüja de la infancia
«…aquella tierra dura de viñas y de trigo en Sanaüja.» |
Carrer Bossal y Torre Sant Jordi (Sanaüja)
«Al final de la calle ha visto a un niño que se aleja saltando entre los charcos.» |
|
Carrer Escots (Sanaüja)
«Entonces era un niño y esto un pueblo.» |
Juan y Luis Margarit, padre y tío de Joan (principios de los años 90)
|
|
Joan con 3 años acompañado por su madre Trinidad, su abuela paterna Dolores y su tía Sara, primera esposa del tío Luis
(Barcelona, 1941) «Jardín de mi niñez: patio del miedo» |
Con sus padres, Juan y Trinidad, en Las Ramblas
(Barcelona, 1944) «Intentaron huir de aquellos años con palabras de amor…» |
|
Joan sentado en primera fila abrazándose las rodillas, rodeado de hijos de emigrantes.
A la derecha de la foto, con la mano en el vientre, Elena, su primer amor. Santa Coloma de Gramanet (1946) «…la heroína de los sueños de amor de mi niñez.» |
Joan con Domingo Fernández, médico amigo,
rodeados por las bellas del lugar. Alrededores de Puentenansa, Santander (verano de 1961) «No parece que uno aporte gran cosa a sí mismo a partir de la adolescencia, en la que da comienzo una interminable estupidez.» |
LA FAMILIA MARGARIT RIBALTA
|
Mariona, Joan y Joana
(Forès, años 80) «…tú, yo y esta muchacha, tierna y frágil como el aire en el ala de los pájaros.» |
Joan, Joana y Carles
(Navidad, Sant Just Desvern) «Hoy aquel niño es músico de jazz. (…) allí donde empezó tímidamente nuestro amor por él.» |
|
Joan y Mariona
(Forès, años 90) «Recordadnos felices: lo hemos sido.» |
Joana y Joan
(Solivella, 2000) «…y mis palabras sobre ti no tienen más sentido que la herrumbrosa cerradura de una puerta que no abre a ningún sitio.» |
|
Entre Mariona y Mònica
(años 2000) «Detrás de ti quizá me está llamando la niña que, aun habiéndola olvidado, sé que tuve en mis brazos.» |
Joan y Mariona
(Palermo, 2004) «Soy un viejo inexperto. Tú, una mujer mayor desamparada.» |
|
Mònica Margarit y Mariona Ribalta
(Colera, 2004) |
Joan con Mònica y sus nietos Eduard y Pol
(Colera, 2004) |
|
Joan y su nieto Pol
(Colera, verano 2005) «Cuento a mis nietos que los dos cipreses son el uno una reina y el otro un caballero…» |
Joan y Pol
(Forès, otoño 2005) |
|
Joan, Mariona, Eduard, Mònica, Carles y Catalina
(Sant Just Desvern, Navidad 2005) «Para garantizar unos mínimos de protección (...) se inventó la familia.» |
Mònica, Joan, Pol, Mariona y Eduard
(Bologna, Navidad 2006) |
COSECHA PROPIA
INÉDITOS DE JOAN MARGARIT
MI PEQUEÑO BLOC
DIBUJOS JUVENILES DE JOAN MARGARIT
«Iba siempre con mi pequeño bloc y mi herramienta manual, entonces una especie de pluma de tinta con punta gorda de fieltro que se llamaba flomaster».
Joan Margarit
|
Clara (de pie)
|
Pintor Fortuny
|
Clara (recostada)
|
|
Planxant
|
Esther
|
Port
|
|
Fruta
|
Renfe
|
Gos en la neu
|
|
Sarrià
|
La Diagonal
|
Zúrich
|
EL ARQUITECTO JOAN MARGARIT
Joan Margarit y Carles Buxadé, titulares jubilados de sendas cátedras de Cálculo de Estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, comparten desde 1970 el estudio de arquitectura hoy denominado 2 Buxadé, Margarit, Ferrando, S.L.
Las principales obras del estudio son:
* Anillo y Estadio Olímpico de Montjuïc (Barcelona, 1985-1992) con los arquitectos Federico Correa y Alfons Milá.
* Villa Universitaria (Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1992).
* Laboratorios del Instituto Municipal de Investigaciones Médicas (Barcelona, 1992).
* Pabellón Polideportivo de Castellón (1993).
* Centro de Inteligencia Artificial (Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1994).
* Parque Científico (Universidad de Barcelona).
* Estadio de fútbol Carlos Tartiere (Oviedo, 1998-2000).
* Escuela Municipal de Música y Conservatorio (Terrassa, 2000) con los arquitectos Ramón Artigues y Ramón Sanabria.
Han proyectado y construido, entre otras, las siguientes estructuras:
* Cúpula para el mercado de ganado (Vitoria, 1975).
* Palacio de Deportes y Centro Deportivo Municipal de Pelota del Valle Hebrón (Barcelona, 1992).
* Pabellón Fernando Buesa Arena (Vitoria, 1998-2000).
Han reforzado, restaurado y adecuado, entre otros muchos, los siguientes edificios históricos:
* Monumento a Cristóbal Colón (Barcelona, 1983).
* Fachada principal del Palacio Güell (Barcelona, 1983).
* Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona, 1984).
* Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (Terrassa, 1996).
* Mercado del Borne (Barcelona, 1999).
* Templo de la Sagrada Familia (Barcelona, proyecto en realización).
Son autores de más de 20 intervenciones masivas de refuerzos y rehabilitaciones en polígonos de viviendas y en edificios con diversas patologías (en total, unas 12350 viviendas rehabilitadas) en las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida.
Las principales obras del estudio son:
* Anillo y Estadio Olímpico de Montjuïc (Barcelona, 1985-1992) con los arquitectos Federico Correa y Alfons Milá.
* Villa Universitaria (Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1992).
* Laboratorios del Instituto Municipal de Investigaciones Médicas (Barcelona, 1992).
* Pabellón Polideportivo de Castellón (1993).
* Centro de Inteligencia Artificial (Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1994).
* Parque Científico (Universidad de Barcelona).
* Estadio de fútbol Carlos Tartiere (Oviedo, 1998-2000).
* Escuela Municipal de Música y Conservatorio (Terrassa, 2000) con los arquitectos Ramón Artigues y Ramón Sanabria.
Han proyectado y construido, entre otras, las siguientes estructuras:
* Cúpula para el mercado de ganado (Vitoria, 1975).
* Palacio de Deportes y Centro Deportivo Municipal de Pelota del Valle Hebrón (Barcelona, 1992).
* Pabellón Fernando Buesa Arena (Vitoria, 1998-2000).
Han reforzado, restaurado y adecuado, entre otros muchos, los siguientes edificios históricos:
* Monumento a Cristóbal Colón (Barcelona, 1983).
* Fachada principal del Palacio Güell (Barcelona, 1983).
* Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona, 1984).
* Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (Terrassa, 1996).
* Mercado del Borne (Barcelona, 1999).
* Templo de la Sagrada Familia (Barcelona, proyecto en realización).
Son autores de más de 20 intervenciones masivas de refuerzos y rehabilitaciones en polígonos de viviendas y en edificios con diversas patologías (en total, unas 12350 viviendas rehabilitadas) en las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida.
Los principales premios con que han sido galardonados son: Nacional de Estructura Metálica al mejor edificio no industrial (1976), Europeo de Estructura Metálica (1977), Concurso Internacional para el Anillo Olímpico de Barcelona junto con los arquitectos F. Correa y A. Milà (1984), Fomento de las Artes Decorativas (1990) y Nacional de Arquitectura Deportiva (2000).
Han publicado una decena de libros técnicos y una treintena de monografías sobre temas arquitectónicos.
Han publicado una decena de libros técnicos y una treintena de monografías sobre temas arquitectónicos.
EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS
«Morir mientras se espera un inicio de alba tras esta oscuridad es lo más digno para un poeta.»
|
Tumba de Charles Baudelaire.
Cementerio de Montparnasse, París. «…la sífilis, igual que una purpúrea rosa.» |
Tumba de Jaime Gil de Biedma.
Cementerio de Nava de la Asunción, Segovia. «…cuando ya mal alguno te puede envilecer sino la muerte.» |
|
Tumba de John Keats, junto a la de su amigo Joseph Severn.
Cementerio protestante de Roma. «…y lloro al recordar algún verso de Keats.» |
Tumba de Joseph Brodsky.
Cementerio de San Michele, Venecia. «La muerte espera fuera para entrar.» |
|
Tumba de Percy B. Shelley.
Cementerio protestante de Roma. «…la clara certeza de la muerte.» |
Tumba de Rainer Maria Rilke.
Cementerio de Raron, Suiza. «Rainer Maria Rilke está en el viento.» |
ENTRE POETAS Y AMIGOS
De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
1. Joan, en su casa, con Miquel Martí i Pol (Sant Just Desvern, 1983)
2. Entre Dolors Oller y Francesc Parcerisas (años 80)
3. Con Luis Alberto de Cuenca en el Palau de la Musica (años 80)
4. Con Antonio Colinas en el Palau de la Musica (mediados de los años 80)
5. Con Sam Abrams y Maria de la Pau Cornadó en un curso de verano de la Universidad de Lleida (La Seu d’Urgell, años 90)
6. Con Feliu Formosa en Librería La Central (Barcelona, años 90)
7. Con José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1996)
8. De izquierda a derecha: Marius Sampere, Joan, José Agustín Goytisolo, Marta Pessarrodona, Francesc Parcerisas, Pere Gimferrer, Àlex Susanna y Narcís Comadira, en casa de Esther Tusquets tras la presentación de Veintiún poetas catalanes para el siglo XXI (Barcelona, 1996)
9. Con Tomás Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio (Beirut, 2002)
10. Joan con Elena Zernova, micrófono en mano, coordinadora de la traducción al ruso de sus versos (San Petersburgo, 2003)
11. Joan con un poeta palestino y el guía, mexicano (Belén, 2003)
12. Joan en Pittsburgh (2004), frente a la tienda que le inspiró el poema ‘Tienda en Pittsburgh’
13. Joan con un poeta sirio y la traductora en La Casa de la Poesía (Nueva York, 2005)
14. Recital al aire libre en el barrio de San Andrés (Barcelona, 2003). De izquierda a derecha, los poetas David Castillo, Antoni Puigverd, Carles Torner y Ana Maria Moix
15. Presentación de Càlcul d'estructures en la sede del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya en Girona (2005)
16. Con Carlos Pérez Siquier en el cortijo de éste (Almería, 2007)
Todas las fotografías son propiedad de © Joan Margarit, excepto la 12, © Hilario Barrero y la 16, © Antonio Lafarque
1. Joan, en su casa, con Miquel Martí i Pol (Sant Just Desvern, 1983)
2. Entre Dolors Oller y Francesc Parcerisas (años 80)
3. Con Luis Alberto de Cuenca en el Palau de la Musica (años 80)
4. Con Antonio Colinas en el Palau de la Musica (mediados de los años 80)
5. Con Sam Abrams y Maria de la Pau Cornadó en un curso de verano de la Universidad de Lleida (La Seu d’Urgell, años 90)
6. Con Feliu Formosa en Librería La Central (Barcelona, años 90)
7. Con José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1996)
8. De izquierda a derecha: Marius Sampere, Joan, José Agustín Goytisolo, Marta Pessarrodona, Francesc Parcerisas, Pere Gimferrer, Àlex Susanna y Narcís Comadira, en casa de Esther Tusquets tras la presentación de Veintiún poetas catalanes para el siglo XXI (Barcelona, 1996)
9. Con Tomás Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio (Beirut, 2002)
10. Joan con Elena Zernova, micrófono en mano, coordinadora de la traducción al ruso de sus versos (San Petersburgo, 2003)
11. Joan con un poeta palestino y el guía, mexicano (Belén, 2003)
12. Joan en Pittsburgh (2004), frente a la tienda que le inspiró el poema ‘Tienda en Pittsburgh’
13. Joan con un poeta sirio y la traductora en La Casa de la Poesía (Nueva York, 2005)
14. Recital al aire libre en el barrio de San Andrés (Barcelona, 2003). De izquierda a derecha, los poetas David Castillo, Antoni Puigverd, Carles Torner y Ana Maria Moix
15. Presentación de Càlcul d'estructures en la sede del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya en Girona (2005)
16. Con Carlos Pérez Siquier en el cortijo de éste (Almería, 2007)
Todas las fotografías son propiedad de © Joan Margarit, excepto la 12, © Hilario Barrero y la 16, © Antonio Lafarque