|
Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta Cuando uno se especializa en la lectura de poesía, es fácil caer en la presunción de que nada nuevo puede sorprenderle, hasta que el día menos esperado sale al escaparate un poemario como Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta (Deliciosas, 2023) y desarma tu petulancia. Que esté editado por una asociación cultural feminista es una mera herramienta, no es hoy, en España, un hecho contracultural ni garantía de calidad literaria. Entonces, ¿qué distingue este libro de otros?, ¿cuál es su particular veneno?, ¿qué llama la atención: su rareza en el enfoque lírico, su ciencia anatómica, su experimentación sabiamente elaborada? He tenido el privilegio de hablar con la doctora Salomé Ballestero y este ha sido el resultado. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta tiene una estructura algo extraña. Entre prosas y versos, hay páginas con fondo negro, juegas con las negritas y las cursivas, parecen disiparse o recargarse (según se mire) los miembros de este cuerpo textual... ¿Por qué esta especie de caos organizado? —SB: Yo no hablaría tanto de caos, sino de puzle o de collage. Me siento hija de la postmodernidad, y entre sus rasgos está el empleo de recursos como la apropiación, la hibridación, la ironía, y por supuesto, el collage. Me valgo de esta técnica para escribir, juego con diversos materiales que dialogan entre sí y con el contexto generando extrañeza. Y lo hago porque veo que este mundo es muy extraño y un hospital lo es aún más. Dentro de un libro de anatomía o de ginecología también hay poesía. Yo sé, y eso me libera mucho, que lo mío no es la poesía “formal”. Es verdad que en el libro hay condensación, paradojas, ruptura del lenguaje, un intento de mirar de otra manera, pero, como dice Berta García Faet en la contraportada, el poemario es raro. Según la RAE, “raro” es lo poco común, lo escaso en su especie, como una enfermedad rara, con tan baja prevalencia y alto nivel de complejidad que requiere un abordaje interdisciplinar. Y eso me gusta, encaja bien con el poemario. —ECP: ¿Cada conquista, cada visibilidad socio-cultural de la mujer deberíamos dedicársela a las silenciadas de la Antigüedad como Edith de Sumeria? —SB: Edith, nombre supuesto de la mujer de Lot, es un mito que habla de las mujeres enmudecidas. Me interesan esos arquetipos de la mujer “curiosa”, que pregunta, investiga, como Dríope, como Pandora o Eva, y a las que ha que castigar, convertirlas en piedra, en sal, en plantas, o demonizarlas. Según Levi-Strauss, los mitos cumplen una función en la expresión de los problemas sociales y por eso, en palabras de Anne Carson, «necesitamos nuevas formas de pensar los iconos femeninos, nuevas formas de transformar la versión masculina tradicional». Entonces no se trata de hacer homenajes sin consecuencias, sino de reapropiarnos y resignificar esos mitos que nos acompañan desde hace siglos, incluso crear otros nuevos. —ECP: «No van a salir prostitutas ni gordas ni bonitas en este poema», escribes en “Miembro superior o torácico”. Entiendo que, saltando del campo literario al moral o judicial, si de ti dependiera, abolirías definitivamente la prostitución, ¿no? —SB: Yo creo que este problema es complejo y requiere un análisis complejo y un espacio distinto al de un poemario. Cuando escribía ese verso, lo que pasaba por mi mente era un tipo de escritura que normaliza la prostitución, un tipo de escritura con una mirada muy masculina, y yo puedo escribir de tiendas de cómics, un espacio bastante masculino, y sentirme cómoda, pero lo otro no. Y por eso quise ponerlo ahí, como una llamada de atención o un grito, algo muy necesario. —ECP: ¿Hasta qué punto tu conocimiento y práctica de la Medicina te sirven para mirar poéticamente el mundo? —SB: Yo creo que, si la ciencia debe crecer hermanada con la filosofía y con todas las humanidades, ¿por qué no también con la poesía? Como investigadora yo caminaba sobre el filo árido de la ciencia. Ahora, desde otro lugar, me permito volver los ojos a lo científico con más libertad, pero sin perder el rigor. Y de paso me curo un poco del síndrome de la impostora porque, al habitar fuera de la filología y de las ciencias del lenguaje, siento que me explico mal y por eso me es más fácil decir que simplemente me detengo ante el silencio de un gato para comprender que ahí está todo. Y si no me explico mejor no importa. Lo importante ya lo ha dicho el poema. —ECP: ¿Crees que el uso de palabras propias del lenguaje técnico sanitario ofrece cierta frescura a tu obra? —SB: He dedicado mucho tiempo a la investigación y, para escribir, me sirvo de las mismas herramientas, la sorpresa, la curiosidad, la intuición. Comparten mucho la investigación y la poesía. Como autora me identifico con la mirada de médico de William Carlos Williams, que va de lo particular multifactorial al diagnóstico general. Como médico me gustaría observar el funcionamiento de los órganos silenciosos que no se hacen notar, y no dejo de maravillarme ante los inventos que hemos desarrollado para repararlos, incluidas las herramientas del exocerebro como el arte, la poesía o la mitología. —ECP: Si no me equivoco, eres una autora de publicación tardía. ¿Consideras que eso ha supuesto una ventaja para la mejor definición de tu universo poético? —SB: En este caso especialmente sí, porque el poemario es una manera sincera de expresar el duro aprendizaje de la enfermedad y la muerte, y lo hace desde una actitud que a mí me ha dado la edad. Como se dice en el poemario «El bebé que va a morir madura en pocas horas. Madura un poco más lento el adulto de sesenta. Todos maduran a su tiempo, los demás ahí vamos. Tardamos en comprender, pero en el último instante comprendemos todo. El sufrimiento está y enseña. ¿Qué enseña?, eso ya es otra cosa. Se trata de dejarse traspasar, de hacerse vulnerable a la experiencia, que la experiencia sea la que tenga que ser». Pero, además, la edad te hace comprender que siempre somos aprendices. Y eso me tranquiliza mucho. —ECP: ¿Es la poesía un veneno? Como experta te pregunto, claro. —SB: Para mí lo ha sido y lo sigue siendo. Un veneno adictivo, un veneno dulce al que te enganchas y no puedes dejar de acudir. ¿Por qué? Creo que porque habla todo el rato de cosas que no sabemos y porque abre universos. Hay poetas con los que se me va el santo al cielo y cuando regreso no sé el tiempo que ha pasado ni a qué mundo regreso. Te puedo citar a William Carlos Williams, Luz Pichel, Olga Novo, Hugo Mugica, Berta García Faet, Juan Ramón Jiménez, Inger Christensen, Dante, y podría seguir y seguir y seguir. Y seguir envenenándome sin remedio ni ganas de curación. —ECP: ‘En el libro dorado del padre’ termina siendo una teoría de la creación poética en dos páginas y media. Empieza así: «Un verso equivale a un párrafo o a siete capítulos. Fuera del verso el personaje no es muy polisémico». Los que califican la novela como el género literario más libre podrían rasgarse las vestiduras ante semejante defensa de la apertura de miras de la poesía, ¿no crees? —SB: Bueno, a mí me encantan las novelas raras e híbridas, fíjate en El Quijote, en la Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, en el Ulises de Joyce o su Finnegans Wake. Me preguntaba una librera en qué estante situaría yo mi Mosaico de barr(i)o movedizo, mi anterior libro, que es medio teatro, medio poesía. Yo le contesté que me alegraba no ser librera para no tener que clasificar los libros. Los géneros saltaron por los aires y eso está muy bien. Lo que pasa es que la poesía, a diferencia de la novela, es lenguaje que mira el lenguaje. Y por eso es tan juguetona, y yo disfruto más. Además, es condensación, y yo en la brevedad me manejo mejor con los hilos que tejen el texto. Cuestión de personalidad sin más. —ECP: ¿Es, entonces, el cuerpo humano poesía en movimiento, doctora Ballestero?
—SB: Justamente hace poco escribí un artículo para la revista Agua en el que entrevistaba a Poliana Lima, bailarina, coreógrafa y maestra. En él decía que poesía y danza integran emoción-mente-cuerpo-tiempo-espacio. Entre la danza y la poesía hay una relación simbiótica. «Pulsos y ritmos, comas y respiraciones: equivalencias. El espacio y el tiempo generando ritmos, plegándose y desplegándose como rizomas con huecos por donde emerge la energía: equivalencias. Lo que hace un verso-lo que hace un movimiento: Equivalencias». Para Valery: «La poesía es la palabra que danza». Bueno, ya contesta él mejor que yo. —ECP: ¿Es este un libro que “dice bonito” el amor y la muerte? —SB: Mis amigos poetas dicen bonito cosas muy duras; yo también trato de trasmitir cosas difíciles con humor, el humor como arma de guerrilla para atravesar las defensas de los que escuchan, como arma de los pobres para desvelar injusticias. Además, los temas nos persiguen sin que lo queramos o sepamos. Y mientras escribía la segunda parte yo leía a Blanca Varela, el Diario de una enfermera de Isla Correyero, el Hospital de cardiología de Pedro Guzmán. Para Octavio Paz «toda poesía debe enfrentarse con la muerte, ser una respuesta a ella». De eso va la segunda parte, que es, me parece a mí, menos velada, tal vez más terapéutica, una manera de hacer duelo, una manera de buscar consuelo. —ECP: No es casualidad que la última palabra de Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta sea «incertidumbre», ¿verdad, hermana? —SB: Me gustan las palabras de la duda. Con los años una se vuelve menos vehemente, más comprensiva. Ya hemos pisado terrenos movedizos y sabemos que lo incierto es nuestro terreno de juego. Y eso está bien. Muy bien. Aunque en sentido estricto el libro acaba con un verso que dice «y la risa toda sobre la Tierra», o sea, acaba con humor.
0 Comentarios
Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Brocal y voraz Brocal y voraz (La Garúa, 2023) no es exactamente el debut literario de Mª Carmen Ruiz Guerrero (Murcia, 1976), pero es como si lo fuera, ya que su primer libro-caja, Sólo esto. (2019), diseñado por Cristóbal Sánchez e ilustrado por Enrique Escolar, fue una publicación íntima, de corto alcance. En realidad, la autora se estrena de la mano de una editorial, La Garúa, que lleva años batiéndose el cobre en verso desde Barcelona. Brocal y voraz es una llamada de atención que se justifica sola; un libro al que hay que echarle no sólo un vistazo para tomarle el pulso a una poeta “emergente”, sino que hay que reseñarlo y valorarlo como lo que es: el fruto de una voz que se abre paso sin alboroto, porque ya tiene madurez y no necesita sazonarse más. Está en su punto. Disfrutémoslo. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: En Sólo esto hay un poema en el que, mientras te duchas, lanzas esta pregunta sobre lo que tu cuerpo silencia: «¿Cómo es posible que se arremolinen / aquí tantos proyectos, / tantas inquietudes, tantos / cataclismos, sueños y desesperanzas? / Un cuerpo pequeño, finito, / tan insignificante / comparado con la energía que encierra...». ¿No estarías anunciando, sin saberlo, la “explosión” que vendría con Brocal y voraz? —Mª CARMEN RUIZ GUERRERO: Sólo esto nace desde la necesidad de recoger y dar forma a todo ese caos poético que andaba dando vueltas durante veinte años, y no podía ser de otra forma que desde el desorden, que es el subtítulo del libro (Sólo esto. Poesía en des-orden). De alguna manera se convierte en una llegada y un punto de partida, como poner a cero el cuentakilómetros para tomar impulso. Creo que es mi forma de actuar y de relacionarme con el mundo en el día a día. Cada cierto tiempo tengo que parar y reorganizar, porque suelo tender al caos sin proponérmelo. No sé si tengo demasiados intereses para tan poco tiempo, se me arremolinan las inquietudes y hay que meterlas en vereda. Por otra parte, entre Sólo esto y Brocal y voraz hay otro libro de poemas que se ha quedado guardado. Quizá la carga negativa de esos poemas, que al mismo tiempo juegan con la ingenuidad de una voz que descubre que la realidad es oscura —ingenuidad también en la forma—, lo ha obligado a estar en silencio. Brocal y voraz en ese sentido sí es un estallido, pero mucho más controlado. —ECP: Se divide Brocal y voraz en “Lo hondo”, “Nivel del espejo de agua” y “La boca”. ¿Cuánto de necesaria era esta verticalidad en la estructura tripartita del libro? —MCRG: La metáfora del pozo me ha interesado siempre. Es una fuente de vida y un elemento mágico en muchos imaginarios, pero no puedes fiarte de poder salir. En el centro del patio del colegio “de los pequeños”, en El Esparragal, teníamos un pozo. Mi recuerdo, que no sé si es imaginación, lo pinta de verde. Atraía poderosamente nuestra atención, porque además no estaba permitido acercarse. ¿Viviría dentro el demonio? —nos lo preguntábamos constantemente—. Luego me fui dando cuenta de que allí pueden esconderse sentidos que no encontramos fuera. La verdad no está siempre en lo que vemos, la mirada hacia lo oculto es necesaria. El poema por el que me preguntabas antes parte de un punto de vista parecido. La complejidad de la realidad no la vemos cuando no miramos bien, y aquí la he representado en esa verticalidad-profundidad, que de todas formas no es un camino de un solo sentido; en muchos poemas hay referencias también a la horizontalidad. Y si te das cuenta, en ningún momento se sale completamente del pozo. No hay un salto al exterior. Además, después del desorden de Sólo esto, quería hacer un esfuerzo por reordenarme, una especie de desafío poético. —ECP: ¿Puede ser la oscuridad un lugar confortable? En “Lo hondo” así lo parece. —MCRG: Incluso necesaria. Ofrece tibieza y silencio. La oscuridad aterroriza a los niños, a mí también cuando era pequeña. Sin embargo, un día empecé a sentirla como fuente de paz, una cómplice de la necesidad perentoria de parar cada cierto tiempo. En Brocal y voraz, y en otros poemas que no están en el libro, esa oscuridad está ligada a la naturaleza, al hueco del árbol, por ejemplo. —ECP: ¿Debe uno aceptar la imperfección para empezar a “cantar”? —MCRG: Si no la aceptas, estás continuamente rebelándote contra ella, y no dejas espacio para ese canto. Es inevitable que las relaciones se estropeen, que falten personas de las que no querías separarte, que muchos deseos no se cumplan. Están ahí y no sirve de nada ponerse una venda en los ojos. Puedo cantar porque lo sé. También es verdad que hubo un momento previo a toda esa imperfección en el que el canto era mucho más inocente. Ahora es un canto desde la consciencia. Existe lo irreparable, aunque no nos guste. De todas formas, aceptar la imperfección no significa aceptar la injusticia o las desigualdades. Eso también quiero que quede claro. Estar viva y consciente implica la rebelión, porque hay muchas cosas que sí se pueden arreglar. —ECP: El comienzo de “Nivel del espejo del agua” es un poema de rotunda belleza sobre la experiencia traumática de un aborto y la contemplación de dos hijos que sí crecen sanos. ¿Por el dolor a la alegría, como el lema de Beethoven o el verso de José Hierro? —MCRG: Ese poema de José Hierro es de mis preferidos. De hecho, es una de las citas que aparecen en Sólo esto. Creo que Hierro lo toma de Goethe. Es que el dolor es inevitable, y además es un rumor que una vez que llega no termina de irse nunca. Pero a la alegría no estoy dispuesta a renunciar. Es un grito de rebeldía y un camino de relación con el otro, que también lleva sus dolores a cuestas. El poema de Carmen Martín Gaite ‘Mi ración de alegría’ se ha llegado a convertir en ocasiones en un mantra. —ECP: «Parece que rezo, pero no tengo Dios». ¿Llegas al ateísmo por desengaño o por convicción? —MCRG: Creo que llego al ateísmo por rabia al principio, por la instrumentalización del miedo y del dolor que veo en las religiones tantas veces, y por convicción absoluta después. —ECP: Sales al balcón, doblas barrotes de una jaula, derrumbas paredes... Todos son actos escritos en “La boca”. ¿La liberación personal coincide con la liberación poética? —MCRG: Creo que derribo más paredes en la poesía de las que se dejan derribar en la vida real. Hay un deseo irreprimible de romper fronteras que sólo nos encierran. Estaría bien que algún poema sirviera de ariete. —ECP: Aparte de a tu hermana Leo, el libro está dedicado «a quienes eligen escuchar». ¿Quiénes son los que eligen no escuchar? —MCRG: Demasiadas personas. Tengo la sensación de que nos hemos convertido en sujetos que mantienen monólogos, apenas nos paramos a escuchar a quienes tenemos cerca. No sé si el motivo es la sobreocupación del tiempo, las redes sociales —en las que nos capuzamos y ya no somos capaces ni de asomarnos fuera—, que no nos interesa lo que otros puedan contarnos. Escuchar supone un esfuerzo que estamos dejando de valorar. Soy consciente de que a mí también me pasa y quiero estar alerta. En nuestras disputas políticas está asimismo muy presente. Tenemos un punto de vista y ponemos una barrera, agresiva o muy agresiva a menudo, ante lo que viene del “lado contrario”. Escuchar supone siempre aceptar una responsabilidad, al igual que ver, y no somos más inocentes por hacer oídos sordos a los problemas ajenos, cercanos o globales. Siguen existiendo a pesar de nuestra sordera, que se convierte por desgracia en una nueva frontera. —ECP: ¿Sientes que, al “descoagular” tu presencia poética con Brocal y voraz, vives un frenesí de lectura y escritura?
—MCRG: Vivo en un frenesí de lectura y escritura desbordante. Me da ansiedad no poder leer todo lo que voy descubriendo y que me maravilla. Acumulo libros y después voy a la biblioteca y me llevo más a casa. No significa que me guste todo lo que cae en mis manos, pero hay tanta buena poesía por ahí, dentro y fuera de la región, que me falta el tiempo por todas partes. Te iba a empezar a decir nombres propios, pero la lista sería larguísima, y sería injusto dejarme poetas sin nombrar. Disfruto leyendo y aprendo cada día de su concepción de la poesía, de su postura ética y estética, con tantas diferencias y, por el mismo motivo, tan enriquecedoras. —ECP: Queda bastante obra de Mª Carmen Ruiz Guerrero que ofrecer en el futuro al lector, ¿no? —MCRG: Tengo varios archivos con un buen puñado de poemas que están incluidos en tres posibles libros, el que te comentaba antes, anterior a Brocal y voraz —que probablemente se quede bien guardadico—, y un par a los que di forma prácticamente al mismo tiempo que a este último. Luego, escribo siempre. No siempre al mismo ritmo, pero sí con bastante continuidad. Es mi forma de estar en el mundo, y de no explosionar o implosionar cuando menos se lo esperen quienes están cerca. Qué rumbo tomarán, lo veremos. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Venero Nares Montero, madrileña de 1982, publicó el pasado otoño un libro que merece la atención de nuestra mirada cervantista y canina. Aunque está escrito en forma versal, lo cierto es que cada poema parece el pecio lírico del diario de una náufraga que quiso dejar negro sobre blanco un profundo camino de dolor, cincelado, eso sí, de manera exquisita. Porque el dolor es salvaje, y hay que tener talento para canalizarlo, escribirlo y sabiduría en el manejo de un idioma para retorcerlo y exhibirlo con la expansión, la elegancia y la pericia requeridas. El libro lleva por título Venero y ha sido publicado por la editorial hispano-chilena RIL. Adentrémonos en sus aguas. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Recién terminada la lectura de Venero, hay dos símbolos, agua y flor, que sobrevuelan en el ambiente. Son, creo, los vocablos más repetidos en el libro y están colocados en el lugar adecuado de cada poema. ¿Simboliza el agua en Venero vida o simboliza muerte? ¿Y las flores, con tan buena prensa siempre? Hablas varias veces de su muerte también. —NARES MONTERO: Efectivamente, en el poemario hay una serie de vocablos y de conceptos que se repiten sirviendo de hitos de sentido. El agua es en sí misma la sustancia del libro y su valor es el discurrir, el mismo tránsito. Las flores emergen salpicadas como aquello que surge en las orillas. Existe en su presencia un impulso de detención, de arrobamiento, como en los vínculos que se producen con quienes te encuentras en la vida. Pero todo ha de seguir, y las relaciones, como las flores y a quienes quieres, mueren sin que nada pueda evitarlo. Además de agua y flores también hay muchas “manos” en Venero, todos elementos necesarios para el rito. —ECP: ¿Se podría decir que —por desgracia, por poeta, por mujer o por las tres cosas— eres especialista en dolor? —NM: Soy humana, esa es mi condición. Espero no ser especialista en dolor por ninguna circunstancia. Soy, eso sí, testigo del daño y doy testimonio del dolor que provoca. El dolor y su construcción cultural me interesan, al principio como motor intuitivo y más tarde como cimentador de imaginarios y creencias. Creo que hay circunstancias innegables que condicionan la existencia de cada cual, y dependiendo del entorno y la cultura se construye una idea de dolor y de sufrimiento, aunque también considero que existe la posibilidad de hacerse cargo del dolor, y que nada es más sanador que la idea de reparación y restitución de la propia autoestima y de la dignidad colectiva. —ECP: La partición de Venero son “Nacedero”, “Escorrentía”, “Curso subterráneo” y “Hontanar”. ¿Por qué hay cuatro estaciones en esta navegación y no tres o cinco? —NM: La respuesta corta es que el poemario así lo pedía. Quiero decir que no es una decisión planeada de antemano, si no que, en la construcción y agrupación de los poemas, poco a poco, se fue definiendo la estructura del libro. A este poemario le llevó mucho tiempo ser el que es, su periodo de escritura fue largo, pasó por varios títulos y otras disposiciones hasta que encontró la manera de sujetarse en esas cuatro estaciones que lo llevan a decir exactamente lo que dice. —ECP: Has escogido ocho citas de escritoras que robustecen Venero: Tsvetáyeva, López Mondéjar, Carolina Coronado, Chacel, Mercedes Cebrián, Paca Aguirre, Simone Weil y Mercè Marçal. Es evidente tu posición feminista que reclama, que vindica, que reivindica... ¿Querrías matizar tu postura? Lo digo por la confusión, no sé si inducida, que últimamente rodea a la causa. —NM: Soy feminista, tú lo has dicho. Existe un compromiso político en lo que hago y en cómo lo hago. Mi postura es evidente y explícita. Trato de no dejarme llevar por la confusión o las modas. No resulta fácil ni cómodo pero el feminismo es un faro que apunta en una dirección inequívoca y justa: acabar con todas las violencias que sufren las mujeres a causa del patriarcado en todos los rincones del mundo. Esa es la brújula y me sirvo de ella y de referentes de autoridad como las mencionadas, tal y como se ha hecho a lo largo de toda la historia humana, para sostener lo que hago y lo que pienso. —ECP: Juegas a menudo con el léxico, con las reglas gramaticales, en algunos poemas incluso con la grafía. Esta inclinación recuerda al estilo que ha hecho célebre a Berta García Faet. ¿Reconoces su influencia o, al menos, vuestra conexión? —NM: Admiro el trabajo de Berta, es una poeta magnífica que ha hecho de su particular juego con el lenguaje un estilo inconfundible. Berta es algo más joven que yo y aunque eso no implica que no pueda ser una gran referencia poética conocí su escritura después de comenzar a escribir este libro. Además, pienso que el trabajo de los poetas y de los escritores es precisamente aprender los fundamentos del lenguaje y jugar con ellos, no necesariamente en ese orden. En este sentido no conozco ningún poeta que no lo haga y no que trate de hacerlo a su manera habiendo aprendido antes de quienes les precedieron. —ECP: Una de las imágenes más conseguidas para mí es aquella en la que humanizas a unas flores domésticas que «sólo miran / los pájaros de afuera». ¿Es el hogar en Venero un trauma? —NM: Tal como dice Lola Nieto en el texto de la contraportada, Venero tiene reminiscencias de veneno. Una palabra que al principio designaba cualquier poción o bebedizo, bueno o malo, para la salud. Sólo con el tiempo adquirió su significado tóxico o perverso. Todo veneno animal genera una respuesta inmunológica y es de esta respuesta desde donde se debe elaborar el antídoto. A veces el daño o el trauma, que en su etimología es herida, es inevitable, pero como ya he dicho antes nos queda la reparación, la vacuna, la respuesta espontánea que da la supervivencia. —ECP: En tu caso, ¿te salva la escritura? —NM: Con el tiempo me desprendo de ciertos romanticismos. No sé si la escritura me ha salvado de algo alguna vez. Como dice Lola López Mondéjar en El factor Munchausen, la salida creadora es una gran herramienta para el sujeto herido. La capacidad creativa de reconstruir, transformar y elaborar un nuevo sentido se puede asociar con la idea de rescate o, de una manera más pragmática, como salva un buen zurcido a un viejo calcetín. —ECP: La culpa asoma también interrumpidamente en Venero. ¿Crees que alguien podría erradicar ese sentimiento, tan ligado a la creencia religiosa? —NM: La culpa es humana. No sabemos de otros animales que expresen culpa, aunque a menudo interpretemos sus comportamientos en base a nuestras premisas. Y es que la culpa es un mecanismo de reacción vinculado a la conciencia moral y de él se sirve cualquier sistema que quiera imponer sus normas. La familia, la publicidad o el capitalismo inoculan culpa todo el tiempo de maneras evidentes y sutiles. Y se sirven de ella para conseguir sus propósitos: perpetuarse. No creo que se pueda erradicar un sentimiento (y dudo que se deba) pero sí creo que debemos conocerlo, saber qué lo provoca y cómo hacernos cargo de él. También hay mucho de creencia religiosa en consultar el tarot, el I Ching, o encomendarse a los antepasados como una suerte oráculo. Las creencias religiosas también son humanas y sirven para calmar la incertidumbre, el vértigo de no saber percibiendo, sin embargo, la medida de quienes somos como algo insignificante, sin poder ni control verdaderos, en el devenir completo de lo que llamamos existir. No creo que haya que erradicar lo que sentimos, creo que hay que conocerlo y aceptarlo para poder hacer de ello algo bueno si está en nuestra mano. —ECP: En la dedicatoria final guardas un agradecimiento especial para Lola Nieto y Ana Martín Puigpelat, por sus ánimos, dedicación y apoyo. ¿Podrías detallar en qué zonas de Venero se nota más la mano consejera de una u otra mentora?
—NM: Ambas han sido imprescindibles en el proceso final del poemario. A Lola le envié el manuscrito en un brote de atrevimiento mientras pasaba por un periodo de inseguridad especialmente agudo. Su respuesta fue muy valiosa porque me infundió el arresto que necesitaba para enviar el poemario al editor. Después, cuando el libro estaba en fase de maquetación, le pedí que escribiera el texto para la contra, mientras que le hacía una petición similar a Sandra Jiménez (@miradademujercollage) para que se encargara de la imagen de portada. Recibí el texto de Lola y la imagen de Sandra el mismo día y al ver lo bien que se comunicaban entre sí comprendí que el libro tenía la capacidad de llegar claro a otras personas. Eso me llenó de alegría. En cuanto a Ana Martín Puigpelat, ella ha sido mi ojo de halcón en la última corrección del poemario. La conocí primero gracias a las alabanzas que hacía de ella un amigo en común y después en la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Es una poeta formidable con una trayectoria menos reconocida de lo que se merece, quizá por estar apartada de lo mediático y las redes sociales, pero solvente y generosa como pocas. Su contribución, como la de los buenos traductores, resulta invisible para los lectores, pero invaluable para quienes hemos tenido la suerte de contar con su apoyo. Detecta las asonancias y las rimas internas al vuelo, tiene una capacidad de síntesis envidiable y consigue mejorar cualquier imagen floja con una naturalidad y pericia que ya quisieran muchos. Es un gran privilegio haber contado con ellas en este proceso y les estoy muy agradecida. —ECP: «Cuando miento no duele nada». ¿Hasta qué punto crees necesaria la mentira, Nares? —NM: La mentira es un asunto complejo y lo debemos tratar como tal. Supone una solución cortoplacista que exime de la responsabilidad momentáneamente, o al menos tan momentáneamente como se sea capaz de sostener. Resulta simple y muy asequible polarizar la opinión sobre ella y decir que es dañina o necesaria según convenga. La mentira tapa, pero no repara. La mentira simplifica y busca atajos. Según se mire, la mentira puede ser una amiga cómplice ante una verdad cruel que te deja expuesto y vulnerable. Soy amiga de no usar, y por supuesto no abusar, en lo posible de ningún tipo de mentira, ni piadosa, ni perversa, ni para huir ni para obtener. Hay ámbitos como en la política y la gestión de lo público en los que creo que debería sancionarse hacer un uso ilegítimo. Pero no pecaré de querer hacer de ella un absoluto y acabar lapidada por mi propia moral. Como dice otra amiga poeta, «todo está en todo» y en nuestra mano está cómo usarlo o qué interpretar. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Vaciad la tierra Cuando se anuncia la incursión narrativa tardía de un poeta, suele ocurrir que las alarmas defensivas del lector curtido se activan y todo son sospechas. Más aún si se trata de un debut novelístico. ¿Será una “novela lírica”, en el peor sentido de ese sintagma? ¿Estará llena de descripciones contemplativas que aburren a un rebaño de cabras? ¿Cuántos endecasílabos camuflados se podrán contar en sus páginas? ¿Qué grado de densidad metafísica mantendrá? Todas estas interrogaciones se desvanecen conforme avanzamos en la lectura de Vaciad la tierra (Pre-Textos, 2022) porque, con tantos prejuicios a la contra, su autor, Agustín Pérez Leal, se las ha arreglado para salir exitoso de una novela cuyo protagonista es Ósip Mandelstam y cuya sustancia argumental es que lo acompañemos en su proceso de tortura y desaparición en la Rusia estalinista. Todavía aplaudiendo el resultado, decidimos entrevistarlo para que nos explique la fórmula. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Sabemos de lo especial que fue la figura de Ósip Mandelstam, tanto en el plano poético como en el humano, pero me gustaría saber qué lo distingue de otros grandes escritores contemporáneos para que haya atraído tanto tu atención y dedicarle un libro a su larga agonía. —AGUSTÍN PÉREZ LEAL: La razón principal es que no lo acabo de entender. No concibo un ser humano como él, me resulta muy difícil de comprender, de asumir. Intentaré explicarme: cuando en 1934 Ósip Mandelstam escribe y difunde su famosísimo Epigrama contra Stalin sabe de sobra que lo que está haciendo provocará su entrada en prisión y, muy probablemente, su condena a muerte. Sabe que se está jugando la vida y sabe que, enfrentándose al gran poder de Stalin, a su paranoia y su ilimitada ambición, no puede ganar. Está quemando todas sus naves a conciencia. Otros escritores consagrados de su generación intentaron desesperadamente esquivar las balas que les enviaba constantemente el Kremlin. Él no. Él acude al encuentro de la bala. Es un nuevo Miguel Servet camino de Ginebra con la intención de ser condenado a la hoguera por Calvino. Y eso es, precisamente, lo que creo tan difícil de entender. Su instinto de supervivencia ha de estar clamando dentro de él para que no escriba esa enormidad contra el tirano y, sobre todo, para que no la difunda de un modo tan temerario. Pero también dentro de él ha de haber otra voz que lo impulsa a denunciar la situación de terror en que vive Rusia y erigirse en portavoz de ese miedo para combatirlo, y tal vez para mostrar que es posible escapar de él. Y decide seguir lo que es, a todas luces, una ruta suicida: la más justa y la más peligrosa. Que Mandelstam tuviese la entereza moral, la coherencia y la valentía suficientes como para hacer lo que hizo fue el primer impulso que me movió a convertirlo en protagonista de mi relato. Quise entender sus motivos y acercarme tanto como me fuese posible a su visión del mundo y a su decisión. Me sentí conmovido y concernido porque, además, quien había decidido actuar tan en contra de su propio bienestar era y es una de las voces poéticas más puras, delicadas, hondas y emocionantes que yo haya leído nunca. —ECP: Aunque el ritmo de la novela es, digamos, épico, inunda la mayoría de sus páginas una atmósfera alucinatoria. ¿Podríamos calificar a Vaciar la tierra de novela poética? —APL: No sé si me atrevería a tanto, o si será ese prejuicio el que ha podido alejarla de algún lector. En el fondo creo que le puede valer tanto la etiqueta de novela poética como la de novela de aventuras, existencial, histórica, política, biográfica o experimental. Puede contener trazas poéticas (al fin y al cabo, el protagonista es un poeta reconocido como una de las cimas de la literatura rusa del pasado siglo), y yo hice todo lo que pude para amoldar la narración a una prosa viva, rítmica, que tuviera algo de musical y se acercase en lo posible al lenguaje poético; pero siempre pretendí escribir una novela y nada más. La traducción del epigrama que hago en la primera parte del libro, así como las versiones que incluyo de algunos otros poemas de Ósip, las transcribí en prosa para no romper la continuidad de la lectura... Pero también hice tanto como supe para escribir una novela puramente narrativa, seca, con descripciones breves y un ritmo cambiante que no entorpeciera la lectura ni la interrumpiese con largas parrafadas reflexivas ni con un exceso de información que habría lastrado el resultado final. —ECP: ¿En qué momento se te ocurre crear la presencia de Parnok y qué importancia le das respecto al ritmo narrativo en Vaciad la tierra? —APL: Parnok es un personaje que Ósip creó como un alter ego para El sello egipcio, una de sus narraciones. Según cuenta en Contra toda esperanza Nadiezda Mandelstam, la viuda del poeta, el origen de la invención fue el gran parecido físico existente entre Ósip y el músico Valentin Parnak, uno de los introductores del jazz en la Rusia anterior a la revolución (existe un retrato a lápiz de Parnak firmado por Picasso que ha dado lugar a más de una divertida confusión). Parnok fue también fundamental en mi novela cuando entendí que no podía abordar el relato salvo desde el punto de vista de su protagonista, pero que ese punto de vista me resultaba insuficiente si el protagonista tenía que ir perdiendo poco a poco la cordura. Fue la idea de desdoblar a Ósip en su propio alter ego, y que fuese el propio Parnok quien asumiese la tarea de narrar lo que le (o les) sucede, lo que me permitió comenzar la redacción del libro con un mínimo de confianza. Además, ese desdoblamiento de voces me ayudó mucho a caracterizar al personaje y a mostrar su evolución mediante esos diálogos alucinados Ósip-Parnok que salpican el texto. —ECP: En las notas finales de agradecimiento dices que, para trabajar en esta novela, te resultaron esenciales los relatos de Mandelstam ‘El sello egipcio’ y ‘El rumor del tiempo’. ¿Por qué? —APL: Ambos relatos son, en muchos aspectos, el autorretrato de Ósip anterior a su pasión y muerte. En el primero de ellos crea a Parnok, y a través de su personaje se retrata a sí mismo como artista adolescente, con su punto de nostalgia y de ingenuidad; pero con una profundidad introspectiva, centrada sobre todo en detalles familiares, objetos cotidianos y aparentes minucias, que me sirvieron mucho para caracterizar al personaje y darle toda la vida y la pasión que necesitaba. —ECP: La novela se divide en tres partes: “Matadero”, “Despiece” y “Despojos”. Se pretende una animalización total, ¿no? —APL: Así es. En algún pasaje de la novela se describe el terror provocado por la dictadura estalinista como una picadora de carne que, una vez puesta en marcha, ya no se puede parar. Los testimonios que conocemos del terror soviético son estremecedores, y en ellos abundan las metáforas que vinculan a las víctimas de Stalin con animales: corderos o reses llevados al matadero (la imagen tiene raíz bíblica) que son conscientes de su destino y no pueden hacer nada para evitarlo. Al mismo tiempo, esas tres partes hablan del proceso de desmembramiento y descomposición de Ósip (quien, en una cita de las cuatro que encabezan el libro, habla de que «El destino futuro de la novela no será otro que la historia de la atomización de toda biografía como forma de existencia individual. Es más: incluso seremos testigos de la pérdida catastrófica de la biografía») y le acompañan sucesivamente por los tres escenarios esenciales de la novela: la cárcel moscovita, el tren y el campo de tránsito. —ECP: ¿Hay algún instante o escena de la novela donde te haya podido la emoción mientras la escribías? —APL: Tuve que interrumpir la redacción de la novela (y la interrupción me duró varios años) porque al contar la muerte de uno de los personajes en el tren me di cuenta de que me había quedado sin fuerzas, lleno de dudas y con un dolor emocional que me impedía continuar. Por un lado, me preocupaba caer en el morbo y ser injusto con la voz del narrador; por el otro, un exceso de laconismo podía ser interpretado como falta de empatía... El equilibrio entre ambos excesos me resultaba muy difícil de alcanzar, y me temía que podía acabar con más de un lector abandonando la novela si detectaba algo postizo en el tono de la narración. Además, no me veía capaz de abordar la inevitable muerte del protagonista: por nada del mundo quería yo que Ósip muriese. Retomar años después la redacción me supuso un esfuerzo grande: me recluí en un monasterio aragonés durante quince días para revisar lo que ya tenía escrito, recopilar toda la información necesaria para continuar sin contradecirme y abordar el final del relato. Pero mejor te respondo de otro modo. La escena de la navaja de afeitar (que en una primera versión abría la novela) me dio miedo, y hay pasajes que los escribí temblando. Y cuando escribí la escena con la que comienza la tercera parte estuve llorando durante todo el rato. —ECP: La aplicación del sistema soviético queda retratada como ejemplo de totalitarismo destructor, un gran error de la historia. Supongo que te mueves en círculos culturales donde hay bastantes compañeros que ven el comunismo o el socialismo soviético con buenos ojos. ¿No has temido en ningún momento el posible reproche, señalamiento o silencio excluyente de esa “intelligentsia” española al publicar Vaciad la tierra?
—APL: No he temido ni he sufrido reproches ni señalamientos, la verdad. Debe de ser que mis amigos son gente tolerante, amigable, dialogante y curiosa, y que la novela apenas ha logrado traspasar ese círculo amistoso, a veces casi familiar. Silencio sí he notado, pero vete tú a saber a qué es debido: lo mismo puede deberse a algún apriorismo ideológico que al poco interés de mi propuesta. Esta es una novela que nació de una obsesión mía por comprender a Ósip Mandelstam, y las obsesiones no suelen ser fáciles de compartir. Me quedo con que todos los que han leído la novela y me han hablado de ella la han considerado digna de ser publicada y leída, porque estimo demasiado mi tiempo de lectura como para andar jugando con el de los demás. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Días del indomable Lo que siempre me ha llamado la atención de Alfredo Rodríguez es su nivel de apasionamiento en la intensidad con la que vive no sólo la lectura poética, sino su aprendizaje, la aceptación total del hecho poético. Cuando se plantea una excursión de invierno, una estancia veraniega familiar o un paseo por las montañas, lo primero en que piensa es en lo relacionado que va a estar dicha excursión, estancia o paseo con la poesía. Si se embarca en realizar una antología de algún autor que venere, en compendiar un libro de entrevistas o en la creación de un poemario propio, la palabra esfuerzo no existe. Su entusiasmo anula cualquier idea de sacrificio para convertirlo en placer. Y con ese carácter están escritos los textos de este Diario del indomable, recién publicado por la editorial Los Papeles de Brighton. Alfredo se abre en canal e “infecta” al lector de títulos, paisajes culturales y argumentos ante los que no podemos quedar indiferentes. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Cuéntame qué te motiva a trasladar a un libro en papel textos que ya habían sido publicados en tu bitácora literaria digital. —ALFREDO RODRÍGUEZ: Bueno, en primer lugar, que esa bitácora o blog que, por cierto, se llamaba El botín del mundo, ya no existe. Lo hice desaparecer hace tiempo de la Red. Lo mantuve, como bien sabes, durante unos años, desde 2010, y creo que llegó a tener alguna repercusión y un seguimiento bastante amplio de público: digamos que fue creciendo poco a poco desde la nada, hasta tal punto que llegaron incluso a aparecer por allí en un momento dado algún que otro hater haciendo de las suyas. Eso era buena señal... El caso es que me daba pena que todos aquellos viejos textos se perdieran en el olvido porque a mucha gente le habían gustado mucho en su día, y vi la posibilidad de seleccionar bastantes de ellos para formar un libro que los reviviera. —ECP: Supongo que fuiste tú el que decidió convertir en siglas los nombres propios de todos los autores que citas en el libro. ¿Se te ha quejado alguien por lo incómodo que puede resultar eso a veces en la lectura? —AR: Esto ha traído tela. Sí, fue idea mía tomada, claro está, de muchos diarios que he leído —soy un lector voraz de diarios, sobre todo de poetas—, y es algo que a algunos no les ha gustado, pero que a mí me encanta cuando me lo encuentro en algún diario ajeno. Ese misterio, ese reto de tener que descubrir quién está detrás de esas siglas, a mí me enciende, me activa, me pone. Efectivamente, he tratado de prescindir de nombres propios de personas durante todo el texto. Solo aparecen los títulos de sus obras. Así que los nombres han sido sustituidos por sus iniciales. No por nada, no se dice nada malo de nadie en concreto —sí de colectivos—, sino por darle un toque de misterio al libro, y por hacer trabajar un poco al lector. Siempre he buscado para mis libros un lector inquieto, con inquietudes culturales a ser posible. De todos modos, creo que casi todos esos nombres son perfectamente localizables en internet. Y los que no lo son es porque no necesitan serlo. La mayoría de esos nombres escamoteados son objeto de gratitud y amistad y otros son protagonistas de ciertas anécdotas que se cuentan. —ECP: Dices que España olvida a sus mejores hijos y premia a los bastardos. ¿Podrías decirme qué gran poeta, de todos los que registras en Días del indomable, es a día de hoy el más olvidado? —AR: Hombre, más que olvidado, yo diría no reconocido lo suficientemente y como merece la altura y grandeza de su obra. Y ahí, sin duda, la mayor injusticia se ha cometido en este país contra José María Álvarez. Esto es algo que sigo teniendo muy claro a día de hoy. Pero hay otros muchos, no sé..., que yo recuerde ahora, José Pérez Olivares, el poeta pintor al que conocí en Murcia en 2004, es un gran desconocido, pero también lo es el mítico Salvador Espriu —¿quién lee hoy a Espriu?—, o el granadino José Gutiérrez, un poeta extraordinario, o Juan Manuel González, el de Tras la luz poniente, o José Luis Giménez-Frontín, o el maestro Fernando de Villena, el del maravilloso Los siete libros del Mediterráneo. En fin, la lista sería interminable. —ECP: ¿Sostienes aún que el deporte y el arte son casi incompatibles? —AR: Pues no recordaba esa aseveración. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los textos de este libro están escritos en una época mía en que vivía la poesía, y en general el arte y otras cosas del espíritu, de una forma muy pero que muy intensa, como si casi me fuera la vida en ello. Uno por entonces podía decirse que era poeta las veinticuatro horas del día: veinticuatro/siete, como se dice ahora. De bastantes cuestiones que se apuntalan alegremente en Días del indomable hoy me desdeciría. Y esta del deporte es, sin duda, una de ellas. Además este libro es hijo del momento concreto que estaba viviendo, abarca una etapa muy concreta de mi vida: los años 2010 y 2011, en que viví bajo unas circunstancias determinadas: la larga convalecencia en casa tras una gravísima enfermedad renal que me tuvo a las puertas de la muerte, y de la que pude salir con bien. —ECP: Retratas con coraje y bastante decepción la escena poética navarra contemporánea. ¿Vives aislado voluntariamente en tu Pamplona natal o todavía disfrutas de alguna camaradería literaria en sociedad?
—AR: Bueno, hablo de la escena poética navarra porque es la que me ha tocado en suerte vivir, pero seguramente sería lo mismo si hubiera nacido y vivido toda mi vida en Burgos o en Orense o en Ciudad Real. Al final, es la vida de un poeta cualquiera de provincias de lo que se tercia en las páginas de este libro, esa negra provincia de Flaubert como diría mi paisano, el genial Miguel Sánchez-Ostiz. Pero sí, cada vez vivo más apartado de cenáculos literarios y camarillas adocenadas. Apenas conservo ya una o dos amistades verdaderas de toda aquella época. —ECP: Aunque vives la lectura y la escritura de la poesía como una entrega casi sagrada, frecuentas en el libro la queja por el ego de los escritores. ¿Crees que les servimos en bandeja la burla a aquellos que señalan la bufonería de tantos poetas? —AR: A ver, hay una cosa muy clara que sostiene José Luis García Martín y que es lo más cierto que puede decirse sobre este tema: la vanidad es la enfermedad profesional de los poetas. Se trata de un mundillo de egos exacerbados hasta casi lo extremadamente ridículo. Algunos casos son verdaderamente graves, yo he sido testigo. Y lo peor es que muchos de ellos no se dan cuenta, quiero decir, no son conscientes de su gigantesco y grotesco ego. Ven la paja en el ojo ajeno, eso sí, pero no ven la viga en el suyo. —ECP: Siendo el mayor admirador de Álvarez, me ha chocado que en Los días del indomable haya más páginas dedicadas a Colinas que a tu poeta favorito del Sur. ¿Se puede amar al mismo nivel a dos poetas y no estar loco? —AR: ¿Ah sí? Pues no me había percatado. Quizá la explicación pueda estar en que durante aquellos largos días de hospital leí mucho a Antonio Colinas, sus Tratados de armonía, que me sanaron profundamente el alma. Él mismo me dijo en una ocasión que algún amigo psicólogo suyo solía recomendar la lectura de esos libros a sus pacientes. En cuanto a José María Álvarez, sí, claro, es mi padre espiritual, está nutriendo siempre la belleza de su obra mi corazón, me ha formado como poeta y como persona, pero su poesía tiene un lado, digamos, más canalla. Hay que leerla siempre con una copa de Oporto bien fría en la mano, como apunto en las páginas de este diario. Así que podría decirse que sus obras han sido siempre el yin y el yang a lo largo de mi vida como lector y amante de la poesía. Entonces, mi yin sería Colinas y mi yang Álvarez. —ECP: Si hay algo que desprende este libro —me consta que en persona transmites esa misma vibración— es entusiasmo a raudales, pasión absoluta por la pulsión artística de la vida. Imagino que ese vitalismo, esa energía contagiosa, ha sido fruto de una epifanía. ¿O fue tallándose en tu educación familiar? —AR: Procedo de una familia humilde pero muy trabajadora, a la que no le ha regalado nadie nada y me han transmitido siempre la cultura del esfuerzo. En mi casa no había libros, ni estaban para bellezas ni poesías. Me da mucha envidia cuando leo las memorias de algunos poetas que cuentan que empezaron a leer en la biblioteca de sus padres o de sus abuelos. Ya me hubiera gustado a mí. Así que he tenido que ir creciendo como lector y como poeta poco a poco y por mis propios medios. Escribo y leo poesía desde mi más temprana adolescencia y siempre digo, cuando algún amigo poeta hoy día para hacerme rabiar me llama “antólogo”, que soy poeta desde que me parió mi madre, que en paz descanse. —ECP: ¿Qué doma podría aplacar a Alfredo Rodríguez a estas alturas de la vida? —AR: Creo que ya estoy más que domado y domesticado. Soy otro distinto a aquel que escribió los textos y entradas de este libro. Otro más escéptico, más estoico, más desengañado, más decepcionado sobre todo con todo este mundillo a veces tan gregario y mediocre de la poesía. Pero hay algo aún que permanece: lo que para mí tiene todo su sentido es escribir. Seguir escribiendo. Porque lo considero un honor, además de un grato placer, el ejercicio de la palabra, compartiéndolo con los lectores que sean, aunque sean tres o cuatro. Alguien dijo que escribimos tal vez para dejar algo entre nosotros y la muerte. Que así sea, pues, también conmigo. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA El arte del autorretrato Hace un año que en el puerto de Almería se escucharon aplausos tras la botadura de la editorial Papeles del Náufrago, proyecto —mejor dicho, proyectil— concebido contra todo afán mercantilista. Estamos hablando de dos devoradores de poesía con pedigrí que coinciden en el espacio que Valente llamó la ciudad celeste y que dispusieron todas las herramientas a su alcance para armar lo que les dictase su espíritu romántico y zarpar desde el mar de Alborán a donde el ‘sturm und drang’ levantino les llevase. El coloquio de los perros ladra con ellos para que nos cuenten cómo va yendo su travesía. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿En qué contexto nace Papeles del Náufrago y quién pilota la editorial? —PAPELES DEL NÁUFRAGO: La editorial nace en el contexto de la amistad y el vicio de leer poesía compartido por los editores: Aníbal García y Antonio Lafarque. Una cosa llevó a la otra. Una tarde de 2016 surgió la pregunta: ¿por qué todavía no habíamos montado una editorial? De alguna manera nos autorecriminábamos por no haber abordado un proyecto editorial a esas alturas de nuestras vidas. Antonio tenía la idea guardada desde hacía mucho tiempo, tanto que estaba oxidada salvo el nombre: Papeles del Náufrago. Dicho, pues, en 2016 y hecho en 2022. Nos gusta tomarnos las cosas con calma. Inicialmente queríamos imprimir a la vieja usanza, con tipos de plomo sobre papel verjurado. En España apenas quedan imprentas que tengan una Minerva o una Monopole y un puñado de tipos. No sé si en la actualidad llegan a la media docena. El coste nos hizo desistir del romántico empeño, así que pusimos los pies en el suelo y decidimos probar con la impresión digital porque el tradicional offset también se nos iba de presupuesto. Es lo malo de ser pobres. El resultado nos sorprendió favorablemente y apostamos por lo digital, eso sí, cuidando los detalles hasta la paranoia, mimando cada página, declarando la guerra a la errata, a sabiendas de que la muy traicionera apuñala por la espalda. Lo dice uno de los poetas de cabecera del 50, José Manuel Caballero Bonald: «Ya el tiempo acecha / como una errata al borde de una página en blanco». Editar es salir a cazar erratas (y algo más). Sobre el piloto responsable de la nave, sólo podemos decir que ningún capitán maneja el timón. La tripulación la componen tres marineros: Antonio Lafarque, Aníbal García y Jesús Carretero Cassinello. Las decisiones editoriales son asunto de Antonio y Aníbal. Jesús se encarga de diseñar y maquetar bajo nuestra supervisión. Tenemos repartidas las tareas, una señal de confianza en el trabajo mutuo que permite avanzar día a día. —ECP: ¿Cuál sería la filosofía de Papeles del Náufrago? —PDN: Disfrutar editando para ofrecer un producto poéticamente atractivo que invite a leer. Desde hace demasiados años la literatura sufre del mal de la prisa. Parece que se aborda la lectura como si se tratara de una competición, cuando por su naturaleza es un ejercicio de aprendizaje y placer. Sólo hay que fijarse en los cambios de hábitos lectores. En narrativa se ha hecho un hueco considerable el microrrelato. Hace un par de décadas, los haikus coparon los escaparates y mesas de novedades de las librerías relegando a una esquina a la poesía tradicional. Y entre la narrativa y la poesía se ha colado el aforismo. La brevedad de los textos es la norma que actúa de guía para un porcentaje importante de lectores. Parece evidente que si las editoriales apuestan por los microrrelatistas, los haijin y los aforistas es porque existe un público que demanda esta clase de literatura basada en el consumo rápido de textos que suelen caer con facilidad en el olvido, ya sea por la excesiva oferta o por la baja calidad de esta. En más ocasiones de las deseables, el microrrelato deriva en gracieta, el haiku se limita a repetir su consabida disposición estrófica y el aforismo es un reservorio de ocurrencias que dan la espalda al espíritu del verdadero pensamiento. No somos más listos y más guapos que nadie, de hecho adoramos a las clásicas editoriales españolas de poesía, pero apostamos por editar por puro placer para que los destinatarios lean por puro placer. Confiamos en la poesía como vaso comunicante de emociones y actitudes empáticas. El proyecto es muy modesto: tiradas cortas (120 ejemplares) de carácter no venal y periodicidad cuatrimestral, que se distribuyen entre poetas y amigos de la poesía. Nuestros libros tienen un tamaño llevadero (18 x 11) y son livianos (64 páginas). En contadísimas ocasiones, “vendemos” unos poquísimos ejemplares si recibimos alguna petición insistente. Llamamos “vender” a expedir libros previo pago de una determinada cantidad resultante de sumar la tarifa oficial vigente de Correos para envíos certificados y el precio del sobre acolchado. Regalamos los libros, no los gastos de envío a particulares no incluidos en la lista de protocolo de la editorial. De momento, sólo publicamos una colección llamada Calcomanías. Como el nombre trata de indicar, se trata de un repertorio de autorretratos. Creemos que es una novedad, al menos en España. El primer título, Mi nombre es K, de Karmelo C. Iribarren, fue sufragado por los dos editores. Entonces, Aníbal tiró de amistades y convenció a una serie de patrocinadores, pequeñas empresas de Almería que entienden que su responsabilidad social encaja con la filosofía de Papeles del Náufrago. Ellas cubren los gastos de impresión y difusión y sus aportaciones dejan un pequeño remanente que queremos invertir en traer a los autores a Almería para que presenten sus libros. Nuestros mecenas son La Dulce Alianza (confitería), Arte 21 (galería de arte), Asesoría Antonio Pérez (gestoría administrativa), Amelia Artés (clínica dental), El Faro de Recóndito (librería) y La Parada (café pub). La lista aumentará en breve. Estos apoyos nos aportan además energía emocional, muy importante para afianzar el modelo editorial. Asimismo, contamos desde el primer momento con la colaboración desinteresada de algunos amigos. Ferran Fernández, propietario y director de la exquisita editorial Luces de Gálibo, diseñó el logo de Papeles del Náufrago, y Javier Huecas, pintor y escultor, nos regaló la viñeta de la colección Calcomanías. Y, the last but not the least, los poetas, que a medida que conocen el proyecto nos muestran su apoyo y manifiestan su deseo de formar parte de la colección. No hay estímulo más intenso que este. —ECP: ¿Cómo seleccionáis a los autores que vais a publicar? ¿Hay un perfil estético? ¿Hay intenciones de conseguir un catálogo unitario? —PDN: Se puede decir que la selección para Calcomanías se hace sola o casi. Por la naturaleza de la colección recurrimos a poetas cuya dilatada trayectoria permite seleccionar los aproximadamente 42 poemas que componen cada título. La selección de los autores es responsabilidad compartida por los dos editores y de las antologías se encarga Antonio. Al autor le pedimos que escriba un prólogo de unos 1.100 caracteres con espacios. Cuando se trabaja con formatos reducidos fijar estos límites es innegociable. No tenemos definido un perfil estético, ni trabajamos con el objetivo de lograr un catálogo unitario, entendiendo por tal un conjunto de obras que puedan englobarse en los estrechos márgenes de un canon. El eclecticismo es una de nuestras señas de identidad. Hasta la fecha hemos publicado a Iribarren, como dijimos antes, a Felipe Benítez Reyes y a Luis Alberto de Cuenca. Para octubre o noviembre, Carlos Marzal. Luego, Aurora Luque, Luis García Montero, Eloy Sánchez Rosillo... También contaremos con los que ya no están con nosotros: Joan Margarit y Ángel González, por ejemplo. Poco a poco iremos dando paso a poetas más jóvenes. —ECP: Supongo que no tiene sentido preguntaros cuál ha sido hasta el momento vuestro título más vendido. —PDN: Los tres títulos publicados se agotaron en menos de 15 días, algo de lo que muy pocas editoriales pueden presumir (risas, no vaya a ser que alguien se mosquee). Ya en serio, si somos incapaces de regalar 120 ejemplares ya me dirás qué pintamos en el mundo editorial. —ECP: Contadme alguna anécdota. —PDN: Felipe Benítez Reyes dio noticia en redes sociales de la aparición de su libro. Al post de Facebook lo tituló, con la mejor voluntad, “Libro de regalo” al tiempo que proporcionaba nuestra dirección electrónica ([email protected]). La avalancha de peticiones nos mantuvo ocupados durante un par de semanas. Nos hizo una propaganda formidable. —ECP: ¿Qué es lo mejor del trabajo que hasta ahora habéis recorrido como editores?
—PDN: El trato con los autores, el cariño con el que reciben la propuesta y su entrega a la causa. Lo comentamos antes y lo repetimos: son lo mejor, dicho sea en sintonía con el muy admirable Mario Muchnik que, como sabéis, tituló Lo peor no son los autores su primer volumen de memorias. —ECP: ¿Por qué esa letra, ese tamaño de vuestros libros, ese diseño, esos colores de las tapas? Resumidme esas decisiones hechas en la cocina editorial que no se pueden ver. —PDN: Tiene que ver con la idea matriz: publicar libros atractivos interior y exteriormente, fáciles de transportar en bolsos, mochilas y bolsillos de una chaqueta, por ejemplo. Durante el proceso de composición del primer título trabajamos a destajo todas estas características que mencionas (cubierta, lomo, cita de contracubierta, información de solapa y contrasolapa, contenido de la página de créditos y la portadilla, cuerpo del texto y de los títulos de los poemas, colores...) y a medida que avanzamos vamos introduciendo ligeros cambios, quizás imperceptibles para el lector, que entendemos que mejoran el aspecto final. Como sabes, en esta tarea la imprenta es un factor decisivo. La primera que elegimos falló estrepitosamente. Ahora trabajamos con Estugraf y estamos muy satisfechos del resultado, lo que no significa que nos hayamos acomodado. —ECP: Convenced al lector de El coloquio de los perros de las virtudes que tiene vuestra última publicación: Hecho viruta de Luis Alberto de Cuenca. —PDN: Nuestro argumento es único, pero contundente: poesía de calidad. Los nombres que hemos dado avalan la editorial. —ECP: ¿Cuál es vuestra apuesta fundamental para el 2024? —PDN: Nos hemos constituido en asociación cultural sin ánimo de lucro para gestionar, de cara a la Agencia Tributaria, las donaciones de los patrocinadores que mencionamos antes. Si no lo haces así, te pueden freír en impuestos. Un episodio que retrata el valor que se concede a este tipo de iniciativas lo encontramos a la hora de abrir una cuenta donde depositar el importe de los patrocinios. No hay una entidad bancaria que dispense trato de favor a entidades culturales sin ánimo de lucro. Te tratan como si fuera una pequeña empresa y te masacran con comisiones de apertura, de mantenimiento de cuenta, de operaciones, etcétera. Y eso que nuestra cuenta es digital. Capitalismo en su más pura expresión. Y con el beneplácito del Banco de España. Queremos seguir creciendo como editorial y como asociación. Como editorial con la apertura de nuevas colecciones. Tenemos un par de ideas que pueden cuajar a corto plazo. Como asociación estamos trabajando en un ciclo de recitales poético-musicales a desarrollar a partir de enero 2024. La acogida de esta propuesta ha sido muy favorable por parte de Cajamar, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y universidad de Almería. La idea es retomar el espíritu de las muy exitosas, pero lamentablemente desaparecidas Dulces Tardes Poéticas en tres espacios diferentes de Almería, emblemáticos los tres. También nos ronda la idea de un premio de poesía joven. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Música que escucharé cuando hayas muerto Suele ocurrir que en toda trayectoria literaria surge un libro que se convierte —quizá no voluntariamente— en hito para el autor. Es lo que creo que ha pasado con Música que escucharé cuando hayas muerto (La Garúa, 2021) de Ismael Cabezas, una figura a la que esta casa “coloquial” le ha prestado siempre atención y con esta última entrega poética no iba a ser menos. El escritor de La Línea de la Concepción, por circunstancias personales, se encuentra “atrapado” en su faceta de cuidador familiar y eso, creemos, ha influido en su concepción existencial y estética del vivir, le ha envuelto en una melancolía gruesa que, por momentos, ofrece una personalidad única en el marco lírico de la España contemporánea. Ahondemos en esa música post mortem. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Crees, como yo, que en Música que escucharé cuando hayas muerto hay un salto cualitativo? Aparte de los libros que te queden por publicar y sin menospreciar los que has escrito hasta ahora, intuyo que este libro tiene algo de definitivo, de cierre de etapa. ¿Lo notas tú así? —ISMAEL CABEZAS: Música que escucharé cuando hayas muerto supone un punto de inflexión en lo que han sido mis diferentes incursiones en la escritura poética porque ha sido escrito en torno a los cincuenta años, cuando ya se tiene más pasado que futuro y es un ajuste de cuentas con lo que hasta ahora ha sido mi vida; es el libro donde más tono de reflexión moral y confesional se puede encontrar, aunque piense que hasta la autobiografía es un género de ficción, porque los recuerdos no están fijados inmutables en el tiempo en la memoria, sino que son “plásticos”, van cambiando y mutando con nuestro propio cambio personal a medida que envejecemos. Creo que un poeta no tiene temas, tiene obsesiones, en las que va profundizando más y más conforme pasan los años y se va tomando conciencia, y aumenta la lucidez sobre ciertos hechos muy definitivos de nuestras vidas. Suelo publicar un libro de poemas cada cinco años, pero de hecho, el libro en el que trabajo ahora, Nunca besé a Montgomery Clift y Música que escucharé cuando hayas muerto, se pueden leer como un solo libro, las obsesiones que los atraviesan son las mismas. —ECP: En ‘Ciudad natal’ retratas muy bien la elección de la vida en la provincia y su veneno destructor, ¿pero quién nos destruye, Ismael, la provincia o nuestra elección? —IC: Yo lo único acertado que he hecho con mi vida ha sido consagrarla a la escritura poética, lo demás es un encadenamiento de error tras error. El lugar donde vivo tiene una capacidad de destrucción del individuo que no hay que menospreciar, lo que ocurre, es que un hombre acaba adaptándose a casi todo, y la cincuentena es una época de la vida de aceptación de tus circunstancias, y más te vale que sea así, porque de otra manera, puedes acabar muy mal. En La Línea los temporales de levante que se suceden año tras año, sin descanso, sin dar tregua, no sólo corroen hasta la destrucción todo lo que contenga hierro, sino que es capaz de destruir el interior, el corazón de un hombre. —ECP: ¿Y el viento constante que se da en tu tierra? ¿Aumenta el estado de melancolía o es una herramienta neorromántica más? —IC: El viento de levante es un viejo dios al que ya nadie reza. Yo tengo una predisposición hacía la melancolía, hacia el tono de elegía, pero eso es un rasgo de mi personalidad. Supongo que alguien puede ser muy feliz haciendo surf en mitad de un temporal de levante, a mí me hace rememorar el tiempo pasado, y a todos esos muertos, a los que quizás, amo demasiado. —ECP: En el autorretrato que es ‘Apuntes para un final’, ¿hay autocrítica o te ensañas demasiado contigo mismo? Parece una visión aniquiladora. —IC: Yo tengo una natural tendencia al melodrama. De hecho, en un viejo poema me definí como «encantador neurótico con grave tendencia al melodrama», que creo que es una visión bastante acertada de lo que soy. En un poema tienen que suceder cosas para lograr emocionar al lector. En mi caso, son hechos dramáticos de los que soy consciente al escribir, los cuales intensifico en la construcción del poema para lograr determinado efecto en quien lo lee. De todas maneras, en Música que escucharé cuando hayas muerto hay poemas que celebran la vida, como ‘Flores’, que es el descubrimiento de la belleza en lo diminuto, en lo que pasa siempre desapercibido a la mirada. Escribir poesía es una forma de mirar el mundo, al menos en mi caso. En ese sentido, la poesía y la pintura tienen bastantes elementos comunes. —ECP: Veo un aumento de las referencias culturales en este poemario. En tu caso, ¿se hace prácticamente imposible una escritura no metacultural? —IC: Yo no puedo concebir mi vida sin las canciones de The Smiths, los poemas de Jaime Gil de Biedma o la pintura de Francis Bacon. Es como una segunda piel para mí. Eso no es culturalismo, eso es afirmar que no existe separación ninguna entre el arte y la vida, ambas son la misma cosa, el mismo magma. El culturalismo fue un movimiento poético que consistía en una compilación hasta el cansancio de referentes culturales de toda índole por parte de toda una serie de poetas que al terminar sus estudios de Filología se dedicaban a estudiar chino, en vez de a preparar oposiciones. Me hubiera gustado ver su terrible ansia y vocación por la escritura poética si hubiesen sido hijos de un mecánico de motos. —ECP: Hay una cosa que ya te he visto hacer en obras anteriores y que haces magníficamente: la biografía en verso de algún personaje anónimo de tu zona. Aquí lo haces con ‘El relojero’. ¿Tu poesía es necesariamente “narrativa”? Lo pregunto por el antiguo e infructuoso debate entre poetas épicos, épico-líricos y líricos ortodoxos. —IC: Los elementos narrativos son bastantes importantes en mi forma de construir un poema. A mí me preocupa lo que un poema dice, no cómo suene un poema, los poemas de Juan Luis Panero, por citar a algún poeta, suenan fatal si los lees en voz alta. Por otro lado, a mi sólo me interesan un tipo de personajes, los perdedores, los marginados, los outsiders, que en realidad todos y cada uno de ellos —y hay varios en el libro, y pienso ahora no sólo en ese poema que citas, sino también en ‘Actriz’, ‘Travesti’ o ‘Lecciones de literatura española’— son todos, en mayor o menor medida, una proyección de mi propia personalidad, diferentes alter egos que transitan por lugares a los que la mayoría de la gente no le gusta mirar. Yo, simplemente, lo que hago es darles voz. Y también querría apuntar que desconfío bastante de la prosa que no tenga un barniz poético o de la poesía que no posea ciertos rasgos narrativos. Lo único que existe es literatura, y por supuesto, junto con ésta, la vida. Nada más, es algo bastante simple y sencillo. —ECP: En varios poemas apuntas un enjambre familiar con las heridas abiertas aún. Bajo el prisma de este libro, ¿qué supone para ti la familia? —IC: Los mayores dramas de la condición humana se gestan y se desarrollan entre las cuatro paredes de la intimidad de un hogar. Es en la familia donde brotan todas las neurosis, donde existen los conflictos vitales realmente importantes y que marcan a un hombre de por vida. En ese sentido, la literatura es una forma de resolver esos conflictos, que en la vida real permanecen sin solución hasta incluso llegada la muerte de sus protagonistas. —ECP: Por encima de otros géneros musicales me llama la atención que el rock —cierto tipo de rock, mejor dicho— es una continua fuente de inspiración para tu escritura. Yo hablaría hasta de salvación, ¿no? —IC: Bueno no sólo el rock, el arte salva, la búsqueda de la belleza salva, ha salvado a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, el empeño en construir una obra artística, el desesperado anhelo de belleza. —ECP: «...Todos esos hombres desgraciados / cuya única posesión en el mundo / es un puñado de gastadas palabras, / en lo inútil que fue su vida entera / y en la atroz soledad en la que morirán». ¿Podríamos concluir que los sustantivos “soledad” y “muerte” son las dos columnas sobre las que se sostiene el edificio de este libro?
—IC: Bueno, creo que el libro tiene múltiples lecturas; hay poemas que arrojan la primera luz de la primavera y otros que son como la más oscura de las noches. «Estamos siempre solos», escribió Leopoldo Panero, y creo que es cierto, vivimos en soledad incluso cuando estamos acompañados por quienes nos aman, hay una parte de nosotros que incluso en compañía permanece en soledad. Creo que saber convivir con la propia soledad es algo muy importante y a lo que nadie nos enseña. La soledad tiene mala prensa y en realidad, sólo si no es deseada, es muy enriquecedora, vitalista, podemos hacer un ejercicio de introspección y ahondar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Mi soledad está llena de libros de poemas, de películas que adoro, de canciones que llevan acompañándome media vida. —ECP: ¿No nos salva algo, aunque sea en instantes sueltos, la contemplación de belleza? Tú la elogias en el pórtico de tu libro. —IC: Quise que el poema ‘Elogio de la belleza’ abriese mi nuevo libro de poemas, porque es un poema en el que creo profundamente en lo que enuncia. La luz que brota en una pintura de Caravaggio, un puñado de versos que nos acompañan desde los diecinueve años, esa canción que te hace recordar una noche de una perdida y lejana juventud: todo eso salva, justifica una vida entera. «Jamás olvides de qué noches indignas el arte te defiende, / pues más de una vez evitó que colgases / de una sucia cuerda el cansado peso de tu cuerpo». Esos versos son mi credo, mi razón de vida. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA La Papiroflexia se hace sin banderas Hay que decirlo alto y claro pero sin gritar, que aquí somos gente elegante o, al menos, con modales: Papiroflexia (Fórcola, 2022) es una de las publicaciones más jugosas de este año que termina; es una obra con la suficiente dinamita cultural concentrada para dejar reflexionando a unos cuantos lectores que van de sobrados y que hace tiempo que no se cuestionan el estado de las cosas, que no es leve, precisamente. Aprovecho la entrevista al coincidir con el periodista y escritor granadino en el IX Encuentro de Poesía, Música y Plástica celebrado en Puente Genil, pueblo luminoso, flamenco, aceitero y cuna nacional de la industria del membrillo. Cada otoño el Ayuntamiento convoca a su gente en el Teatro Circo y otros espacios a disfrutar de lecturas, conciertos, representaciones, charlas o exposiciones. Busutil condujo este año la gala-homenaje al programa literario de radio La estación azul. Estamos a las puertas del Día de Todos los Santos y se goza de una temperatura y un bienestar que parece primavera. Buscamos acomodo en la plaza Emilio Reina y conversamos largamente sobre esta alhaja escrita desde un cráneo privilegiado y puesta a punto en la colección Singladura con cubierta del artista Cayetano Romero, titulada ‘El lector’. Al final, Papiroflexia es un homenaje exhaustivo al libro en papel, la última bala ante la liquidez que ha inundado por completo y para siempre al mundo. Pero dejemos que el mismo Guillermo Busutil nos lo desgrane. Pedimos algo de beber y picar en la terraza del acogedor restaurante Maruja Limón, saco el teléfono del bolsillo y pulso el botón de “grabar”. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Papiroflexia se divide en cinco capítulos como tiempos verbales (presente de indicativo, imperativo, presente de subjuntivo, futuro perfecto y futuro). ¿Me explicas este pentagrama temporal? —GUILLERMO BUSUTIL: Quería hacer un juego didáctico. La lectura sigue siendo la asignatura pendiente de la educación. En PISA a los españoles nos dan calabazas en comprensión lectora y hábito de lectura. Entonces, se me ocurrió hacer esa recreación de una cartilla escolar sobre la conjugación del verbo, pero siempre desde el optimismo, por eso no está el pretérito, solo el presente y el futuro. No quería decir “yo leía”. Y, aparte de didáctico, este ejercicio es una crítica: hay que seguir yendo a la escuela a conjugar. —ECP: Nuria Barrios, en su prólogo, califica tu libro como pequeño e infinito. ¿Papiroflexia tiene vocación de infinitud? —GB: Sí. La idea era hacer un libro-objeto, un libro-joyero. A veces lo catalogo de caja de bombones rellenos de poesía, que hay que comer de uno en uno para no confundirse. También lo veo como una caja de caracolas o un libro de horas. La propia portada de Cayetano Romero, que es ‘La lectora’ —porque es un libro muy femenino también—, corrobora esa idea muy querida por mí del libro como objeto de arte. Es un libro pensado para regalar, para llevar en el bolsillo, no solo para leer sino para mirarlo o para esconderte dentro. Y es infinito porque intenté trabajarlo con esa cualidad, como esa imagen plástica del que lanza una piedra (en este caso una palabra) y esa palabra crea una onda, que a su vez crea otra onda, y que es el lector quien debe completar ese juego de ondas, que es el que te va a dejar en tu sensibilidad y en tu memoria que cada aforismo sea infinito. —ECP: En la lectura hay un acto de contagio o reproducción. Un libro lleva a otro, se cruzan, se encadenan. ¿«El lector poliniza libros», como dices? —GB: Claro. Tú lees, por ejemplo, Seda de Baricco y ya quieres leer todo lo que hay de Baricco, estás encadenándote a él. Cuando te deslumbras con un autor solo quieres estar con ese autor intensamente. De joven descubrí la literatura japonesa con Kawabata —antes que con Mishima, porque yo siempre he ido por otros márgenes— y durante dos años casi todo lo que leía era Kawabata o literatura japonesa del siglo XX. Ese juego de polinización lectora es lo que he querido hacer en Papiroflexia, un canto de amor al ecosistema del libro: la lectura, la escritura, la palabra, la poesía, los escritores... —ECP: ...Y la papiroflexia. —GB: Lo de la papiroflexia viene porque con el lenguaje podemos enhebrar esa realidad que constantemente se nos rompe a nivel emocional, social, generacional... Podemos hacerle el dobladillo a esa realidad con la imaginación. La papiroflexia hace que podamos convertir palabras en cometas. Se puede coger un pensamiento y convertirlo en poesía: doblar un ángulo y, sin pegamento ni tijera, crear una figura que sea ingrávida, breve, concisa y contundente a un tiempo. —ECP: «Los libros son un escondite donde nadie te busca». Ahí puede parecer que resaltas las bondades de la evasión al leer, algo que siempre se ha visto desde la rancia intelectualidad como algo negativo. —GB: No... No es evasión refugiarte dentro de un libro, habitarlo. Veo a gente que lee novelones evasivos. Respeto esa decisión, pero a mí no me interesa eso. Yo le pido a la literatura —el arte es diferente, porque es muy difícil que haya arte de evasión— una calidad de imagen, de página, de historia y de discurso. Más que evadirme, me gusta que me zarandeen, que me abran ventanas, que me propongan nuevos horizontes, que me enseñen a leerme a mí mismo, a explorar cosas que no sé que están ahí. —ECP: Esa es la aventura, ¿no? —GB: Es el espíritu en sí mismo de la lectura. Hay un aforismo que dice: «De la vida la lectura lo anticipa casi todo». La lectura nos ayuda a ser capaces de ser aquello que no sabemos, pero que la literatura nos propone: el héroe, el que viaja a lo desconocido, el que se adentra a sus propios abismos, el que tiene que lidiar con la culpa... Todo eso no es evasión, es formación, es construcción de la identidad y del mundo emocional. Otra cosa diferente es que la lectura en la infancia, en la adolescencia y en la madurez nos sirva para huirnos del mundo y habitar otros, para escondernos del ruido. Cuando yo era pequeño, leía debajo de las sábanas con una linterna de explorador; se suponía que debía estar durmiendo, pero me gustaba mucho explorar. También me gustaba subirme a los árboles a leer, que era un escondite doble: el árbol en sí y la lectura. Pero eso no es evadirse. —ECP: «Los libros son una habitación para dos». ¿La lectura es un diálogo mental en pareja? —GB: El autor tiene la obligación de seducir al lector con la historia que le plantea y el buen lector debe seducir al texto que le brinda el autor con su propia lectura, por eso me gusta, aunque ha sido criticado por algunos estudiosos, aquello de la “deriva del lector”, porque a veces encontramos cosas en la lectura que el mismo autor no sabe que están ahí. Pasa eso también con el pintor y el espectador. —ECP: Eso es un enriquecimiento maravilloso. —GB: Claro. Si eso no existe, no has completado el ciclo de la lectura. Papiroflexia es una habitación para dos porque es un libro de seducción, escrito al oído del lector, por la musicalidad, la atmósfera que he intentado darle al lenguaje. Además, puede leerse en la cama, en el sofá, en la arena... Lectores me cuentan que se han llevado el libro a la playa y han leído dos o tres aforismos con sus compañeros de sombrilla, los contrastan, los comentan... Como ves, cada lectura es diferente, nunca se hace la misma. —ECP: Un libro como habitación ya no para dos, sino para un trío. —GB: ¿Por qué no? Y como terapia de pareja, incluso. Imagínate una pareja que no se comunica. Pues Papiroflexia es una “alcoba” para que empiecen a hacerlo. —ECP: «El diálogo es impaciente, la lectura una escucha atenta», escribes en la página 19. La lectura requiere lentitud, concentración. Parece como si la lectura (lo permanente) tuviese siempre ventaja sobre el diálogo (la oralidad efímera). —GB: En general la gente dialoga poco y, cuando lo hace, dialoga mal. El paroxismo de eso es la política, donde se dialoga con sordera. Son soliloquios vacíos, ni siquiera son monólogos dramatizados. También ocurre en la educación: muchas veces se da un pacto impositivo o consensuado entre un profesor que habla y un alumnado que le escucha pero que debe preguntar poco, es molesto si saca de los márgenes del discurso a su profesor. Yo fui un alumno así de chaval. —ECP: Pero... Casi no existe hoy en día el buen diálogo... —GB: El buen diálogo necesita esa escucha activa y al mismo tiempo pasiva, pero por lo general predomina la escucha pasiva ruidosa. Pasiva porque importa un bledo lo que estás diciendo y ruidosa porque tenemos en la cabeza otras cosas y te estoy oyendo pero no escuchando. En cambio, en la lectura tiene que haber una escucha: la historia que te cuentan, la manera en que te la cuentan, el tono con la voz narrativa, con el grado de temperatura, de intimidad, de agitación, de profundidad, de timbre... Un libro es como un concierto musical. Si es un texto plano, es un libro malo. Ahí tiene que haber una orquesta: ahora entra el violín, ahora los timbales, un adagio, después un molto vivace... Eso tiene que estar en la estructura literaria del texto, sea poesía, novela o ensayo. —ECP: ¿Y qué me dices del periodismo y su velocidad, su urgencia? —GB: Aunque he practicado el periodismo efímero cuando me ha tocado hacerlo, no me interesa. Yo vengo del Nuevo Periodismo, el norteamericano, el de Capote, Talese... Defiendo que cuando hay buen periodismo en artículos, columnas, reportajes o entrevistas se puedan convertir en libro para que ese material perdure en el tiempo. Un ejemplo es La cultura, querido Robinson. He intentado, dentro del hilo de la actualidad, darle esa huella literaria que haga que ese texto se fije en el tiempo y pueda ser leído en cualquier momento, aunque sea la crítica de una obra teatral que se estrenó en 1997 o en 2010. —ECP: «A cierta edad, el lector padece crisis de género», dices. ¿No hallamos alta poesía en los párrafos de ciertas novelas? ¿No hay con frecuencia una prosa de oro en el diálogo dramático? Cuando envejecemos o evolucionamos como escritores no hacemos tanto caso a los géneros. ¿Por qué cuando se es joven sí se hace? ¿Por la radicalidad de la juventud? —GB: Conforme uno va cumpliendo años lectores hay mucha gente que va abandonando la ficción y se acerca al ensayo, porque tiene una madurez existencial y de pensamiento o una necesidad de búsqueda y de comprensión de un mundo nuevo en contraste con el que viene, con el que ha conformado su identidad cultural, y necesita encontrar esas respuestas en el ensayo porque no se las da la novela. Es muy raro que haya gente joven que lea ensayo y luego se pase a la novela. El ensayo es una crisis de género que se produce en la edad intermedia o en la edad madura. Luego, uno, conforme va cumpliendo años, borra de una manera más nítida los géneros. Hay un ejemplo en España muy paradigmático: Muñoz Molina empieza con novela de género (Invierno en Lisboa), deriva a una novela de autor (El jinete polaco), donde explora nuevos conceptos narrativos y rompe el discurso lineal, juega con la memoria, hace saltos temporales, introduce la autoficción con el padre, con Mágina..., etc, y luego se desplaza al ensayo con Ventanas de Manhattan o la novela ensayística (Sefarad)... Y llega a la edad madura en la que nos ha regalado libros estupendos, que son Ese andar solitario entre las gentes —rescata el flâneur de Granada que fue de joven comentado desde la perspectiva adulta, el de Madrid, y ese mismo flâneur descubre otro ruido de la ciudad—, Tus pasos en la escalera —con un juego de trampantojo a raíz de la compra en la casa de Lisboa— y el diario del confinamiento Volver a dónde. Eso se produce, como digo, porque hay una edad. La gente joven, al contrario, cree siempre en el género, pero quizás ahora menos, porque vienen de la posmodernidad. —ECP: Bueno, vienen ya de la hipermodernidad. —GB: Y, además, vienen con un adanismo brutal. Muchos creen haber descubierto lo que ya descubrió la Generación Nocilla. —ECP: Sí. Y también hacen mucha pedagogía —en el peor sentido de la palabra— estos millennials, incluso los de la Generación Z. Tú afirmas: «No solo de educación vive la lectura». No todo tiene que ser rosseauniano, ¿no? —GB: El todo por el todo no me va. El todismo, en lo que se ha convertido la sociedad del siglo XXI, esa mezcla entre millennial menos cinco, el adanismo... Si me compro unos zapatos, quiero que estén bien cosidos y la suela esté bien pegada, quiero que un pescado esté en su punto, que la paella lleve un tiempo de cocción... Todo en la vida necesita un tiempo de cocción. El sexo, por supuesto, también. Pues en la lectura ocurre lo mismo. Eso de “leo por leer” o “vivo por vivir”, “quiero porque quiero”, eso es devaluar la calidad de las cosas. Un problema de la sociedad contemporánea es que jugamos mucho con la prisa. En los planes educativos ocurre igual. En España hay que hacer dos cosas primordiales: la primera es que no se puede idiotizar a los niños, la segunda es que no se puede exigir a los niños que con catorce años lean El Quijote. En España hay una tradición de cuentistas como Iwasaki, Hipólito G. Navarro, Mercedes Abad, yo mismo, hay un montón de gente del cuento que sirve para que la gente se introduzca en la lectura. Nadie le mete mano a eso. Hacemos campañas absurdas con lemas como “El placer de leer”. Mire usted, no. El placer de leer lo tiene el lector veterano. La lectura es una disciplina que hay que educar, hay que salirse del tiempo, renunciar a otras cosas más inmediatas y buscar el espacio para leer. Nadie se atreve a decir que hay libreros que venden libros como si fueran patatas y libreros que te enseñan que cada libro tiene su recorrido. No se puede caer en el juego del escaparatismo, en la dictadura de los libros más vendidos o la novedad de los grandes grupos editoriales olvidándose de los libros de fondo. En el mundo de la música se aprecia muy bien esto que te digo: en la radio se pincha la música que la discográfica X ha pagado para que se ponga. En los grandes periódicos generalistas los fines de semana nos cuentan las películas que pagan las grandes productoras. Y a todo esto, el libro, que debería estar abierto a un diálogo inclusivo y libre, cada vez está más cercano a grupos de poder, a pandillas donde se autocitan, donde se hacen su propio archipiélago. También ocurre con los festivales literarios. Se los cocinan entre cuatro, diciéndose entre ellos lo guapos y listos que son y no hay ni una voz discrepante. A veces observo y me pregunto: ¿por qué en este festival no hay voces veteranas o voces jóvenes en este otro?, ¿por qué no hay otras voces además de las de siempre? El libro y la literatura debería ser lo contrario, pero nadie se atreve a decir estas cosas. Si las dices como las digo yo, eres tachado de ser un pirata sin bandera. Y como soy un hombre sin bandera, no tengo ningún problema en decirlo. —ECP: Sigo con otra cita de Papiroflexia: «84 Charing Cross Road, el amor en los tiempos del libro». Esto parece una microreseña. —GB: Hago homenajes aforísticos a autores que me han marcado, un tatuaje en mi memoria lectora. —ECP: Y otra: «Virginia Woolf escribía para salvarse de las olas». —GB: Son juegos metaliterarios. Papiroflexia es un libro mestizo o, mejor dicho, fronterizo, porque hay aforismos en forma de microcuento o microreseñas. Quería hacer un brindis al mundo cultural que compone mi imaginario de lector. Está también la pintura, cuando digo: «Goya pintaba como si fuera a ser leído». —ECP: Hay aforismos que son casi un poema o un verso. —GB: Yo diría que Papiroflexia, en cierto modo, de manera voluntaria, es un poemario. Heterodoxo, pero un poemario. Se puede leer como un libro de poemas perfectamente. —ECP: ¿Y París? Dices que «es un libro que se lee con zapatos». ¿Esa mitomanía parisina es fruto de una generación francófila? —GB: Llegué a una francofilia generacional por venir de la izquierda ilustrada. Los nacidos entre los años 50 o 60 nos empapamos de lecturas como los moralistas franceses, Proust, La comedia humana... Nuestra primera mirada cultural al mundo fue francesa. También nuestra educación fue francesa, no inglesa, ya que el segundo idioma del programa en el que nos educamos era francés. Con la EGB y el BUP eso cambió. Y luego está la ciudad de París, que descubrí primero leyendo a Balzac, Montaigne o Gide. Baudelaire es una lectura primordial en mi vida, la figura del flâneur, el spleen de París... Cuando fui por primera vez con 17 años, un amigo que era español pero llevaba tiempo viviendo allí, me dijo: «¡Qué raro, Guillermo! Caminas por París como si la conocieras de toda la vida!». —ECP: Y es que, de alguna manera, era así. —GB: ¡Claro! Yo ya había “andado” por París. Hoy es como mi segunda casa. Llego a París y me transformo. Es una ciudad que conozco muy bien, la he explorado a fondo: en sus barrios, a través de Cortázar, del boxeo francés, de los museos, de sus músicos y sus filósofos. —ECP: Fíjate que hay un aforismo en el que no llego a asentir del todo: «En la lectura se prohíbe el zapping». A muchos nos encanta releer ociosamente de una forma aleatoria páginas sueltas de nuestras bibliotecas particulares. —GB: Pero yo en ese aforismo me refiero sobre todo al zapping que se da mucho en la crítica literaria, y no digamos en los programas culturales. Hay gente que hace crítica de libros habiendo hecho una lectura americana. Ha echado un vistazo al inicio, una cata por la mitad y algo por el final y ya considera que se ha leído el libro. Ellos creen que disimulan, pero se nota mucho que no lo han leído. Los dos únicos zapping que me gustan con la lectura son el de tanteo, cuando estás en una librería y lo pruebas para intuir la calidad de lo que lleva dentro, y el zapping de la melancolía, el de ese día que estás en tu despacho, empiezas algo, te acuerdas de repente de un fragmento de Jack London o unos versos de Mª Victoria Atencia, lo encuentras, lo abres y lees un párrafo o un par de poemas. El otro zapping, el que detesto, es el zapping del tahúr, donde se nota en seguida que tiene la carta escondida del no lector. —ECP: Entre los nombres propios de Papiroflexia abundan los nombres de mujer. ¿Prestas atención al sexo del autor al leer o lees por género con intención reivindicativa? —GB: Soy contrario a la moda de mirar el sexo del autor y de jugar a la máscara y a la estrategia de los géneros. Me ha interesado siempre la literatura que tiene una sensibilidad o, como dijo Woolf, un lenguaje de lo femenino. Yo he leído siempre autoras: clásicas como Safo, las arábigo-andaluzas del siglo XII, algunas autoras del medievo u otras que en mi época nadie leía, como Clarice Lispector. He leído a casi todas las cuentistas norteamericanas: Dorothy Parker, Flannery O’Connor... He tenido una predisposición innata a lo femenino porque vengo de un matriarcado, he tenido más jefas mujeres que hombres y es un mundo, el femenino, muy natural para mí. En mi propia juventud me movía en cierta ambigüedad por mi aspecto físico, mi propia cultura... Elegí una carrera donde había más compañeras que compañeros, empecé a militar en política en una época en la que había muchas mujeres implicadas... Yo he rendido un homenaje a voces literarias que me gustan, femeninas o masculinas. Punto. No están, eso sí, todos los que son, porque si no el libro se convertiría en otra cosa. Simplemente elegí autores que, en un momento dado, me han encantado. Hay gente que leo y no está citada y se ha molestado. Y también he hecho guiños a escritoras con las que no tengo ningún tipo de relación. Y es más, hay algunos con los que tengo una pésima relación, que no me interesan como personas, no me tomaría ni una copa siquiera con ellos, pero que me interesa su obra y la leo. —ECP: Eso dice una cosa muy buena de ti.
—GB: Hay algo que, modestia aparte, me caracteriza y es que creo que soy una persona generosa. Creo que no somos una isla en el tiempo, sino piezas dentro de una telaraña, un caleidoscopio, y a mí me interesa siempre en mis artículos, en mis libros, hablar de compañeros, colegas y no colegas contemporáneos que me rodean y cuya visión del mundo —poética, política, periodística, narrativa— me interesa. En La cultura, querido Robinson, al final, escribí una distinción por los periodistas culturales. No mucha gente hace eso, no es lo habitual en el mundo de la cultura. Es un mundo muy cainita, excluyente, de pandillas cerradas. En cambio, yo practico la generosidad. —ECP: Se percibe en seguida que esa virtud forma parte de tu personalidad y, lógicamente, se refleja en tu obra. Citas, elogias. Eres un maestro del elogio, de hecho. —GB: Vicente Luis Mora lo dijo en la presentación: «Conozco poca gente tan generosa en el mundo literario y de la cultura como Guillermo Busutil». Y creo que es verdad. Porque, por lo general, no hay una honestidad ética en el elogio. Si hablo de este libro o de este autor no es por un interés personal, sino porque me parece que debe ser conocido y celebrado. —ECP: Por otro lado, reconoces que leer es un acto a contracorriente, casi marginal. —GB: Papiroflexia es un canto al ecosistema del libro. Dentro de ese ecosistema hay una mirada también crítica, aunque yo sea un tipo escépticamente optimista. Pero, a día de hoy, leer es un acto de resistencia. Si cogemos las estadísticas, nos están golpeando continuamente. La gente cada vez no es que lea menos, es que no crece mucho el número de lectores y, si metemos un poco más el escarpelo del forense o la linterna del detective, hay lecturas muy malas, mucha literatura de consumo basura, literatura como la comida rápida. —ECP: Libros llenos de letras, pero vacíos. —GB: Exactamente. Estuve hace poco en la Feria del Libro de Cádiz y había una cola brutal por un best-seller, le eché un ojo y me dije: “Esto es un libro de tren, para abandonarlo al llegar al destino. No es un libro que recomendaría a nadie ni vaya a guardar en mi biblioteca”. Leer es una revolución silenciosa. El ser humano, como persona y ciudadano, ha dejado de combatir, lo hemos dejado anestesiarse con las pantallas, que son un poco como el soma. La pastilla azul es internet. Se ha tirado mucho la toalla, nos conformamos, nos lo comemos todo. Hay gente que se rige apenas por las noticias falsas que le llegan al móvil. Se critica mucho en la barra del bar, en las redes, pero cuando tienes que dar un paso adelante y seguir a la Marianne con el pecho descubierto, son siempre los mismos. Mejor se quedan en casa viendo un partidito de fútbol. —ECP: Quiero terminar diciéndote que es admirable tu maestría metaliteraria, porque Papiroflexia no es un libro pedante, teniendo todos los mimbres para que lo pudiese haber sido. No das una argumentación extendida y machacona sobre lo estupendo que es leer, sino que es breve a propósito, hiperbreve con frecuencia, y sentencioso, pero abierto. —GB: Yo soy filólogo, como tú. Me maravillan Roland Barthes, Foucault, Benjamin, Wallace Stevens... Soy un gran amante de los teóricos de la literatura. Los he leído, los amo. Y creo que he sabido hacer de esas lecturas un poso e incorporarlas a mi lenguaje, como si las hubiese deconstruido. Papiroflexia sería como El Bulli del ensayo metaliterario. [...] Yo escribo siempre para llegarle a cuanta más gente mejor. A mí no me interesa ser un escritor de culto ni hermético. Tengo un tipo de lenguaje y un estilo concreto, al cual no renuncio, pero lo que trato es de acercarle a la gente la literatura, el arte o la fotografía con un conocimiento, intento que suban un escalón, pero no cinco. Materialismo poético Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA El motivo de esta entrevista se debe a la publicación del brillante ensayo Materialismo poético (Pepitas de Calabaza, 2021), pero no se me pasa por alto que anteriormente salió a la venta Las hojas rojas (La Estética del Fracaso, 2020), un magnífico libro de poemas de Julio Monteverde (Cartagena, 1973) que, al haber nacido en plena temporada pandémica, no tuvo el eco que merece, de ahí que también dedique unas primeras preguntas a dicho libro “escondido”. Al final de su ensayo, Monteverde aclara que el materialismo poético no busca ofrecer una teoría existencial o económica, no es una nueva forma de explicación del mundo, sino una manera de vivir. Descartamos, por tanto, cualquier indicio de preceptiva, sistema o categorización en este trabajo. Sin embargo, tras su lectura, que es realmente embriagadora, le surgen a uno ciertas inquietudes que necesitan la ampliación o corroboración del autor. Un diálogo con Julio Monteverde no solo es un honor, sino un disfrute. Siempre. Empecemos. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: De las seis partes en que se divide Las hojas rojas, la primera de ellas se titula igual que el libro. En ella, la palabra que más se repite es “sombra”. Tu primer libro se titulaba La luz de los días. ¿Podríamos decir que el claroscuro es lo más cercano a tu verdad poética? —JULIO MONTEVERDE: Sí, es cierto, para mí la luz y la sombra son el principio de todo. Cuando llegué a Madrid visitaba el Prado una vez cada quince días más o menos, sobre todo para ver los Riberas, ya que estaba convencido de quería escribir así, dejando caer las palabras como la luz cae sobre los rostros en esos cuadros maravillosos. Para mí es una obsesión recurrente que siempre he relacionado con la experiencia de la luz de los lugares donde crecí, en Cartagena, tan masiva y vertical. Es también algo paradójico, porque esta obsesión con la luz parece tener muy poco que ver con la tradición a la que siempre he deseado pertenecer, la que va desde el romanticismo hasta nuestros días pasando por el surrealismo, tan plagado de noche. Pero qué le vamos a hacer... Parafraseando a Breton, solo puedo decir que hay demasiado sur en mí. —ECP: La segunda parte de Las hojas rojas es “Diario de sueños”. Eres un especialista en el tratamiento creativo de los sueños, como ya demostraste en tu libro De la materia del sueño (Pepitas de Calabaza, 2012). ¿Cómo son de enriquecedores para ti los talleres presenciales de sueño, escritura y vida cotidiana que impartes en Madrid? —JM: Siempre he pensado que la vinculación con el ámbito onírico debe realizarse no para huir, refugiarse o mantenerse al abrigo de las inclemencias del mundo real, sino para crear más vida. Los talleres son un buen medio para encontrarse con otras personas y desarrollar un espacio colectivo que lo haga todo más sencillo y, sobre todo, enriquecedor. La experiencia individual de los sueños está muy bien, y es muy necesaria, pero la experiencia colectiva la multiplica. —ECP: A pesar de la impresión de tristes que les parecemos los poetas a la mayoría de la gente, ¿no hay «nada que objetar a la alegría», como escribes en “Los dos pájaros”? —JM: La alegría no parece ser una emoción muy valorada en nuestros días. Y eso es algo bastante enigmático para mí. Hace poco, escuchando la canción de Antonia Font que lleva por título precisamente ‘Alegría’, me preguntaba por qué su letra parece tan original y emocionante, cuando es algo tan cotidiano, tan básico. Puede que, como dices, los poetas parezcamos tristes, pero más triste me parece a mí el mundo en el que nos vemos obligados a vivir, en el que la alegría es un residuo. Sí, definitivamente, hay que recuperar la alegría. —ECP: El jardín de atrás, la necesidad de tocar, la fuente clara... Creo que Las hojas rojas no deja de ser un libro, en su esencia, de temática amorosa. ¿El surrealismo o, mejor dicho, tu surrealismo, mantiene al amor poéticamente libre? —JM: Por supuesto, o al menos lo intenta, claro. Pero esto se debe, ni más ni menos, al papel central que tiene en la vida, la mía y la de todos y cada uno de los seres del planeta. La necesidad de amar, de ser amado, las atracciones y repulsiones, la erosión de lo cotidiano, los deslumbramientos inesperados, las ausencias, todo esto, que marca el ritmo interior de la vida, no puede dejar de aparecer en la poesía, aunque sea como negación, porque junto con la muerte sigue siendo el gran problema, se acepte o no. Además, en el caso de este libro, todo está amplificado por un hecho muy concreto acaecido en mi vida, que fue el nacimiento de mi hija, y que recorre el libro de principio a fin. —ECP: Entremos en Materialismo poético. El lema autoparódico de Pepitas de Calabaza, la editorial que lo publica, es: «Una editorial con menos proyección que un cinexín». ¿No crees que, a raíz de lo expuesto en tu libro, de esa consciencia idealista del “espectáculo” poético autónomo, Pepitas es la editorial que mejor encaja con un autor como Julio Monteverde? —JM: Lo de Pepitas se puede decir que, por mi parte al menos, fue amor a primera vista. Una tarde, en la tristemente desaparecida librería Periferia, en Lavapiés, encontré uno de sus primeros libros, la edición que hicieron de los textos sobre patafísica, que por entonces acababa de salir. Aquella misma noche les escribí de forma impulsiva, algo que no es precisamente mi costumbre. Poco después nos conocimos en persona y se fue creando una relación muy estrecha basada en todos los puntos en común que fuimos descubriendo, tanto «ideológicos» como biográficos. De esta amistad han surgido todas las aventuras en las que nos hemos embarcado. En cualquier caso, sí pienso que Materialismo poético debía salir en Pepitas, siempre lo he creído y estoy muy contento por haberlo conseguido. Si se puede entender a una editorial como un campo de fuerzas que delimita un territorio, ese territorio es sin duda el de este libro. —ECP: ¿Cuánto le debe tu Materialismo poético a Lacan? —JM: Mucho, aunque antes de nada debo aclarar que en ningún caso soy un especialista en Lacan. Todo el que se haya acercado a su obra sabe que ese título no está al alcance de cualquiera. Yo he tenido la suerte de poder introducirme a la obra de Lacan a través de las palabras de personas que sí tienen un profundo conocimiento de su obra, como Jorge Alemán o Ángel Zapata, que me permitieron establecer una base conceptual muy clara acerca de su teoría de lo real, que es el punto que sin duda más me interesa de su obra. —ECP: Siguiendo el cómputo lacaniano, la realidad sumada a “lo real” daría como resultado la vida verdadera. ¿Es así? —JM: Sí, eso es. Una de las cosas que más me fascina de su teoría de lo real es su gran poder explicativo. La dialéctica entre la realidad, que es el relato consensuado socialmente de lo que existe y lo que no, de lo que es nuestra vida y sus parámetros; frente a lo real como aquello que existe manifestándose de forma abrupta, lo que sucede, el acontecimiento que aparece a pesar de nuestros queridos parámetros y con frecuencia en contra de ellos, es esencial para entender la vida, sobre todo en nuestras sociedades desarrolladas. En mi opinión en esa dialéctica, y en el esfuerzo permanente por establecer la síntesis de los dos polos, está la base de todo. —ECP: Si el telediario ordena y compartimenta el mundo, si lo fragmenta, ¿es el poeta el encargado de llenarlo, de unificar la realidad? —JM: En mi opinión la poesía, y muy en especial la poesía del lenguaje, es un medio privilegiado para forjar nuevos vínculos en la realidad. El poeta restaura en cada poema la unidad, o una parte de ella, al descubrir o forjar esas nuevas relaciones por medio de símbolos, analogías y metáforas... Y cada vínculo que el poeta retoma confirma esa unidad esencial de forma tácita. Por tanto, el poeta es capaz de vincular lo que ha sido separado, pero lo en verdad inestimable es cuando lo hace en una dirección determinada, una dirección más libre, autónoma, no dictada sin más por las fuerzas que pretenden dominar todos los discursos y que de una forma u otra todos hemos interiorizado. Usando de nuevo la terminología de Lacan, al hacer esto está facilitando la aparición de lo real, que de esta forma se opone de forma natural a la realidad consensuada, haciéndola vacilar. Creo que esa es, o puede ser, una de las grandes prerrogativas de la poesía escrita, gracias a la cual siempre tendrá la seguridad de no desmerecer de sus posibilidades para cambiar la vida. —ECP: La fragmentación es el enemigo frontal, deduzco. —JM: Bueno, la fragmentación es inevitable, desde el momento en que somos incapaces de aprehender la totalidad, que es en esencia inabarcable. Ni nuestro cerebro ni nuestra vida dan para tanto. Pero no hay que perder nunca de vista que un fragmento es una parte de un conjunto, y que en ese relación de ida y vuelta adquiere su sentido. El verdadero problema es cuando se escamotea esa relación, que siempre plantea problemas y preguntas incómodas, con el propósito de hacerlo más digerible, menos problemático y más apto para circular por los canales del capitalismo. Este es el fragmento que tanto hemos tenido que soportar durante las últimas décadas, aquel cuya validez es necesario cuestionar si queremos llegar a comprender, si queremos saber lo importante, que es, como diría Humpty Dumpty, «saber quién manda». —ECP: Tu propuesta poética incluye utilizar el pensamiento como uno más de los sentidos, en igualdad de condiciones que el olfato, el gusto... ¿No crees que no se puede llegar a esa propuesta desde una manera reflexiva, sino que hay poetas cuyo talento, cuya manera natural de concebir la poesía funciona así y punto? ¿O esto sería negar lo utópico de esa propuesta? —JM: Creo que ese uso del pensamiento que describes es propio de la poesía, y está indisolublemente unido a ella. De hecho, creo que forma parte de su especificidad, a diferencia de otros usos del pensamiento como puede ser el reflexivo, más propio, por supuesto, de la filosofía. Por tanto, no se trata de una aspiración sino de una facultad, la de situar el discurso en lo inmediato, que aunque nunca suele darse de forma absoluta —eso no sé si podría ser posible— sí está al alcance de todos como posibilidad. El hecho de que unos poetas la usen y otros no, ya es otro problema en el que intervienen otros muchos factores, y que nos llevaría, creo, a una discusión mucho más compleja. —ECP: ¿Concluimos, entonces, que en el cóctel poético completo entrarían tres elementos básicos: la densidad de la experiencia, la autonomía y la reconstrucción vital? —JM: Sí, puede resumirse así. En el estado actual de la vida en las sociedades desarrolladas esos tres puntos son paso obligado, a mi entender, si deseamos que la poesía esté en condiciones de desarrollar sus potencialidades y servir de herramienta para la creación de vida. —ECP: ¿Es el juego el summum del materialismo poético, el éxtasis de la colectividad creativa en el lenguaje? —JM: No sé si el summum, porque no me gusta establecer jerarquías en esto —cada cual debe encontrar los medios que le sean propios—, pero está claro que el juego, como actividad poética colectiva, que crea de forma natural un espacio de vida intensificado a su alrededor en el que el grupo vive libremente su experiencia soberana, es un sitio inmejorable por el que empezar. —ECP: Habría que cargarse también cualquier mitología, entiendo. La fragmentación de la realidad, la mitología, el discurso como obstáculo camuflado del auténtico lenguaje... Es una tarea herculana, valga la referencia mitológica. Pero, claro, como tú dices: «Toda interpretación del mundo tiende a convertirse, de una forma u otra, en mito». ¿Qué hacemos, Julio? —JM: El mito, que históricamente fue el lugar privilegiado de la poesía, forma parte de nuestra idiosincrasia como especie y es indispensable para comprender cualquier colectividad. Cada sociedad tiene los suyos, que sirven para entender la vida y el lugar del individuo en el mundo, y lo que es más importante, para explicarlo a los demás. En la actualidad, por mucho que parezca lo contrario, existe un mito capitalista, que sirve para explicar el mundo desde coordenadas muy concretas. Este mito funciona todos los días de nuestra vida por medio de múltiples narraciones que lo confirman —películas, series, publicidad de todo tipo—, a través de los rituales que se le añaden —épocas de compras compulsivas, «fiestas de guardar» como el Black Friday, etc.—, y en sus templos —los centros comerciales—. Pero este mito miente, ya que ha falseado la naturaleza del hombre y la ha sustituido por una práctica económica por la cual, y solo por la cual, la vida parece adquirir un sentido. Este es el mito que hay que derribar, y sustituirlo por otro, más acorde con nuestras necesidades. Y en este proceso la poesía puede tener un papel crucial, dentro siempre de una lucha mucho más amplia, por supuesto. Y no solo porque el mito capitalista no nos guste, o porque signifique la negación explícita de todos los valores que la poesía como práctica representa, que también, sino porque al final está poniendo en peligro la existencia del ser humano sobre el planeta. —ECP: No puedo estar más de acuerdo en que la poesía no es domesticable, no se deja sofocar, ha de ser salvaje... ¿Incluso ante el materialismo poético? ¿O esta pregunta que termino haciéndote también, de alguna manera, es una trampa del capitalismo?
—JM: El capitalismo siempre va a querer jugar la carta del relativismo para desactivar cualquier propuesta que considere problemática. Ponerlo todo en cuestión permanente es legítimo e imprescindible, pero sucede que nuestros deseos no son relativos, sino concretos, aunque no siempre sean de fácil dilucidación. Después de ponerlo todo en cuestión hay que elegir, decantarse en base a lo que en realidad se relaciona con nosotros, asumiendo si es preciso las inevitables contradicciones que siempre van a aparecer pero sin dejarse vencer sin más por ellas. La poesía debe ser indomable porque en el mundo actual, en el que nuestros deseos han sido sustituidos por meros simulacros económicos, está obligada a serlo para poder recuperarlos. No hay otra. El materialismo poético será puesto en cuestión, no me cabe la menor duda, pero si no se ofrece una alternativa crítica, y si no se toma partido por ella, ese cuestionamiento no servirá de gran cosa. —ECP: ¿Conviene vivir en los márgenes para una mejor observación del mapa humano? —JM: Nunca me ha gustado reivindicar la existencia en los márgenes per se. Pueden ser un lugar muy solitario, árido y aburrido, nada recomendable. Lo que pasa es que si se quieren hacer las cosas de una forma determinada, el sistema te mantiene ahí lo quieras o no. No hay mucha elección. Eso da mucha libertad, mucha perspectiva y muchas alegrías, en especial si uno tiene la suerte de compartir esos márgenes con otras personas que tengan los mismos objetivos e inquietudes. Pero no conviene regodearse en ellos, porque al final la distancia aumenta tanto que puede volverse infranqueable, y entonces se vuelven una jaula. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Nuestros ladridos “coloquiales” llegan hasta Alemania para que Manuel Rivas González (Cádiz, 1979) nos responda algunas inquietudes surgidas a raíz de la lectura de Seis y media, cena un monje (Balduque, 2020), libro publicado hace pocos meses y ópera prima de este filólogo que imparte docencia en tierras germanas y ha investigado en los ámbitos de la lingüística y la filosofía del lenguaje. Pocos títulos de poesía publicados en España en 2020 son tan atractivos como este. Escarbemos en su contenido. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: El libro se inicia con un poema, ‘Religión’, que impresiona por su contundencia, yo diría, romántica. ¿No es la esencia de casi todas las religiones una iluminación que nace a menudo entre la oscuridad? —MANUEL RIVAS GONZÁLEZ: Es la contundencia de quien sabe que ha encontrado algo. Durante un tiempo ha estado sospechando que eso era real, pero es que ahora lo ha visto. Recuerdo un momento concreto, en Madrid, tomando una cerveza en que me digo: “escribe, dales miles de vueltas a tus pensamientos; céntrate en esa actividad sin mirar a ninguna otra cosa; sin mirar a dónde te conduce”. El trabajo con las palabras no está tan lejos de lo que una religión oficial te ofrece: consuelo, esperanza, gozo; pero tú eres tu propio cura y las oraciones no están prefabricadas. Y esta “religión” no te la vende nadie. Te la haces tú cuando la necesitas o cuando te apetece. —ECP: «Para tenerlo todo / se ha puesto a querer / lo que ya tiene». Son tres versos de tu poema ‘Atreverse’ para enmarcar. ¿Concibes este Seis y media, cena un monje como una especie de vademécum del alma? —MRG: En mí sí ha tenido esa función. Pero no el libro en sí, sino la poesía en general. Esa introspección de la escritura. Esa labor de orfebrería, olvidarte de unos versos para encontrártelos un día por sorpresa; la posibilidad de que la idea central quede absorbida por otra secundaria. Yo he experimentado en ese peinar y repeinar diversión, alegría, rehabilitación. Recuerdo momentos en los que he pasado de estar mal a estar perfectamente con la sola ayuda de un poema... Pero claro, todo esto sin pretender darle la monserga a nadie. Cada uno ha de alegrarse o curarse como buenamente pueda. No voy a decir “lee poesía para curarte”. Sé, eso sí, que hay quien puede sentir algo parecido a lo que yo he sentido. El poemario no está concebido para nada, sino que es una consecuencia de cosas que han pasado o han dejado de pasar en diez años de vida en este otro planeta Erasmus. De hecho, la aparición del libro es bastante accidental. Juan Andrés García Román y Carmen Ibáñez me animaron a darle forma final al corpus que yo me traía entre manos. Luego le mandé el trabajo al poeta José Alcaraz, editor de Balduque, que lo leyó y me respondió con un email que un día tendré que enmarcar. De las alegrías más grandes que me han dado. Pues bien, el libro aparece justo en una etapa en que yo había conseguido alejar de mi cabeza la idea de la publicación. Yo estaba ya con eso de que no publicar es el destino más alto —me sigue gustando la idea. Empezaba a estar muy a gusto en mi “malditez” de poeta inédito. —ECP: ¿Te atrae filosóficamente la ataraxia, hay esperanza o «mañana el sentimiento habrá cambiado»? —MRG: Bueno, en ese poema me encuentro muy impactado por cierta alegría experimentada, creo recordar que sin motivo concreto. Y en ese momento estoy sorprendido por lo vívida que es la sensación. Uno que recuerda perfectamente que no quiere encontrarse con nadie, de repente quiere saludar a todo el mundo; quiere incluso ayudar a la gente, ayudar en una mudanza, meterse en líos... La generosidad es algo maravilloso. Hay gente que lo tiene muy bien asimilado. Yo conozco al menos ese sentimiento y, lamentablemente, sé que la constatación precisa de un estado de ánimo suele significar que ya se acaba y viene otro, a menudo de signo contrario. Tenemos la inocencia de pensar que cuando estamos bien dominamos las claves de estar bien; que ya sabemos cómo sentir para la próxima. Hay esperanza, sí. Yo la tengo porque soy voluble e inseguro: no puedo estarme quieto mucho tiempo en el mismo estado. Me asusto igual que me “desasusto”.
—ECP: Se puede conquistar la felicidad, aunque sea «segunda y rara», pero sólo a veces, ¿no? ¿Es necesario que la felicidad sea intermitente?
—MRG: Si la identificamos con la euforia o la alegría, por supuesto que hay intermitencia. Pero también podemos verla de otra forma. Quizá la felicidad sea solo “segunda” y “rara”, es decir, algo que te pasa sutilmente cuando dejas de perseguir esa otra cosa primera que tú crees muy definida y obvia. En uno de mis cursos hablamos mucho sobre la felicidad y mis alumnos siempre destacan la necesidad de no dejarse engañar por las redes sociales. Están como alerta con eso porque son muy listos y saben que les pueden fastidiar la vida. Lo que no estarán pasando “pensando que” no son felices por no ser ideales... Quizá ahora te esté respondiendo mejor a lo de la ataraxia. Suspendamos a veces los “objetivos a toda costa”, naveguemos con arte, tengamos uno o varios planes B, escribamos. Hay verdades por pulimento, que ni tú las sabes cuando las dices y están ahí, mirándote, esperando a que repares en su presencia. Está claro que un poco de vivir por dentro puede hacerte bien, ¿no? Pero sin sermones. Cada uno que se dé el producto que mejor le siente. |
ENTREVISTAS
El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL
CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|



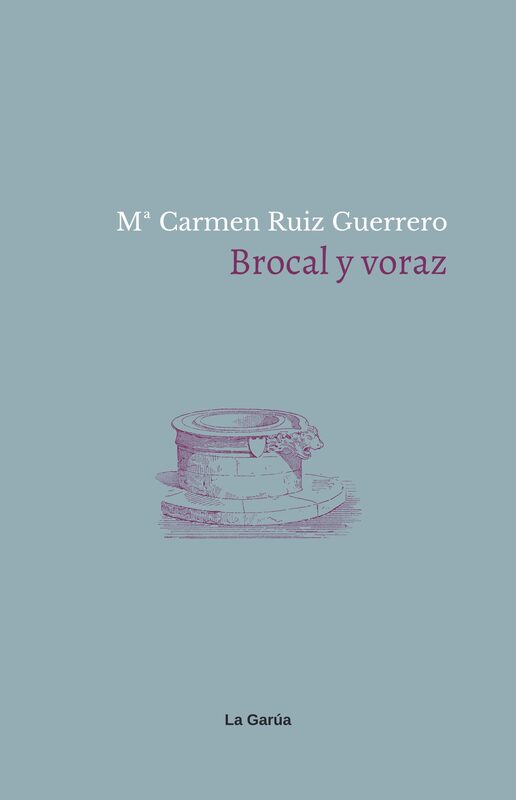



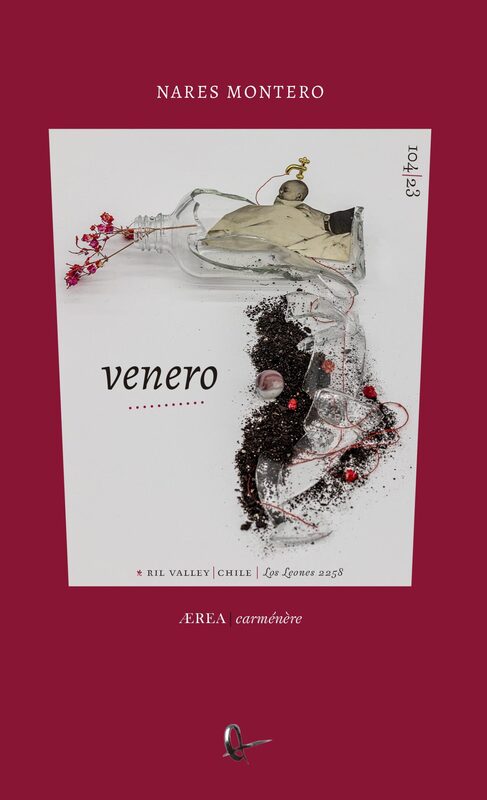

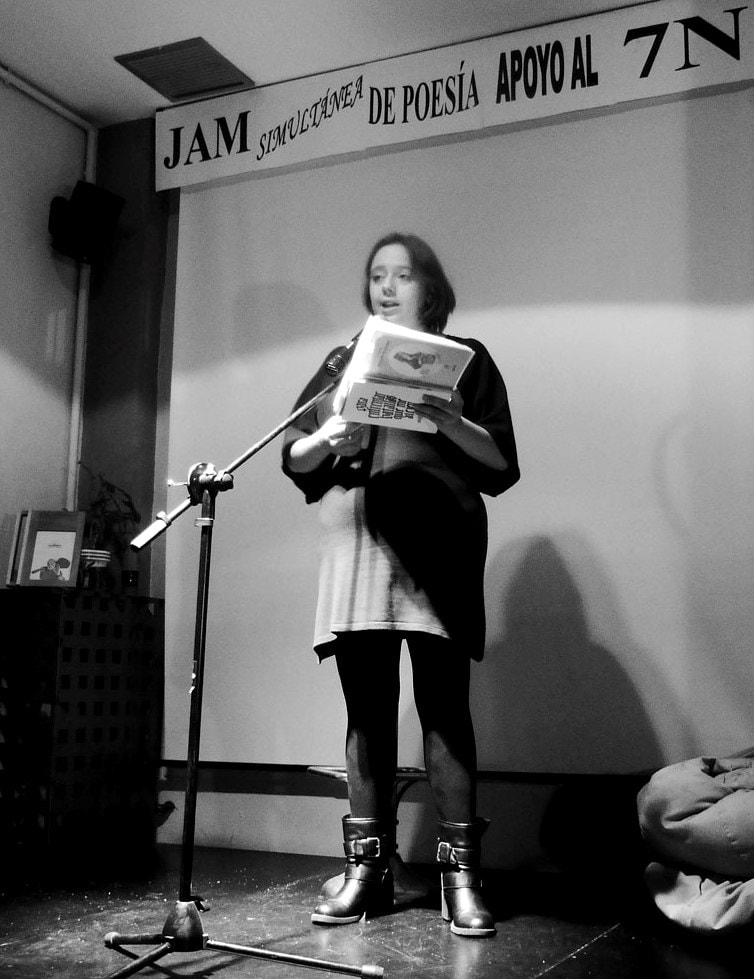

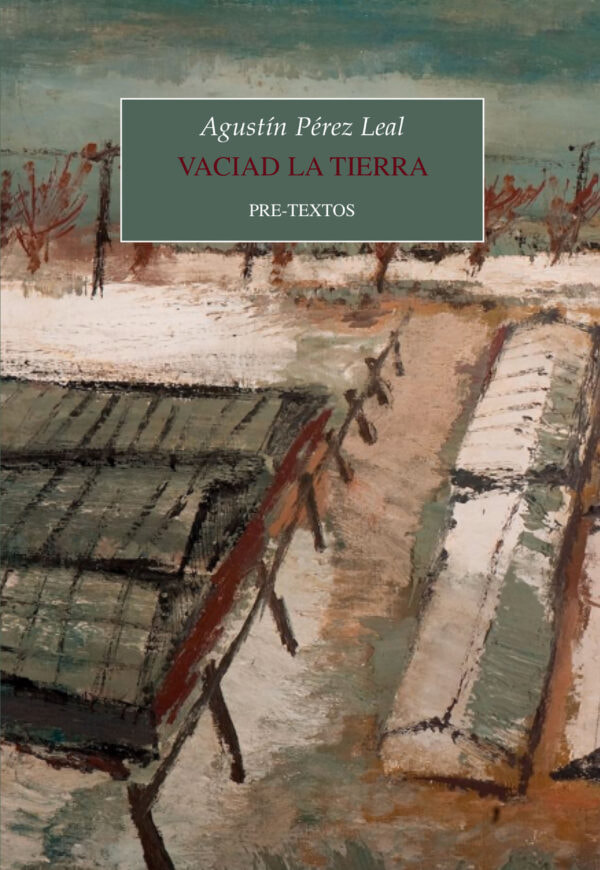

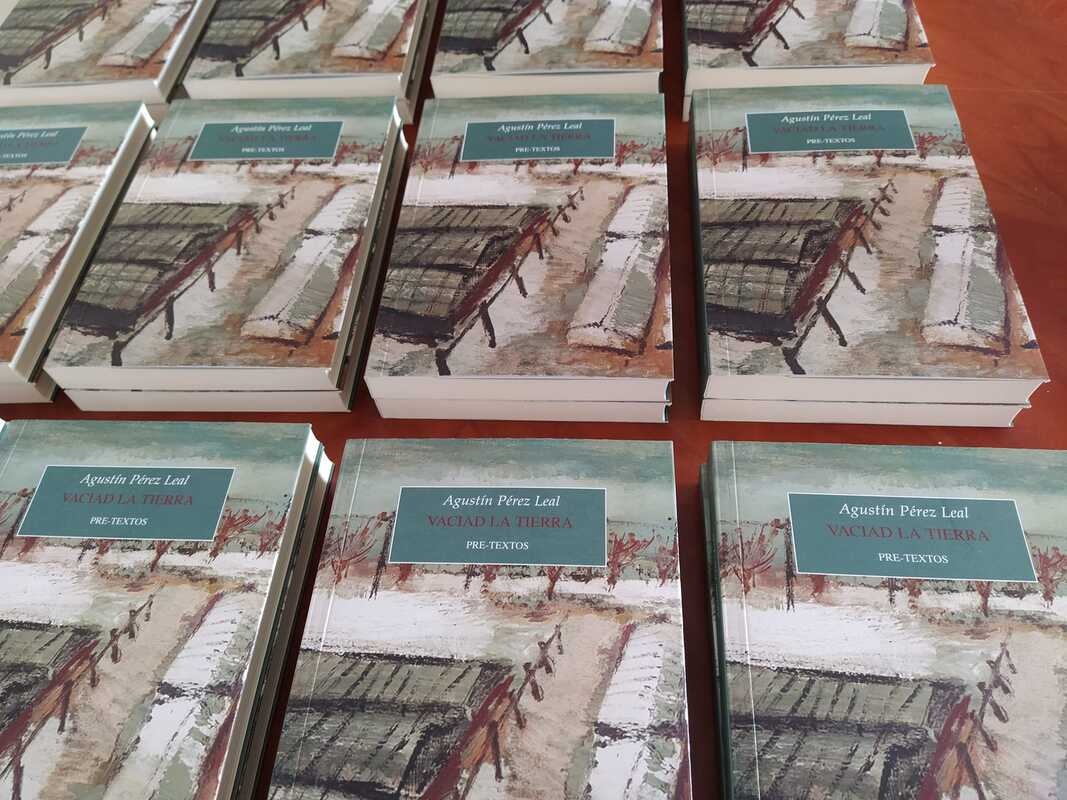
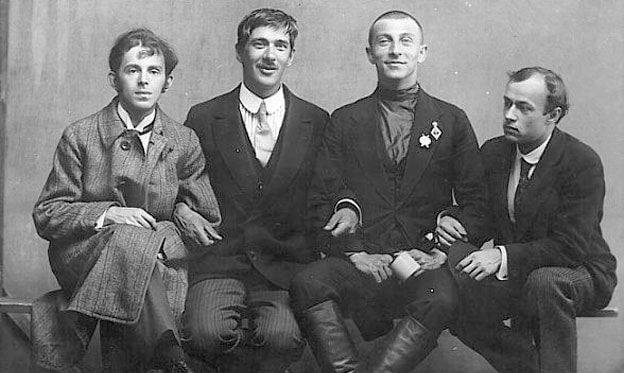
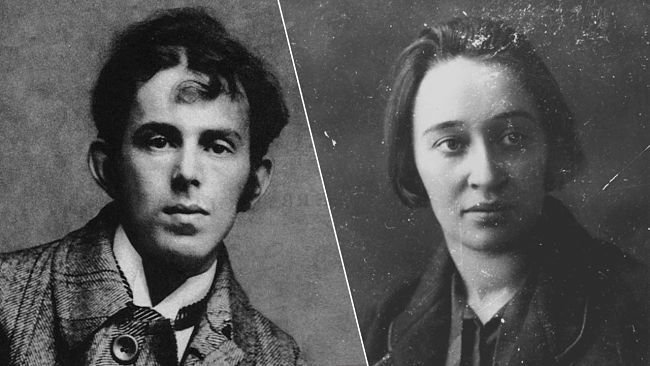
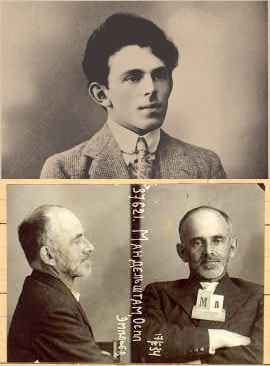
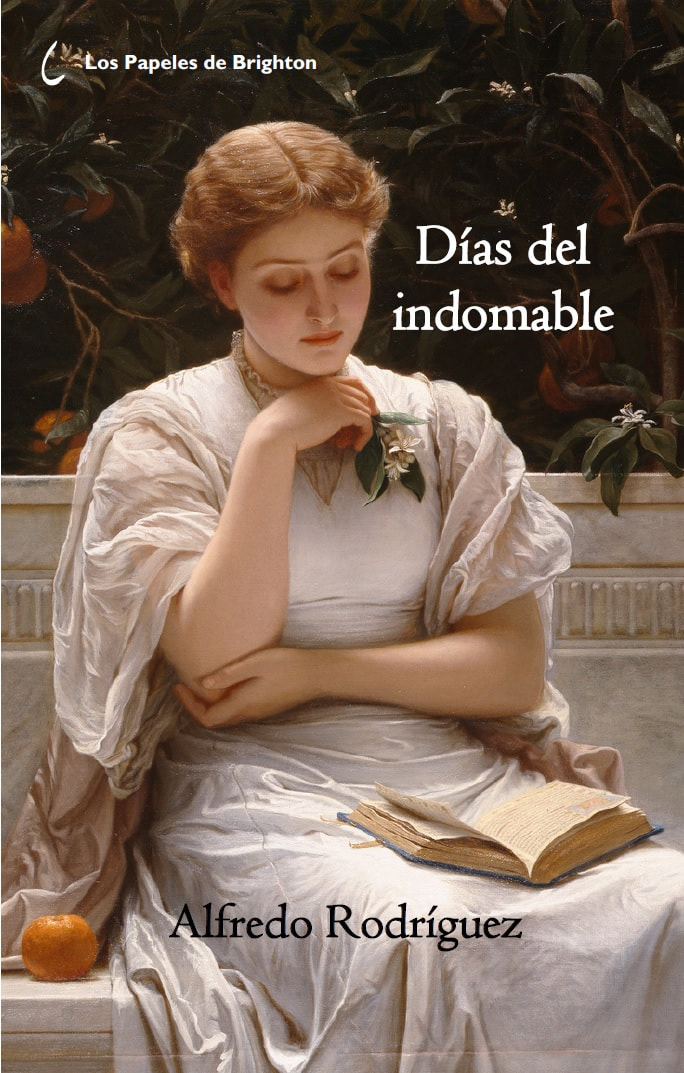
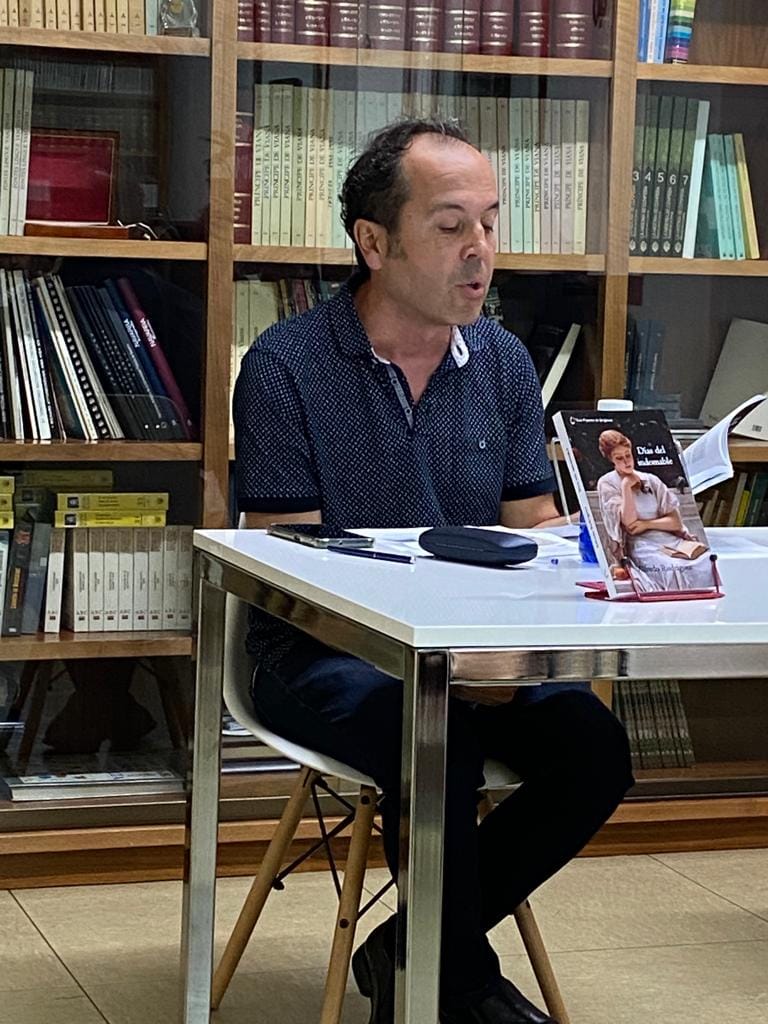
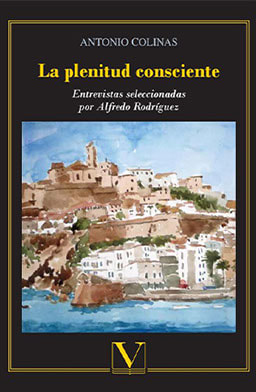
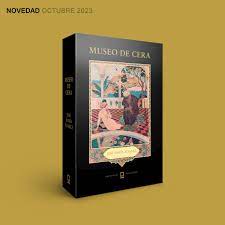


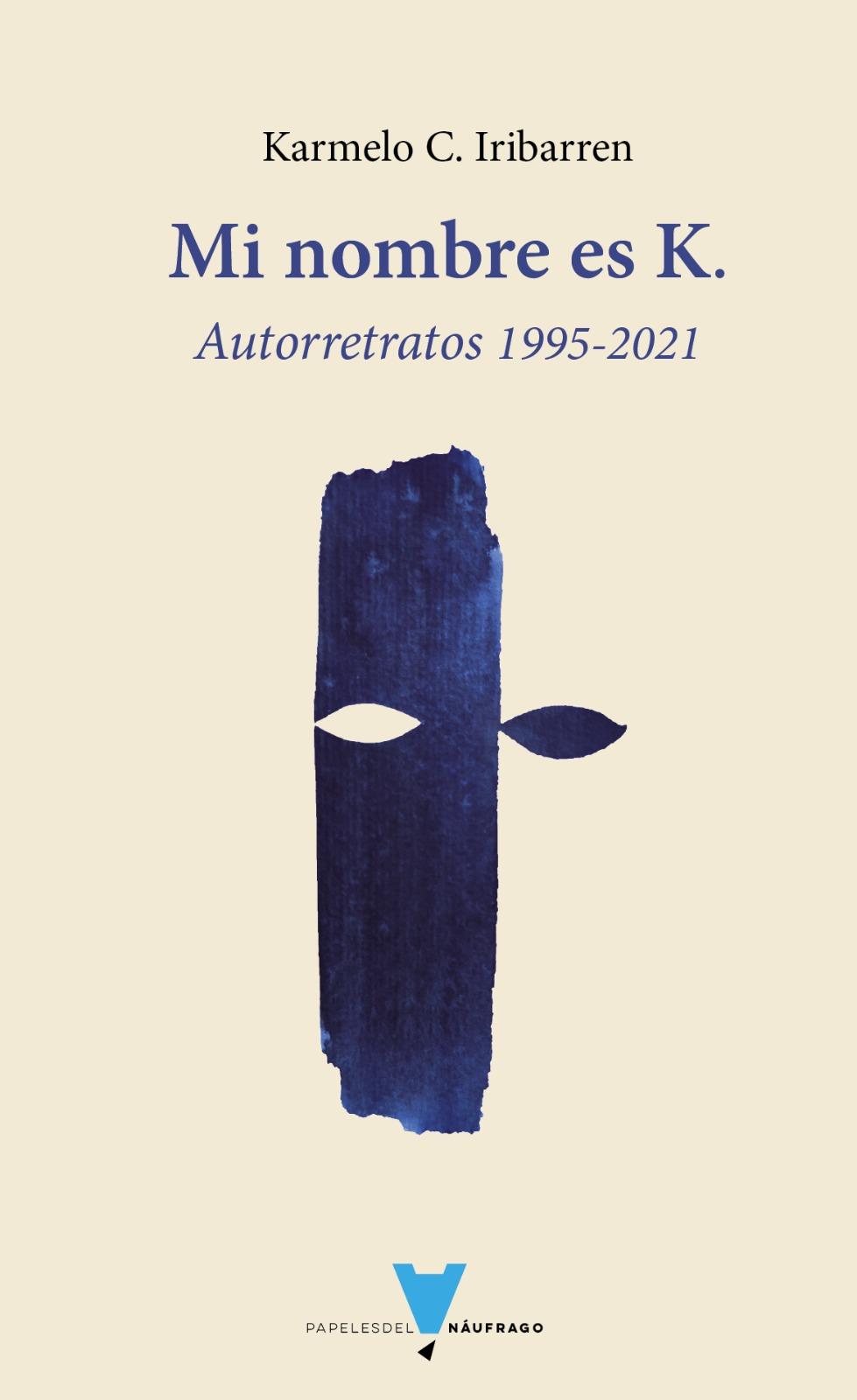
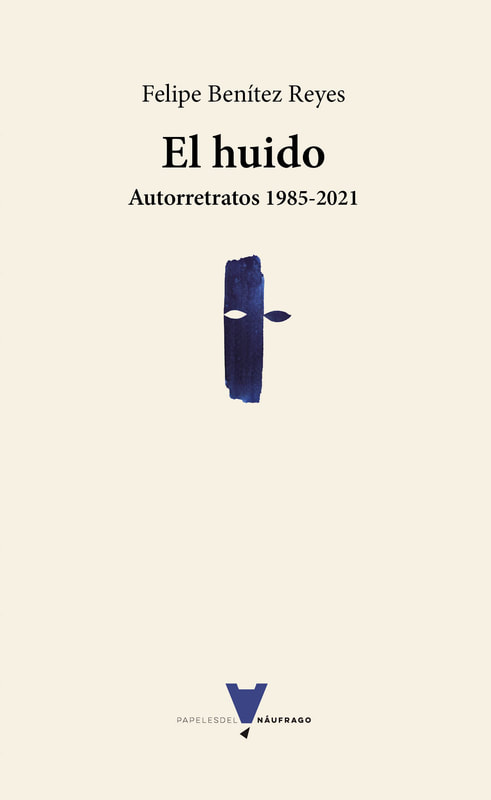

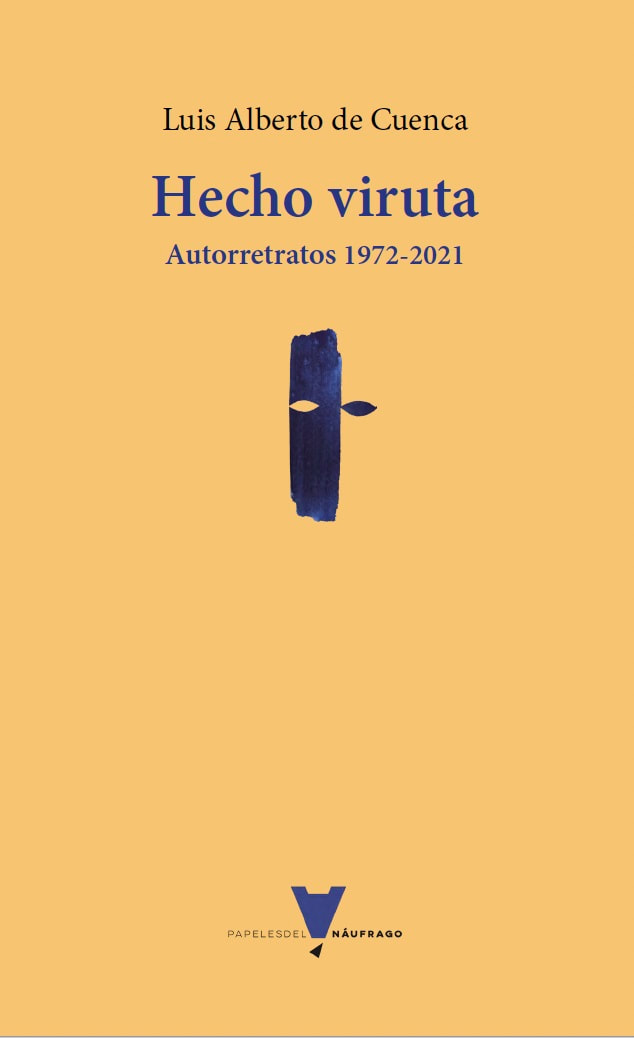

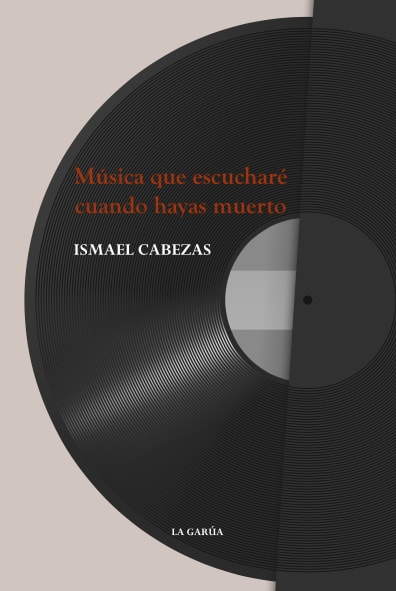

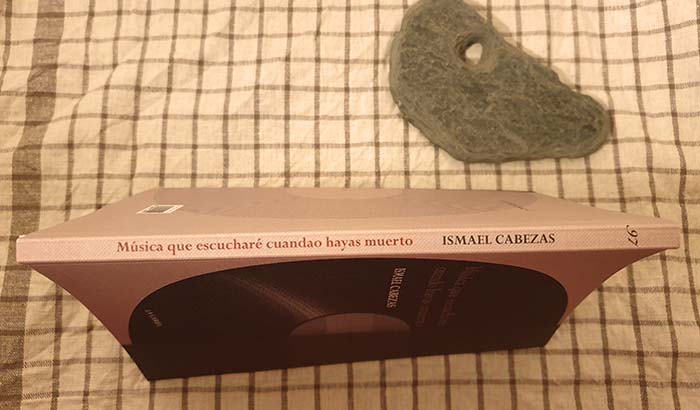


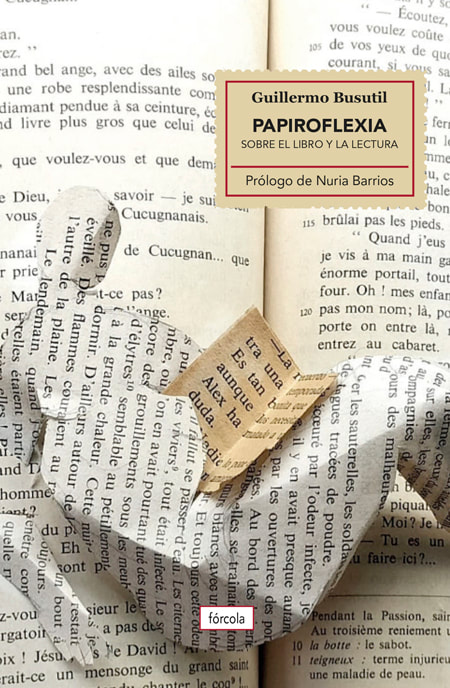

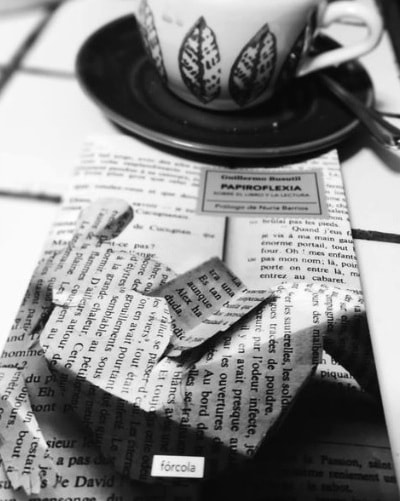





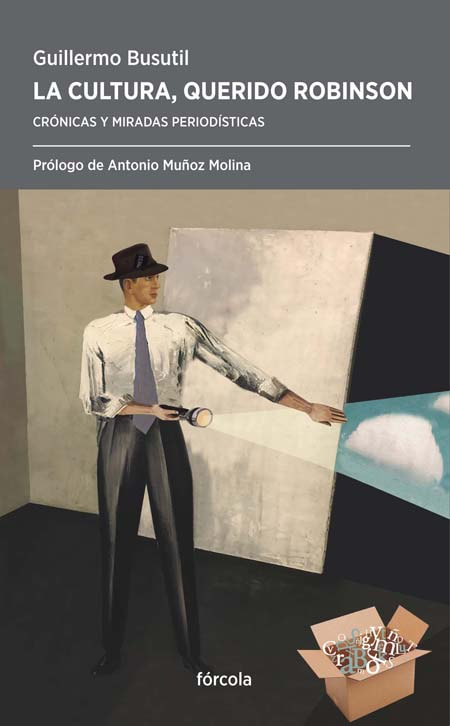
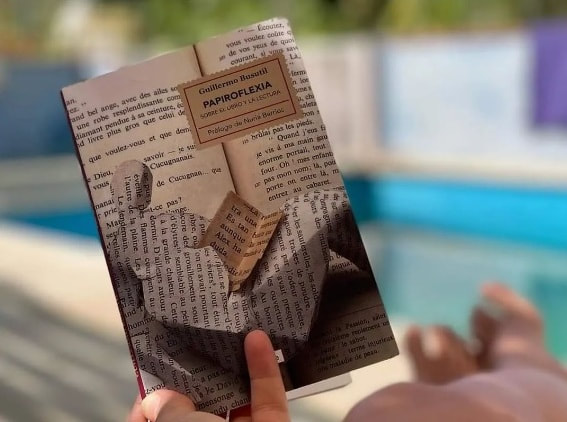

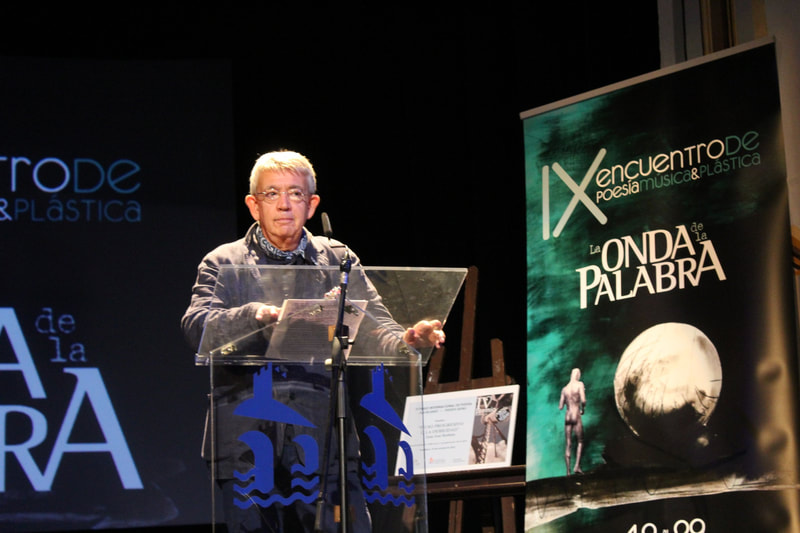


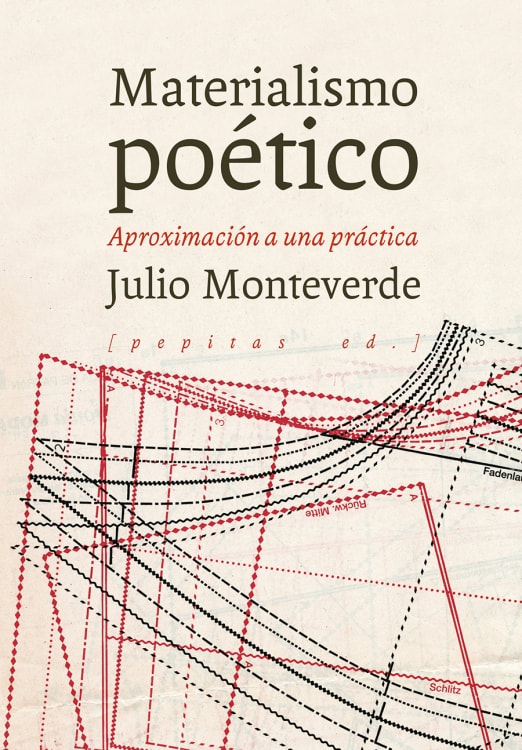

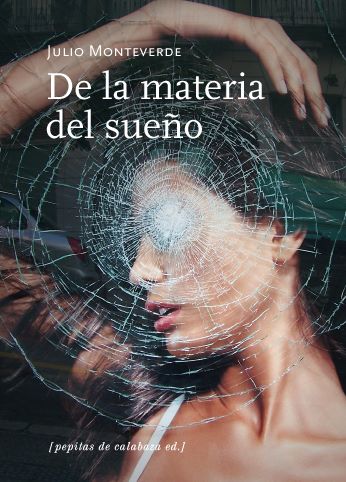
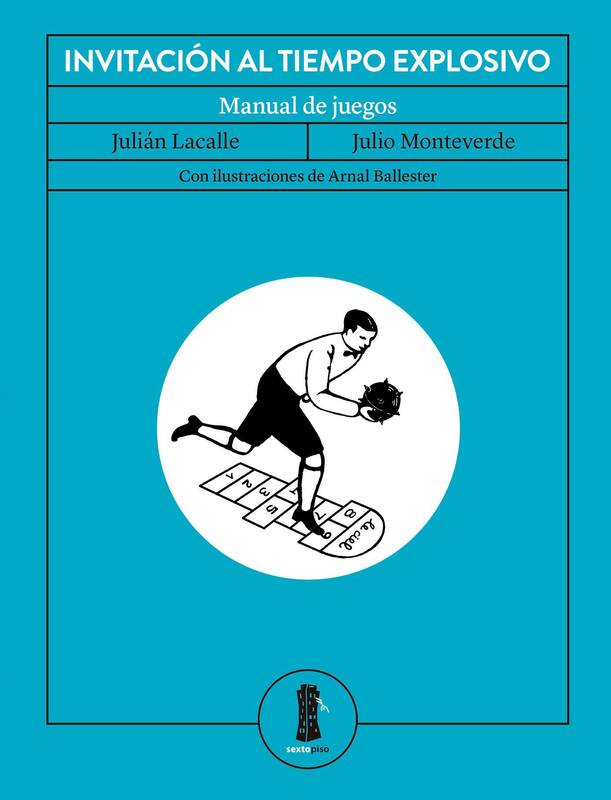
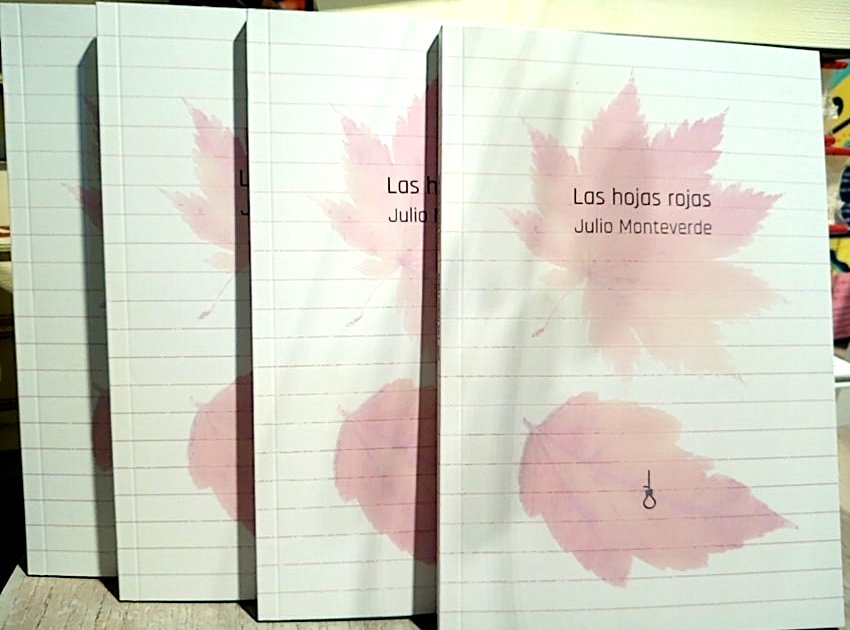
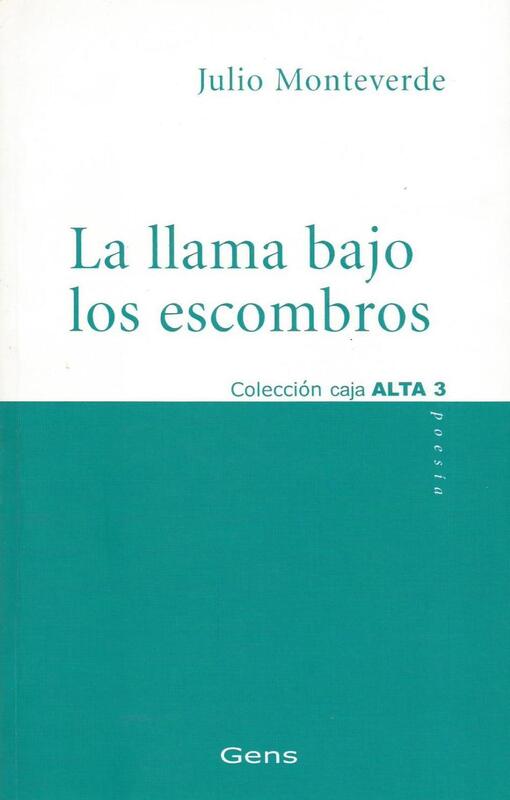
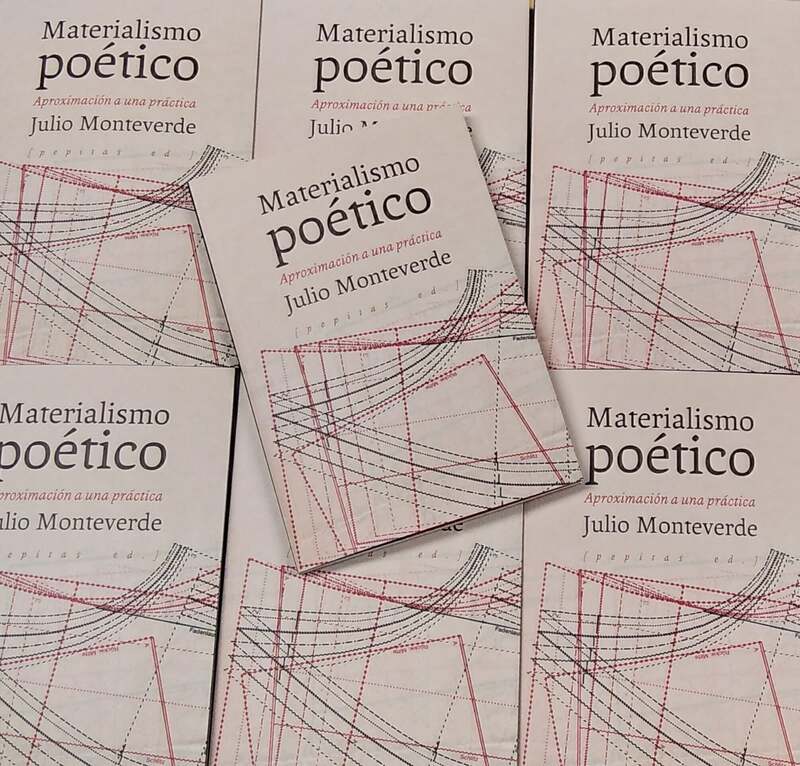
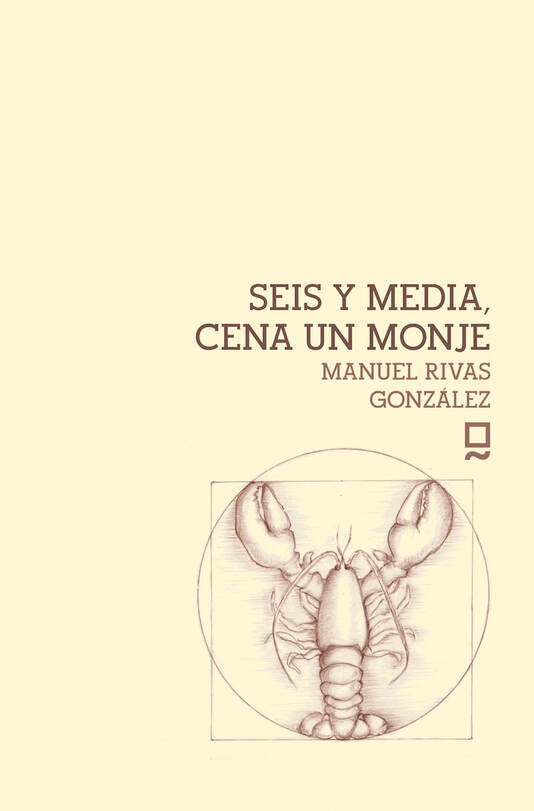
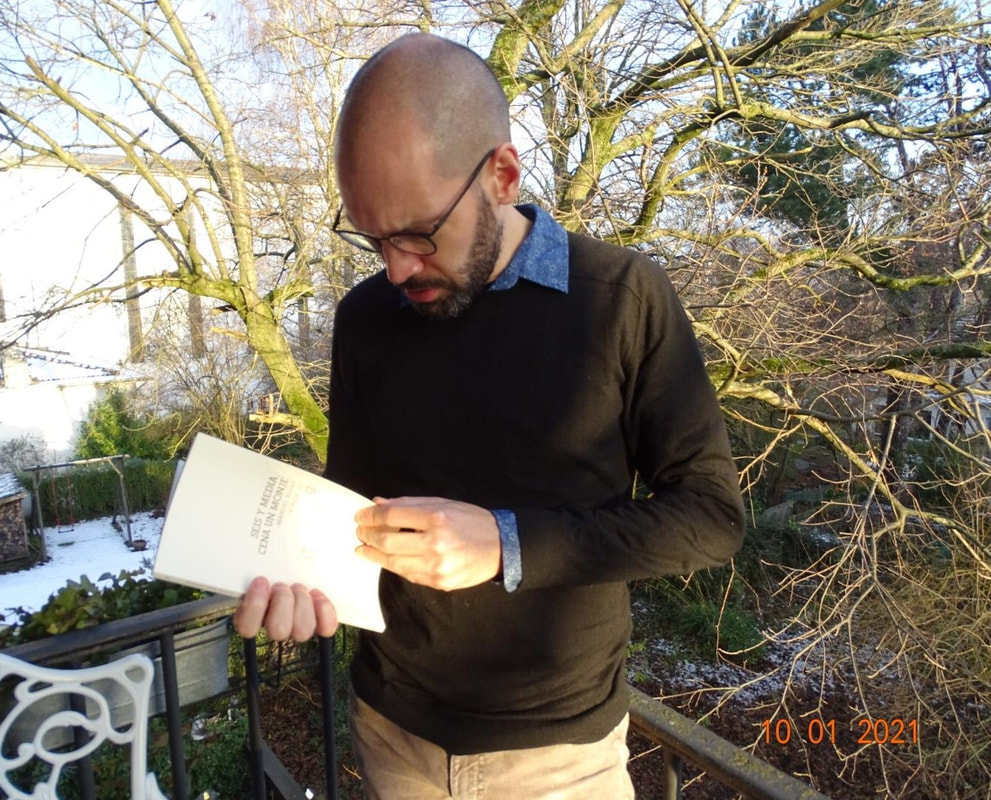
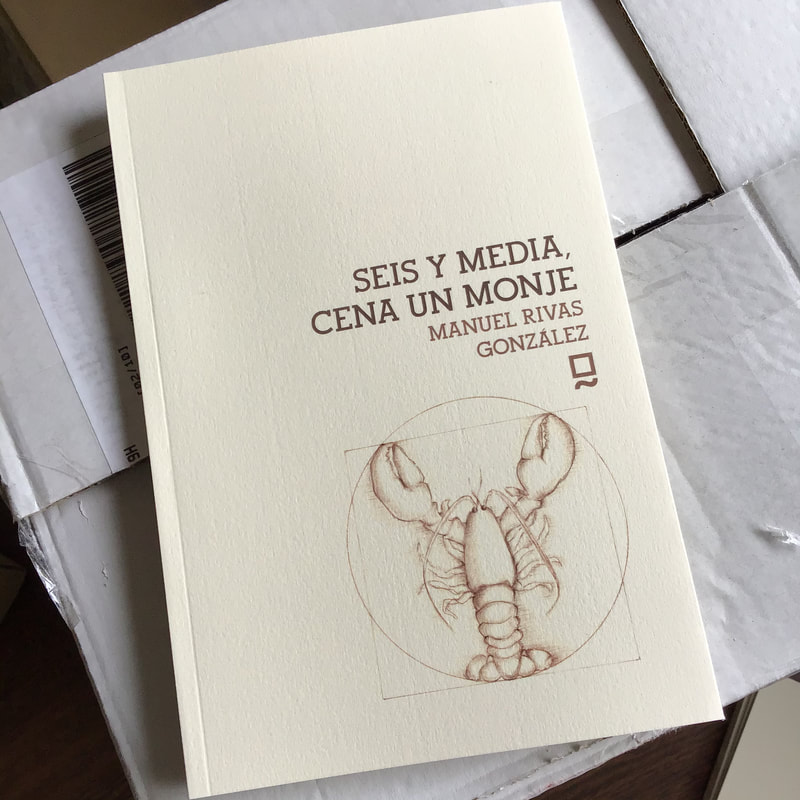
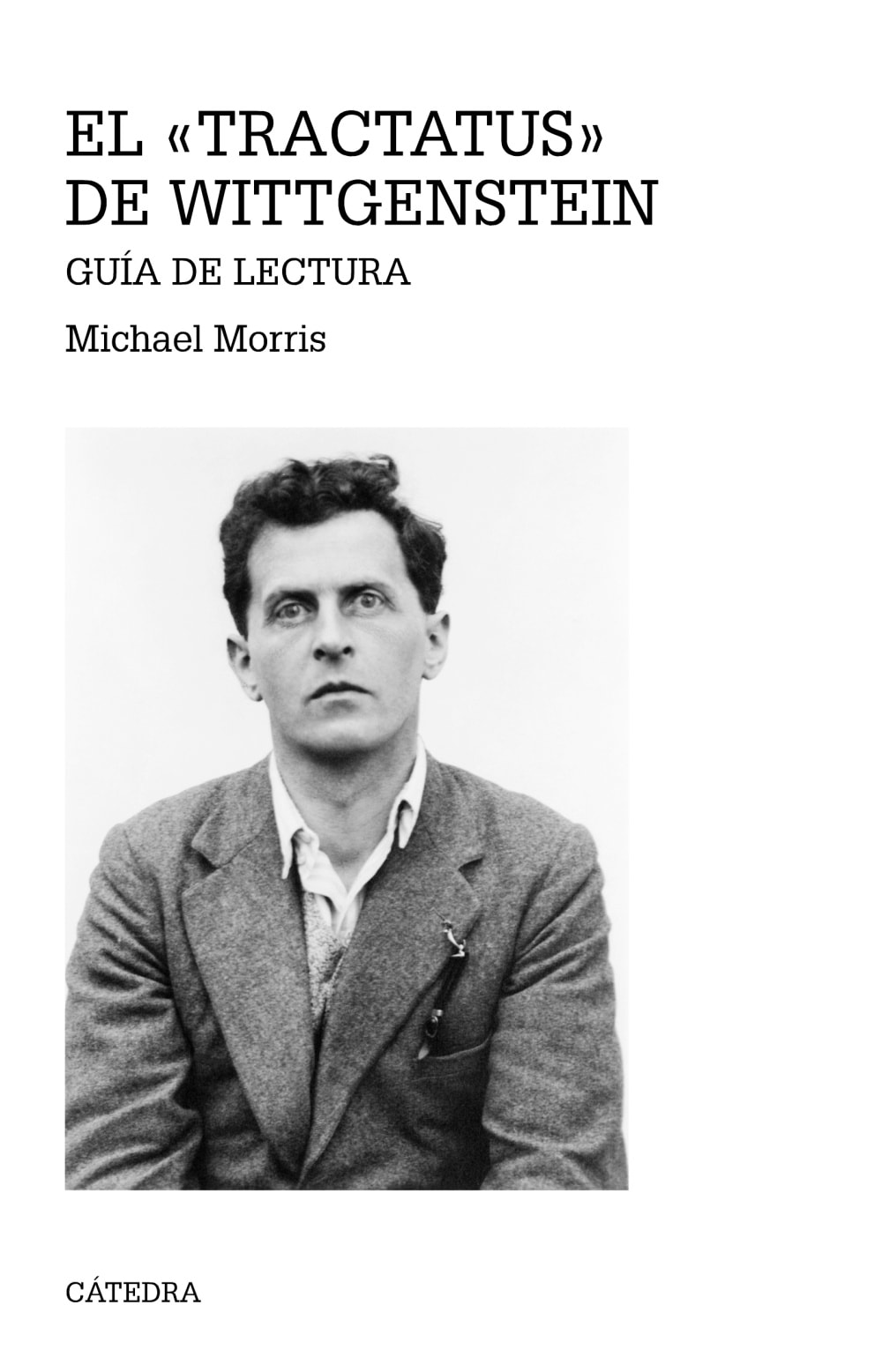
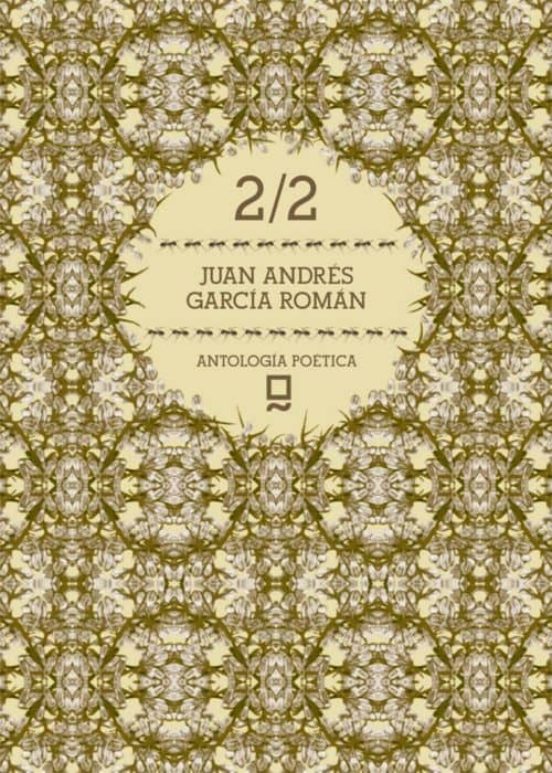
 Canal RSS
Canal RSS
