|
ALBERTO CHESSA. PALABRAS PARA LUEGO (Huerga y Fierro, Madrid, 2024) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Palabras para luego es el séptimo poemario de Alberto Chessa y, en cierto modo, supone la confirmación irrefutable de la calidad de este poeta, que ya venía refrendada por los reconocimientos que algunos de sus libros anteriores han obtenido, entre ellos el Accésit del Premio Adonáis o el Premio Internacional de Poesía Dionisia García. El hecho de que este último libro haya sido publicado en la colección Signos de Huerga y Fierro (en cuyo catálogo se encuentran títulos como el Ocnos de Cernuda o el Adonáis de Percy B. Shelley) supone su consagración como clásico, y premia una trayectoria impecable que Palabras para luego consolida de una forma brillante. El gran acierto de Palabras para luego es, por seguir tirando de ese hilo de su carácter de clásico, la forma absolutamente personal y sincera (si es que puede hablarse de sinceridad en poesía, en literatura, y ya sabemos que no) con la que Alberto Chessa se enfrenta en este libro a la poesía, es decir, a toda una tradición, un oficio, una técnica, unos tópicos y temas que, pese a ser literatura, él consigue convertir en vida, en algo orgánico y urgente. Esta metabolización (o fagocitación) de la tradición en biografía se realiza de muy variadas maneras. En primer lugar, tal vez por ser lo que más destaca a nivel formal, podríamos señalar el uso de la métrica. Hay todo un despliegue de formas métricas que revelan ese reconocimiento y dominio de la tradición que hay en Alberto Chessa: haikus, endechas, endecasílabo blanco, sonetos, versículo, prosa poética... Pero, si nos detenemos, por ejemplo, en la forma en que utiliza el soneto (la composición clásica por excelencia) podremos entender mejor ese peculiar uso de la tradición que otorga a este libro su especial personalidad. Hay tres sonetos en Palabras para luego, pero el poeta subvierte el sentido esencial de esta forma métrica. Si el soneto es la unidad cerrada (la cárcel, decía alguien (1)) por excelencia de la poesía, Chessa decide abrirlo, subvertir su unidad, su autosuficiencia y su perfección. Esa liberación se realiza al incorporarlo en un texto híbrido, en un poema más largo dentro del cual el soneto es solo una pieza más, catorce versos engastados como una piedra preciosa dentro de una joya (una cadena abierta, como luego se explicará). Así, por ejemplo, en el poema ‘Notas del comentador’ los catorce versos del soneto son los primeros de un poema que, a partir del verso 15 continúa en versículos que funcionan como comentario al soneto, un cambio métrico que incluye también un cambio de persona poética, introduciendo un yo que no había en el soneto, el yo que comenta, que deja que el pensamiento ensucie o libere, según se quiera mirar, esa prisión métrica: un cambio de ritmo, de tono y de voz, un comentario a la tradición, una forma de mirar a su propio poema desde fuera —desde un falso afuera pues el comentario, claro, sigue siendo poema. Esa voz, y ese tono del comentario (de hecho, la primera parte de las tres que componen Palabras para luego se titula “Notas del comentador”) es una de sus claves estéticas. A pesar de la variedad de tonos y ritmos que se pueden encontrar a lo largo de todo el libro, la voz poética se convierte, principalmente, en testigo y, desde esa distancia, se abre el espacio o la posibilidad del comentario como entidad poética, con todo lo que ello acarrea en cuanto a subjetividad y a reflexión (que no excluye la emoción). Así, en ocasiones esa mirada de testigo se vuelve sobre el exterior, sobre la cotidianidad más social y ciudadana, especialmente en la primera parte, con poemas como ‘Sala de revelado’, ‘Súper’, donde hay un personaje, alguien a quien la voz poética observa y cuyos movimientos comenta, casi narrativamente. Pero la esencia de ese comentario es la reflexividad, pues toda reflexión que la voz poética realiza sobre esa anécdota cotidiana se vuelve también hacia él, cuestionando la validez de su propio comentario, convirtiendo a esa voz en protagonista temporal y viviente de todo lo que observa, y todo lo que canta. No hay una posición sub specie aeternitatis: quien habla, quien mira y comenta, quien poetiza (con una u otra métrica) está dentro, sometido al tiempo, a la incertidumbre, al asombro. En otras ocasiones, el comentador no mira hacia fuera: se sitúa frente al espejo (literalmente, en poemas como ‘Zafarrancho’) y, sobre todo, se sitúa frente al poema, se ve escribir, y se pregunta qué escribe, y para qué, y con qué sentido. La cuestión metapoética es, pues, uno de los temas centrales de Palabras para luego. El prefijo “meta-” ya incluye la idea de comentario, por lo que parecía inevitable que lo metapoético tuviera ese lugar central. No obstante, nunca cae Chessa en esa vertiente ombliguista y estéril en que a veces se convierte la metapoesía, pues del mismo modo que, al mirar al exterior, lo hacía con el acierto de introducirse a sí mismo en esa realidad social, recorrido por el mismo tiempo y miseria (o milagro) que los personajes, al mirarse escribir genera un desdoblamiento vital cargado de sinceridad y autoconsciencia. Es metapoesía, sí, pero como experiencia y como reflexión, enriqueciéndose ambas, en un ejercicio de transparencia, que se aprecia, por ejemplo, en el magnífico poema que cierra esta primera parte, titulado ‘Tras escribir un poema’, donde ese desdoblamiento se analiza poéticamente: «¿A quién creer? ¿A la voz en continua dicción reinventada o a aquella que me ocupé celosamente de acallar para no tener que escuchar ni a la persona ni a la máscara? / Soy yo quien habla en el poema. / Soy quien lo silencia todo». Ese desdoblamiento y ese tono reflexivo del comentario no excluye, sin embargo, el entusiasmo, el asombro y el arrebato. Al principio de este artículo he elegido, del catálogo de la colección Signos en la que este libro se incorpora, dos títulos: Ocnos de Cernuda y Adonáis de Shelley. No han sido elecciones al azar, pues hay mucho de estos dos poetas en Palabras para luego. Pese a la inherente postmodernidad que implica el mismo hecho del comentario como forma principal de enunciación, hay algo (bastante) de romántico en Alberto Chessa, y esto se aprecia especialmente en aquellos poemas que hablan sobre el hecho poético. «Indestructible es la unidad del mundo», dice uno de los versos de Adonáis, y ese mito romántico de la unidad reaparece con frecuencia en Palabras para luego. Es especialmente visible en la segunda parte del libro titulada “Albada antes del alba” y que consta de un solo poema en ocho partes que desarrolla el anhelo romántico de unidad, de traspasar la barrera del sujeto para que este deje de ser un ente aislado, separado del mundo representado de los objetos: «Quiero dejar de ver las cosas / tras su cristal, quebrar las horas hasta / el límite de un hueco, / donde la luz se funde como un todo». Por supuesto, como sucedía en el Romanticismo, esa unidad no es nunca realizada, porque siempre es horizonte, inminencia: «Qué poco falta para estar completo». Al más puro estilo místico, este poema reconoce que abrazar el entusiasmo y celebrarlo es una forma de abandono porque, si ha de soñarse con la unidad, no puede ser desde el sujeto (que es distancia, ironía o impotencia aislante) sino desde el abandono de ese sujeto, es decir, la disolución mística o poética, algo más allá de la voluntad individual y razonada, algo que no se elige: «El viaje no se elige: se descubre. / Cedo mi voz al do de las sirenas». El poema, no obstante, tiene un doble final, es decir, un final y un comentario, un instante de milagro, y un después de ese instante, que es el tiempo del comentario, cumpliendo ese desdoblamiento que es una figura recurrente en todo el libro. Así, tras el éxtasis místico-romántico: «Estoy completo, sí (...). // Comprendo (en todos sus sentidos) cuanto / mi vista abarca. Leo la faz y el antifaz / del mundo, sus paisajes en clave de inminencia. / Estoy pisando ya las hierbas / que mece el primer sol. Estoy cantando al fin / la albada antes del alba», el poeta incorpora tres versos finales que desdoblan su voz y, al desdoblarse, termina el sueño de la unidad con un signo de interrogación ausente que deja gráficamente incompleto, abierto, el texto: «¿Completo yo? / No, claro que no. / ¿Cómo iba a estarlo». Tras ese sueño místico del que despierta en los últimos tres versos, viene la tercera y última parte del libro, titulada manriqueñamente “Tan callando”. Aquí encontraremos, junto con ese ímpetu místico, metapoético y filosófico, también la vida cotidiana, la pequeñez del hombre, del padre, del marido y ciudadano sometido a las fuerzas de la historia y el paso del tiempo. Así se completa y se hace humilde, y más auténtica, esa experiencia trascendente; porque la vida es también así, a la vez trascendente y aleatoria, insignificante y divina. Por eso vemos al poeta confinado en una pandemia (‘Tú también, sí’), o contemplar el descubrir de la vida y el lenguaje a través de sus hijas (‘Verbum’), o se nos describe su jardín pequeñoburgués, con sus lecciones clásicas sobre el tiempo y los confines que hacen humano y manejable el tiempo y las estaciones y las flores (‘Bucólica’). Esa coexistencia enriquece, pone pie en tierra cuando se ha volado demasiado alto o demasiado abstracto. El arrebato y el comentario, la mística poética de la noche y la ironía burguesa conviven para dar forma honesta y completa a esa voz testigo y protagonista que comenta y (se) analiza. Pero la voz del comentario en toda su complejidad se manifiesta en el último poema del libro, titulado, muy significativamente, ‘(fragmento)’. Este poema es mucho más que un magnífico cierre para un gran libro; es de una calidad inmensa por sí mismo, pero brilla aún más en diálogo con el resto de poemas que lo han precedido. Por un lado, desde un punto de vista formal, encuentra el tono y la voz perfecta para esos variados tonos del comentario de los que hemos hablado. Es un poema de largo aliento, pero precisamente porque su ritmo (y su sentido, pues son la misma cosa, como los mismos versos se encargarán de explicar) es el del aliento: es una forma de respirar que supone también una forma de pensar, y de escribir; es la sublimación rítmica y estructural perfecta de algo que ha sucedido a lo largo de todo el libro, ese estilo peculiar (entre romántico, cernudiano y postmoderno) de cantar pensando, o de pensar cantando, es decir, de encontrar la música del pensamiento y darle forma de verso, ritmo, aliento. Por otro lado, el poema consigue unir en una sola forma esa multiplicidad de lo conversacional y lo filosófico que hemos visto a lo largo de todo el libro; avanza a golpe de citas, pero no es culturalista ni pedante, porque son las citas del pensamiento, es la forma de pensar y de escribir, al hilo de lo que otros han pensado, llevando esas palabras ajenas a la vida propia; es decir, es el ritmo de ese monólogo eterno, ese río o corriente de conciencia que es el pensamiento, desordenado pero con su cadencia, caótico pero con una dirección, con un ritmo que es también un sentido. Es, en definitiva (tal vez como toda literatura lo es en esencia), un monólogo incesante, que no tiene principio, por eso el poema comienza en minúscula con una conjunción copulativa que implica un enunciado anterior que no conocemos («y también hay una hora cada día...»), y termina de la misma manera, abierto, sin punto, porque el monólogo no cesa. Y, al terminar de leerlo, al ver esa ausencia de puntuación final, el lector entiende algo que ha visto desde el principio: ningún poema de este libro se cierra con un signo de puntuación, es la página en blanco, el silencio, lo que cierra (y abre) el poema, lo que lo deja suelto (una cadena suelta), postergado, para luego. Y, al entender esto, también se entiende ese conflicto entre sentido y azar, entre unidad y tiempo, que ha recorrido todo el libro. ‘(fragmento)’, desde su título, y desde su composición heterogénea, llena de citas (sin llegar a la polifonía eliotiana, porque la voz del yo es fuerte aunque permeable y caótica), es también una refutación de ese romántico y místico anhelo o sueño de unidad que ha aparecido en otros poemas, especialmente en ‘Albada antes del alba’. Es un reconocimiento postmoderno de la imposibilidad de dicha unidad, una aceptación de que la realidad (y la identidad) está hecha de citas, de pensamientos de otros, de fragmentos; que el fragmento, lo roto, lo separado, lo heterogéneo y circunstancial es la verdadera unidad, el espacio de lo humano: «un fragmento / no rinde cuentas más que a sí mismo / o en todo caso a su ruina / de ahí que cualquiera pueda edificar sobre él / estrato / sobre estrato / sobre estrato». Es un poema que, como todo el libro, refuta el poema y lo afirma; asume la inutilidad de buscar en el lenguaje y en la poesía algo así como la verdad, la unidad, el sentido, pero admite que en esa búsqueda está la única verdad, por fragmentada e inútil que sea. Al fin y al cabo, esa es tarea humana, desde el mito originario de Adán: dar nombre, buscar la palabra que no servirá tal vez, pero será lo que tenemos: «pero a pesar de todo nombremos / nombremos todas las cosas / penetremos en sus nombres / para que no puedan decir que fuimos poco más que un remedo de la muerte / hay que nombrar las cosas / es importante no dejar de hacerlo / aunque no haya nadie en el lugar de dios”. Como en el resto del libro, el poema celebra la contradicción y en ella se afirma y se hace fuerte. Al tiempo que niega la unidad, celebra el esfuerzo de buscar el nombre; al tiempo que el poema se convierte en comentario que analiza y deconstruye mitos o ilusiones vanas, también reivindica el abandono místico, la renuncia del sujeto que está en el corazón de la poesía: «déjate ahora ser lo que escribes / formar parte de esa armonía (...) / sé tú ellos / sé al menos un fragmento de ti en ellos / escribe como se abre un compás / clavando su aguijón en el corazón mismo de las cosas». El sentido, la unidad, nunca estará en el presente ni en el yo que presenta las cosas, sino más tarde, en un tiempo derrideanamente diferido, y en este poema queda así explicado el título del libro, Palabras para luego; porque así es siempre la poesía, no solo este poema: palabras que no tienen sentido pero sí dirección, que son música y fragmento cuyo sentido último no reside en el poeta sino más allá de él, en el azar del tiempo y el lector postrero: «he decidido silabear estas palabras / que solo cobrarán un sentido / si lo cobran / después / cuando se hayan emancipado de la página y la hora que las propiciaron / y entre el después / con toda su soberbia aguda y terminante / y el humilde luego (...) / me quedo con luego». (1) Quevedo, en su soneto a Lisi titulado ‘Retrato de Lisi que traía en una sortija’: En breve cárcel traigo aprisionado; donde, conceptistamente, la cárcel es al mismo tiempo la joya y el soneto.
0 Comentarios
LUIS SÁNCHEZ MARTÍN. PASTILLAS DEBAJO DE LA LENGUA (Liliputienses, Isla de San Borondón, 2024) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Pastillas debajo de la lengua es el segundo poemario de Luis Sánchez Martín tras Carrera con el diablo (Lastura, 2019). También cultiva la narrativa, género en el que ha publicado el libro de relatos Todo en orden (Chamán, 2022), y es conocido por su trabajo de editor al frente de la recientemente desaparecida editorial Boria. Este poemario es un duro testimonio biográfico del poeta sobre sus problemas de salud mental. Esta cuestión se está convirtiendo en una auténtica epidemia en, al menos, la última década y sus causas no pueden atribuirse en exclusiva a la pandemia de 2019. Ya Mark Fisher (en Realismo capitalista) consideraba la salud mental, junto a la ecología, como uno de los territorios límites del capitalismo, donde el idealismo del beneficio y el crecimiento exponencial de este sistema choca contra la realidad material de quienes deben sostener esa exigencia inasumible: el planeta y los trabajadores. La abundancia de obras literarias que, como Pastillas debajo de la lengua, han tratado este tema en estos últimos años cumplen ese intento de la literatura por radiografiar los problemas del presente y ponerlos de manifiesto para promover el debate público. La dificultad de estos libros es que sus autores deben, también, superar ese estigma que el mismo concepto de “salud mental” acarrea en nuestra sociedad, donde se impone la figura del triunfador, la persona fuerte que puede con todo y que soluciona sus propios problemas. Pienso ahora, por ejemplo, en libros como Los brotes negros de Eloy Fernández Porta, Fármaco de Almudena Sánchez o El hundimiento de Manuel Vilas (cito solo los tres primeros que me han venido a la mente, seguramente el lector encontrará más ejemplos). Todos estos libros comparten con Pastillas debajo de la lengua esa valentía de hablar en primera persona de estos problemas. Como los anteriormente mencionados, el poemario que nos ocupa es, ante todo, un testimonio. Esta intención de anteponer la verdad de los hechos a la estetización propia del hecho literario es la que otorga al libro su peculiar composición, que combina el verso y la prosa, lo poético y lo narrativo. Este mandato testimonial se concreta formalmente de varias maneras. Por un lado, el libro incorpora textos en prosa con la forma de “informes médicos”, en los que se incluyen fechas de la consulta, nombre del facultativo, medicación recetada... Además, se emplean también como mecanismo que permite al autor desarrollar esa voluntad narrativa que hay en todo el libro que, en cierto modo, lo que se propone es contar una historia, ser el relato de la lucha de un personaje (el propio autor) contra una enfermedad: la depresión. Así, por ejemplo, el fragmento titulado ‘Caso clínico’ sirve para incorporar en el libro la biografía, el pasado más lejano («Es el menor de seis hermanos. Estudió BUP, COU...») y una descripción de su familiar («Padre y un hermano alcohólicos. Otro hermano cocainómano y sospecha que bipolar. Una hermana con síndrome de Asperger. Padre fallecido en 1999. A día de hoy no mantiene relación con nadie de su familiar (desconoce si viven o no)» (1)l que aportan ese carácter casi novelesco a este poemario. También en prosa, y también con evidente intención narrativa, encontramos el ‘Interludio’, donde explica los síntomas de la depresión. Aquí, el poeta se analiza a sí mismo, al mismo tiempo que narra situaciones concretas donde esos síntomas se manifiestan. Es en este texto donde más ampliamente se desarrolla esa lucha contra la depresión en la que se ha convertido su existencia, pues aunque mantiene a raya los peores síntomas o consecuencias (el suicidio), hay una batalla continua que convierte la vida cotidiana en algo doloroso y agónico: «Lo asumes, pero no te acostumbras». Es en este texto en prosa donde encontramos unas frases que resumen de forma concisa el contenido esencial de este libro: «Hace semanas que cabalgas entre la depresión y la ira. Sufres y odias con toda tu alma. A personas con nombre y apellido, pero también a una suerte de sombras sin voz ni mirada que te persiguen día y noche». En otras ocasiones, lo testimonial se manifiesta en verso, pero en poemas que mimetizan otros tipos de texto, como la transcripción literal de una conversación, incluyendo fecha y lugar exacto donde tuvo lugar. Así sucede en ‘Formación y orientación laboral’, que reproduce un diálogo de una entrevista de trabajo. En cualquier caso, lo testimonial es el condicionante estilístico de todo el libro, y no sólo a través de los mecanismos textuales mencionados arriba. El estilo poético está marcado por la ausencia casi total de lenguaje figurado (solamente en el primer poema que funciona como “prólogo” predomina el lenguaje figurado) y por la abundancia de sustantivos concretos y verbos que aportan ese carácter narrativo también a los textos en verso. Esta es una voluntad de desnudez y verismo completamente consciente por parte del autor, que ya desde el segundo poema hace explícita esa intención de anteponer los hechos a la “literatura”. Este poema (‘Una habitación propia’) narra cómo el poeta pide a su hermana que le deje pasar una temporada en su casa para recuperarse de un intento de suicidio. El final del poema es todo un manifiesto estético del estilo de este libro: «Me dijo que no. / Intenta encontrar ahora / un mejor final / a este poema». El análisis que Luis Sánchez hace de su propia situación es interesante porque rompe con el dañino tópico de que la salud mental es una cuestión individual: a lo largo de estos poemas veremos que hay muchos factores involucrados: la familia, la sociedad, la explotación laboral, la precariedad, el alcoholismo..., es decir, su caso, por muy particular que sea, es uno más de un problema estructural. No ha de pensarse, no obstante, que el autor hace una reflexión ensayística o teórica sobre lo anteriormente mencionado. Como decía en el interludio, este libro «cabalga entre la depresión y la ira». Y esa ira, lo que hace, es señalar culpables «con nombre y apellido». La primera señalada en el banquillo de los acusados es su hermana y, por extensión, toda la familia. Es un tema recurrente en Luis Sánchez, pues también en su anterior libro podían encontrarse varios poemas dedicados a las malas relaciones que dominaron su vida familiar, hasta que perdió definitivamente el contacto con ellos. Desaparecida esa red de apoyo que suele ser el entorno familiar, el poeta se encuentra, por lo tanto, expuesto al ámbito social. Y ahí también falla todo. No sólo no hay refugio, sino una hostilidad que sin duda es otra de las culpables. La ira de Luis Sánchez señala en primer lugar la falta de empatía de una profesora de Empresariales (que le impidió graduarse por dos décimas) en el poema ‘No sé si es humano’; este consiste en una anécdota biográfica, pero que revela esa pérdida de la humanidad que domina las relaciones sociales y que son, sin duda, otro factor que mina la salud mental de la población. Si seguimos repasando ese banquillo de acusados, no podemos olvidar a sus jefes. La ira del poeta se torna más política en la denuncia de la explotación laboral, como sucede en el poema ‘Al menos tienes trabajo’: «No te quejes / que los anteriores camareros / trabajaban todos los días / en turnos de diez horas / y tenían prohibido / ponerse enfermos». Inseparable de la explotación laboral es la precariedad, el agotamiento que produce un entorno social donde el ciudadano se ve obligado a trabajar sin descanso para obtener, solamente, los más elementales derechos fundamentales de subsistencia. La presencia concreta y numérica del dinero en este libro no sólo es otro elemento más que resalta ese carácter testimonial; las sumas y restas que el lector realiza con los números que el poeta ofrece revelan una dolorosa, agresiva y violenta, precariedad asociada a la explotación («trabajaba 50 horas semanales / ganaba 800 euros / y pagaba 500 de alquiler»). Por último, en la lista de culpables con nombre y apellido, comparecen los psicólogos que, como aquella profesora de Empresariales, también revelan la deshumanización de las relaciones personales: apenas le prestan atención y lo tratan con un evidente desinterés carente de empatía («Quisiera tener la conciencia tranquila / como un asesino en serie / o un psicólogo») que termina de cerrar ese horizonte social en el que nada funciona. Todo: la familia, la explotación laboral, la precariedad, la falta de oportunidades, lo lleva a la depresión; y la herramienta del sistema que debería ayudar a curar esa herida que el mismo sistema provoca es una herramienta fallida, rutinaria, otro engranaje donde el individuo queda alienado y despersonalizado.
Este cóctel de culpables (familiares, sociales, económicos) incorpora también otro elemento: el alcohol. El poeta incorpora testimonios de lo peor de esa adicción («Al llegar a casa de madrugada / vomito sangre / y no puedo dormir») y los combina con la lucha contra ella («necesito hacer cualquier cosa / para que pase el tiempo / sin pensar en servirme / otra copa a escondidas»), y su posterior superación («Las noches sin dormir / que acunan cada chiste / y las decisiones equivocadas / que hay detrás de un Bitter Kas // el recuerdo rosado que bebemos los alcohólicos / para no confiarnos y llegar a olvidar / el amargo sabor de aquellos días»). Si antes hemos citado esa dualidad de este libro que «cabalga entre la depresión y la ira», me doy cuenta de que hemos hablado más de la ira que de la depresión. El análisis de la situación del poeta, de los síntomas, del dolor, el sufrimiento y la visión del mundo a la que estos síntomas le abocan es tema central de muchos poemas, especialmente en la tercera parte. No hay, como en otros libros sobre la depresión, un final feliz, una curación o redención del poeta. La idea que domina es la de “convivir”, la de arrastrarse por una vida que ofrece muy pocos alicientes, solo algunas ilusiones (la poesía y la música, entre ellas), que no parecen suficientes para hablar de luz, de optimismo. En cierto modo, parece que la idea de “convivir” con la depresión convierte a la vida en un “sobrevivir”, y al poeta en un “superviviente” que apenas se conforma con encontrar las fuerzas suficientes para alejar la idea del suicidio, para pasar otro día con la ayuda de la medicación: «Mejor será bajar la persiana / y esperar sudando sobre un colchón sin sábanas / odio sobre lienzo / que las pastillas y las hierbas / obren su magia / y aceleren el tiempo». Pastillas debajo de la lengua es un duro testimonio que revela uno de los males más preocupantes de nuestro tiempo y que, en su ausencia de adornos, y en su profunda carga de ira y resentimiento, ofrece a los lectores la oportunidad de reflexionar sobre la hostilidad, la alienación y la deshumanización del mundo que habitamos. ELÍAS GOROSTIAGA. LAS PROVINCIAS DE BENET O VIVIR EN UN CHAGALL (Pre-Textos, Valencia, 2023) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Las provincias de Benet o vivir en un Chagall, del poeta leonés Elías Gorostiaga, es el último premio de poesía Juan Rejano. He tenido la suerte de leer todos los libros que han recibido este galardón y puedo afirmar que es, sin duda, una garantía de calidad, como atestiguan algunos de los premiados en años anteriores (con obras tan indiscutibles como Los lagos de Norteamérica de José Daniel Espejo o Animales de costumbres de Andrea López Kosak, por citar solamente las primeras que me vienen a la cabeza o, mejor dicho, que nunca han salido de mi cabeza). El título puede llamar a engaño o incluso a prevención. Reconozco que esto último me sucedió a mí. El juego que se establece entre el título de aquel libro de Blanca Andreu y el nombre de Juan Benet me hizo pensar que tal vez ciertos entresijos biográficos o sentimentales de una de las parejas más famosas de la literatura española pudieran ser el material poético que iba a encontrar en sus páginas. Nunca he sido mitómano ni cotilla, y el tomate literario me interesa entre poco y nada, así que con esa cautela abrí este libro que, desde los primeros poemas, señaló con su potencia poética lo absurdo de mis temores o prejuicios. El título es y debe ser bimembre o duplicado, porque el libro consta de dos partes, de estilos casi opuestos, que completan un díptico poético que va desde lo épico hasta lo esencial. La primera parte del título remite a Benet, el narrador, y la segunda a Andreu, la poeta, y esos nombres ejercerán de guía sobre los estilos poéticos para componer una dualidad que ofrece una experiencia lectora compleja y profunda. El libro primero (“Expedición”) tiene un subtítulo o epígrafe que ya avanza el tono épico que dominará estos poemas (“En el que Juan Benet, ingeniero de caminos, canales y puertos, pintor, escritor, viajero, reflexiona, escucha sucesos y narra sus cartografías sentimentales”). Como en toda expedición, salimos fuera, viajamos, caminamos por tierras extrañas, anotamos las variaciones del paisaje geográfico y humano. Como en toda expedición, hay una herencia épica, hay un recuerdo de Homero y de los bíblicos éxodos. Y hay, también, una genealogía mítica, unos nombres que evocan historias y linajes de origen trágico. El Benet que aquí aparece no es realmente un personaje. Tampoco podría calificarse de protagonista. Benet es un nombre que significa silencio, Castilla; es, sobre todo, una mirada que arma y desarma la realidad entre el paisaje, la historia y lo más elemental de(l) ser humano. En los poemas de “Expedición”, bajo la ingeniera y distante mirada de Benet, el hombre es trágico no por las desgracias que acaecen, sino porque vive bajo el cielo y sobre la tierra, porque ya ha todo lo ha vivido tal y como había sido escrito. Así sucede, por ejemplo, en el poema en que se narran las peleas de jóvenes borrachos de pueblos vecinos: se cantan aquí bajo el signo de Troya, mezclando el costumbrismo castellano más bruto con el arquetipo de la batalla, el destino inmemorial que los hombres repiten olvidando, cambiando cada vez los nombres para que la emoción siga intacta. Esa técnica que ennoblece lo anecdótico a través de lo épico, lo trágico y lo bíblico se repite en muchos poemas a lo largo de esta primera parte, como en este dedicado al rapero Morat: «Bajo la oscura sangre del viaducto, / pelean con peleles los monos pobres y los árabes de sal / y esconden la rabia de Morad, / el joven Morad nombrado (por Samuel) Rey de Jehobá». No solo el paisaje humano queda ennoblecido, también el paisaje natural es pasado por el tamiz de la imaginación mítica y surrealista para captar una esencia que va más allá de lo sensible, que enriquece y hace brillar en todo su esplendor lo puramente descriptivo: «En las praderas del aeropuerto del Prat / pastan vacas santas y caballos blancos / que no oyen, ni temen el esfuerzo que ruge en los motores; / los vi regresar por la noche a las masías / caminando entre las cañas y grandes platos de sopa, / llaman por su nombre a los masoveros negros / y a la virgen, la llaman Montserrat. / Cada día regresan / a la hora en que palpitan, rojas, las antenas de los hoteles, / las torretas de alta tensión, / cuando la torre de control del Prat llama a la oración».
Esta expedición nos lleva por tierras baldías, que escapan al significado urbanista, ruralista o del mercado. A veces parece resonar Federico García Lorca, no por sus tópicos gastados en los que caen los torpes poetas imitadores, sino por esa capacidad de transformar lo cotidiano en mítico y trágico, como hizo en su Romancero gitano y en Poeta en Nueva York. Aquí, en Las provincias de Benet o vivir en un Chagall, el paisaje de hombres, animales y cosas habitan en un mundo que, más allá de sus topónimos, es solo del poema, de esa mirada que une la belleza y la leyenda: «Todos pasean por el río muerto, / por el río seco, / con cruce de barro y de rottweiler. / Chapotean en la sangre cuatro patos blancos. (...) Puentes, cables, hierro, / un hombre solo, solo, desterrado, / a hombros / le cruzan cuatro caporales degollados. / Advierten y dicen: / —Cuidaos del rey, cuidaos del rey del páramo». Sin parecerse en nada a la literatura de Juan Benet, Elías Gorostiaga consigue lo más hermoso y lo más difícil que hizo el novelista, lo que hace la verdadera literatura: crear una Región mítica, cotidiana y surrealista, oscura, trágica y milagrosa al mismo tiempo: el río Lerma, los baldíos, los territorios sin nombre y sin función, los gitanos ingleses... La segunda parte del libro (“Serto”), lleva la expedición al interior. Los poemas se hacen ahora más breves, a veces un solo verso. Desaparece el caminar, el observar, la narración, como si estuviéramos ahora en un Chagall, bajo el reinado de Blanca Andreu, de la poesía del silencio. Estos poemas son breves apuntes en los que el cuerpo se hace presente, sujeto y objeto del poema. Hay menos mirada aquí, y el material poético se abre al tacto y al oído, a la escucha y a la sensación sin nombre, oscura: «Escuchas el discurso de las yeguas / junto al pantano del Porma, / con su cuello domado, sin queja alguna. // Vértebra a vértebra, suenan sus palabras». En la escucha siempre reina la ausencia, que se nombra a veces bajo el signo de la sed porque sed es siempre ausencia, como la escucha es espera de algo que no está y que debe llegar. Como el sentido, que debe llegar al hombre desde la palabra o desde su silencio, la poesía convoca la sed, la manifiesta: «Un éxodo de labios secos, sed. No hay besos sin un golpe de rocío». En la escucha está también la espera, la inminencia de algo que, en la comunión de lo orgánico, deviene sombra y anuncio de la muerte, de un tiempo sin sujeto: «Los cipreses, a lo lejos, te ven domesticado, los cipreses esperan, claman. / Su sombra se seca en el suelo, su decepción. / Esperan. Claman. En silencio sus raíces. / Te acercas mordido; tras tu edad llega la fatiga, la sombra». En “Serto”, todo tiende hacia lo telúrico, más que hacia lo contemplativo. Es el contrapunto del tono épico de la parte anterior. Ahora el poema se hunde, no va hacia fuera (paisaje, historia, leyenda, personaje) sino hacia dentro: silencio, cuerpo, palabra, origen. Se hace más denso: «Los pulmones de agua / sueñan con un lago / sin paredes, ni fondo cristalino / —no lo ven— / cobijan osamentas que pesan como piedras». Sin héroe, sin épica, sin paisaje, en este espacio de la sed, de la espera y de la escucha, la palabra llama a la palabra. Esa es la técnica con la que Elías Gorostiaga enfatiza el protagonismo de la palabra esencial en esta segunda parte: una palabra llama a otra palabra. Es un leixa-pren pero no musical o rítmico sino conceptual. Cada poema recoge una palabra del poema anterior y la lleva al poema siguiente, donde abre nuevos paisajes, interiores o exteriores, y nuevos silencios. Para cerrar el libro, Benet y su Región reaparecen en los últimos poemas, lanzando un hilo de conexión con la parte anterior, uniendo lo exterior con lo interior, cosiendo ambos paisajes y ambos lenguajes, el de la leyenda y el del silencio. DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR. LOS QUE ESCUCHAN (Candaya, Barcelona, 2023) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA Sonidos que se cuelan en el tímpano, vibraciones sonoras transmitidas al yunque desde el martillo, en el oído medio. Se meten dentro, aturden, confunden. Personajes que escuchan esas vibraciones y que dudan, experimentan la inquietud y la perplejidad; agitación, angustia: (...) y empezó a reconocer la sensación de mareo, de vértigo y de pánico que solía acompañar a la aparición de esos sonidos que de vez en cuando se apoderaban de su oído y que solamente él parecía escuchar (...) Toda resonancia se hace carne, condiciona el organismo de los personajes, su modo de estar en esta novela de Diego Sánchez Aguilar [DSA a partir de ahora]. Cuando empecé a leer Los que escuchan sentí que mi aproximación al texto había de operar (esencialmente) desde una perspectiva emocional e incluso corporal, semejante a la que experimenta Ulises en el fragmento entrecomillado más arriba. Incidir en el modo en que la lectura terminaba por afectar mi propio ritmo respiratorio e inducir en mí esas sensaciones que los propios personajes podían padecer: perplejidad, inquietud, agitación, angustia. Vértigo, pánico. Incluso ansiedad como lector. Supe que mi acercamiento al texto no había de ubicarse dentro de los parámetros de la lógica y que el abandono de todo filtro racional se hacía necesario. El abandono si cabe de mi propio cuerpo durante el proceso de lectura. Porque Los que escuchan es una novela que se lee con el cuerpo; es un artefacto ficcional que cartografía la realidad de la conciencia y el modo en que, en la actualidad, la mutilación y fustigamiento sistemático de ésta afecta a los cuerpos, a nuestra salud mental. Los que escuchan es un dispositivo narrativo que mapea la realidad o hace inventario de la psicosis contemporánea; pone en escena una perturbación que, en las páginas de la novela, tiene su origen en el sonido, en ese sonido que no cualquiera tiene la capacidad (o mala fortuna) de escuchar y que obstruye o produce interferencias en la psique de los personajes. Sonido que es puro símbolo. Sonido que no hace falta escuchar para sentir en la propia carne la enajenación e inseguridad propias de nuestra civilización que, queramos o no, muestra signos de agonía y decadencia. Si en Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino (Balduque, 2016) DSA profundizaba en la frustración y en Factbook. El libro de los hechos (Candaya, 2018) se movía en el territorio de la culpa, Los que escuchan es una novela sobre la ansiedad. Y, de algún modo, esa ansiedad se contagia al lector; infecta a los potenciales receptores de la novela. La psicosis de la que habla DSA en este libro es una psicosis extensible al género humano, a todo ser que habite nuestro planeta sin importar credo ni condición u origen; una psicosis global que, a modo de pandemia obstruye nuestro estar aquí y ahora, nuestra calma, los afectos. Tal ansiedad (la que está presente en esta novela) se hace virus verbal a lo largo de la lectura: a partir de cada página que leemos, a través de la exposición a una infección narrativa minuciosamente articulada por su autor y que, como lectores, nos contamina. Cada frase, cada párrafo se articula mediante una meticulosidad casi artificial, alien; cada palabra, cada capítulo penetra nuestro organismo y sedimenta en nuestro interior; el texto opera como microbio o germen en la conciencia lectora que se vuelve cuerpo vapuleado por un narrador inflexible en su deriva verbal, en su retórica implacable. Me aventuro a afirmar que, como lectores, somos organismos violentados por la escritura rigurosa de DSA, organismos violentados por el padecimiento y la enajenación que sufren los personajes a partir de esos sonidos que aturden a Esperanza o a su padre enloquecido; a su familia; al pequeño Andrés y su madre Asunción; a todos aquellos que escuchan más allá de lo que suele alcanzar cualquier mortal. De tal modo, lo que hiere a los personajes se traduce en nuestra experiencia lectora de Los que escuchan a través de un discurso que, de forma irremediable, nos hace vulnerables a través de la palabra, nos mete en el mismo saco que a estos personajes que habitan una ficción que se desliza en el lector como herida, fractura de la conciencia y el cuerpo: de la respiración, del ritmo de sístole y diástole; nos aboca a la misma zozobra y ansiedad a la que se ven expuestos los seres que deambulan por las páginas de este lugar terrible y bellamente inhóspito que es Los que escuchan.
Sí, la ansiedad inflama las páginas de este libro. La ansiedad acaba ocupando incluso nuestro interior; coloniza nuestras emociones. Ahí está la pericia y eficacia de un narrador que parece conocer a la perfección los resortes que hacen posible atosigar al lector, trastornar su estado físico-emocional de forma deliberada y, en consecuencia, abrumarnos, hacernos sentir incómodos a cada página que se estructura de forma obsesiva, metódica. De ahí que el cuerpo (el nuestro) sea el verdadero lector de esta obra, pues su lectura incide directamente en el modo en que nuestro organismo siente. El discurso narrativo modula de forma radical nuestra forma de estar mientras tiene lugar el acto de lectura, un acto de lectura que fluye a través de una escritura objetiva, caligrafiada a través de un bisturí que hace una incisión tras otra en el tejido de nuestra respiración, en la propia piel. El narrador que nos propone este viaje casi orgánico a través de la palabra y la ficción se caracteriza por articular una voz neutra y distante, casi maquinal. Su perspectiva revela con claridad la desaparición del ego igual que si una inteligencia artificial estuviera dictando un discurso despiadado, sin posibilidad de fuga. Los que escuchan es una máquina narrativa que disecciona el mundo que habitamos, la forma en que nuestra especie es abrumada por la depresión o cualquier otro tipo de desequilibrio mental. El narrador es aquí el virus perfecto; actúa en las páginas de esta novela como un bacilo que se inocula a través de la lectura. Sientes Los que escuchan como si a lo largo de su desarrollo resonara el eco del pensamiento de Mark Fisher en torno a nuestra sociedad, en torno a la psicosis. En la novela, depresión y enfermedad mental, trastorno biopolítico y capitalismo se confunden en una amalgama borrosa que obliga al lector a tomar aire, recuperar el aliento que se pierde al finalizar cada uno de sus capítulos (no está de más adentrarse en ellos sin parpadear: dejarse hacer en su progresión inexorable). En Los que escuchan la alucinación sonora se entreteje con la mutación climática y la incomodidad global, un spleen contemporáneo que produce vergüenza, malestar que se extiende como epidemia dentro de nuestra especie. SEBASTIÁN MARTÍNEZ DANIELL. DOS SHERPAS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2022) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR En Dos sherpas no pasa nada. Es una novela prodigiosa, una fiesta de la escritura. El planteamiento argumental es sencillo y de reminiscencias beckettianas. No incurro en spoiler alguno si lo resumo de la siguiente manera, copiando aquí el primer capítulo de la novela: «Dos sherpas están asomados al abismo. Sus cabezas oteando el nadir. Los cuerpos estirados sobre las rocas, las manos tomadas del canto de un precipicio. Se diría que esperan algo. Pero sin ansiedad. Con un repertorio de gestos serenos que modulan entre la resignación y el escepticismo».
Ese es el eje vertebrador de la novela, el mcguffin argumental. En torno a esa escena, en la que dos sherpas contemplan el cuerpo de un turista inglés que ha sufrido un accidente mientras deciden cómo actuar, la narración va ampliándose, alejándose y volviéndose a acercar como atraída por el magnetismo irremediable de las incógnitas que plantea: está vivo o muerto el inglés, por qué se ha caído, qué deberían hacer ante ese cuerpo inmóvil. Los movimientos circulares (o elípticos, o espirales) que la narración efectúa a partir de ese accidente llevarán al lector a lugares tan insospechados como: a) la escena inicial de una obra de William Shakespeare, b) un recorrido por el colonialismo explorador occidental, c) una huelga de sherpas a raíz de una trágica avalancha, d) una escena vagamente erótica del pasado de uno de los sherpas, e) consideraciones sobre el impresionismo de Monet y Renoir... Dejamos aquí la lista, que podría continuar varias líneas más. Ese fragmentarismo no es, sin embargo, sinónimo de caos o de desorden. Hay un lento y pausado, casi imperceptible, movimiento gravitatorio de todas esas “digresiones” que nos alejan de la montaña y de la contemplación silenciosa del cuerpo inmóvil del inglés. Sebastián Martínez Daniell consigue una voz narrativa magistral, desapegada, que impulsa al lector a dejarse llevar por ella. Parafraseando al propio autor, podría decirse que esa voz y ese tono narrativo es uno «sin ansiedad, con un repertorio de gestos serenos que modulan entre la resignación y el escepticismo». La compleja y heterogénea arquitectura de la novela nos muestra que una imagen detenida, congelada, contiene el universo entero. En las estáticas posiciones geométricas que trazan el sherpa viejo, el sherpa joven y el inglés inmóvil, hay involucradas tantas historias, tantos relatos, tanta información, que un relato “convencional” que buscara respuestas inmediatas y frenéticas a ese accidente de alpinismo sería una traición al mundo, a la literatura. Dos sherpas es una propuesta zen e irónica, un koan narrativo que, de forma implícita y tangencial, parece denunciar el predominio irreflexivo de la acción y la aventura, la adrenalina de las películas de rescates de alta montaña, la investigación policial de las novelas de intriga. Pero, sobre todo, como dije al principio, es una novela construida en su escritura, frase a frase. Ningún enunciado es previsible, común. Hay poesía sin lírica en cada párrafo, en el silencio que consigue introducir entre línea y línea, en la mirada despojada, lejana y precisa con la que narra cada escena: Pasaban las mujeres por la orilla del mar como los hunos. Pasaban y dejaban el campo arrasado. Pasaban las mujeres, que miraban, o sostenían la mirada un instante antes de sumergirse. Pasaban y sherpa viejo, aún joven, se sentía poca cosa, se sentía casi nada; se miraba los tobillos apenas rozados por las algas sombrías. La tenue corriente que vuelve, la arena húmeda y su aspereza. El regurgitar de la masa oceánica: el reflujo. Pasaban las mujeres y el sherpa volvía. El autor consigue instalar al lector en esa situación en la que espera algo, sí, respetando ese vestigio de pacto narrativo, pero lo hace cada vez más convencido de que lo único importante está en los detalles, en todo lo que rodea la escena o la intriga inicial; ahí está la vida, y ahí está la literatura para rescatar lo oculto que las tiránicas tramas trepidantes suelen ocultar. El lector, fascinado por los ritmos, las rotaciones y traslaciones de cada capítulo, de cada fragmento, espera algo, sin ansiedad, entre la resignación y el escepticismo. T. S. ELIOT. LA TIERRA BALDÍA (Cátedra, Madrid, 2022) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Esto no es una reseña de La tierra baldía de T. S. Eliot porque ahora, más de cien años después de su publicación, sería un acto ridículo y extemporáneo. Esto no puede ser una reseña sobre ese libro fundamental de la poesía del siglo XX porque hay miles de estudios de personas que han dedicado muchas más horas que yo a ese texto que todavía sigue apelándonos, como lectores y como escritores, desde esa difusa barrera de los cien años, que no son nada y lo son todo; porque, ¿quién lee hoy a Eliot?, ¿qué lugar ocupa Eliot en la poesía contemporánea española?, ¿cómo se lee a Eliot hoy, año 2023, en un momento estético dominado de forma casi absoluta por el confesionalismo y la sentimentalidad? Lo que aleja a este texto de una reseña convencional es que, puesto que no tiene sentido que yo me dedique ahora a valorar o interpretar La tierra baldía, centraré estas líneas en dos direcciones. Una sí coincide exactamente con lo que se espera de una reseña, ese género de crítica literaria que da noticia de la aparición de una nueva publicación y orienta a los potenciales lectores sobre su contenido. La otra tarea a la que me dedicaré en este texto no tiene nada que ver con el género reseña, y tratará de dar respuesta a las preguntas formuladas arriba desde una subjetividad absoluta y poco recomendable en el desempeño crítico. La novedad editorial que me han encargado dar a conocer es la reciente edición bilingüe de La tierra baldía de T. S. Eliot en la editorial Cátedra, dentro de su colección “Letras universales”. La persona encargada de la edición es Viorica Patea, y la traducción corre a cargo de la traductora y poeta Natalia Carbajosa, con la colaboración de María Teresa Gibert y la propia Viorica Patea. Respecto a la traducción, solo puedo decir que me ha parecido impecable: la versión en castellano respeta el texto inglés (en una edición bilingüe siempre está ahí el original, y tal vez eso sea un freno a las posibles tentaciones más creativas de la traducción) y, al mismo tiempo, suena fluido y natural en todos los variados tonos y registros lingüísticos que componen el poema. En cuanto a los textos críticos que acompañan a la obra, su calidad y exhaustividad convierten, en mi opinión, esta edición de Cátedra en canónica: contiene tanta información, y tan bien organizada y explicada, que cumple con todas las funciones que se esperan de una edición crítica: es una base perfecta o una estimulante puerta de entrada para aquellos que quieran indagar más en La tierra baldía, mientras que, para lectores simplemente interesados o curiosos que no tengan intenciones de realizar una investigación académica, se aporta un material más que suficiente para que su lectura de este clásico de la poesía ¿contemporánea? sea una experiencia enriquecedora y clarificadora. A pesar de la exhaustividad de estos materiales, la prosa académica de Viorica Patea no es oscura ni inescrutablemente teórica. Toda la información que aporta es relevante y está encaminada a dilucidar las oscuridades y la complejidad del texto original de Eliot, y no para el lucimiento personal de la investigadora. El prólogo, de más de 200 páginas, se compone de varias partes. La primera de ellas es una “Biografía literaria”, que se aleja de los elementos biográficos anecdóticos y se centra exclusivamente en aquellos aspectos de la vida de Eliot que tienen relevancia para la creación o la interpretación de La tierra baldía. Especialmente interesante es el recorrido biográfico a través de las influencias literarias directas: el simbolismo francés (en palabras del propio Eliot, de Baudelaire aprendió «los recursos no explorados de lo no-poético»; y de Laforgue aprendió a superar el sentimentalismo romántico a través del nuevo lenguaje del verso libre y el monólogo interior), la Divina Comedia de Dante, su formación filosófica y su posición en los debates filosóficos del momento, su interés por el budismo, la importancia de las vanguardias y de Ezra Pound y, por supuesto, su abandono definitivo de la sentimentalidad poética, sustituida por el famoso “correlato objetivo”. Todas estas influencias están documentadas biográficamente con documentos epistolares o académicos del propio Eliot. Tras ese recorrido biográfico, la introducción continúa analizando “La estética de LTB”. En este apartado se ofrecen detalles sobre la composición y publicación de la obra que, en una versión previa, se titulaba He Do the Police in Different Voices. El lector también descubrirá, gracias al análisis de ese manuscrito inicial, que la intención mítica del libro, su esquema basado en la búsqueda del Grial y en el budismo, son posteriores a las primeras redacciones. La importancia del Ulises de James Joyce, del cual Eliot admitió explícitamente que “robaba” su “método mítico” es también analizada, y puesta luego en relación con aquellos textos míticos que Eliot usó para estructurar su poema: La rama dorada de James Frazer y From Ritual to Romance de Jessi Weston, que le aportan los mitos cristianos del Rey Pescador y la leyenda del Santo Grial. La interpretación de La tierra baldía que nos ofrece Viorica Patea está basada en la relación que Eliot encontraba entre las estructuras profundas del inconsciente junguiano y el uso de los mitos analizados por Frazer y Weston, y podría resumirse en esta cita: «La experiencia central de La tierra baldía gira en torno a ese deseo de muerte y resurrección que describe el proceso simbólico de regeneración interior (...). Los protagonistas están inmersos en un mundo de fragmentos y ruinas. Poco a poco, sus impresiones asumen significados inconscientes que les incitan a emprender la búsqueda. Subrepticiamente reviven guiones míticos, realidades arquetípicas y muertes simbólicas. El modelo de exploración es el del buscador del grial». El siguiente apartado del prólogo, titulado “Análisis de LTB”, está guiado por esa lectura mítico-junguiana, y consiste en una explicación detallada de cada una de las partes del poema, poniendo en juego todas las fuentes textuales, tanto las explicitadas por Eliot como las reveladas por la crítica, para ofrecer al lector una interpretación del sentido del poemario. Por supuesto, como sucede siempre que se ofrece una interpretación más o menos estable y unívoca de un texto tan complejo y oscuro como LTB, el lector podrá estar más o menos de acuerdo (1), pero la exhaustividad del análisis, y la cantidad de referencias con las que la autora apoya sus conclusiones, harán que, aunque se pueda discrepar de ellas, la lectura de los versos quede enriquecida, y cualquier diálogo o matización en relación con sus conclusiones habrá de ser, por ello, un ejercicio enriquecedor y exigente. El prólogo termina con dos apartados más breves y de interés sobre todo filológico (“La recepción de la crítica” y “Eliot en España”) antes de dar paso ya al texto bilingüe de La tierra baldía y las notas originales con las que Eliot acompañó su edición. Para terminar esta edición crítica, se añaden dos apartados más: las notas de la editora al texto, que son tan minuciosas y completas como el resto de materiales; y, por último, un pequeño lujo o exceso en forma de “Apéndice”, y que consiste en los textos originales de las referencias explicitadas por Eliot en las notas con que acompañó la edición de La tierra baldía de 1922. Este apéndice es una muestra más de la seriedad y exhaustividad de esta edición, y de esa generosa intención totalizadora que pretende facilitar el trabajo al lector para que no tenga que recurrir a fuentes externas. Así, si el lector se encuentra con los versos «Dulce Támesis, fluye despacio hasta que acabe mi canción», y luego lee la nota de Eliot que simplemente dice «V. Spenser, Prothalamion» y piensa “estaría bien leer ese poema”, el “Apéndice” se adelanta a esa curiosidad y nos entrega la versión íntegra del Prothalamion de Spenser en versión bilingüe. Como creo que ha quedado claro, he disfrutado enormemente con la relectura de La tierra baldía. Y no solo por las bondades de esta edición, sino por reencontrarme con un texto que, 101 años después de su publicación, sigue estando increíblemente vivo, que es capaz de adelantarse a teorías posteriores como la postmodernidad y la deconstrucción, que ahonda en el nihilismo y en sus límites, que revela la textualidad que limita y enriquece al mismo tiempo al ser humano frente a sus aspiraciones de trascendencia o de sentido. Ha sido un placer nostálgico, también, en cierto modo, el que me ha proporcionado esta relectura en pleno 2023, cuando parece que el género lírico apenas pone en duda esa definición que lo asocia inevitablemente con la expresión sentimental de una subjetividad; cuando parece que cualquier propuesta que incorpore lo épico y abogue por la huida de la sentimentalidad y el biografismo en poesía queda inmediatamente etiquetada como “experimental” o “rara” y relegada a la marginalidad. Se están cumpliendo ahora cien años de casi todos los textos que fueron fundamentales para mi formación lectora y literaria, y el devenir de los vaivenes en la recepción estética parece (de ahí la nostalgia, de ahí el lamentable cascarrabismo de estas líneas de conclusión) haberlos condenado al terrible territorio de lo rancio, de la curiosidad erudita sin importancia vital. Este es un fenómeno personal, que no sé hasta qué punto puede interesar a quien lea este artículo, y que me ha sucedido con La tierra baldía del mismo modo que me ocurre cuando releo otros clásicos de vanguardia: esa sensación de continuo descubrimiento, esa admiración por el rigor, la ambición y la complejidad de un poema que tiene un efecto perverso: tras leer La tierra baldía, gran parte de las lecturas de mis contemporáneos quedan empequeñecidas, rodeadas de un aura de previsibilidad, de aburrimiento, de irrelevancia. Podrá decirse que esta asimetría comparativa sucede ante cualquier obra maestra, pertenezca al periodo literario que sea; sin embargo, me ocurre especialmente con obras de ese periodo, con las vanguardias históricas, con la forma en que me siguen pareciendo no solo actuales, sino necesarias, como si, pese a su carácter arqueológico, hubiera en ellas todavía una fuente de potencial renovación para la literatura actual. La cantidad de comentarios despectivos que, a raíz del centenario del Ulises de Joyce aparecieron en redes, en boca de no pocos novelistas de éxito, puede servir como ejemplo de esa importancia que hoy reclamo para la relectura de La tierra baldía. Es evidente que hoy la estética literaria dominante se basa en la claridad, la subjetividad, el confesionalismo y la sentimentalidad. Esto (como cualquier categoría estética) no es, en sí mismo, bueno ni malo; esas características fueron, en contextos estéticos, sinónimos de falta de calidad. Es un hecho. El desprecio mostrado por los novelistas de éxito hacia el Ulises se enuncia desde la centralidad del triunfador, desde la certeza de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, cuando se sabe que la estética que uno practica coincide con la que el momento histórico considera correcta. Por eso se puede decir hoy que Joyce no sabe contar una historia, porque hoy, en narrativa, lo que más importa es contar una historia, mientras que los intentos por ejercer tensión sobre el lenguaje, el género y demás elementos son considerados errores narrativos. Por eso, el centenario de Trilce de Vallejo pasó completamente desapercibido en el mundo literario español, como lo ha hecho (con excepción de esta magnífica edición) el de La tierra baldía. Estos textos que alguna vez fueron fundacionales e imprescindibles para cualquier lector y, sobre todo, para cualquiera que quisiera escribir poesía, hoy ya no se consideran referentes. Cada generación busca a sus padres en la tradición, y la mirada de los poetas españoles contemporáneos, en general, ignora estos títulos porque no encuentra en ellos la expresión de la sentimentalidad y la subjetividad en la que puedan reconocerse y afianzarse. Espero que esta nueva edición pueda ayudar a que más jóvenes poetas se acerquen al viejo maestro y encuentren en él algo interesante y, tal vez, se genere una pequeña ola de “eliotismo”. No quiero terminar sin una última reflexión, irrelevante, por supuesto. El hecho de que me hayan encargado a mí esta reseña es importante para leer este artículo; el hecho de que la persona que me pidió que escribiera sobre La tierra baldía hubiera leído mis libros de poesía, todos ellos encuadrables en una línea de poesía épica que huye de la sentimentalidad y del yo. Todo eso es importante porque, cuando el crítico también es autor, siempre está la sospecha de que barre para casa. Ese deseo final de una ola de elitismo solo puede leerse de esa manera, por supuesto. Se acepte o se mate al padre Eliot, en cualquier caso, creo que siempre será necesario, para cualquiera que escriba, leerlo, confrontarlo, entenderlo; y, para eso, esta edición es perfecta. (1) En mi caso, por ejemplo, la discrepancia tiene que ver con la (escasa) importancia otorgada a La divina comedia en dicha interpretación. A mí me parece que, en varios aspectos, y no solo por las citas textuales explícitas, hay muchos elementos en la composición y sentido general (largo poema épico que refleja una experiencia espiritual y, al mismo tiempo, está basado en la intertextualidad, en la aparición de voces y relatos de personajes de otros mundos textuales), que ayudarían a una interpretación de LTB más allá de esa lectura mítico-junguiana.
JULIO HARDISSON GUIMERÀ. COSTA DEL SILENCIO (Tercero Incluido, Barcelona, 2023) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR La primera novela de Julio Hardisson Guimerà revela a un autor consciente y maduro, que nos ofrece una obra original, en la que la forma en que se presentan los materiales que la componen se convierte al mismo tiempo en filosofía, en expresión del núcleo ideológico de la misma. En los primeros capítulos, la novela parece respetar la tradicional estructura y sentido de la novela convencional: vemos a un hombre (sin nombre, siempre llamado así, “el hombre”) que llega a una isla del archipiélago canario (no se especifica cuál, aunque se intuye Tenerife) acompañado de su hija adolescente. Viene, además, como en la novela tradicional, con una misión: realizar un informe sobre la urbanización turística en la que se hospeda. Ese lugar, ya decadente y semiabandonado, no es extraño para él, pues está lleno de recuerdos de los años de infancia que vivió allí; su padre, además, fue uno de los que idearon y construyeron la urbanización, como un lugar de recreo y descanso para los trabajadores de la empresa finlandesa que financió su construcción. Pero, ya desde ese “convencional” comienzo, advertimos ciertas disonancias o desvíos. Muy pronto, el lector adivina que esta no es una de esas novelas “que te llevan” con el anzuelo de una intriga impostada y un planteamiento, un nudo y un desenlace. Tal vez, la primera extrañeza provenga de la voz narrativa. Es un narrador omnisciente que no renuncia a dar información (escasa) sobre pensamientos y sentimientos de este personaje, pero en el que predomina la objetividad y la distancia: no se implica con él, no hace que el lector se identifique emocionalmente con el protagonista. Y esta distancia será importante para el sentido de la novela: en esa distancia con la que el lector y el narrador observan las evoluciones del personaje sobre la isla queda un espacio silencioso. Por él, como por las grietas y ventanas de las casas abandonadas de la “agrupación”, se cuela el viento, se filtra la arena volcánica, se escucha el mar, se impone el paisaje. Y, en esa distancia entra, sobre todo, el inmenso silencio que domina esta novela. Entonces recordamos el título Costa del silencio. El silencio es un personaje más de la novela, me atrevería a decir que su verdadero protagonista. Esto es importante. Ese protagonismo del silencio también es una declaración, la propuesta que subyace a este texto: porque el silencio es aquello ajeno a lo humano, si entendemos lo humano como el pensamiento y el lenguaje. Creo que el sentido último de la novela es fundir o yuxtaponer al hombre sobre el paisaje, dejar que este se manifieste, no ocultarlo, no convertirlo en un fondo o decorado sobre el que brille el hombre, el héroe, el protagonista. Por eso, también, muy pronto nos damos cuenta de que predomina lo descriptivo sobre lo narrativo. Más que sentimental o intelectual, más que detenerse en las intenciones, deseos o temores del héroe, Julio Hardisson construye un narrador muy sensorial, que utiliza al protagonista como una sonda enviada al planeta Costa del silencio a través de la que el lector recibe imágenes, olores y sonidos. “El hombre” es, sobre todo, unos ojos y unos oídos, más que un sujeto emocional o una máquina de pensar e interpretar lo que ve. La siguiente extrañeza tiene que ver con el resto de personajes que van apareciendo en ese espacio. Su presencia inconsistente es la de los fantasmas. Y entonces surge la tercera extrañeza; porque esos espectros revelan un desorden temporal. Los hombres, los personajes, son fantasmas que transcurren en un tiempo irreal, en el que se superponen pasados y presentes, en el cual nunca sabemos si quien aparece entre las rocas, en los barrancos y en las cuevas, es alguien que habita el presente de la narración o es un espectro que habita ese tiempo indeciso y poroso de la novela. Los personajes son fantasmas y voces, lenguajes, textos, diálogos dialectales que han quedado flotando en el omnipresente viento que es la voz más reconocible del silencio. Los personajes, como los edificios, son ruinas también: la huella frágil de lo humano y temporal que se posa sobre el espacio y se deja absorber por él, es decir, por la tierra, por el volcán, por la costa, los barrancos, el “lapilli”, la arena negra, las dunas que invaden y engullen toda construcción humana. El espacio, la tierra, adquiere una dimensión más allá del significado; irreductible, es una presencia pura y absoluta que no admite palabra ni relato. Es un significante material que se resiste a dejarse unir a un significado conceptual que involucre futuro, proyecto, tiempo humano; es un significante que deja que los significados, los relatos, las intenciones con las que el hombre la interpreta, usa y maquilla a su imagen y semejanza, se posen sobre ella, con total indiferencia, sabiendo que el viento y las dunas pasarán y lo borrarán todo para que todo vuelva a empezar. Lo narrativo se subordina a lo descriptivo, lo temporal se diluye en lo espacial, lo humano se funde en el paisaje. Pedro Páramo, por supuesto, hace un inevitable cameo para reforzar ese desierto, para que también el viento y los fantasmas de la literatura se cuelen entre las líneas de la novela. Pero tampoco se consolida la obra en ese modelo narrativo. Esta no es una versión isleña de Rulfo. Lo ensayístico, a través de la excusa narrativa de la “investigación” histórica del protagonista, empieza muy pronto a adquirir peso. Los dos temas principales que involucra la dimensión ensayística de Costa del silencio son la arquitectura y la utopía. Por supuesto, están relacionados. Y, por supuesto, como he anunciado al principio, el sentido o la propuesta que se desprende de las reflexiones ensayísticas de la novela es el que justifican su peculiar composición técnica (es decir, en las elecciones del cronotopo, estructura, personajes y voz narrativa). La arquitectura es la actividad que relaciona al hombre con el espacio, a la persona con el paisaje, con la naturaleza. Por eso, en una novela tan determinada por lo espacial, por el conflicto entre el hombre y el entorno, se plantea como tema central y recurrente el de la arquitectura: es el motivo inicial de la novela (la investigación sobre ese complejo vacacional de reposo para trabajadores de una empresa finlandesa) y, desde ahí, se extiende a casi cualquier construcción que aparece, tanto del pasado, como de proyectos diseñados o pensados para el futuro. Hay una reflexión recurrente sobre la forma en que el hombre ocupa el espacio, la tierra, tanto en un sentido concreto e inmobiliario, como en su dimensión ecológica y filosófica. El protagonismo espacial de la isla y sus volcanes, el carácter secundario (y fantasmal) de los hombres que brevemente pasan sobre ese espacio, impone una visión de respeto por la tierra de la que parece desprenderse una llamada a la humildad, a abandonar las concepciones “conquistadoras”, idealistas y subjetivistas de la arquitectura y la explotación económica del espacio en las que se ignora por completo el elemento material. Así se habla, por ejemplo, del concepto arquitectónico de “espacios equilibrantes”: «Tenía una visión de la construcción muy ligada al territorio y, sobre todo, enfocada al bienestar y la calidad de vida de las personas que utilizaban los edificios (...), tras décadas de turismo extractivo, insostenible tanto para la naturaleza como para las personas que residían, trabajaban o veraneaban en la zona». (171) Para la dimensión más ensayística de Costa del silencio, además de los informes arquitectónicos, es esencial el personaje de la hija adolescente de “el hombre”. Ella incorpora la reflexión sobre la ecología y la utopía que, por supuesto, está relacionada también con la arquitectura y con la relación hombre-espacio, hombre-naturaleza. Por su edad, la hija representa, en sí misma, el futuro, la nueva generación, una nueva forma de pensar, y de actuar, que dialoga con la de la generación del padre. La dimensión teórica de esa visión “utópica” se expresa, principalmente, a través de los diálogos con Sabine Scholl, una artista alemana que está en la isla para participar en un congreso ecologista en el que la hija se interesa. Hay un capítulo esencialmente ensayístico, en forma de diálogo entre el protagonista y Sabine, en el que se debate la interesante cuestión de la utopía, de la posibilidad o la imposibilidad de pensar el futuro. Sabine defiende la posibilidad de una utopía “realista”, que tenga en cuenta las condiciones materiales y no trabaje solo desde el idealismo abstracto. Esa “utopía de lo inmediato” y ese rechazo a vivir en un mundo de ideas introduce también otra variante utópica, de más urgente actualidad: las redes sociales y su efecto sobre la psicología (sobre todo, pero no solo) de los jóvenes. Sabine Scholl y el grupo de jóvenes con el que la hija del protagonista se relaciona se adscriben a la corriente alemana de la “ecología gris” de Robert Habeck, un líder ecologista alemán que propone la desconexión de las redes sociales y “el retorno a la realidad”, para huir de esa ansiedad continua, la aceleración del tiempo, la polarización política y el narcisismo al que el diseño de las redes sociales (con sus premios psicológicos paulovianos del like y la recompensa emocional) nos empujan.
La dimensión práctica de esa reflexión sobre “nuevas utopías” también se representa en el personaje de la hija. Ella, junto con otros jóvenes, tanto lugareños como de extranjeros que asisten al congreso ecologista, habitan las ruinas (el minigolf, la pista de kart...) como materialización de esa nueva, humilde y modesta, pero realista, forma de utopía: aprovechan arquitectura decadente, juegan con ella, la resignifican, extraen nuevas posibilidades, y la ocupan con una inocente naturalidad y alegría cuyo carácter de utopía parece resistirse a esa definición, pues estamos demasiado acostumbrados a asociar “utopía” con “futuro”, con “perfección”. En el excelente prólogo, Bernat Castany dice que el autor «inaugura con esta obra una literatura de 360 grados. Y no solo porque invoca todo tipo de géneros escriturales, como el diálogo, la transcripción de entrevista, el diario, el informe o el programa de congreso, sino, sobre todo, porque multiplica las perspectivas narrativas con el objetivo de desplazar al ser humano del centro». Creo que ese es uno de los grandes aciertos de la novela. A pesar de todo lo que se plantea y propone, nunca hay una voz ni una intención abierta y molestamente pedagógica en la obra. La hábil yuxtaposición de todos esos heterogéneos elementos discursivos no solo aleja del protagonista y del narrador la defensa de una “tesis” impuesta para dejar que sea el lector quien “escuche” y reflexione; sobre todo, consigue materializar de forma técnica y compositiva esa propuesta utópica en la que el hombre se desplaza del centro, en la que “el hombre” no es protagonista que domina la naturaleza, el paisaje, negándolo en su extrema subjetividad, sino que es un elemento más, protagonista, pero fantasmal, temporal, que transcurre sobre un paisaje que permanece silencioso. EDUARDO RUIZ SOSA. EL LIBRO DE NUESTRAS AUSENCIAS (Candaya, Barcelona, 2022) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Eduardo Ruiz Sosa consiguió situarse en un lugar de privilegio en la narrativa escrita en castellano con su primera novela: Anatomía de la memoria. Tras aquel éxito, pasaron unos años de silencio que se rompió con su libro de relatos Cuántos de los tuyos han muerto y, ahora, con la novela que acaba de publicarse (en Candaya, como el resto de su obra): El libro de nuestras ausencias.
Si en la recepción crítica de Anatomía de la memoria fue un lugar común trazar un paralelismo entre Ruiz Sosa y el Roberto Bolaño de Los detectives salvajes (pues en ambas se daba una búsqueda de un grupo artístico-revolucionario), ahora ese paralelismo podría extenderse a su segunda novela pues, como en 2666, el tema central de El libro de nuestras ausencias es el de los desaparecidos en México. El acercamiento de Ruiz Sosa es, sin embargo, muy distinto al de Bolaño. En la novela del mexicano, junto a la dimensión social y documental de esta tragedia humana, hay una cuestión filosófica que recorre el libro: la forma en que la ausencia (de un cuerpo, de una presencia) genera un lenguaje. Es decir, como planteaba Derrida, el lenguaje nace de la desaparición, de la ausencia; por tanto, esa asimetría entre cuerpo e identidad (entre cuerpo y lenguaje), el hueco que genera la desaparición, hace que la identidad quede en entredicho y que se generen todo tipo de relatos que intentan acercarse a la verdad, reconstruir la unidad significante-significado, cuerpo-identidad: Un desaparecido es una voz sin cuerpo (...); son cuerpos lo que deseamos, decía pero hay que aprender a buscar lo otro porque hasta el recuerdo se corrompe. Esa búsqueda es doble, por lo tanto: en la memoria, donde se multiplican los relatos que definen la identidad de la persona ausente (Orsina, en esta novela, es la actriz desaparecida que origina la búsqueda); y en el “mundo físico”, es decir, en la tierra, en las fosas comunes, en las salas forenses atestadas de cadáveres sin identificar, de cuerpos que esperan un nombre que cierre esa grieta que los mantiene en el infierno de la separación del anonimato. Los elementos de la trama se mantienen en el territorio de la verosimilitud, pero están seleccionados por su valor simbólico. Así, al tema central de las desapariciones, se añade el del teatro (los personajes están relacionados con una compañía teatral), donde se da también ese desajuste entre cuerpo y relato: el actor es un cuerpo que debe vaciarse de su nombre y de su relato para acoger en él otro nombre y otra historia: Un personaje es una voz sin cuerpo, gritaba la Inga en los ensayos, el trabajo del intérprete es lograrse un cuerpo sin voz. La búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos ofrece las páginas más estremecedoras de la novela: el descubrimiento de las fosas comunes, la descripción de “la sala de los muertos”, el dolor de las madres y los familiares que escarban entre la tierra y los huesos, entre los cadáveres de desconocidos, nos dejan páginas de una dolorosa belleza. El libro de nuestras ausencias es también (o sobre todo) un lenguaje roto y desmembrado, un flujo de voz que rompe el párrafo, la línea, incluso la sílaba; que difumina las fronteras entre la prosa y el verso. Así lo declara el autor en el prefacio: México es un país esquizofrénico. Un país lleno de fantasmas. Este es un libro roto, de palabras rotas, voces quebradas, personajes que ya no están, pero tampoco se han ido. No he encontrado otra forma de mirar a este presente. Con esta segunda novela, Ruiz Sosa se confirma como uno de los narradores más atrevidos, ambiciosos y originales del panorama actual en lengua castellana. Su modernidad mira también al pasado; no tanto, en mi opinión, hacia Bolaño, sino hacia autores del boom como el Donoso de El obsceno pájaro de la noche o el Roa Bastos de Yo, el Supremo. Es de agradecer esa valentía, esa ambición para atreverse a crear esa Gran Novela que parecía haber perdido atractivo como referente estético en los narradores contemporáneos. ANDREA LÓPEZ KOSAK. ANIMALES DE COSTUMBRES (Pre-Textos, Valencia, 2021) III Premio Internacional de Poesía Juan Rejano-Puente Genil por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Animales de costumbres es el primer libro que leo de la poeta argentina Andrea López Kosak, aunque tiene ya siete libros publicados en editoriales de Argentina, Chile y México. Ahora, con su publicación en Pre-Textos de la mano del Premio Internacional de Poesía Juan Rejano-Puente Genil, espero que su nombre empiece a resultar más conocido entre los lectores españoles porque, sin duda, es una excelente escritora. El libro tiene dos partes. La primera, “Hambre y amor”, es la más extensa (ocupa tres cuartas partes del poemario) y en ella crea un universo poético fascinante con una notable reducción de elementos. El paisaje humano está compuesto casi exclusivamente por la voz poética y una hija pequeña, a los que se suman recuerdos de la madre y el padre. Junto a estos personajes, está el campo, la naturaleza, un desolado llano argentino poblado de animales domésticos y salvajes que se convierten en una presencia constante. ¿El campo o la naturaleza o tal vez otra cosa? Esta pregunta de aparentemente triviales matices semánticos es, sin embargo, esencial para entender la belleza y la originalidad de Animales de costumbres. Una de las funciones esenciales de la poesía es, en mi opinión, expandir la experiencia humana, sacarla de las convenciones lingüísticas y estéticas a través de la que traducimos o experimentamos la realidad. Y, cuando pensamos en poesía (o en literatura) y en “el campo”, es inevitable que presupongamos que vamos a encontrar algo así como alguna variante más o menos actualizada del tópico de desprecio de corte y alabanza de aldea, o con una visión nostálgica de lo primitivo y lo sencillo (antes todo esto era campo) o, por el contrario, con escenas tremendistas de violencia y supervivencia. Nada de eso hay en “el campo” de Animales de costumbres. Por otro lado, la palabra “naturaleza”, nos puede hacer pensar en lo sublime, en la pequeñez y soledad del hombre frente a su grandeza, en Shelley en el Mont Blanc, o en El mar de nubes de Friedrich, o en cualquiera de las infinitas formas en que tendemos a idealizar la naturaleza, a convertir en algo místico y de resonancias divinas la contemplación de un paisaje no urbanizado. Obviamente, todo lo anterior es una reducción un poco burda, pero creo que la idea está clara: no es fácil construir una mirada original, crear algo de tanta belleza y con ese aliento de verdad que Andrea López Kosak consigue en este libro al tratar el tema de la naturaleza, sobre todo, porque no lo trata como tema. La naturaleza de Animales de costumbres no está idealizada, y tampoco está dominada o domesticada. La autora renuncia a la metáfora cuando mira hacia afuera, hacia el llano, y pasa la lechuza, la liebre, el puma, la zorra, la gata, el perro. No están humanizados esos animales y no busca definirlos con imágenes, metáforas, con una inteligencia que les dé sentido. Los animales son nombrados, mirados de forma indicativa. No los viste, ni los acecha con la red de la metáfora. Los nombra porque están ahí, son otras criaturas del llano como ella y como su hija, que respiran y palpitan bajo el signo de la intemperie y el miedo, la muerte y el hambre: «A la madrugada / gritan los gatos / placer y horror / en el mismo tono. // Al amanecer, los loros / chillan al salir de las barrancas: / la ciudad es de sal entre el rojo / de la piedra propensa al derrumbe. // Al atardecer vuelven del monte, / vuelan sobre la autopista. / Amarillos, verdes y azules se alinean / en cables de alta tensión. // A la noche nos advierte / la lechuza: quien mire su nido / abandonado por otro animal se destina / a la melancolía. // Yo escucho desde adentro, / en mi lengua: una cueva / para esta especie / de desconcierto». En este libro, el yo escucha y mira. El ser humano es una especie de desconcierto. Y la lengua es una cueva, una guarida, es el refugio que nos hace humanos pero no nos salva de la intemperie. El mayor acierto de este libro es la forma en que esa voz poética, desde ese asombro ante lo animal y ante todo lo que carece de lenguaje, renuncia a imponer su pensamiento, sus teorías, y deja en cambio que reine el silencio en la mirada: «En la ausencia de sentido, terror. / En la palma de la mano, / una plumita. // El gorrión parpadea / entre los dientes de la gata, / que me mira // a mí, / que no tengo cómo / hacerme entender».
En ese silencio hay un respeto frente a lo que no es humano que, de una forma paradójica, consigue una mayor comprensión; no solo de lo otro, sino también de sí misma, de su voz y de su lugar en el mundo. Es una comprensión que incluye, o que no excluye, el temblor, el desamparo de ser animal en la misma intemperie de esos animales sencillos e inescrutables: «Como la zorra / que a deshora / con restos en la boca / se deja ver / mirando para atrás / porque la sigue / el silencio feroz del llano, // mi ansia /cruza el campo erizado, / las púas del alambre / para masticar a gusto / su parte de intemperie». La voz poética y su hija aparecen como dos criaturas inmersas en ese mundo natural de miedo y de necesidad, de hambre y noche, de cuerpos que comen y son comidos sin palabras. Pero no se trata de una animalización del ser humano, como no hay tampoco humanización de los animales. La polisemia de “lengua” está empleada varias veces a lo largo del libro y ese rasgo de estilo responde a una cuestión esencial: la lengua como órgano animal y como código lingüístico esencialmente humano; el ser humano como animal de carne y hambre y miedo y desconcierto pero también como algo distinto, separado de ese silencio animal por el refugio y la herencia de su lenguaje: «Hija: te cuento cuentos / porque no sé / tejerte abrigos. // Mi lengua / te lame como un animal a su cría / te limpia de lo animal». Esa dualidad, ese doble linaje de la palabra y la carne como una herencia en la que no solo está su hija también se extiende hacia atrás, hacia la madre: «Te como cruda / decía mi madre, / que en cada animal veía / su posibilidad de ser / carne, cuerpo abierto con huesos /(...) Yo dejaba que me comieran / sus palabras / me deglutiera la lengua que es / mi herencia (...)». La segunda parte del libro, “Guaridas”, es mucho más breve y en ella se abandona lo animal para centrarse, precisamente, en la herencia de la familia, es decir, recuerdos, escenas de infancia, lugares y palabras de abuelos, de padres, de todo lo que constituye su identidad: «La vida es un cuento / contando en la infancia, // en la repetición / va cobrando matices». El conjunto de las dos partes forma un impresionante cuadro que tiene esa cualidad de la gran poesía: transmitir una impresión de verdad a través de la extrañeza y del misterio. El mundo y el ser humano aparecen como un misterio; pero no es un misterio ahondado de misticismo: es el misterio de lo que está dentro y más cerca, aunque inaccesible, el misterio de lo humano: «Si fuéramos gatas /ronronearíamos / ahora, // las cabezas juntas / una contra otra / u otra en una, // mi hija y yo, / gratas y confiadas / en este humano misterio». VÍCTOR PÉREZ. ARS POÉTICA DE SARAH CONNOR (Marli Brogsen, Madrid, 2020) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR En la contraportada podemos leer que «Ars poética de Sarah Connor es el viento de Castilla como realismo psicótico y flipado. El plano secuencia de una ecuación lanzada al mundo. Tal vez, una novela en forma de blues. Tal vez, un largo poema en prosa como compendio de la Tierra». Las definiciones metafóricas siguen durante todo el espacio que permite el cartón de la cubierta y marcan y advierten al lector de aquello a lo que se enfrenta, que es, ante todo, un texto y, ante este texto que nos entrega Víctor Pérez, tampoco tiene demasiado sentido enredarse en disquisiciones genéricas. O tal vez sí, porque, obvia e irónicamente, el hecho de que lo haya definido como “texto” ya implica una (disquisición genérica) y, además, el autor (que es habitualmente el encargado de redactar la contraportada de sus libros) también ha dedicado esfuerzo y un buen número de líneas (16) en intentar prevenir al lector de qué hay dentro de esas páginas todavía no leídas. Entonces, lo que toca es que el propio crítico no intente escabullirse dejando al lector de esta reseña ante una denominación genérica tan abstracta y ¿tramposa? como “texto”. De hecho, la frase irreflexivamente escrita que postulaba que «tampoco tiene demasiado sentido enredarse en disquisiciones genéricas» es, ahora lo veo claro, manifiestamente errónea. Es cuando una novela parece “una novela” y cuando un libro de poesía parece “un libro de poesía” cuando no tiene sentido aludir al género. Es aquí, cuando releo la palabra “texto” que ha salido de mi teclado como una especie de “comodín” genérico, cuando me doy cuenta de que tiene todo el sentido enredarse en “disquisiciones genéricas”, y que ese es uno de los valores de este libro de Víctor Pérez y que él sabe que está en un limbo genérico y por eso, en la contraportada, (y también en otras ocasiones ya dentro del texto) intenta definir qué es eso que ha escrito, algo que nunca hace un novelista de verdad porque en las contraportadas de las verdaderas novelas se da por hecho el género y se puede dedicar ese privilegiado (y peligroso) espacio paratextual para que los autores, amparados por esa falsa anonimia del género “contraportada”, puedan por una vez dejar de lado cualquier idea de modestia y alabar sin límite los hallazgos y méritos que el lector va a encontrar cuando se decida a leer su (verdadera) novela. No soy el único reseñista que usa la palabra “texto” para referirse a ciertos productos literarios que habitan en los intersticios o las fronteras entre géneros, y he de admitir que ahora no me encuentro dispuesto a hacer la (interesante pero pesadísima) labor de tesis doctoral que requeriría buscar y ordenar todas las veces en que un crítico ha llamado “texto” a un libro para el cual las categorías como “novela” o como “poesía” o como “ensayo” no le parecían del todo adecuadas o precisas; pero la idea que hay en mi cabeza cuando leo “texto” usado en esa acepción de “género literario difuso” es la de una escritura que se justifica como escritura literaria sin necesidad de otros elementos que (y esto es delicadísimo), de alguna manera, el crítico (yo), considera (erróneamente, claro) menos literarios o pseudoliterarios o, peor aún, vehículos tramposos en los que insertar la verdadera literatura; sí, me refiero al argumento, a la trama, a la construcción novelesca, a la profundidad psicológica de los personajes, al orden de causas y consecuencias, en el caso de la novela; y a la métrica, la disposición textual en forma de verso en el caso de la poesía. Un “texto” parece sugerir alguna especie de “pureza” de la escritura, algo así como una escritura que surge de una forma aparentemente espontánea y que no necesita, para ser “literatura”, de las convenciones más vistosas y consensuadas con que los lectores se manejan cuando compran “una novela” o “un libro de poesía”. Un “texto”, entonces, sería algo como la esencia de la escritura literaria entendida como aquella que no pretende convertirse en una forma prevista de antemano (pero eso no es posible), aquella escritura que consigue (y aquí está el inmenso mérito de Víctor Pérez) dar al lector la impresión de que no necesita ni argumento, ni personajes complejos, ni causas y efectos, ni endecasílabos bien medidos; es decir, una escritura que se sostiene a sí misma sin necesidad de más justificaciones que su misma existencia. Y lo bueno, es decir, lo que me gusta, lo que considero valioso (entre otras muchas cosas) de este texto de Víctor Pérez es, precisamente, lo que ingenua y automáticamente he negado al principio: esa capacidad de hacer que el lector se pregunte qué es un libro, qué es la literatura o, mejor aún (y tal vez por eso he dicho eso de que era inútil enredarse en cuestiones genéricas) que el lector sea envuelto y engullido por la escritura y la disfrute sin necesidad de esperar la aparición de las convenciones genéricas, que es lo que me pasó a mí durante la lectura y, tal vez, lo que me hizo incurrir en la irreflexiva afirmación inicial que todas estas líneas han tratado de negar y afirmar al mismo tiempo. Sea una novela o un poema en prosa, todo texto literario es, sobre todo, una voz. Y lo que hace que Ars poética de Sarah Connor rinda al lector ante su escritura es su voz alucinada, heredera de la exaltación épica y santificadora de un Manuel Vilas, o de un Whitman posmoderno y narrativo; es una voz épica y lírica que canta a todas las cosas del mundo desde una exaltación máxima en la que no hay altibajos ni modulaciones de tono (el tono es el mismo desde la primera página hasta la última, empieza muy arriba y se mantiene así todo el tiempo). Es una voz acelerada que no deja ni una pausa y por eso la misma idea del punto y aparte queda descartada y el lector tarda muy poco en aceptar también eso: que no habrá tregua y que, si quiere un descanso, tendrá que ser él quien cierre el libro y apague esa música porque la voz no va a darle ni un respiro. La “justificación textual” que da forma a esa voz es epistolar. Todo el libro es una larga carta-monólogo dirigida a Manolo el del Bombo. Y con la excusa (ya ven por dónde van los tiros, en cuanto a conceptos como “verosimilitud”) de esa carta al famoso animador de la selección española de fútbol masculino y auténtico icono popular, Víctor Pérez desata esa voz que no cuenta sino que canta, o que cuenta cantando o canta contando. La voz se refiere a sí misma como un blues en varias ocasiones a lo largo del texto; pero, más que la cadencia melancólica del blues, la forma en que todo se mezcla y se eleva en su canción hace pensar en uno de esos crescendos formados por un muro de sonido de guitarras eléctricas a todo volumen que se prolonga eternamente, un crescendo noise que no admite la pausa ni el retorno de la melodía o el desarrollo convencional, que se alimenta de sí mismo y se fuerza hasta ver hasta dónde puede llegar alargándose hasta el infinito en un éxtasis que puede dejar sorda a la audiencia o provocar alucinaciones y pérdida de audición. Se recomienda espaciar la lectura para evitar la saturación, aunque también está la opción de metérselo todo de golpe. Sí, la comparación con la droga tampoco es gratuita. Ahora veremos por qué. Querido Manolo el del Bombo, yo soy el milenarismo de Arrabal. Y ya estoy aquí. Una mezcla de fuego cósmico, el Lute y mendigo de Simago. Primero vinieron los gritos de guerra de los apaches. Luego los Prodigy. Y después vino yo. Lo dice la Biblia. Yo es la palabra más repetida en el libro y parece innecesario advertir de que este canto se enuncia en primera persona; pero sí es interesante indagar un poco en ese yo, quién es ese yo omnipresente en Ars poética de Sarah Connor. El yo actúa aquí como la misma escritura, como una alucinación mística y unificadora que engulle toda la historia, la cultura, la memoria y la imaginación, lo posible y lo imposible. Este yo no es una conciencia analítica. Este yo no es una mirada histórica y social sobre las cosas que canta, no hay distancia entre el yo y las cosas, porque lo que hay es, siempre, comunión, exaltación. Las referencias a la cultura popular y televisiva que llenan el texto y que acabo de citar como la famosa borrachera de Arrabal, el Lute, Manolo el del Bombo, no funcionan como elementos externos que el yo analiza y juzga con distancia. Ni con la distancia de la melancolía ni con la distancia de la ironía. El yo que canta es origen y final del mundo, está por encima del mundo y dentro de él. El yo de este libro es, creo que ya lo he dicho, la misma escritura. Y la escritura es un espacio vacío donde todo se puede mezclar, donde el tiempo y la historia pueden ser y no ser, y por eso es frecuente que el yo utilice referencias religiosas y divinas, porque está por encima de lo humano y de lo histórico y porque tiende, no a la distancia que separa al hombre del mundo a través de la conciencia, sino a la unidad mística donde esa distancia desaparece de forma casi milagrosa; y por eso, también, es frecuente que haya drogas, muchas drogas, porque la vía rápida y no sagrada para sustituir conciencia y reflexión por unidad mística es la droga. Así pues, esta escritura es alucinógena por definición y aunque la mayoría de escritores cortan esa droga pura que es la escritura y la mezclan para entregar al público algo más fácil de digerir o para resaltar ciertos “momentos” de unidad mística que destacan sobre un “fondo” más “plano”, Víctor Pérez nos lo sirve a lo bestia, sin cortar, con una pureza que puede provocar sobredosis, sin dejar que sus efectos bajen nunca. La impresión es que Víctor Pérez ha puesto al Manuel Vilas de España o Aire nuestro en una pipeta, y lo ha hecho hervir hasta que se ha evaporado todo líquido y ha conseguido quedarse solo con esa sustancia destilada de la máxima exaltación y celebración de todas las cosas del mundo cantadas desde una perspectiva de dios, de fantasma, de alguien que está en un lugar del tiempo o del espacio que no es el nuestro pero desde el cual ve cómo todas las cosas son tocadas por el tiempo y por la desaparición y en ello encuentra siempre la belleza y el don de lo sagrado.
Ese yo-canto, ese ritmo hipnótico, por supuesto, deja ver también, más allá de la alucinada literalidad que borra los tiempos y las identidades, una presencia autorial. Si tomamos todas las referencias culturales, al margen de la forma en que estén usadas y agitadas, podríamos “recomponer” al autor que ha creado a ese “yo”. Sería alguien que conoce la literatura española y norteamericana, cuyos personajes (De Umbral a Foster Wallace, pasando por los Panero o Cela, entre otros muchos) aparecen con frecuencia en situaciones insólitas y maravillosamente inverosímiles (otra vez, inevitable acordarse del Manuel Vilas de España y Aire nuestro); sería alguien que pertenece a la generación de los nacidos en los 70, que ha escuchado música grunge e indie anglosajona (Smashing Pumpkins, Pixies, etc.) desde un pueblo de España en el que suena Perales o Julio Iglesias o Mocedades. Podríamos obtener algo así como la imagen de alguien de esa generación nacida en los setenta, que ahora recuerda el pasado y ve la tele y fuma porros mientras imagina todo tipo de ocurrencias poéticas y psicóticas en las que todos sus referentes culturales, de literatura, filosofía, televisión, música, y todos sus recuerdos de infancia, de juventud, se mezclan en una inmensa alucinación en la que también hay cine, mucho cine (sobre todo americano, actores y paisajes americanos, western alucinógeno, cine de género, de todos los géneros). Y también hay abundantes y maravillosas escenas de pueblo, de bar de pueblo, de fiestas de pueblo, en las que sortea el peligro de caer en lo pintoresco o lo nostálgico porque están tocadas por esa misma exaltación que el resto de materiales que forman la ola textual que se extiende por las páginas. Y también hay deporte, nacional e internacional (mucho fútbol, claro, y Marca y As y El larguero; y ciclismo, Indurain, Perico; y boxeo, y muchos más que no recuerdo). Y, por supuesto, hay televisión; de los ochenta, y los noventa y los dos mil. Tele, es decir, famosos, nombres, actores o personajes, que aparecen cargando con su leyenda compartida generacionalmente por quienes hemos nacido y vivido en el mismo país y tiempo que el autor, famosos que aparecen distorsionados para brillar un instante, ser tocados por ese yo, y desaparecer sin más dentro de la ola textual. Para terminar: Ars poética de Sarah Connor es un libro que me ha hecho disfrutar enormemente, y cuya lectura recomiendo porque, ante todo, es un placer dejarse llevar por su santificadora corriente de exaltación y porque, además, aquí y allí, como extrañas medusas, aparecen maravillosos hallazgos en los que un personaje, una situación inverosímil, una imagen poética, abren de repente una puerta en la que brilla algo parecido a la verdad o al reconocimiento, es decir, lo que se suele entender como “literatura”. |
LABIBLIOTeca
|
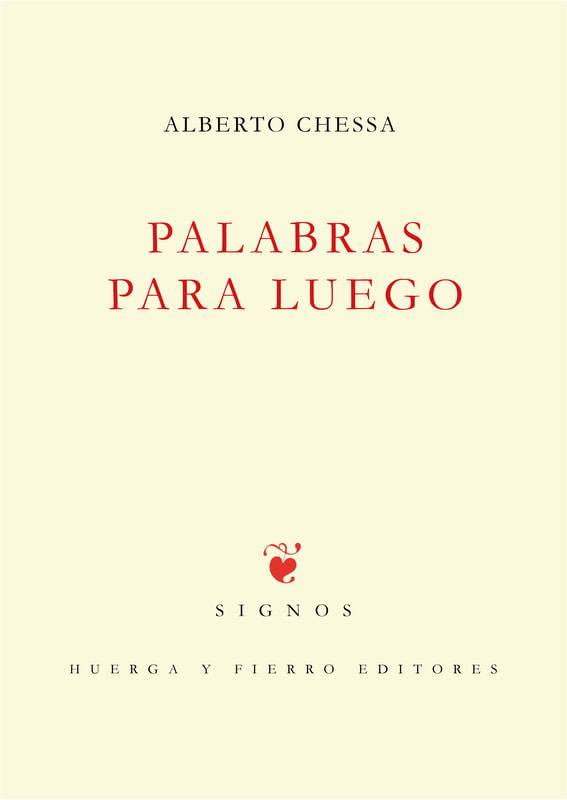


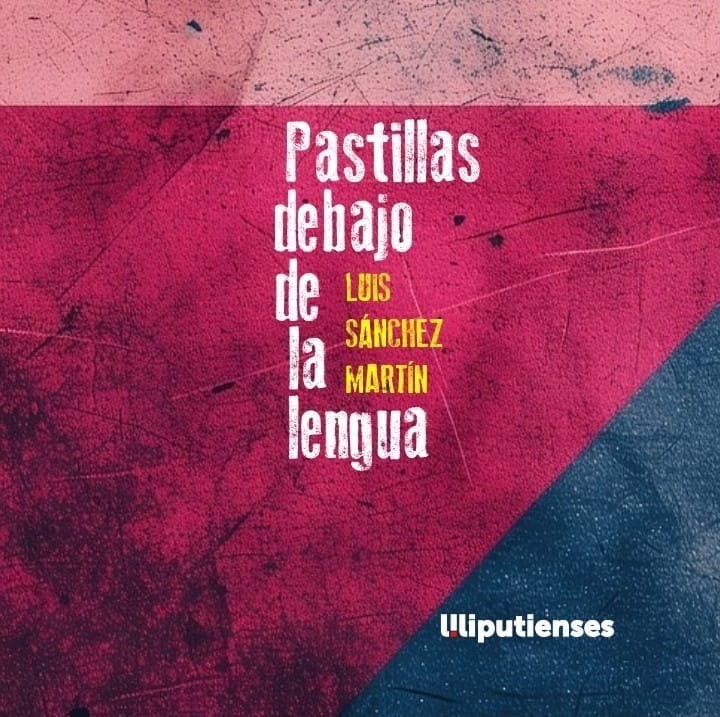
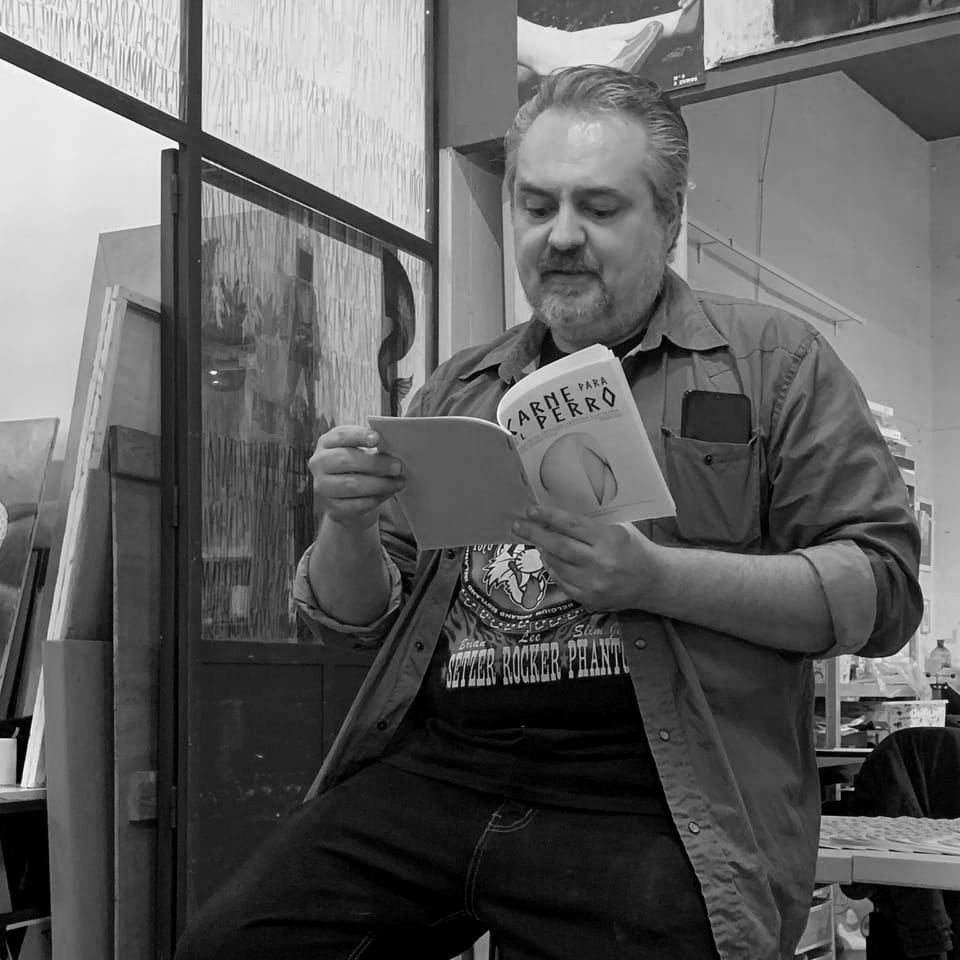
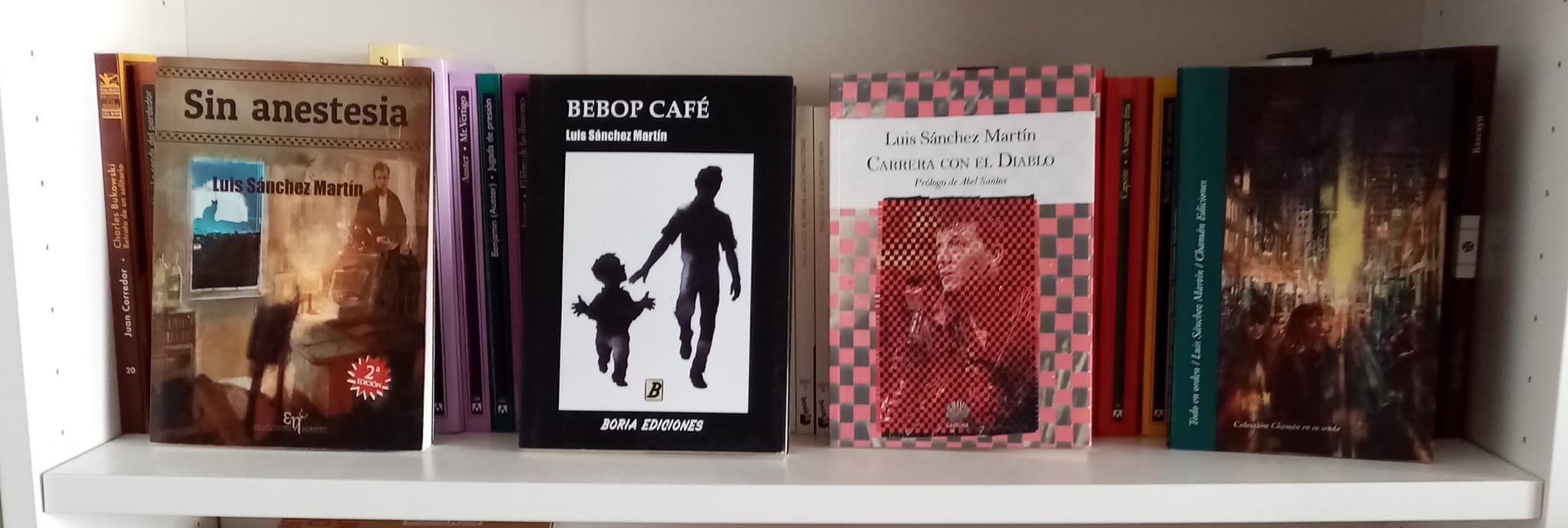
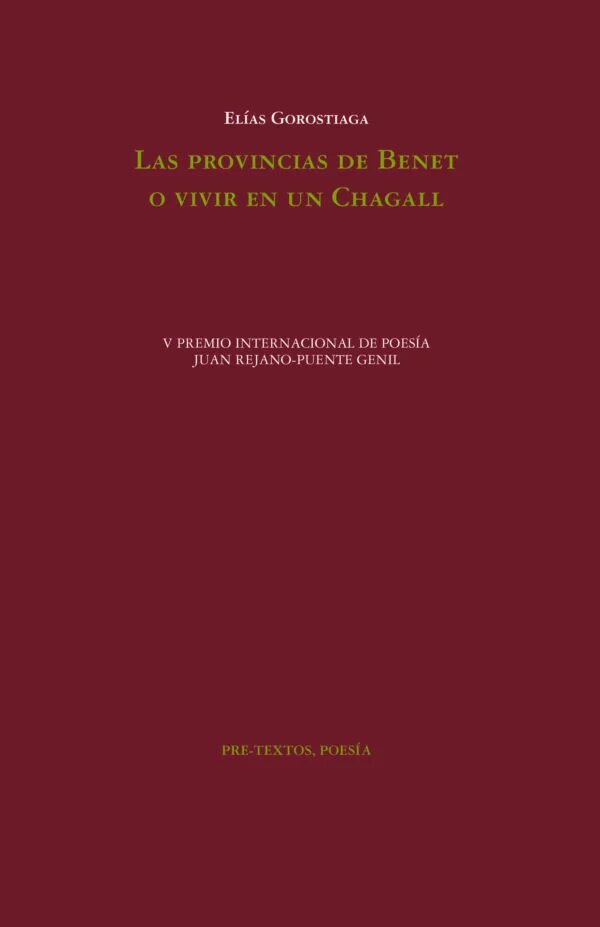
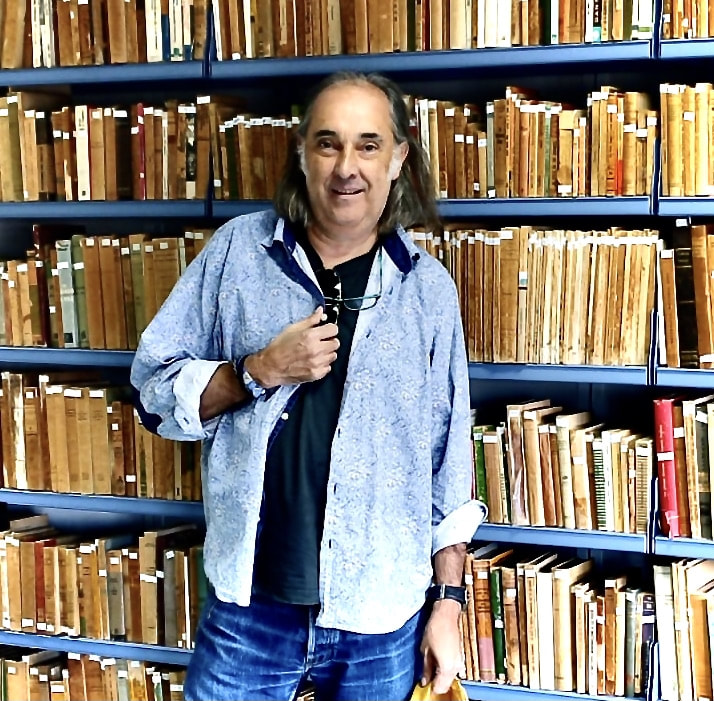
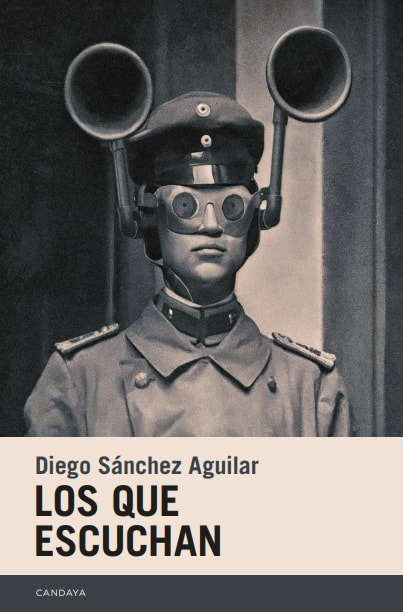
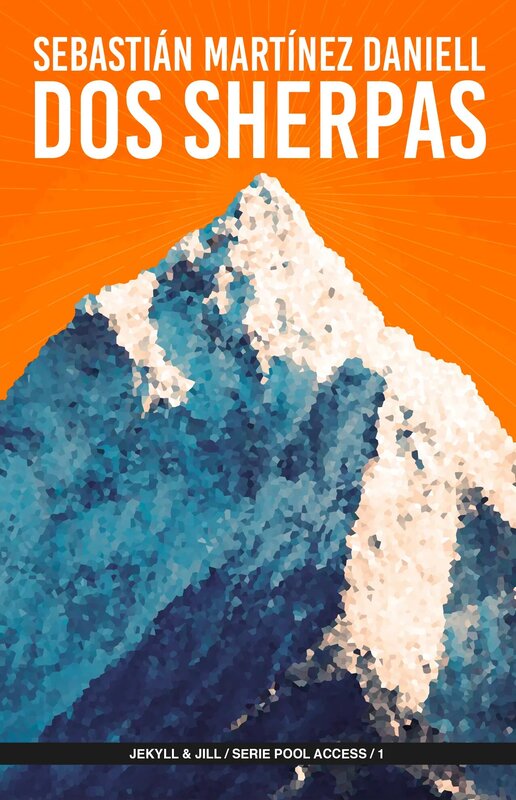
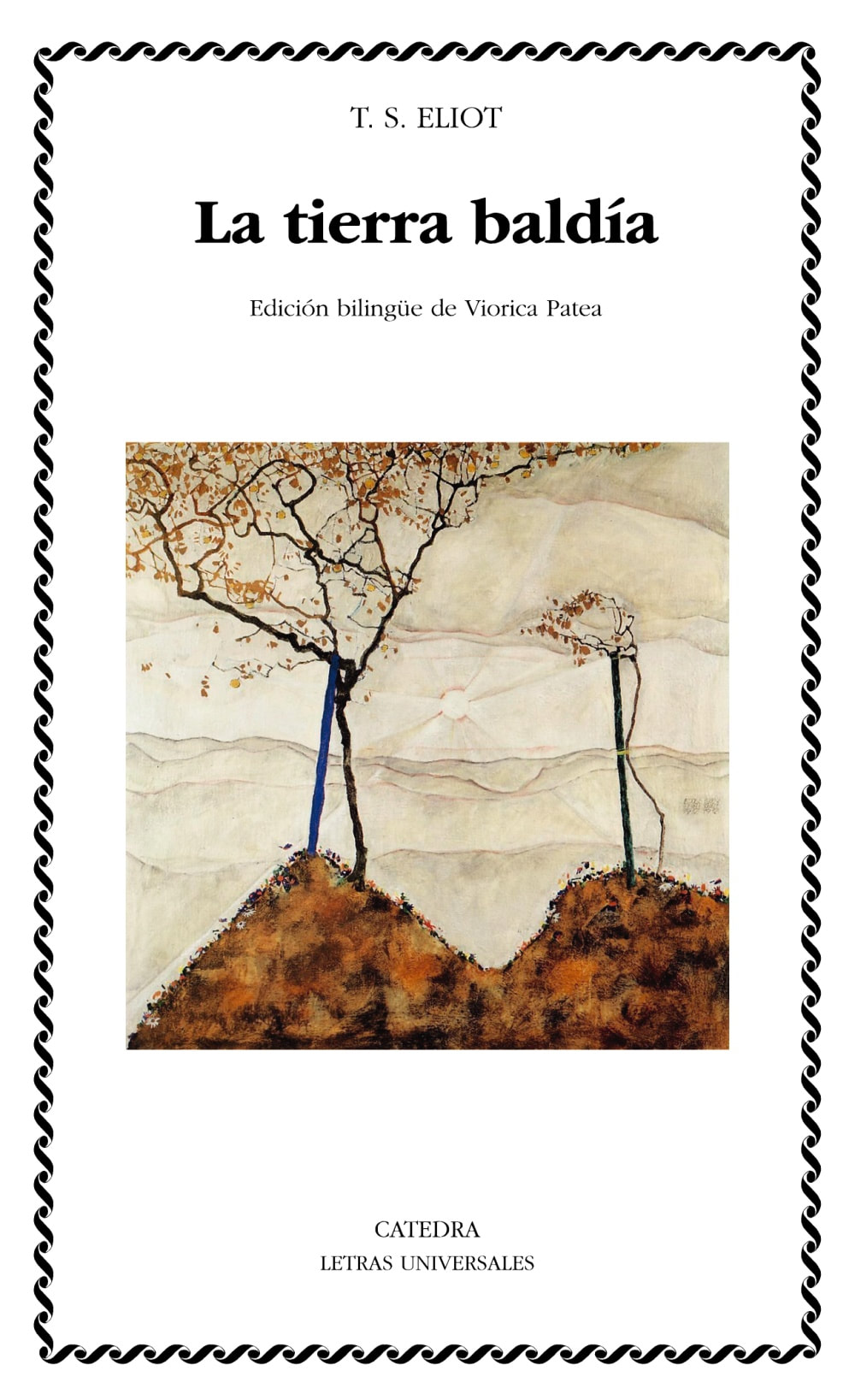

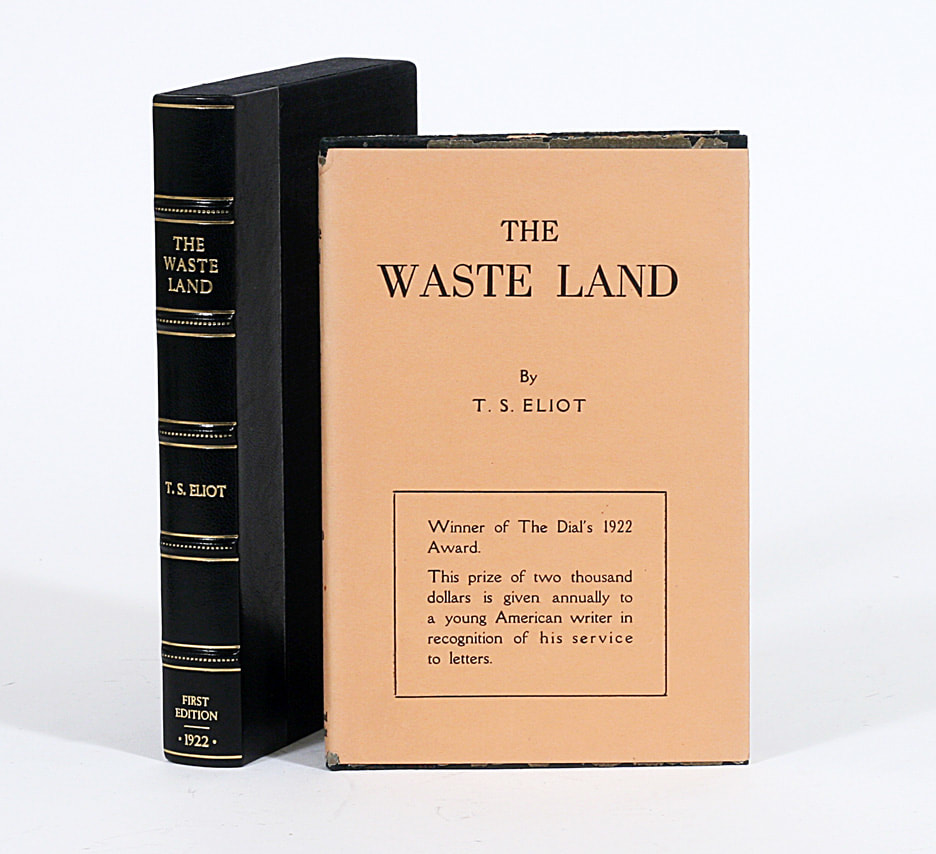
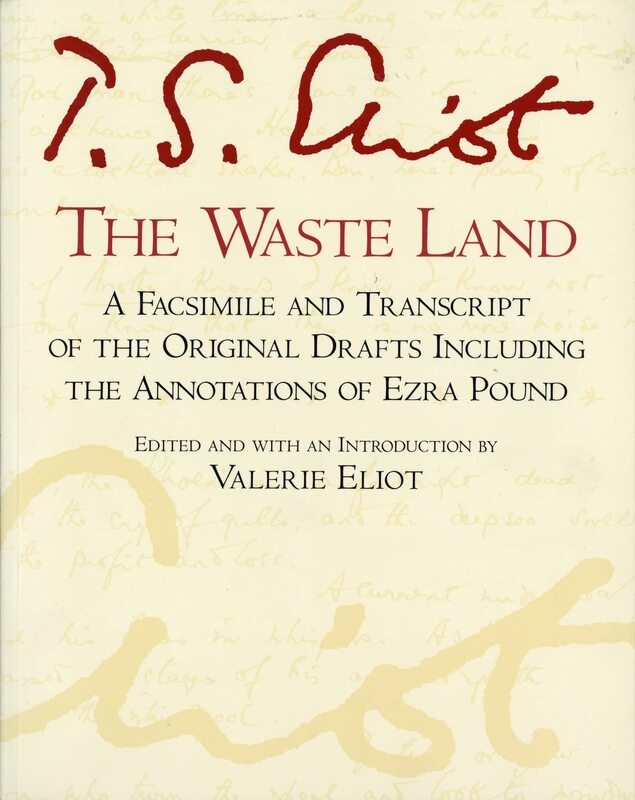
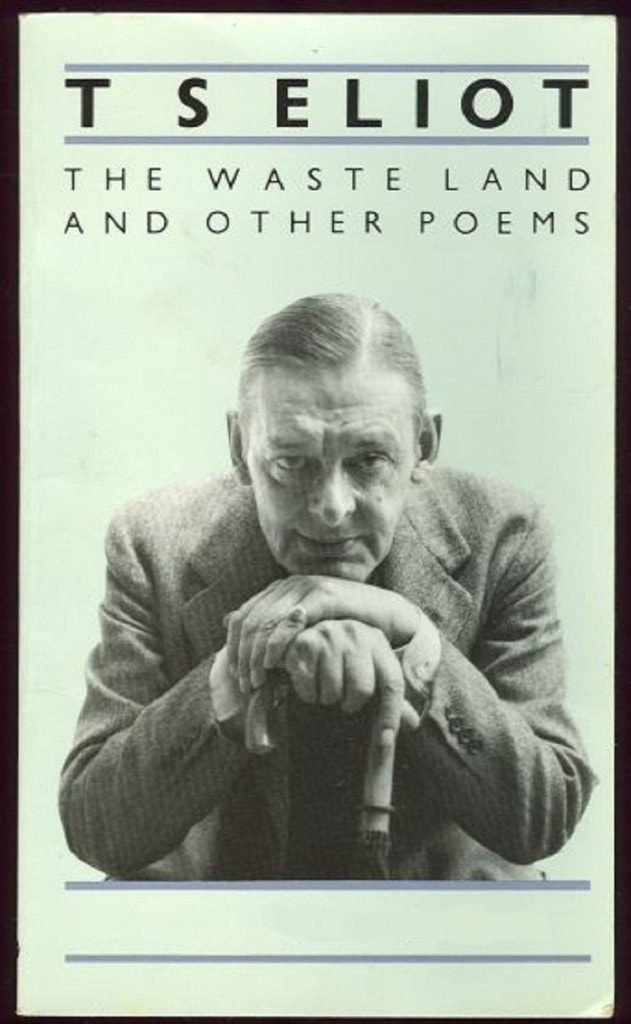
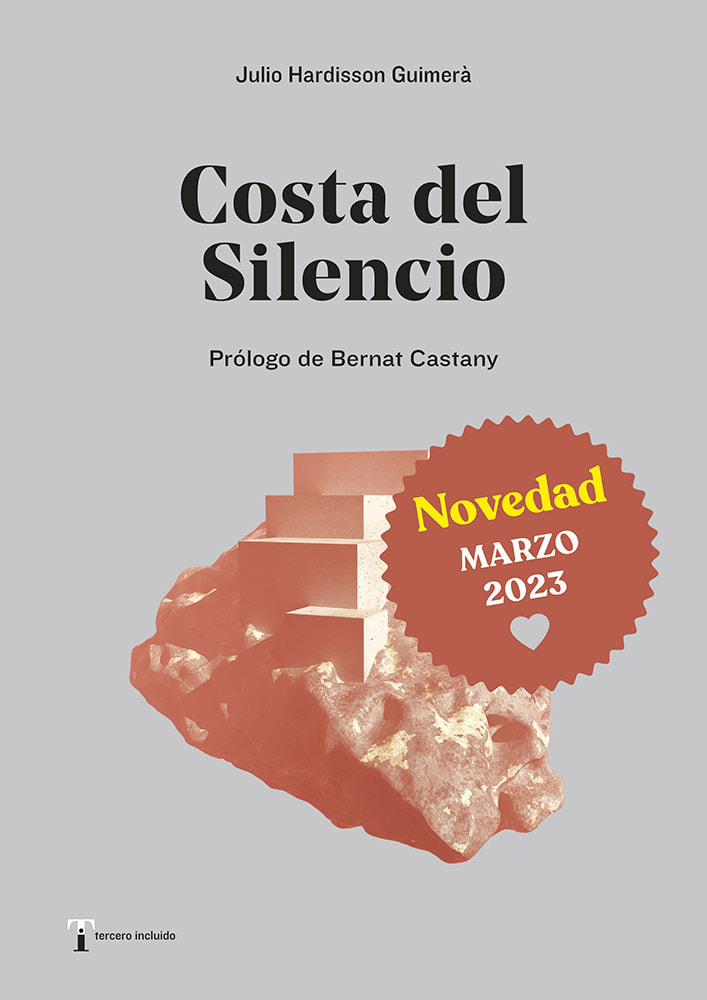


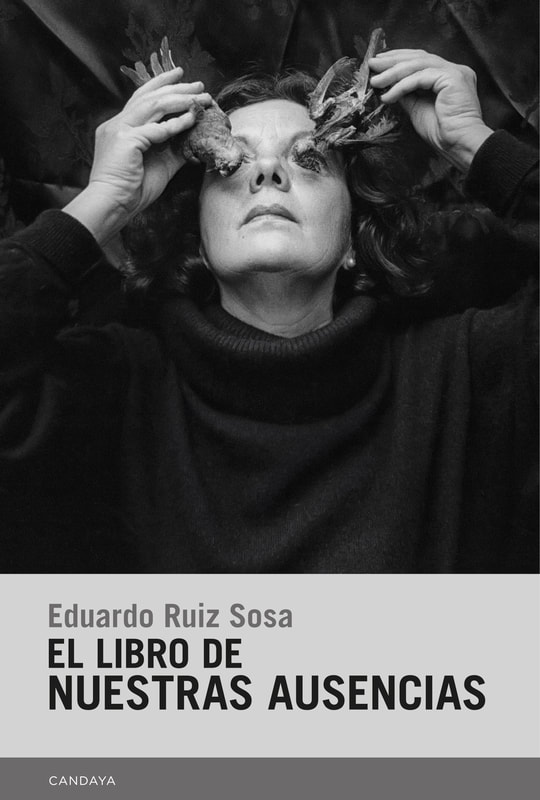
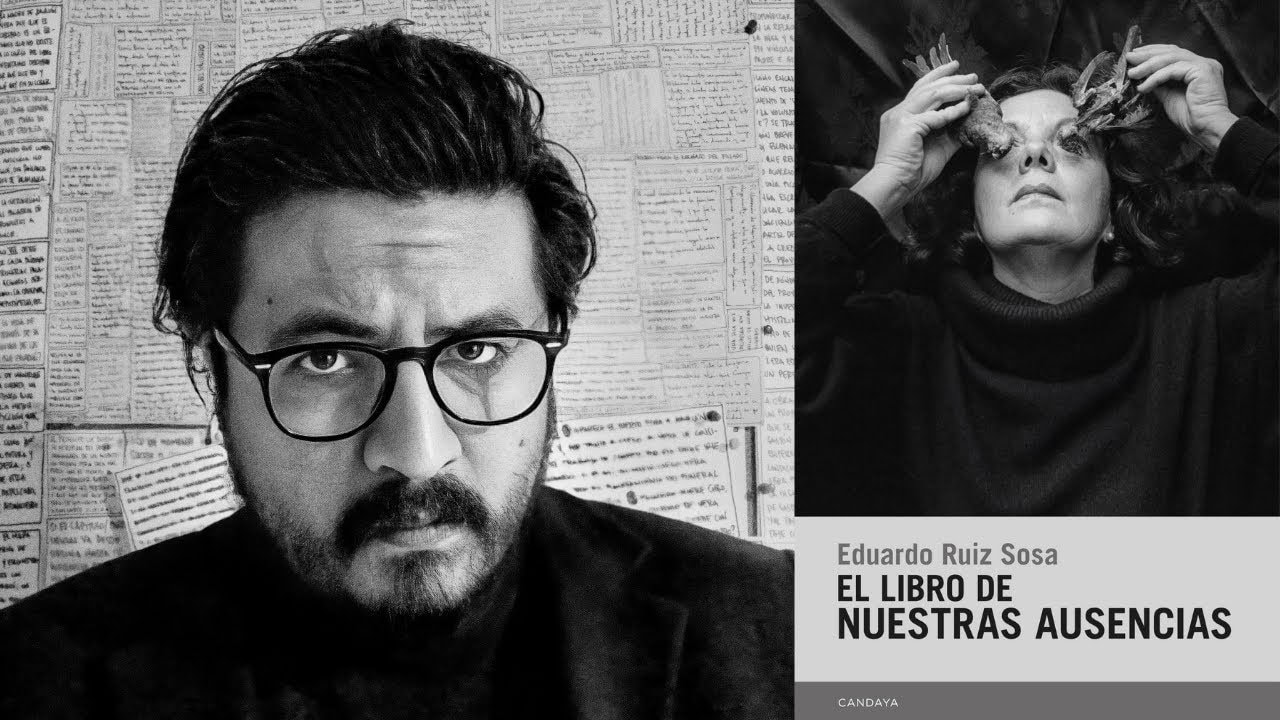


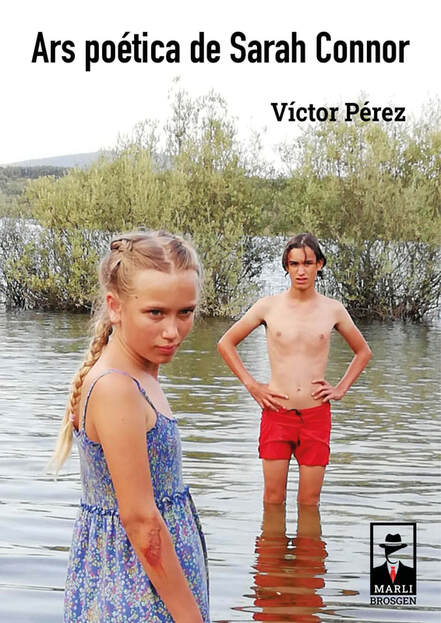




 Canal RSS
Canal RSS
