|
MARIO PÉREZ ANTOLÍN. LA SERENIDAD POR FIN (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2023) por JORGELINA BASSIL CORDERO POR LOS SENDEROS DEL ESCEPTICISMO Y DE LA ATARAXIA «Me costó llegar a ella. Se resistió durante años. Tuve antes que reprimir mi furia y contener mi ardor. Tuve también que aprender templanza y parsimonia. Ahora la encuentro: la serenidad por fin». Con esta definición, Mario Pérez Antolín nos introduce en su sexto libro de aforismos. Se inspiró en el Tiétar, su lugar en el mundo, en el extremo oriental de la sierra de Gredos. La portada del texto nos muestra un diseño más que original: un clarinete insertado en una maceta donde brotan diferentes flores. La yuxtaposición de los dos elementos muestra aquello que más ilusiona al escritor: la música y la naturaleza. A través de su obra, nos exhorta a considerar la “ataraxia”, tan anhelada por los griegos: un estado de imperturbabilidad que permite la calma y la búsqueda del equilibrio. Después de realizar un largo recorrido en un género que lo representa fielmente, nos vuelca su experiencia de vida con reflexiones más reposadas desde un realismo innovador y una cosmovisión racionalista. Probablemente descubramos un estilo más depurado y críptico que en sus obras anteriores, si bien conserva, sin duda, la transversalidad que lo caracteriza: sus pinceladas poéticas, filosóficas y ensayísticas están siempre presentes. Lucidez y aceptación pragmática son sus premisas válidas, derribando muros en apariencia inquebrantables sobre diversos temas universales. Pérez Antolín escribe: «Lo tiene todo: salud, riqueza, sabiduría... Y además el muy ansioso aspira a la felicidad». En esta reflexión encontramos un escepticismo comparable al del escritor Emile Cioran, filósofo rumano-francés que consideraba que la vida se nos escapa porque es una herida descarnada y una ilusión. Como el autor de Silogismos de la amargura, Pérez Antolín rescata la idea de la soberanía musical impregnada de espiritualidad y afirma: «Para animarme, Rossini; para ensombrecerme, Mahler, y para comunicarme con Dios, Bach». La naturaleza, como la música, forma parte de los ejes fundamentales del libro. El contraste de lo supremo y majestuoso ante la nimiedad del ego, que desaparece frente a la inmensidad. Según su visión panteísta, la naturaleza no es vengativa, no tiene intencionalidad, pero sí, alma: «En la naturaleza nada desentona, ni siquiera la catástrofe natural». El olvido es otro de los temas presentes, y nos remonta a Borges y Nietzsche. La vida solo es posible si hay olvido. Este último no miente, es una especie de propia muerte. En cambio, el recuerdo puede ser una mentira. La condición de la memoria es el olvido. Si nos detenemos en la felicidad, podemos resaltar que Pérez Antolín, en La serenidad por fin, nos anima a creer, a pesar de su escepticismo, en la felicidad, pero solo desde la razón. Es afín al pensamiento de Spinoza, el cual consideraba que la felicidad no proviene del deseo y del placer. La persona sabia va más allá de las pasiones, aunque aconseja evitar las pasiones tristes. La lucidez puede llegar a ser la corrección de la desesperanza ante las contingencias difíciles de la vida. En cuanto a la poesía y los poetas, descubrimos que Pérez Antolín prefiere la poesía como herramienta del conocimiento y no de la simple anécdota. Su lírica es sutil y sugiere. Hay poetas menores que son mucho más relevantes que algunos más conocidos. El éxito editorial no refleja la verdadera escritura. Y ante la idea convencional del amor y la amada, nos comparte su usual ironía, a la que nos tiene acostumbrados, cuando expresa: «Muchas mujeres solo comprenden a sus maridos cuando están en brazos de sus amantes». Por otra parte, enaltece el amor filial: «¿De qué vale que te admire la gente si te desprecia tu hijo? Lo filial se antepone siempre a lo mundanal». Nos puntualiza que se ama aquello de lo cual se carece, aunque afirma que la fuerza más poderosa está en el amor: «Esa debilidad que nos engrandece, esa flaqueza que nos redime». Y asevera con convicción que «Cuando te esfuerzas por mantenerlo, el amor se acaba inevitablemente».
En este sugerente libro, Pérez Antolín destaca la relevancia del amor fati (amor al destino), concepto utilizado por Nietzsche y basado en el estoicismo, que se caracteriza por creer que no podemos cambiar nuestro destino en el proceso que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, pero sí podemos aceptarlo con humildad y amarlo. En cuanto a la religión y a la política, en La serenidad por fin recoge la idea de que son herramientas de manipulación y de que el poder es completamente contingente, pues está impregnado de ambición desmedida y arrogancia: «Hemos convertido la política en una red de falsedades que los votantes creen, que los militantes justifican, que los dirigentes fabrican y que el líder utiliza». Según sus propias palabras, todos deseamos alterar el orden, y expresa en uno de sus aforismos la nostalgia por el marxismo: «Ahora que los marxistas dejaron de ser marxistas, vuelvo a disfrutar con Marx». Y la muerte no podía estar ausente en sus extensas reflexiones. No es la primera vez que Pérez Antolín aborda esta temática de modo profundo. De hecho, es un tema omnipresente en sus libros. Nos anima a “mantenla a raya”. La muerte es cruel, arbitraria y nos iguala a todos. El ego se disgrega en la naturaleza después del deceso. Expresa su visión de este modo: «Se muere tres veces: cuando nadie te hace caso, cuando te entierran y cuando nadie te recuerda». También está persuadido de que «Pasada cierta edad, no hay que preocuparse de cuándo morir, sino de cómo morir». Compara la muerte, en parte, con una bella frase que remite al sol, el cual, como la parca, nos acaricia a todos sin distinciones. No obstante, Pérez Antolín se ríe irónicamente de su propio obituario: «Mi muerte no será terrible. Lo terrible será cuando yo, durante mi declive, dé lástima a mis amigos». Por último, recomiendo La serenidad por fin porque Mario Pérez Antolín nos permite el reposo y la emancipación, el refugio y la liberación. Nos abre el pathos del pensamiento con valentía y destreza a fin de que podamos encontrar lucidez y recuperar la fe en los controvertidos y caóticos tiempos que corren. Todo ello, además, lo hace con un estilo de escritura muy difícil de encontrar en la actualidad: bello, depurado y complejo.
2 Comentarios
MARIO PÉREZ ANTOLÍN. VIDA DE ERMITAÑO (Páramo, Valladolid, 2023) por ESTER BUENO PALACIOS CÓMO VOLVER A LOS ORÍGENES Cuando tienes entre las manos Vida de ermitaño, se te antoja la idea de que, al adentrarte en sus páginas, volverás al pasado romántico de unos seres casi mitológicos que, de manera voluntaria y absolutamente filosófica, buscaban en el sentido cartesiano un conjunto de saberes para establecer, de forma racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Y todo ello, abordado desde un punto de vista apreciablemente evocador y pretérito. Pero nada más lejos de lo que realmente sugiere la lectura de esta ópera prima novelística del afamado poeta y aforista de raíces castellanas y alma de mar. El ermitaño, que se embarca en situaciones y aventuras comparables con las de los antiguos libros de caballerías, podría situarse en cualquier época de la historia, en cualquier rincón de cualquier ciudad de cualquier país. Podría ser blanco o negro, o indio, o chino, e incluso practicar cualquier religión, porque la atemporalidad de sus vivencias y la universalidad de sus pensamientos y de sus sentimientos son de imposible encasillamiento o catalogación en una circunscripción concreta. Mario Pérez Antolín tiene la habilidad de extraer, para imbuir después a su personaje, las entrañas de lo que nos mueve como personas, a todos y cada uno de nosotros: la envidia, la curiosidad, el amor, la atracción, la codicia, el ser lo que no quieres ser, el traspasar los límites. Así, con una mezcla de dolor y de satisfacción que se va reflejando en el carácter de este eremita posmoderno, se da un debate entre el deseo de soledad y la imposibilidad de concebirla, sumido irremediablemente en las alegrías y adversidades que se va encontrando en el tortuoso camino por el que le lleva la pluma del escritor. La reflexión mayor a la que llama la lectura de Vida de ermitaño poco tiene que ver con la soledad y mucho con los encontronazos constantes que nos depara la imprevisibilidad de lo llamado vida. La alegoría al sentimiento permanente de pérdida y de constante búsqueda se reúnen en un punto intermedio, en el que el protagonista trata de mantener el equilibrio, siempre pivotando alrededor del bien y del mal, de lo correcto y lo deseado, de lo que debería ser y lo que realmente se manifiesta como realidad. Una evocación de la naturaleza como madre protectora y modelo de la perfección, de la necesidad de silencio y meditación, se entremezclan con la imposibilidad de ser ajeno a lo que acontece alrededor, a las pequeñas cuitas de los que se encuentra en el camino, y también a los propios deseos y pulsiones, difíciles de controlar en una personalidad fundamentalmente intuitiva como la de el ermitaño de la novela. Esa dicotomía entre la realidad y lo onírico se explicita a lo largo del libro en distintos pasajes que, por su brevedad, concisión y cierre, podrían leerse casi como piezas separadas, como microrrelatos que marcan enseñanzas puntuales según van sucediéndose los acontecimientos en la vida de ese hombre al que Pérez Antolín no pone nombre propio, como si se tratara de cualquiera, de cada uno de los lectores. Los diálogos que el ermitaño va entablando a lo largo de la novela marcan también los tempos que se alternan entre asuntos cotidianos, pero también más íntimos y esotéricos. ¿Es posible hablar con los pájaros? Las palabras se confunden con la intangibilidad del tiempo aéreo de las aves. ¿Se puede conversar con los muertos? Todos hemos evocado a los que ya no están con nosotros y los rememoramos en una suerte de diálogos íntimos que nos acercan a ellos, a los que se fueron y pueden hacerse presentes sin estarlo. ¿Es posible la introspección de contestarse por dentro sin que nadie a tu alrededor sepa de los pensamientos que te invaden y te desasosiegan o que te piden una respuesta a algo que está sucediendo? Efectivamente, cada uno lleva consigo una voz interior como la de este ermitaño, cuyo error primero es escucharse a veces y el segundo no hacer caso de lo que le sugiere su otro yo interno.
No falta tampoco lo cómico, lo que invita a la risa, siempre desde una perspectiva satírica que en ocasiones recuerda a las aventuras del Lazarillo, porque ese toque de personaje pícaro también lo tiene este ermitaño, deseoso de pasar por la vida sin ser visto y sin embargo obligado, contra su voluntad, a estar presente en asuntos del todo infortunados, como es un fallido intento de seducción, por ejemplo, del que, como de casi todo sale perdiendo, pero indemne. Esto es así porque en esa picaresca reconcentrada se establece también el sentimiento de que lo que ha de pasar va a ocurrir, esa certeza de pensamiento inexorable que cada creencia tiene en su ideario, da igual de dónde venga o a qué dios rinda pleitesía. Y si está presente esta vis divertida y presta a hacer sonreír al lector, también hallamos la otra cara de la moneda. Crudeza y desaliento cuando lo que ocurre a nuestro alrededor se nos escapa de la racionalidad. Ese punto de no poder manejar cada parcela de nuestra vida y percibir que son otros los que llevan las riendas. La lucha íntima de querer ser uno mismo por encima de cualquier influencia y la imposibilidad de serlo en el choque inevitable con nosotros, o con los demás, lo que otros piensan y deciden, lo que nos afecta sin haberlo decidido porque es la colectividad la que toma la iniciativa y no el individuo, la contraposición entre el “yo” y el “nosotros”. Vida de ermitaño es un paseo consciente, en la mayoría de los casos divertido y siempre evocador, de lo que nos podría suceder a cualquiera de nosotros si un día decidimos apartarnos del mundo y quisiéramos intentar evadirnos de lo que somos en realidad. Un ejercicio de introspección a la vez que un divertido transitar por lugares imaginarios e imposibles. Esa dicotomía que es vivir. MARIO PÉREZ ANTOLÍN. CADA VEZ QUE MUERO (POESÍA REUNIDA) (Lastura, Madrid, 2021) por JULIO SÁNCHEZ Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus... Franz Schubert, Winterreise UN VIAJE DE INVIERNO POÉTICO La producción literaria de Mario Pérez Antolín destaca fundamentalmente en el campo del aforismo. Esta impresión salta a la vista cuando uno se acerca a su otra faceta, la poesía, campo en el que es algo menos conocido. La antología Cada vez que muero recoge su vasta obra poética (desde 1985 hasta 2016, incluyendo tres extensos poemas inéditos) y, en ella, el lector puede apreciar su evolución como poeta y como persona. En su obra, y este libro es una buena muestra de ello, tiene lugar un diálogo constante entre la reflexión y la emoción, el aforismo y la poesía, el sentido y la sensibilidad. Empiezo llamando la atención sobre un punto que, no por evidente, es menos importante cuando uno se acerca por primera vez a la obra de Mario: no es una lectura fácil, y mucho menos ligera. Cada vez que muero no es un libro para leer en el metro de camino al trabajo o en la sala de espera para hacer tiempo mientras llega tu turno en la consulta del médico, ni siquiera en la cama antes de dormir. En sus poemas de juventud apreciamos una poesía muy visual, de temática amplia y llena de metáforas, que evoluciona llenándose de elementos más propios de la filosofía o del ensayo. En algunos casos pasa por otra fase más descriptiva, en la que la observación de la naturaleza y la meditación conforman el núcleo central del escrito, destacando aquí una cierta escasez de adjetivos, rasgo frecuente en el autor. Esta intensidad necesita, por lo tanto, de cierto esfuerzo de concentración y complicidad por parte del lector, para que no se le escapen los infinitos detalles que aguardan en su lectura a la espera de ser descifrados y disfrutados. Hay en esta antología una riqueza temática que pocos autores alcanzan en su obra. Un tema bastante recurrente (basta con leer el título del libro) es la muerte, en algunos casos con un poso de derrota e incertidumbre como vislumbrando su propio final: «hoy no logro recordar en la habitación de qué hotel perdí la costumbre de presentir mi propia muerte». Cuando toca otros temas más amables, como el amor, lo hace sin embargo con un tono más puro, más sentimental: «a veces te miro y me recorre la espalda un río enorme de ternura»; sin embargo, en otras ocasiones se acerca al barro del deseo sexual más impúdico, donde el protagonista es su propio sexo. En sus poemas habla también de religión, desde un punto de vista más bien filosófico, poniendo en duda la existencia de Dios, pero con un profundo respeto; hay presentes referencias y personajes de las mitologías griega y romana de marcado carácter épico, y también escenas agrestes, en las que es la Naturaleza la que cobra vida y protagonismo, ya mencionadas arriba. Pero si algo se puede destacar tras la lectura de este libro es el marcado carácter ensayístico y narrativo que imprime el autor a toda su obra. Su fama literaria está basada sobremanera en el ensayo filosófico y en el aforismo, lo que se refleja en sus poemas de madurez. En ellos, el autor se pregunta sobre el sentido de su propia existencia y la del mundo que le rodea: «¿por qué ya no somos lo que seremos ni deseamos ser lo que antes fuimos?». Son poemas en los que predominan la duda, la incertidumbre, y el pesimismo existencial. Reflejan un cierto matiz de amargura, de resignación, de vacío y de muerte: «Podríamos probar a suicidarnos: yo, con tu ceniza, y tú, con mi silencio».
Muy en esta línea, el autor baja a menudo al fango de la existencia, de la realidad que duele, del sexo más mundano, y nos abre los ojos con un puñetazo literario que va directo a la boca del estómago. Aquí la poesía rasga la piel, abre las carnes y duele muy dentro. Al leer «Ayer soñé que la penumbra se deslizaba hasta mi almohada, recorría mi carne tibia y después me violaba» recordé el vértigo que sentí, y sigo sintiendo, cuando disfruté de Rompiendo las olas de Lars Von Trier, como si fuera el mismo cineasta quien escribe. Y de repente, como un extraño, en muchos poemas aparecen la sensibilidad y la luz y, con ellos, el amor. No es Mario Pérez Antolín un poeta galante o romántico, al estilo de Luis Cernuda o Ricardo Molina. Y, sin embargo, cuando entre deseos carnales e incertidumbres filosóficas aparece la temática del amor, surge la belleza, sensual y sincera, sin adornos y tremendamente musical: «Como la roca que vaga por el cosmos de una sustancia eternamente dichosa y fugitiva eres». Esta frase casi la puede uno recitar cantando. En la línea del amor, teje el autor una relación muy especial, llena de fascinación y sensibilidad, y tremendamente respetuosa, con las mujeres, en especial con la suya, Julia, cuyo nombre sobrevuela muchas escenas ya desde la dedicatoria inicial: «Quisiera, más que amarte, respirar tus huesos y oler tu sangre, y ser carne de la misma carne». La sensibilidad surge como de la nada y pone los sentidos a flor de piel. Así, lentamente, llegamos a De nadie, gran obra de madurez del autor. En cada uno de sus tres apartados se entremezclan, con verdadero brío, la mirada crítica frente a una sociedad llena de aristas y el pensamiento reflexivo tan cercano al aforismo. Lo hace con la mirada descriptiva y crepuscular de un poeta que observa la realidad como pocos, donde no faltan menciones a su propia muerte o, de nuevo con sorprendente sensibilidad poética, al amor. Amor (no siempre correspondido) y muerte en un viaje de madurez en el que el autor describe la incertidumbre y la soledad de vivir, como en un Winterreise (viaje de invierno) literario que bien pudiera haber compuesto el mismo Schubert. En este poemario final del libro es donde más se aprecia la evolución literaria y vital que se ha ido intuyendo a lo largo de todo el libro y sólo esta parte ya justifica la lectura de la antología. También muy musical es el cierre del libro, con Tres odas, tres extensos poemas inéditos que de nuevo entrelazan poesía y ensayo con la cadencia de una sinfonía. Como curiosidad final, cabe destacar lo acertado de los títulos. Es sabido que un buen (o mal) título puede suponer el éxito o fracaso de una obra. En este caso, tanto el propio título del libro como muchos de los poemas tienen un poderoso atractivo: Universo circular, Invocación al Sol, Poema de amor y muerte, por poner sólo unos pocos ejemplos, son una buena muestra de lo que viene a continuación. En conclusión, Cada vez que muero es una completísima antología que reúne no sólo la producción poética de Mario Pérez Antolín, sino su forma de entender la vida, la sociedad y la naturaleza en un viaje de invierno con sentido. Y sensibilidad. MARIO PÉREZ ANTOLÍN. CONTRARIEDADES (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2020) por JAVIER DÁMASO UN CALEIDOSCOPIO PARADÓJICO DEL PENSAMIENTO La obra aforística de Mario Pérez Antolín es, en mucha medida, la continuación de su obra poética por otros medios. Tiene la contradicción, los contrastes, como elemento constructivo central, a partir del que se permite infinitas posibilidades. Por eso, la paradoja, la antítesis y el oxímoron pueblan los aforismos de Pérez Antolín y ofrecen un instrumento de pensamiento en forma de reto, de desafío intelectual. Precisamente por esa matriz inicial que constituye su obra poética, con un desplazamiento del eje hacia el pensamiento y el juego de contradicciones y contrariedades filosóficas, aparecen no pocas veces imágenes literarias que hacen de sus libros de aforismos textos donde la sorpresa salta en la página, con otro tipo de contraste, el que se produce entre la luminosidad de la imagen poética y la chispa de las paradojas y oposiciones. También la riqueza de contenidos y de tratamientos constituye una característica central de la obra aforística de Mario Pérez, pues sus textos no se encasillan en temas reiterados, sino que fluyen por las más variadas y extraordinarias cuestiones, mostrando un caleidoscopio que nos interpela.
Así es Contrariedades, la última entrega de su aforística, dividida en cuatro partes, “Confidencias comprometedoras”; “Tenías que ser tú, obstinación”; “Dudas que alumbran”; y, finalmente, “Incómodo rincón de controversias”. Pero antes que nada, queremos decir que Contrariedades ofrece, a nuestro juicio, algunas novedades estilísticas, pues, frente a los libros anteriores de Pérez Antolín, hemos encontrado, en primer lugar, algunos aforismos en los que prima un estilo surrealista, que no recordamos existiera de igual modo en libros anteriores; y, en segundo lugar, aparecen otros en los que el objeto mismo del texto se elude a través de una elipsis, de forma que lo expresado discurre por la periferia de a lo que se dice referirse, aludiendo al objeto a través de comparaciones, por ejemplo, u otros recursos, sin mencionar exacta ni precisamente su contenido. “Confidencias comprometedoras”, la primera parte, discurre entre la producción y el consumo, la falta de gracia, las ideologías, las imperfecciones de la piel, la nieve y el tiempo, el conocimiento, los juegos reveladores de palabras, la pérdida, el lugar de cada uno, el desdoblamiento del sueño, los refugiados, la bisutería, la ausencia, el desconcierto del hombre, las circunstancias en el amor, el ángel, la escritura, la ambición y la impotencia, el rechazo de las confidencias (otra contradicción, dado el título de este capítulo), las algas... Los temas se van sucediendo de forma sorpresiva y, para el lector, aleatoria. Tal vez puede decirse que el aforismo funciona como un videoclip, como una pequeña mónada que representa al mundo, y se van sucediendo uno tras otro mostrando porciones diferentes de una realidad fragmentada. “Tenías que ser tú, obstinación” es la segunda parte. La enunciación de los temas de este capítulo produce la misma sensación de puzle o fragmentación, como no podía ser de otro modo. Así por ejemplo, hongos y flores, la cotidianeidad, la exigencia de la invisibilidad amorosa (en un delicado microrrelato), el valor y el precio, Dios, morir en la cama, la semejanza, el erotismo, la historia, los alienígenas, la circulación, la rutina, el mercadeo y el goce, el parto, la venganza, la filosofía, las metáforas, los judíos, la donación, la insaciabilidad, la soledad, el hueco... Al leer de continuo un aforismo tras otro, el efecto de caleidoscopio paradójico se impone, la inmersión en un mundo personal que muestra las contradicciones a nuestro alrededor y que invita a pensar más allá de las evidencias. La tercera parte, “Dudas que alumbran”, se inicia precisamente con una duda entre existencial y espiritista, de imposible solución: «No creo que el espíritu mida más que mis tripas» y sigue por terrenos altamente dispares, como la solidaridad, la luminiscencia, la imaginación, la celebridad, el cambio político, el conocimiento, el aislamiento, la autoafirmación, el césped, los líderes, el Nuevo Testamento y su continuidad, la moralidad, el consecuencialismo, la desacralización, la burguesía, las tareas intermedias, el control, el poder, los violinistas, la cultura, la orfandad, las avispas... El efecto de pluralidad puede percibirse al concatenar el listado de materias, donde finalmente casi prima la idea de azar. Y es que una colección como Contrariedades tiene la virtud de operar como una suerte de diario mucho más que un libro de poemas (que responde a otros principios), un diario donde los temas surgen a la par que discurre la vida del autor, cuestiones e ideas que acompañan al autor de forma más o menos espontánea en su vida y sobre las que nos reflexiona como en un susurro mientras leemos uno tras otro los textos que comparte con nosotros. Finalmente, el libro se cierra con “Incómodo rincón de controversias”. Volvemos a hacer el ejercicio de entresacar los temas: una secuoya, la geoestrategia, los personajes de la ópera, una historia de novios, el sacrificio, las idealizaciones, el suicidio, la religiosidad, la chica de sus afectos, las prohibiciones, Shostakóvich, el terror, los tribunales, la maldad, la situación límite, la degradación, las generaciones, lo inhumano, un paisaje, la supervivencia, la mitología, el estilo literario, la rebeldía, la voluptuosidad, las hojas, los críticos literarios, en pijama, las cartas, las ruinas, la memoria, las muertes, el salto al vacío, la mantequilla, el recuerdo, la repercusión, el entierro, los muertos, la despedida, la mano, la identidad, las sublevaciones, etc. Se advierte que se conjugan lo aparentemente banal con lo hondo o lo elevado, el aforismo como expresión del mundo, como mónada en la que cualquier tema permite entresacar el universo. El libro termina con un aforismo que dice «En esa librería cada libro sólo se deja leer por su único lector. Abrir uno que no te corresponda supone borrarlo». No obstante, más allá del guiño de colocar este aforismo en el último lugar, al libro Contrariedades no le corresponde un único lector, pues sus mensajes plurales, su ya mencionado caleidoscopio paradójico, llaman también a una pluralidad de lectores para recoger las infinitas posibilidades de sus mensajes. Como en los cuentos de Borges, sus caminos tienen bifurcaciones sin fin. |
LABIBLIOTeca
|
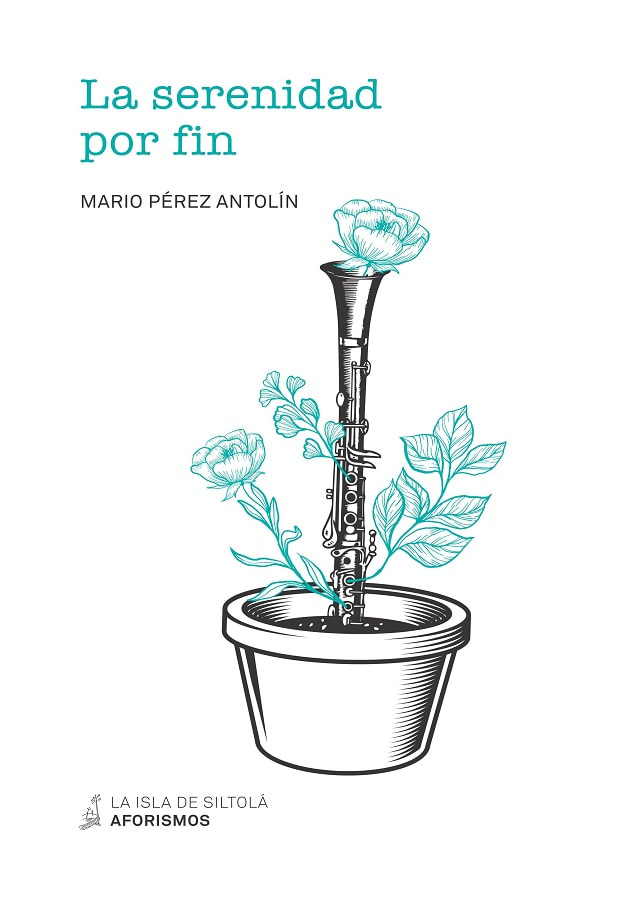


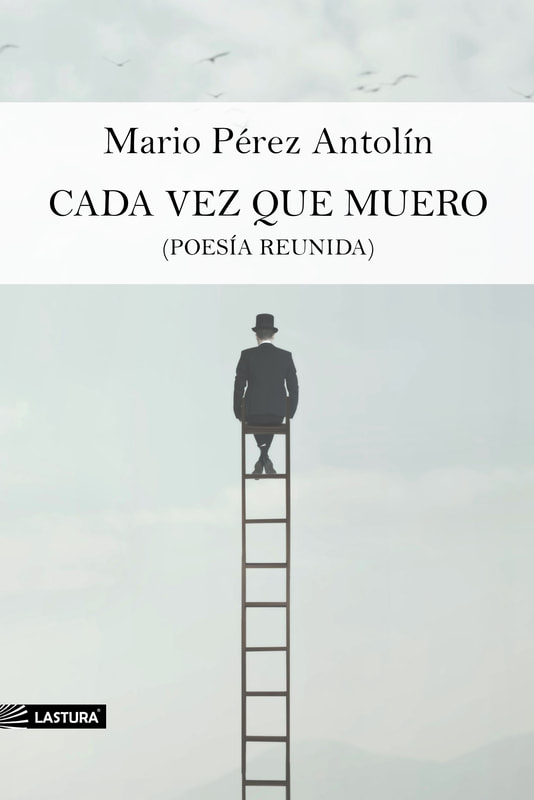
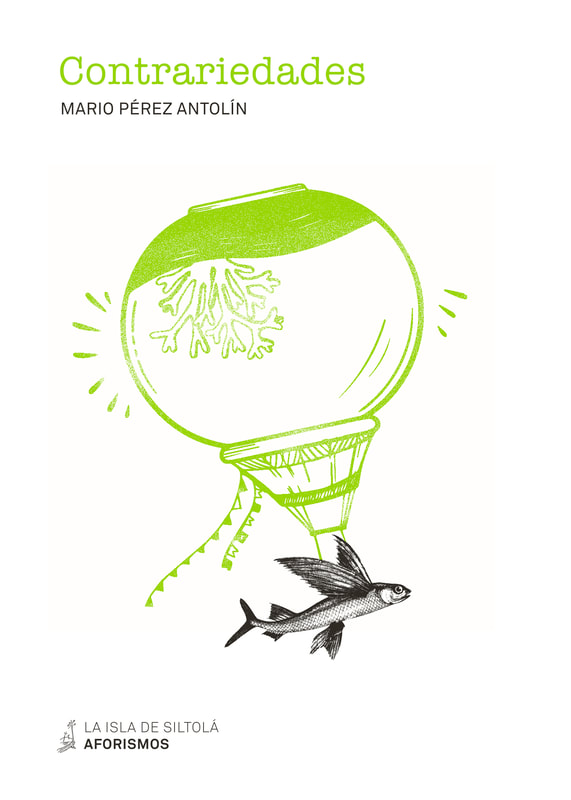
 Canal RSS
Canal RSS
