|
LUIS SÁNCHEZ MARTÍN. CARRERA CON EL DIABLO (Lastura, Ocaña, 2019) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR En Carrera con el diablo, la canción de Gene Vincent que da título a este libro, decía el rockero que había llevado una mala vida, y que cuando muriera tendría que echarle una carrera al diablo para intentar engañarlo. Luis Sánchez Martín, a juzgar por los poemas aquí recogidos (si entendemos el yo poético como el yo biográfico), también ha llevado una mala vida, y estos poemas vienen a ser una especie de relato de cómo sobrevivió a esa vida, de cómo le ganó la carrera al diablo. Paradójicamente, no venció acelerando al máximo, sino frenando cuando se dio cuenta de que esa carrera estaba trucada a favor del diablo; así que optó por pararse al borde de la carretera para despistarlo. Agazapado en el arcén de esa curva cerrada y ciega de la carretera que es un teclado, una página en blanco, Luis Sánchez ve pasar a su infernal rival, y ve pasar también toda su vida. Dice el pobre sentido común que la vida es real, y que la literatura es adorno o embellecimiento de esa realidad. Pero todos los que leemos de forma casi profesional sabemos que lo más normal y, casi siempre, lo más interesante, es cuando esa fórmula de la literatura como mentira embellecedora se invierte. Entonces, uno se da cuenta de que la mentira adornada es nuestra vida, la imagen que tenemos de nosotros, lo que encontramos en las capas superficiales de la memoria y del espejo. Y es la literatura, ese arcén desde el que miramos cómo el diablo nos busca para ganarnos la carrera, la encargada de decir la verdad sin maquillaje: es en la literatura donde nos quitamos la máscara, donde levantamos el vendaje para ver lo fea que es de verdad la herida; es en la literatura, en definitiva, donde llamamos a las cosas por su nombre, aunque duela. Y seguro que ha tenido que dolerle al autor escribir estos poemas, especialmente los de la primera parte. La primera de las dos partes del libro, titulada “Vivir despacio, morir viejo y dejar un ridículo cadáver”, está dominada por lo autobiográfico. La actitud con la que Luis Sánchez enfrenta este tema es la de entrar sin miedo en sus heridas y en su propia historia e identidad: «Penetro en la herida / soy la herida / y si soy la herida puedo ser / el antídoto». No sabemos si la literatura ha servido de antídoto para esa herida, si el proceso de escritura ha tenido alguna acción terapeútica. En cualquier caso, eso, a nosotros, los lectores, tampoco nos debe interesar demasiado. La cuestión es que, en esta primera parte, el autor enfrenta la escritura como un ejercicio de desnudez, de mirada sin piedad, a la propia vida. Parece que, llegado a un punto determinado de la vida y de la edad, ha llegado el momento de desmitificar ciertas ideas de juventud (vive deprisa, etc.), y ha llegado, sobre todo, el momento de decirse a la cara las verdades: «Es entonces cuando proyecto / mi vida en el espejo / para recordar de nuevo / que, al final, / Rosebud no era más / que un jodido trineo». En este recorrido por el pasado biográfico del autor tiene un protagonismo evidente su familia. La forma desnuda y descarnada en la que quedan retratadas las figuras familiares es brutal, y contiene alguno de los mejores momentos del libro: «El día que murió mi abuelo / mi madre me dio una paliza». No hay adorno ni concesión alguna. La madre, el padre y el hermano son retratados aquí con una dureza que nos deja helados, por dos razones. Primero, porque en casi toda la poesía biográfica, las figuras materna y paterna suelen ser positivas; incluso cuando los poetas con familias difíciles se atreven a revelar oscuridades familiares, suelen incluir en los poemas una idea de perdón, de apaciguamiento. No es el caso en esta carrera con el diablo, en la que el autor explica que «También tenía familia / en los noventa / pero no la usaba». Predomina pues, en esta primera parte, la mirada del poeta hacia su pasado que alguna veces adquiere un tono abiertamente narrativo, como en ‘Inquietud’, ‘Cementerio de relojes’ o ‘El ritual y los días’, mientras que en otras ocasiones el tono es más reflexivo, pero siempre marcado por la influencia de Bukowski: atención al entorno cotidiano desde un fuerte centro biográfico y expresión directa con poca confianza en la metáfora o en el lenguaje imaginario. En esa mirada sobre su pasado, el principal objetivo es ese que ya hemos señalado: analizar, deconstruir su identidad, su juventud, marcada por esa familia ausente o directamente hostil, pero también por la actitud del propio poeta, embarcado en una autodestructiva carrera con el diablo con frecuentes paradas en los bares y dando positivo en todos los controles de alcoholemia hasta que decide parar un poco, separarse y mirarse desde fuera, usando la segunda persona: «estoy dentro de la historia y / por lo tanto / formo parte del problema: / recurro a la segunda persona». Este desdoblamiento es la esencia de toda mirada autobiográfica, sea narrativa o sea poética, y es la distancia necesaria para que mirarse a uno mismo sea productivo, sirva para algo más que para decirse lo guapo que es uno y la razón que tiene en todo. Y este desdoblamiento tiene mucho también que ver con la edad, con la madurez, y con algo de lo que todavía no hemos hablado: el rock and roll. El rock and roll fue la música asociada a la invención de la adolescencia como rebelde. Hasta la aparición de los rockers en los cincuenta americanos, la juventud no había sido nunca tan rebelde, tan abiertamente contraria a encarnar el futuro que sus padres, que la sociedad, les tenía preparados. Y era un futuro esplendoroso, en los felices cincuenta de la pujante y recién convertida en potencia mundial USA. Y, justo en ese momento, nace una música bastarda, con sangre negra, que hace que los jóvenes blancos se conviertan en rebeldes sin causa y rechacen un recién estrenado sueño americano en el que parecía imposible no creer. Nace en esa grieta también una nueva mitología: la de la eterna juventud y la eterna marginalidad. Antes que el punk dijera que no hay futuro, los rockers estaban diciendo lo mismo: vive deprisa, muere joven, deja un bonito cadáver. El rocker no entiende la vejez, no entiende la sumisión a un trabajo y a una sociedad de seres muertos, apagados, conocidos como “personas maduras”. Para el rocker solo hay coches rápidos, alcohol, chicas, música y fraternidad. Nunca hay futuro, nunca se contempla la madurez como una opción. Por lo tanto, cuando un rocker ha acelerado el coche en el cruce y ha cerrado los ojos esperando el choque, y ha visto en el espejo retrovisor cómo James Dean se hacía pedazos y, sin embargo, él ha sobrevivido, y tiene cuarenta años, y tiene un trabajo, entonces, ese rocker tiene que ajustarse a las nuevas circunstancias: vive despacio, muere viejo, deja un ridículo cadáver. Y algo de eso, de esa mirada del autor maduro sobre el joven rocker que fue, hay también en esta primera parte: asumirse, perdonarse (la traición de envejecer), aceptarse y encontrar una identidad que, al menos, no sea muy vergonzosa en este mundo de la vida adulta: «al volver a la rutina de un triste contable / que ve difuminarse la estela del sueño vivido / merezca la pena sonreír a escondidas / sin pedir disculpas al espejo».
En esa reconciliación con el presente, en la auténtica carrera con el diablo que parece ir contando esta primera parte del libro, encontramos esa idea de “pasar de etapa”, de abandonar esa carrera cuyo único final era la derrota y la muerte, y hay dos poemas que abren un rayo de luz, de optimismo y de esperanza frente a la negrura del pasado; sus títulos dejan ya bien clara esa idea de grieta que se cierra “Como el oro que cierra las fisuras” y de etapa que se deja atrás “Cruzando un nuevo umbral”. En ambos poemas es el amor, la figura femenina, la que ejerce esa función redentora. La segunda parte se titula “El siglo XX no acabó hasta que murió Chuck Berry” y, en ella, la memoria ya no es la protagonista. Ahora predominan los homenajes a artistas, y se convierte casi en un santoral laico y rockero: James Dean como icono de esa juventud rockera de la que hemos hablado, Amador (cantante de Ferroblues, recientemente fallecido), Johnny Cash, Juan de Pablos, Bukowski... A pesar de la variedad de estos homenajes y de las circunstancias biográficas con que Luis los relaciona, no he podido evitar conectar estas figuras con esa idea que planeaba en la primera parte: en todos estos personajes podríamos decir que Luis Sánchez busca modelos de “viejos rockeros”. Todos ellos, de una u otra forma, son adultos que han mantenido unos estándares de dignidad, de rebeldía, de compromiso con una actividad musical o artística que los salva de la “muerte en vida” con la que la mitología rockera contempla la vida del adulto estándar. En estos modelos, la traición a la juventud queda atenuada: se puede seguir siendo rocker a pesar de la edad, a pesar de la madurez. El último poema del libro, que consiste en una idealización bukowskiana de un trabajo mal pagado, pero de compromiso artístico y personal, en un ambiente de precariedad (hostal barato de baño compartido y dudosa higiene) confirmó esta lectura psicoanalítica en la que el autor intenta salvarse a sí mismo, diciéndose, en medio de su edad y su circunstancia: «ESTO / Esto es rock and roll».
1 Comentario
LILIÁN PALLARES. BESTIAL (Olifante, Zaragoza, 2019) por PEDRO GARCÍA CUETO Lilián lleva ya una larga trayectoria como poeta, donde ha demostrado su capacidad para crear imágenes llenas de gran sensualidad. Lilián es colombiana y esa herencia está presente en su poesía. Me la imagino escuchando relatos orales desde niña donde laten los ancestros y una tierra cuya espesura cobra altura.
Bestial es un libro en formato pequeño, cuidado, como un regalo a nuestras manos, que esconde grandes tesoros. Escucho en los versos de Lilián el tiempo, su eco, parece que oigo la llamada de una tierra fecunda, poderosa, que abre senderos al amor y a la sensualidad entre los cuerpos que se encuentran en la noche y que se reconocen piel a piel. La insaciable mirada de una mujer nacida para el amor se percibe en el poema ‘Aguardiente’ cuando dice: Quiero llamar a cada uno de mis amantes, / invitarles a mi casa, que vengan en fila india / con las palabras no dichas y los besos no / dados. La poeta quiere evocar a todos, que estén ahí de nuevo porque sabe que el tiempo es una trampa y pone obstáculos a la felicidad. A través del poema se concita el acto de volver a tener a los seres que amó para beber aguardiente y volver al tiempo de los besos y las caricias perdidas. En Lilián vive una niña también que sufrió el miedo, como refleja el poema ‘Compasión’, ese padre que, borracho, escucha rancheras, esa madre que se irá, esa familia que se destroza. Lilián demuestra en el libro ese afán de ser libre, de amar donde y a quien quiera, ese deseo de dejar de ser la mordilona, la niña de la boca grande, ahora una boca hecha para el beso y la caricia, cuando antes fue fruto de burla de los otros niños, crueles siempre con el diferente. En el poema ‘Libre’ no elude el lenguaje explícito, el que concita el deseo: «Sé que mi coño es una papaya jugosa y fresca», porque también es el espacio de una ciudad donde un borracho le grita sudaca y a los negros que venden mercancía les piden papeles los policías. Lilián es esa hondura, es ese cuerpo que se hace fuego, como dice al final del poema: «Soy tierra que tiembla en la soledad de la / noche». Todo el libro es un deseo de desnudar a la mejor mujer, la más verdadera, de quitarse la ropa de la hipocresía, de sacar la verdad, de manifestar a un ser que ama de veras, sin concesiones ni condiciones, una mujer libre hasta el tuétano. Sin duda alguna, nos hallamos ante el libro más auténtico de Lilián, al menos en el que el lenguaje es más explícito, también donde ahonda en los sentimientos de esa niña herida que después de haber sido despreciada, quiere ser amada. La poeta que anida en Lilián ama desesperadamente la vida, hasta en el mismo instante. Se entrega a la verdad de las cosas, a los seres que no mienten, lo que me recuerda a la sinceridad que recorren los versos de los grandes poetas como Cernuda o Miguel Hernández. En Lilián también hay una sombra como dice el poema ‘Mi ataúd’: «Mi ataúd y yo somos inseparables / nos une el vacío». En mi opinión, Lilián vive intensamente porque sabe que todo acaba y aunque la sombra le persiga, una vitalidad impresionante vive en estos versos, por ello titula el libro Bestial, como cuando va al zoológico y contempla a un mono que la mira con lujuria. Qué importa, al fin, quiénes somos si no vivimos en realidad. En este libro nos enseña a vivir cada momento como si fuera el último. Toda una lección de vida y de buena poesía. NURIA BARRIOS. OCHO CENTÍMETROS (Páginas de Espuma, Madrid, 2015) por VICENTE VELASCO MONTOYA Hablar de los once relatos que componen Ocho centímetros es adentrarse en una cosmogonía personal donde las heridas no se cierran y el dolor es adlátere de la propia existencia. Personajes sumergidos en escenas de la que no pueden escapar más que lo deseen, y de las que Barrios no nos deja, a nosotros como lectores, distanciarnos en ningún momento, algo que se debe al gran pulso narrativo que la autora madrileña y que, sin lugar a dudas, es merecedor de aplauso.
Desde el propio relato ‘Ocho centímetros’, con la búsqueda de una joven perdida en el mundo de la droga, hasta el desgarro de un padre por el nacimiento de un hijo muerto en ‘El limbo’, no dejamos de convertirnos en cómplices de todas las motivaciones (mordazmente humanas) de todos y cada uno de los personajes que vamos descubriendo. Destacar alguno de los relatos sería un acto de injusto detrimento hacia el resto, pero no podemos obviar ese hilo conductor que transita en los cinco primeros del libro. Leyendo “Ocho centímetros”, “La palabra de Dios es extendida”, “¿Pero quién se va a querer ir con ella?”, “Danny Boy” y “Hansel y Gretel en la T4”, podríamos afirmar que forman un cuerpo diferenciado del resto del libro, con la sutil habilidad de no tener que leer ninguno de ellos anteriormente para poder captar el cuerpo perfectamente esculpido de cada uno de los relatos. Sólo un cruce casual de personajes, dramas y odiseas personales nos induce a ligarlos como un continuo literario, que no es más que un regalo, una dialéctica narrativa que nos regala la autora. En todos ellos, nos encontraremos con ambientes desestructurados, ya sea por enfermedad, por el paso del tiempo, por el paso de las generaciones, por el paso del amor o por la huella de que deja la necesidad de huir. Y este último punto es para mí primordial, el ímpetu por encontrar una puerta de salida. «Dónde está mi esperanza? Mi felicidad, ¿quién la divisa?... Bajarán conmigo hasta el abismo, cuando juntos nos hundamos en el polvo», se pregunta y responde Juan, uno de los personajes de ‘Un puente de cristal’. Hasta en la propia enfermedad terminal, Barrios no ceja en su empeño de impregnar a sus personajes de aquello con lo que más nos identificamos: la salvación, las segundas oportunidades, el final feliz, despertar de un sueño inquieto. Pero no encontramos nada de ello en ninguno de los relatos. Los hechos ya están consumados, repletos de una realidad que resulta demasiado familiar para el lector. Y no puedo negar que, tras leerlos, he sido incapaz de sentirme inundado por cierta sensación de desasosiego. Eso, en literatura, es lo más difícil. ILDEFONSO RODRÍGUEZ. CICLO TIERRA DE CAMPOS [INACABADO] (Malasangre, Oviedo, 2019) por SEBASTIÁN MONDÉJAR La intimidad recobrada ¿A que es un placer tener amigos que vienen de lejos? * * * Cuando tres personas van juntas, seguro que puedo aprender algo de alguna de ellas. [Confucio, Analectas] Nueva (aunque hace tiempo anunciada) pero, sobre todo, novedosa entrega del poeta y músico leonés Ildefonso Rodríguez. En esta ocasión, de la mano de Ediciones Malasangre y con un “asunto” pendiente: Ciclo Tierra de Campos (inacabado), un libro de juventud –como se define en la dedicatoria– o un proyecto de libro –como se desprende del propio título– que el autor guardaba en una de sus carpetas desde hace cinco décadas. El subtítulo nos ubica de inmediato en el marco sociopolítico de aquellos días: Aventuras de tres amigos en los tiempos del Nacionalcatolicismo. Aventuras, sí, parafraseando a uno de ellos (el también poeta Miguel Suárez), de tres soñadores, tres jóvenes Odiseos en regiones encantadas; el viaje iniciático de unos dieciochoañeros entusiastas y ávidos de experiencias por los pueblos de la comarca de Sahagún de Campos “en un círculo acotado: Gordaliza del Pino, Grajal, San Pedro, Cea, Sahagún", una geografía cercana para los inquietos trotamundos, pero por la que viajaron “también hacia un más allá simbólico”, con tan sólo un mapa, una vieja tienda de campaña y las mochilas preñadas de lecturas tan diversas como La Rama Dorada, el Manifiesto Comunista y la poesía de Homero, Octavio Paz, Novalis, Lorca o Rimbaud. Un “regreso” que se justifica, como reza en el magnífico texto de contraportada elaborado por los editores: “Porque ciertos recuerdos tienen aura, mezcla de gloria y desmoronamiento que se produce en algún instante de la juventud: conversaciones que son origen, que mantienen su eco a lo largo de los años”; recuerdos que imponen “una aclaración tanto como un testimonio de esa memoria donde la verdad cala los huesos, donde su peso sobrecoge y puede apretarse en un puño, compartida entre pocos, irrepetible”. Rescatar este proyecto y sacarlo a la luz tal y como quedó en su día, es decir, inconcluso, no ha obedecido, pues, a un capricho momentáneo del autor, sino a la necesidad de informarnos sobre un lejano propósito de quien ya en 1970 sabía que el tiempo es como un ábaco, un almanaque sobre el que podemos detenernos, avanzar y retroceder con la mirada; que un poema es, como apuntó Antonio Ortega en su prólogo a Escondido y visible (la poesía reunida de Ildefonso Rodríguez, publicada por la editorial Dilema en 2008) “algo más que su escenario, es la búsqueda de un lugar difuso en el que se estuvo y se sigue estando, en el que se vive"; o, como vino a decir el joven Ildefonso en "Aceptación de Sindo" (un breve poema del primer cuerpo poético): “Tendido en la luz mansamente / mi adolescencia y las edades por venir / contadas con los dedos”. Llama la atención, por cierto, la frecuente aparición de la palabra hora en algunas partes del libro: “esa hora en que pasan los jinetes"; “el sol de esta hora"; “el cielo de esta hora"; “el cristal de la hora"; “el rigor de la hora"; “como si marcasen una hora desde el fondo de la caldera"; “a esta hora de la mañana, después de haber visto la aurora de rosados dedos"; “en la hora de sus libaciones"; “la biología de la hora”; “a la hora de los grandes cansancios"; “en la hora cumbre"; “geología de la hora"; “horas que no despegan el vuelo"… Podría decirse que es el tiempo –el tiempo propio– en suspensión, abriéndose paso por sí solo y dando fe de toda su trascendencia. A propósito de las Horas, nos dice Cirlot en su Diccionario de Símbolos: “En la Iliada, constituyen personificaciones de la humedad del cielo, abren y cierran las puertas del Olimpo, condensan y disipan las nubes, dirigen las estaciones y la vida humana. (…) Hay que observar, pues: a) que expresan fuerzas cósmicas; b) que constituyen momentos de dichas fuerzas y por lo mismo engendran las ocasiones de la acción humana”.  © Sebastián Mondéjar © Sebastián Mondéjar El libro está articulado en cinco apartados. El primero es un texto en prosa que apunta al corazón mismo del viaje y del proyecto; un relato misterioso, de suspense casi cinematográfico, muy bien hilvanado, poblado por personajes mágicos, chamánicos, con un halo mitológico (el Gramático, el Portugués, el Anciano) y plagado de símbolos, que vaticinaba al excelente contador y observador en que se convertiría Ildefonso Rodríguez con los años (no en vano, Miguel Suárez se referirá a él como “El Ildenominador" en un poema de aquella misma época). El segundo, titulado Escolio, contiene algunos comentarios muy útiles para la comprensión del proyecto, más nueve notas o apuntes numerados que esbozaban su distribución en capítulos y preconfiguraban una suerte de guía para su posterior desarrollo. Entre los motivos trazados: “Una alusión a los Viajes de Marco Polo. Una tormenta, su fuerza en el páramo. El remanso de algún sueño. Los Argonautas, la Cólquida, Medea y el Vellocino de Oro. (…) La aventura de Eneas con las Arpías. Presencia de las cosas, permutaciones en una serie de objetos para representar el paso del tiempo". Es en este apartado donde se nos presenta a los tres personajes centrales de la narración, Abel, Sindo y Efrén: “Uno de ellos es hijo de los vencedores en la Guerra Civil. Hijo de militares, su objetivo es la lucidez. Otro es hijo de maestros, con algo de artista. Su búsqueda es la estética de la liberación. El tercero es hijo de labradores, creyente en una ternura popular, revolucionario latino. Los tres indagan en la memoria, lo que pueda salvarse del quiste histórico, del franquismo”, y son también los actores principales del apartado central (y el más voluminoso): Los poemas del Ciclo, un grupo de veintiséis poemas, breves casi todos, en los que Ildefonso Rodríguez dibuja con gran contención y delicadeza poética el perfil humano de cada uno de los protagonistas. El cuarto apartado, titulado Después del diluvio, es el más breve y sin duda el más onírico, psicodélico o surrealista, y en él los ojos, la mirada, la contemplación, adquieren un relieve sustancial. Baste citar su frase última: “En el rincón más brillante de las habitaciones se incuba silencioso un animal sin párpados”. El Ciclo se completa con otro cuerpo poético, Los poemas del jazz escuchado, que da cuenta de la temprana afición de Ildefonso Rodríguez y Miguel Suárez al jazz, un género que marcará sus vidas para siempre y, en el caso de Ildefonso, una considerable parte de su obra. Por él desfilan, en orden de aparición, Billie Holiday, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, Lester Young, Ornette Coleman, Coleman Hawkins, Clifford Brown, Max Roach y John Coltrane, y el penúltimo poema incluye una nota, fechada en Madrid el 2 de marzo de 1974 a las tres y media de la madrugada, que no me resisto a transcribir aquí: “Contra las noticias del periódico, contra los contadores de la luz y el agua, contra la momia criminal, el dictador Francisco Franco. Por la música que ahora suena, por los primeros recuerdos que guardo de la muerte común, por la idea, también civil, de la infidelidad. Es, mientras escribo, la noche interminable de Salvador Puig Antich en la Cárcel Modelo de Barcelona, rodeado de sus hermanas. No es posible reconstruir tal escena". Ildefonso Rodríguez es una voz única en el panorama literario nacional. Leerlo, para mí, supone siempre aventurarme en un territorio apasionante y enigmático que, sin embargo, nunca deja de parecerme extremadamente familiar. Su poesía, también en palabras de Antonio Ortega, “abre una vía que no puede ser otra que la de una intimidad recobrada, desvelar la vida de un sujeto en busca de su propia identidad". Aunque comenzó a publicar tardíamente respecto de otros poetas de su generación, sus primeros pasos fueron muy tempranos y, desde entonces, ha venido conservando celosamente sus poemas y escritos, clasificándolos y sacándolos a la luz como quien construye su propia casa, distribuyendo y delimitando a pie de obra sus espacios; una casa que ha venido creciendo día tras día con lealtad infatigable y hoy conforma ya todo un universo. Este remoto Ciclo inacabado viene, paradójicamente, a colocar en su lugar (reservado desde aquel entonces) la primera piedra, la joven piedra que pacientemente aguardaba, pulida por su misma ausencia. En definitiva, Ciclo Tierra de Campos nos asoma, en parte (o en gran parte), a los orígenes de un territorio literario forjado durante el último tercio del siglo XX por un grupo de jóvenes escritores castellanoleoneses nacidos en su mayoría en la década de los 50 que, a día de hoy, conforman uno de los más originales, sólidos e interesantes del panorama nacional: Miguel Casado, Olvido García Valdés, Luis Marigómez, Carlos Ortega, Esperanza Ortega, Tomás Salvador González, Gustavo Martín Garzo, Miguel Suárez o el propio Ildefonso Rodríguez –no hay más que remontarse a publicaciones como El signo del gorrión para hacerse una idea de su importancia–; el territorio de un grupo generacional que el lector puede conocer más a fondo leyendo El territorio del mastín, novela única del poeta Tomás Salvador González, publicada a mediados de los 90 y oportunamente reeditada en 2016 (los territorios se juntan; las partes del todo tienden a buscarse) también por Malasangre y epilogada para la ocasión por Ildefonso Rodríguez, de cuyas palabras entresaco estas que bien podrían aplicarse a Ciclo Tierra de Campos: “el relato de aquellos hechos se transforma en una pieza compuesta en cuyo interior presiona y crece la tensión que lo originó: cumplir con la promesa contraída, contar lo que pasó allí”.
JOSÉ LUIS ZERÓN HUGUET. ESPACIO TRANSITORIO (Huerga y Fierro, Madrid, 2018) por ALEJANDRO LÓPEZ POMARES LA CADENCIA Partimos de allí en mitad de la noche, el ánimo revestía nuestras miradas vaciadas al dejar ese adiós en el aire, disuelto tan pronto por los disparos, los focos lejanos y el jadeo solapado de todos nosotros amontonados, huyendo. La ciudad ya era no más que un legajo de nuestra existencia. Ella nos olvidará para siempre. Lo que escribimos a partir de entonces, sólo ideas borrosas en unas pocas hojas sueltas que pudimos arrancar. ¿La memoria? Quizás sea sólo ficción. ¿Lo que dejamos? No existen palabras.
«No existen palabras», dijo un refugiado sirio al ser preguntado a su llegada en oleadas a las costas griegas; «indescriptible», el punto y final del breve relato de una niña que presenció la masacre de Srebrenica. El silencio es el leitmotiv de esa sinfonía que describe la catástrofe y la huida, y silencio es, por tanto, y a pesar de tanto ruido, el signo de nuestro tiempo. Espacio transitorio comienza entonando esta melodía muda, a la que el autor llama la ‘Canción del transeúnte’ y que puede resumirse en las palabras que pone en boca del Lot bíblico, nada más arrancar el libro: no miremos atrás, no hay pasado. Espacio transitorio habla sobre la mirada de los “otrosˮ, la de los caminantes sin camino, los del pasado sin palabras, transeúntes en búsqueda permanente de su sombra; pero también habla de “nosotrosˮ, mirándolos pasar, dejando correr los segundos. Dice Zerón: La verdad es que ni ellos... ni nosotros... sabemos cuál es nuestro papel en este mundo. Y, como siempre, nuestra mirada en el otro nos dice más de cómo somos de lo que sabemos por nosotros mismos. Pero no simplifiquemos, porque esta otredad de pronto se expande entre las páginas de este libro en toda una galería de contrarios que intenta mantener ese frágil equilibrio en el que nos movemos. Nos pone a nosotros (silenciosos lectores) de un lado, y nos enfrenta entonces a ese otro que es también la enfermedad, ante la estéril idea de salud; o el miedo, que al fin y al cabo nos libera de tanta sobreprotección; la soledad, desahogo ante el caos que nos aborda; la locura, la esperanza, el dolor, la maldad e, incluso, y esto nos costará mucho más aceptarlo, nuestra propia recreación de la realidad. Es preciso... seguir reconstruyendo el mundo con palabras, aunque nos traicione el lenguaje. En este enésimo poemario, de golpe la poética de Zerón se vuelve asible y de lectura lenta, como siguiendo una cadencia de los pasos de este transeúnte sobre el que el aire pesa. Es un texto armado en conjunto que podría trazar una línea convulsa atravesando las desgracias de medio mundo (Israel, Siria, Srebrenica) pasando junto a cada campo de concentración, junto al filo de las balas, a las puertas de cada hospital abandonado, las casuchas y las hogueras en las afueras, «las imágenes de la miseria» de este mundo al que hemos malherido, y, de golpe, la esperanza..., el asfalto que reconocemos, el ruido penetrante de los coches, ...tan debilitada, la ciudad con su intensidad de luces cegadoras, las ventanas, «el diseño del azar», y al llegar a casa nos encontramos cara a cara con esa persona que nos mira con rechazo, dudando si apartar o no la alambrada de espinos que nos impide pasar. Todos somos, quiero decirte, la misma víctima y el mismo verdugo. La visión madura de quién sabe, José Luis Zerón, mecerse en el extrañamiento y hacer, de cada palabra como de cada lámina de sí mismo, algo propio y ajeno a un tiempo. En un momento dado, toma un tren de vuelta, embriagado por la belleza efímera del paisaje silencioso al otro lado del grueso cristal. Mira entonces al pasajero que comparte el asiento a su lado, absorto, parece, trabajando en un portátil. Y escribe en su cuaderno: Ambos (todos, añadiría yo) nos ignoramos y nos acechamos. TATIANA ŢÎBULEAC. EL VERANO EN QUE MI MADRE TUVO LOS OJOS VERDES (Impedimenta, Madrid, 2019) por VICENTE VELASCO MONTOYA Esta obra es un puñetazo en el pecho, ese tipo de libros que te asaltan sin miramientos a la cara y te dejan noqueado con las primeras páginas. La autora moldava ha conseguido, casi en su bautismo de fuego literario, llamar la atención tanto de críticos como lectores de Europa. Y no es para menos. La relación entre una madre vestida por el hábito del fracaso y su hijo con serios problemas de ataques de violencia te absorbe desde el primer momento. Con un lenguaje directo pero hilando muy fino en aquellos pasajes que roza la pura poesía, Ţîbuleac consigue pergeñar una ambientación que no termina con el libro. Te persigue durante días ese verano en un pueblo pequeño de la costa francesa; te persiguen las habitaciones de aquella casa perdida entre campos de amapolas; te persiguen los pensamientos, actos y la transformación de la madre ausente y la única persona en la que puede apoyarse, su hijo olvidado.
Si la muerte tuviera en cuenta la opinión de los demás, moriría mucha gente más adecuada, nos indica Aleksy, pero no es cuestión de adelantar la trama del libro. Sólo advierto que nadie saldrá indemne de esta lectura, la cual es capaz de alimentar y saciar la sed tanto de los lectores ávidos de una textura literaria de calidad como de aquellos deseosos de necesarias pulsaciones argumentales para hacer de una novela algo memorable. Porque, en lugar de todos los sueños, la muerte es lo más probable que va sucederle a un individuo. De hecho, lo único que le va a suceder con toda certeza. Desde los primeros párrafos, esta novela está forjada como un diario terapéutico, desmenuza los personajes, los desarticula por momentos, y te sirve como primer plato un continuo de nudo argumental de primera calidad y claridad. Y es que el dolor es claridad. De ojos verdes y siempre nítido. Lo más real que tenemos. Porque los seres humanos están (…) podridos y lo saben, pero fingen solo por miedo estar sanos y ser buenos. Y porque así es más fácil. |
LABIBLIOTeca
|
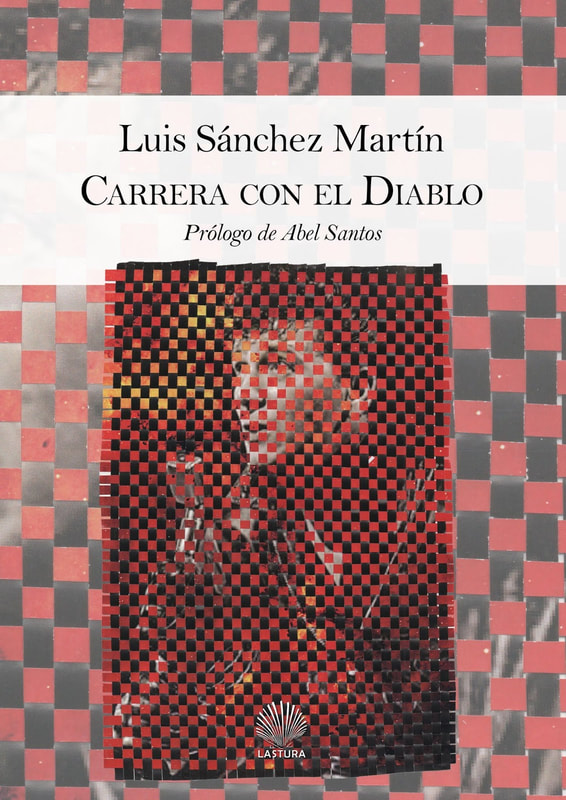
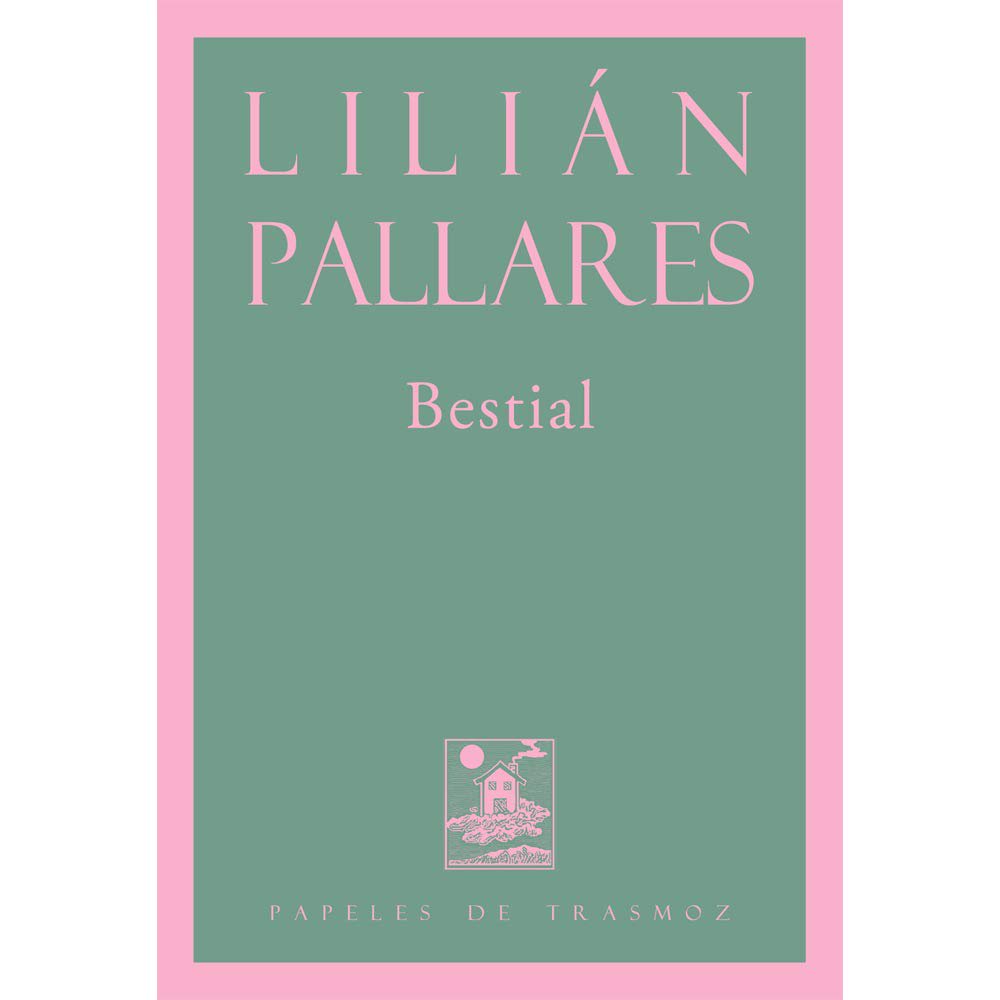


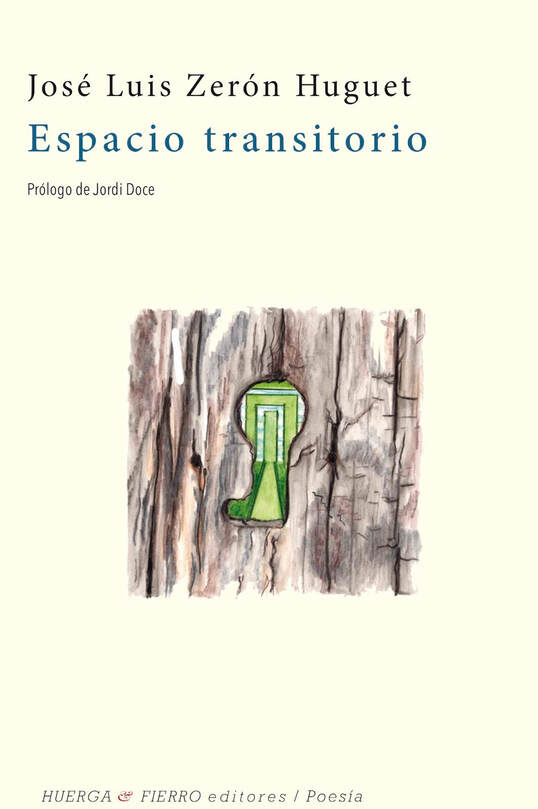

 Canal RSS
Canal RSS
