|
ALBERTO CHESSA. PALABRAS PARA LUEGO (Huerga y Fierro, Madrid, 2024) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Palabras para luego es el séptimo poemario de Alberto Chessa y, en cierto modo, supone la confirmación irrefutable de la calidad de este poeta, que ya venía refrendada por los reconocimientos que algunos de sus libros anteriores han obtenido, entre ellos el Accésit del Premio Adonáis o el Premio Internacional de Poesía Dionisia García. El hecho de que este último libro haya sido publicado en la colección Signos de Huerga y Fierro (en cuyo catálogo se encuentran títulos como el Ocnos de Cernuda o el Adonáis de Percy B. Shelley) supone su consagración como clásico, y premia una trayectoria impecable que Palabras para luego consolida de una forma brillante. El gran acierto de Palabras para luego es, por seguir tirando de ese hilo de su carácter de clásico, la forma absolutamente personal y sincera (si es que puede hablarse de sinceridad en poesía, en literatura, y ya sabemos que no) con la que Alberto Chessa se enfrenta en este libro a la poesía, es decir, a toda una tradición, un oficio, una técnica, unos tópicos y temas que, pese a ser literatura, él consigue convertir en vida, en algo orgánico y urgente. Esta metabolización (o fagocitación) de la tradición en biografía se realiza de muy variadas maneras. En primer lugar, tal vez por ser lo que más destaca a nivel formal, podríamos señalar el uso de la métrica. Hay todo un despliegue de formas métricas que revelan ese reconocimiento y dominio de la tradición que hay en Alberto Chessa: haikus, endechas, endecasílabo blanco, sonetos, versículo, prosa poética... Pero, si nos detenemos, por ejemplo, en la forma en que utiliza el soneto (la composición clásica por excelencia) podremos entender mejor ese peculiar uso de la tradición que otorga a este libro su especial personalidad. Hay tres sonetos en Palabras para luego, pero el poeta subvierte el sentido esencial de esta forma métrica. Si el soneto es la unidad cerrada (la cárcel, decía alguien (1)) por excelencia de la poesía, Chessa decide abrirlo, subvertir su unidad, su autosuficiencia y su perfección. Esa liberación se realiza al incorporarlo en un texto híbrido, en un poema más largo dentro del cual el soneto es solo una pieza más, catorce versos engastados como una piedra preciosa dentro de una joya (una cadena abierta, como luego se explicará). Así, por ejemplo, en el poema ‘Notas del comentador’ los catorce versos del soneto son los primeros de un poema que, a partir del verso 15 continúa en versículos que funcionan como comentario al soneto, un cambio métrico que incluye también un cambio de persona poética, introduciendo un yo que no había en el soneto, el yo que comenta, que deja que el pensamiento ensucie o libere, según se quiera mirar, esa prisión métrica: un cambio de ritmo, de tono y de voz, un comentario a la tradición, una forma de mirar a su propio poema desde fuera —desde un falso afuera pues el comentario, claro, sigue siendo poema. Esa voz, y ese tono del comentario (de hecho, la primera parte de las tres que componen Palabras para luego se titula “Notas del comentador”) es una de sus claves estéticas. A pesar de la variedad de tonos y ritmos que se pueden encontrar a lo largo de todo el libro, la voz poética se convierte, principalmente, en testigo y, desde esa distancia, se abre el espacio o la posibilidad del comentario como entidad poética, con todo lo que ello acarrea en cuanto a subjetividad y a reflexión (que no excluye la emoción). Así, en ocasiones esa mirada de testigo se vuelve sobre el exterior, sobre la cotidianidad más social y ciudadana, especialmente en la primera parte, con poemas como ‘Sala de revelado’, ‘Súper’, donde hay un personaje, alguien a quien la voz poética observa y cuyos movimientos comenta, casi narrativamente. Pero la esencia de ese comentario es la reflexividad, pues toda reflexión que la voz poética realiza sobre esa anécdota cotidiana se vuelve también hacia él, cuestionando la validez de su propio comentario, convirtiendo a esa voz en protagonista temporal y viviente de todo lo que observa, y todo lo que canta. No hay una posición sub specie aeternitatis: quien habla, quien mira y comenta, quien poetiza (con una u otra métrica) está dentro, sometido al tiempo, a la incertidumbre, al asombro. En otras ocasiones, el comentador no mira hacia fuera: se sitúa frente al espejo (literalmente, en poemas como ‘Zafarrancho’) y, sobre todo, se sitúa frente al poema, se ve escribir, y se pregunta qué escribe, y para qué, y con qué sentido. La cuestión metapoética es, pues, uno de los temas centrales de Palabras para luego. El prefijo “meta-” ya incluye la idea de comentario, por lo que parecía inevitable que lo metapoético tuviera ese lugar central. No obstante, nunca cae Chessa en esa vertiente ombliguista y estéril en que a veces se convierte la metapoesía, pues del mismo modo que, al mirar al exterior, lo hacía con el acierto de introducirse a sí mismo en esa realidad social, recorrido por el mismo tiempo y miseria (o milagro) que los personajes, al mirarse escribir genera un desdoblamiento vital cargado de sinceridad y autoconsciencia. Es metapoesía, sí, pero como experiencia y como reflexión, enriqueciéndose ambas, en un ejercicio de transparencia, que se aprecia, por ejemplo, en el magnífico poema que cierra esta primera parte, titulado ‘Tras escribir un poema’, donde ese desdoblamiento se analiza poéticamente: «¿A quién creer? ¿A la voz en continua dicción reinventada o a aquella que me ocupé celosamente de acallar para no tener que escuchar ni a la persona ni a la máscara? / Soy yo quien habla en el poema. / Soy quien lo silencia todo». Ese desdoblamiento y ese tono reflexivo del comentario no excluye, sin embargo, el entusiasmo, el asombro y el arrebato. Al principio de este artículo he elegido, del catálogo de la colección Signos en la que este libro se incorpora, dos títulos: Ocnos de Cernuda y Adonáis de Shelley. No han sido elecciones al azar, pues hay mucho de estos dos poetas en Palabras para luego. Pese a la inherente postmodernidad que implica el mismo hecho del comentario como forma principal de enunciación, hay algo (bastante) de romántico en Alberto Chessa, y esto se aprecia especialmente en aquellos poemas que hablan sobre el hecho poético. «Indestructible es la unidad del mundo», dice uno de los versos de Adonáis, y ese mito romántico de la unidad reaparece con frecuencia en Palabras para luego. Es especialmente visible en la segunda parte del libro titulada “Albada antes del alba” y que consta de un solo poema en ocho partes que desarrolla el anhelo romántico de unidad, de traspasar la barrera del sujeto para que este deje de ser un ente aislado, separado del mundo representado de los objetos: «Quiero dejar de ver las cosas / tras su cristal, quebrar las horas hasta / el límite de un hueco, / donde la luz se funde como un todo». Por supuesto, como sucedía en el Romanticismo, esa unidad no es nunca realizada, porque siempre es horizonte, inminencia: «Qué poco falta para estar completo». Al más puro estilo místico, este poema reconoce que abrazar el entusiasmo y celebrarlo es una forma de abandono porque, si ha de soñarse con la unidad, no puede ser desde el sujeto (que es distancia, ironía o impotencia aislante) sino desde el abandono de ese sujeto, es decir, la disolución mística o poética, algo más allá de la voluntad individual y razonada, algo que no se elige: «El viaje no se elige: se descubre. / Cedo mi voz al do de las sirenas». El poema, no obstante, tiene un doble final, es decir, un final y un comentario, un instante de milagro, y un después de ese instante, que es el tiempo del comentario, cumpliendo ese desdoblamiento que es una figura recurrente en todo el libro. Así, tras el éxtasis místico-romántico: «Estoy completo, sí (...). // Comprendo (en todos sus sentidos) cuanto / mi vista abarca. Leo la faz y el antifaz / del mundo, sus paisajes en clave de inminencia. / Estoy pisando ya las hierbas / que mece el primer sol. Estoy cantando al fin / la albada antes del alba», el poeta incorpora tres versos finales que desdoblan su voz y, al desdoblarse, termina el sueño de la unidad con un signo de interrogación ausente que deja gráficamente incompleto, abierto, el texto: «¿Completo yo? / No, claro que no. / ¿Cómo iba a estarlo». Tras ese sueño místico del que despierta en los últimos tres versos, viene la tercera y última parte del libro, titulada manriqueñamente “Tan callando”. Aquí encontraremos, junto con ese ímpetu místico, metapoético y filosófico, también la vida cotidiana, la pequeñez del hombre, del padre, del marido y ciudadano sometido a las fuerzas de la historia y el paso del tiempo. Así se completa y se hace humilde, y más auténtica, esa experiencia trascendente; porque la vida es también así, a la vez trascendente y aleatoria, insignificante y divina. Por eso vemos al poeta confinado en una pandemia (‘Tú también, sí’), o contemplar el descubrir de la vida y el lenguaje a través de sus hijas (‘Verbum’), o se nos describe su jardín pequeñoburgués, con sus lecciones clásicas sobre el tiempo y los confines que hacen humano y manejable el tiempo y las estaciones y las flores (‘Bucólica’). Esa coexistencia enriquece, pone pie en tierra cuando se ha volado demasiado alto o demasiado abstracto. El arrebato y el comentario, la mística poética de la noche y la ironía burguesa conviven para dar forma honesta y completa a esa voz testigo y protagonista que comenta y (se) analiza. Pero la voz del comentario en toda su complejidad se manifiesta en el último poema del libro, titulado, muy significativamente, ‘(fragmento)’. Este poema es mucho más que un magnífico cierre para un gran libro; es de una calidad inmensa por sí mismo, pero brilla aún más en diálogo con el resto de poemas que lo han precedido. Por un lado, desde un punto de vista formal, encuentra el tono y la voz perfecta para esos variados tonos del comentario de los que hemos hablado. Es un poema de largo aliento, pero precisamente porque su ritmo (y su sentido, pues son la misma cosa, como los mismos versos se encargarán de explicar) es el del aliento: es una forma de respirar que supone también una forma de pensar, y de escribir; es la sublimación rítmica y estructural perfecta de algo que ha sucedido a lo largo de todo el libro, ese estilo peculiar (entre romántico, cernudiano y postmoderno) de cantar pensando, o de pensar cantando, es decir, de encontrar la música del pensamiento y darle forma de verso, ritmo, aliento. Por otro lado, el poema consigue unir en una sola forma esa multiplicidad de lo conversacional y lo filosófico que hemos visto a lo largo de todo el libro; avanza a golpe de citas, pero no es culturalista ni pedante, porque son las citas del pensamiento, es la forma de pensar y de escribir, al hilo de lo que otros han pensado, llevando esas palabras ajenas a la vida propia; es decir, es el ritmo de ese monólogo eterno, ese río o corriente de conciencia que es el pensamiento, desordenado pero con su cadencia, caótico pero con una dirección, con un ritmo que es también un sentido. Es, en definitiva (tal vez como toda literatura lo es en esencia), un monólogo incesante, que no tiene principio, por eso el poema comienza en minúscula con una conjunción copulativa que implica un enunciado anterior que no conocemos («y también hay una hora cada día...»), y termina de la misma manera, abierto, sin punto, porque el monólogo no cesa. Y, al terminar de leerlo, al ver esa ausencia de puntuación final, el lector entiende algo que ha visto desde el principio: ningún poema de este libro se cierra con un signo de puntuación, es la página en blanco, el silencio, lo que cierra (y abre) el poema, lo que lo deja suelto (una cadena suelta), postergado, para luego. Y, al entender esto, también se entiende ese conflicto entre sentido y azar, entre unidad y tiempo, que ha recorrido todo el libro. ‘(fragmento)’, desde su título, y desde su composición heterogénea, llena de citas (sin llegar a la polifonía eliotiana, porque la voz del yo es fuerte aunque permeable y caótica), es también una refutación de ese romántico y místico anhelo o sueño de unidad que ha aparecido en otros poemas, especialmente en ‘Albada antes del alba’. Es un reconocimiento postmoderno de la imposibilidad de dicha unidad, una aceptación de que la realidad (y la identidad) está hecha de citas, de pensamientos de otros, de fragmentos; que el fragmento, lo roto, lo separado, lo heterogéneo y circunstancial es la verdadera unidad, el espacio de lo humano: «un fragmento / no rinde cuentas más que a sí mismo / o en todo caso a su ruina / de ahí que cualquiera pueda edificar sobre él / estrato / sobre estrato / sobre estrato». Es un poema que, como todo el libro, refuta el poema y lo afirma; asume la inutilidad de buscar en el lenguaje y en la poesía algo así como la verdad, la unidad, el sentido, pero admite que en esa búsqueda está la única verdad, por fragmentada e inútil que sea. Al fin y al cabo, esa es tarea humana, desde el mito originario de Adán: dar nombre, buscar la palabra que no servirá tal vez, pero será lo que tenemos: «pero a pesar de todo nombremos / nombremos todas las cosas / penetremos en sus nombres / para que no puedan decir que fuimos poco más que un remedo de la muerte / hay que nombrar las cosas / es importante no dejar de hacerlo / aunque no haya nadie en el lugar de dios”. Como en el resto del libro, el poema celebra la contradicción y en ella se afirma y se hace fuerte. Al tiempo que niega la unidad, celebra el esfuerzo de buscar el nombre; al tiempo que el poema se convierte en comentario que analiza y deconstruye mitos o ilusiones vanas, también reivindica el abandono místico, la renuncia del sujeto que está en el corazón de la poesía: «déjate ahora ser lo que escribes / formar parte de esa armonía (...) / sé tú ellos / sé al menos un fragmento de ti en ellos / escribe como se abre un compás / clavando su aguijón en el corazón mismo de las cosas». El sentido, la unidad, nunca estará en el presente ni en el yo que presenta las cosas, sino más tarde, en un tiempo derrideanamente diferido, y en este poema queda así explicado el título del libro, Palabras para luego; porque así es siempre la poesía, no solo este poema: palabras que no tienen sentido pero sí dirección, que son música y fragmento cuyo sentido último no reside en el poeta sino más allá de él, en el azar del tiempo y el lector postrero: «he decidido silabear estas palabras / que solo cobrarán un sentido / si lo cobran / después / cuando se hayan emancipado de la página y la hora que las propiciaron / y entre el después / con toda su soberbia aguda y terminante / y el humilde luego (...) / me quedo con luego». (1) Quevedo, en su soneto a Lisi titulado ‘Retrato de Lisi que traía en una sortija’: En breve cárcel traigo aprisionado; donde, conceptistamente, la cárcel es al mismo tiempo la joya y el soneto.
0 Comentarios
ALBERTO CHESSA. UN ÁRBOL EN OTROS (La Estética del Fracaso, Cartagena, 2019)
JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ. ANIMAL FABULOSO (Chamán, Albacete, 2018) por ALBERTO CHESSA FRAGMENTOS DE UN ANIMAL FABULOSAMENTE POCO ACELERADO Venía José Óscar López de una búsqueda asfixiante del yo, de un yo. Una búsqueda dantesca por un infierno dividido no «en círculos sino en rotondas», hasta acaso ser «al fin nadie». Vigilia del asesino, lo llamó. Ahora, para este Animal fabuloso, no abandona sino que expande un tipo de composición arborescente, muy suya, muy él, capaz de dejar sitio en sí misma para lo uno y lo contrario, el sí y el no, la afirmación categórica seguida del verso que viene a refutarla, la lidia incluso a veces en el mismo verso. Hay un eco whitmaniano en esa red abarcadora que lanza el poeta para atraparlo todo, todos. Animal fabuloso amplía, como digo, ese universo rítmico, imaginativo, en absoluto amilanado, con arrestos para plantarle cara a cualquier motivo o cualquier urdimbre, al que José Óscar López lleva años invitándonos a reformular con él, hasta el punto de que él mismo lo reformula sin parar, empezando por ese salto sin pértiga que da continuamente de la prosa al verso y del verso a la prosa. Fragmentos de un mundo acelerado, ha llamado a lo último de esto último. Si hay un polvo de estrellas que pone perdidas ambas galaxias (perdidas para bien), es esa capacidad suya para perturbar, desconcertar, irritar a veces al lector. También para hacerlo sonreír, pues no deja de haber un humor sardónico bien llevado y mejor traído. Y más cosas, claro: la casa, el cuerpo (¿no son lo mismo?), de nuevo la identidad. Y oriente, y la fantasía, y las leyendas, y los mitos («partidario de todas las mitologías», se confiesa), la heroicidad desencantada, el desencanto heroico, las distopías, la siesta, la música, la cacofonía, el ritmo de una respiración atonal, serial, dodecafónica (pase usted, señor Ashbery). Así las cosas, a mí desde luego no me extraña reencontrarme en estos 49 poemas de Animal fabuloso con esa simbología personalísima de José Óscar López, que parece parirse a sí misma en tanto que se persigue a sí misma, como el «germen de todo movimiento», como esas «bestias pavorosas» que asoman ya en el primer poema del conjunto (y el animalario no dejará de engordar). Vuelve a haber una revisitación del sujeto (el yo) romántico, como también vuelve a haber una voz mistérica, oscura, afecta a la revelación de un secreto no decible: José Óscar tiene algo de hierofante, de mistagogo, «con la sintaxis loca de los poseídos», esa sintaxis que le impone un tempo sincopado, una tensión verbal de jadeo constante, sin exhalación final. Los poemas más oceánicos se componen, piensa uno, de sentencias truncas, de pensamientos de vuelo largo, pero sesgados a la fuerza, sojuzgados en la medida en que todo al cabo se pone o está puesto en entredicho.
No hay lugar (no ha lugar) para las grandes verdades que, precisamente por su rotundidad, devienen prementiras. Es decir: Animal fabuloso es un libro de estos tiempos, de esta vida de hoy que «descree de los milagros». De ahí también el sincretismo que maneja el poeta y la propia condición fragmentaria de esta poética que se desliza «entre los hielos no quebrados, los fragmentos». No sorprende que todo lo anterior desagüe en un juego de contrarios, de espejos, de contrariedades (en esto López es barroco «por voluntad y por destino», que decía Villamediana). Un juego este que se viene a quintaesenciar en esa cita traída de Lu Ji: «Llamando a la puerta del silencio para que responda el sonido». Estamos, pues, ante una poesía de indagación, de conocimiento, de reconocimiento, pero sin regodeo en sí misma, sin gustarse demasiado, sin miedo a parecer discípula, no maestra; lo que no obsta para que desgrane no poca sabiduría, sobre todo en esas estancias orientalizantes que tienen el inmenso buen gusto de ahorrarnos el pastiche del haiku. Estamos, pues, también, ante un libro plural, polifónico, libérrimo; escrito, claro está, desde la postvanguardia, y no es que haga méritos para ser así considerado: es que José Óscar López ha asimilado muy bien unos cuantos ismos, que articula con una naturalidad pasmosa, abracadabrante (apenas eso). De hecho, tengo para mí que la belleza que invoca el poeta está «muy enfadada» porque es la misma que otro sentó antes en sus rodillas y, tras hallarla amarga, la injurió. Animal fabuloso, sí. Lo es. Este libro lo es. Ambas cosas. Y hasta aquí por hoy. NATXO VIDAL, Mi parte de la pólvora (Huerga y Fierro, Madrid, 2018) por ALBERTO CHESSA PÓLVORA ERES, Y EN PÓLVORA TE CONVERTIRÁS La poética de Natxo Vidal juega a desnudar la realidad, la cotidianidad, con armas de construcción masiva: la ironía, el humor, los malabarismos con el lenguaje, la inversión de tópicos, el desencanto amaestrado, el llanto contenido, la protesta libre. Mi parte de la pólvora es un libro proteico, sorprendente, con una bien temperada polifonía (y de esto el autor, que es músico, sabe algo) y un bien guardado equilibrio entre el poema ráfaga y el poema narrativo, entre lo aforístico y lo coloquial, el yo y el resto. Estamos ante unos textos que erigen una saludable distancia, una vacuna contra el sentimentalismo ramplón, y ello a pesar de su carácter aparentemente confesional. Imposible es que el lector no se vaya deteniendo en cada verso con admiración y complicidad. A quien esto escribe, desde luego, le parece un libro fresco, deslenguado, intuitivo, con mala leche a ratos y una ternura bien sojuzgada (pero evidente) a otros. Celebro especialmente ese don de síntesis en los poemas que quintaesencian un relato (¡y a veces hasta una novela!) y también algunas ocurrencias y algunos fogonazos de genio. Lo mismo que, como sabemos, don Jaime escribió «Contra Jaime Gil de Biedma», hay aquí una apuesta que se puede resumir tal que así, con este remoquete: «Contra Natxo Vidal». Salvo que no está nada claro que la voz que en este libro protesta en su desgarro sea la de Natxo Vidal o, más bien, una suerte de némesis canalla de sí mismo, el caballo de Troya (ese caballo que evoca en un poema expresamente) y ese caballo de batalla que monta como montaba Atila (esto es, arrasándolo todo) hasta hacer papilla el sosias de ese Natxo Vidal que se asoma a un espejo… por supuesto deformante. Ahora bien, el malo de esta película que nos invita a un trago a lo largo de estas páginas es, con toda su bilis, todo su realismo sucio y toda su provocación, un verdadero sentimental. Lo que ocurre es que todo cristo prefiere pasar antes por malo que por tonto, y el que tiene, como se dolía Neruda, un «corazón interminable» teme sombrearse ante los demás como un ingenuo, un débil o, sí, un tonto enamoradizo cuando da rienda suelta a su expresión de «por de dentro» (como sancionaba Quevedo). Ya los románticos gustaban de mirarse en el espejo afilado de los oficios proscritos por el bien pensar de la sociedad de bien. Y a algunos de estos oficios, por cierto, no les era nada ajena la pólvora. En otra de las composiciones de este libro se recrea el film Melancolía de Lars von Trier, con su panoplia de planos ralentizados a la manera de las creaciones de Bill Viola. Pues bien: estos poemas de Mi parte de la pólvora tienen también un ritmo moroso, un tictac a prueba de pacientes: fraseo corto, sincopado, contrapuntístico, puesto al servicio de un relato que viene a ser el anuncio o la constatación de que, de un momento a otro, la noche va a caer y, lo que es más relevante, va a caer… sobre nosotros, aplastándonos. Admiro este género de poesía, digamos, a medio hacer, sin el broche preciso, remasticado, triunfal, siempre y cuando ―como es el caso― no se juegue sucio, esto es, no se trate de colar un centón de nimiedades con la excusa de la sugerencia, el apunte o el guiño. Y no, no es lo que encuentro yo en este libro plagado de destellos. Es evidente que Natxo Vidal sabe contornearse muy bien para orillar el precipicio de la ñoñez, y creo que lo logra porque la intuición de Natxo Vidal le lleva a ubicarse en el lugar más sabio para acometer esta suerte de apuntes del natural. ¿Y qué lugar es ese? Pues la perplejidad, el asombro, la interrogante. Por eso, el vigor de estos poemas radica, por paradójico que suene, en su fragilidad; porque son sinceros, francos en su artificio, maravillosa y terriblemente humanos. Hay en todos ellos una mirada irónica a la par que tierna; inteligente y coqueta, pero (o precisamente por ello) sin caer en el cinismo. Todo lo cual lo aboca como poeta a lograr un equilibrio propio de un malabarista, como si fungiera al modo de un funámbulo de contrarios: hay prosaísmo, pero de cantanta; coloquialismo, mas abiertamente introspectivo; la cotidianidad asoma la cabeza cada poco, aunque, eso sí, destilada en un sistema de imágenes que tiran del hilo de una madeja más o menos irracionalista, simbolista siempre, muy rimbaudiana. Claro, esto último nos lleva al yoesotro, cómo no, y más en una poesía en la que, como Garcilaso, el poeta se ha parado «a contemplar» su «estado». Pero la pregunta es: ¿quién?, ¿quién coño es ese al que autorretratamos? Celebro ese impulso libérrimo que dicta la escritura de los versos de Mi parte de la pólvora; versos que, en efecto, respiran libertad por los cuatro costados por lo que toca al empleo del lenguaje, la tensión metafórica, los motivos del poema, la estructura en sí. Hay, no en vano, un componente lúdico en todo el libro y aun en la misma forma de escribir de Natxo, quien no concibe su poética más que como un ejercicio de libertad y liberación (¡si hasta se permite ensayar un poema en inglés!). Y en ese tablero de juegos no se nos debería escapar (no, no se nos escapa) la maestría que exhibe con los cierres de cada composición ni ese humor negro (de tabaco negro) que, en ocasiones, no hace ascos a travestirse directamente de chacarrillo. No seré yo quien vaya a descubrir ahora la musicalidad de los versos de Natxo Vidal, pero es que aquí, en Mi parte de la pólvora (y no me refiero solo por la abundante cita directa a algunas estrofas de canciones varias), yo me he sentido, si cabe, más arrastrado que nunca por ese ritmo jazzístico y endemoniado del que Vidal es amo y señor. De hecho, me parece advertir una cierta deliberación armónica incluso en la propia ordenación del libro, tan simétrica, con sus dos movimientos de 24 composiciones cada uno, pautados por una estancia en prosa que se va completando poco a poco a guisa de canon. Lo diré machadianamente: ¡qué bien su libro suena! Sí, Natxo Vidal sigue empeñado en ensanchar las costuras del poema, en ensayar collages y acertijos a modo de retablo deconstruido y supurante (o goteante, como si fuera un lienzo de Pollock). Que tiene oído es evidente. Lo que también lo es es que tiene (y no en menor medida) ojo, mucho ojo. Porque si vamos al hueso de este libro (si es que no lo hemos roído ya), yo confieso que observo más depuración, más quintaesencia (¡de las que ya había!) con respecto a las entregas anteriores. No quiero insinuar con esto que vaya aquí más al grano, sino, en todo caso (y por seguir con la trilla trillada), que acaso este Mi parte de la pólvora contenga mayor número de poemas en los que el grano está mejor separado de la paja; más poemas, en suma (por decirlo con él), que hallan «en un pajar un alfiler brillante y delicado». ¿Y en qué se traduce esto? Pues en un empleo avezado de esas herramientas con las que trabaja cada verso: el sarcasmo, la amargura displicente, la mordacidad, el humor desencantado… En puridad, su mirada de las cosas (y las personas, empezando por él mismo) está cargada de ironía. Y eso ―lo sabe bien― ejerce un contrapeso perfecto para esta aventura poética en la que está embarcado, ese confesionalismo sentimental que, de no mediar la distancia socarrona (muchas veces con la paradoja como brújula), corre siempre el riesgo de escorarse hacia el mal bolero, por volver a la música. No es su caso, y no lo es porque en su decir hay siempre contenida una rabia que al lector le deja, a veces, el corazón en un puño y, otras veces, directamente le suelta un puñetazo al corazón.
Hay, de hecho, mucha sabiduría en este libro; una sabiduría dicha ―digamos, es un decir― sotto voce, como quien no quiere la cosa. Mientras lo releía ayer pensaba que este poemario tiene algo de prontuario para lectores desorientados en momentos chungos. Parece como si en sus manos el día a día deviniera un enigma, como viene a poner de manifiesto el poema final (a mí dedicado: ¡muchas gracias!), con ese aroma tan nietzscheano; o como el propio título de la colección: Mi parte de la pólvora. Me estoy refiriendo, una vez más (y prometo que es la última) a esa poética suya que juega a desnudar la realidad, la cotidianidad, con armas de construcción masiva (¿lo he dicho ya?): la ironía, el humor, los malabarismos con el lenguaje, la inversión de tópicos, el desencanto amaestrado, el llanto contenido, la protesta libre. Mi parte de la pólvora es un libro proteico, sorprendente, con una bien temperada polifonía (y de esto el autor, que es músico, sabe algo) y un bien guardado equilibrio entre el poema ráfaga y el poema narrativo, entre lo aforístico y lo coloquial, el yo y el resto. Recapitulo y veo que sus constantes como poeta siguen (muy) presentes: el amor como tabla de salvación a la vez que como naufragio, el humor descreído, la fábula desconcertante, la denuncia a todo lo que se revista de pedantería, envaramiento o falsa pose de excluido. También en lo formal me reencuentro con apuestas ya ensayadas, como esa alternancia de lo epigramático con otras sacudidas de corte salmódico o versicular, además de un empleo bastante singular del poema en prosa. Pero también hay más riesgo, más salto, más madurez, más poeta… Y yo que lo celebro. ÓLIVER GUERRERO. DIARIO APÓCRIFO DE YURI GAGARIN Y OTROS RELATOS (Huerga y Fierro, Madrid, 2016) por ALBERTO CHESSA TODO ES LITERATURA (O LO QUE YO TE DIGA) No es fácil que un autor novel te deje tiritando tras cerrar su primer libro. No, no lo es. (...Que no). A pesar de los cien mil hijos de San Genio que cada sábado maldicen las leyes del mercado porque no ocupan la portada del Babelia su despampanante primera novela, su babilónico poemario inicial o su mirífico volumen de relatos con el que se han dado a conocer (es un decir), el buen ejercicio de las letras ha de ser por fuerza —y por fortuna— una tarea exclusiva de unos pocos. Entre ellos, a nadie que lea el libro que hoy comentamos le podrá caber duda alguna de que se encuentra Óliver Guerrero (Madrid, 1980). Y eso que ni ha salido en el Babelia ni saldrá, que el mercado aquel es un pedazo de cabrón. Diario apócrifo de Yuri Gagarin y otros relatos, que acaba de publicar Huerga y Fierro, es un conjunto de cinco piezas narrativas de desigual extensión, abanderadas por la que, con toda justicia, da título al volumen y que, por su alcance y longitud, debemos considerar casi una nouvelle. Cada cuento transcurre en un enclave geográfico diferente (Marrakech, Moscú, Venecia, Ámsterdam y Madrid), configurando así un verdadero mapamundi literario. Por supuesto, se trata de relatos de viajes entendido el sintagma de la forma más lata posible. Y eso significa lo que ya sabemos que significa. Y, por supuesto, no voy a entrar en esa enojosa (para la inteligencia del respetable) puntualización sobre lo que hay de iniciático y mayéutico en cualquier viaje somático que se precie. Y, además, que ya me estoy cansando de este párrafo. Porque hay que ser muy zonzo para lanzarse a definir Diario apócrifo de Yuri Gagarin y otros relatos y hacerlo solo acompañado de la preceptiva literaria. Es que todos los relatos son homodiegéticos, magister... Pues claro, Filologín. ¿No has visto que a Óliver Guerrero lo que le interesa no es la omnisciencia del narrador sino, bien al contrario, la narración desde una omnisciencia egocéntrica, perturbada, sesgada, misántropa y sociópata? Tú vuelve a importunarme con obviedades como esa y te hago leerte cinco veces seguidas la Gramática histórica de Menéndez Pidal. Así que voy a ensayar otra exposición de qué cosa sea “el” Gagarin. Veamos... Esto... Un segundo, que voy a coger mi ejemplar dedicado. Ya (un segundo, no mentía). ¡Pero si todo es literatura en este libro! Y todo es todo: el título, la ¿información? de la contracubierta, la ¿biografía? de la solapa, la ¿dedicatoria? preliminar (la impresa, no la manuscrita en mi ejemplar..., que también) y así hasta alcanzar cada letra de cada línea de cada relato. Todo es un canto a la literatura y un canto rodado de literatura. Todo es (y no solo le rest) Literatura. Lo cual implica muchas cosas, claro está. La primera de todas, el éxtasis del lector ante una obra que no puede andar más lejos del verismo ramplón expresado con un léxico de guásap estirado. Guerrero nos desafía a cada paso con construcciones que tienen tanto de visual como de literario y que parecen reivindicar su condición de herederas de lo que propugnaba Apollinaire en Alcoholes o de ese monumento a lo lúdico que levantaron en su taller aquellos ingenios del Oulipo. Me refiero a los neologismos por acumulación de vocablos, las mayúsculas impresionistas, el baile con la tipografía, la puntuación voluble, el tachado inaudito... La escritura en libertad de Guerrero, su gusto por la experimentación, su amor (fou) por el lenguaje, su empeño en dar con un estilo tan sandunguero como vacunado de frivolidad (o al revés: con cuajo pero sin losa) le permiten meterle mano al texto a su entero gusto (y disposición). Lo mismo ocurre con ese cruce de géneros permanente que, contra todo pronóstico, autoriza la intrusión de, sin ir más lejos, una pieza dramática en el devenir de una narración. O con las apelaciones directas y (perdón, Filologín) metaliterarias al lector. O con aquella fascinación en brecha con la repulsión (si es que acaso no vengan a ser lo mismo) por el sexo desmedido, lúbrico, sádico y tiránico. O con la recurrente intromisión de lo onírico sin que eso suponga disolver la continuidad de lo que se está contando ni predisponer al lector a que se va a encarar (¡y hasta se va a enterar!) con unos párrafos de insondable cariz surreal. O con la cita continua y en continua reformulación (mi preferida: «Los monstruos cuando sueñan tienen razón»). O, en fin —sin fin—, con esa prosa volcánica, bulímica, irrefrenable, ese ritmo desaforado, endemoniado y vertiginoso, algo así como un dripping de palabras puesto al servicio de unas descripciones sinestésicas, campanudas (mi predilecta: «y comienza de repente a hablar, con un carraspeo, como un vinilo con la aguja partida») y unos diálogos (y monólogos) trepidantes, que cosen con pulso los pespuntes de unas peripecias muy bien esbozadas, mejor retardadas y magistralmente rematadas. Vamos, lo que se dice, lo que yo mismo decía hace un momento (y hasta viene a decir diciéndolo el título de esta reseña), y tú, lector cruel, no me creías: que todo es literatura. O Literatura. O lItErAtUrA. Y si a alguien aún se le retuerce el colmillo por esto que afirmo, lo mando directamente a la página 169 del libro, donde empieza la segunda parte —«Ensayo»— del quinto y último relato, «Minotauros», una suerte de reflexión sobre la escritura a modo de embestida feroz (y táurica) que es de lectura obligada... Tanto, que la voy a volver a leer. Ahora vuelvo. ...Ya estoy aquí otra vez. Pero me marcho enseguida, lector cruel. Venga, no seas berzotas y déjame que te lea unas líneas canónicas de la página 40: «La vida se basa en mentiras que te crees y en verdades que no te crees. Al final todo es verdad. Tu verdad». ¿Y sabes por qué te acabo de leer esto? Pues porque sé que en el fondo te encantan las anécdotas históricas que beben de una fuente tan apócrifa como verídica, tipo sir Walter Raleigh determinando el peso del humo o —se me ocurre de pronto— el cosmonauta Yuri Gagarin revelándole a la humanidad que allá en las alturas no se veía a ningún Dios. Y mira lo que te digo: estás de enhorabuena, porque ahí es donde la literatura de Óliver cobra un brío extraordinario, créeme. Y por ahí se entiende el retrato psicológico de una serie de suplantadores, el empeño pigmaliónico por embozarse en otro, quizá porque la identidad es algo tan cambiante como un rostro en el transcurso de la vida, y sucede que lo segundo lo tenemos asumido pero lo primero no. Así que, a riesgo de volver a ponerme preceptivo (y de tener que leerme como expiación la Gramática histórica menendezpidaliana cinco veces cinco), resumiré para concluir cuáles son los dos pilares de la literatura guerreriana, léanse: el trampantojo en el que la verdad miente y la mentira puede (o no) decir verdad; y los cristales rotos del espejo en los que se siguen reflejando (como en La llave del campo de Magritte) las esquirlas de una personalidad escindida, de una identidad maltrecha y en vías de una dudosa reconstrucción. He dicho.
Y dicho y hecho, abrocho: Diario apócrifo de Yuri Gagarin y otros relatos es una pieza maestra de lo que ha venido ya detrás de la posmodernidad, eso que a lo mejor, si nos equivocamos de puerta y acertamos al entrar, desemboca en una modernidad a secas y a resguardo de modas. Y ahora, a leer se ha dicho. |
LABIBLIOTeca
|
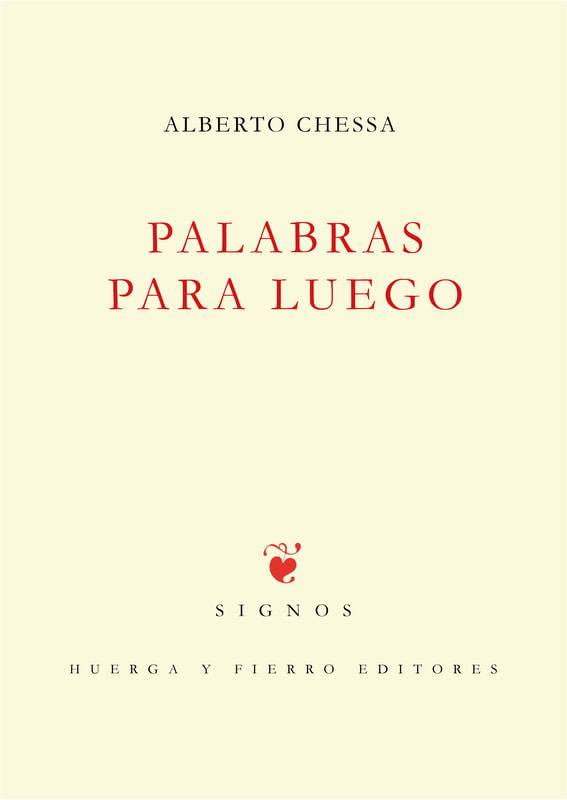



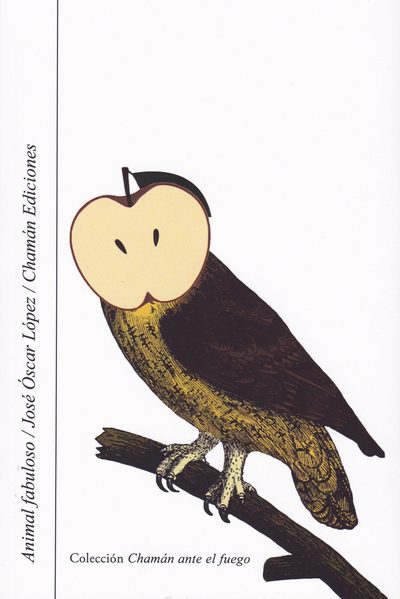










 Canal RSS
Canal RSS
