|
ANA BLANDIANA. EL SUEÑO DENTRO DEL SUEÑO Y OTROS POEMAS (Visor, Madrid, 2024) por FERMÍN HERRERO HACIA EL LUGAR HABITABLE Hemos ido sabiendo de la amplitud, solidez y profundidad de la poesía de Ana Blandiana (pseudónimo de Otilia Valeria Coman), inveterada candidata al Nobel, gracias a la labor perseverante, encomiable, de la que todo lo que se diga es poco, de Viorica Patea y Natalia Carbajosa, traductoras al alimón a nuestro idioma y esmeradas estudiosas de la obra de esta escritora rumana nacida en Timişoara el 25 de marzo de 1942, entre «gritos inhumanos» tal y como certifica en un poema. Ahora nos presentan El sueño dentro del sueño y otros poemas, en Visor, como con anterioridad hicieron con Variaciones sobre un tema dado o, conjuntamente, los libros de juventud Primera persona del plural y El talón vulnerable en la misma editorial; e igualmente con Un arcángel manchado de hollín, compuesto por tres libros: La arquitectura de las olas, Estrella predadora y El reloj sin horas, precedidos por cuatro poemas publicados en la revista Amfiteatru y un apéndice de una propuesta de poética fragmentaria, en la magna colección de Galaxia Gutenberg que dirige Jordi Doce; así como con Mi patria A4 (en el que fue Antonio Colinas, admirador de la lírica de Blandiana, quien acompañó en la traducción a Patea), Octubre, noviembre, diciembre y El sol más allá y El reflujo de los sentidos en la editorial valenciana Pre-Textos. Algunos poemas de este libro de reciente aparición en español fueron adelantados en el número 32 de la revista El Cobaya, las variaciones, más bien afinaciones, con cambios hasta en algún título, dan buena cuenta del infatigable quehacer de las traductoras. ¿Qué podría añadirse al trabajo continuado de ambas profesoras universitarias, al análisis pormenorizado de la figura de Ana Blandiana dentro de las letras rumanas y de su trayectoria literaria, tan extensa como intensa, a sus interpretaciones puntuales de libros y poemas? Nada de sustancia, me temo, así que me limitaré a tratar de hilvanar algunos apuntes sobre mi lectura de El sueño dentro del sueño y otros poemas que cuenta, como otros volúmenes citados, con un prefacio ajustado, clarividente, de Patea, bajo el título ‘La metafísica del sueño y el boicot de la Historia’, ante el que en verdad sobra toda aclaración explicativa a mayores. Con sus prólogos y artículos han caracterizado sobradamente la, por otro lado, resbaladiza y difícil de amojonar poesía de Blandiana (que no en vano defiende que el verso no debe decir, sino sugerir y que «Todo lo que se puede entender / Carece de esperanza y de ley») y la han ubicado en las coordenadas justas dentro de la lírica rumana contemporánea, en concreto encuadrándola en el neomodernismo, movimiento de contestación al realismo socialista impuesto a machamartillo que apuesta por la estética del arte por el arte como mecanismo subversivo, a pesar de que el estilo de nuestra poeta se corresponda más con la poesía pura, concepto también problemático y en el que no vamos a ahondar. La propia escritora, proclive a la teorización, tan intuitiva como sagaz, ha declarado que lo misterioso está por encima del lenguaje y prevalece: «detrás de cada verso, sin la posibilidad de expresarse, hechiza lo inefable que no puede ser nombrado». Una de las definiciones de poesía de Blandiana, aplicable, creo, a toda su obra, pero sobremanera al libro que nos ocupa, reza así: «La poesía no es una serie de acontecimientos sino una secuencia de visiones». No se infiere de esta aseveración que nos encontremos ante una poeta visionaria tal y como se concibe a partir de prerrománticos como William Blake o románticos como Samuel Taylor Coleridge, si bien Carbajosa la sitúa en la línea del idealismo mágico de Novalis, sino que en sus poemas nos transporta mediante la imaginación, fruto de una percepción como de ensueño, a lugares alejados de lo real o del presente, de esta forma negados, suplantados por la poesía como emplazamiento ideal, como veremos más adelante, con tintes espirituales, capaz de redimirnos del materialismo raso imperante. En este sentido, en El sueño dentro del sueño y otros poemas, ya desde el título, la preponderancia de lo onírico es absoluta, seguramente por efecto de la inconsistencia del mundo y de la desconfianza en todo cuando se sufre una existencia grisácea, regida por una burocracia paralizante, permeada por la “tristeza metafísica” que los críticos han resaltado en los versos de Blandiana y que es apreciable también, por caso, en la novela de Gabriela Adameşteanu Vidas provisionales. Como «tratado acerca del sueño y de sus múltiples significados» enfocado a «superar las limitaciones de una realidad precaria [...] para adentrarse en el espacio de la imaginación y lo trascendente» lo conceptúa Patea en su mencionado prólogo. El significado del sueño, omnipresente también en la mayoría de los once poemas iniciales, añadidos como inéditos a la antología Poemas, de 1974, justo cuando Ceauşescu acaparó todo el poder, es ciertamente polisémico. El primero de los once nos introduce de entrada en un tobogán de disolución en lo metafísico que parece interminable: «Alguien sueña con nosotros / Y es soñado a su vez / Por otro / Que es el sueño de un sueño». Con frecuencia es un desvanecerse por completo de cualquier referencia sólida, como en ‘Tal vez alguien me está soñando...’. Conduce a lo interrogativo problemático («¿con quién y con qué soñar?», incluso «ahora que el tiempo ha crecido sobre nosotros / como pesadas montañas de nieve de sueño»). En otras ocasiones, en fin, la ensoñación, de forma antagónica, es positiva; «Tengo sueño así como / Tienen sueño los frutos en otoño». A mayores, la inventiva de Blandiana es desbordante: los espejos dentro de los espejos o reflejándose en cadena, como en ‘El reloj sin horas’: «Cada movimiento mío / Se refleja / En varios espejos a la vez», como si se atomizase su personalidad y al tiempo, pues no hay certidumbre que no sea quebradiza, no se supiese distinguir la verdad de lo que la vulnera; ángeles de toda condición, hasta en los bolsillos; la nieve a mansalva, embalsamadora, como símbolo de la pureza frente a la degradación ambiental o como un despertar de la belleza y una salida del horror cotidiano, o como rebaño trashumante, copo a copo, que la poeta pastorea mientras contempla, por contraste, «la soledad del mundo y su inmenso llanto», con múltiples sentidos también a lo largo de su obra, inclusive mensajera del odio y la hostilidad; las colinas cual «dulces esferas boscosas», elevadas a una armonía cósmica con un aire a Fray Luis de León; las iglesias voladoras o llenas de mariposas; las choperas expectantes desde sus hojas-ojos... Aparte del uso polivalente, abarcador, del sueño, la otra nota distintiva del libro respecto a los demás que conozco de la autora es, sobre todo en el tramo final, la aparición gozosa en extremo de lo campestre idílico, especie de locus amoenus raigal y con tendencia a cuajar, más en otoño que en primavera, a tal punto que la poeta encuentra la plenitud «aleteando» sobre una huerta «embrujada», «por entre frutos y hojas, / En la luz miel y polvorienta», refocilándose, restregándose, revolcándose por la hierba de los heniles o enterrándose en montones de cereal. Remite, pues, a lo matérico primordial, al topoi campesino, con su añoranza del ciclo de las estaciones sentido como un eterno retorno, antes de la implantación de la agricultura industrial y del horror de la colectivización manu militari. Que es a su vez un regreso hacia sí misma, «hacia dentro», como sostiene en uno de los poemas de Estrella predadora. Y, más allá, a lo ancestral y arquetípico, a la memoria colectiva de «un pueblo vegetal», hacia el que se proyecta en uno de los cuatro famosos poemas publicados en la revista Amfiteatru por los que fue perseguida y presente ya en su debut poético, desde el título, Primera persona del plural. De ahí el poema, basado en dos «baladas fundacionales e identitarias», dedicado (es un motivo que reaparece en otros libros suyos) a Avran Iancu, que, según nota de la edición, lideró en 1849 el levantamiento de los campesinos siervos de Transilvania para rescatarlos de la servidumbre y desde entonces es el símbolo de la liberación de los rumanos. Es en esa fusión, casi transustanciación con lo elemental, con lo auténtico sin mancillar por el hombre y sus afanes, donde encontramos el lugar habitable de la poesía, como cobijo contra la intemperie de la vida, cuando se torna desesperada. Blandiana ha explicado que «cuanto más difícil de vivir me resultaba la vida, tanto más interesante y soportable se volvía la escritura».
Una intemperie que nos imaginamos provocada por el exilio interior de la escritora, convertida en enseña de resistencia moral contra el régimen (una «pesadilla interminable»), contra la barbarie y el espanto de las ideologías. Y lo mismo tras la caída de la dictadura. Aunque un poema suyo se convirtió, al parecer, casi en un himno durante el proceso de derrocamiento y ejecución del matrimonio Ceauşescu en su ciudad natal, Blandiana ha sido muy crítica con la situación sociopolítica posterior. Igual que otros literatos del Este represaliados o exiliados, o las dos cosas, pongamos Imre Kertész, Alexandr Solzhenitsyn, Joseph Brodsky, Blandiana ha denunciado que la llegada de la libertad, según señala en ‘La arquitectura de las olas’, que ya es, desde luego, no ha supuesto una mejora digamos espiritual sino que, más bien al contrario, la asunción de los valores democráticos occidentales, con el determinismo económico y tecnológico a la cabeza, ha traído alienación y enajenación, puesto que obra en detrimento de la parte creativa e intelectual del ser humano. Para nuestra poeta existe un deber cívico, en cuanto «existimos sólo en la medida en que somos testigos de la Historia», unido a la fraternidad: «Se siente cálida la casa / Cuando unos para otros somos patria». En cuanto al estilo, con la salvedad de la rima, que lógicamente se pierde en la traducción, sorprende la alternancia de versos brevísimos, muchos de una sola palabra, con otros largos, produce una impresión de holgura espacial, propicia los ‘blancos’ en la página, en consonancia con su teoría creativa de que «la elocuencia de la poesía ya no se mide mediante la concatenación de las palabras sino mediante el silencio existente entre ellas», de tal modo que «la poesía nace de la pausa existente entre las palabras», efecto que se traslada a la lectura. Predomina un irracionalismo si onírico, con frecuencia tendente al surrealismo, implantado hasta en lo celestial: «Allí te esperará / Un dios anciano; / De su órbita derecha / Asoman nubes, / De su órbita izquierda / Nace el ocaso». Pero curiosamente, en términos generales, la expresión, a menudo enumerativa, es sencilla, transparente al decir de los versados en su obra lírica y de ella misma («Sueño con una poesía simple, límpida y transparente que insinúe la sospecha de que ni siquiera existe»), eso sí, «con insondable profundidad metafísica». Semejante conjugación me ha recordado la fórmula de José Bergamín para verificar la poesía neta: «clara y difícil». La sensación que tengo mientras leo a Blandiana, máxime en esta entrega tan volcada en la idealización del sueño, es la de un sonámbulo que va deslumbrándose entre los versos, mientras descubre que «Las palabras brillaban y gritaban / En el campo vacío / como faisanes», símil que me lleva a aquello de Wallace Stevens: «La poesía es un faisán perdiéndose en la espesura». He seguido al ave fabulosa a lo largo de las páginas del libro, feliz de la negación y fuga de la realidad, siempre cuando menos incómoda, en beneficio de un refugio conocido, dichoso, el de la poesía que emana de la naturaleza.
0 Comentarios
SANTIAGO A. LÓPEZ NAVIA. 25-33 (Visor, Madrid, 2022) por LUIS LLORENTE El nuevo libro de Santiago A. López Navia es un breve conjunto de poemas dedicado a la memoria de sus padres. Se trata de poemas muy cohesionados temática y estéticamente. El lector encontrará un libro que no se vende al peso, sino que da esa pátina de realidad y sinceridad; lo necesario y conciso, y sin la ortodoxa división en apartados. Las palabras necesarias, la criba, la lumbre de lo breve. Una constante en su obra es el ritmo impecable de los poemas. Una combinación de metros impares (endecasílabos, heptasílabos o pentasílabos) subraya el dominio formal, instalado en la tradición hispánica, que tan a fondo conoce. Sin ir más lejos, el libro se abre con una cita del gran César Vallejo, y son precisamente del libro cuya publicación cumple una centuria, el vanguardista Trilce: «Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos pura yema infantil innumerable, madre». Una hermosísima imagen del genial poeta peruano sirve así como antesala a estos poemas que tanto indagan en la infancia. Ganador del premio Emilio Alarcos, debe ser un honor para un cervantista que se dedica a la investigación filológica estar asociado al nombre de un filólogo tan señero como Alarcos, introductor del estructuralismo y del funcionalismo en el campo de la lingüística europea. Un rasgo central del libro es que son poemas de ambientación urbana. Todos ellos tratan de algún asunto relacionado con la ciudad. He recordado, por cierto, su poema ‘Visión del solar’, de uno de sus libros anteriores: Ensueño y mediodía (Devenir, 2011). Así como hay poetas que prefieren no mencionar la ciudad evocada (estoy pensando en el Claudio Rodríguez de Conjuros, donde Zamora aparece con frecuencia, pero nunca es mencionada) Santiago A. López Navia no tiene reparos en mencionar su Madrid natal (ese Madrid de la segunda posguerra, esos barrios periféricos, esas calles portadoras de misterio y de una belleza cotidiana y natural que es la conquista íntima del poeta, reflejo de su mirada a la infancia desde la óptica de la madurez y la sabiduría. Esos ángulos se plasman en el poema, y forja las metáforas a partir de ese topos. Y esto es así no porque no exista una proyección universal, sino porque la ciudad vivida y evocada debe ser explícitamente mencionada como punto de referencia de la imagen, y también, quizá, para conectar con la memoria colectiva: en Madrid hay muchas ciudades, y el poeta presenta la suya, su geografía personal, la ciudad interior, mas también con elementos que sirven para más de uno. Así pues, el despliegue de topónimos cincela esa memoria y vertebra el discurso sin por ello ahuyentar lo universal, que en otros casos parece que se esconde en lo inconcreto. La calle Embajadores, la Plaza Elíptica, los barrios del suroeste, la calle Lesaca; o el centro de la ciudad (Sol, Gran Vía o Tribunal) en el poema en que evoca el camino a casa de su abuela («y esa visión / arrebatada al sueño / de la estación fantasma (Chamberí)»).
El realismo de lo urbano aparece en varios poemas: «Después el barrio / iba trazando el mapa de sus voces / al comenzar el día: el chatarrero, / el persianero, / el colchonero y el afilador / con su flauta de Pan, su bicicleta»). El recuerdo imborrable de la madre, con un afecto potentísimo, aparece de forma expresa en el poema ‘X’, que habla de la terra incognita que en la infancia representa la sorpresa: «Recuerdo aquella víspera / del primer día (invierno, nueve años, / Madrid, diciembre, quinto de Primaria), que fui, solo, a buscar / a mi madre al salir de su trabajo. // Yo la escuchaba, atento, / y retenía / los secretos de aquel itinerario: / las líneas, los transbordos, / las estaciones / que me esperaban al día siguiente / como una selva ignota, remotísima». Si afirmamos, quizá atrevidamente, que en la poesía contemporánea el yo no importa, aquí lo verdaderamente contemporáneo es esa suplantación del yo para llegar al otro, a todos, a ese ser que pasa a nuestro lado, como pensaría Leopoldo de Luis. Así, lo particular se torna en un banquete con la experiencia universal. Poesía de la memoria. De la individual, pero también de la colectiva. Fulgor de lo breve. Acierto de las huellas imborrables. BENJAMÍN PRADO. MAREA HUMANA (Visor, Madrid, 2007) por PAULA BARBA DEL POZO PARA QUE ENCUENTRES TU LUGAR EN LA MAREA Benjamín Prado es un novelista, poeta y ensayista español cuya obra ha sido traducida a más de trece idiomas y se ha difundido en su lengua madre, el español, por sendos países de América Latina y la totalidad del territorio español. El Prado poeta se incluye en la llamada generación del 99 y cuenta con una larga producción de títulos prometedores que comienza con Un caso sencillo (1989) y llega hasta Ya no es tarde (2014). Durante su trayectoria poética ha obtenido premios notables como el Premio Hiperión, el Ciudad de Melilla y el Generación del 27, entre otros, con el poemario que deseo tratar.
Marea humana cuenta con cuatro ediciones que abarcan desde el año de su publicación hasta 2017, por lo que podemos vislumbrar desde un primer momento cuán interés despertó (y sigue despertando) uno de los poemarios más curiosos de Benjamín Prado durante más de consecutivos diez años. Sobre su estructura me he encontrado con algunas discrepancias, ya que hay quien dice observar una división triple, mientras que otros se inclinan más hacia la idea de una continuación sin particiones del libro, es decir, entendiendo el poemario como una sola pieza en la que la parte de “El enamorado” ha sido resaltada por el autor creando un poema muy extenso que parece partir el libro a la mitad. Personalmente, me coloco del lado de los “no-partitivos”, ya que a medida que avanzaba en mi lectura por Marea humana he creído vislumbrar la intención del autor de crear un poema a gran escala para “romper” falsamente la estructura principal que seguía desde el comienzo del libro. No se puede negar que Marea humana desprende una actitud moral por cada línea trazada en el papel. Poemas como ‘El inmigrante’ o ‘El ecologista’ muestran un gran cariz político y ético que evidencian la postura de Prado: se posiciona del lado de lo justo, lo correcto, lo honesto. Sin embargo, Prado no puede evitar incluir en su poemario el recurso indispensable de toda poesía, el matiz que incluye cada poema indistintamente de la generación a la que pertenezca: el amor. Prado hace de su poema amoroso ‘El enamorado’ una parte reseñable de su poemario. Consigue hermanar el mensaje moralizante sin dejar de lado ese sentimiento universal que él aborda desde una visión desesperanzada, con un tono doliente. Además, en el libro se encuentran dos poemas, ‘La rencorosa’ y ‘La misteriosa’, que parecen hacer referencia a esa musa enigmática que derroca los sentimientos del autor. Su lenguaje doliente contrasta, por ejemplo, con la fuerza del resto de sus poemas políticos, creando un equilibrio que lo acerca a su tan admirada Generación del 27: lo sentimental y lo político. De ahí mi postura de no compartir la idea de la triple estructura del libro, ya que, a pesar de ser un poemario bastante heterogéneo temáticamente (teniendo en cuenta la multiplicidad de sentimientos que trata), se mantiene la línea argumental de todos los poemas; únicamente resalta la parte de ‘El enamorado’ sobre las demás porque el propio autor decide darle más importancia a ese sentimiento frente al resto. Formalmente, Marea humana introduce un tratamiento del poema innovador y llamativo, puesto que Benjamín Prado decide sustantivar los propios títulos para personificar en cierto sentido los sentimientos. Con esto, muestra su gran maestría en el dominio de recursos léxicos y consigue acercar al lector dichos sentimientos. También contribuye a esta labor el hecho de que sus poemas se desarrollen con la primera y segunda persona del singular, que le otorgan un carácter más cercano y favorece la implicación del lector con la idea que se pretende transmitir. Fundamental es el papel que Prado otorga a sus tan recurridas metáforas. Me gusta hablar de él como el poeta metafórico, ya que en este recurso es prácticamente inigualable. Además, el autor rinde homenaje a sus admirados poetas predecesores, dejando patentes sus afinidades literarias y personales. Insisto en elogiar el magnífico poema de ‘El enamorado’, cuya extensión no es un inconveniente para mantener el gusto del lector por él, ya que el romanticismo clásico empleado mantiene la sensibilidad del que lee a flor de piel, y aunque sus poemas morales son fascinantes, estrofas como la siguiente evidencian la gran capacidad expresiva amorosa del autor: Como yo sé que solo aquel que acepta el vértigo se merece las cimas, mi amor, sigue matándome, que para mí no hay muerte más hermosa que morirme mientras te espero. El que ya se ha adentrado en el mundo poético de Benjamín Prado, encontrará en este poemario un giro estructural del autor respecto a sus anteriores obras que le enriquecerá moral y sentimentalmente; si, por el contrario, comienza su descubrimiento de Benjamín Prado con esta distintiva obra no me queda por recordarle más que el hecho de que procure encauzar su lectura para encontrar lo que todos llegamos buscando a este poemario: nuestro lugar en la marea. ANDRÉS GARCÍA CERDÁN. DEFENSA DE LAS EXCEPCIONES (Visor, Madrid, 2018) por ANTONIO AGUILAR RODRÍGUEZ LA CONCIENCIA DE LA DESINTEGRACIÓN Somos una excepción, la anomalía, el deseo de romper lo ordenado, de sorprenderse lejos de lo previsible. Cicerón dedicó su oratoria, elevada al arte de literatura, a defender la ciudadanía del poeta Arquias, en última instancia un esfuerzo por defender su identidad y definición en el mundo, o ante el mundo. Si Platón expulsó a los poetas de la república ideal, Cicerón lo restituye a través de la palabra. Defensa de las excepciones de Andrés García Cerdán es su Pro Arquias, una defensa de su búsqueda de identidad y por extensión de los miembros de una generación que se identifica con él, una búsqueda de identidad, que es en sí la propia búsqueda, la propia identidad, el propio movimiento, el desequilibrio, la acción. Ante el desmoronamiento lento del mundo, lo que sucede casi imperceptiblemente, nuestra vida —como parece desprenderse de la lectura del libro— es una flecha, signo del tiempo y del combate, una relectura particular del mito de Sísifo, porque esta flecha apunta a una diana, pero no la alcanza, porque la flecha es el presente, es la excepción del aquí y ahora. La búsqueda de la identidad, de la excepcionalidad, implica un peligro: «Los que huelen en el aire un peligro y lo celebran» (pág. 14, ‘Los otros’). Se inicia en un peligro y nos lleva a otro, pero como deseo, el deseo de estar vivo. Es una manera de ser, una forma oblicua de vivir. EL ERROR, EL DESEQUILIBRIO, EL CUERPO, EL LENGUAJE Y LA INOCENCIA Qué es la excepción: el error, la excepción como identidad, un acto de voluntad, la oposición a lo que no es excepción. El error como identidad y como refugio, la duda es parte esencial, la posibilidad de todo, la multiplicidad de lo posible, porque solo en esa búsqueda, en esa actitud cabe la inocencia, lo que nos salva, «lo más propio y sagrado que soy» (p. 12). El cuerpo es un tema central en esta búsqueda de la identidad, la puerta y la percepción a y de los otros. Vinculado con el cuerpo aparece la lujuria, el amor, la belleza del momento único, la íntima contradicción, tal vez Eros y Thanatos, también la sed, el deseo de beber de las aguas indómitas, salvajes. Es como la imagen de un caleidoscopio que gira para ofrecer una y otra vez la posibilidad de una imagen física de la vida (‘Los otros’). El poema ‘La estructura profunda’ es, quizás, uno de los momentos más reveladores de esta teoría del cuerpo como identidad. Y qué es el lenguaje sino una extensión del cuerpo, la lengua de Andrés como un sexto sentido, la propia defensa del lenguaje que configura fugazmente lo que está en la estructura profunda, «en ellas creo y soy un ser entero de palabras»: LA ESTRUCTURA PROFUNDA [Noam Chomsky] Como el pescador hawaiano que hunde su mirada y sus manos de hombre en el océano para leer la estructura profunda del lenguaje, para saber la dirección y el sentido de las corrientes, el movimiento del agua, así el poeta, así yo cuando pienso en ti, cuando sumerjo en ti mis manos y mi lengua. ¿Necesita el mundo nuestra conciencia para existir? En esta duda el amor es conocimiento, la tensión entre saberse y desconocerse, una vez más el movimiento, el desequilibrio como identidad, son frecuentes las alusiones al desequilibrio, a la tensión también entre el hybris y la sophrosyne entre los que vuela la flecha, al movimiento, al desequilibrio, al giro («que gire en sí misma y no caiga nunca y no toque tierra», p. 34). Descender, retornar como Orfeo, después de tanto tiempo.
Esa orfandad de conocimiento, de una realidad estable, no es tanto intelectual como emocional, es el desequilibrio lo que convierte en este libro el desconocimiento en un estado emocional de orfandad y anhelo de AMOR, y este estado de orfandad no se repliega a la inactividad o la inacción sino al combate, a la resistencia, a la defensa. No encontrará el equilibrio, porque la identidad es el movimiento, parece un descenso nihilista, un movimiento nihilista, pero no lo creo, pienso más bien en El mito de Sísifo, en la interpretación de Albert Camus, subir la piedra, moverse, intentar el equilibrio sabiendo que es un esfuerzo estéril, pero que es lo único que tenemos y como tal hay que celebrarlo. Y ahí aparece también nuestra inocencia, que es una luz eléctrica, la luz de un presente momentáneo, como las flores, otra luz, que nos acerca a los momentos más puros de salvación, a los momentos luminosos, por los que merece la pena subir la piedra, lanzar la flecha, moverse, correr como Dafne en ‘New Dafne’, «corre sin parar, / no dejes / de correr, no mires atrás, / huye otra vez, sacrifícalo todo» (y pienso también en Orfeo), «nadie / te alcanza, ni siquiera / quien eres / o quien una vez fuiste, / y sigue rompiéndolo todo / porque tienes miedo». Una esencia dinámica, que tiene la necesidad de definirse en cada instante, que no puede definirse, aunque lo deseara, con lo estable, no le sirve. Pero hay una isla en este viaje, la luz que caracteriza el presente, las flores del presente, símbolo de lo fugaz, del equilibrio puntual en el desequilibrio de la excepción que somos, la flor como el amor, y el amor como inocencia: Así yo, si recuerdo a mi madre y su forma de acercarse a las flores, como si les rezara, como si ellas la oyeran. Me confieso —como ella-- el ser más delicado de este mundo y el más antiguo de los hombres, pues busco la palabra y en ella creo y soy un ser entero de palabras. Defiendo esta excepción y, día a día, sueño con ser algo más grande para alcanzarte a ti, para alcanzar las ramas más altas del manzano. No sabemos si Arquias consiguió o no la ciudadanía romana, si los argumentos de Cicerón tuvieron su efecto en la realidad, pero nos queda, como en el vuelo de la flecha, su palabra, su defensa y su excepción. ELENA MEDEL. CHATTERTON (Visor, Madrid, 2014) por CRISTINA MORANO MI NOMBRE ES NADIE Con mis poemas levanté un imperio. / Pero todo acabó, ¿quién soy ahora? Elena Medel, Chatterton, pp.39 El genio es el genio. Decidme que necesita madurar, que a veces resbala, que sus metáforas eran infantiles o demasiado pop o que no entendisteis a las niñas de Tara, escondiéndose bajo la cama de la muerte de la abuela. Decidlo. Pero no me digáis que Elena no era ya un genio o que ahora sí, ahora que la infelicidad o el desengaño han herido su mirada la han hecho genial, porque mentiréis. Hasta aquí somos, desde allí éramos, las cosas nos dan sus límites. Cosas que limitan: macetas, transportes públicos, mujeres solas que son cosas adoloridas, cajas de mudanzas, hogar familiar, lenguaje limpio, verbos que se rompen o que no concuerdan o que abren ese lenguaje limpio y lo convierten en alienígena. Dice Elena: «Yo he pensado en nosotras». Es ese “nosotras” lo que hace de este libro un artefacto venido de otra galaxia, véase: en mitad de la seriedad de haberse hecho adulto sin saberlo, un chiste («Márchate olor a lavavajillas, déjame con mi sueño!»). En mitad de la contemplación simple de unas hortensias, una alucinación leve («morado o violeta o más bien azul sucio»), la poeta desconoce el color de las flores que tiene delante, duda, le sobrecoge no poder nombrarlo, no encuentra palabra tan exacta que identifique la inminencia, la flor dañada pero aún viva, lo que va a perder pero aún en sus manos. Aún en su balcón, al borde de mudarse. Lo que se lleva no puede enumerarlo, entiende solo que «Tanto entregué que se marcha conmigo». Tanto. La poeta come entre otras mujeres, hay microondas y autónomos, hay pollo barato y bandejas. No hay alcohol, no dolor, no épica donde comen las mujeres sin hablar, sin quejarse, es una estación, es un restaurante de franquicia. Elena recoge esta normalidad, aparta un poco las migas caídas: «Hasta aquí / de cómo las mortales / quedaron por escrito», dice y luego saca unos papeles y un bolígrafo: «He corregido este poema / cuando nada de lo que hablaba / existía ya».
El libro termina con un capítulo que tiene por título, la frase más triste que puede decir un autor, afortunadamente desmentida por el mismo libro. Se llama: «Cuando me preguntan si escribo, respondo que ya no». Dentro están los mejores poemas que Elena Medel ha escrito: ‘Chatterton’, ‘Poema de despedida para mi hermana’, ‘Mensaje a los autoestopistas’, ‘Un cuervo en la ventana de Raymond Carver’ y ‘A Virginia’, madre de dos hijos, compañera de primaria de la autora. En este último la autora da cuenta de un encuentro, en un autobús de línea, con una amiga de la infancia, madre de dos hijos en el presente. La poeta no es reconocida por Virginia. No se saludan. La amiga cree que la cara que la mira desde el asiento de enfrente es el rostro de cualquiera. Es decir, la Medel nos advierte: el poeta es cualquiera. La máscara que porta quien dice nosotras/os es indistinguible del resto de nosotros. El libro que comenzó hablando de una poeta concreta y exitosa (Elena Medel, niña prodigio, superventas, it girl de las revistas culturales), es ahora un anónimo (autónomo, mujer que almuerza sola, joven fracasado que ha vuelto a la casa familiar). Es nadie. «En el fondo habláis de mí, / habláis de mí, de lo que poseíamos (…) Todo lo sabíamos, todo lo tendríamos, todo lo que se espera». Oh, sí. El genio. Nadie. |
LABIBLIOTeca
|
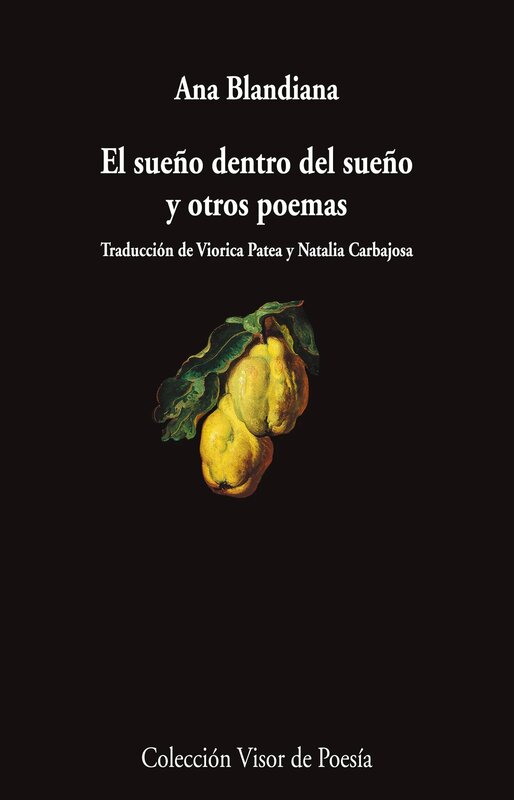



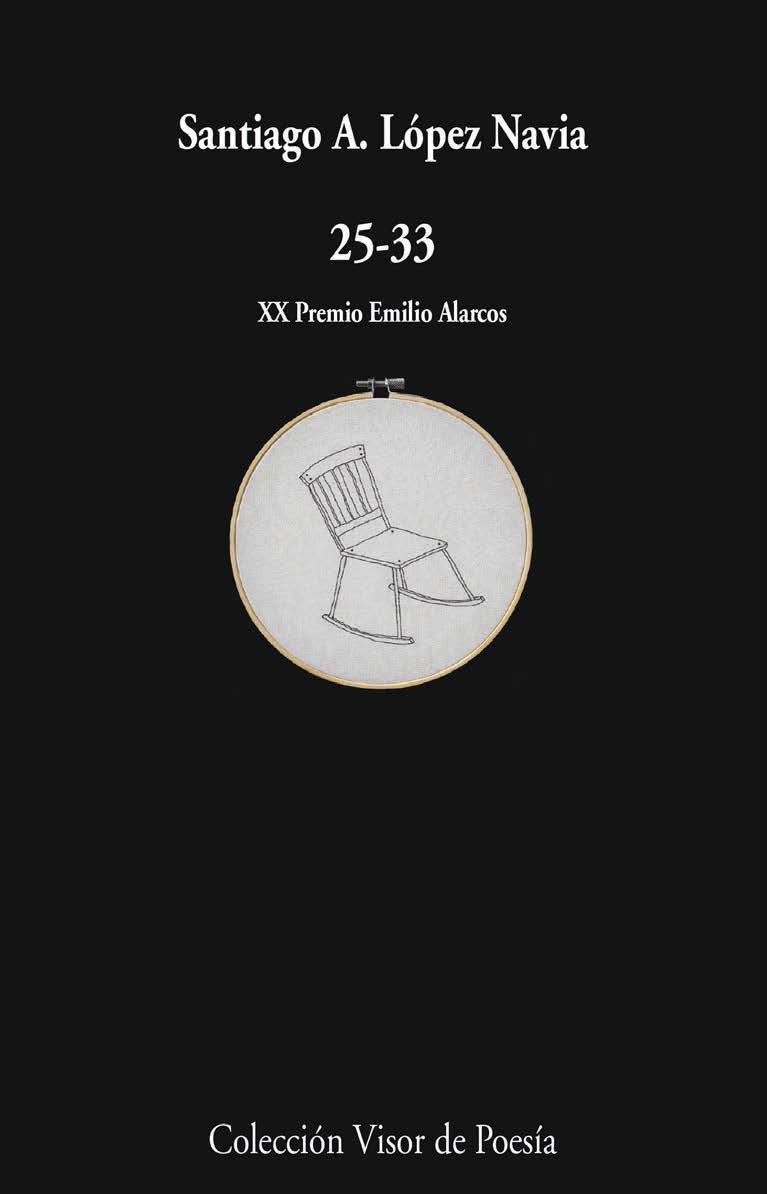


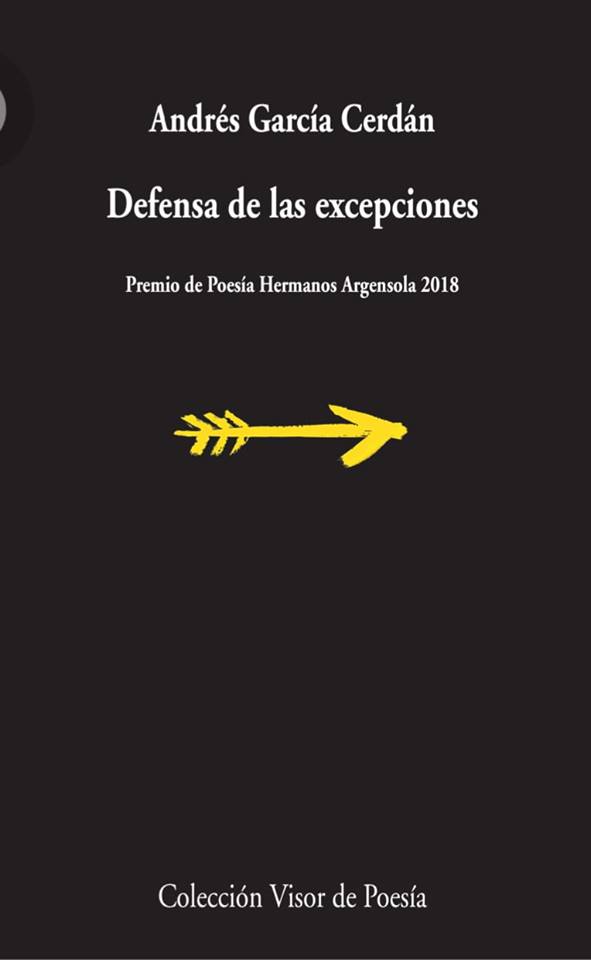
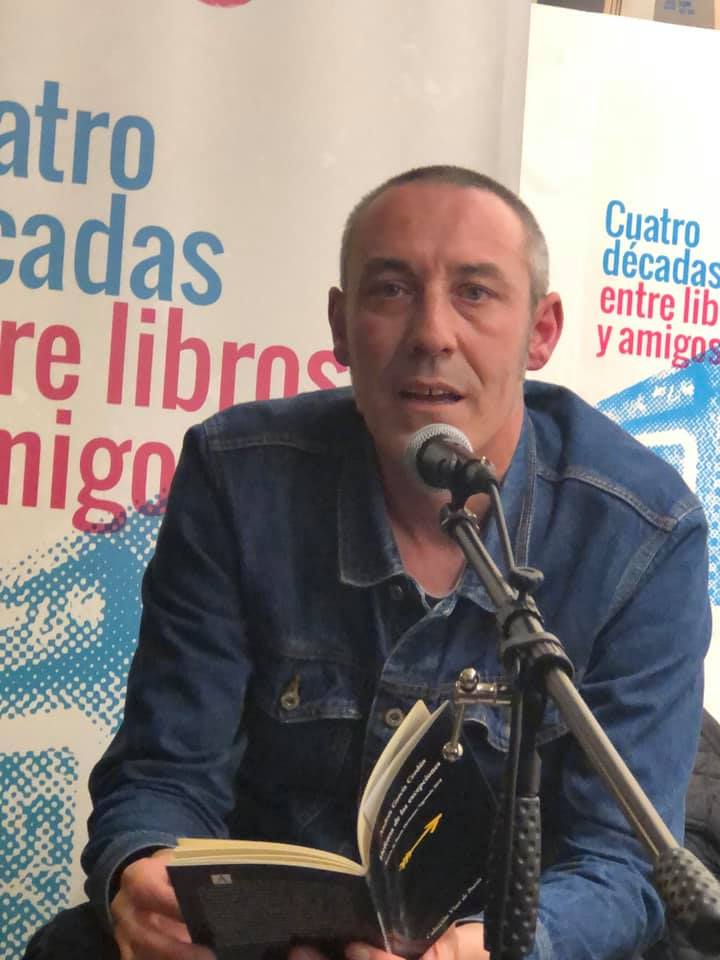
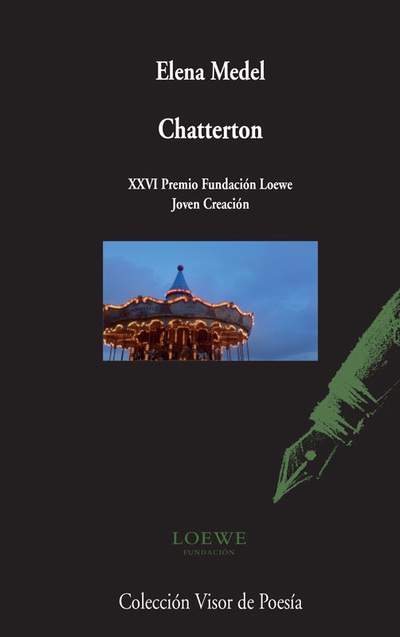

 Canal RSS
Canal RSS
