|
MIGUEL ÁNGEL CURIEL. MANACIONES (Amargord, Madrid, 2017) por RAFAEL ESCOBAR Tiene este nuevo libro de Miguel Ángel Curiel el logro instantáneo de un nombre totalmente adecuado por remitir a una poética que, especialmente desde la trilogía que integra El agua, encuentra sus fundamentos en los elementos nucleares, básicos, de la naturaleza, doble pretexto para la búsqueda de una concisión y precisión lingüística máximas y un posicionamiento expresivo en que la enunciación de los pensamientos y las emociones aspiran a ser muescas espontáneas que se hilvanan al simple fluir de estar vivo. Ya desde los inicios de ‘Pathos’ se tantea la ruina, se palpan entre los dedos los escombros de lo vivo como quien sabe que solo en la concesión de esa ternura podrá quizá fabularse otra realidad en que se consuele lo roto («He creído en el hierro doblado, en las palabras, y se han soldado los huesos del ángel a la rama de la nada. ¿Alguien sin huesos, una sombra, un enviado de la luz?»). Una actitud inseparable de la primacía en este poemario del motivo de lo oracular, de la superación de las limitaciones del propio yo y las apariencias de lo real para alumbrar otra dimensión hipotética cuya única edificación posible habrá de ser la empatía, el tú o la existencia ajena como única posibilidad de persistencia, debido a la definitiva rendición de la palabra («no tengo lengua, solo lenguaje», se nos confiesa con el desconsuelo de saber que la inquietud por comunicar ha pervivido tristemente por encima de la voz) y con ella la inclinación del poema a la fantasmagoría («El poema es un montoncito de cal que te comes, pobreza para quienes lo leen y lo sueñan»): reiteradamente nos abruma el estribillo luctuoso que va tejiendo ese “intento de poema”, el fracaso que supone una actividad creativa que no ya no es más que recrearse en la agonía de inventariar lo perdido («Amontono el granizo. El griterío como raíces de silencio dentro de mí. Manchas negras, otro poema muerto, 12 de abril de 2008, Coímbra. Manchas negras, dentro de las manchas rostros apagados, ríos crecidos, aguas rojizas, marrones, ocres») a pesar del intento por disuadirla a que renuncie a su condición de artificio para traslucir una literalidad que solo así pudiera ser celebrativa («El poema son yerbajos y nubes. Barrunta tormenta, herpes de alegría»). Las reiteradas referencias geográficas refuerzan ese sentido de asfixia que transmite el texto poético, el mundo se ha vaciado convirtiendo sus lugares en una sucesión de máscaras que ceden su identidad y su belleza para convertirse en escenografías de la derrota propia. Quizá por ello, por el desgajamiento con todo lo real, el único retrato de una naturaleza aún sugestiva, capaz de regalar sensaciones de calma, semillas de un placer que consolará pese al remordimiento de no saber decirlo, sólo podrá trazarse a través del marco de ficción impersonal, tan ucrónico como utópico, de esa ‘Arcadia’ que remite a Luis Cernuda («La queja es una grieta de la que sale un buen canto para el amanecer. Mi alegría está en los huevos que son mis dos soles. Me escupe el cielo por esto, en las largas mangas de los pájaros el hambre del agua dice valle quemado, si resurjo, debe ser así, primero la hierba para que la piséis, el río más frío para el baño») y, en general, en un extenuar la imaginación, aun sabiendo que la fabulación es la cara simétrica de la nada, para intentar convertirla en un ámbito en que lo desaparecido aún pueda adquirir formas reconocibles («No puedo llevarme la acacia y el río a otro sitio (…) Estoy en China. El coral negro que toma el ciprés como penacho, a la mañana siguiente ya estaba mi novia por los caminos»), visto que la vida ya solo puede tantearse a través de la certificación de su extranjería ante ella («Desde fuera del mundo te lo dice, todo me llega del afuera») y el poeta está conforme con que todo lo alumbrado sea engullido aun cuando al principio se le pudiera regalar en la falacia de una revelación insólita («El poeta quiere promulgar, decir lo que nunca fue dicho y nunca más volverá a decirse. Así se lo coma la luz o se eche a morir en la hierba junto a las ciudades blancas»). El dolor se ha convertido en el único rastro para atestiguar que acaso se fue real («El reuma es memoria, también yo extraño mi cuerpo») e inconscientemente se fuerza al mundo circundante a que lo albergue en una última tentativa de rehuir la soledad («Hablé con el mar, mecía una ciudad vacía que ardía»), una ansiedad en que el poeta, que tampoco aquí escapa en algún momento a la distorsión grotesca con que el autor lo ha dibujado en algunos de sus escritos más recientes («Y él lleno de él en un puente de papel, escritor de informes en la ciudad obesa, hombres obesos, música para monos») intenta autoconvencerse de que aún es simultáneamente la naturaleza y la capacidad de deslumbrarla mágicamente («Vente animal, vente hacia la nieve azul que se derrite en mi frente»). Y es que el dominio abusivo de la extinción aún no ha pagado la vocación por “pertenecer”, por integrarse en algún todo por cuya filiación se está dispuesto a prescindir de lo más íntimo o definitorio de la identidad de ahí que, en relación con una simbología muy habitual en la poesía de Miguel Ángel Curiel, se siga respetando la aspiración de cualquier cosa, por mínima que sea, a ser “ojo”, visión de acceso inmediato a otra existencia posible cuyo detalle más irrelevante es que resulte feliz o atormentada («Mi ventana es ya cualquier ventana hacia lo fértil o lo seco; y yo cualquier hombre dentro de una ciudad de cristal»). Tampoco se ha abolido la resistencia que es afrontar la incertidumbre, encarar el terror y seguir jugando a disfrazarlo aun desde la conciencia de trabajar con materiales viciados que han convertido la evidencia de su grieta en su signo definitorio («El miedo escucha / quiere que le hable / que encienda las luces y cante para él / se enfada con la sal del sol / el amanecer se rompe / tengo que trabajar con los trozos de río / con mis palabras menos limpias…»), sabiendo que inocencia no es sino una capacidad de sugestión con tal capacidad de conmover que consigue que a menudo el mundo ceda sus perfiles para que no sean más que su sueño («Cada niño sabe lo que se ve en el mar, un castillo de paja ardiendo, un peral que te hace soñar y deja ojeras de tren y te da peras negras»). “Magia y derrota”, como sentenciara Lou Reed en aquel disco a la vez luminoso y tremebundo, dos extremos en continua hibridación que encuentran su enunciación más natural, especialmente en ‘Discurso sobre la belleza’ y ‘Elegías’, en una recurrencia en las antítesis y las paradojas («Lo que creció aquí / allí encogió / lo que creció allí / y no tuvo final, aquí encogió / y no tuvo principio»), textos en términos generales de una estética más intuitiva (abundantes reiteraciones léxicas, especialmente de términos de carga puramente sustantiva, que rehúyen cualquier funcionalidad ornamental) cuyo centro motivador se ofrece con menos carga de hermetismo irracionalista de la que ha sido habitual en un poemario de alta exigencia y tensión interpretativa para su lector, en el que incluso las (mínimas) concesiones al culturalismo parecen más invitaciones a lo meditativo («La naturaleza es triste / porque es muda / dijo Walter Benjamin») o la provocación («En el pudor / de Rimbaud / se desnuda / la Virgen María») más que propiamente referencias librescas por desentrañar. Como en ‘El verano’, es muy reseñable la habilidad en el uso del cromatismo en una serie de pinceladas que no buscan ni la morosidad descriptiva realista ni tampoco exactamente la creación de una sensación de conjunto difusa del impresionismo, más bien la precisión del adjetivo con potencialidad para crear un tono o atmósfera emocional, siempre lo bastante inexacto para no resultar ornamental y permitir que la sugerencia se plegue a la subjetividad íntima de cada receptor, si bien “Miedos” parece suponer una evolución de este recurso hacia una impetuosidad que permite dibujar aguafuertes de pesadilla y perturbación onírica cuyo efecto desquiciante se afianza en la musicalidad precipitada, de velocidad ya rayana en el vértigo, que van trenzando las enumeraciones y paralelismos sintácticos. También la fusión entre la percepción de la naturaleza y su fabulación ensoñadora parece más intensa, más avanzada hacia una disolución definitiva de las marcas limitadoras de cada una de ellas, creando una especie de reino de la duermevela en que todo el sufrimiento que ha dominado estas líneas pierde espesor, lo imposible ya no parece tener su vieja distancia ofensiva sobre nosotros («El cielo es blanco y los pájaros negros. Allí bailas con mujeres que en otra vida fueron fresnos, y las besas para que no mueran») e incluso se puede fundir la desgracia colectiva y la personal en una delicadeza en que la obscenidad de la historia parece transmutada en un cuento de hadas («Braulio Singer fue gaseado. Johana Slein fue gaseada, Tatiana Bischop fue gaseada. Leonard Gabriel fue gaseado. Herbert Levy escapó por el conducto de las almas, en tubo de metal azul. Hannah Curiel murió con seis meses en la niebla»). Cierra el libro un texto admirable como ‘La sed’, a la vez reflexión metapoética impersonal y homenaje emocionado a autores y entornos culturales que atesoran los fundamentos de su más íntima heterodoxia creativa, una impecable definición de la literatura como una reverberación constante de mundos nunca apresados a causa de una mecánica cuyo objetivo no es el logro sino la perpetuación de la ansiedad y por tanto fronteriza entre el placer y la frustración vocacional («El fin de la poesía era saciar, el fin último de la poesía de P. Celan es provocar la sed por lo humano en lo inhumano. Sed de vida y experiencia. ¿Y por qué sed? Desertizar la poesía, atravesar todos los desiertos humanos, la sed infinita de la experiencia (…) P.Celan se convertiría en el zahorí de la sed, o el balbuceador de la existencia a las puertas del infinito»). Rúbrica perfecta para un poemario lleno de contrastes, de manera gemelar entre lo temático y lo estilístico que, como otras publicaciones suyas de los últimos tiempos, apuntala su valor en la capacidad simultánea de ser síntesis de todo lo alumbrado y a la vez hipotética premonición de nuevos caminos por trazar cuya falta de cálculo y premeditación supone, una vez más, la promesa de su autenticidad.
0 Comentarios
JUAN HERREZUELO. LAS FLORES SUICIDAS (Talentura, Madrid, 2017) por JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CLARES En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell En Ficciones, un conjunto de relatos publicado en 1944, se encuentra uno de los cuentos más célebres del universo borgiano: ‘Pierre Menard, autor del Quijote’. A diferencia de Menard, que escribe solamente un par de capítulos sin tener conciencia de que está copiando literalmente el original, Juan Herrezuelo (Palencia, 1966) nos regala, gracias al cuento que da título a su último libro, Las flores suicidas (Talentura, 2017), un Quijote inédito, pues su Alonso Quijano, felizmente reencarnado en la piel de Isidro Agay, parece ser, al contrario que su predecesor manchego, el único hombre cuerdo en medio de una marabunta de locos, el único consciente de la vocación suicida que empuja a nuestra sociedad hacia la autodestrucción. No es un capricho de lector caprichoso el que haya empezado estas líneas por el final del libro, el que me haya permitido alterar el orden de los factores que dan lugar a esta ecuación literaria que nos sirve en bandeja de plata Juan Herrezuelo. Porque el libro se puede disfrutar en su orden lógico, pero también desandando relato a relato, sin aspavientos, todos los entresijos del mundo que describe, un mundo que pisamos y que nos pisa. Herrezuelo nos conduce, apoyándose en un lenguaje desdramatizado y en una variedad de géneros literarios y atmósferas narrativas, desde una acechante catástrofe planetaria hasta las dedicatorias iniciales en las que nos proporciona sus antídotos para sobrevivir a la apocalíptica realidad: el Amor, apeadero de los días; la Literatura, locomotora de los sueños. Son cinco los relatos que sirven de escenario a las inquietudes recurrentes del autor, cinco historias de estructura abierta y a veces equívoca, en las que se suceden con aparente normalidad los aspectos más asombrosos y cotidianos de nuestra existencia partiendo de sus escenarios preferidos, pues por algo escribe que «para viajes así se hicieron los trenes»: el cine, la radio, el universo ferroviario, un hotel de carretera o una representación teatral se presentan como medios adecuados para difundir, gracias a las diferentes voces narrativas, las denuncias sociales que justifican la temática de cada uno de los relatos. Veamos: en ‘La esfera de sus plumas’, el hitchcockiano descenso a los infiernos de una comunidad avanzada, mientras quienes mueven los hilos del poder son capaces de decretar, con igual eficacia, el estado de sitio o nuestra propia inexistencia; en ‘El fuego sordo’, el naufragio personal que supone el desempleo crónico; en ‘Vísperas del olvido’, la delgada frontera que separa a la realidad del sueño, a la verdad de la mentira asumida por un público hábilmente entretenido; en ‘El camino de los aires’, el descubrimiento repentino de la fragilidad de la vida y la imposibilidad de escapar del laberinto de los días; y, por último, en ‘Las flores suicidas’, el adormecimiento social, el adoctrinamiento mediático, las teorías conspirativas, nuestra admirable capacidad para mirar hacia otra parte.
Observador beligerante con el mundo que nos ha tocado vivir, Juan Herrezuelo —que reside en la Ciudad Celeste desde 1978— sabe, como lo supo Cortázar antes que él, que de nada sirve ser escritor si no es para destruir la Literatura, para destruirla a la manera en que se destruye aquello que tanto se ama: reinventándolo cada día. De ahí, que lleve hasta las últimas consecuencias su oficio de lector empedernido para escribir un libro revolucionario desde el punto de vista orwelliano, un libro escrito sólo para contarnos la verdad, un libro que dispara todas las alarmas deseando que todavía no sea demasiado tarde, que alguien le haga caso. Porque a la realidad, a veces, no hay quien la crea y nosotros vivimos distraídos, de espaldas a ella, un poco a la manera de Ramón Gómez de la Serna cuando dio título al libro escribiendo que «entre los carriles de las vías del tren crecen las flores suicidas». A propósito de la presentación de este libro, a propósito del esperado regreso de Juan Herrezuelo a las letras, le he leído a Marta Rodríguez en La Voz de Almería que la fragilidad es irremediablemente bella, la fragilidad de unas vidas en las que cualquier anécdota, por insignificante que parezca, puede adquirir dimensiones terribles. Dudo que alguien sea capaz de dejar su mente en blanco ante el televisor una vez que haya leído este libro. Dudo que alguno de sus lectores, cuya complicidad en este juego literario ya está fuera de toda sospecha, se adormezca sabiendo que esas noticias intrascendentes que, de vez en cuando, se deslizan en los medios no son simples lances de caballería, sino más bien los pequeños indicios que, sumados uno tras otro, suponen el descubrimiento repentino de nuestra gran inconsistencia. Y yo, sobrecogido como un personaje más de este lúcido y breve Quijote del tercer milenio, si me diesen a elegir dónde ocultarme de los malos augurios, antes que en cualquier ínsula Barataria optaría por un libro como éste, un libro que durante un tiempo indeterminado me ha permitido ser un tipo desalojado de mí mismo, «una paloma de prestidigitador extraviada entre los pliegues de un truco». MAEVE RATÓN. MEMORIA DE LA CARNE (Evohé, Madrid, 2017) por NATALIA CARBAJOSA Memoria de la carne es el cuarto libro de poemas de Maeve Ratón (Zamora, 1979), después de Al son de edades (2008), Arritmias (2012) y Los peces del duelo (2016). Maeve Ratón es asimismo la autora de una interesante novela titulada La ciudad del poeta (2016). Este nuevo libro, considerablemente más grueso que los anteriores sin dejar de ser fino, como corresponde a un libro de poesía, confirma la evolución de una voz que, desde sus inicios, se revela dueña de un registro y una tensión extrañamente suyos, con raíces a la vez en el lenguaje experimental y en la tradición del mundo rural castellano: «Corre, ve y dile / si está en venta / la avellana del otoño. / Soy abril necesitado». Así escribía en Al son de edades, con un dominio que casi parecía insolencia verbal, aderezado de surrealismo. En el prólogo, Juan Manuel Rodríguez Tobal afirmaba que «Maeve Ratón nos abre puertas a lugares donde hemos estado en un futuro que vivimos ya de otra manera, dejando un beso extraño en nuestro cuello como aquella araña loca de Rimbaud». En libros más maduros como Los peces del duelo, esas características adquieren un tono más reflexivo: Ya nadie come crudas las manzanas, ni gusta hablar de estériles insectos. […] Los que mueren abren paso al crujiente cadáver de los ricos… Memoria de la carne nos sitúa, desde el mismo título, en un contexto elegíaco: la muerte es el personaje principal de esta historia en la que el tiempo arrasa con seres, espacios y recuerdos, hasta el punto que se define a los muertos como «seres inánimes con la memoria llena de carne». Este punto de partida subraya la tarea de todo aquel que se embarca en el viaje de las palabras: a saber, poner la memoria al servicio de la poesía, puesto que el verdadero poeta es aquel que canta, precisamente, porque se sabe mortal. Ahora bien, si el género elegíaco emparenta a nuestra autora con una tradición universal, el punto de vista la singulariza. Lejos de caer en la fácil tentación de la nostalgia que todo lo embellece, Maeve Ratón atestigua, como en un acta notarial, la finitud de la existencia humana desde un materialismo anti-romántico o anti-sentimental por el que, en lugar de manipular los sentimientos del lector, le muestra en su descarnada verdad lo que hay. El resultado es una mezcla de humor negro, el ya mencionado surrealismo, y una engañosa sencillez expresiva en poemas breves en los que abundan la elipsis, los juegos sensoriales y el estilo enunciativo. Y así los poemas, en su aparente distanciamiento de la materia tratada con precisión quirúrgica, no transmiten frialdad sino muy al contrario, se convierten en un estudio del dolor y de la pérdida en el que cualquiera puede reconocerse: Con los años perdíamos ángeles Los niños nuevos se hacían con ellos y el miedo a caernos creció como una hermosa luna en nuestras manos Al más fino lo encontré vagabundeando entre las muelas de los perros cuando hablaba ya otro idioma Por debajo del desasosiego y del absurdo dibujado en poemas como este y otros a medio camino entre el sueño y la realidad, poblados de muertos que regresan o de viajes en los que suceden cosas indescifrables, los versos de este libro acaban no obstante siendo rescatados de la desolación absoluta por la tregua de la belleza y el humor. Afloran, para este fin, los juegos visuales y sensoriales en poemas que tienen la condensación y la brevedad del haiku: «El verano era amarillo en nuestros cuerpos // hasta que al coger las moras / ellas / nos vencían la carne». Aparece, asimismo, la cuestión de la identidad escindida por el paso del tiempo: «Sales con la ausencia adherida a ti // Eres un yo irreconociblemente / joven». Y se desafía la prevalencia de una única narrativa en la transmisión de valores por vía femenina: La abuelita nos contaba muchos cuentos La mayoría se alejaban del modelo estándar Ni comidas por lobos Ni envidiadas por brujas Ni convertidas en reinas por un poder diferente al dinero La abuelita sabía lo que decía: Hablaba de la vida como del único lugar posible donde se obra el milagro La elegía, en la pericia de Maeve Ratón, se va convirtiendo poco a poco en un camino luminoso y ascendente, por cuanto el reconocimiento de la muerte se trastoca, por efecto de la palabra poética, en una reafirmación de la voluntad de vivir. La poeta sabe que ha de completar el viaje de la vida «con un montón de muertos / a mi lado». No tiene miedo de mirar a la muerte a la cara: «Ella se ríe / me espera / Camino hacia el silencio». Y, sin embargo, conoce el don del amor y de la perpetuación que, aun precariamente, desafía el final de la historia, en singular inversión de los papeles madre/hijo: «No he dejado de crecer / dentro de tu cuerpo».
La metafísica del ubi sunt hecha verbo, donde el verbo se hace carne perdurable, valga la paradoja, aunque la voz camine hacia el silencio. En la esquina de cada uno de estos poemas acechan, alternativamente, la sombra y la luz, con una clarividencia expresiva que anula la tentación de la pirueta verbal de un solo día. Poesía, pues, para desafiar al olvido. PACO INCLÁN. INCERTIDUMBRE (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ALEJANDRO HERMOSILLA INCERTIDUMBRE: REALISMO DIARIO Incertidumbre es un libro divertido. Un libro al que, teniendo en cuenta nuestra esquizofrénica actualidad, únicamente le falla el título. En verdad, me hubiera parecido mucho más adecuado titularlo con una simple y escueta palabra: realismo. Básicamente, porque desde hace dos o tres décadas es la vida misma junto a la televisión la que impone las nociones estéticas y modas, y no ya el arte. El arte es esclavo de la realidad y debe conformarse con seguir su rastro sin perder el aliento. Algo que, a grandes rasgos, ha provocado el surgimiento de una nueva sensibilidad literaria que, más allá de la Generación Nocilla, creo que comenzó a tomar forma a partir de la publicación de una recopilación de textos extraviados que, con el tiempo, ha ido tomando relieve. Me refiero a Aire nuestro de Manuel Vilas. Un libro de relatos desprejuiciado y notable que junto a los reportajes de Crónicas marcianas (sí, el programa de Tele 5) me parece el epígono más importante a la sombra del cual penetrar en Incertidumbre. Una propuesta que no me parece tan original como se ha querido destacar, pues al fin y al cabo continúa la estela esquizoide, pop y televisiva de cierta parte de la narrativa actual, pero que sin duda merece mucho la pena y desde luego es sumamente recomendable. Es ágil y rápida. Es un pastelito narrativo. Una pantera rosa literaria. Y mezcla el trash, la gamberrada anárquica, el reportaje periodístico, la parodia y el absurdo con armonía y equilibrio. Con una ironía y perspicacia que, afortunadamente, no permiten tomarse en serio un libro que, por momentos, cae en cierta superficialidad, que no es en este caso un defecto sino más bien un síntoma de que la descripción de la realidad que propone se ha efectuado bien. Porque hace tiempo que cualquier ejercicio crítico o análisis tiene como seguro final el olvido o la inanidad, y los textos literarios (tanto las más lúcidas ficciones como las más vendidas) no son más que notas a pie de página de la sociedad del espectáculo. Incertidumbre podría ser comparado —al igual que Aire nuestro— con una televisión. Pero, dado que yo creo que Incertidumbre tiene más vocación periodística que catódica, entiendo que sería mucho más justo hacerlo con un dominical o una revista. Un semanal ideal para leer en la arena o la piscina porque, vuelvo a repetirlo, Incertidumbre es, ante todo, un libro divertido. Un libro hedonista (pero bastante meditado) capaz de satisfacer la curiosidad de cualquier lector. Es un texto merodeador, incisivo e instantáneo al que le preocupa más generar preguntas que responder interrogantes y continuamente deja detalles, flashes sobre la realidad que van creando cierta inquietud, aunque no creo que sea esta su intención sino más bien provocar la carcajada salvaje o el silencio total. Fulminante. Es un libro instintivo, un festín arty generador de placer, compuesto a partir de los estertores del posmodernismo, cuya función es la constatación del absurdo cotidiano. Es una invocación a los espíritus de la banalidad que consigue convocar en sus páginas a todo tipo de personajes excéntricos, como un habitual de la Ruta del Bakalao reconvertido en un histriónico capitán Kurtz moderno en medio de Guinea Ecuatorial. En cualquier caso, Incertidumbre posee una segunda parte que es una maravilla. Me refiero, claro, a “Hacia una psicogeografía de lo rural”. Una novela corta que mezcla a Berlanga con César Aira, el costumbrismo gallego y el surrealismo esquizoide para realizar una inteligente, visceral y lúcida crítica al mundo del arte contemporáneo. O más bien, a los textos sobre arte, esas cuantiosas becas que se dan a proyectos injustificables y faltos de interés salvo para el becado, y todo el artificio crítico sumamente impostado, esnob y risible generado desde la Universidad y centros intelectuales de poder. Deberíamos decirlo claro. No hay manera, incluso para letrados y doctores, de leer una revista sobre arte y disfrutar. En la mayoría de los casos resulta imposible comprender a qué se refiere el articulista. Algo que ocurre también con gran parte de las videoinstalaciones, pinturas y esculturas modernas, así como los textos de catálogo. En muchos casos asistir a una conferencia sobre arte moderno es ir a un sepelio, a una fiesta del bostezo y, si bien Paco Inclán no afirma nada de esto, su narración permite hacerse una idea de por qué los analistas de arte (como probablemente las revistas de arte y universidades de cualquier actividad) lejos de contribuir a desmembrar el embrollo cotidiano, lo están agrandando. Son el embrollo mismo y, por ello, no pueden resolver nada. Y se han convertido más en objeto de mofa que de aprendizaje. Habitáculos sin alma que hablan de lo divino y lo humano como excusa para gozar de dinero y poder, tal y como queda claro, por ejemplo, tras una atenta lectura de alguno de los críticos citados en su narración por Inclán, como es el caso del sobrevalorado y pedante Nicolas Borriaud.
En fin. Seguramente Incertidumbre no es una obra maestra, pero no creo que lo pretenda. Algo que, a fin de cuentas, la honra. De hecho, lejos de darse importancia, Inclán escribe como quien va al cine a ver una película de serie B, compra una revista porno o se pone a contemplar un partido de fútbol el miércoles a la tarde, masticando un bocadillo de sobrasada. Para gozar, divertirse y transmitir ciertos pantallazos de un mundo interior poblado de caricaturescos fantasmas y, de paso, convertirse por unos instantes en protagonista (o narrador) de todas las noticias aparecidas en los periódicos. |
LABIBLIOTeca
|




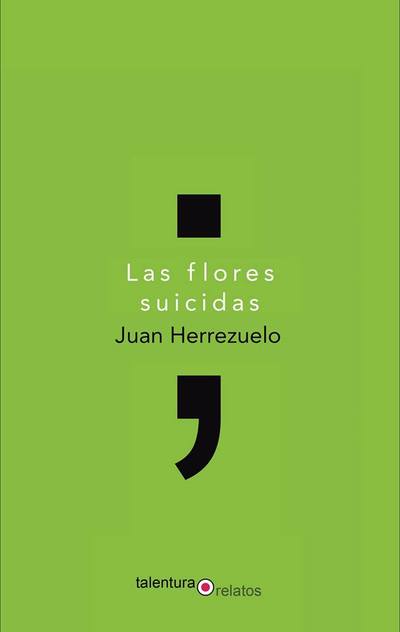




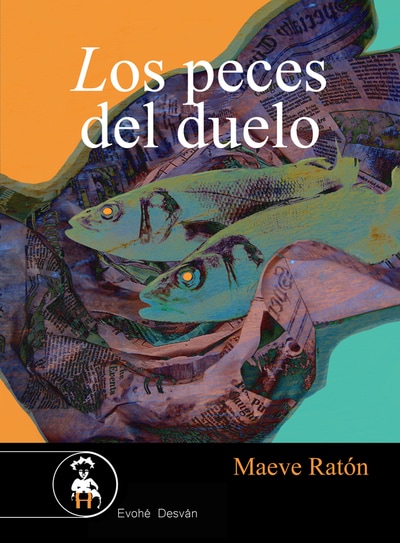



 Canal RSS
Canal RSS
