|
ILDEFONSO RODRÍGUEZ. PLIEGUE A PLIEGUE. EL LIBRO DE TOMÁS. Con Tomás Salvador González (1952-2019) (Libros de la resistencia, Madrid, 2024) por SEBASTIÁN MONDÉJAR AMIGO ILDEFONSO RODRÍGUEZ [O ‘UN ORIGAMI DE PALABRAS EN COMÚN’] Ésta es la hora, éste es el tiempo / —hijo soy de esta historia—, / éste el lugar que un día / fue solar prodigioso de una casa más grande. [José Ángel Valente] El mapa es de papel. / Con él haces un barco / los pliegues son un mero trámite / antes del agua. [Antonio Gómez Ribelles] Y me pregunto: ¿habrá otro son distinto / que, sobre aquellos dos, pueda escucharse? [Hermann Hesse] De las palabras, a los hechos. Hace apenas dos años, Ildefonso Rodríguez inauguraba la excelente colección ‘De la belleza’ —dirigida por Gustavo Martín Garzo para Eolas Ediciones— con La belleza de los muertos, un pequeño y breve volumen (distintivos de la colección junto a las fotografías de cubierta de José Ramón Vega) dedicado a su madre y escrito en memoria de su hermano José María y de su padre, también Ildefonso, fallecidos en 2013 y 2016. En sus palabras introductorias, Ildefonso aludía ya a «un libro en marcha dedicado a la memoria —la mía— de Tomás», refiriéndose a este que ahora nos ocupa, Pliegue a pliegue. El libro de Tomás, recién salido del horno de Libros de la resistencia; un homenaje personal a su amigo y hermano de generación Tomás Salvador González —fallecido en 2019— en el que ha venido trabajando durante los últimos cinco años. Ambos libros se concibieron y forjaron al unísono y pueden considerarse libros hermanos, como atestigua Ildefonso en Pliegue a pliegue («Un díptico, en realidad, forman los dos libros»), pues nacen de lo mismo: la pérdida y el recuerdo de seres queridos; y lo hacen del mismo modo: a partir de «materiales ya hechos: desde sueños a papelitos, hallazgos, voces diversas, (...) adherencias, fragmentos, cosas traídas de cerca y de lejos, de aquí y de allá. Un cruce de escritos, de magnitudes y tiempos». Lo que Ildefonso Rodríguez ha denominado en ambos libros como “pliegues”. [Al escribir la palabra “tiempos” he recordado esta imagen de su poema ‘El viaje en redondo’, escrito en 2000 y yo diría que una isla suelta en su producción: «un hojaldre de tiempos». Sí, El libro de Tomás también es eso: un hojaldre de tiempos]. Libros hermanos, en efecto. Tras las portadillas de La belleza de los muertos, su título se extiende: ‘Uno, dos pliegues: la belleza de los muertos’; en la página 20 los pliegues reaparecen: «La pareja que forma cada cual con su muerto tiene pliegues y repliegues y nada saben los de afuera, los observadores (...). Los pliegues en la tela de la intimidad»; y también en la página 59, en estos versos iniciales de ‘Flores de noviembre’ dedicados a su padre: «en un pliegue / en un bolsillo / en la cosa más sorprendida / ahí está ahí está». Antes de seguir, quiero contar una anécdota que atañe también al encabezamiento de este texto. El día que conocí, ya a punto de publicarse, su título definitivo (para mí, hasta entonces, había sido sencillamente El libro de Tomás), la primera palabra que me vino a la mente fue “origami”. La escribí. De inmediato, aficionado como soy a los juegos de letras y palabras —anagramas, palíndromos, paradojas— encontré dentro de “origami” la palabra “amigo”; y vi que las dos letras sobrantes formaban el verbo “ir”. Y saltó esta frase, que podría resumir el espíritu del libro: «un ir hacia el amigo». Pero entonces caí en la cuenta de que “ir” son también las iniciales de Ildefonso Rodríguez. Y el círculo de mi juego se cerró por sí solo: ORIGAMI = AMIGO IR. «Amigo Ildefonso Rodríguez». Qué sorpresivos y reveladores pueden llegar a ser, cuando jugamos con ellos, los pliegues de las palabras y los nombres. Recordé también, por qué no decirlo, aquellos cuentos desplegables de la infancia, en los que al abrir las páginas se desplegaban tridimensionalmente ante nuestros ojos paisajes, castillos o casas que incluían resortes para mover algunas de las figuras; y aquellas barajas plegables de bolsillo cuyos naipes teníamos que destroquelar con nuestras manos. Como sugiere Ildefonso en los primeros compases de ‘Inicial' (la primera sección), Pliegue a pliegue ha sido concebido, funciona y actúa en nosotros también como un juego, con sus azares, avances y retrocesos, sus casilleros llenos de sorpresas: «Algo semejante a lo que escribe Federico García Lorca en su ‘Oda a Dalí’: “nuestra amistad pintada como un juego de oca”. Palabras en común». Para mí, Pliegue a pliegue es, sobre todo, una celebración de la amistad y de la vida. Pero no podemos pasar por alto que es también una elegía: «Aflicción: se escucha al que no está», rezaba una definición del abecedario anónimo que hicieron los amigos para la revista El signo del gorrión. «Toda amistad es una afección. Todo en nuestro relacionarnos fue afecto, por esa relación yo fui afectado de por vida», dice Ildefonso en este libro al cierre de ‘Inicial’. Y en la introducción de La belleza de los muertos: «La escritura poética concibe un género, la elegía, el planto. Yo me he entregado a él en demasiadas ocasiones. (...) Hasta por una gata he escrito una elegía. Con el propio Tomás lo tenía hablado (él mismo tiene una dedicada a su padre): ¿cómo somos capaces todavía de seguir escribiendo elegías, tras la de Miguel Hernández? La respuesta, pensaba él, está en las Coplas de Jorge Manrique: la enumeración de hechos, el pensamiento, frente a esa naturaleza en turbulencia hermosísima y conmovida del otro gran poema. La elegía objetiva, podríamos llamarla». Esta elegía a su amigo, como las dedicadas a su hermano y a su padre, bebe, creo, de ambos modelos. Sobre el libro ya han escrito o hablado buenos conocedores de las obras de Ildefonso y Tomás. Hace unas semanas, el poeta ovetense Fernando Menéndez publicó en el suplemento literario de La Nueva España una reseña titulada ‘Poética de los encuentros’ (parafraseaba así el título de un libro que él considera «piedra de toque» de la obra de Ildefonso: Política de los encuentros, publicado en 2003). Y estaba muy felizmente traída esa vinculación; no sólo porque, como decía, el nuevo libro es «un inventario de encuentros y reencuentros a través de la memoria, los sueños, las lecturas»; sino porque en aquel ya aparecían los “pliegues”. Estos versos de entonces podrían referirse al modo en que Ildefonso Rodríguez ha compuesto este origami en memoria de Tomás: con «dedos tan cuidadosos como los que llevan mensajes / a los oídos en la intimidad / éste ha de ser plegado compone una figura que yo bien sé» (‘Suave y confuso’); una figura, podemos añadir, en la que «no es contraria la espiga hallada en el pliegue de una sábana» (‘Todavía y siempre’). En su reseña, Menéndez destacaba también la «doble autoría» de este libro (ya confirmada en su título por Ildefonso: «Con Tomás»): «quien se acerque a Pliegue a pliegue se encontrará con una serie de lecturas convergentes en la figura del autor zamorano. Es un álbum, un cuaderno de campo, una libreta de casi apuntes del natural. Casi nada se ahorra porque todo es necesario. (...) Tomás Salvador González está más que evocado. Su presencia es orgánica, viva. Ildefonso acarrea hasta su libro textos, poemas, intervenciones de su amigo escritor. Se urde un diálogo, una conversación». Acercarse a la figura de Tomás Salvador González, conocerlo a través de su obra es una experiencia enriquecedora como pocas; poder hacerlo también a través de los recuerdos y las palabras del amigo es un regalo extraordinario para sus lectores. Además de transmitirnos —contagiarnos— su afección, Ildefonso Rodríguez recupera y reúne textos y poemas dispersos de Tomás Salvador González, algunos aparecidos en revistas o plaquettes, otros extraídos del recuerdo y la correspondencia personal, a los que nunca accederíamos de no ser por un empeño, un desvelo y un sentido de la amistad que considero ejemplares. Desde Aristóteles y Platón, Séneca y Cicerón hasta nuestros días, son multitud los filósofos, poetas o ensayistas que han escrito sobre la amistad. Desde los Ensayos de Montaigne y los Sonetos de Shakespeare, no había vuelto a disfrutar con tanta fruición con una relación entre amigos hasta que he leído El libro de Tomás. «No hay conducta loable que no alegre a una naturaleza bien nacida», escribió Montaigne. Imagino el esmero, la atención, las dudas, las búsquedas, las avalanchas de recuerdos, el tiempo y el esfuerzo necesarios para armar un libro así, tan híbrido y complejo pero, a la vez, movido por un propósito tan noble, que es lo que le confiere mayor enfoque y profundidad de campo, ritmo, calidad y claridad de estilo. Pliegue a pliegue. Directo al corazón. Los amigos son, junto a los sueños y la música, un tema central en toda la obra de Ildefonso. Basten dos ejemplos al azar: «que así se junte todo / aparecidos y desaparecidos en el recuerdo / música de cañas dulces toca esa amistad / que no haya otra armonía» (Mis animales obligatorios, 1995); «así lucen ahora las cosas de la amistad / como vistas por unos prismáticos: traen relieve y color / son singulares cercanas frágiles son intocables» (Política de los encuentros, 2003). [«Que así se junte todo». Ese verso resume toda su poética, y podría ser también un buen título para estos comentarios]. En Pliegue a pliegue, Ildefonso evoca y convoca a su amigo bruscamente desaparecido y, con él, a otro amigo común que dejó este mundo en 2022, cuando el libro ya se estaba gestando: el poeta leonés Miguel Suárez. Los tres convivieron, compartieron escritos, lecturas, tertulias y publicaciones durante más de cuatro décadas, y formaron, por así decirlo, una punta de lanza aparte en el fértil grupo de escritores castellanoleoneses de su generación. «Nuestros principales proyectos —como es fórmula ahora— literarios eran leernos, intercambiarnos, hablar, hablar noches enteras, la poesía como un habla de la amistad», recuerda Ildefonso. Hoy se relaciona con ellos, sus muertos más queridos, como si siguieran vivos. Sus muertes no han interrumpido el trasvase, el contacto, la conversación, sino que siguen echando nuevas raíces y ramificaciones.
Me permito, antes de concluir, otro inciso (otro pliegue). Tomás Salvador González dedicó muchas horas de su vida a los recortes de prensa, los collages y la poesía visual, que a día de hoy conforman una arteria primordial de su producción. Amplias muestras han sido ya estudiadas y difundidas en magníficas publicaciones y exposiciones póstumas. Confío en no excederme si revelo aquí que a Ildefonso Rodríguez, aunque se le conoce menos en su faceta artesanal, le han gustado desde siempre las manualidades y a través de ellas da también rienda suelta a su creatividad. Las manos son nombradas en muchos de sus versos: «Pobres las cosas que no tienen manos / que no tienen memoria de manos y cuidados», escribió en Política de los encuentros; y también: «piensan las manos dan con el sitio». Sus criaturas (figuras inefables, fetiches, amuletos, atadijos), de las que apenas se conocen unas muestras, en las que mezcla y teje con los materiales y texturas que encuentra más a mano los objetos más insospechados que se cruzan en su camino, serán un día merecedoras de un ojeo minucioso, porque dicen o contienen mucho del mundo que Ildefonso nos transmite con su obra escrita (y también por la vía musical). Pero tampoco desvelo nada nuevo. Él no lo oculta, al menos en sus círculos más próximos. El título del libro también nos dice mucho. Y ya su amigo Tomás se hizo eco de ello en sus palabras de presentación de Informes y teorías (rescatadas, junto a otros textos suyos, para Pliegue a pliegue), que fueron las primeras suyas que leí cuando él aún vivía y las desencadenantes de mi interés por su obra. Me ganó su cercanía, su talante, su complicidad con el amigo, su sensibilidad e inteligencia. «Hace años —decía en ellas—, aunque no soy capaz de precisar la fecha ni la ocasión, seguramente en una de las visitas que me hacía cuando yo vivía en Zamora o en La Parra, Fonso me preguntó si tenía algún amuleto. Ante la cara que puse y mi respuesta negativa, sacó del bolsillo un atadijo de telas y otros materiales que las arrebujaban en una especie de riñoncito que le cabía en el puño. “Yo no salgo de viaje sin alguno de los amuletos que fabrico para que me sirvan de protección”. (...) Cuento esta anécdota porque revela algunas de las características de Fonso que son aplicables también al libro que hoy presentamos. (...) porque la portada es de Fonso aunque no haya constancia en los títulos de su autoría. (...) a Fonso le cuesta un mundo desprenderse de aquello que de una manera o de otra ha entrado en su vida. Poco importa la pobreza o nobleza de los materiales (trapos, cordeles, un papel pintarrajeado, un alambre...). (...) Toda su escritura acaba dirigiéndose a esa época que es la de su infancia y adolescencia, que es la cueva del tesoro a donde caminan todos los pasos». Enlazo estas palabras de Tomás con mi anterior alusión a los juegos y vuelvo de nuevo a Política de los encuentros: «porque yo soy un hombre infantil multipliqué mis atributos» (‘Suave y confuso’); «por esa senda vamos / y aquí seguimos tejiendo / el plazo temporal el amuleto / alimentado con hilos y espigas secas» (‘Canción de las migas de pan’). [Un largo y tendido «plazo temporal», eso es también El libro de Tomás, dicho nuevamente al modo de Coplas del amo, otro libro de Ildefonso que recomiendo mucho]. En realidad, por seguir con el símil, toda su obra compone un gran origami que podemos plegar y desplegar de muy diversas formas. Poeta, músico, ensayista, narrador y contador de sueños, Ildefonso Rodríguez representa— lo he dicho alguna vez— un camino aparte en las encrucijadas de la literatura española de los últimos cincuenta años. El poeta Aldo Sanz ya lo definió hace una década como un «gran innovador de la poesía, sutil y rotundo en la expresión y dominador de un amplio abanico de técnicas literarias». No hay más que echar un vistazo a su nutrida lista de títulos publicados para adivinar un recorrido y un espíritu excepcionales como pocos. Sus libros (en 2008 la editorial Dilema publicó Escondido y visible, su poesía reunida hasta 2006, donde figuran varios de los mencionados) forman un corpus, crean un mapa del territorio en el que se vivió y se soñó; por donde quiera que lo despleguemos encontramos señales, lugares, conexiones con ese corpus, su recorrido y su espíritu. Con sus «cosas traídas de cerca y de lejos», Pliegue a pliegue abarca una gran parte de ese territorio compartido. Ildefonso —con Tomás— en estado puro.
0 Comentarios
TOMÁS SALVADOR GONZÁLEZ. RESTOS DE INFANCIA (Freire, Madrid, 2019) por SEBASTIÁN MONDÉJAR DORMIDO ENTRE LOS CÁNTAROS entrar (salir), salir (entrar) / con ligereza /de haber descifrado /del dintel /la leyenda: NO TEMAS ERRAR, CONTRADECIRTE. ES LO ESPERABLE EN ESTOS CASOS. QUE NO PASE UN SOLO DÍA SIN QUE BUSQUES ORO BAJO LA ARENA DEL RÍO. PERO VUELVE A LA ALDEA CADA VEZ QUE EL SOL SE NUBLE SOBRE LA PLATA DE LOS PECES. [Natalia Carbajosa] ¿quién de vosotros vela la voz del escondido? [Tomás Salvador González] En los dos últimos años he tenido la fortuna inmensa de conocer y leer a un buen número de magníficos poetas y escritores castellanoleoneses cercanos a mi generación. Tomás Salvador González es uno de ellos y, sin duda alguna, también uno de los más emblemáticos. La joven editorial independiente Freire sacó a la luz hace escasos meses su último libro, Restos de infancia, una publicación excepcional que el poeta (también novelista, profesor, editor y artista plástico) compuso con esmero y revisó en todas sus fases, pero que no llegó a tener entre sus manos. Y es que Tomás Salvador González, nacido en Zamora en 1952, falleció, fatídica e imprevisiblemente, en Móstoles el 29 de mayo de 2019. Yo supe de él a finales de 2018, cuando leí su nombre junto al de otros poetas castellanoleoneses en el prólogo con el que Antonio Ortega nos adentraba en Escondido y visible (1971-2006), la poesía reunida del poeta, escritor y músico leonés Ildefonso Rodríguez; entonces lo busqué en la Red, por pura curiosidad; me salieron al paso algunos poemas suyos y los títulos de sus libros publicados y comprobé que tenía una larga trayectoria; pero fue a principios de abril de 2019, apenas dos meses antes de su muerte, cuando empezó a picarme el gusanillo de conocer más hondamente su obra. Por aquel entonces, Ildefonso Rodríguez acababa de publicar sus Informes y teorías (Eolas, 2018) y me envió por correo un enlace con el texto leído por Tomás Salvador González en la Fundación Segundo y Santiago Montes de Valladolid, en la que fue la primera presentación del libro. Supe así que Tomás era amigo íntimo de Ildefonso (Fonso para él y los amigos); aparecían juntos en una foto y me agradaron mucho su semblante y su apariencia de hombre fuerte y tranquilo; y me gustaron mucho sus palabras, la semblanza franca, sabia y cómplice que hacía de su amigo, colega y hermano de generación. Fue en ese momento, como digo, cuando nació en mí el propósito de adentrarme en su obra, e incluso comencé a confiar secretamente en la posibilidad de llegar a conocerlo en persona algún día. En 2018, Tomás Salvador González había publicado en la editorial Dilema su poesía reunida, Una lengua que él hablaba, prologada con gran hondura y conocimiento de causa por su amigo (y también poeta) Víctor M. Díez; una producción que arrancaba en 1972 con Silenciosa araña y se cerraba en 2014 con Siempre es de noche en los bolsillos. Fue lo último que publicó en vida, cuando nadie, ni él mismo, podía ni imaginar lo que sobrevendría; un volumen que entonces supuso una gran alegría para quienes lo conocían y acompañaron en su trayectoria (su familia, sus lectores, su círculo de allegados) y que hoy brinda una oportunidad impagable para que los amantes de la poesía que aún no lo han leído tengan acceso a la totalidad de su obra poética de un plumazo. Y hoy, Freire, una editorial que el propio Tomás vio nacer y con la que colaboró desde sus inicios, nos regala este último libro suyo que, como reza en el texto de contraportada redactado por los editores, continúa y completa el inmediatamente anterior (Siempre es de noche...) y reúne en él, por vez primera, las dos vertientes más significativas de su obra: «su poesía escrita, a menudo vestida de prosa, y su poesía visual, que, como un itinerario trazado, nos guía a través de estas páginas». Una última entrega espléndida, entrañable e impecablemente editada, en la que conviven y se complementan con total excelencia los textos y collages reproducidos y que nos impele una y otra vez a que la revisitemos. No en vano, su fundador, Pepe Freire, es un reconocido diseñador gráfico que ha hecho de la edición una casa, un territorio, una aventura compartida. En efecto, en el libro se suceden o alternan, estudiosamente ordenados y con idéntico peso, ambos mundos, algo que anteriormente nunca había sucedido, pues el poeta siempre los había mostrado por separado. De su afición a utilizar las tijeras para recortar frases y palabras de los periódicos y componer poemas nacidos de esa mutilación, dejó constancia ya a mediados de los 90 con su libro Favorables País Poemas; y muchas de sus composiciones gráficas, en las que combinaba esos recortes con imágenes ajenas, anuncios publicitarios, cartones, papeles, cartulinas de colores y otros materiales, fueron ocasionalmente expuestas o ilustraron textos, plaquettes, artículos y publicaciones a lo largo de los años. Nunca dejó de hacerlo —con sumo arte y pericia— y dedicó mucha paciencia y tiempo a esa actividad, tan creativa o expresiva como la que más. Por eso la perspectiva de publicar Restos de infancia, su primer libro híbrido, le ilusionó tanto y puso tantísima pasión en su composición; y por eso los editores se han preocupado por dar fe de esa pasión con todo el desvelo y la fidelidad que merecía. Y precisamente ahora, mientras redacto estas líneas, me entero de que la Universidad de León acaba de publicar un libro que recoge una muestra muy representativa de la poesía visual de Tomás Salvador, De Aleda a Aldea, cuya selección, edición y prólogo han estado a cargo del escritor, traductor y crítico segoviano Luis Marigómez. «Tomás Salvador González», nos dice Juan Carlos Suñén desde la solapa de Restos de infancia (delicadamente ilustrada con un retrato a lápiz del autor de la mano de Enrique Freire), «es uno de esos poetas a los que nos gustaría haber visto más en los papeles. Eso significaría que la literatura no está perdida del todo. Aunque quizás no lo esté y, [...] como esas pinturas que sirven de aliciente a su escritura, esa conjuración de lo real, esa voz pausadamente enumerativa que sostiene cada uno de sus poemas, sencillamente emerja cada cierto tiempo para recordarnos que, después de todo, la emoción es nuestro único asidero, la materia de las materias». No puedo estar más de acuerdo. «El más pequeño palitroque / puede volverse cepa en la memoria», dejó escrito Tomás en el segundo poema de ‘El huésped’, la primera de las secciones de Siempre es de noche en los bolsillos. Ahí es nada. Pero es la penúltima sección de ese libro, titulada ‘Aldea’, la que por su pulso, forma y contenido entronca desde su raíz con este Restos de infancia póstumamente publicado. Una y otro arrancan en algún punto concreto de la aldea de la infancia (¿Piedrahíta, Fontanillas de Castro, ambas?), una pequeña localidad zamorana perteneciente a la Comarca del Pan, ante un vasto paisaje y la visión de un cercano y enigmático Manganeses de la Lampreana al fondo; en una y otro —aunque más “visiblemente” en el segundo— la palabra “aldea” es la más repetida; y leer ambos es, como apunta Víctor M. Díez hablando de la primera, «como si alguien prometiese darte las llaves de su infancia, hasta que caes en la cuenta de que no hay llaves, es una forma de mirar, de dejar pasar los personajes y los acontecimientos, la pura capacidad de asombro que habíamos disfrutado en la infancia»; y añade con gran tino y observación: «Una escritura más cinematográfica que pictórica. Las imágenes abandonan el lienzo y se ponen en acción». De la mano exclusiva de su memoria y enteramente personificado en ella, un poeta zamorano regresa en su madurez a la aldea de su infancia en el corazón de la Tierra del Pan y nos asoma a la España de los 50, que fue en gran parte la misma para muchos de los que nacimos en aquella década, por más que viviéramos en una u otra linde del territorio nacional. La aldea, el pueblo, el barrio: lugares pequeños pero rodeados de inmensidad por descubrir, en los que era fácil encontrarse pero también perderse, mimetizarse, subirse a un árbol o quedarse dormido entre los cántaros (como le ocurrió al propio Tomás cuando, según nos cuenta en su poema ‘Las mentiras’, de “Aldea”, cometió la travesura de esconderse en el hueco de una escalera y ello movilizó a medio pueblo en su busca: «y yo aquí, dormido entre los cántaros»). La memoria, sí, nos trae (porque los lleva consigo) la aldea, la casa, el pueblo, el barrio o la ciudad que nos vieron crecer, el niño que fuimos y nunca nos abandona. Cada cual tenemos la nuestra, que es única, pero todas se parecen; porque, en el fondo, todos somos lo mismo y venimos a cumplir idéntica misión: nacer, vivir, morir... La aldea y la infancia de Tomás Salvador González son, pues, las protagonistas principales de este hermoso libro. Juntos van los restos de una y otra. Y, dentro de ambas, la flora y la fauna, el paisaje, las costumbres, la familia, los amigos y las personas que las pueblan, transformados en memoria viva y vibrante, presente y misteriosa como la misma vida que fue. ¿Dónde quedó aquel mundo, aquella vida pequeña pero inmensa de la aldea, sino en la memoria de quienes la conocieron? Tal es la misión de la escritura: procurar, conseguir fijarla (aun con unos pocos restos y pinceladas de la memoria) para que siga perdurando... Tomás Salvador González cerró Restos de infancia con un poema que hoy podríamos considerar premonitorio (aunque sé de buena tinta que cuando tomó esa decisión desconocía por completo el destino que le esperaba):
Palabras y la nube deshilachándose imprecisa palabras como regiones despobladas y una aldea ni musa, ni ángel, ni duende, un muerto las palabras de un muerto, la voz sin deseo de un muerto, la voz sin carne, sin silla, los pulmones de tierra, la ceniza aventada de un muerto una mirada desde la tierra, un puñado de compuestos nitrogenados una bocanada de interiores a donde no llegan los pozos no puedo detenerme. No hay tiempo ni matorral. Una carretera vacía y la aldea de un muerto. Pese a la desnudez, desolación e indolencia aparente de este poema, el último que nos legó en su intenso y emocionante viaje, su escritura es un ejemplo de vida noble y sabiamente vivida, colmada de enseñanzas y celebraciones. Sé también, por el testimonio de quienes lo conocieron, que Tomás Salvador González fue un profesor muy querido y respetado por sus alumnos, de los que dejan una huella profunda; uno de esos pocos buenos profesores que, al hacer memoria de nuestra experiencia estudiantil, podemos contar con los dedos de una mano. Sé que le apasionaban las ciencias y las matemáticas (cursó también Ciencias Exactas) y que su memoria era descomunal: jugaba magníficamente al ajedrez incluso sin necesidad del tablero y de las piezas, pues los llevaba en su cabeza; y tengo noticia, por las palabras de otros y por las suyas propias, del amor que profesaba a la pintura y a la música. Pero he comprobado por mí mismo que, como escritor y poeta visual, fue un auténtico maestro del buen gusto y la contención. Acometía la escritura con una voz y una sintaxis únicas, personalísimas, meticulosamente depuradas y cuidadosas. Sabía, como Juan Ramón, que menos es más y no derrochaba ni una sola palabra, a todas les encontraba su lugar justo y preciso. Es por ello que aprovecho esta reseña para reivindicar y aconsejar encarecidamente toda su obra, incluida, claro está, la lectura de su única novela, El territorio del mastín, publicada por primera vez en 1995 y reeditada en 2016 por la editorial Malasangre. En fin... En estos días inciertos, con la “aldea global” en vilo, sólo me resta añadir: aprovechemos al máximo cada segundo, alimentémonos de las cosas que nos hacen ser mejores y mayores bienes nos procuran. Leer a Tomás Salvador González es una de ellas. Porque, como el olor de la alfalfa recién segada en su poema en prosa ‘El oro’ (también de “Aldea”: «Está en todas partes pero es invisible», nos dice de ese metal simbólico), el olor humilde, sabio y penetrante de su poesía, una vez inhalado, se viene, nos acompaña, quedándose con nosotros para siempre. |
LABIBLIOTeca
|



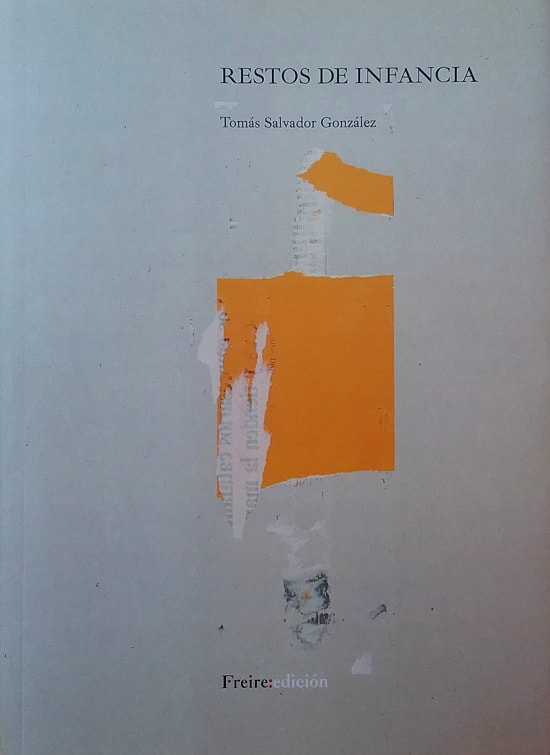


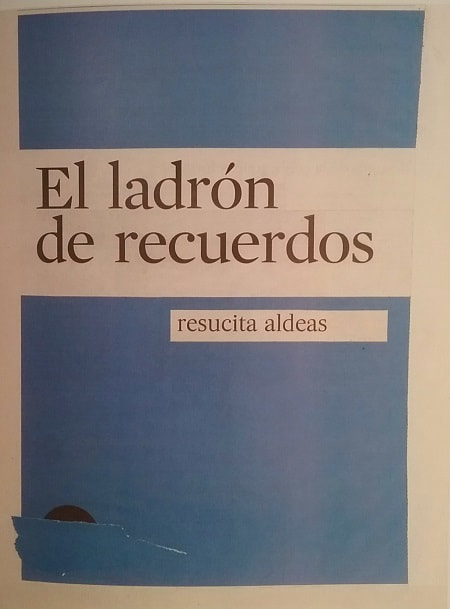
 Canal RSS
Canal RSS
