|
HUGO ARGÜELLES. CUENTOS GRISES (Boria, Cartagena, 2017) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Cuentos grises es una colección de diez relatos distribuidos en 90 páginas. Cinco de los nueve relatos están escritos en primera persona y los otros cuatro optan por la tercera. Estos cambios de voz suponen en cierto modo una especie de dualidad en este libro. Por un lado, los relatos en primera persona remiten a un mismo mundo, un mismo personaje, una especie de apuntes de autoficción (pese a que el nombre del narrador protagonista no aparezca explícito). Los relatos en tercera persona, en cambio, aportan la ficción “tradicional” basada en personajes y acciones inventados. En los relatos de “autoficción” encontramos un personaje, una técnica, voz y estilo muy similares: son relatos basados en la anotación, en la observación, en los que la trama casi no existe, ni la acción. Toda la actividad se resume en el paseo (hay muchos paseos, es una especie de Walser triste y existencialista) y el comentario, la anotación, la breve descripción tanto de lo que ve como de su propia mirada. Esa unidad en la falta de acción, en el tipo de comentarios y de actitud vital de los personajes-narradores de estos cinco relatos hace pensar en un mismo personaje que, excepto en el último relato (‘Smart T.V.’, en el que habla de su mujer e hijos) es un joven/maduro que vive solo, que escribe no profesionalmente, que viaja en solitario (hay muchos viajes, muchos relatos parecen notas de cuaderno íntimo de viajero: Dublín, Cartagena, Pirineos, Arlés...), que no encuentra modo de encajar en una sociedad que parece no tener hueco para su individualidad depresiva y artística. Hay también una visión irónica sobre sí mismo, sobre su inadaptación. A pesar de que, en esencia, ese personaje encarna a la perfección en el modelo de artista existencialista inadaptado en una sociedad vulgar y mercantil dominada por la mediocridad y la vulgaridad, el narrador/protagonista evita caer en el patetismo de sentirse gratificado por encarnar ese personaje y juega a la frialdad consigo mismo, a la distancia en los juicios sobre su vida y sobre la de aquellos a quienes observa: Hay parejas de todas las edades paseando por Arlés. Son turistas que miran las fachadas verticales de color. Sólo pienso en las parejas que se aburren como ostras en los viajes porque estoy solo. Estoy aburriéndome a solas, masturbándome en la habitación del hotel o desayunando un cruasán. Decidí hacer este viaje solo porque no tenía a nadie que me acompañara. Los días transcurren lentos con sus invariables ritos alimenticios. No tengo ni idea sobre qué podría visitar o hacer. Cuando entro en unas ruinas lo hago solo mientras el resto camina en grupo. Los miro desde la distancia y no cruzo palabra con nadie. Podría regresar a casa, pero no doy el paso, aunque la situación de viajero fatídico es cada día más insoportable. No es una demostración o una prueba. Tampoco masoquismo. Es una cuestión de adaptabilidad. Soy joven y estoy cansado, pero quiero ser infeliz aquí y allí. [de ‘El viajero experto recorre la Provenza’] El aburrimiento, la soledad, la búsqueda del contacto humano ( a través de la amistad y del sexo, siempre negados, siempre vistos como un imposible, como una realidad paralela a la cual él nunca tiene acceso) la ausencia de horizonte, de expectativa vital más allá de una adaptación a algo que ya sabe que le defraudará de antemano (pareja, trabajo estable, etc.) y que, sin embargo, también le es negada, son los ejes semánticos de estos relatos impresionistas/existencialistas en primera persona, que también juegan a veces a introducir el hecho de la escritura del propio relato, a destacar la distancia entre el yo que escribe y el yo que protagoniza la escritura. La ausencia de trama, de “fábula” en el sentido tradicional del término, lo apuesta todo a la baza de la voz, del tono de ese narrador, de lo acertado de sus observaciones, lo cual es siempre un riesgo que Hugo Argüelles salva con nota, consiguiendo crear un ambiente de desolación y soledad, pero evitando siempre lo cargado, lo sentimental, lo autocompasivo. La rutina y la cotidianeidad vacía de nuestra sociedad aparecen fríamente analizadas, pegadas al corcho del relato con una aguja precisa que no muestra la sangre, pero sí el dolor del pinchazo.
De los relatos en tercera persona, destaca especialmente ‘Sólo leen novelas’. En cierto modo, es el más tradicional, porque hay personajes y una trama, pero es también el que consigue un efecto más poderoso sobre el lector, el que desnuda unos personajes y unos ritos sociales con más dureza y más precisión que los apuntes de observador de los relatos en primera persona. Es uno de esos relatos brutales y perfectos que justifica él solo todo el libro: contundente, preciso, como muestra simplemente el inicio del mismo: El matrimonio Palomeque no tuvo hijos. Habían vivido juntos. Se habían querido el uno al otro. Ella tomaba la píldora. A veces él se desmenuzaba entre sábanas y pieles. No sintieron la llamada del gen. Eran muy tranquilos para todo, y así querían continuar sus vidas. Su boda fue oficiada por una notaria. Eran jóvenes. Hubo pocos testigos. No llamaron a sus padres. Sólo porque les creaba tensión, y ese día era para pasarlo bien. O al menos para sentirse seguros. Estuvo la hermana de Elisa. Tenían el mismo perfil larguirucho, pero en el caso de su hermana éste se acentuaba por una ristra de dientes salientes, que remataban su imagen como un instrumento musical por el que se debía soplar para emitir notas. También les acompañó Carmen. Era una amiga de Elisa que había conocido cuando ambas iban a la guardería. A pesar de lo precoz del encuentro, habían mantenido el contacto y las conversaciones. No se lo contaban todo. Sólo lo más evidente. Su relación era como la lectura de los titulares de un periódico. En el resto de relatos en tercera persona observamos mayor variedad. ‘Radio Song’ es, como el anterior, un relato de corte más tradicional, con personajes y trama. Pese a que es un relato correcto, triste, onettiano, no consigue la altura de ‘Sólo leen novelas’. ‘Juande’ es un híbrido, un relato de comienzo humorístico que termina llevando al personaje a encarnar la figura del perdedor de la que nadie de este libro es capaz de escapar, mientras que ‘Neutralidad benevolente’ es, pese a estar en tercera persona, una especie de variación de la técnica de los relatos en primera persona: es pura observación, desaparece el personaje, que es solo una tercera persona de los verbos, que es una mirada, unas piernas que pasean y registran, sin intentar encontrar significado, sin juzgar, sin comentar, porque es esa idea existencialista de la ausencia la que domina todo el libro, la que sirve de final a ese relato: No se avista nada en la montaña. El sol no se oculta tras ella. Faltan las aves sobrevolando la cúspide. Está muy cerca, sin transmitir nada. Cuentos grises es, en definitiva, un libro recomendable, cuya dualidad de estilos deja buenas sensaciones y ganas de más en ambos. Como libro de “autoficción”, hay muchos aciertos en el tono y la observación de la sociedad y del propio observador; como libro de “fábulas”, con relatos como ‘Sólo leen novelas’, nos deja con ganas de más de esas ficciones frías, brutales, objetivas y un poco crueles que abandonan el “yo”. Y nos hacen también preguntarnos hacia dónde, hacia cuál de esas dos vertientes de la narrativa (ficción o autoficción) se encaminará el siguiente libro de Hugo Argüelles.
0 Comentarios
SONIA SAN ROMÁN. LA BARRERA DEL FRÍO (Suburbia, Gijón, 2017) por JESÚS CÁRDENAS CONSTRUIR LA IDENTIDAD Trazar el camino entre la razón y la memoria y esforzarse por alcanzar la propia identidad es la tarea a la que se enfrenta Sonia San Román en una entrega donde veintiún textos conviven en alianza con veinte fotografías en blanco y negro. La autora logroñesa no se resiste a realizarse continuamente. Su andadura poética transita por varias editoriales independientes de nuestro país. Así, iniciaba su trayectoria poética con el cuadernillo De tripas, corazón (Ediciones del 4 de agosto), al que le siguieron los libros Planeta de poliuretano (Crecida, 2005), Punto de fuga (Eclipsados, 2008), Anillos de Saturno (Baile de sol, 2014), Nosotros, los pájaros (Gabriel Viñals) y ahora La barrera del frío. A pesar de ello, su voz aparece en multitud de antologías poéticas. Además de creadora, San Román es profesora, editora y correctora para Ediciones del 4 de agosto. Mientras algunos sueñan, Sonia se dedica a recoger toda la tensión e intensidad que le propone la vida. Mirar la vida no como acopio o mera constatación sino como un modo de tensión, como un mecanismo que nos remueve, por eso necesitamos comunicarnos con el mayor brío posible. La forma de mirarse adentro y mostrarse a los demás es su forma de concebir el discurso poético desde la moral, la solidaridad y la ternura. El título de este libro se origina, realmente, fruto de un juego textual rico, a base de fragmentar la realidad y desdoblarse en pos de descubrir su yo, en el poema ‘Sonja’: Mi padre las llama la barrera del frío. Y son también frontera entre él y yo. Son frontera entre Sonja y yo. Son frontera entre ellos y nosotras. El discurso poético de San Román reside en la contemplación perpleja de mirar la realidad. Ella no es solo ella sino el compendio de muchas otras mujeres, como se deja entrever: «Maestra constructora de murallas internas que mira al suelo y excava precipicios. […] Como cualquier mujer. / Como tú, por ejemplo». Antes de que el lector se lleve a engaños, la poeta logroñesa declara su poética: «La poesía es un deporte extremo para una mujer que se atreve a recorrer el alambre de los funambulistas con niños en los brazos y años en la melena». De este modo, y con motivo del desfase del trato que se incurrió en nuestro país, Sonia cruza la línea, esa barrera orgánica, al dar cuenta del trato dispensado a la mujer, siempre laboriosa y siempre tachada de culpable ante la daga herrumbrosa de los usos y costumbres de una época anterior. Con el deseo de formular su yo, nos adentramos sin tapujos a través de varios títulos a reivindicar la perspectiva femenina (‘Mujer ante el espejo’, ‘Las brujas duendinas’ o ‘La bebedora de absenta’) y en el interior de una madre, que se niega a dejar de sentir, como puede leerse en varios poemas, ‘La autómata’ o ‘El paseo en barca’, entre otros. La distancia entre la infancia y el tiempo presente que vive «separa a la mujer de los chiquillos» (en ‘Hallowen’) y «me alejo de la que fui / o de la que esperaba ser» (en ‘El paseo en barca’). Temor tras temor los humanos construimos capas que, en ocasiones, sirven para distanciarnos de la realidad más chapucera; pero, en ocasiones, nos pone un límite invisible que cuesta atravesar donde los miedos no se fingen («Nadie dijo que crecer no dolería», en el poema ‘Mujer marcada’). Horadar cada capa hasta destruirla no es tarea fácil, no sin temblor, no sin dudar… La primera es la interior («Dentro: un soplo que cruje, zozobra y espectros», en el poema «Halloween»), la más reveladora, la que se conecta en secreto con lo natural. Pero todo tiene un coste: la ruptura con la inocencia, la resistencia de la culpa, el dolor, como se deduce del poema ‘Las niñas de las lunas encendidas’: Con catorce años una niña no distingue un bote repleto de pastillas de caramelos balsámicos, pero ya sabe de dolores e intuye en la muerte una puerta abierta a la anestesia. Nunca dolería tanto el desamor. El lenguaje está enriquecido por imágenes y metáforas, pero eso no supone ninguna complicación en su entendimiento, incluso cuando toma el tema bíblico de Judit, en el poema ‘Judit decapitando a Holofernes’. Cuando más lirismo percibimos y mayor consecución del ritmo apreciamos es en ‘Las estaciones’, mediante versos largos nominales consigue imágenes visuales que nos conmueven, como ocurre al nombrar la primavera: «la receta de las torrijas entre las notas de un poema». También la poeta se permite la ironía, los juegos de palabras, la crítica moral: un modo de provocar al lector como el que entra en la dialéctica de los argumentos y refutaciones. Escribía Charles Simic en Una mosca en la sopa:
hay una verdad que se percibe con los ojos abiertos, y otros a la que se accede con los ojos cerrados, y a veces estas dos verdades no se reconocen cuando se cruzan por la calle. De ahí que enfrentarse a lo que tenemos delante e imaginar otro mundo sean momentos paralelos, espacios que se bifurcan en los que resulta complicado transitar. Despertar y hacerse un hueco no es para gente que contempla, sino que hace porque suceda por numerosas zonas de sombra que puedan existir. Ese es el desafío: mirar cara a cara sin salir huyendo. En suma, la poesía de Sonia San Román hace de La barrera del frío uno de esos libros que no puede pasar por alto, porque nos ofrece un espacio para encontrar y encontrarnos; un poemario de la intuición y del asombro ante el que cabe construir una identidad para, después, desvelarla. En cada poema el lector hallará una clave, una señal, alguna explicación acerca del pasado y de su destino. JORGE ORTIZ ROBLA. PRESBICIA (Baile del Sol, Tenerife, 2016) por GREGORIO MUELAS BERMÚDEZ Presbicia es el significativo título con el que Jorge Ortiz Robla (Las Palmas de Gran Canaria, 1980) publica su nueva entrega poética, tras el éxito de su opera prima La simetría de los insectos (Lastura, 2014). No podía elegir mejor título su autor, pues la presbicia, también denominada vista cansada, se debe a una anomalía o defecto del ojo que imposibilita ver con claridad los objetos cercanos. En efecto, ese es el sentido de este poemario, donde se nos invita a reflexionar sobre las cosas cotidianas, aquellas que vemos día a día y que la mayoría de las veces, de estar tan cerca, apenas reparamos o nos detenemos en ellas. Es en estas cosas donde el poeta, como muy bien señala David Trashumante en el comentario que firma en la contraportada, es «el que ve, el que mira, el que enfoca desde lo múltiple» la vida, pero con la debida distancia para observar con actitud crítica y compromiso social. Es esta una de las señas de identidad del estilo del poeta canario afincado en Catarroja. Otra, tal vez la más definitoria, es el lenguaje que emplea, caracterizado por una envidiable sencillez tras la que se vislumbra un intenso trabajo de depuración. Las dos citas que encabezan el libro, de Fernando Pessoa y Pablo Neruda, señalan los puntos de vista que guiarán el contenido del poemario y la necesidad de cambiar el mundo que nos rodea. Como dos son los ejes, o partes, sobre los que se articula: “La tierra es circular”, que agrupa diez poemas breves, y “Presbicia”, bajo cuyo epígrafe se reúnen veintidós poemas. De lúcida podemos calificar la palabra de Jorge Ortiz, pues es su realidad y su desnudez, liberada de prejuicios, la que le permite decir con voz clara y precisa lo que nuestros ojos, los del lector activo, inquieto, necesitan. Sin más título que el cardinal que los ordena, los diez poemas que constituyen la primera parte indagan, o más bien reflexionan, sobre el otro lado, que se extiende sobre «la grieta sucia, casi opaca» porque «la tierra es circular / como los puntos de vista». En la segunda parte es donde lo lírico y lo social se imbrican para poner de relieve la intrínseca ceguera de una sociedad decadente. Así reza en el poema paradigma: La economía sufre presbicia. La religión sufre presbicia. La política sufre presbicia. La sociedad sufre presbicia. Hay que cambiar la lente, hay que volver a aprender hay que enseñar a enfocar. Pero Jorge Ortiz también echa mano de las nuevas tecnologías, que no son más que una ilusión de libertad, como el pájaro enjaulado que no aprende a volar.
El ojo es la metáfora, a través de él enfoca el “punto próximo” y “el punto remoto” para decir lo que no queremos escuchar, y lo hace con un lirismo conciliador, que pone el acento en la necesidad de desvelar lo aparentemente rutinario, como el fin, cuyo sonido nos acompaña desde el inicio, parafraseando un verso de Agustín Fernández Mayo, referente del autor; o la capacidad de amar, algo relativo y temporal, que es lo que nos hace precisamente humanos, sobre una anécdota de Stephen Hawking. Los versos de Jorge Ortiz ponen en solfa esa moral que permanece impasible ante el drama de aquellos que buscan una nueva vida desde el otro lado del océano, porque como dice en el poema ‘Borges’: Era la nieve la que moraba dentro de sus pupilas. Y es que, en definitiva, Jorge Ortiz nos habla de cerca para decirnos con voz lírica lo que nuestros ojos, cansados de promesas, no ven o prefieren no mirar. Ese es el mensaje del poeta: miren y lean y, sobre todo, actúen sobre la realidad. DIEGO TRELLES PAZ: LA PROCESIÓN INFINITA (Anagrama, Barcelona, 2017) por MIGUEL ÁNGEL REAL ENTRE EL FUEGO Y LA MUERTE He aquí una novela sobre las sombras, el olvido y la culpa. Sobre la soledad de aquellos que se vieron obligados a abandonar su país natal y que, parafraseando a Gabriel García Márquez, no gozarán ni en cien años de una segunda oportunidad sobre la tierra.
Culpa de recordar. Culpa de olvidar. Culpa de escribir. Originarios de “un país descompuesto donde todo es odio”, los personajes están envueltos en una violencia cuyo posible atavismo es una interrogación sobre la esencia o no de lo peruano. Todos son perseguidos de algún modo por la muerte, que se convierte en una segunda piel de la que es imposible deshacerse. En el fuego cruzado de la represión institucional y de la ceguera senderista, la población (excepto si es blanca y pudiente) vive en un desgarro permanente. Ya lo reflejó Alfredo Pita en El rincón de los muertos. Diego Trelles Paz habla ahora de la culpa de ser un superviviente entre los estragos causados por la dictadura fujimorista, y va más allá, puesto que sus personajes fracasan en la búsqueda de hipotéticos paraísos substitutorios: la droga, el sexo, el exilio en un París que nada tiene que ver con la bohemia vivida por tantos escritores sudamericanos y que a su vez se halla sumergido en una etapa convulsa de atentados y exasperación social. Culpa de no saber escapar. De no poder hacerlo. Porque Diego “el Chato”, personaje de inspiración claramente autobiográfica, sabrá, a pesar suyo, que la fuga es imposible; aún peor, rebuscar en el pasado para hallar respuestas es inútil. E incluso, tal vez, sería más conveniente hallar el modo de olvidar un Perú que es solamente una inmensa llaga. Pero ¿cómo, con todos esos fantasmas que uno encuentra donde menos se espera? La virtuosa técnica de Diego Trelles Paz descompone el relato y forma una novela exigente, en la que la variedad de registros y los saltos temporales constantes consiguen transmitirnos un desasosiego voraz. Este traumatismo del que el escritor no puede escapar ilustra también una reflexión sobre el sentido de la escritura; “Para escribir hay que matar”, dirá el enigmático Pocho. ¿Es esa, entonces, la única salida que le queda a un autor para darle sentido a su obra? ¿De qué manera puede el personaje de Diego hacer que sus primeras novelas sean algo más que un lastre en su introspección sobre el problema peruano? Las alusiones a los primeros libros del verdadero Trelles Paz (El círculo de los escritores asesinos y Bioy) provocan una mise en abîme vertiginosa y llenan algunas páginas de una ironía mordaz: la última se transforma en Borges y el escritor es acusado en general de ser tan sólo un edulcorado Vargas Llosa, de cuya sombra es necesario alejarse. ¿Cómo comprender el camino a seguir para pasar del legendario “la literatura es fuego” del premio Nobel al categórico “para escribir hay que matar” que atraviesa la novela como un escalofrío? ¿Qué le queda al autor de la novela, a Diego “el Chato”, sino contemplarse en esa procesión infinita como un simple penitente que deberá pasear su culpa por el mundo, a sabiendas de que nunca podrá reflejar la verdad de lo ocurrido?, «¿De qué sirve el escritor que desconfía de sus palabras?». Culpa de estar vivo en la vorágine peruana. Y, eternamente, dar cuenta de la muerte que acecha. MIGUEL SERRANO LARRAZ. RÉPLICA (Candaya, Barcelona, 2017) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Réplica es el último libro de relatos del zaragozano Miguel Serrano, después de su exitosa novela Autopsia. Consta de doce relatos en los que no hay una unidad temática o estilística evidente, es decir, que es una “colección de cuentos” al estilo tradicional, como también lo fue Órbita, su primer libro de relatos. No obstante, al terminar la lectura, pese a la diversidad de personajes y de voces narrativas, queda un inevitable poso de unidad. Por un lado, unidad de estilo en el protagonismo de la voz como elemento central del relato (por encima de la trama o de la caracterización de personajes); por otro lado, unidad también en los temas: la identidad, la simultaneidad, la percepción del mundo o de uno mismo como algo múltiple y simultáneo que encuentra dificultad para encajar en lo sucesivo del relato temporal basado en la causa y el efecto. Serrano incorpora esa cuestión temática o filosófica a la misma esencia formal y estructural de los relatos, porque convierte esa dificultad en voz, en ritmo, en narración, y ahí está el mayor acierto de este libro, la magia de Miguel Serrano. Cada relato de Réplica nos sitúa en ese punto en el que una ficción comienza, donde todo es posible, donde el lector se está preguntando todo el tiempo qué es esto, dónde estoy, cómo es este mundo. Y Miguel Serrano consigue mantener esa gozosa suspensión. Y no me estoy refiriendo a literatura fantástica, a mundos alternativos. Es la realidad, la representación, la mirada, la voz. Cada relato es una voz que mira el mundo y (no) lo entiende a su manera. Y puesto que estos personajes no terminan de entender el mundo, arrancan su propio discurso, un discurso que no es un esquema racional, un planteamiento, sino un ritmo que suele ser un movimiento de avance y negación, de prólogo, de nota al pie, de corrección. El oficio del lector es el de la racionalidad, el de la comprensión, el de la reducción de ese material ajeno a un esquema propio, reconocible. El oficio de las voces que hilan los relatos de Réplica es el mismo y el contrario: hay una lucha constante entre los personajes de Réplica y el lector, porque nunca nos van a dar lo que esperamos, porque siempre lo van a retrasar, siempre va a haber una digresión, una corrección, un meandro inesperado, y esa lucha que se da entre lector y relato suele ser la misma que mantienen los personajes para adecuar la percepción a la interpretación. Ven cosas, les pasan cosas, y su interpretación, el “relato” en el que ellos intentan insertar esos hechos o percepciones o recuerdos, suele ser crítico, inesperado, perplejo casi siempre. Así le ocurre, por ejemplo, al protagonista de ‘Oxitocina’, incapaz de distinguir dos patos de peluche, viviendo como observador y fracasado intérprete de una realidad que habla un lenguaje que no entiende, cuyos códigos son sin embargo transparentes para su pequeña sobrina. O como le sucede a la protagonista de ‘Central’, cuya percepción del movimiento es inversa, es decir, ella siente que está siempre quieta, y que es el mundo lo que se mueve a su alrededor. Percepción, representación, interpretación, realidad, eso es lo que siempre está en juego en estos relatos: Una vez uno de los profesores de Berlín les contó en clase que el vidrio en realidad era un líquido subenfriado, no un sólido, pero que tenía una viscosidad muy alta, tardaba muchísimo en fluir, y por eso no nos dábamos cuenta de sus propiedades líquidas. Si introdujésemos un trozo de vidrio dentro de un recipiente verdaderamente sólido, les dijo, el vidrio, como sucede con el agua, por ejemplo, o con la cerveza, acabaría adaptándose a la forma del recipiente debido a la gravedad. Eso sí, a temperatura ambiente el proceso tardaría muchos años en completarse. (‘Central’) Lo que he dicho de estos dos relatos, esa especie de paradoja perceptiva sobre la que reposa la trama, puede hacer pensar al lector de esta reseña que se trata de un libro de cuentos paradójicos, borgeanos, de ideas o abstracciones. Otro escritor tal vez podría haberlos hecho, con esas ideas, pero Miguel Serrano construye siempre vidas, impresiones, tiempo, recuerdos, emociones. Identidad y simultaneidad, dijimos que eran temas centrales, subterráneos, que están por todas partes. Por eso, cada relato es también una vida, y una voz, que se mueve alrededor de ese núcleo paradójico que pone en marcha el intento del personaje por entender la realidad multiforme, irreductible, a la que es arrojado. Tal vez el ejemplo más divertido y dramático de estos personajes sea el protagonista de ‘El payaso’, un escritor convencido de que su literatura es humorística, mientras que lectores y críticos ensalzan la valentía, la crudeza y la desesperación que sus obras transmiten. Y es que el humor, siempre sutil, está también muy presente en este libro. Un humor que puede recordar a Aira, como en el relato más “airano” del libro (‘Azrael’), por esa tensión entre la perplejidad y la naturalidad con la que los personajes se asumen a sí mismos, sus extrañezas, así como las incoherencias de la realidad exterior. Por otra parte, el ejemplo más evidente de ese estilo digresivo, en el que las “ideas” (aquellos elementos de percepción paradójica o recuerdos traumáticos o convencionalmente “cargados” de significado narrativo en la construcción de personaje) quedan sometidas, subordinadas a la propia voz del discurso digresivo que se convierte en el verdadero centro de la narración, sea ‘La disolución’, otra de las joyas de este libro, una mezcla perfecta de una voz digresiva y plural que entremezcla recuerdos de infancia dominados por unos extravagantes padres y trufado de anécdotas paradójicas, inolvidables, en las que, una vez más, la identidad y la simultaneidad, la percepción del mundo y su reducción al relato, son los pilares que sostienen la narración. El tema de la simultaneidad tiene protagonismo casi exclusivo en ‘Logos’, donde Serrano plantea un futuro en el que la linealidad temporal desaparece, y una especie de estudioso de la antigüedad (es decir, de nosotros, de nuestro tiempo) intenta hacerse entender, con poco éxito, sin recurrir a esa visión simultánea, no lineal, que el futuro ha desarrollado y que nosotros no podemos siquiera imaginar, dominados por lo sucesivo y lineal. El último relato, el que da nombre al volumen, ilustra muy bien esa técnica que no parece una técnica, que se percibe con una naturalidad absoluta, la naturalidad del discurso que habla, que (se) piensa mientras intenta encajar en una realidad incomprensible. Este relato insiste en la identidad, el otro “gran tema” (perdón) y recurre a un elemento casi fantástico como motivo central: el protagonista es continuamente confundido con todo tipo de personajes “famosos”, desde Kenny G hasta Santiago Segura, pasando por Enrique Bunbury. Pero el tema de la identidad no se resuelve en esa contradicción más o menos evidente de “la percepción que uno tiene de sí mismo vs. la percepción que los demás”, sino que Serrano deja que esa voz se expanda, que avance y retroceda sobre las anécdotas de las distintas “confusiones”, para entregar un relato en el que el pasado, las distintas etapas vitales, la música, la cultura, la sociedad y la propia biografía del protagonista son las que van conformando el auténtico relato de una identidad que es también generacional, de una generación llena de nombres, de grupos de música, de artistas, de referentes, para unos jóvenes cuya juventud se alarga hasta los cuarenta, una juventud perdida, buscando una identidad en la esquizofrenia infinita del capitalismo, de la sociedad del espectáculo, intentando salir de la alienación de vivir en una España que es solo un fondo sobre el que la cultura sajona, norteamericana, extranjera, en cualquier caso, se sobrepone de forma extraña, grotesca: Parecíamos, todos nosotros, drogados, ajenos. Vi la figura de Bunbury, a lo lejos, una presencia imprecisa que entraba después y se situaba en el centro. Un muñequito, en el fondo, o un monigote, sin aura, simplemente un bulto sin rasgos en un océano de bultos sin rasgos. ¿Para eso había ido hasta allí? Aquel bulto llevaba un sombrero de cowboy y se movía por el escenario, y podíamos imaginar que la voz que nos agarraba a todos en el fondo del pecho era la suya. La gente gritaba, o bailaba, toda la plaza se movía de un lado a otro, pero todo su ruido, toda su intención de individualizarse, de sobreponerse, quedaba derrotada por los músicos, que tenían la tecnología y la electricidad de su parte y nos abrumaban. Reconocí alguna melodía. Recuerdo que entre canción y canción la música paraba y él, Bunbury, contaba alguna cosa, hablaba de camaradería, o de hermandad, de lo contento que estaba, de algo que no tenía sentido verbalizar, y la gente que había a mi alrededor le gritaba: ¡Cállate y canta! Había un ambiente festivo, de euforia desatada. Pensé en la glorificación del rock ajeno, lejano, y en la burla hacia lo próximo, lo accesible. La extrañeza de Benasque en lugar de Nashville, de ese “también extraño en mi tierra” que cantaba Bunbury en alguna canción, y que los seguidores de aquella tarde corearon a voz en grito. También extraño en mi tierra, canta el cantante ante miles y miles de personas, y todos corean con él, todos se sienten extraños en su tierra cantando la misma canción de la extrañeza.
Para terminar: lean Réplica, lean Autopsia, lean a Miguel Serrano, porque es uno de los grandes, porque su literatura nos toca de forma directa, inteligente y sensible, y lo hace de una forma original sin pretensión de originalidad, que es lo más difícil; y él lo hace como quien respira, como quien, simplemente, cuenta cosas. |
LABIBLIOTeca
|
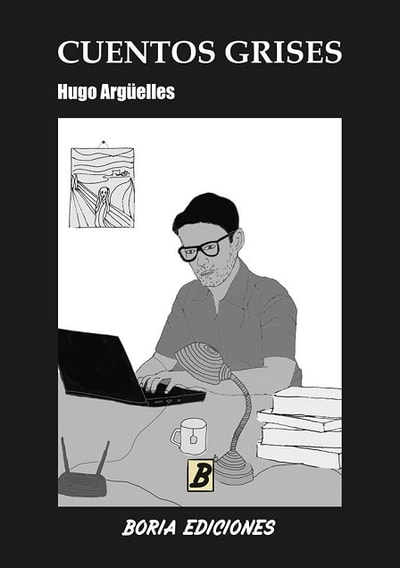






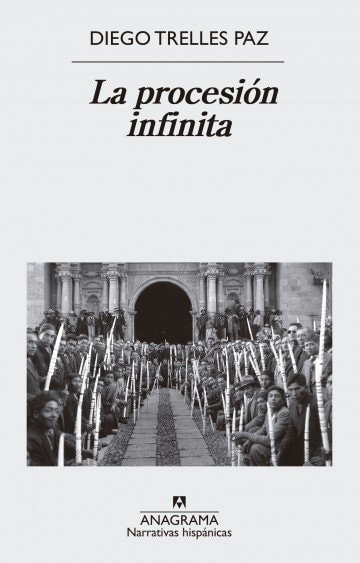





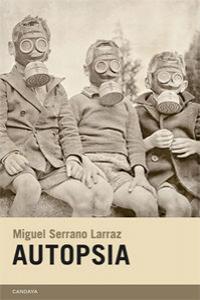
 Canal RSS
Canal RSS
