|
NOAM CHOMSKY. EL MALESTAR GLOBAL (Sexto Piso, Madrid, 2018) [Traducción de Magdalena Palmer] por HÉCTOR TARANCÓN ROYO Cuando la película V de Vendetta se estrenó en el año 2006, con añadidos argumentales considerablemente diferentes a la obra original de Alan Moore, transfirió rápidamente algunos de esos elementos a algunos movimientos activistas. La máscara de Guy Fawkes, para movimientos como Anonymous, Occupy Wall Street, o el 15-M, además de para protestas y acciones más específicas, se había convertido en un símbolo. Por aquel entonces, la palabra revolución había surgido con todo su potencial destructivo. Hoy, en cambio, no es más que una nota a pie de página de textos académicos que nadie leerá jamás. Se ha vuelto teórica, y eso ha provocado su inevitable extinción. O, más bien, y para ser más justos, se ha popularizado, y se ha usado tantas veces, para propósitos tan diferentes entre sí, poco coherentes para las consecuencias que entraña la dichosa palabra, que ha perdido su valor. Quizá entonces podríamos recordar que, en una era previa al boom de las series de televisión, un producto de la cultura de masas, más que ningún libro o producto elevado de la entelequia intelectual, creó una serie de dinámicas que pervivieron durante varios años, y que se extinguieron con ese mismo impulso orgánico. Parece casi imposible y, de hecho, esa revolución casi lo es bajo las circunstancias actuales. Así lo certifica el activista y ensayista americano Noam Chomsky en los cuatro años que abarca el libro de entrevistas Malestar global. Tan simple como contundente, afirma que no podemos cambiar nuestra situación porque nos hemos vuelto individuales, egoístas y poco empáticos con las personas que nos rodean. Atomizados y alienados, con escasas probabilidades de formar un acuerdo común, la sociedad no puede organizar una fuerza mínima que pueda plantar cara. Hay líderes, hechos puntuales, que requieren sin embargo de una constancia y fuerza que a la larga acaba desapareciendo. Sobre todo porque el sistema, y ahí reside uno de los puntos fuertes y previsibles de las distintas conversaciones, incide de manera implícita en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Nos aporta datos contradictorios, falsos o parciales, aparte de otros destinados a la distracción, que crean una mentalidad prefabricada, estándar, que no ofrezca ningún peligro real. Un análisis crítico, como el del libro, pone a prueba incluso nuestra propia independencia para pensar, ser subjetivos o verdaderamente originales. Otros filósofos ya lo habían señalado, como Slavoj Zizek en el pasaje inicial de su Guía ideológica para pervertidos (2012), cuando habla del papel de las gafas que revelan la realidad en Están vivos (1988). La diferencia es, no obstante, cuánto hay en una obra de denuncia de teoría y conceptos, y cuánto de análisis o cambio real en la acción. Por supuesto, muchas cosas distan entre ambos pensadores, pues el filósofo esloveno raramente habrá conocido alguna forma de hacer activismo que no haya sido mirar al horizonte, hacer chistes y apariciones extrañas, o cobrar altas sumas de dinero por dar conferencias. Esta realidad, como tal, contradictoria, difusa y desasosegante, se opone al término con que Chomsky establece el punto para el cambio: la solidaridad. Leído ahora, como si alguien hablara de belleza en una crítica de arte contemporáneo, el término no puede producir otra cosa que una carcajada espontánea y cínica. Entre exclamaciones, por sí sola, evoca una situación inimaginable. Y esa extraña lejanía que sugiere es, precisamente, uno de los motivos de triunfo del sistema neoliberal en el que nos encontramos. También lo es la aparente preocupación que mostramos ante conflictos armados, como el del Estado Islámico, para luego olvidarlo a los pocos días. A través de cada una de las doce entrevistas, el tiempo mediatizado y sanguíneo de los medios de comunicación se detiene, y produce un espacio en el que poder reflexionar. El cambio climático, el comercio de datos privados, la presidencia de Trump, o los efectos de la austeridad del Fondo Monetario Internacional, son algunos de los temas que se tratan. Y no, según lo que aquí se dice, nunca llegamos a votar realmente en una democracia:
10. Elecciones y votos. Cambridge, Massachusetts (9 de septiembre de 2016) [Fragmento] —El auge de los partidos de derechas es en gran parte el resultado de la voluntad de los partidos centristas, los socialdemócratas incluidos, de tolerar políticas económicas y sociales que son muy destructivas. Las políticas de austeridad impuestas por la troika —la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo— han sido sumamente nocivas. Y existen pruebas fehacientes de que se concibieron deliberadamente para socavar el estado de bienestar. Como he dicho, el propósito de la austeridad no era el desarrollo económico, pues en realidad la austeridad es muy perniciosa. El objetivo era desmantelar los programas del estado de bienestar: las pensiones, las condiciones laborales decentes, las regulaciones sobre derechos laborales, etcétera. —¿Y considera que ese giro hacia la derecha es el resultado? —Sí. Pero hay que remontarse a la disposición, por parte de los partidos moderados y de la izquierda moderada, de aceptar tales políticas.
1 Comentario
JUAN GÓMEZ BÁRCENA. KANADA (Sexto Piso, Madrid, 2017) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Aviso: esta reseña contiene spoilers. Tampoco es que Kanada sea un thriller cuya experiencia lectora pueda quedar arruinada por el hecho de anticipar algún dato de su trama, pero creo necesario hacer esta advertencia por si hubiera por aquí algún lector quisquilloso y, sobre todo, porque casi todo el texto que aquí sigue es un enorme spoiler. Corrijo: en realidad, esto no es una reseña, sino una lectura interpretativa en la que comento y valoro determinados aspectos de esta obra. Llamarlo análisis sería pretencioso, pero decididamente no pretende cumplir esa función esencial de una reseña que es mostrar al público la aparición de una novedad editorial y valorar la calidad de la misma. Bueno, basta, empecemos. No había leído ninguno de los dos libros anteriores de Juan Gómez Bárcena. Ni su novela El cielo de Lima, ni su libro de relatos Los que duermen. Tras leer Kanada tengo claro que esos dos títulos entran a formar parte de mi cada vez más extensa, casi inabarcable, lista de lecturas pendientes. Y tengo ganas de leer más de Gómez Bárcena porque con esta novela me ha demostrado que puede ofrecerme dos cosas que busco en la literatura: calidad y riesgo. Respecto a su calidad, es indudable: Juan Gómez Bárcena escribe muy bien. Abrir al azar y leer cualquiera de sus páginas es una prueba de fuego que siempre hago con los libros antes de comprarlos. Kanada pasa esta prueba con sobresaliente: su estilo es brillante, tiene esa capacidad de la buena literatura para convertir las palabras no en narración plana e informativa, sino en un texto capaz de crear una realidad independiente, densa, rítmica y extraña. La segunda cualidad es la del riesgo. Me gustan los escritores que arriesgan, y Juan Gómez Bárcena ha hecho en esta novela una apuesta casi suicida, y a muchos niveles. En primer lugar, la decisión de escribir sobre el Holocausto. Un treintañero español que no ha vivido ni tiene relación alguna con este tema se lía la manta a la cabeza y decide que su segunda novela tratará sobre una persona que sobrevive a un campo de concentración y vuelve al que fue su hogar. Hay que ser valiente para eso, hay que estar un poco loco para escribir sobre un tema así después de Primo Levi. Y lo hace, y supera la prueba con nota gracias a ciertos “trucos” que comentaremos luego. Pero no queda ahí la cosa. No contento con jugárselo todo a un tema que, a priori, le puede quedar tan grande, o por el cual le pueden llover las típicas críticas del tipo “qué sabrá este crío del Holocausto, cómo se atreve”, etc.), Juan Gómez Bárcena decide además que va a contar la historia ¡en segunda persona! El narrador más raro, el más difícil, también. Con un par. Narrar en segunda persona es una decisión tan marcada, tan excepcional, que debe tener una estrecha relación con el sentido de la novela para que funcione, para que no sea una simple exhibición técnica de “originalidad”. Hay que decir que aquí, dadas las características del personaje y de aquello que se quiere contar, la elección de la segunda persona es todo un acierto (en casi toda la novela, con una excepción que explicaré más adelante). Para explicar lo acertado de este narrador tenemos que entrar ya en la materia narrada, porque esta novela comienza contando el regreso de una persona, de la que no sabemos nada, a una ciudad, cuyo nombre no se dice, arrasada tras una guerra que tampoco se especifica. Esta persona vuelve cambiada, vacía, como si no reconociera nada de lo que encuentra, tampoco a sí mismo. Por eso, narrar en primera persona habría sido un error: la narración en primera persona de sus pensamientos y sentimientos nos introduciría en un alma, en un ser que habita plenamente la realidad, algo incompatible con este personaje. La tercera persona serviría para establecer la distancia necesaria, pero ese alejamiento sería menos efectivo porque, gracias a la segunda persona, consigue que parezca una voz desdoblada: una voz que se habla a sí mismo, como si hubiera muerto y se viera a sí mismo hacer y pensar cosas que son y no son él al mismo tiempo: «Piensas en la lluvia que otra vez vuelve a batir las ventanas. Piensas en Kanada, no quieres pensar pero igual piensas, y luego cierras los ojos y piensas en ti como un objeto más del despacho, no más importante que la propia estufa o el colchón destripado». La “primera parte” de la novela (entrecomillo lo de “primera parte” porque es una división puramente crítica, personal: en la novela no hay partes; hay división en capítulos, pero sin título ni número) consiste en un proceso de aislamiento. Esta persona vuelve, no sabemos desde dónde, a lo que fue su hogar. Y lo que debería ser un proceso de readaptación a la realidad, a la normalidad, es decir, un proceso de re-identificación o de reconocimiento, se convierte en un proceso de aislamiento, de alejamiento de la realidad. En esta primera parte, la voz del Vecino (los personajes no tienen nombre) es la de la realidad, la que cuenta, la que ordena las cosas, la voz de la historia, del orden; es la voz de la supervivencia, por eso se asocia a la comida, por eso habla de dinero, de trabajo, de supervivencia. El silencio que recibe esa voz y que no responde, el tú al que le habla el narrador y al que le habla el vecino, es el silencio de la perplejidad, la ruina o los restos de un hombre. Igual que la novela comienza con la descripción de un edificio sin paredes, donde todo parece normal, pero sin un elemento tan esencial como las paredes; igual que el protagonista, el tú, llega a un edificio que parece su casa, pero al que le falta algo para ser “su casa” y es solamente “la casa”, así el hombre que llega, que abre esa puerta, al que el Vecino le habla como si fuera un hombre, no es un hombre del todo. Parece un hombre, pero le falta algo. El proceso narrativo de esta primera parte está marcado por esa dualidad antes descrita: el Vecino intenta que el protagonista vuelva a la normalidad, mientras que este avanza en un proceso de aislamiento y de alejamiento de la realidad de tintes kafkianos. Esta declaración que se dice a sí misma esa segunda persona podría ser el motor narrativo de las primeras 70 u 80 páginas de la novela: «Saldrás a la calle cuando todo esté en orden. Eso te dices. Y sin embargo es tan difícil dar con ese orden, encontrar un sentido allá donde solo hay caos». Esa pérdida de humanidad conlleva una pérdida no sólo de la identidad, sino de lo que sería la percepción humana de la realidad. El primer lugar, desaparece el lenguaje: «El rompecabezas inútil del lenguaje, no menos absurdo que las palabras que seleccionas al azar en las páginas de los libros. Tratas de componer alguna palabra con las letras de los cubos, como si fueras un arqueólogo enfrentándose al enigma de una inscripción desconocida. No encuentras ninguna». Pero, según avanzan el encierro y la inmovilidad del protagonista, se desarrolla también una desaparición de la medida humana de las cosas. No solo del lenguaje, sino de las cosas como objetos para uso del hombre, las cosas como cosas que “sirven al hombre”. Al ser el hombre un objeto más entre esas cosas, sin la referencia humana, la habitación se convierte en un universo inconmensurable, lleno de cifras, de números que convierten la realidad en infinita, en inabarcable: «Piensas en la casa no como un rincón diminuto del mundo, sino más bien como un mapa a escala del universo. (...) Piensas: si la casa fuera la tierra emergida, entonces el ser humano viviría en un único azulejo, y el resto de la casa serían cordilleras, de desiertos, tundras». El hombre también deja de ser visto como ser humano para convertirse en números, en cantidades, en fórmulas en la misma relación que el resto de objetos: «Ves la población mundial desparramada sobre una inmensa balanza, con sus cuerpos dispuestos en forma de pirámide sobre el platillo, como balas de cañón o piezas de fruta, escribes los cálculos en la pared de tu despacho (...). La humanidad ronda los cincuenta millones de toneladas (...). Y luego contrastas esa carga despreciable con el peso del mar, de un bosque o de una estrella». Al final de la novela, el lector descubrirá que gran parte de esas obsesiones deshumanizadoras que han caracterizado el peculiar comportamiento y pensamiento del protagonista durante su kafkiano encierro silencioso están relacionadas con su experiencia como preso en el campo de concentración, estableciéndose ciertas “rimas” muy interesantes en la tercera parte de la novela. Este proceso de irrealidad y aislamiento culmina con una quema de libros. (Esto puede recordar al Quijote, claro. De hecho, puede verse en el Vecino a una especie de Sancho Panza que le señala cómo es el mundo real, mientras que el protagonista es un don Quijote que vive en su enajenación provocada, no por una locura idealista, sino por un trauma de exceso de realidad que provoca que la realidad cotidiana y racional, la del Vecino, sea la verdadera ficción absurda a la que no puede plegarse). Descubrimos que el protagonista había sido profesor de astrofísica y, en un momento dado, decide quemar todos sus libros, a los que obviamente, por la lógica interna de la narración, ya no encuentra sentido alguno. Quema todos sus libros, todos sus conocimientos, menos una página en la que se habla de Schneider, quien mantenía en pleno siglo XVIII un modelo astronómico geocéntrico y pronosticaba el fin del mundo, pues sus cálculos preveían un choque de La Tierra con Marte. Se obsesiona el protagonista con esa página, con ese astrónomo quijotesco, el último geocéntrico, al que nadie hace caso, con una visión del mundo completamente organizada, matemática, calculada, pero alejada totalmente de la realidad. Y eso sirve para reflexionar sobre lo absurdo y lo hermoso al mismo tiempo de todo modelo, de todo cálculo, de toda fórmula que intenta comprender y apresar el mundo, la realidad, a través de la razón: «Sí; puede que no sea más que un loco. Que su idea de devolver La Tierra al centro del cosmos sea absurda, (...) como es absurda tu vida, enterrada en una habitación de tres metros de ancho por cuatro de largo. Y, sin embargo, la suya es la única que puedes tomarte en serio: su empresa, la única que te conmueve. Echar abajo los cimientos de la física y después ponerlos en pie de nuevo para servir a una idea. (...) Un sistema perfecto, piensas, al que le toca representar una realidad imperfecta. Porque el universo sería un lugar más hermoso, más admirable, si se pareciera aunque fuera un poco al modo en que Schneider lo concibe». Toda la primera parte ha sido una brillante forma de superar esa dificultad que planteaba al principio de cómo puede un joven español atreverse a hablar del Holocausto. Y esa abstracción total que hace el autor de la Historia, esa decisión de no nombrar la guerra, a los nazis, de no nombrar siquiera a los personajes, funciona perfectamente: la abstracción le permite evitar la tentación de lo testimonial para alguien que carece de cercanía a lo narrado, y lo lleva al terreno de lo universal humano. Con la obsesión por el astrofísico empezaría lo que podríamos llamar la segunda parte. Su modelo de Universo le hace pensar también en la cinta de Moebius, que al fin y al cabo resulta ser la estructura temporal y narrativa de la novela cuando se llega al final, que es el principio. Pero el modelo de la cinta de Moebius supone también una torsión en la novela, al menos en mi experiencia lectora: se retuerce ahora la historia porque ese planteamiento inicial de abstracción total ya no vale para la siguiente pretensión de su autor; ahora se empieza a contar la revolución patriótica de Budapest contra la ocupación soviética de 1956. Y esa torsión hace que mantener los pilares estilísticos y narrativos (segunda persona, aislamiento, abstracción) que habían sustentado la novela se retuerzan y todo sea menos fluido. Esta parte, desde el momento en que empieza a organizarse la resistencia patriótica anticomunista, es tal vez la peor parte del libro, porque ese narrador en segunda persona, que está siempre dentro y fuera del protagonista, pero que carece de cualquier omnisciencia (es decir, que es la propia y ajena voz del protagonista), esa voz tiene que contarse a sí misma todos los ruidos que le llegan de sus nuevos inquilinos, de la Vecina, de la calle…, y los lectores debemos ir traduciendo todos esos ruidos sin significado al lenguaje o a la narración de los humanos “normales” y de la Historia lineal y “Real”; y eso se llega a hacer pesado, porque es un proceso demasiado prolijo, cuyo resultado es rearmar un significado demasiado obvio. Es en estos momentos cuando esa voz en segunda persona, que se había mostrado tan útil y acertada para narrar ese proceso de aislamiento y deshumanización, se convierte en un lastre, en algo un poco forzado que entorpece la narración y la hace artificiosa, forzada. En la página 125, a raíz de la visión de la Esposa desnuda en la bañera, comienzan los recuerdos del campo de concentración y, con ellos, lo que yo considero la tercera y última parte de la novela, donde el relato, que estaba un poco estancado, en una tierra de nadie concreta/abstracta, histórica/aislada/extraña, vuelve a oxigenarse y empieza a cobrar verdadera fuerza.
Los recuerdos de su cautiverio se narran en un acertado tiempo presente, favorecido por esa alucinación temporal de la cinta de Moebius, y por un imperativo traumático que justifica las acciones de toda la primera parte de la novela, y que explica el propio narrador: «No recuerdas. No piensas nada. Simplemente regresas, pisas otra vez su nieve, sus avenidas de tierra, porque Kanada no tolera el pasado; es un lugar en el que se está o en el que no se está, pero que de ninguna manera puede recordarse». Hacia el final de la novela aparece de forma explícita un tema que explica en gran medida el comportamiento aparentemente absurdo del protagonista: el tema de la culpabilidad y la inocencia, de la capacidad de la culpa para ser razón de ser, explicación, necesidad, frente a la arbitrariedad de la inocencia: «La culpabilidad puede arrostrarse de un modo u otro. Ser inocente, en cambio, es un peso que te aplasta: la inocencia compromete al mundo entero. Si es posible sufrir los mayores castigos por nada, entonces es la realidad la que se erige en culpable, la que deja de tener sentido; un torbellino de cuerpos inertes que chocan sin razón, sin ningún motivo. Y hay que encontrar ese motivo. Hay que inventarlo si hace falta. (...) Porque si de verdad fueras inocente, si ser inocente en este mundo fuera todavía posible, entonces todo lo que ves, los soldados y las alambradas, los barracones, las chimeneas, la rampa de selección y las casamatas, la enfermería, todo sin faltar un solo ladrillo ni un solo esfuerzo sería inútil, habría sido construido por nada.(...) ¿No eres culpable tú con tus zapatos nuevos, esos zapatos que pertenecieron a alguien que ahora está descalzo, a alguien que hoy se raja los pies contra las costras de hielo?». En toda esta tercera parte, hasta el maravilloso final, la narración recupera el aliento y, además, justifica y da sentido a todo lo anterior: la abstracción se recupera y lo hace a través, de nuevo, del símbolo de la cinta de Moebius, pues en la narración, la aparición del ejército ruso en Budapest para sofocar la revuelta es igual que la invasión nazi. Los recuerdos del campo de concentración están narrados con una fuerza literaria impresionante, con esa voz en segunda persona que se dice a sí misma todo lo que está viendo, todo lo que está haciendo. Empiezan a aparecer también esas “rimas” que hacen referencia a los extraños comportamientos del protagonista al regresar a su casa y encerrarse: los cálculos, las filas, las pirámides, el cubo de excrementos… Como un mago que quiere dar el golpe de efecto al final de actuación, Juan Gómez Bárcena se reserva su “más difícil todavía” para los últimos capítulos: el final de la novela está, contado “al revés”, es decir, con el tiempo invertido. Y el resultado es una auténtica maravilla narrativa, porque no se trata solamente de una exhibición manierista de dominio de la técnica, sino que consigue, con esa pirueta narrativa, incorporar y resolver de una forma excepcional el tema de la culpabilidad, haciendo que pase de ser culpable a ser cada vez más inocente, pues cada acto, al contarse al revés, se convierte en una especie de expiación, de paso hacia la inocencia. Todo lo que le ha hecho culpable ha sido lo que ha tenido que hacer en el campo de concentración para sobrevivir; y cada paso que da hacia atrás, hacia la salida de ese campo, es una culpa menos, un proceso de limpieza que consigue narrar con una habilidad descomunal y emocionante que hará las delicias de los profesores de talleres de narrativa a los que ya imagino fotocopiando esas páginas y mostrándolas a sus asombrados alumnos. |
LABIBLIOTeca
|
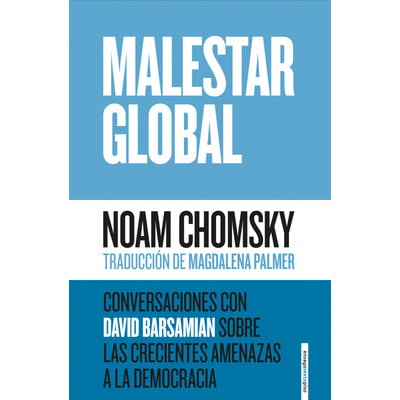

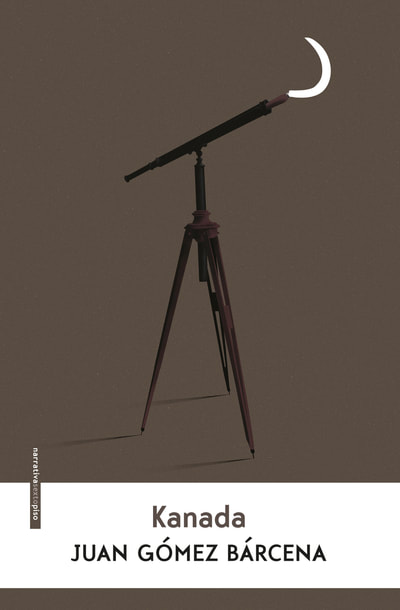

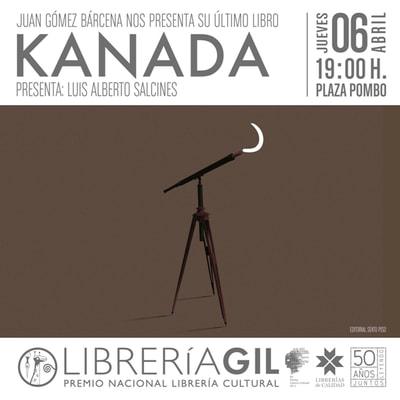
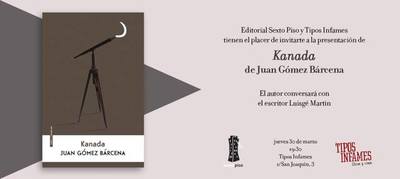
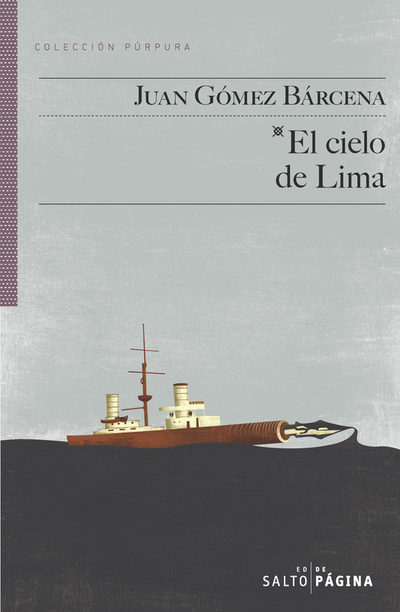

 Canal RSS
Canal RSS
