|
NATXO VIDAL, Mi parte de la pólvora (Huerga y Fierro, Madrid, 2018) por ALBERTO CHESSA PÓLVORA ERES, Y EN PÓLVORA TE CONVERTIRÁS La poética de Natxo Vidal juega a desnudar la realidad, la cotidianidad, con armas de construcción masiva: la ironía, el humor, los malabarismos con el lenguaje, la inversión de tópicos, el desencanto amaestrado, el llanto contenido, la protesta libre. Mi parte de la pólvora es un libro proteico, sorprendente, con una bien temperada polifonía (y de esto el autor, que es músico, sabe algo) y un bien guardado equilibrio entre el poema ráfaga y el poema narrativo, entre lo aforístico y lo coloquial, el yo y el resto. Estamos ante unos textos que erigen una saludable distancia, una vacuna contra el sentimentalismo ramplón, y ello a pesar de su carácter aparentemente confesional. Imposible es que el lector no se vaya deteniendo en cada verso con admiración y complicidad. A quien esto escribe, desde luego, le parece un libro fresco, deslenguado, intuitivo, con mala leche a ratos y una ternura bien sojuzgada (pero evidente) a otros. Celebro especialmente ese don de síntesis en los poemas que quintaesencian un relato (¡y a veces hasta una novela!) y también algunas ocurrencias y algunos fogonazos de genio. Lo mismo que, como sabemos, don Jaime escribió «Contra Jaime Gil de Biedma», hay aquí una apuesta que se puede resumir tal que así, con este remoquete: «Contra Natxo Vidal». Salvo que no está nada claro que la voz que en este libro protesta en su desgarro sea la de Natxo Vidal o, más bien, una suerte de némesis canalla de sí mismo, el caballo de Troya (ese caballo que evoca en un poema expresamente) y ese caballo de batalla que monta como montaba Atila (esto es, arrasándolo todo) hasta hacer papilla el sosias de ese Natxo Vidal que se asoma a un espejo… por supuesto deformante. Ahora bien, el malo de esta película que nos invita a un trago a lo largo de estas páginas es, con toda su bilis, todo su realismo sucio y toda su provocación, un verdadero sentimental. Lo que ocurre es que todo cristo prefiere pasar antes por malo que por tonto, y el que tiene, como se dolía Neruda, un «corazón interminable» teme sombrearse ante los demás como un ingenuo, un débil o, sí, un tonto enamoradizo cuando da rienda suelta a su expresión de «por de dentro» (como sancionaba Quevedo). Ya los románticos gustaban de mirarse en el espejo afilado de los oficios proscritos por el bien pensar de la sociedad de bien. Y a algunos de estos oficios, por cierto, no les era nada ajena la pólvora. En otra de las composiciones de este libro se recrea el film Melancolía de Lars von Trier, con su panoplia de planos ralentizados a la manera de las creaciones de Bill Viola. Pues bien: estos poemas de Mi parte de la pólvora tienen también un ritmo moroso, un tictac a prueba de pacientes: fraseo corto, sincopado, contrapuntístico, puesto al servicio de un relato que viene a ser el anuncio o la constatación de que, de un momento a otro, la noche va a caer y, lo que es más relevante, va a caer… sobre nosotros, aplastándonos. Admiro este género de poesía, digamos, a medio hacer, sin el broche preciso, remasticado, triunfal, siempre y cuando ―como es el caso― no se juegue sucio, esto es, no se trate de colar un centón de nimiedades con la excusa de la sugerencia, el apunte o el guiño. Y no, no es lo que encuentro yo en este libro plagado de destellos. Es evidente que Natxo Vidal sabe contornearse muy bien para orillar el precipicio de la ñoñez, y creo que lo logra porque la intuición de Natxo Vidal le lleva a ubicarse en el lugar más sabio para acometer esta suerte de apuntes del natural. ¿Y qué lugar es ese? Pues la perplejidad, el asombro, la interrogante. Por eso, el vigor de estos poemas radica, por paradójico que suene, en su fragilidad; porque son sinceros, francos en su artificio, maravillosa y terriblemente humanos. Hay en todos ellos una mirada irónica a la par que tierna; inteligente y coqueta, pero (o precisamente por ello) sin caer en el cinismo. Todo lo cual lo aboca como poeta a lograr un equilibrio propio de un malabarista, como si fungiera al modo de un funámbulo de contrarios: hay prosaísmo, pero de cantanta; coloquialismo, mas abiertamente introspectivo; la cotidianidad asoma la cabeza cada poco, aunque, eso sí, destilada en un sistema de imágenes que tiran del hilo de una madeja más o menos irracionalista, simbolista siempre, muy rimbaudiana. Claro, esto último nos lleva al yoesotro, cómo no, y más en una poesía en la que, como Garcilaso, el poeta se ha parado «a contemplar» su «estado». Pero la pregunta es: ¿quién?, ¿quién coño es ese al que autorretratamos? Celebro ese impulso libérrimo que dicta la escritura de los versos de Mi parte de la pólvora; versos que, en efecto, respiran libertad por los cuatro costados por lo que toca al empleo del lenguaje, la tensión metafórica, los motivos del poema, la estructura en sí. Hay, no en vano, un componente lúdico en todo el libro y aun en la misma forma de escribir de Natxo, quien no concibe su poética más que como un ejercicio de libertad y liberación (¡si hasta se permite ensayar un poema en inglés!). Y en ese tablero de juegos no se nos debería escapar (no, no se nos escapa) la maestría que exhibe con los cierres de cada composición ni ese humor negro (de tabaco negro) que, en ocasiones, no hace ascos a travestirse directamente de chacarrillo. No seré yo quien vaya a descubrir ahora la musicalidad de los versos de Natxo Vidal, pero es que aquí, en Mi parte de la pólvora (y no me refiero solo por la abundante cita directa a algunas estrofas de canciones varias), yo me he sentido, si cabe, más arrastrado que nunca por ese ritmo jazzístico y endemoniado del que Vidal es amo y señor. De hecho, me parece advertir una cierta deliberación armónica incluso en la propia ordenación del libro, tan simétrica, con sus dos movimientos de 24 composiciones cada uno, pautados por una estancia en prosa que se va completando poco a poco a guisa de canon. Lo diré machadianamente: ¡qué bien su libro suena! Sí, Natxo Vidal sigue empeñado en ensanchar las costuras del poema, en ensayar collages y acertijos a modo de retablo deconstruido y supurante (o goteante, como si fuera un lienzo de Pollock). Que tiene oído es evidente. Lo que también lo es es que tiene (y no en menor medida) ojo, mucho ojo. Porque si vamos al hueso de este libro (si es que no lo hemos roído ya), yo confieso que observo más depuración, más quintaesencia (¡de las que ya había!) con respecto a las entregas anteriores. No quiero insinuar con esto que vaya aquí más al grano, sino, en todo caso (y por seguir con la trilla trillada), que acaso este Mi parte de la pólvora contenga mayor número de poemas en los que el grano está mejor separado de la paja; más poemas, en suma (por decirlo con él), que hallan «en un pajar un alfiler brillante y delicado». ¿Y en qué se traduce esto? Pues en un empleo avezado de esas herramientas con las que trabaja cada verso: el sarcasmo, la amargura displicente, la mordacidad, el humor desencantado… En puridad, su mirada de las cosas (y las personas, empezando por él mismo) está cargada de ironía. Y eso ―lo sabe bien― ejerce un contrapeso perfecto para esta aventura poética en la que está embarcado, ese confesionalismo sentimental que, de no mediar la distancia socarrona (muchas veces con la paradoja como brújula), corre siempre el riesgo de escorarse hacia el mal bolero, por volver a la música. No es su caso, y no lo es porque en su decir hay siempre contenida una rabia que al lector le deja, a veces, el corazón en un puño y, otras veces, directamente le suelta un puñetazo al corazón.
Hay, de hecho, mucha sabiduría en este libro; una sabiduría dicha ―digamos, es un decir― sotto voce, como quien no quiere la cosa. Mientras lo releía ayer pensaba que este poemario tiene algo de prontuario para lectores desorientados en momentos chungos. Parece como si en sus manos el día a día deviniera un enigma, como viene a poner de manifiesto el poema final (a mí dedicado: ¡muchas gracias!), con ese aroma tan nietzscheano; o como el propio título de la colección: Mi parte de la pólvora. Me estoy refiriendo, una vez más (y prometo que es la última) a esa poética suya que juega a desnudar la realidad, la cotidianidad, con armas de construcción masiva (¿lo he dicho ya?): la ironía, el humor, los malabarismos con el lenguaje, la inversión de tópicos, el desencanto amaestrado, el llanto contenido, la protesta libre. Mi parte de la pólvora es un libro proteico, sorprendente, con una bien temperada polifonía (y de esto el autor, que es músico, sabe algo) y un bien guardado equilibrio entre el poema ráfaga y el poema narrativo, entre lo aforístico y lo coloquial, el yo y el resto. Recapitulo y veo que sus constantes como poeta siguen (muy) presentes: el amor como tabla de salvación a la vez que como naufragio, el humor descreído, la fábula desconcertante, la denuncia a todo lo que se revista de pedantería, envaramiento o falsa pose de excluido. También en lo formal me reencuentro con apuestas ya ensayadas, como esa alternancia de lo epigramático con otras sacudidas de corte salmódico o versicular, además de un empleo bastante singular del poema en prosa. Pero también hay más riesgo, más salto, más madurez, más poeta… Y yo que lo celebro.
1 Comentario
ANTONIO AGUILAR. CANCIONES PARA EL DÍA DE DESPUÉS (Huerga & Fierro, Madrid, 2018) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Antonio Aguilar poetiza en “Canciones para el día de después” el tema de la separación amorosa. No lo hace como un arrebato lírico de dolor que se manifiesta visceralmente en la escritura, sino con una intención reflexiva que pone en cuestión tanto la propia identidad como la necesidad o conveniencia de la escritura o poetización de ese doloroso hecho biográfico. El propio poeta, en el prólogo, aclara esta distancia sentimental del hecho poetizado: “Ahora a los cuarenta y pico años, lejos ya en el tiempo y en los sentimientos del hecho que propició su escritura urgente y necesaria (así, al menos, lo percibí), con una vida en feliz equilibrio, padre, amante entregado, me veo, sin embargo, tentado de nuevo a publicar estos poemas.” En el breve pero iluminador prólogo, también nos aclara el autor la ascendencia literaria de estos poemas, es decir, declara públicamente las influencias más directas a la hora de poetizar una separación amorosa, nombrando a Anne Carson, Margaret Atwood, Kathleen Raine e Isla Correyero: “La lectura de las primeras me legitimó para tratar este tema mientras que la reciente aproximación al libro Hoz en la espalda me dio la determinación necesaria para que ahora se publiquen estas Canciones para el día de después.” Pese a esa declaración, hemos de advertir que este es, claramente, un libro de Antonio Aguilar, y que esos referentes sirven más como excusa para “atreverse” a llevar la cuestión del divorcio o separación al terreno poético, que como una influencia directa de tipo estilístico o de tono poético. La referencia a Anne Carson, así como esa estructuración del poemario en partes marcadas por la distancia temporal, podrían hacer pensar que la primera (“Canciones”) parte estará llena de una emoción directa, desgarrada, narrativa (como la de “La belleza del marido”) y que es en el apartado “Década” donde aparece ya la reflexión serena apaciguada por el paso del tiempo sobre la herida. Pero no es así. Porque la actitud poética de Antonio Aguilar está (casi siempre) muy lejos de la de Carson. Predomina en él un tono siempre mesurado, que huye del desgarro y lo exaltado. Y, sobre todo, no hay apenas elemento narrativo, aparición de anécdota directa: el poeta elabora, convierte todo hecho biográfico en símbolo que brilla en el poema de forma universal, sencilla y profunda a la vez; más cerca de Machado y de Rosillo que de Carson. El poema-prólogo que se sitúa al comienzo del libro es muy ilustrativo de lo que acabamos de señalar: “Ya no hay belleza entre nosotros, / un erial, un jardín de invierno / con sus flores quemadas por el frío.// Esta ceniza es parca. / Sin elocuencia, el tiempo / dibuja trazos / deshilvanados.” Un primer verso que sitúa el presente como el tiempo de la negación y la ruptura (“ya no”) y que supone, por tanto, la negación del “nosotros”, del pronombre que une amor e identidad. Y, a partir de ese elemento directamente enunciado, biográfico y narrativo, entra el elemento simbólico: los espacios sin vida, dominados por el frío; la presencia del tiempo, como personaje protagonista, como sujeto (“el tiempo dibuja”) y, sobre todo, la idea de la ausencia de significado, de forma, el dominio de lo informe que será una constante en todo el libro: “trazos deshilvanados”. Si extraemos esos elementos simbólicos que el poema-pórtico presenta al lector, y buscamos su presencia a lo largo del poemario, veremos la fecundidad con la que operan. Además, tanto el primer poema (es decir, el siguiente al poema-pórtico) como el último introducen la figura de Orfeo. Esto convierte todo el libro y, por extensión, todo el proceso de la separación, en una especie de reverso de dicho mito. Mientras que en el “original” Eurídice muere y Orfeo, que no puede soportar la separación, desciende al Hades para rescatarla e intentar llevarla de nuevo al mundo de los vivos, en “Canciones para el día de después” nos encontramos con esta variación: “Se levantó y apenas hizo ruido. / Arrastró su maleta hasta la puerta. / Un tropel de caballos negros cercenó / la luz de la mañana. / En esa luz sin alba / no fue capaz de descender al hades / detrás del sueño de una eurídice cualquiera.” Como vemos, este Orfeo abandonado no persigue a su Eurídice, que marcha esta vez por propia voluntad. Pero, pese a que no la siga hasta el inframundo, sí encontramos un espacio que se llena de elementos infernales, como si hubiera sido arrastrado tras ella hacia un mundo que no es, ciertamente, el de los vivos. Al final, en el último poema del libro, que hace referencia directa al primer poema citado aquí, Orfeo reaparece, podríamos decir que “victorioso”: no porque haya recuperado a Eurídice, sino porque ha salido del infierno: “Hace diez años / un tropel de negros caballos cercenó / la luz de la mañana.(...) //Las palabras dejaron de ser un círculo / para ser una línea recta. // En el jardín los perros daban caza / a las serpientes. // Orfeo sale de la noche. // Ahora igual que las palabras / la vida fluye en una dirección / que evita el círculo.” Si el infierno, según Dante, es circular, todos los poemas que anteceden, todas esas vueltas y recovecos en los que se intenta comprender, explicar, situar, serían los círculos infernales. Salir del infierno, salir de la noche, es romper ese círculo, buscar la línea recta. Es decir, buscar el futuro sin mirar, como Orfeo, hacia atrás, asumiendo que tanto Eurídice, como el Orfeo que desesperaba por encontrarla, ya no existen y pertenecen para siempre a esos infernales círculos que ya quedan atrás. Todo lo que queda entre estos dos poemas, es decir, el libro, sería, según este esquema mítico que propone Antonio Aguilar, un recorrido por un “hades particular”, por lo que la topografía simbólica de “Canciones para el día de después” es ciertamente infernal. Así, abundan los lugares sin vida, los espacios inhóspitos, antónimos de hogar. Parece querer decir que la pérdida de identidad es también la pérdida de los espacios donde se había construido una identidad ahora en crisis. Así, nos encontramos con el hotel hopperiano (“Imagina un paisaje sórdido, / una calle de extraños ventanales, / de ojos oblicuos.// Piensa en Edward Hopper” Habitación de hotel), el erial (“Las manos escarbaban / en un erial, en un baldío informe” Canción de los contrarios), la carretera en la que te pierdes tras ir por una autopista (“y ya es de noche y hace tiempo / que abandonaste la autopista.” Canción de la muchacha de provincias)... En la tercera parte, esos espacios de lo inhóspito e informe dan un giro hacia la reconciliación; así sucede con el solar en obras que, junto a la desolación propia de ese tipo de espacios, añade ahora, diez años después, la idea de la esperanza, de futuro, que pasa por la aceptación de uno mismo, del nuevo estado de la metamorfosis: “¿Qué te deparará este día?/¿Qué nueva y venturosa construcción / anidará en el solar?/¿Quién te amará que no seas tú mismo?” El frío es el ambiente simbólico que domina en el espacio de la ruptura porque supone la pérdida de la calidez del hogar, del nosotros. Para el poeta, la soledad no solo es inhóspita, también es fría (“Es como ir sobre un campo / agostando la nieve pura” Canción del frío) (“La luz de la mañana es limpia, / pero hace frío.” Las palabras eran el límite) Pero, al margen de esos espacios inhóspitos-infernales, el gran eje semántico y simbólico de “Canciones para el día de después” es el de la transformación, la metamorfosis. Como hemos visto antes, el mundo, antes amable, tras la marcha de Eurídice se transforma en infierno. Y todo, absolutamente todo, está tocado por esa idea de metamorfosis, porque ya nada es lo que era o nada es como era, tampoco el propio “yo poético”. Así lo vemos en el poema “Caracolas”, donde la caracola sufre una transformación de elemento musical a anuncio funesto: “Ya no guardaba la canción del viento, / era la boca desdentada del oráculo”. También ocurre con la nieve, que se transforma de belleza suprema en “río de agua turbia que se cuela por los sumideros”, incluso con un suéter (“Este ovillo de sombras / fue el suéter de tu vida.”) En cierto modo, hay una transformación “original” que mueve y provoca todas estas metamorfosis de lo bello en lo terrible: la de Eurídice en el primer poema, que pasa de viva a muerta; de esposa de Orfeo a esposa de la muerte, de propia a ajena. Esos cambios están relacionados con el tiempo, otro elemento muy presente en este libro. El tiempo como protagonista, como dios que provoca esas transformaciones dolorosas, esas metamorfosis imprevistas, caprichosas: “Conmueve todo lo que cambia, / lo que tiene principio y fin y punto medio.” Esa presencia del tiempo como elemento divino, superior, que rige y transforma las vidas aparentemente estables y seguras de los mortales en un caos infernal, otorga a la separación un muy interesante componente trágico, que evita el juego de culpables y humanas miserias. La separación es trágica, inevitable, parece decirse, porque los humanos, la pareja, es un elemento pequeño, frágil, siempre a merced de “los elementos”. Es por esta razón por la que también el libro se llena de tormentas, de vientos, de todo tipo de elementos que simbolizan ese golpe ajeno, de la naturaleza o de los dioses, que arranca lo que parecía estable, que se lleva los tejados de las casas que parecían sólidos y dejan a los hombres en la intemperie: “(...) y la historia fue sencilla / y llanamente un vendaval donde las partes / ya no fueron un todo. / Y cómo no sentirse vulnerable, / cuando la primavera desbarata / los planes del verano venidero / y el verdor de unos tallos se malogra. / Qué poco pesan nuestras decisiones. / En el fondo tan solo celebramos / el mañana de un todo que es incierto / y que la propia nada olvidará / en una casa a las afueras del poema.” (Canción de los contrarios). En otros poemas el vendaval se transforma en tormenta (“Fue la tormenta, fue el cansancio, la desidia / y no fuiste capaz de presentirlo.” Canción del miedo). Y, sobre todo, en ese infierno que habita Orfeo, al que ha sido arrojado por el tiempo, por el vendaval, lo que predomina es la idea de la pérdida de identidad (“¿Quién no seré en la voz de las palabras?”), que se refleja poéticamente de muchas formas, pero especialmente en la presencia constante de la idea de “lo informe”, lo indefinido, así como en la idea de la desorientación. Si la vida con Eurídice era un espacio seguro, una línea recta en la que el futuro estaba siempre presente y siempre a la vista, la desaparición de Eurídice provoca una doble desorientación: no solo desaparece la línea recta del futuro, que se convierte en algo incierto e indefinido; también desaparece o se enturbia el pasado: todo debe ser repensado, redefinido (“No encuentras una forma para todo, / nadie podrá decir así pasó, / estas fueron las cosas que pasaron, / ya nunca más, / o al menos nunca más de esta manera.” Las palabras eran el límite). Hay, como en el poema titulado “La belleza del marido”, que contar, es decir, reinventar, la historia; crear a los personajes que la protagonizaron, con respeto, con distancia. Y esa distancia con quien se pensaba que era una mismo, y con quien se pensaba que era parte de un “nosotros”, es lo que produce la desorientación. Se pierden las coordenadas de la identidad, y entonces hay que crear un mapa, como en el poema “El mapa”: “De pronto tienes que construir un mapa”, es decir, volver a un mundo distinto, es decir, también, inventar, recrear un pasado y, sobre todo, crear un presente y un futuro: “Pero un mapa también / debe tener sus puntos cardinales, / no lo olvidas, un punto al menos / al que poder llegar, de noche / con los ojos cerrados / como quien vuelve a casa.” Por eso, junto con la indefinición y la desorientación, la otredad, la sensación de que toda identidad es otra cosa, de que todo puede ser transformado, es otra constante: “Mi nombre era otro, / otra mi casa, /(...)otro mi amor / otro mi cuerpo, / la forma de mi entrega, / otro este yo, / la segunda persona, / la tercera, la cuarta.” (Canción del otro)
Como de la experiencia de la separación, Antonio Aguilar sale de este libro reforzado y redefinido como poeta. Es un gran libro, en el que se respira inteligencia, sensibilidad y originalidad en cada verso, en cada poema. Siempre con esa ausencia de estridencias típica de su poesía, que tanto en la celebración como en el dolor busca la armonía, la forma perfecta que apela a lo más noble del lector, que nunca infantiliza a sus lectores con exhibiciones sentimentaloides, sino que los eleva al lugar donde habita lo mejor de la poesía: (auto)conocimiento, contemplación, perplejidad, emoción, como demuestra, por ejemplo, este poema, titulado “La belleza del marido”: De contar nuestra historia, me dije, debes ser honesto, ser indulgente en la medida en que esta también es suya, la mitad que nadie va a contar, la mitad de cada línea que ahora duerme en otro cuarto de otro poema de otro libro. De hacerlo, dije, inventa un nombre, una ciudad, escribe en la tercera persona de los cuentos, una distancia, dije, que te sea si no un peso liviano al menos una carga que puedas soportar, sé indulgente con ella, dale el aura de la inocencia, di que al menos no supo lo que hacía. PHILIPPE SANDS. CALLE ESTE-OESTE (Anagrama, Barcelona, 2018) por ANTONIO MEROÑO No recuerdo dónde leí una reseña muy elogiosa de este libro y, como cada vez que veo u oigo algo sobre el Tercer Reich mis ojos y oídos se ponen alerta, me dispuse a leerlo. A las pocas páginas estaba literalmente subyugado por las peripecias de esos hombres y mujeres polacos que resistieron contra viento y marea a esos carniceros nazis. Pudieron muchos escapar y hacer su labor reparadora y de memoria contra la barbarie. Temo que mucha gente ignora el verdadero alcance de todo el mal que hicieron Hitler y sus secuaces y lo mucho que costó derrotarles. Animo, a pesar de la saturación, a seguir leyendo y documentándose sobre este asunto, que es apasionante.
Philippe Sands es un jurista británico que trabaja en asuntos de genocidios y delitos de odio en tribunales como el de La Haya. Sus abuelos eran judíos polacos y pudieron escapar a tiempo de Viena y refugiarse en París, muriendo ya de viejos. El autor comienza reconstruyendo la vida de su abuelo, Leon, judío de Lev, electricista, hombre de bien que tuvo la enorme suerte de poder salir a tiempo de Viena poco después del Anchluss, pero quedó tocado y apenas pudo el resto de su vida (vivió casi cien años) trabajar ni descansar ni tener un mínimo de paz. Tanto Leon como los dos juristas sobrevivieron, pero perdieron a casi todos los miembros de su familia en los campos. Estas páginas dedicadas a su familia me parecen lo más destacable de esta obra, bien hilvanada y documentada. Dedica páginas a la peripecia de su abuela, que no salió de Viena hasta ya entrado 1941, al parecer debido al romance extramarital que mantuvo con un hombre de allí, del que Sands sospecha que pudo ser su verdadero abuelo biológico. Pero la segunda mitad del libro, más técnica y algo farragosa, reconstruye las peripecias de dos juristas judíos del mismo pueblo de sus abuelo, Lemkin y Lauterpacht, que huyeron con desigual suerte, uno a USA, el otro a Inglaterra, y colaboraron luego en los famosos juicios de Núremberg intentando que se tipificaran contra esos carniceros los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Se detiene bastante en términos jurídicos, pero sin aburrir con exceso de tecnicismos, lo que permite a cualquier lego (con un mínimo de formación, claro está) seguir su apasionante narración. Este libro, a medio camino entre la novela histórica y el ensayo ha supuesto para mí toda una lección de vida y rigor. Mª JOSÉ MARRODÁN. INVENTARIO EN LA MAÑANA (Torremozas, Madrid, 2018) por PILAR GORRICHO Recuerdo con exactitud la primera ocasión en que pude percibir la naturaleza magnética de los versos de Mª José Marrodán, en aquella tarde estival donde presentaba su libro de poemas Por un sutil instante. Había leído algo de su obra, pero no la conocía personalmente y desde aquel día supe que me encontraba con alguien que adora hacer de la cercanía baluarte. Con una mujer, una madre, una esposa, una poeta incansable y candorosa que no se conforma con lo sabido. Rastreadora nata de sorpresas, Mª José Marrodán me deslumbró por su facilidad a la hora de componer imágenes con el lenguaje como si de una fotógrafa de las palabras se tratase. Les hablo de 2009 y la trayectoria poética de esta poeta, imparable, en la supremacía de la posición que prevalece, entiende el proceso como una sucesión de dos tiempos diferenciados: un primer tiempo de acumulación de diferentes experiencias y materiales, que puede tener una extensión temporal considerable, y un segundo momento donde todo ese cúmulo de información cuaja de repente en la elaboración de un poema. Y de ahí, de esa experiencia acumulada surge este Inventario en la mañana, como un testamento vital de todos los soles acumulados en la infancia. Desde su lucidez, la poeta es plenamente consciente de que la redención estética del mundo no es posible, pero mantiene una férrea creencia en el papel de la poesía en su cosmos. Partiendo de evidencias existenciales, que le muestran a un tiempo la insondable y progresiva entrega del misterio real, la poeta se siente llamada a la receptividad y la donación de sentirlo. Despliega una “atención” sobre su entorno y su propia corporalidad, que le permite descubrir a un tiempo su yo y el mundo que la rodea. Su afectividad le permite ahondar experiencias sensitivas para las cuales se halla especialmente dotada y reconocer su significado. Así, en el poema ‘Vivir con nombre propio’ nos dice: Se trata de acertar y luchar / de eso se trata / De acertar con el minuto no vulnerable / con luz exacta retenida en la pupila del mañana / con la melodía que aplaque la furia de los dioses / con la carta astral que vote a tu favor / en los días de sol y ceniza. Todo un memorándum de sabiduría creadora y redención en un mundo de miradas y valores sensibles a la mirada de la poeta. Un punto de inflexión y reposo en su poesía —lo califica Mª José Marrodán— donde la semántica de las palabras, su gramática y morfología, la grafía, el significado y significante del lenguaje científico y prosaico trata de revelar el mundo subyacente de significados emocionales y de gran maestría que, difícilmente, pueden expresarse de otra manera. Tengo la edad apropiada para saber que hay más maldades que justicias / y más mentiras que verdades en el árbol de los días / Que obviar los domésticos engaños ahorran triviales sufrimientos / y denunciar los oprobios nos hace nos vender el alma a ningún precio De este modo tan sutilmente bello e impactante Mª José Marrodán nos expone sus vivencias, fruto de una experiencia que, llevada al lenguaje, sensibiliza al lector y lo sumerge en la catarsis poética. Nunca se ha podido definir bien qué fue primero, si el pensamiento o el lenguaje, pero sí está demostrado que no hay pensamiento sin lenguaje y viceversa, y que todo pensamiento viene precedido por una emoción. En el amplio conjunto de elementos que se aúnan para la escritura de un poema, la emoción personal (que suele venir de la vivencia de la experiencia) y los motivos culturales —dando a esta expresión su más amplio significado— suelen ir juntos. Creo, incluso, que siempre van juntos y siempre existen ambos. Un poema no se puede fabricar sin lenguaje, sin técnica, sin lecturas anteriores, sin palabras que —en la memoria— resuenan cargadas del significado que otros poetas les dieron antes.
Juan Ramón Jiménez apostilló: «La poesía, principio y fin de todo, es indefinible. Si se definiera, el definidor sería el dueño de su secreto, el dueño de ella, el verdadero, el único dios posible. Y el secreto de la poesía no lo ha sabido, no lo sabe, no lo sabrá nunca nadie, ni la poesía admite dios alguno, es diosa única de dios, por fortuna para Dios y para los poetas». Yo tampoco sabría definir a ciencia cierta qué es poesía, ni el hecho azaroso de su concesión en el lenguaje en todas las cosas. Definir lo absoluto que al hombre, en su espíritu, acontece y sublima; es una tarea vacua. La lógica aplastante de lo imponderable desoye los argumentos. Sabemos para o por qué escribimos aquellos que damos en llamarnos poetas; como así nos lo revela en este poema que lleva por titulo ‘Para no morir de frío’, de gran magnetismo y belleza, donde Marrodán nos explica con imágenes contundentes y de hondo sentimiento para qué escribe ella. Y créanme si les digo que esta confesión desvela el gran misterio del alma despojada de lo superfluo, entregada a la virtud onírica de la intuición abonada en la sapiencia del aprendizaje. Para no morir de frío ni de inanición / o de exceso de sueños / o por derrumbe cabal de mi locura / Para no morir abrasada / entre el hielo cortante de los ojos / y los glaciares de dudosas loas / y los traficantes de ilusiones / y los apóstatas de la esperanza / y las garras inconmensurables de la avaricia / y los ombligos cómplices del mal / y las mortecinas lágrimas del sol / Para no morir de frío / escribo El ser humano y sus días; las personas que somos yo y el otro; el cuerpo y sus afanes, sus miedos, angustias, apetencias, aversiones, los espejos y abismos del yo, el armazón sonoro y vibrante del verbo y las palabras que se diluyen en un horizonte de silencios, silencios que, a su vez, revelan la otra cara de la realidad el lado oculto de las cosas del mundo; el vacío, y la intemperie del ser; los esfuerzos del hombre por encontrar una morada duradera en el lenguaje. Los vocablos apuntan al vacío, es decir, penetran el misterio, acceden por un instante al conocimiento de lo oculto, de lo desconocido: encontrándose el ser humano en la sombra, por la poesía alcanza la luz: la poesía es revelación; puerta de acceso al misterio, la poesía permanece cerrada para aquellos cuya sensibilidad no está dispuesta a asumir ese salto al vacío que supone la experiencia poética. No es el caso de esta poeta riojana cuya obra se consolida en este Inventario en la mañana intimista y acogedor, donde en una cascada de figuras literarias excepcionalmente trabajadas y con la justa adjetivación nos ofrece su mundo, sus sueños, su infancia y lo más valioso que el ser humano nos puede regalar: sus recuerdos. Parafraseando a Paul Géraldý: «Llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza». Ese día ha llegado en la vida de Mª José Marrodán y tuvo la inmensa generosidad de no conformarse con hacer de la evocación; silencio. Tenemos la suerte de poder gozar con ella de ese cielo azul y esos soles de la infancia que luce en su sonrisa. Agradecemos a Marrodán el darnos a conocer todo un mundo de posibilidades en estos poemas plagados de su esencia vital y ese reposo, tan necesario, tan humanamente dispuesto con el cual nos emociona. |
LABIBLIOTeca
|







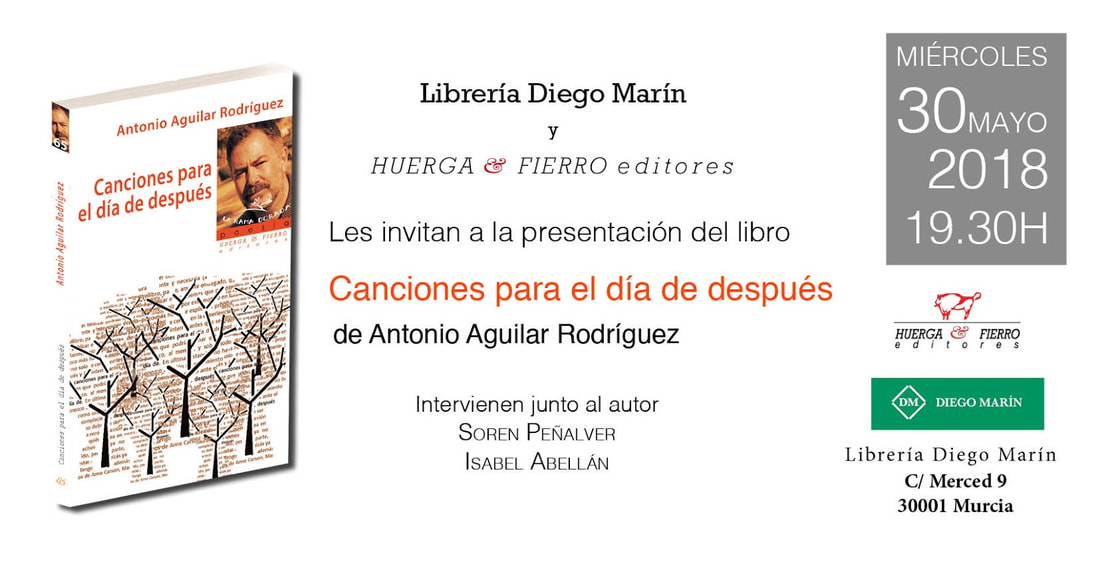

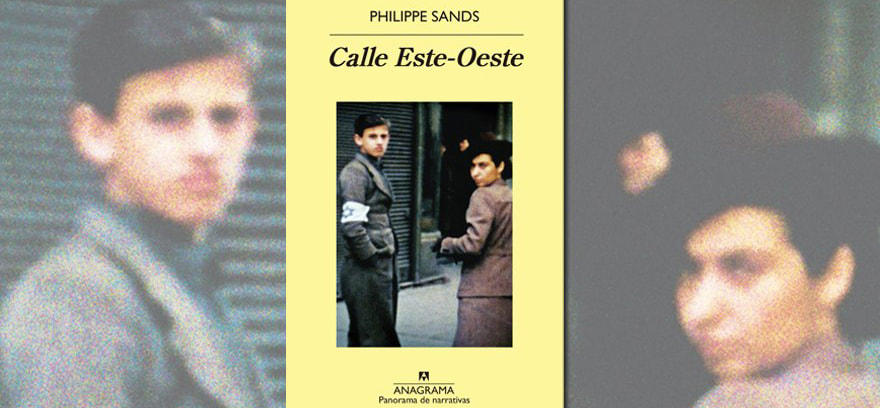


 Canal RSS
Canal RSS
