|
JESÚS CÁRDENAS. DESPUÉS DE LA MÚSICA (Cuadernos del Laberinto, Madrid, 2014) por JOSÉ ANTONIO OLMEDO LÓPEZ-AMOR  La palabra es la vida y la poesía el lenguaje de Jesús Cárdenas (Sevilla, 1973), un autor cuya carrera literaria es de una valía y autenticidad ya incuestionable. La luz entre los cipreses (Ediciones en huída, 2012) y Mudanzas de lo azul (Vitruvio, 2013), son algunos de sus anteriores trabajos poéticos, unas obras que dan buena cuenta tanto de su densidad como poeta como de su gran compromiso con la poesía; Cárdenas es un trabajador incansable, cualidad que lo obliga a expandir su talento y cultivar otros géneros, como el artículo periodístico o el ensayo. Con Después de la música el autor ofrece un desgarrado viaje interior y, como si de la consecución de un sueño se tratase, los poemas van desnudando las aspiraciones no confesadas, las preocupaciones, los gozos y los daños de un cantor que sin prejuicios y en carne viva, expone sus entrañas sin truco ni coraza; un ejercicio, cuando menos, valiente. Por ese motivo, el escritor Enrique Gracia Trinidad —a quien va dedicado el libro—, es el encargado de elaborar el prólogo, un texto en el que expone con rotundidad que las páginas de este libro, además de constituir una partitura tan icástica como un diario, tiene la cualidad de ser un espejo en el que el lector podrá encontrar sus propios fantasmas y heridas; una poesía que invita a la semblanza, al reconocimiento, y cuya fuerza evocadora se convierte en inesquivable si su lectura es abordada con la cómplice entrega de alguien que —sin reparos— pretenda arder en el fuego de las emociones. El poemario está estructurado —del mismo modo que su anterior libro, Mudanzas de lo azul—, en cinco bloques, y comienza con tres citas de personajes tan dispares como: un poeta, un politólogo y un músico; José Hierro, Samuel P. Huntington y Bruce Springsteen respectivamente. Tras las citas, uno puede vislumbrar que aquello que sucede Después de la música, no es otra cosa que el silencio, su germen y metáfora. Ese silencio es trasunto del olvido, la muerte o el tiempo, al igual que la música es símil de memoria, vida o tiempo detenido. En el primer bloque titulado 'El rescate en otras palabras', el poema titulado ‘Nadie nos dice’, revela el palpable dolor que nos espera tras los versos —y la misma obstinación en buscar la palabra precisa, en captar la sustancia poética—: He depurado el cielo con palabras / a base de desgarros, / de morder los sentidos. A partir de ahí, el silencio impregna los poemas de su angustia y misticismo: Muy próximos se rozan / los hilos del silencio. Es todo cuanto queda. Habrán de caer por su propio peso: / los silencios que impactan con alusiones vagas / como caen el vino, los años o las lágrimas. Los versos imploran un rescate en otras palabras, o más bien en otros lenguajes; el poeta, consciente de que la palabra no pronunciada y la que se pronuncia o la palabra escrita pueden verse afectadas por la mentira, por dobles lecturas, pueden verse vinculadas por pasadizos invisibles; consciente de que el silencio es impuro, de que convivimos con el dolor, sabiendo que la nieve en tu mano cálida es un imposible; transmite toda esa desazón pero también la consecuencia de su influencia y su contundente rechazo.  JESÚS CÁRDENAS JESÚS CÁRDENAS El segundo bloque se titula 'Vías de escape', en él, la mirada y la nostalgia implantan la textura de los versos. La contemplación de una fotografía nos evoca pasajes del pasado, los recuerdos que vivían imbuidos en los ángulos muertos de la memoria aquí recobran todo su esplendor al abrir una caja de bombones llena de fotografías o durante en el cruce de miradas de dos viajeros. En cada imagen derramo el fondo azul / convirtiendo las sombras / en azules entregas de nostalgia… Esa vía de escape a la que alude el título del bloque, parece encontrarse en la memoria, en la rémora quemada de esos amores, de esos momentos de luz y éxtasis que recordamos hasta en los peores momentos y que son el bálsamo idóneo para cualquier herida. Así, el poeta estatuario compone los poemas ‘Existencia’ y ‘Noche en las arenas’, que destacan sobremanera en el conjunto del bloque, tanto por su hondura, como por la barroca belleza de su discurso: Si la sangre se adensa, torna en rojo cárdeno, / si ya la vida mata en sus formas más frágiles, / que has cambiado de orilla, / que tus senos alumbran otras playas del tiempo. El tercer bloque lleva por título 'Otro infierno puede ser posible', aquí todos los poemas desprenden el aroma unívoco de un fulgor que se repite irremediablemente y nos causa quemaduras en los ojos, el desencuentro de un amor. Jesús Cárdenas refleja nítidamente en estos poemas toda la nostalgia, todo el rencor, toda la piedad que siente aquel que ha visto a su historia de amor fracasar, una amalgama de sentimientos encontrados que componen nuestro humano y contradictorio perfil de emociones: Afuera volverá con otro cuerpo, / se detendrá a mirar la primavera: / el idioma querido de los pájaros, / surtidores alegres entre flores. El poema titulado ‘Rutina de amor’, termina y comienza con puntos suspensivos; así como el poema titulado ‘El planeta olvido’, comienza con letra minúscula y termina sin punto final, rasgos característicos que determinan que el hecho que inspiró el poema siempre estuvo ahí y probablemente siempre lo estará. Una historia de amor no puede borrarse recortando fotografías o quemando unos regalos, por ello la ironía del título del bloque, aludiendo a otro posible infierno venidero representado en una futura historia de amor. El cuarto bloque lleva por título ‘Demasiado espacio’ y comienza con un poema titulado ‘Humo interno’, preciosa metáfora, la del título, para representar ese inveterado dolor que no se extingue; la bituminosa niebla de la ausencia, la terebrante fumarola de la culpa: Pierdes los nervios y te vas quedando / solo, definitivamente solo. / El humo entonces va desapareciendo. // Ya sin fuerzas, el humo te absorbe. El hablante lírico, circunspecto en su dolor, canta a la soledad y la memoria, ilapso de un presente escarnecido que lleva tatuado la añorada impronta del pasado: En mi cuerpo / solo quedan esquirlas de miel, llagas / en escombros, heridas de metralla… Visiones impactantes de un tiempo en fuga, demeritan el presente en pos de una muerte paulatina, pero el poeta lucha contra sí mismo, se rebela e intenta desterrar a sus propios demonios esquivando esa jaculatoria que en su mente se repite: Castigo a mi memoria, por ello, / a dormir a cielo raso, / a vencer la climatología y el hambre. / Y sé bien que estoy girando sobre / mi propia condena. Ya en el quinto bloque, titulado 'Un cielo cegador', la tormenta emocional que propone Jesús Cárdenas es impetuosa y delirante; desposeído de la justicia y la alegría, conforma un diorama pasional de sentimientos que se yuxtaponen hasta la culminación de una hipotética muerte ungida de esperanza. La nostalgia: Esos días se fueron, nada te dicen hoy. / Bajo lo iluminado vibra una canción triste: / es la vibración del aire azul de un cielo huérfano… El miedo: …Pierdo el equilibrio ante la sombra. / Me acojo a la exigua luz. Mi vida. / Pero la sombra no se aparta / y la vela parece apagarse. La esperanza: …sembraremos esperanzas / entre dunas y piedras, / antes de que emerja la maleza / y se apodere del espacio. El hastío: Qué más da si ese hombre sueña despierto. / Él así es muy feliz. Y da asco. La mujer, el Sueño, el Tiempo, la desafortunada Fortuna; relatos de vidas ajenas que reflejan su dolor en nuestra vida, el azote en cántico angustioso y lírico de una errática vida que aspira a renacer en la inocencia. Así, el poema titulado ‘Despedida’, supone el último portazo previo al silencio: Es hora de partir sin equipaje. […] Me habréis oído decir / que cuando lo haga será definitivo. // Quizás oiréis cerrar la puerta, / los pasos en el umbral. Un broche perfecto para clausurar un poemario armonizado por el predominio de la rima blanca y el ceremonioso ritmo de un axis homeopolar muy trabajado.
Es justo elogiar la sugerente ilustración que esplende en la cubierta del poemario, una mujer desnuda casi levitando y de cuya extensa melena pelirroja emergen pájaros y sombras indefinidas. Como también —y como curiosidad—, merece la pena incitar a los lectores a leer el índice de primeros versos ubicado en las últimas páginas del libro como si fuese un poema más; comprobarán -si lo hacen-, que de la unión de esos dispares versos ordenados alfabéticamente, surge otro bello poema, con momentos brillantes, de belleza salvaje, concebido al estilo de un poema de escritura automática. En definitiva, Después de la música es un poemario vital, catártico, que hará sentir al lector pero también reflexionar, acerca del amor, de la muerte, el tiempo; acerca de la propia condición de estar vivo. Los poemas de Jesús Cárdenas dibujan con total precisión en este libro, el idiolecto emocional de una condenada y atribulada especie, la nuestra. Por ello invito a los lectores a descubrir esta brillante herida que supura; la cumbre de la humana decepción y efervescencia de un autor en la apostasía de sus credos.
6 Comentarios
THOMAS BERNHARD. EL MALOGRADO (Alfaguara, Madrid, 2011) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO 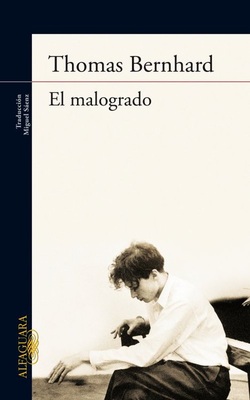 «Como es natural, sólo conseguía hacer un relato fragmentario, comencé diciendo que yo estaba en Viena, ocupado en levantar mi piso, un gran piso, dije, demasiado grande para una persona sola y totalmente superfluo para alguien que se ha establecido en Madrid» (p. 105). El monólogo interior del narrador fluye de manera furiosa, sin detenerse, en tan solo cuatro párrafos que despliegan una historia iluminada por la pasión musical, aunque gravemente ensombrecida por el temor al fracaso. De esta manera, el relato, lleno de anotaciones y retazos, ofrece una poliédrica visión sobre la condición humana desde un punto de vista íntimo, como ocurre igualmente con los protagonistas de Corrección (1975) y Maestros antiguos (1985). Más allá, el ventrílocuo al que hace referencia Paul Auster en el comienzo de la desnortada La trilogía de Nueva York (1985-1987) se transforma aquí, por medio del narrador, en la voz del obsesivo Thomas Bernhard que, con música de fondo, arremete sin piedad con la sociedad y los valores de la época que, a su pesar, le tocó vivir, con el objetivo de registrar algo incomprensible para él («Al escribir sobre Glenn Gloud, conseguiré claridad sobre Wertheimer, pensaba camino de Traich», p. 136). Sobre todo porque el devenir de la vida, incierto y cruel, puede configurar toda una vida en cuestión de segundos («Si Wertheimer, hace veintiocho años, no hubiera pasado ante el aula treinta y tres del primer piso del Mozarteum, como recuerdo, exactamente a las cuatro de la tarde», p. 134): tanto el narrador como Wertheimer disfrutan de su pasión musical en una calma absoluta, altamente concentrados por su futuro como músicos profesionales, hasta el momento en que, por coincidencia, conocen al genial Glenn Gloud, que los aniquila con la inmensidad de su talento para dejarles el único camino del descenso al infierno, de la amargura por su propia incapacidad ante el ciclo vital: mientras que el narrador consigue escapar de su fatalidad inmanente, Wertheimer se convierte en el Malogrado, en el personaje que, sucesivamente, se mueve por callejones sin salida («Sin la música, que de la noche a la mañana no pude soportar ya, me atrofié […] Y como siempre quería en todo sólo lo más alto, tenía que separarme de mi instrumento, porque con él no alcanzaría, con toda seguridad, como de pronto había comprendido, lo más alto», p. 12). Y, no obstante, todo se acaba despedazando en la obra, incluyendo al propio Gloud, que sucumbe ante su propio talento: «Y la verdad es que Glenn sólo tocó dos o tres años en público, luego no lo soportó más y se quedó en casa, convirtiéndose allí, en su casa de Norteamérica, en el mejor y más importante de todos los pianistas», p. 20. La música, centro absoluto de los acontecimientos, participa así de un doble movimiento como en la película La muerte tenía un precio (1965), de Sergio Leone, donde la melodía es el trasfondo de un verdadero duelo sostenido entre la vida… y la muerte: por un lado, solo la música anima a los protagonistas a luchar por su futuro de manera apasionada, mientras que, por otro, hace emerger el peligro de la obsesión por la perfección artística con la ruptura de los límites sin importar las consecuencias. Pero no se trata de la clásica contraposición entre vida-muerte, sino que, más bien, se trata de una existencia inevitable («Somos, no tenemos otra opción, según Glenn una vez», p. 41), marcada siempre por el poder devastador de la muerte, vigilante en cada rincón.  Con mayor profusión, es el piano el instrumento musical que se erige como principal protagonista del relato, conformándose como una prolongación natural del cuerpo, pero también como el panóptico que Michel Foucault esquematizó en Vigilar y castigar (1975) en relación al esquema circular con una torre en medio que permitía la vigilancia constante de los presos. Y es que, en realidad, los protagonistas también se hallan sometidos por la grandeza del piano, participando de su pasión, pero también del encarcelamiento del talento musical. En definitiva, vida-muerte-perfección conforman un triángulo, como los protagonistas, que se disputan la lucha por la gloria musical, como gladiadores en la arena. Mediante los hechos sufridos por los personajes Bernhard va desgranando, como en todas sus obras, sus lamentos sobre todo lo que acontecía en ese momento: no solo el arte queda eliminado («La mayoría de los artistas no saben nada de su arte. Tienen una concepción artística diletante y se quedan durante toda su vida en el diletantismo, hasta los más famosos del mundo», p. 15), sino las propias ciudades («Tres días había estado Glenn, me dijo, enamorado del encanto de esa ciudad, luego había comprendido de pronto que ese encanto, como se dice, estaba podrido, que esa belleza, en el fondo, era repulsiva y que los seres humanos que había en esa belleza repulsiva eran abyectos», p. 16), el anticuado sistema educativo («Qué profesores más detestables tuvimos que soportar, y maltrataron nuestras cabezas. Exorcistas del arte eran todos, aniquiladores del arte, asesinos de espíritu, verdugos de estudiantes», p. 21), e incluso la propia sociedad («En teoría, comprendemos a las personas, pero en la práctica no las soportamos, pensé, la mayoría de las veces sólo tratamos con ellas de mala gana y las tratamos siempre desde nuestro punto de vista», p. 115). Nada se salva, en última instancia, de la quema, del fuego necesario para que otros valores puedan aflorar a modo de ave fénix. La historia sumerge al lector en un remolino en el que todas las sensaciones se confunden, conformando una sensación extraña, que ya apuntó Miguel Ángel Hernández Navarro en su temprana Infraleve. Lo que queda en el espejo cuando dejas de mirarte (2014): «Unheimleich. Realmente siniestro. Es la misma sensación que produjo en ti la grabación de 1957 que Glenn Gloud hizo de las variaciones Goldberg, aquella que escucha Thomas Bernhard en el sillón del malogrado, la que, precisamente, hizo malograrse al malogrado, y sientes que la frontera entre el dolor y la belleza es extremadamente estrecha y difusa» (p. 64). De hecho, el límite es tan gaseoso, tan imperceptible, que la obra concluye con un no-final, que cierra pero abre toda una serie de hechos que, por desgracia, tendrán que repetirse mientras la vida siga durando con un eterno retorno imparable, ensordecedor, que cierra una de las obras imprescindibles de la literatura universal. MANUEL PUJANTE. LOS AFLUENTES DEL FRÍO (ad minimum, Murcia, 2014) por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ  De Manuel Pujante es conocida su pasada actividad fanzinera en Seconal, y sabemos que ahora es uno de los cuatro autores al frente de la recién nacida revista de poesía La Galla Ciencia. También que Luna Miguel lo incluyó en la web de Tenían veinte años y estaban locos. Y en su día pudimos descubrir los tres poemas con los que fue accésit del Creajoven 2012. Si además se tiene la suerte de oírlo recitar, y conocer así poemas inéditos en los que uno escucha cosas como “conozco bien el sótano del sótano del sótano” o "y tu adolescencia encendida en sus manos / como una sierra eléctrica", Manuel Pujante se convierte, decididamente, en alguien a quien seguir sí o sí. Ya en aquellos poemas del Creajoven desarrollaba Manuel Pujante uno de los temas que más se repiten en su poesía, el del dolor de vivir, en versos tan fulgurantes, por ejemplo, como “Al nacer / me dieron un azote / que aún me duele”, o en el breve e incontestable poema “Análisis morfológico”: Primera persona del singular del presente de indicativo del verbo ser: yo sangro. Ahora el autor vuelve a tal tema en los cinco poemas, de extensión algo mayor, de Los afluentes del frío, título que inaugura, además, una iniciativa editorial independiente y muy prometedora, ad minimum (entregas pequeñas en formato, que no en calidad: un pliego de original diseño e ilustrado, en esta ocasión por Violeta Palomo). Pero si en los tres poemas que comentábamos antes el narrador poemático hablaba desde una estricta soledad, desde esa sangrante primera persona, Manuel Pujante abre ahora esta plaquette con la segunda persona y escribe desde un nosotros del que no saldrán indemnes los protagonistas de los poemas, es decir ni quien habla ni quien escucha, ni por tanto el lector. Si en sus poemas de 2012 había un “cúmulo de miedos” que “pregunta mi nombre” y era “como si la conciencia fuera un niño apaleado y loco / que no recuerda su nombre”, ahora insiste el miedo todavía “acurrucado como un niño muerto de hipotermia”, con ese peculiar “cóctel suyo de fragilidad y contundencia” del que habla en el prólogo Ángel Paniagua. En el nosotros que maneja Manuel Pujante ha habido una experiencia de conocimiento, fracasada y que nos constituye:  la subida habrá merecido el sudor cuando las sombras grises mojadas de miedo de las personas que fuimos antes de ascender juntos se mueran (tú y yo seremos aire) respirándonos. Manuel Pujante escribe ahora desde imágenes que pueden traer a la mente los lugares propios del Romanticismo, como esa ascensión hacia cumbres heladas del citado primer poema, o como el espacio de la noche que se visita en dos poemas - uno de ellos se desarrolla en la noche en un bosque, el otro en una noche llena de símbolos, como “la raíz del ciervo y su esquema oscuro”; es una noche que “llegará […] vestida con su nombre inmaculado y negro / a destrozarnos”-. Son, en fin, las “cicatrices en el cuerpo de un cadáver” o la lluvia en la ciudad “como una muerte lenta”, los espacios que recorre el narrador de estos poemas, más que viajero frente al mar de niebla, como quería Friedrich, devenido invierno mismo, porque como él mismo dice: Añoro la ubicación exacta de tus sombras, sus coordenadas. Soy el invierno y no me sirve cualquier otro calor para romper el silencio del agua en el espejo. “Falta ya muy poco para que me convenzas / de que no vale la pena / seguir mirando el cielo esta mañana”, afirma el protagonista de otro de estos poemas cuando la noche va llegando a su fin. La fuerza con que escribe un autor joven como Manuel Pujante nos convence a sus lectores de que, definitivamente, esa extraña revelación que se da en la palabra sucede aquí abajo, entre nosotros, con la mejor poesía. Y nos atañe y nos arrastra, porque nos dice. V.V.A.A. EN LEGÍTIMA DEFENSA. POETAS EN TIEMPOS DE CRISIS (Bartleby, Madrid, 2014) por CRISTINA MORANO NO-ANTOLOGÍA 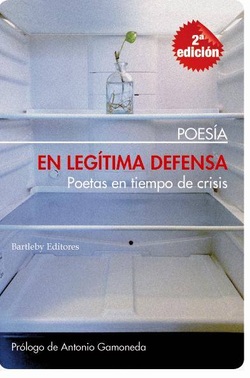 Dedicada “con nulo afecto” a los gestores de la crisis, En legítima defensa, poetas en tiempos de crisis es la no-antología por excelencia. No se trata de un libro de la corriente de la poesía social, neo-social, ni de la poesía de la conciencia crítica, ni de ningún otro estilo, sino que se trata de un libro que acoge en sus 350 páginas a más de 200 autores de todas las estéticas, edades, géneros y calidades que puedan encontrarse hoy día escribiendo en castellano. Antología o no-antología, En legítima defensa es una instantánea del momento concreto que se vive en Europa en 2014. Quizás ese sea su mejor mérito: esa foto de familia, ese retrato del panorama poético de la crisis. Dentro de muchos años, cuando queramos saber qué hacían los escritores en esta crisis económica que aún no tiene nombre, deberemos consultar este libro. Cuando queramos saber qué pensaban del momento tendremos que consultar este libro. Y no sólo por los poemas recogidos en él, sino también por la clase de textos entregados al editor: así, sabremos quién entregó un texto inédito escrito para la ocasión, quién lo tenía ya escrito desde el principio de los malos tiempos, quién dio sólo un poema ya publicado, incluso antiguo, etc. Esta no es la primera recopilación de textos poéticos sobre la crisis llevada a cabo en España, ya lo hizo Visor hace casi dos años, lo que las diferencia son el modo de recogida de los textos: Bartleby Editores ha preferido lanzar un llamamiento a través de las redes sociales y publicar lo obtenido sin filtro. Todos los textos han sido incluidos. Su orden es el alfabético según el apellido primero del autor. Otra virtud de este libro es su actualidad, ‘periodísticamente’ hablando. Muchas veces se ha criticado la atemporalidad de la poesía en castellano, su falta de reflejos para “ponerse al día”, lo antiguo de sus temas que parecían no poder salir de la juventud perdida, el amor y la clase media. Esta vez no, esta vez se publica (a nivel nacional y con buena distribución) algo que está hecho con la pura actualidad, casi con el informativo de las nueve. En legítima defensa tiene un pequeño patrocinio de la asociación Vallecas Todo Cultura para su primera edición. Esta asociación privada también acogió una de sus primeras presentaciones en Madrid. ENFRENTADOS A LA CRISIS  CRISTINA MORANO CRISTINA MORANO Me detengo en algunos poemas: María Solís Munuera aporta a la antología una revisión del cuento de Pulgarcito (pp. 305-306). La maldad de los corruptos, de los fascistas es trasladada al ogro: «Los niños se abandonan en el bosque / vaciado / de piedras». Los esfuerzos por sobrevivir de Pulgarcito perdido en el bosque son en vano: «Todo será alimento de los pájaros. / El pasto de los lirios (…) El bosque / —dijeron cuando el niño fue encontrado— / siempre tiene razón». Hasta que se revuelva el niño contra los represores: «Padre, no nos deje la tierra en nuestra almohada / (…) Padre, no tenga miedo. / Mate, por nosotros, al último gigante». Miguel Ángel Serrano escribe en ‘La copa de agraz’ (pp. 299) una elegía por el ¿futuro? «como animales en flor los tiempos de recuerdo» y un recuento breve y exacto de lo que ha pasado: «el daño en lo que fuimos y el secuestro de lo que íbamos a ser». El aire se desliza muy leve por el poema, un aire triste: «un desánimo de siglos, pasar quedo en puntillas. / Y lo peor, clama un sedicente, es que ni siquiera sabes / por qué se tuerce el hueso y te da la espalda el dios / de las cosas que importan». Una cierta ternura levanta y anima el texto en su final, convocándonos a todos: «completud de los días que pasemos escuchándonos». Marta Sanz, periodista y novelista que también ha publicado varios libros de poesía en Bartleby, responde con un poema (pp. 296) lacónico, moderno, construido con pequeñas frases que describen lo que podría ser un país en bancarrota: «Casas herméticamente cerradas con cinta aislante. / Tiendas sin luces, / y un cartel de ‘se alquila’ / en el escaparate». La miseria avanza y casi podríamos estar en la posguerra: «Criaturas que nacen / con hierros en las piernas / para ayudarse a andar». La ansiedad: «El miedo / a una vejez / pobre» determina el poema: «La reticencia a levantarse de la cama. / Las ganas de dormir». La gran Fanny Rubio nos regala un poema inédito (pp. 280) donde habla de: «Ellos, la mano de la cambiante historia». Situando así, de un solo golpe, a los jóvenes en el centro de la praxis política, cosa que ya estábamos olvidando. Un grupo de estos Ellos se divierte en la fiesta: «Asediados por tantas renuncias / mordisqueados por el tiempo dorado que ganar / están aquí, aquietados para el dulce festejo». Sutilmente, Fanny les invita a la revolución: «La tarde podría ser luz sobre los puños». Javier Rodríguez Marcos, periodista y crítico en Babelia —gracias a él descubrí a Agotha Kristof y ¡a él lo admiraba la Moix!—, recoge en un breve escrito (pp. 274) sus resueltas dudas: «Si ni siquiera sé de qué bando estoy. / De los que dan la mano / de los que cortan la mano». Representa al ciudadano normal, al que no tiene herramientas para tomar partido o para conocer la verdad, al que constantemente pregunta y duda hasta de sí mismo: «me pregunto si acaso / soy uno de los nuestros». Este final de poema recuerda a Camus: «si existiera un partido de los que no están seguros de tener razón, yo estaría en él». Jorge Riechmann, indispensable en este En legítima defensa, publica (pp. 270) una reflexión sobre la lucha de los pueblos. El autor, descorazonado y harto, se pregunta si algún día podremos dedicarnos a pensar lo que importa: «la finitud humana, / el rompecabezas del sufrimiento, / el desamparo infinito / de nuestro tener que morir». Pero no podemos «como si no lleváramos / doscientos mil años en la Tierra» porque otra vez tenemos que luchar por «qué comer mañana, (…) tramas financieras / fraude fiscal / conservar el empleo». Riechmann no le perdona al Poder «Todo nuestro tiempo malgastado / con tal primitivismo». Esa es su queja y su grito, ese círculo vicioso en que la humanidad está metida desde el comienzo de su historia ‘gracias’ a los tiranos. A base de paralelismos «La fruta y los mendigos / maduran rápido / envueltos en periódico», Javier Moreno (pp. 221-222), traza el relato de un día completo dentro de una vida común y corriente: «Recuerdo la tarde de compras. / Te gustó aquel anillo barato. Cada primavera compro / uno nuevo, dijiste». Empleado y Naturaleza se encuentran en la mañana: «De camino, en el coche, he tropezado / una carroña en medio de la carretera y / alrededor de ella, un puñado de grajos». Se reencuentran en la noche, la carroña ha sido consumida por los pájaros, el hombre ha dado sus clases en el instituto local, el poeta concluye: «los grajos y yo / cumpliendo nuestro trabajo». Como si ambas especies fueran empleados, trabajadores inscritos en la misma lista de funciones y horarios con nómina.  HÉCTOR CASTILLA HÉCTOR CASTILLA Debemos anotar que a pesar de ser poemas en tiempos de crisis, no todos llaman a la lucha o atestiguan una protesta contra el sistema. Solo un puñado de ellos son, en puridad, poemas revolucionarios, tal y como los entendemos. Por ejemplo, entre otros, María Eloy-García (pp. 104), Teresa Domingo (pp. 101), Alberto García Teresa (pp. 126), Antonio Jiménez Paz (pp. 163), Ángel Fernández Fernández (pp. 108), Matías Escalera (pp.105), Juan Vázquez (pp.326-327) o Eva Vaz (pp. 323-324). En otra forma de lucha Antonio Orihuela (pp. 238-239) trata de advertirnos de lo parecido de nuestros tiempos con los de los nazis: «A falta de rojos, el neofascismo populista / arremetió contra médicos, profesores, administrativos (…) De ahí a la exclusión solo hay un paso / y de ahí a Auschwitz el camino está despejado». Y Ana Pérez Cañamares (pp. 247) nos propone ganar la guerra con nuestras armas inmediatas, nuestro modo de vida; sus instrucciones son: «Permitir la soledad a quien la elija. / Adoptar perros y recién llegados» pues así «Llegará el enemigo / y no entenderá nuestro lenguaje». Hay mucho en este libro de testimonio y empatía con los despojados, con las vidas alienadas de la gente común, de (como diría Miguel Espinosa) los que trabajan y aun así no ganan para el desayuno. El libro está poblado por esos hombres y mujeres decentes que cumplen con su deber (como los grajos), a los que el poeta rescata y dota de entidad contra el olvido. Así Julia Uceda con los muertos en un incendio (pp. 316), Manuel Rico con las calles de su infancia (pp. 268-269), Julio Más Alcaraz con una chica despedida (pp.195), David González con una pareja cuyo amor sucumbe bajo los malos tiempos (pp. 146-147), Guadalupe Grande anotando el sufrimiento de perros y hombres hambrientos, Juan de Dios García (pp. 123) contando la historia (en el futuro) de un anciano que guarda un terrible secreto de su infancia, Inma Luna (pp. 182) rescatándose a sí misma como sujeto de derechos tras ver atropellada su dignidad («la que nada trae, la que anda vale, la que no os sirve ya»), etc. Podría parecer inane re-dignificar a estas personas, pero no olvidemos que para el fascio los enfermos, los parias, incluso los feos son perseguibles («Toda la hez de los fracasos: los torpes, los enfermos, los feos, el mundo inferior», Madrid de corte a checa, Agustín de Foxá). Otros poemas interesantes: La rabia contenida vierte en el poema de José Mª García Martín, donde aparece el ciudadano medio cansado, que no puede más con su vida y que somos cualquiera: «Quien no ha mirado alguna vez los muros de la propia casa / pensando atravesarlos», romper algo, hacerse daño o hacer explotar algo: «quién no ha pensado en derramar la sangre», pero se reprime: «Pero / mantengamos la calma, no perdamos el juicio». Como nos ha ordenado el Poder. Emilia Conejo expone en su poema (pp. 86-87) a una mujer musulmana, Hadiya, que debe someterse a un raspado, tras un aborto porque «el feto ya ha desistido de crecer, de palpitar». Hadiya es una emigrante, su caso es el caso de muchas compatriotas suyas que calladamente hacen su trabajo sin obtener a cambio más que el estricto salario: «Quizás seis, quizás diez años ya en España. / Pueblos de sierra / donde ahora solo ellas trabajan / solo ellas hablan la lengua, / solo ellas pagan el tabaco de sus maridos / que las esperan durante el día». La autora hace hablar a su personaje, su dignidad defiende sola: «Ya soy mayor, tengo náuseas. / Con Jasmine fue igual. / Faltan el brillo, la energía, / la tarjeta sanitaria. / Si voy a urgencias aquí, me cobran». El colectivo de los emigrantes (llamados inmigrantes desde la perspectiva del país de llegada o Amo) aparece en otros autores como Bernardo Santos (pp. 293-294, usando el título del programa Españoles por el mundo) o Antonio Mª García Castillo (pp. 129). El atque amemus de Catulo es recordado en En legítima defensa como base de vida, como parapeto frente a la injusticia social: ¿cabe el amor en cuanto que plenitud y felicidad como asidero y resistencia durante la crisis?: «Amémonos como si llegase hoy / la gran melancolía / la última escena abierta» dice Alejandro Castell (pp.79). Porque «Es terrible vivir en este tiempo / mientras viene, callémonos amando» como aseguran Rafael Fombellida (pp.111-112) y José Antonio Martínez Muñoz: «justo cuando el mundo se precipita / a la barbarie, aunque no vistas de azul / ellos sí llevan trajes oscuros», pues, cómo no, estos tiempos son también los de los mitos (el Bogart de Casablanca en este caso). En este poema (pp.192-193), Martínez Muñoz expone claramente sus prioridades: primero «tus brazos y tus labios», después «el torpe sollozo del mundo». Aunque el poeta reconoce que «los años de vigor y entusiasmo se han ido / rezumando de una vasija mal sellada», todavía comprende que es posible una cierta vida plena basada en nuestro particular proyecto de vida, «mientras el mundo se va al carajo». A esta esperanza en lo propio, contrapone Héctor Castilla (pp. 78) el desamparo: mientras «todos tienen / un puñado de cosas / a las que llaman su vida», al poeta solo le queda encontrar «un edificio con la puerta abierta» para poder dormir. «La claridad o el ruido / ya me despertarán por la mañana». No la esperanza o el deber: nada más que la claridad le empuja; el nombre popular de la luz. Marta López Vilar (pp. 177), tras una fantástica cita de Yorgos Seferis, su Vaya donde vaya, Grecia me hiere, resucita a Teseo como habitante de una Grecia desolada por los recortes: «Atenas ya no existe / —herida fría, abierta de pobreza—. / Otros reyes ocuparon el trono de mi padre». Como en Homero, en Marta López Vilar el mar y los pájaros de la Hélade son signos: «Solo existía el mar, / su negrura tan honda no me enturbió / lo que veía (…) Así me lo anunciaron las aves de la costa». Aventurero, chulo (de Ariadna, principalmente) y viajero antes de fundar Atenas, Teseo vuelve al mar como emigrante. La incertidumbre de este Teseo se desliza en otros poemas, «Bienvenido a la tristeza / de los almacenes» dice Jordi Doce (pp. 100), «En medio de la guerra cotidiana / mantengo la esperanza en pocas cosas» nos advierte José Daniel Espejo (pp. 106), pero sus hijos le mueven, le hacen cantar en medio de «un suelo movedizo / que el pánico quebraba todo el rato y que gente / valiente y generosa sujetaba a su favor». Y aventura quedarse en su recuerdo con ese canto: «Y ese enigma tan leve le acompañe / e ilumine alguna parte de su vida». ESTA EDICIÓN Cuando entregue esta reseña, la segunda edición, corregida y aumentada, estará saliendo de máquinas. Muchos de los deslices que anoto aquí estarán, seguramente, subsanados. A En legítima defensa le falta un poco de unificación ortotipográfica de todos los textos (mayúsculas —o no—, de principio de verso, sangrías, etc.), aunque entendemos que esta labor se ha visto entorpecida por la amplia nómina de autores recogidos (229 en la primera edición, 233 en la segunda!) y la imposibilidad de realizar una correcta revisión de galeradas por parte de todos ellos. Lo más grave, quizás sea que los poemas sin título no llevan ningún diacrítico que anuncie su primer verso (aunque en los textos de Sergio Gaspar y de Eduardo Moga se ha extraído el primer verso y se ha colocado, tipográficamente y entre corchetes, como título). Por esta razón, nunca sabes si estás comenzando un texto nuevo o viene de la página anterior (esto es especialmente cruel en el caso de Ana Vega y Recaredo Veredas, pues el corto nombre de la autora casi desaparece en el lomo del libro). En el poema de Gamoneda no está señalado que se trate de un fragmento, cosa que sí se señala en el poema de Félix Grande. Los mismos parámetros de las citas (cuerpo menor, alienación derecha y cursiva) se le aplica a las dedicatorias o a las indicaciones de autor, aunque hay citas con comillas y otras sin ellas. El índice de la primera edición (sólo hay uno) era un absoluto caos donde títulos, primeros versos y nombres de autores se sucedían sin diferenciación, componiendo curiosidades como el “Pródigo Pablo García Casado” o la “Carta del francotirador suicida a su hija Luis Ingelmo”. Esto sí se ha corregido en la segunda edición.
Miguel Serrano Larraz. Autopsia (Candaya, Barcelona, 2013) por ANTONIO GALIMANY 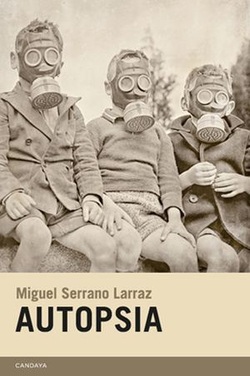 Entre las diferentes obsesiones o manías que asume el narrador de Autopsia, me interesa puntualmente su preocupación por el estereotipo, por los tópicos del pensamiento y del lenguaje. El lugar común: esa rueda de auxilio poco fiable en el automóvil de cualquier escritor. Hay un pasaje que contiene una estupenda intuición al respecto y que, como efecto colateral, constituye evidencia suficiente del formidable escritor que es Miguel Serrano Larraz. «Le digo a Mensajero —escribe el narrador de la novela— que siento el libro como algo muy lejano, ajeno. Mi comentario es tan estereotipado que dobla la distancia, la hace casi insoportable, de tan lejana. Los lugares comunes nos sacan de nuestro cuerpo, de nuestro nombre, y nos arrojan a la fosa común del idioma, del pensamiento compartido o heredado». Si hay una escritura tópica, de hecho, esa es la del reseñismo, la del comentario, la del periodismo. Nos entrenan para ejecutarla y, en ocasiones, lo hacemos implacablemente. Lo prueban las notas que tomé mientras leía la novela: Autopsia es una novela sobre la culpa y la muerte y la amistad. Sobre la violencia y la venganza y la humillación. Una novela sobre el amor y el sexo y el fin del amor. Una educación sentimental, un volumen de memorias anticipadas, un monólogo febril. Autopsia es una novela sobre los padres y sobre los hijos, y sobre esos hijos convertidos en padres. Sobre la infancia y la adolescencia y el tránsito súbito hacia la madurez. Sobre la crueldad y sobre el dolor. Una novela de aprendizaje o de iniciación, una novela generacional, un elaborado ejercicio de autoficción o de metaficción. Autopsia es una novela sobre la admiración y sobre los ídolos y sobre los héroes. Sobre la noche, sobre la experiencia con las drogas, sobre el alcohol. Sobre la música, sobre el rock, sobre el arte y el artista. Una novela sobre la intimidad, y sobre las redes sociales e internet. Sobre las fiestas, y las discos y los bares. Sobre la intrascendencia, sobre el tedio, sobre la incomunicación. Autopsia es una novela sobre una ciudad de provincias: Zaragoza. Sobre la contracultura, y sobre las tribus urbanas y sobre clases sociales enfrentadas. Sobre la intolerancia y la irracionalidad y el miedo. También sobre el arrepentimiento, sobre la vergüenza. Autopsia es una novela sobre la incidencia de una novela y sobre la inclemencia de los escritores y sobre la inevitabilidad de la literatura. Y es que Autopsia es una novela magnética y agobiante a partes iguales pero, sobre todo, es una novela difícil de reducir. (Por cierto: creo que, en este sentido, Miguel Serrano ha construido una trampa de osos para críticos y reseñistas.) Su estructura digresiva y de acumulación habilita una serie de lecturas complementarias difíciles de agotar por completo. Comentar Autopsia brevemente, implica tomar una decisión: elegir una o dos de esas lecturas posibles y avanzar en esa dirección. Eso es lo que haré.  EDNODIO QUINTERO EDNODIO QUINTERO Autopsia es también una reflexión de madurez, originada parcialmente en un viejo episodio de acoso escolar que el narrador protagonizó en calidad de perpetrador, de victimario. Miguel Serrano ha dicho, en diferentes ocasiones, que creía que el narrador de su novela, de algún modo, busca un castigo. La escritura de la novela como el contenido de la penitencia. Retomar el control de una voz desaparecida para forzarla a producir una confesión tardía y dolorosa. Hay en la novela un pasaje descarnado en el que leemos: «Saldré adelante, seguro, volveré a intentarlo, no puedo evitarlo, pero este libro, en el que he puesto lo mejor y lo peor de mí, o en todo caso todo lo que creía tener en mí, todas las herramientas que consideraba mías, a mi disposición, será para siempre un recuerdo doloroso, porque me habré expuesto por completo, con todas mis miserias, con todos mis recursos (al fin y al cabo las miserias y los recursos son lo mismo, una misma fotografía, se funden o se solapan) y no habré recibido nada a cambio, nada más que un desencanto persistente, posibilidades de abrir la lata del cinismo». De esa expedición al pasado y a la culpa y a la humillación y a la vergüenza, el narrador regresa con una confesión expansiva, prácticamente total. También, con una comprobación angustiante: la conciencia, el lugar que habitamos la mayor parte de nuestro tiempo, es un sitio incómodo. Hay algo cautivador en la escritura de Miguel Serrano Larraz: su opción por la incertidumbre, por la exploración errática de una idea o de un concepto, por la vacilación. Una escritura del vértigo, de la inestabilidad. De a tramos, el narrador duda. A menudo, incluso, enseña las dos o las tres posibilidades entre las que no ha podido decidirse y las escribe: dos o tres verbos, dos o tres sustantivos, dos o tres adjetivos. Como si calibrase en tiempo real la precisión de un recuerdo, o de juicio ético o estético. La memoria y el lenguaje —las dos caras de la forma de la conciencia— como territorios volubles y contradictorios. Ingobernables. «Si tuviera certezas —ha dicho Miguel Serrano— hubiese escrito un ensayo, no una novela». Quizás mi capítulo preferido de la novela sea el 52. Una decisión tan arbitraria como difícil de justificar. Se trata de un capítulo breve articulado en torno a una serie de comentarios sobre las páginas de las esquelas de los periódicos que desembocan en una revelación importante que por supuesto no anticiparé. Releí varias veces el capítulo 52. Más adelante en la novela, y por motivos que tampoco conviene comentar, aparecen referencias al otro género al que recurre la prensa cuando sucede la muerte: el obituario o la nota necrológica; esa glosa reservada para personajes de alguna manera relevantes. Un par de días después de concluida mi lectura, di en Youtube con el vídeo de una presentación de Órbita, el volumen de relatos que Miguel publicó hace unos cinco años. En la cinta, Miguel lee un texto. «Mi vida ha sido bastante aburrida —dice—. Ha habido muchos muertos, eso sí, pero pocos crímenes». Creo que en la intersección entre la esquela y el obituario hay una clave para una posible lectura de Autopsia. No sólo porque es un libro en el que muere gente —muertes que se anuncian en esquelas y muertes que merecen obituarios— sino, sobre todo, porque en cierto modo es una novela sobre el fin; una larguísima nota necrológica concentrada en el comentario de una vida desaparecida. El narrador admite que ha escrito el libro ante la inminencia del nacimiento de Sara, su primera hija. No es casual que apenas diga nada sobre la pequeña o sobre su mujer. El presente y el futuro no son los materiales sobre los que trabaja un obituario. Su tema, como el de Autopsia, es el pasado. Hace un par de años, comencé a leer La vida nueva, de Orhan Pamuk, atrapado por el contenido de la primera línea. La novela comienza así: «Un día leí un libro y toda mi vida cambió». Volví a pensar en el arranque de aquel libro cuando leí Autopsia y acabé fabricando una conexión que quizás ni siquiera exista pero que me ayudó a proyectar la ilusión de que al fin había encontrado esa síntesis esquiva que buscaba de la novela. Imaginé al narrador de Autopsia remixando a Pamuk a lo DJCastrop para producir una primera línea alternativa, una variación que desplaza el sentido de epifanía del original para privilegiar el carácter expiatorio de su confesión. Esa apertura apócrifa sería, aproximadamente, así: «Un día escribí un libro porque toda mi vida cambió».
Javier Gutiérrez. Un buen chico (Mondadori, Barcelona, 2012) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO 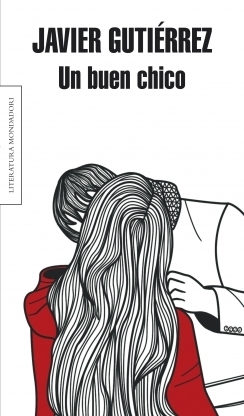 «Lo imaginas, ves la escena completa como proyectada sobre la superficie blanca de la puerta del baño, primero lo imaginas y luego te acercas a la puerta y te pones a intentarlo» (p. 139). De esta manera sentencia Javier Gutiérrez su particular thriller traumático, a medio camino entre la pura salvajada y la mediación de lo humano, que surca y hunde sus raíces en el abismo infinito de la transgresión de la regla, de la delgada línea que permite distinguir a las personas. Polo, el protagonista, realiza el discurso de la culpabilidad tapiando los recuerdos: relata y dialoga con el resto de personajes de manera fragmentada, en continuo intento de escapada para librarse de las asfixiantes cadenas del pasado: «con el tiempo uno olvida las caras, te dices. Los nombres, las razones. Uno olvida los motivos. Con el tiempo, te dices, uno pierde los detalles, los descarta» (p. 17). La constante búsqueda por la redención es el eje sobre el que se apoyan los personajes, siempre latente, siempre rozándola: los personajes beben directamente del sujeto batailleano, de la relación mortal entre eros y tánatos, tan profunda, tan oscura, que el sol, un atisbo de esperanza al final del camino, siempre se conforma como la ausencia de esperanza: «la miras, más guapa que nunca […] que desprende luz, que te ciega con su luz» (p. 26). Gutiérrez escarifica delineando la estampa de otra época, gloriosa, rebelde, imparable, que nunca volverá, y su consecución monótona, sin nada que ofrecer: la representación de toda una década en la vanguardia, en constante lucha —«entonces cada paso era un descubrimiento, entonces el mundo te parecía inagotable, un flujo constante […] evolucionabais tan rápido como podíais» (p. 38)—, acompañada del eterno retorno del trauma no superado, de los acontecimientos que lo destrozan todo imprimiendo en la piel del sujeto una marca indeleble: «desde entonces no puedes evitar que los recuerdos giren alrededor de tu pensamiento, como orbitándolo, imposible ignorar que el pasado no desaparecerá nunca» (p. 20).  www.conoceralautor.com www.conoceralautor.com Los personajes, mientras tanto, bailan al ritmo musical propio de la década de los 90 —«la música, titubeas, cómo vivíamos la música, creo, vivíamos al límite, sin normas, la música era una forma de vida» (p. 82)— apropiándose de cada uno de los cinco Cd’s que en total estructuran y van hilvanando la historia. Algunos, incluso, imprimen con su repiqueteo aspectos fundamentales de la trama, como Maxinquaye (1995): «el álbum es una combinación de hip-hop, soul, dub, rock y música electrónica» (p. 15), que muestra la fusión de voces y de momentos simultáneos a lo largo de las páginas, pero también el Ritual de lo habitual (1990), que habla sobre las drogas y el sexo, la imposibilidad comunicativa de Elect-O-Pura (1995), y el genial Nevermind (1991) de Nirvana, donde el bebé, como los protagonistas, nada buscando el objeto del deseo. Y, junto con el tiempo, la termodinámica de los acontecimientos: el calor representa el fervor de los hechos, el miedo a la verdad, su cicatriz —«ardiendo como un bonzo, desde dentro, de pie, bajo la luz cenital, bombeando combustible con cada latido, todo mezclado y todo mezclado con tu sangre» (p. 35)—, mientras que el frío representa el vacío, la incapacidad para afrontar la vida, su frialdad —«que nunca has sentido algo así, que no sabes lo que es sentir algo por otra persona, que eres un témpano de hielo» (p. 37)—: al final cuando uno sostiene un hielo demasiado tiempo se acaba quemando. Todos los gestos son importantes, sobre todo la mirada, que muchas veces parece la petrificada de Medusa: si la información se obtiene en cuentagotas a través de los largos intercambios conversacionales, las pequeñas compenetraciones son fundamentales: «te traspasa con sus ojos color acero» (p. 54); «la miras febril, incandescente, la compasión de su mirada te quema, esa piedad es como napalm, como ácido, te desfigura» (p. 96). Y, sin embargo, ¿es posible reconocer cuando empieza a perderse todo?: «una noche el suelo iba desapareciendo bajo tus pies y como un dibujo animado tú continuabas caminando sobre el vacío» (p. 34). A veces la realidad supera a la ficción —«muchas veces pienso que fue un sueño, una película, una alucinación, que nunca ocurrió» (p. 57)—, los días pasan, se amontonan, pero la vida, en realidad, se ha detenido. La historia forma una espiral que va atrapando en la podredumbre al lector poco a poco, con pistas sutiles, con finales de capítulos a bocajarro, sin miramientos, dolorosos, y lo acaba sumergiendo, asfixiándolo, confrontándolo contra los hechos, contra la verdad: seremos nosotros, al final, quien pueda obtenerla de manera sacrificial. El discurso, también, tiene algo de la posterior Autopsia (2013) de Miguel Serrano Larraz, retrato traumático de toda una generación —«una época misteriosa, la de nuestra adolescencia, los últimos años del misterio absoluto» (p. 69)—, como de la especial multiplicación de La tabla del uno (2012) de José Alcaraz: «subestimar las luces del pasado / lo deja a oscuras frente a sus errores. […] El futuro será como brindar / con las manos vacías. Ya no acierta / en qué pañuelo está el mundo, tampoco / registra su bolsillo por si acaso. / ¿Y qué hacer cuando llegue el frío y cale / hasta los sueños, cuando las heridas / empiecen a pedirle explicaciones? / Solo tendrán un hueco por respuesta, / la violenta presencia del vacío / en un espacio compartido a solas». Como la órbita de un planeta, como el vuelo del cuervo acechando, la trama ha quedado intacta: quizá sea mejor no leer ni la contraportada, hay que aventurarse, dejarse sentir en el susurro. Pocos relatos poseen tanta fuerza y hacen vibrar tan fuerte (en pura herida desangrada) como el que construye Gutiérrez: decía Hernández Navarro que el libro es un subidón literario, más allá aquí se afirma que es pura heroína, un chute directo que deja la marca de la aguja. Merece la pena ser (re)leído tras acabar el final, sintiendo la furia de las primeras páginas con otra mirada, con el dolor de otras emociones. «Nada dura, todo se corrompe inevitablemente» (p. 81). José Óscar López. Vigilia del Asesino (Celesta, Madrid, 2014) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR  ¿Se puede escribir un canto épico sobre nuestra sociedad occidental contemporánea, postcapitalista, postindustrial, post-postmoderna? ¿Se puede crear un héroe que a lo largo de las noventa páginas del poemario, conduciendo a 250 por hora, escuchando a Primal Scream, va viendo todas las cosas que nos definen, sin entender nada, en un estado de fascinación esquizofrénica, como si sobre su parabrisas pasara en scroll toda la realidad que somos o fingimos ser? ¿Puede hacerse que este héroe épico sea un asesino, un viajero insomne, Caín, y todos nosotros cuando no podemos dormir? ¿Y, además, se puede poner al lector al filo de un acantilado con los pies sobre el ser de nuestra identidad y nuestra época y, al mismo tiempo, los ojos en el abismo donde desaparecerá y sobre el que ha sido creado? (Advertencia: no lo intenten en casa. Este poemario ha sido escrito por un especialista, José Óscar López, en circuito cerrado. Abróchense los cinturones, disfruten el viaje.) Vigilia del asesino, el último poemario de José Óscar López, es una aventura lírica monumental, arriesgada, excesiva y grandiosa. La contraportada define el libro como «letanía insomne, road movie en verso, largo poema épico y alucinado». De estas tres definiciones es la última, la relativa a la épica, la que más me interesa y en la que creo que reside la esencia y el valor de esta obra. Todo poema épico refleja, a través de su héroe, de su protagonista, los valores de su tiempo, su cultura, su sociedad. José Óscar López, se ha atrevido, nada menos, que a cantar el ser de nuestra época, de nuestra sociedad occidental postindustrial del siglo XXI. ¿Quién es el héroe, entonces, de esta epopeya postmoderna? Todo el libro se sostiene por una voz, por un yo que se va (des)dibujando de forma acelerada y esquizoide a lo largo de los versos. No es un personaje definido, estable. No tiene una personalidad, un trabajo, una nacionalidad, no tiene siquiera un nombre. Es una voz que viaja en coche, en avión, que se mueve a toda velocidad, que no duerme, que no deja de ver cosas. Es un visionario, en el sentido etimológico del término: ve, es atravesado, saturado, bombardeado y emborrachado por imágenes. Así empieza el poema I: Estuve en Singapur, ciudad de rascacielos futuristas / y ganchos carniceros. // Vi mis mascotas preferidas / colgar, en mis paseos. // Vi atardeceres radiactivos. // Y vi a los hombres caminando como zombis / hacia lugares más allá de donde yo podía ver, / con sus costumbres más allá / de toda comprensión. // Demasiado borracho / para sacar ninguna conclusión, / he regresado al dormitorio. // Aviones, dormitorios. Así conocemos a este héroe, así conocemos la esencia de nuestro habitar este mundo. Visionario que no deja de ver cosas y que no es capaz de entender ninguna, siempre toda imagen más allá de toda comprensión. Ebriedad y movimiento perpetuo, desaparición del pensamiento estructurado, de las conclusiones estables para entendernos como sociedad; presente continuo de la fascinación y la imagen sin historia, sin lenguaje: aquí, siempre en el hoy: un presente continuo (…) Viajo, vivo en el movimiento, / en mi flamante coche nuevo, un automóvil / mental. // Si me detengo, moriré. Este personaje-voz-conciencia que ha creado José Óscar. Este asesino insomne y viajero, es el héroe que, dentro de toda su extrañeza lírica, refleja las transformaciones más profundas que se han operado en nuestra identidad dentro de las sociedades capitalistas occidentales. En cierto modo, el héroe épico de esta obra, al menos una de sus máscaras, que son muchas, responde perfectamente (incluso en el uso imaginario del lenguaje) al análisis que César Rendueles hizo sobre esta cuestión en Sociofobia: La modernidad líquida es un entorno extremadamente hostil para quienes aspiran a desarrollar una identidad sólida, una subjetividad continua basada en una narrativa teleológica. El triunfador del turbocapitalismo es profundamente adaptativo: tiene distintos yoes, diversas personalidades familiares, ideológicas o laborales. (…) se ha producido una transformación radical de la identidad personal, es decir, del modo en que nos entendemos a nosotros mismos. Se supone que ya no nos pensamos como un continuo coherente vinculado a un entorno físico y social más o menos permanente. Nos vemos como una concatenación incoherente de vivencias heterogéneas, relaciones sentimentales esporádicas, trabajos incongruentes, lugares de residencia cambiantes, valores en conflicto… El héroe no deja de mutar, de ver, de reflejarse para que nos veamos en él. Hago referencia al título del libro de Rendueles: Sociofobia. Y al único “oficio” conocido del héroe épico de este canto: asesino. Una característica esencial del personaje es la soledad, que tan bien define nuestra esencia (a)social hoy día: soledad, indiferencia, intercambiabilidad de las personas, las amantes, objetualización del otro, que es ignorado o consumido: Porque ya no soy nadie, me avergüenzo / de lo que fui, lo que seré, / de la falta de amor con la que desdeñé / ser alguien, ser cualquiera. // Al fin soy nadie, no te amo y destruiré / a aquellos que amenacen / mi sagrada carencia de emoción, / mi impasibilidad sangrienta y mística. Entonces, a la pregunta inicial, ¿quién es el héroe?, la respuesta ha sido ya dada, vía negativa. El héroe no es nadie, porque no es posible la identidad tradicional que nos define. Ser nadie o ser todos. La indiferencia como tesoro sagrado, aquel que permite seguir viajando, que no frena la velocidad del viaje y las visiones. Esa es nuestra épica, este es nuestro héroe: Porque he logrado ser todos, /cualquier hombre, con la llegada / de una sagrada indiferencia: // otra forma de amor, /más vasta y duradera 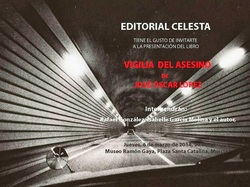 Pero no solo hemos de preguntarnos por el héroe para entender y disfrutar de este glorioso canto épico. Otra cuestión fundamental es la espacial, histórica, nacional. Es decir, la épica nace siempre ligada a un país, a una nación, generalmente a mayor gloria de la misma. Ya hemos visto que los primeros versos sitúan al héroe en Singapur; pero dos versos después está en Bangkok; diez versos más tarde, en Australia; en otro poema encontramos una ambientación plenamente norteamericana, propia del cine negro, atraído al poema por el tema del asesino; también hay un poema dedicado a La Manga; y veremos bloques de edificios, ciudades sin nombre, muchas ciudades, centros comerciales, muchos centros comerciales, a veces, épicamente convertidos en titanes, en verdaderos dioses en los que reposa lo más sagrado de nuestra civilización (Soñé con un titán y era un sueño magnífico, / su cuerpo era diez centros comerciales: / tendido sobre un vasto páramo, dormía.). Tenemos, en definitiva, una paradoja respecto a la épica, cuya explicación nos ofrece también otra clave de ese ser de nuestra realidad que José Óscar revela a la perfección. Si no hay identidad, tampoco hay Nación, ni hay Estado. Las nacionalidades ya no significan nada, como no lo hace la Historia ni los héroes a ellas asociadas, que contribuyeron a su forja. El viaje de un ser fantasmal e indiferente no acepta un país al que pertenecer, más allá de su propia mirada transparente. Nuestro mundo globalizado aparece en estos versos poetizado de una manera entre indiferente, fascinada, apocalíptica y visionaria. El no-lugar es la nación del asesino. La Manga del Mar Menor, Venecia del futuro. El centro comercial. Sitios de paso, en los que no se reside, rodeados por el mar, acechados por el mar, edificios abandonados por la crisis, también fantasmales, deshabitados, sin alma o sin identidad como el héroe. José Daniel Espejo escribía hace poco un artículo, en el que citaba el libro de relatos de José Óscar López, Los monos insomnes, como otro ejemplo más de la descentralización de las ficciones contemporáneas que abandonan los escenarios centralizados, las grandes capitales, para ubicarse en la periferia: En algún sentido, somos como Atila, donde pisamos, lo que brota es el no-lugar. El escenario intercambiable. El sitio sin atributos. Así es también el espacio que recorre nuestro héroe: hecho de grandes periferias geográficas como el sudeste asiático o de pequeñas y cotidianas periferias urbanas: La Manga, las urbanizaciones abandonadas a las afueras de las ciudades, las promociones en ruinas sin venderse… Un héroe sin identidad recorre un espacio sin nombre, al que uno no puede vincularse, un no-lugar, un centro comercial, una autopista. El sitio sin atributos. Es inevitable comparar, en este, y en otros muchos sentidos, la épica de Vigila del asesino con ese otro canto épico de la poesía moderna como es el Canto a mí mismo de Walt Whitman. No solo arroja luz sobre el género de una épica lírica, no narrativa, que cultiva aquí José Óscar López, sino que nos hace comprender, por oposición, el mundo épico de este libro. Es un viaje no tan largo en el tiempo, pero sí en el ser de una y otra época. En Canto a mí mismo tenemos una épica basada en la afirmación de identidad, en el amor casi místico a la naturaleza, al trabajo, y al hermano trabajador. Tenemos, en definitiva, un yo, un héroe que se define desde el amor, el socialismo o la solidaridad, la ecología, la fraternidad y, por supuesto, la nación, América. Ciento cincuenta años después tenemos a este héroe que también se canta a sí mismo, pero lo hace desde la ausencia de identidad, desde la indiferencia, desde la ciudad intercambiable, el centro comercial. ¿Qué ha pasado en este intervalo para que pueda escribirse hoy una épica como la de Vigilia del asesino? No será nuestro héroe, desde luego, quien responda a esa pregunta: demasiadas visiones, demasiada velocidad y demasiado presente se lo impedirán. Es esta que canta José Óscar López una sociedad líquida, como definió Bauman a las sociedades occidentales capitalistas en las que el Estado desaparece ante el Capital y la Multinacional triunfa sobre la nación y el individuo debe ser adaptable, rápido, indiferente y sin arraigos éticos, políticos, afectivos. Una sociedad de sujetos líquidos y de objetos plásticos: Mi pensamiento es líquido, / dibuja círculos, /evita los pantanos. Pienso en bolsas de plástico. / Recuerdo a mis amantes Pienso en el plástico y mi fácil convivencia / con su entidad flexible Porque amo el plástico, el vinilo, / la vida que reside, con su complejidad, /brillante e inservible, en ese tiempo opaco / que brilla cuando quiere el usuario.  Una sociedad en que la velocidad, el movimiento y el cambio, la indefinición de la identidad, privilegian la juventud como el ser supremo del sujeto-usuario-consumidor. La juventud como única identidad significativa en el escaparate del centro comercial, como decía Debord, en su Sociedad del espectáculo. La juventud manda y tiraniza nuestra manera de vernos: madurar es petrificarse en una identidad, un trabajo, una pareja, una vivienda. Hay que ser joven, es decir, líquido, ligero, rápido, cambiante, con movilidad laboral y sentimental total: Borrachos de nosotros mismos, / de nuestra juventud; / sumidos en visiones camino del lavabo, / en visiones magníficas / donde somos nosotros los primeros / en arder. Envejecer es el gran pecado, lo que te convierte en ridículo, en fuera de lugar. No hay viejos en los centros comerciales. Son una extrañeza, una incongruencia: Envejezco, eso es todo, y los colores y las luces / de burgers y avenidas, de ferias y de centros comerciales / se ríen cuando paso, me señalan y dicen: / Míralo, / es otro idiota más, y como todos /envejece. Pero hay mucho más que sociología en Vigilia del asesino. Todo lo anterior sirve para entender solamente una parte de este enorme poemario. Esa voz épico-lírica que nos lleva en su ritmo frenético y alucinado no es un solo un retrato del ser de nuestro tiempo y nuestra civilización. José Óscar también se atreve, como todo gran poeta, a seguir bajando, a poner todo ese aparato sociológico frente al negro espejo de lo que no es, de lo que puede ser, de ese enorme abismo del que entran y salen las civilizaciones, las formas de ser y entender la realidad, las palabras. Como ocurre en La Manga, en Bangkok, en Singapur, hay una precaria solidez (urbanística, identitaria, periférica) que tiene que lidiar con El Gran Líquido. No ya ese pensamiento líquido que nos define ahora mismo, sino el Mar entrando en las ciudades: ciudades de canales, como Bangkok; ciudades ganadas al mar con toneladas de dinero imaginario y arena real, como Singapur; ciudades que perecerán anegadas por el Mediterráneo como La Manga, Venecia del futuro. El Mar, la Oscuridad. Siempre bordea el héroe esos dos abismos. Sus débiles, indiferentes y fragmentarias afirmaciones identitarias bordean un espacio del no-ser que parece (deseablemente) inevitable en la poesía desde, al menos, Mallarmé. Así, el héroe se debate entre esa disyuntiva que Heidegger explicó con su hoy detestada jerga. Decía el filósofo que la esencia de nuestra civilización técnica y tecnológica se basaba en varios elementos, algunos de ellos muy presentes en esta odisea criminal en la que nos embarca José Óscar López. (Atención filósofos, a continuación encontrarán mutiladores, jiferos y groseros resúmenes/simplificaciones de Heidegger a los que me veo obligado por cuestiones de espacio). Uno de ellos era que, según el alemán, habíamos confundido el ser con el ente, por medio de un olvido del ser (es decir, el olvido del origen misterioso que reside en cada manifestación de la realidad tal y como la conocemos y que reside en la capacidad del lenguaje de significar todo). De esta manera, la esencia de la sociedad industrial y de cumplimiento total de la metafísica, era la ausencia de misterio, la transparencia absoluta en nuestra manera de conocer-confundir las cosas con el ser de las cosas. Nuestro héroe se mueve entre el olvido y el no-olvido de ese ser. Como buen héroe épico que representa su sociedad, puede afirmar cosas como la siguiente: Asumo esta total ausencia de misterio / en mi interior —soy transparente como un cielo /rabioso y líquido, dispuesto a derrumbarse. Además, esa comprensión de la realidad en la que estamos inmersos por nuestro lenguaje, llevaba también a una negación de la otredad del objeto, a considerar el ser de las cosas como el uso que hacemos de ellas, negando así todo misterio y reduciendo la otredad de los objetos al dominio aplastante, negador, asesino, del sujeto-usuario. Nuestro héroe también cumple con esa definición del ser de nuestra época heideggeriano: mundo de objetos de plástico, mundo de sujetos-usuarios, canto épico en el que el héroe es un asesino (Recordemos cómo Baudrillard llamó a este proceso de dominación y anulación del misterio y otredad de las cosas a través del sujeto-usuario: El crimen perfecto) que niega toda otredad, que la consume, la usa. Incluso la Gran Otredad, la muerte, es una incongruencia para un sujeto que lo domina todo y no acepta nada fuera de sí mismo, de su voluntad y su poder sobre el mundo. José Óscar hace que el héroe torne la velocidad de su viaje en suicidio, en decisión de dominar también la muerte, negar el poder de esa otredad máxima que es la muerte a través del suicidio: Acelero despacio pero firme, / furioso, muy seguro / de mi propia teoría, / la relativa condición / de mi ley, más allá / de los doscientos veinte / kilómetros por hora. // Atrás quedan los días y las horas / -minuto tras minuto, segundo tras segundo-/ en que la muerte conspiraba lenta / contra mí, sin contar conmigo, ajena / a la furiosa voluntad con la que piso / el acelerador.  Pero como poeta (y era en la poesía donde, según Heidegger, ese olvido no sucedía, de ahí su predilección por el lenguaje poético), como voz que se mueve en un no-espacio poético, las imágenes de la Oscuridad, de la posibilidad infinita, aparecen también una y otra vez negando la estabilidad de esta manera de ser. Se asoma nuestro héroe con frecuencia a ese espacio misterioso y límite total del hombre, en el cual se quiere una comprensión de las cosas sin sujeto, sin subjetividad, manteniéndose en el paradójico e inhóspito lugar (el bosque del poema III) donde no se da ese olvido del ser: Mi cuerpo es una casa y no me pertenece. / Un hogar transitorio / para citarnos con la noche / tú y yo / de forma duradera. // Hoguera de la mente, estoy quemando mis recuerdos / y vivo en esa luz que produce la combustión / de mis recuerdos. Es un fuego / que nunca va a agotarse. En ese espacio místico de oscuridad, sombra y bosque, donde la luz lo llama y es él al mismo tiempo, la sombra aparece como primigenia; el no ser aparece como origen del ser: Sólo sé que la sombra / es dueña de la sombra y de la luz. Pero la conclusión es la imposibilidad de la conciencia de objetivarse. El sujeto ha de ser luz, conciencia que ilumina el mundo, pero no puede conocerse a sí mismo como sujeto: esa es la paradoja de la luz y del ángel. La luz que lo llama pero que no puede conocer porque la luz es él mismo, es el reflejo que él emite, el sujeto ilumina toda la realidad con su luz, pero no puede conocer el origen de esa luz porque siempre ha sido ya: No puedo ver la luz, y me limito / a ser la luz / servil que te ilumina. // Tu luz. Al final del libro, al final del insomnio, el tema del Apocalipsis va dominando el tono épico. La desaparición de La Manga, engullida por el mar sin significado, el deseo de suicidio del héroe, todo va empujando a un deseo de escapar de la realidad que se nos ha dado a comprender y a habitar, un deseo de detener esa velocidad de los objetos y del sujeto que los mira y que no puede pararse, un deseo de dormir y hacer que cese el insomnio. Un deseo de Apocalipsis y de Resurrección; de aparición (desde la oscuridad y la destrucción sin nombre, natural, no plástica, misteriosa) de un una nueva realidad. Así, una de las últimas definiciones del yo, del héroe, se carga de esos significados oscuros que quieren escapar de todas las formas anteriores, de las formas plásticas y definidas. Las imágenes de misterio y final, de lo que hay detrás, del viento, de furia, de lo que no ha empezado todavía y, sobre todo, ese heideggeriano olvido del fin cuando termina todo nos lleva hacia esa interpretación liberadora: abrir la puerta, abrir la posibilidad de una nueva vida, un nuevo ser para las cosas, una Resurrección. Con estos versos, y con la recomendación entusiasta de la lectura de Vigilia del asesino, me gustaría terminar: Soy el viento que azota los paseos marítimos, / el monstruo que se agita en alta mar; / rehén en todas las ventanas abiertas al océano / porque soy furia, la marea que se eleva / en la consciencia trágica de un siglo / que acaba de empezar / cuando el siglo anterior aún no está saldado. / Soy la continuidad de un tiempo / que no ha empezado todavía, / el animal que sobrevive en todos los naufragios, / el olvido del fin cuando termina todo aquello / que ves a cada instante. // Soy tu sangre y también ese veneno / que devora tu sangre. // Soy tu padre, tu madre, tu hermano y tu asesino, / tu custodio. // Soy el fin de tus días y quien te abre la puerta, / quien te franquea los senderos de la resurrección. JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ. Los monos insomnes. (Chiado, Salamanca, 2013) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO «Enfrentar la escritura de una historia como quien sube a un escenario a librar un combate contra su propia capacidad de combatir. Y que los golpes los reciba, en todo caso, el espectador» (p. 45). José Óscar López, ávido lector de tebeos, nos presenta desde la portada, con dos figuras recortadas en una viñeta, doce cuentos emparentados con el discurso del cómic inesperado, caótico, confuso, siempre rico en matices, que origina aquí una poética cercana, extremadamente sugerente e ingeniosa, que el lector deberá descubrir entre la cantidad ingente de reflexiones que se proponen (recibiendo, en algún caso, el golpe literal de la prosa). Porque, además, todas las historias se van concatenando suavemente al recuperar elementos de los relatos anteriores, que transmuta la obra en un todo integrado. Las historias se vertebran en términos de oposición: dos líneas paralelas que circulan autónomas por la narración acaban, sin embargo, chocando en un punto determinado («Análogos a los secretos mecanismos que rigen el fluir del universo: caos y orden, luces, sombras; amos y esclavos, atracción y repulsión se suceden por todo lo creado», p. 84). Esto produce en muchas ocasiones una explosión que desequilibra todo el relato, pero también un amplio abanico de perspectivas, un pluralismo fuertemente presente a lo largo de todo el libro («Una nueva canción se suma a la infinidad de canciones que suenan en la radio del coche de forma simultánea», p. 13). Un rango de posibilidades en el que siempre se encuentran presente dos elementos: la música, generalmente rock, ya sea en forma de canción o de modo de expresión («Ahora usted proyecta en mí una música que ya no sé bailar», p. 57), contiene, en cierto modo, el eco lejano del paso de la experiencia utópica propia de los sesenta hacia los oscuros años posteriores, con un punto significativo en The White Album (1968) de The Beatles; mientras que lo sexual, unido o no al discurso amoroso, se encuentra dentro de todos los personajes: intimidad, violencia, deseos inalcanzables, etc., todo se da cita aquí dentro de una imaginación contingente, valiente, que no respeta nada («Si no hecho a nuestra imagen y semejanza, hecho al menos a la medida de todo lo que nos atrevemos a imaginar», p. 10). Las moralejas, por otro lado, sin situarse al final, se destilan a lo largo de la historia para que sea el lector quien las descubra y destaque: «Aunque, se recordó con humildad, nunca se deja de vivir en la ignorancia» (p. 86), o «Los callejones sin salida de esta vida tan extraña, casi siempre» (p. 160), ya que, si hay algo que también queda claro, es el constante canto a la vida que se produce: «Leer, volar. La vida es demasiado breve como para alegar quietud, quedarse detenido en un lugar, una idea, un argumento» (p. 25), como también el humor constante en cada uno de los giros argumentales: «Son dos tipos de la condicional, los reconozco porque los vi algunas veces acompañando a algún amigo condenado a los límites del tiempo subjuntivo» (p. 63), ya que divertir es un gesto necesario hoy en día: entretener al lector dentro de un abismo profundo, a veces trágico, en ocasiones inesperado, siempre alegre, al final siempre hay una catarsis que no deja indiferente. Los protagonistas, a su vez, sufren una inversión: la naturaleza canta y los animales, que bailan, hablan, leen mentes y recitan a Platón, conforman una doble vía: por un lado, se erigen como un contrapunto en la historia, desestabilizándola por completo en un absoluto delirio (como las apariciones de Howard el Pato en los cómics Marvel); mientras que por otro se erigen como seres más sabios que los humanos («que ser humano no consiste más que en estas incesantes transformaciones. Estas metamorfosis. Una animalidad constante, que no cesa», p. 100), mientras que éstos se conforman como meras bestias presas de sus deseos más voraces. Todo se altera y tergiversa: ‘El club de la siesta’ se opone a El club de la lucha como una organización que experimenta el tiempo íntimo del cuerpo, aunque en esta sociedad envidiosa, pueda convertirse en objeto de conspiraciones; el actor porno John Holmes, inspirado en un personaje real, se muestra en su autopista hacia el cielo más puro de lo que podría aparecer (que inevitablemente recuerda a ‘El duro adiós’ (1991-1992), del Sin City de Frank Miller). Y las propias historias dialogan entre sí: la apuesta por la vida en ‘El universo es un jardín a nuestro paso’ con el ritual de fecundación descrito en voz baja, y ‘Los monos insomnes’, que juega con el concepto de trauma y obstáculo amoroso para dejar un travelling sangriento, sin miramientos, que produce, todo hay que reconocerlo, bastante mal cuerpo.  Diálogos desconcertantes contenidos en ‘El mal, la brevedad’, un inteligente juego de metaficción (que recuerda a la última película de Hector Mann en El libro de las ilusiones de Paul Auster) sobre el propio proceso de escritura, constante, doloroso, obsesivo, que siempre es, desde la transmisión de las emociones, un fracaso continuado («Y esa decepción tornándose en desesperación, ya no con cada relectura obsesiva sino desde la maldita primera vez que empecé a pasar sus páginas», p. 24), desatado, desgarrador, pero necesario para la vida; y en la peculiar relación, considerablemente tóxica, en ‘El oso y la estrella’, donde pelean hasta el final el desprecio sadomasoquista con el amor platónico. Confrontaciones, en definitiva, por todos lados, como bien demuestra ‘Un sabio lee en las nubes’, donde el protagonista argumenta contra los ‘Oídos/Ojos/Lenguas del emperador’, que remite obligatoriamente a los agentes del Estado de la distópica sociedad descrita en V de Vendetta (1982-1983), de Alan Moore. Al final, todos los cuentos están relaciones por hilos imperceptibles, que, no obstante, dan cuenta de la vida, del fracaso, de la desesperación, pero también de la necesidad de pasarlo bien, de reír, de mirar hacia el cielo para buscar nuestra estrella: «un mapa donde uno pueda guiarse, y desplazarse dentro del propio mapa. Hágalo grande, gigantesco; porque se trata de perderse en él» (p. 47). Los animales, como reza el último cuento, se han silenciado: es tarea del lector descubrir la última razón en el panorama que ha delineado sutilmente Óscar López, que es de obligada visita: visiten y piérdanse, el viaje merece la pena. PEDRO PUJANTE. EL ABSURDO FIN DE LA REALIDAD (Ediciones Irreverentes, Madrid, 2013) por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ 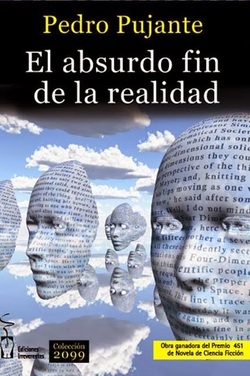 Pocos autores han generado tanto consenso favorable, entre los jóvenes escritores de la última década, como Enrique Vila-Matas. Quizás porque el proyecto del escritor barcelonés ataca el centro de la creación literaria, constituyendo no tanto una literatura metaliteraria, como suele decirse, sino intra-literaria, vivida y narrada desde el centro mismo de la fiesta de la ficción, en la almendra de la construcción narrativa, para festejar y reproducir, en tiempos que pareciera suponen el monopolio de las novelas de usar y tirar, un bucle encerrado en sí mismo -un en-sí-mismo literario, que se mira en el espejo de los referentes de la tradición que el propio Vila-Matas ha elegido- para la salvación y la perpetuación de la gran literatura. Y no solo ha sido grande el consenso, sino también la influencia. Es difícil afirmarlo con rotundidad, dada la gran cantidad de novelas que se publican y la imposibilidad de leerlas todas, pero pocas han debido de escribirse tratando de mezclar esa influencia con el género de la ciencia-ficción. Yo me atrevería a decir que ninguna, al menos hasta ahora. Porque Pedro Pujante lo ha hecho con su primera novela, El absurdo fin de la realidad. “Me enteré ayer, o quizá hoy de que ¡llegan los extraterrestres a mi pueblo!”. Así empieza esta obra, y el género al que se adscribe –ha ganado el I Premio 451 de novela de ciencia-ficción, de la editorial Irreverentes- es presentado de forma directa, pero también tenemos ya un ejemplo del humor tan absurdo como entrañable que recorre todas sus páginas. ¿Amanece que no es poco? ¿Bienvenido Mr. Marshall? Algo de esto hay, pero hay sobre todo las sorpresas que la novela nos depara: no pienso desvelarlas. ¿Vila-Matas mezclado con ciencia-ficción? Si es así, creo que es una mezcla inédita hasta ahora, como ya he dicho. “Me enteré ayer o quizás hoy”, leíamos. Pero espera, ¿eso no es el principio de El extranjero de Albert Camus: “Mamá ha muerto hoy, o quizás ayer, no lo sé”? La batidora ficcional de Pedro Pujante deconstruye el existencialismo, y la ciencia-ficción, así como la plácida, pero también anodina, vida en provincias cuyo pulso queda atrapado en afirmaciones como la de que los libros son ventanas a lo desconocido, ya lo dijo mi padre adoptivo, un hombre que jamás ha leído un libro pero que sabe apreciar su valor intrínseco. No ha leído nunca porque, según él, tenía miedo a lo desconocido. Pedro sabe muy bien que la literatura es, ante todo, ese aventurarse en lo desconocido. Y también que el terreno más desconocido para todos nosotros reside en nosotros mismos. Uno de los recursos más divertidos de la novela es la cita que abre cada uno de los pequeños capítulos de la novela, y devenido diálogo con escritores que le han precedido, o cineastas, o personajes de ficción; es un diálogo brillante y divertido; hay incluso autores inventados, mezclados con los reales, y también proverbios “venusinos” como este: “El mayor día de tu vida lo descubrirás otro día”. Y Shakespeare o Sebald, pero también foros de internet de cocina, y la Biblia y el Tao Te King. Añado aquí una cita que es real –bueno, supongo-, de George Romero, primer cineasta que hace famosos a los zombis en el cine, y que vuelve a dar la medida del humor de la novela de Pedro Pujante: ENTREVISTADOR: Siempre se le ve sonriendo, ¿qué lo hace tan feliz? GEORGE ROMERO: Supongo que mis pesadillas se las dejo a ustedes. Pedro, como buen hijo de su tiempo, mezcla con inteligente desenfreno alta cultura y baja cultura, o cultura popular. Hay en su libro una posmodernidad sencilla y directa, que ataja hacia la esencia de las ideas que vertebran el pensamiento desde la segunda mitad del siglo XX pero sin necesidad de alharacas ni fatigas, con esa sencillez y quintaesencia que solo logran los buenos escritores; por ejemplo cuando escribe: Olvidamos constantemente. Y los recuerdos son muchas veces fragmentos de otras veces que recordamos. Recuerdos de otros recuerdos que se jalonan, se superponen y enhebran una memoria falsa y adulterada. No recordamos el día en que nos bañamos en el río. Recordamos la última vez que tuvimos tal recuerdo. Y así sucesivamente. Recordamos recuerdos. Son reflexiones que se suceden al hilo de la vida del protagonista en Orentes, una hilarante vida social en un pequeño pueblo imaginado, y una no menos hilarante vida mental, la de este personaje, trufada al mismo tiempo de poesía y de verdadera filosofía. “¿Por qué esa obsesión casi poética y demencial”, se pregunta, “de atribuir significados a todos los significantes?” , y es una pregunta que conecta con la posmodernidad, pero también con las vanguardias históricas, de las que Pedro es deudor, por ejemplo Kafka: regresamos a uno de los centros dilectos de esa resistance literaria de la que hablábamos antes –uno de los autores preferidos por Vila-Matas, pero ¿acaso es posible un autor valioso literariamente y que no sea admirador, de alguna forma, del universo kafkiano? ¿Es posible, después de Kafka, un autor literario que no sea kafkiano por acción o por omisión?-. El en-sí-mismo literario reaparece una y otra vez, formulado por el narrador de El absurdo fin de la realidad con un humor descacharrante: “Lo mejor que hay después de leer novelas es no leerlas”, afirma este. Es decir que, en uno u otro caso, sea por acción u omisión, está la voraz pasión lectora; y como toda buena paradoja, ese viejo arte que inventaron los primeros pensadores, la que Pedro Pujante formula con esta frase resulta muy reveladora: sea para afirmarla o para negarla, la literatura siempre está ahí, alimentando la pasión.  Hay más ejemplos de poesía y filosofía: Los niños, pues, son como recuerdos que se pierden con la edad del tiempo viejo y la amnesia de la vida. ¿No seremos los adultos la memoria fragmentaria y dolida de un tiempo ya extinto? Sigo centrándome en estas perlas, estas frases afortunadas que afloran por toda la novela, porque el hilo del argumento prefiero dejarlo intacto para ustedes. Sigo con esta filosofía de Pedro Pujante, que también entra de lleno en el aburrimiento de la vida en provincias; lo pequeño, la vida humana y su modesto arañar con el pensamiento en el misterio de la existencia, se conectan con lo grande, los eventos cósmicos, cuando el narrador sentencia: El eterno retorno es una idea que seguramente está bien considerada en toda la galaxia. El Big Bang continuo, la explosión, la implosión, etc. Las galaxias a la deriva, agujeros negros, viajes ultrafotónicos. Todo vuelve a su punto de partida. Como intentar evadir este mundo que nos oprime. Sí, me siento oprimido en esta envoltura de orentense mal aprovechado y sin pasado. No quiero adelantar nada de su argumento, repito, sobre todo de su final. Pero les adelanto alguna de mis impresiones: creo el narrador de esta historia hace un compendio, casi sin pretenderlo, de aquello que nos constituye como especie, acuciado por la llegada de esos grandes “otros” que, en nuestro imaginario, desde la segunda guerra mundial, sobre todo, y a través del cine y la ciencia-ficción, representan los extraterrestres: esos que, si se confirmase su existencia, nos dirían que no estamos solos en este gran enigma que es el universo. Claro que también podríamos añadir: ¿no estamos solos, en el universo, como “vida inteligente”? ¿Qué vida inteligente puede encontrar nadie en nuestro planeta? Y ahí empieza la farsa, la gran comedia, esa broma, seria en el fondo, de la que da cuenta a su manera la novela de Pedro Pujante. Quizás lo que nos constituye, ante todo, sea nuestro carácter absurdo, y nuestra pequeñez. Pero también el amor, y el humor, quizás solo estos dos ingredientes nos hacen grandes. Así como la necesidad de inventarnos a nosotros mismos, y de inventar las historias que queremos que nos cuenten. Inventar, por ejemplo, la posibilidad de vida inteligente en otros planetas, si no inventar a secas la vida inteligente. Jugar a que existe en alguna parte. Una de las conclusiones posibles a las que llega Pedro Pujante a través de su narrador es que lo mejor de nosotros es nuestra necesidad de contar historias, y de que nos las cuenten. Porque estamos hechos de historias, además de carne. Dice el narrador de El absurdo fin de la realidad: Somos más que carne […] carne y literatura, aunque jamás he visto a un carnicero leer un libro. Esta imagen no me vale para el discurso pero me ha venido y no me la puedo sacar. Carnes y versos, palabras y vísceras, corazón, poesía, fantasía, cartílagos… Toda la novela queda vertebrada por esa esencia narrativa que nos constituye como especie, una especie de seres que narran, y se narran, y que solo pueden imaginar a una entidad creadora y superior a imagen y semejanza de sus creaciones. Cita Pedro Pujante a Augusto Monterroso, cuando el autor guatemalteco escribe: “Dios aún no ha creado el Mundo, y solo lo está imaginando”. Si considerásemos a lo escritores como una divinidad repartida en muchos, que a su vez son trasunto los unos de los otros, qué curioso ateísmo sería ese. ¿O hablaríamos de agnosticismo? Dioses inter pares, en todo caso, todos esos autores que han creado el mundo para el mundo; nuestro mundo mental, el mundo que nos contamos los unos a los otros. Hay escritores como Pedro Pujante que aún lo hacen, crear el mundo, para seguir contándonos nuestro desconcierto. Escribe Pedro Pujante en su novela: ““Los autores se funden y se pierden en su espacio anónimo”. Y también: “Quién fuera Dios para crear de la nada. Gran poeta cósmico, genio anónimo e incierto”.
La historia de los hombres es la historia de lo que todos esos hombres han sentido e imaginado alguna vez. Porque esa es toda la realidad que los hombres llevan consigo a cuestas, todo su legado. Perfecto, por ejemplo, para meterlo en una capsula que salve del tiempo, y dé testimonio a cualquier pueblo extraterrestre, extrasolar, de lo que para muchos supuso en nuestro planeta, en nuestra absurda civilización, la literatura. He intentado acercarles a la novela sin desvelar las sorpresas de su argumento, mediante una lectura personal y aventurándome por el rodeo de una interpretación. Pero admite muchas más, prueben ustedes. Acérquense a ella y disfrútenla, no va a decepcionarles. NATXO VIDAL GUARDIOLA. LA NIÑA QUE JUGABA A LA PELOTA CON LOS DINOSAURIOS (Huerga & Fierro, Madrid, 2013) por JOAQUÍN JUAN PENALVA  La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios es el tercer libro de poemas de Natxo Vidal Guardiola (Monóvar, 1978), un autor que, verso a verso, ha ido templando una de las voces líricas más interesantes de nuestro panorama poético más reciente. Con anterioridad, Vidal, que en la vida civil es profesor de música, ya había dado a las prensas dos poemarios, Atrás no es ningún sitio (poemas para diez mil kilómetros después) (2006), un cancionero de corte intimista y cotidiano que recibió el accésit al VI Premio de Poesía Dionisia García‑Universidad de Murcia, y Sal en los ojos, libro con el que resultó candidato a los Premios de la Crítica Valenciana, y al que Luis Alberto de Cuenca, en la carta‑prólogo que inaugura el volumen, se refería en términos de «pinball poético». Si algo caracteriza la poesía de Natxo Vidal Guardiola es su tono, a medio camino entre el pesimismo y la esperanza. Publicado por la editorial madrileña Huerga & Fierro, La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios es una colección de cincuenta y seis composiciones, la mayoría de ellas breves y sin título, que se reparten en cuatro apartados bien diferenciados, si bien el primero y el último —“Últimas voluntades” y “Cierre”— solo incluyen una pieza, que sirven de entrada y salida del libro, respectivamente. La parte central del volumen la ocupan las otras dos partes, “Elige el dolor” y “Elige la catástrofe que quieras”, con veintinueve y veinticuatro composiciones cada una. En el prólogo que precede al conjunto, titulado “Habitante ardiendo”, Juan de Dios García ofrece los temas fundamentales de la poesía de Natxo Vidal: «poemas poblados de cine, fútbol, dolor, familia, héroes parodiados, música, extraterrestres, viajes, supernovas, balandros, madres...». La composición que abre el libro, en realidad, podría haber sido un magnífico colofón, sobre todo por sus últimos versos: «pero sobre todas las cosas / una: / desayunar un día / cogiéndonos la mano / mirarnos a los ojos: / hacer balance y no / sentir vergüenza». Toda la primera parte, “Elige un dolor”, puede leerse en clave de cancionero amoroso. Magnífico es el poema que comienza con los versos «Tú eres / el único país que reconozco, / algo así / como un montón de mapas desplegados / encima de mi cama. / El hueco entre tú y yo, / cuando duermes conmigo, / la única tierra / que ansío conquistar», que recuerda a “Lo demás son historias”, de Karmelo C. Iribarren: «Mi mujer y mi hija, / estas paredes y estos libros, / un puñado de amigos / que me quieren / —y a los que quiero de verdad—, / las olas del cantábrico / en septiembre, / tres bares, cuatro / con el garito de la playa. / Aunque sé que me dejo / algunas cosas, puedo decir / que, de ser algo, esa es mi patria. / Lo demás son historias». Ese mismo tema es recurrente en algunas piezas posteriores, como cuando Vidal Guardiola afirma «Me basta con saber que sigues siendo / la única bandera / que besaré en mi vida». Algunas composiciones destilan un fino erotismo, otras rescriben alguna historia desmitificándola (‘Troya Bank’) e incluso hay un par de textos en prosa que cuentan la historia del ‘hombre bala’ y del ‘hombre que se comió su propia mano’.  La segunda parte, “Elige la catástrofe que quieras”, se mantiene fiel al espíritu de la primera y también alterna un cancionero amoroso (por ejemplo, en ‘Sinestesia’, ‘como salen las nueces de los árboles’ y ‘decálogo con estrambote’) con la crítica social y un par de textos en prosa (‘El hombre que quería ser Scarlett Johansson...’ y ‘Julio de 2013. Leo en El País...’). La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios se cierra con un poema sin título de tan solo tres versos: «Tal vez no fuera yo / lo que necesitabas. / Pero ya es tarde para algunas cosas». En cierto modo, esta composición dialoga con la primera del volumen y enmarca perfectamente una poética que bebe de lo cotidiano, de lo que rodea al poeta, lo que no quiere decir que sea una lírica netamente autobiográfica, sino que bebe de la propia vida, si bien transformada en poesía. El amor, la familia, el cine y otros muchos de los temas que ya habían aparecido en las composiciones de Sal en los ojos se reúnen nuevamente en La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios, que supone un paso adelante en ese pesimismo esperanzado que se ha convertido en el rasgo distintivo de la lírica de Natxo Vidal, una poesía moderna y directa, sin retórica ni concesiones, como la propia vida, en fin. |
LABIBLIOTeca
|
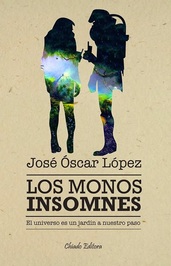
 Canal RSS
Canal RSS
