|
ANTONIO GÓMEZ RIBELLES. LAS LAGARTIJAS GUARDAN LOS TEATROS (La Estética del Fracaso, Cartagena, 2021) por NATALIA CARBAJOSA Hablar de intemperie y de desarraigo metafísicos en esta época de refugiados, desplazados, inmigrantes y afectados por inundaciones, terremotos o volcanes que, en cuestión de segundos, pierden los bienes de toda una vida y a sus seres queridos, puede sonar injusto y banal. Como siempre ocurre, lo urgente —y vaya si lo es— nos hace perder de vista lo importante: en este caso, que cualquiera que llegue al mundo o se despida de él, por bien rodeado que se halle de paredes sólidas y de una prole afectuosa, lo hace desde su menesterosa condición de ser desnudo, solo y desarraigado. La conciencia, en momentos de especial intensidad o estado de alerta, así se lo recuerda. La poesía, como límite humano de la condensación del pensamiento que puede llegar a ser, también. Los poemas de Las lagartijas guardan los teatros captan sin énfasis añadido esta precariedad existencial, simbolizada en el doméstico y milenario reptil —las lagartijas— que, bien como recuerdo de una infancia nada edulcorada en la que «morían a manos de niños crueles», bien como guardianas impasibles de las ruinas de un teatro —y ahí seguirán cuando esas ruinas, lo mismo que nosotros, se hayan desintegrado por completo—, aportan a este edificio poético a la vez individual y colectivo proporción y perspectiva. Desde este lugar/umbral donde todo es impreciso, todo fluctúa y se derrama caprichosamente de un extremo a otro sin llegar a definirse por completo —la casa y el mundo de afuera; el presente y el pasado o, mejor dicho, el “yo” presente y pasado; la luz y la sombra; el objeto y el ojo que mira/la palabra que lo nombra—, los versos, a menudo desgranados más bien en prosa poética, resuenan sin embargo como adagios definitivos, incluso en su aparente sencillez: «Así huiremos del pequeño porcentaje recordado»; «La memoria crea y ocupa»; «El otro [espacio habitable], el real, sigue dentro de nosotros, permanentemente habitado en el pequeño teatro de la memoria»; «Un aire tranquilo guarda el tiempo como si nada avanzara»; «Ya no hay mudanzas, solo retiro»; «La casa irradia y se expande»; «algo en nosotros decidió qué cosas merecían salvarse del olvido y cuáles no»; «Solo me salvan las ciudades cuando ya no estoy en ellas»; «Es hermosa y no lo quiere saber, en ella está la lluvia»... Gómez Ribelles insiste en la imposibilidad de aprehender el instante, mucho menos de dejarlo registrado con cierta solvencia en palabras o —a pesar de tener, como pintor, más fe en las imágenes, tal como ilustra el poema ‘Que no sea palabra’— de almacenarlo en la memoria fotográfica con ilusión de veracidad: «cuando las cosas que vemos no coinciden con los recuerdos es mejor quedarse con ellos». De este modo, revela un asunto crucial y común a todos en nuestro paso por la vida, ese que hace que volvamos con reticencia o extrañeza a las fotos antiguas y que prefiramos quedarnos con las que ha inventado, con persistencia y mucho más éxito, nuestra imaginación. Y ahí entra su aliada, la poesía, con su torpe y humilde material de acarreo, reunido a lo largo de los años: la palabra que “salva” —por cuanto rescata del olvido— «allí, donde el tiempo nos abandona».
Las lagartijas guardan los teatros restituye a la intemperie temporal y espacial que nos constituye su cualidad de inexpresable, más allá de soluciones ya ensayadas («no es eso, no es eso») o teñidas por la nostalgia («Creer que las cosas te esperan. / Que retornar a esos sitios hará que aparezcan de nuevo / y que contengan en su letargo todo lo que fue tuyo. / No es verdad»). El tono adoptado, sin embargo, no pierde nunca la serenidad, ni la conciencia lo que significa ser «moderadamente felices». Se dulcifica aún más, por ejemplo, al constatar que la persona amada ha entrado en un recuerdo que antes solo le pertenecía al poeta, y lo ha hecho suyo —el verbo correcto, en el universo temático del autor, sería que lo ha “habitado”: «¿te acuerdas de cuando me sentaba aquí? Claro que me acuerdo, me lo has contado. La miro, y comprendo que es verdad». Conocido hasta la fecha sobre todo como pintor, si bien los temas de sus exposiciones, así como las palabras que acompañan los catálogos correspondientes, siempre delatan esa vocación compartida entre la expresión artística visual y la lingüística, Gómez Ribelles ha escrito un poemario que sorprende por la depurada e inspirada transmisión que realiza de sus preocupaciones fundamentales. Depurada, porque no cabe en él la complacencia de la mera anécdota personal, sin voluntad de asomarse un poco más allá de sí misma. Inspirada, porque entre sus páginas, y no a modo de tratado filosófico sino desde la belleza despojada de la poesía, se articulan pensamientos complejos que, al menos en quien esto escribe, han conseguido arrancar más de una vez durante la lectura la siguiente expresión: “sí, es eso, es eso...”. “Eso” que nunca se llega a nombrar del todo, sí; la poesía.
1 Comentario
ALBERTO CUBERO. TRAZO (S) (Eolas, León, 2021) por ANA BELÉN MARTÍN VÁZQUEZ EL IMPOSIBLE DECIR QUE NOS INTERPELA Trazo (s) es el sexto poemario que firma Alberto Cubero (Madrid, 1972). Poeta, ensayista y profesor de escritura creativa y terapéutica, el texto refleja los temas que cruzan su obra y los dilemas del autor en torno al lenguaje poético. Entre los primeros, una rica sucesión de conceptos abstractos que entrelazan palabra y pensamiento: el otro, el límite, el espejo, el reflejo... En cuanto a la forma, y en línea con su ensayo Qué entendemos por entender la poesía (Escolar y Mayo, 2017), un lenguaje poético que es indescifrable e insuficiente, siempre tentativa; un decir o balbuceo que adviene al poeta, muchas veces desde lo inconsciente, y está, según entiende Alberto Cubero, a años luz de lo denotativo, del decir práctico y cotidiano. Como escribió Bernard Noël en la cita que abre el libro: «El trazo tiene doble faz: es nuestra locura de ir hacia las cosas y la loca contención que nos impide alcanzarlas, al velarlas con el deseo mismo que tenemos de ellas». Sin duda, esta ambivalencia, esta tensión entre el deseo y la mutilación de ese impulso, esa veladura que condiciona la existencia, impregnan las páginas de Trazo (s). En el prólogo, el escultor Evaristo Bellotti ahonda también en la dualidad entre el trazo y el saber, entre nacer y morir, entre certeza y verdad. Leemos en el prólogo: «Podría hacer historia, fundar una cultura, instrumentalizar el trazo. Pero no. Juega. Su-no-saber poeta reinicia un infinito». No podemos estar más de acuerdo. Alberto Cubero no sienta cátedra en sus poemas. Por el contrario, duda, reescribe, tacha, experimenta, rompe... Y como dice Bellotti: «Inventa la escritura. Pero no es suficiente». Quizás porque escribe desde la extrañeza que suscitan palabra y escritura, y la importancia de la grieta, la fisura que se da como una constante en su escritura poética. El origen de este libro fue una serie de poemas cortos, fruto del trabajo conjunto de Alberto Cubero y la fotógrafa Mª Jesús Velasco, que dio pie a la exposición titulada Fragmentación del límite. Si al principio la imagen evocó la palabra, aquellos versos propiciaron otra búsqueda. La noción del límite seguía haciendo preguntas que Alberto Cubero respondía en nuevos poemas que fueron naciendo sin prisa, como suele ocurrir con lo que nos ronda y se hace poesía. Los primeros versos reposaron el tiempo necesario para una lectura destrabada del proyecto inicial. Giraban sobre temas que atraviesan la mirada y la obra poética del autor: la conformación del sujeto, el lenguaje y su dificultad, la otredad como alteridad y espejo, y también como elemento refractario. «El límite taja divide», dice Trazo (s) en una idea recurrente: «desde el umbral // qué se reabsorbe»; «forzar los goznes / del afuera / instante ebrio». El sujeto está rodeado de vacíos: «desgarrar lo inhabitable / una vez dentro // construirás»; «lugares donde no se reconoce identidad alguna»; «sobre las señales / de lo huido / cruje / el sujeto». El cuerpo es también un espacio desmembrado más que un todo: «aspereza insobornable entre los tejidos»; «reptan por la médula balbuceos». Por su parte, el lenguaje es deseo y dificultad: «qué tras la dentellada del verbo en la pulsión»; «veladura que pronuncia huecos»; «esa otra piel torsión de la palabra»; «un nombre rasga la sutura». El uno se relaciona con el otro, en una tensión constante entre interior y exterior: «los otros forjan / el contorno que alberga // fragmentos»; «entre lo expulsado y lo que insiste // en tensar // el cuerpo»; «tajas la piel / de otro / / sangran tus llagas»; «el otro interpela lo que no somos».
Página a página se va estableciendo un universo que entrelaza e interpela al lector, desde esa segunda persona tan habitual en la poesía de Cubero, que se enfrenta al límite, al cuerpo, a la tensión entre el yo y el otro, el dentro y el afuera... Y todo ello desde un lenguaje, concepto y metáfora, que busca, persigue, intenta y se quiebra. Un lenguaje que rompe con las leyes de la gramática para ser coherente con lo que dice o intenta decir. Al reseñar este poemario tenemos también que hablar del silencio, el amplio espacio blanco que se genera en cada página y también entre los versos. En el prólogo, Evaristo Bellotti dice que ese blanco «no es un fondo para arrojar luz (...) ni es el vacío». ¿Qué es, entonces? Yo me inclino por creer que es la pausa que se ofrece al lector para que acometa el siguiente verso lentamente, haciéndose preguntas, construyendo su propia lectura. El libro se nos ofrece con dos líneas de escritura, como un diálogo indecible con lo otro. En la zona inferior, los poemas breves; y arriba, oraciones conscientes y reflexivas que indagan en los temas enumerados, en sus raíces y ramificaciones. Oraciones que pueden ser una sola palabra, en esa búsqueda esencial y desafiante de la escritura de Alberto Cubero que se reconoce en la «cortedad del decir» formulada por José Ángel Valente. Entre los dos espacios de escritura surge un puente, pero los dos textos que recoge la misma página no son pregunta y respuesta, sino que Trazo (s) propone una conversación alterna y recurrente donde el lector elige su lectura a lo largo del libro. El trazo es también la pincelada de Henry Michaux. Esa huella que evidencia la imposibilidad del lenguaje, que intenta inútilmente traducir lo que adviene al poeta. Sin lograrlo. La palabra que se le susurra y es mero trazo sobre un papel flanqueado de silencio. ANTONIO MUÑOZ MOLINA. PLENILUNIO (Seix Barral, Barcelona, 2016, reedición) por JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ Con el abuso sexual y el asesinato de una niña como hilo conductor, arranca una novela policíaca que no es puramente una novela policíaca. Sobrepasa el género porque nos muestra mucho más que la mera exposición del crimen y su consecuente esclarecimiento; también se ocupa de los personajes que aparecen y de la sociedad, el momento histórico y la ciudad en la que se desarrolla la trama. Podemos dividir los personajes entre aquellos de los cuales desconocemos el nombre (debido a la necesidad que manifiestan de ocultarse y a sus problemas para comunicarse) y aquellos cuyo nombre nos es explicitado (a pesar de, en algún momento, haber sentido la misma necesidad de permanecer ocultos). Entre los primeros están el inspector, el criminal y el terrorista. Entre los segundos figuran la maestra Susana Grey, el forense Ferreras y el padre Orduña. El inspector es la columna vertebral de todo el relato. Acaba de regresar a la ciudad en la que vivió de pequeño, que tampoco se especifica, de su destino en una brumosa ciudad del norte, donde permaneció mucho tiempo. Allí ejerció su oficio en tremendas condiciones, y esa información nos sitúa temporalmente en los años más duros del terrorismo, también innominado. Resulta clara la diferencia entre su vida anterior de hombre casado y conviviente con su mujer, consumidor imparable de alcohol y tabaco, y su vida actual de hombre sobrio y comedido, visitante recto y comprometido de su esposa, residente en un psiquiátrico resultado de la insoportable tensión de lo vivido en la ciudad norteña. Por una parte, veremos cómo se ocupa de dar con un criminal abusador sexual (y asesino, en el primero de los casos) de niñas; por otra parte, es el objetivo de un miembro de la banda criminal que lo persigue para darle caza, aunque este aspecto resulta muy tangencial y tiene poco peso, ya que podría haber sido una línea a la que haber sacado mucho más partido, si bien es cierto que por ella se llega a un final abierto en el que atenta contra su vida y del cual no sabemos el resultado. El criminal es un joven lleno de frustraciones de todo tipo: sexuales, sociales y personales. Es una persona absolutamente irrelevante que vive en un entorno al que odia, en un barrio que detesta y desempeñando un trabajo que desprecia profundamente. Percibe que la vida es injusta con él y que no le da lo que merece, por lo que se percibe a sí mismo como una víctima. Impotente, consumidor de porno, objeto de burlas por el tamaño de su pene por parte de sus compañeros de mili (otro dato que nos da una pista sobre el tiempo en el que discurre la acción), de cara a la galería, es un muchacho tímido, de los que aparecen en las noticias y sus vecinos no dan crédito a que, tras su máscara, se agazapara semejante monstruo. Mediante el monólogo interior, Muñoz Molina retira esa máscara y podemos conocerlo de verdad, pese a que «él puede decir, en el secreto de su impunidad, “Yo sé quién soy”, él sabe que ha raptado y ha matado». Se trata de alguien «que se parece a cualquiera, pero que no puede ser del todo idéntico a los demás», con «manos que pueden pertenecer a cualquiera, que no dejan casi huellas dactilares, manos invisibles, las manos automáticas que repiten gestos y destrezas y que sin duda guardan una memoria más poderosa que la de la mirada». El terrorista se registra con un nombre falso y hace su trabajo desde la sombra, con lo que el autor, veladamente, lo ajusta a una categoría en la que no llega a ser persona. Susana Grey, la profesora de Fátima, se dejó subsumir por un matrimonio tóxico. Se irá redescubriendo y reclamando su lugar en el mundo y, con ello, obligará también al inspector a posicionarse. Es el suyo un apellido que puede tener dos lecturas: gris, en inglés, y rebaño, en español, y ambas hablan del personaje, que fue una mujer sin aparente importancia que se ocupaba de los niños. Con ella, de la que siempre estuvo enamorado, enlaza Ferreras, el forense, quien era amigo de su exmarido. Es un hombre contrapuesto al inspector, que será quien finalmente mantenga una relación con Susana. Parlanchín y vital, también es muy profesional, y protagoniza una de las escenas más duras del libro, la exploración de la segunda niña. El padre Orduña conoce al inspector desde niño, pues, en los años de la dictadura, lo enviaron a su internado. Fue, en su momento, defenestrado por ser un cura obrero, contrario al régimen franquista, aunque también esto se deduce por el contexto. Ayudará al inspector y también al lector a conocer el pasado. La luna podría considerarse otro de los personajes reseñables. El autor recoge que «Marcel Proust creía de pequeño que todos los libros trataban de la luna». El inspector, tras el segundo ataque, solicitó las «fechas y horas exactas de la aparición de la luna llena en los últimos meses», al reconocer un patrón de conducta. Los temas de la obra son el amor, la violencia, la responsabilidad individual y colectiva y la búsqueda y revelación de la verdad. El primero se da en su vertiente de amor agotado, entre el inspector y su mujer; el no correspondido de Ferreras hacia Susana; el baldío que sintió Susana por su exmarido; el adúltero de Susana y el inspector, y el amor de los padres por sus hijos. La violencia surge de manera colectiva y normalizada en el psiquiátrico, teniendo medicalizados a los pacientes, en la separación de la propia familia y el ingreso en internados, en los estamentos policiales en tiempos del franquismo, y a manos de la banda armada. También, obviamente, hay una gran carga de violencia individual, llevada a cabo por el violador contra los más débiles, como niñas y prostitutas, y la del terrorista. Muñoz Molina deja meridianamente claro, mediante el inspector, su mujer, Susana, Ferreras, el padre Orduña y los padres de las niñas, los efectos devastadores que ambos tipos de brutalidad producen en las víctimas. La responsabilidad individual se ve claramente en estas palabras del culpable: «Yo no fui. Fueron mis manos, fue mi cuerpo, pero yo no. Fue el demonio», o «fue por culpa de la luna [...], me emborrachaba y la luna me hacía pensar cosas raras. Mi madre me lo decía de chico, que yo era lunero». En la responsabilidad colectiva, lo dejaré en boca de Susana: «Ya no me ilusiona nada enseñar, no tengo fuerzas [...] Es tristísimo ver cómo van creciendo y embruteciéndose los niños a los que les enseñaste a leer y a escribir, lo rápido que aprenden a perder la imaginación y la gracia, a hacerse mayores y groseros. Con la mitad de esfuerzo podrían hacerse encantadores y cultos, pero nadie los anima, y menos que nadie sus padres, y casi ninguno de nosotros». No acaba aquí la pública, porque, ¿quién atiende a las víctimas?: «las víctimas no le importan a nadie: merecía mucha más atención su verdugo, rodeado enseguida de asiduos psicólogos, de psiquiatras, de confesores, de asistentes sociales». Así es el sistema, y es tan grave como para que ocurra esto, según el culpable: «El abogado dijo que, aunque me declararan imputable, no me pasaría más de diez años encerrado». La respuesta del inspector es la siguiente: «Con poco más de treinta estarás otra vez en la calle y harás lo mismo que has hecho esta vez». Aquí se podría imbricar con el concepto de la propia justicia, ya que el protagonista principal es bien consciente de que «no existía un modo de reparar el ultraje, de hacer verdadera justicia, de borrar siquiera una parte del sufrimiento provocado». Los propios vecinos no se comprometieron con la tragedia de la primera niña: «Nadie recuerda, nadie se fija ni quiere enterarse, por precaución o desgana, por simple aturdimiento, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen». La revelación de la verdad, la caída de los velos que nos la ocultan, siguiendo el sentido del libro del Apocalipsis, es para mí el tema más importante. Saber quién ha cometido los crímenes, por supuesto, pero no lo es menos exponer el proceso de conocimiento de los propios personajes sobre quiénes son en realidad («Es que quiero que sepas quién eras. Tienes cara de no acordarte bien. Ahora a la gente se le olvidan todas las cosas, de modo que nadie sabe quién es de verdad. ¿Te acuerdas de lo que dice don Quijote? “Yo sé quién soy”. Qué palabras tremendas»), qué quieren, sin esas pantallas interpuestas ante ellos y su propia identidad, tanto personal como temporal y social. Resulta, por ello, de vital trascendencia esta pequeña muestra, que pretende formar parte del saber en qué ambiente nos desenvolvemos: «desde hace años no sabemos del todo quiénes están dentro de la ley y quiénes fuera, quiénes mienten y quiénes dicen la verdad».
Y con la verdad tiene mucho que ver el alma, muy citada a lo largo de la obra: «La cara es el espejo del alma», «pero el inspector estaba seguro de que hay gente que no tiene alma». La humanidad está presente o no en las personas. Hasta el criminal, supuestamente redimido al final, confiesa: «Usted sabía cuánta maldad había en el fondo de mi alma». ¿Es ocultable la verdad? El inspector piensa que «quien ha hecho una cosa así tiene que llevarlo escrito en la cara», lo que nos da una idea de que, para él, hay actos que salen a la luz por su propia naturaleza, y se obsesiona por buscar «sus ojos, su cara entre la gente, no su código genético ni su grupo sanguíneo y ni siquiera sus huellas dactilares», lo que situaría a la naturaleza, como decíamos, por encima de la propia ciencia. Para sostener toda la trama, se hace preciso fijarse en las técnicas narrativas empleadas. Se alternan, en cada capítulo, los personajes, pero también los tiempos y los espacios, siempre bajo la batuta de la búsqueda del criminal y de las relaciones entre los personajes. Es curioso que Susana sea el punto en común, como maestra de Fátima, vieja amiga de Ferreras, amante del inspector y compradora en el puesto del violador. Sobre el uso del idioma y de las palabras, vital para el escritor, me gustaría recoger dos fragmentos. Practicando la autopsia, el forense marca «las palabras técnicas que escribiría más tarde en el informe, los términos exactos que describían y al mismo tiempo difuminaban la infamia». Incidiendo en un aspecto de plena actualidad con respecto al cambio de sentido de muchas palabras, me gustaría aportar el siguiente: «En el norte, a las matanzas de los pistoleros, personas dignas de todo respeto, las llamaban lucha armada, y al terrorismo, abstractamente, violencia, y un disparo en la cabeza de alguien era una acción [...] su mujer no estaba internada en un manicomio, ni siquiera en un sanatorio, sino en una residencia, pero la residencia estaba en el mismo lugar y llevaba el mismo nombre que el antiguo manicomio». La acción tiene lugar en una ciudad del sur, pero se puede suponer que el autor se inspiró en Úbeda, su ciudad de nacimiento. Para describir el ambiente, Muñoz Molina opta por los símbolos y las pinceladas breves y exactas. Hace contrastar la decadencia de la zona histórica con la más moderna, una dormida como Vetusta, y otra, pujante y viva. El narrador omnisciente en tercera persona va repartiendo las cartas del pasado, presente y futuro, y le va dando voz a cada personaje a su debido momento. También se utiliza el monólogo interior para hacernos partícipes de los pensamientos de estos, desgarradores en el caso del criminal. También resultan interesantes los diálogos, que son piezas claves. Se trata de un libro con partes duras que te ponen ante la tentación de pasar muchas páginas, cierto, pero, aunque no se trate del mejor Muñoz Molina (tengamos en cuenta que la primera edición es de 1997), que ha ido ganando mucho con el paso del tiempo, es una novela muy bien armada que pone sobre la mesa asuntos que, como sociedad, no hemos sabido solucionar, expuestos mediante personajes potentes, una más que correcta medición de los tiempos y un uso del idioma de muy buen nivel. NATXO VIDAL. XL (La Fea Burguesía, Murcia, 2021) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Desde el principio, desde el título, este libro no es lo que parece, porque esas dos letras de la portada (que podrían llevar a algún malpensado, confundido por la similitud del nombre del autor con el de cierto actor porno célebre por el tamaño de su talento, a pensar que esa X y esa L son las letras habituales para indicar una talla extra grande) son en realidad números romanos. El título, por lo tanto, hace referencia a esa edad redonda y de carácter icónico en nuestra cultura: cumplir 40 años es ese momento en el que la mayoría se percata de que la vida iba en serio y de que, inevitablemente, envejecer, morir, son el único argumento de la obra. Es ese momento en que algunos se compran un coche deportivo o una moto, mientras que quienes no tienen dinero para huir a doscientos cincuenta kilómetros por hora del aliento de la recién descubierta decadencia y mortalidad deciden entregarse al ejercicio físico en forma de maratones o extenuantes domingos de ciclismo que pretenden compensar el alcohol y las drogas de dos décadas y negociar con su cuerpo un pacto por la inmortalidad. Lo que ha hecho Natxo Vidal, al cumplir los cuarenta, ha sido escribir un libro (su octavo, ya) para ajustar cuentas consigo mismo, con los dioses a los que adoró y los dioses que negó. Lo que ha hecho ha sido pensarse en la escritura, dejar que la escritura poética lo lleve (y con él, al lector), a través de meandros, de islas y de cambios de ritmo y estilo, a una anagnórisis, a una revelación sobre su vida, sobre eso que antes se llamaba “el sentido de la vida”. He dicho antes que «este libro no es lo que parece». Y es que, a pesar de que XL es el número 40 de la edad del poeta (o del protagonista de este poema), también podríamos pensar que hay una referencia al tamaño; porque este libro, como indica el jugoso prólogo de Alberto Chessa, no es un poemario, sino un largo, extra large, único poema de más de mil versos. Lo que nos lleva a la épica. Lo que nos lleva a pensar en algún otro que, estando también nel mezzo del cammin di nostra vita, perdido en una selva oscura, también escribió un poema XXL que terminaba en una anagnórisis de las buenas, en La Gran Anagnórisis del Conocimiento Absoluto y la Contemplación Divina. Debo advertir, antes de seguir, que esta reseña contiene spoilers. Y esa es otra razón por la que he dicho al comenzar estas líneas que «este libro no es lo que parece». Porque las advertencias de spoilers suelen situarse al comienzo de las reseñas de películas, series o novelas, pero rara vez en las de poesía. Pero es que XL es un poema que tiene mucho de épico y, por lo tanto, mucho de novelesco, de narrativo. Y aquí viene uno de los spoilers de la reseña: a diferencia de Dante, la anagnórisis a la que llega Natxo Vidal no es de índole metafísica y trascendental, sino que es muy “de estar por casa” (luego veremos por qué empleo aquí esta tópica expresión). Si hemos jugado al spoiler juguemos, también, por qué no, al cliff hanger y dejemos en suspenso la revelación de la revelación. Hablemos del viaje, primero. De la composición. Alberto Chessa hace referencia a la tradición del poema-río, y está claro que esa es la técnica básica que Natxo Vidal ha empleado para ordenar estos más de mil versos. Algo así como abrir una puerta a la conciencia, dejar que fluyan las ideas, la memoria, el inconsciente, las imágenes, respetando el caos con el que se presentan, intentando no forzar sobre el lenguaje una estructura previa, sino dejando que el flujo verbal vaya llevando al lector y al autor de la misma mano. Puesto que el autor es músico de profesión, y amante del jazz, sería casi un tópico hablar de una estructura que recordaría a una sinfonía o a una pieza de free jazz, en la que los tempos y tonos cambian de forma brusca pero se mantiene una unidad tanto por el sentido global como por la recurrencia de ciertos elementos. Yo me atrevería a analizar la estructura de la pieza de la siguiente manera, en tres “movimientos”. a) Primer movimiento: Recuerdo. La palabra inaugural del poema es «Recuerdo», una acción que sitúa en el pasado el material poético de esta primera parte y que es la fuente de la que mana este poema-río. Se abre con unos versos maravillosos: «Recuerdo, sobre todo, los gorriones. / Su impasibilidad ante la lluvia. / Su plumaje de arena. / Su sangre cálida / como un domingo tibio de septiembre / sobre mis manos frías, / después del balinazo. / Primero su cantar sencillo, / de pájaro obrero. / Más tarde el aire atravesado. / El golpe del metal contra su pecho, / su cuerpo / cayendo desde el árbol / como un folio / de carne sobre el suelo. / cascajo, plumas, patas, / inútil osamenta / sobre la escarcha leve de la hierba». El primer territorio por el que discurre este río es el de la infancia y la naturaleza. Es un espacio de la memoria que elige un crimen como origen de una identidad metafóricamente asociada a un pecado (original). A partir de ese disparo con el que el niño descubre la muerte y la naturaleza en un solo gesto, a partir de ese recuerdo en el que el yo se afirma mediante una transgresión que niega la naturaleza y que ofrece al mismo tiempo la fascinación por la misma, el poema-río comienza a discurrir por el paraíso perdido de la infancia rural. Esta primera parte, la más larga y también la más lírica, la menos reflexiva, va (re)creando un territorio rural asociado a la infancia. La enumeración es la técnica más abundante en este primer movimiento, de manera que ese mundo campesino y cazador va construyéndose (o presentándose) en forma de imágenes fugaces: sensaciones, objetos, animales, refranes, todo surge en forma de enumeración y con el tono de un monólogo interior donde las imágenes, anécdotas, sensaciones, sonidos y olores se van sucediendo en desorden. Sobre ese recuerdo en construcción entra también a veces la voz del poeta (es decir, la voz del presente) que parece querer situarse junto al lector, creando un espacio de comentario, que nos convierte, a autor y lector, en espectadores de ese mundo y de ese niño de su pasado. Esta voz ofrece, como suele ser habitual en Natxo Vidal, una visión consciente, lúcida e irónica. Es decir, el poeta es perfectamente consciente, pese al estilo alucinado de su “visión” o su recuerdo, de que no deja de ser un tópico, eso de unir infancia y mundo rural; no deja de ser un tópico literario este del adulto que, desde un mundo urbanita y culto, “recuerda” y recrea su infancia como una especie de paraíso rural rodeado de naturaleza mágica y adultos extraños. Por eso intercala estos versos «Mi Bar Mitzvá, / mis cánticos de Klóketen / fueron conejos vueltos del revés, / los golpes del cuchillo de mi madre». Porque, en cierto modo, el autor, pese a estar escribiendo en verso, pese a estar utilizando técnicas compositivas de la vanguardia, sabe que está también escribiendo una bildungsroman; sabe, y luego se va confirmando, que XL es un poema, sí, pero es también una novela de aprendizaje, como esas en que un cineasta o escritor judío neoyorkino, para explicarnos quién es, nos relata su infancia y los ritos de paso de su cultura y religión en una familia ortodoxa y alejada de la intelectualidad en la que él ahora está inmerso. Natxo Vidal sabe que él está haciendo lo mismo; que todos esos recuerdos de caza, siembra, misas de domingo, refranes meteorológicos, cosechas, insectos y, en definitiva, campo, son su vida, sí, pero son también elementos típicamente literarios. Esa voz que entra desde el presente para mirar(se) en ese pasado también nos ofrece (y nos oculta juguetonamente al mismo tiempo) un anticipo de lo que será la revelación. Porque ahora, mientras todo ese pasado rural parece brotar a borbotones de algún agujero en la tubería del lenguaje ante sus ojos, la voz poética se da cuenta de la belleza y la autenticidad que había en ese mundo, y advierte que es un mundo, y un dios, que él negó en su identidad de poeta y en su escritura: «Igual que un dios sencillo, / esforzado y tenaz, / hecho de esparto vigoroso y firme. / Como una religión (...) / posible e iniciática (...) / (...) Estaba todo allí, (...) / en aquel páramo de color gris, / (...) / agotado e infértil. / (...) No lo escribí durante mucho tiempo». Usando una técnica de vanguardia consistente en introducir distintos enunciados en versos alternos, mientras los versos impares van desglosando una enumeración aleatoria y enfebrecida de refranes relacionados con el campo y la meteorología, los versos pares van desglosando esa primera revelación que la voz poética recibe del recuerdo: que nunca escribió sobre ese mundo rural, que ahí había un dios que él se encargó de negar, y que negó a ese dios por una cuestión de moda, porque él quería ser poeta moderno, y eso exigía mundo urbano y rock and roll y vetaba, desde luego, la poesía rural o campestre. Es como si, para bautizarse como poeta, hubiera tenido, en una inversión del rito cristiano, que aceptar al satanás del rock and roll, mostrar simpatía por el diablo, y renunciar al dios “sencillo” de su infancia rural. Esa voz lúcida del presente que mira su pasado se arrepiente de esa ceguera juvenil que le llevó a negar lo que ahora le parece la religión verdadera, y desde su madurez y lecturas lamenta no haber tenido en cuenta a poetas que sí cantaron el campo, como César Simón y Claudio Rodríguez. La parte del recuerdo termina con una inevitable expulsión del paraíso, recreando una escena de pura felicidad: naturaleza idílica (montaña, nieve, lagos que reflejan el cielo, mariposas), un niño inocente y unos padres jóvenes y hermosos que se quieren. Con esa recreación de un instante de paradisíaca felicidad termina de brotar la fuente de este poema-río, porque ahí finalizan los recuerdos de infancia y entramos en otro capítulo de la novela de aprendizaje, o en otro movimiento de la sinfonía. La forma en que desaparece el paraíso de la infancia, dominado por la presencia de los padres («Ellos están ahí. /Con esto es suficiente») no incluye ángeles flamígeros, sino que se convierte en hecho metatextual: el poema-río cae por un abismo y así desparece el paraíso y se advierte al lector del paso al siguiente movimiento sinfónico: «Abisal, / oscuro y lento, /se precipita el tiempo / hacia lo profundo». b) Segundo movimiento: Contemplo. El abismo de la memoria que nos ha expulsado de ese paraíso de la infancia nos lleva hasta otro pecado original, otro recuerdo, este ya adulto, que apuntala la culpa del poeta que ya se había expresado antes por haber negado al dios sencillo. Es el momento de la confesión, el momento de entonar por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, mediante unos versos que narran una escena en la que el poeta, en un juego psicológico del tipo ¿qué salvarías de un incendio? eligió sus discos, mientras que su mujer eligió las fotos de la familia. Una vez completada la confesión, el poema se instala en el presente y la acción ya no es «recuerdo», sino «contemplo»: «Ahora / contemplo /cada mañana / la luz / como un regalo». «Contemplo», «Observo», «Sostengo» son los verbos que abren la sinfonía a un nuevo tono y un nuevo espacio, ya liberado de la memoria y de los pecados que se han confesado. El presente está dominado por la paz y la sencillez; por la voluntaria renuncia a lo complejo y misterioso. Y, sobre todo, está presidido por una elección, por una conversión, por seguir ahondando en la simbología religiosa que subyace en todo el libro: «He elegido la vida, por así / decirlo. / La certitud del aire, / el azul líquido del fuego. / El tacto incomparable de su piel / sobre la mía». Pero, para llegar a esta revelación y conversión, ha sido necesario, como en Dante, todo el viaje por el territorio mágico de la infancia y del recuerdo. Ha sido necesario escribir o dejar que brotaran las palabras que han sido las que han permitido que él se viera desde fuera, que objetivara sus renuncias y sus pecados; ha sido necesario el relato, la novela de aprendizaje, para que llegara a esta revelación que, como hemos advertido, era de andar por casa en comparación con la de Dante, y lo era de forma literal porque no es el rostro de Dios y el conocimiento del universo lo que se le revela a la voz poética: el cielo que él elige es el cotidiano, sencillo y doméstico: «limpio la casa atiendo la / correspondencia / (cada vez más escasa) / preparo la comida / compruebo que / se frotan los sobacos al ducharse / observo cómo crecen. / Ella me quiere y yo la quiero a ella. / Parece poco pero créeme: la vida, he dicho». c) Tercer movimiento: Creo, manifiesto. Después del movimiento del presente, del «contemplo», donde el autor mira su vida y se da cuenta de que la ha elegido, y de que ha sido una buena elección, a diferencia de las imposturas que lo llevaron a negar a aquel dios sencillo, entramos en la afirmación total, en una consciente conversión a esta religión cotidiana («la vida, he dicho»). El poema-río le ha llevado a darse cuenta de quién era y, ahora, falta el último paso de toda conversión religiosa, que es hacerla pública, y para ello el poeta utiliza la forma del credo cristiano: «Creo en el sol. / En el color azul del cielo. / En la corteza seca de los árboles. / Creo / en la raíz antigua de las cepas, / en su milagro eterno de silencio / capaz de convertir la lluvia en vino, / a través de la tierra. / Y creo en ella / sobre todas las cosas. / Por encima de todo».
Los dos últimos movimientos van abandonando el lirismo más alucinado que dominaba en el primero, el de la infancia: el presente es el tiempo de la conciencia y no el tiempo del recuerdo, el de la reflexión y la afirmación consciente de sus creencias y por eso se hace más prosaico, llegando incluso a transformar el verso en prosa narrativa para intercalar un pequeño relato que explica ciertos versos anteriores. También, en ese continuo juego textual de libertad absoluta, introduce un texto dialogado, en el que se niega irónicamente ese mito del rock and roll del «muere joven y deja un bonito cadáver». Esta última parte se enrosca en el presente y ahora el verbo que domina es «afirmo» («Puedo afirmar que ya no soy el mismo») porque ahora el presente de la voz poética ya no es solo el presente biográfico, sino que se concreta en el presente de la escritura de este mismo poema. De la misma forma que el credo anterior hacía pública su religión de la vida sencilla, ahora el poema se convierte en manifiesto, en fe de vida, en inventario, en documento que deja por escrito, formalmente, casi burocráticamente, esa decisión de afirmar su vida y sus creencias: «Cumplo cuarenta años. / Tuve dos peces. / Tengo una perra. / Una tortuga mora. Únicamente / sirven mis armas al blasón / de las seis letras de su nombre y dan / estas palabras, / este largo poema / de escasa vocación social, / de dudosa conciencia / prueba de mí: / de que camino erguido, / de que respiro solo. / Y de que sigo aquí, aún / y todavía». MARÍA ZAMBRANO. PERSONA Y DEMOCRACIA (Alianza, Madrid, 2019, reedición) por JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ Para entender Persona y democracia (1958) debemos entender antes a su autora, María Zambrano (1904-1991), intelectual, filósofa y ensayista española, enmarcada en una extensa obra de compromiso cívico y pensamiento poético, que fue, por fin, reconocida a finales del siglo XX cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. El pensamiento de la autora, constantemente envuelto de un humanismo y vitalidad que recuerdan a los más clásicos, pero luego retoman un cierto protagonismo a principios del siglo XX, resulta inspirador y rico, abriendo todo un mundo a nuevas formas de pensar. Antes de lanzarse a la composición de esta obra de arte, Zambrano ya había criticado desde su idea de la razón poética, el racionalismo e idealismo modernos, no por ser ella más irracional sino, todo lo contrario, por considerar este movimiento sostenido en una razón muy incompleta y poco integradora, siendo nada más que, en palabras suyas, un «infierno de luz». Por otra parte, el pensamiento político que desarrolla, se construye mucho antes de cualquier obra o teorización filosófica al respecto, y lejos de querer estudiar lo que estos enfocan, únicamente pretende abismarse en la motivación del cambio tan radical de la política occidental, del absolutismo a la democracia, lo cual es para Zambrano lo que nos permite sostener la realidad de la Historia y de que esta sea la salida a los dilemas que suscita en sí misma. La formación del pensamiento de Zambrano está fuertemente influenciada en la visión poética por su padre, gran amigo de Antonio Machado, y en la filosófica por Ortega y Zubiri. Más tarde se encontrará con Leibniz, de quien tomará un pensamiento teológico cristiano; con Bergson, de quien reconocerá las teorías sobre el tiempo; Simmel y Max Scheler, San Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, Unamuno y, finalmente, Louis Massignon. Se hace imprescindible asomarse, por tanto, a la literatura y la poesía para conocer bien a la autora, aunque su principal maestro y de quien realmente se sintió discípula fue José Ortega y Gasset, particularmente en toda su noción de razón histórica, y a quien, de hecho, nombra en varias ocasiones en el texto al cual este estudio hace referencia. Por otro lado, es digna de mención la trágica esperanza que empapa toda la filosofía de Zambrano, un optimismo dramático inevitable que a pesar del sufrimiento es también una confianza siempre renovada, y muy ligado a esto, un interés continuo, una motivación por el conocimiento que cultiva la inteligencia, y que así refleja en Persona y democracia en sus capítulos ‘El alba de Occidente’ y ‘La Historia como tragedia’. También es importante ahondar en la visión zambraniana del ser humano, visto como conato, impulso, ávido, un ser que padece su propia trascendencia, como alguien a medio vivir, alguien que necesita nacer de nuevo, afianzando la necesidad que todos tenemos de ver y ser vistos, de ser, pero siendo plenamente, lo cual sería el anhelo originario donde nace la esperanza elemental constitutiva de lo humano. Con relación a su ética, se debe rescatar la fatalidad, pero en la lucha que esta suscita, el no resignarse a la tragedia, el constante buscar de lo imposible a pesar de las dificultades, estando siempre ética y política muy unidas. Y así, es como se une todo su pensamiento, reflejándose, de hecho, en el texto analizado, el compromiso de Zambrano con la política. Finalmente, para concluir con su descripción, la filosofía de Zambrano suele resumirse en la expresión de razón poética, considerando el espíritu como una creación continua y un renacer constante del mundo dentro de nosotros mismos. Una vez que conocemos a la autora, podemos aventurarnos a la lectura de la fascinante obra que da título a este comentario, y que refleja con tanta claridad su compromiso cívico y condición de ciudadana, enmarcado en una Europa del siglo XX sufrida y renaciente: «la política —escribe— es la actividad más estrictamente humana». Se trata de un manual cuanto menos interesante porque dibuja la relación entre el ser humano en movimiento, en línea con el pensamiento orteguista, con el cambio o el tiempo, y por contraste con la soledad. Su intención a través de toda la obra es la de tratar de reconciliar al individuo dentro de la colectividad, deshaciéndose de la oposición entre uno y multitud, y al tiempo, definir todos aquellos términos empleados indistintamente y sin embargo tan diferentes (sociedad, por ejemplo, diferente a democracia, o individuo a persona, entre otros). Y el objetivo principal de toda su línea argumental es el de construir una sociedad más humanizada. A pesar de ser su obra más abiertamente sociopolítica, el trato que le atribuye en ella a su protagonista, la democracia, no es estrictamente político, sino que gira siempre entorno a la idea de una comprensión profunda de su verdadero significado, sin matices políticos que lleven a confusión su verdadera esencia.
A lo largo de todo el texto se analiza la relación entre el ser humano y la democracia. Por un lado, la evolución de esta última, desde sus orígenes en la Grecia clásica, hasta su verdadera base fundamental, aquella que la convierte en el sistema de organización social más noble para el ser humano. Por otro lado, el concepto de persona, el cual vincula incansablemente a la definición de la democracia, en la cual «no solo es permitido, sino exigido, el ser persona». Para la autora, persona es aquel ser humano cuya esencia ha sido revelada, aquel que ha sabido y podido alcanzar consciencia de sí mismo, y que se acepta y quiere; y a partir del cual plantea, por supuesto, la tragedia de la obra, y es el hecho de que la democracia no ha sabido ofrecer a lo largo de su Historia la posibilidad de que los seres humanos se conviertan en auténticas personas. Las personas, además, deben ponerse al servicio de su sociedad puesto que: «no es posible elegirse a sí mismo como persona sin elegir al mismo tiempo a los demás». En línea con este término, introduce también el de personaje, aquel ser humano que vive oculto representando un papel en función del contexto histórico y social como el de víctima o el de líder, por ejemplo y entre otros. Como bien decíamos al comienzo de esta segunda parte del análisis, se plantea al ser humano en una visión orteguista de evolución, pasando de lo trágico a lo humano, de la historia de personajes a la historia de personas, de la historia sacrificial a la historia ética en la cual los individuos pueden dejarse ver, quitarse esa máscara y dejar de interpretar un papel para devenir, definitivamente, personas. ¿Y cuál es el elemento clave en todo este proceso? Una vez más, la democracia. Se trata de una lectura recomendable porque permite un análisis de la base fundamental de las crisis del último siglo, de los problemas sociales de nuestro tiempo que podrían plantear la muerte de nuestra cultura, o, por el contrario, «un amanecer», en palabras de la autora. Y, por otra parte, el lenguaje empleado resulta muy sencillo, por lo que, aun siendo un manual filosófico, es, sin duda, de lectura recomendable para cualquier público. Esto es así porque, a pesar de sus recurrentes metáforas secuenciales, heredadas una vez más de Ortega y Gasset, su forma, en línea con sus otros textos, su obra completa, goza de una prosa versátil y ligera que unifica su don para la literatura con la estética de su amor por la poesía, y por supuesto, pero sin limitar su comprensión, su pensamiento filosófico, ahondando en temática de historia, política y sociología con la elegancia que la caracteriza. |
LABIBLIOTeca
|
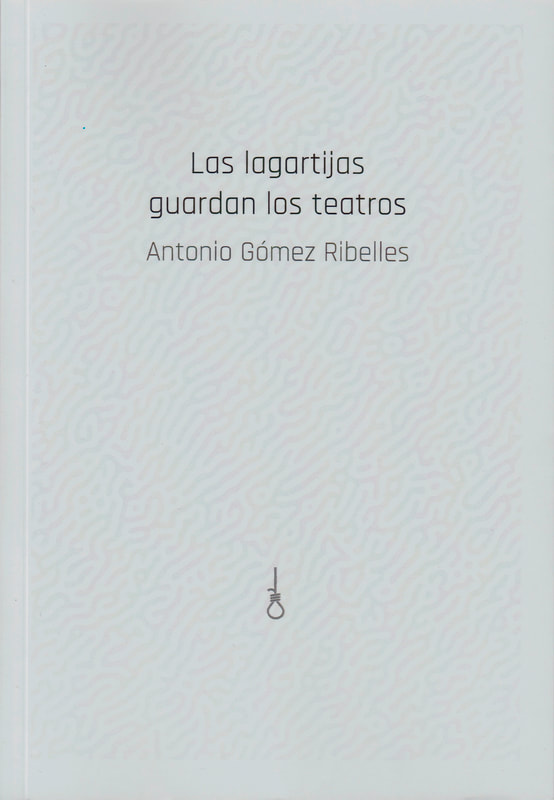



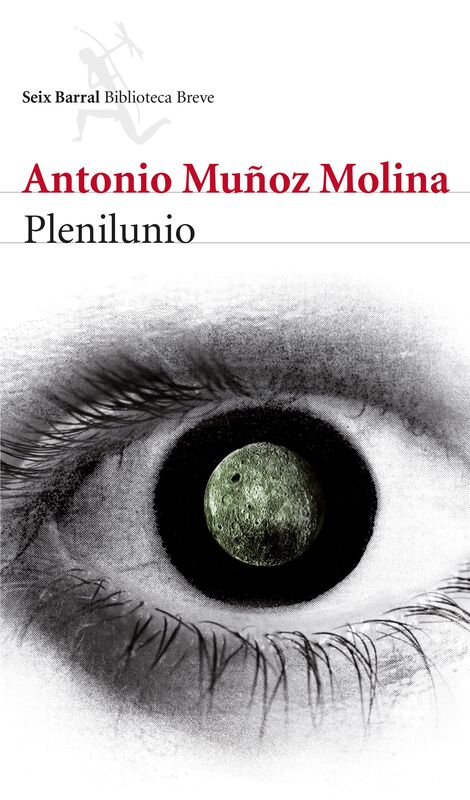

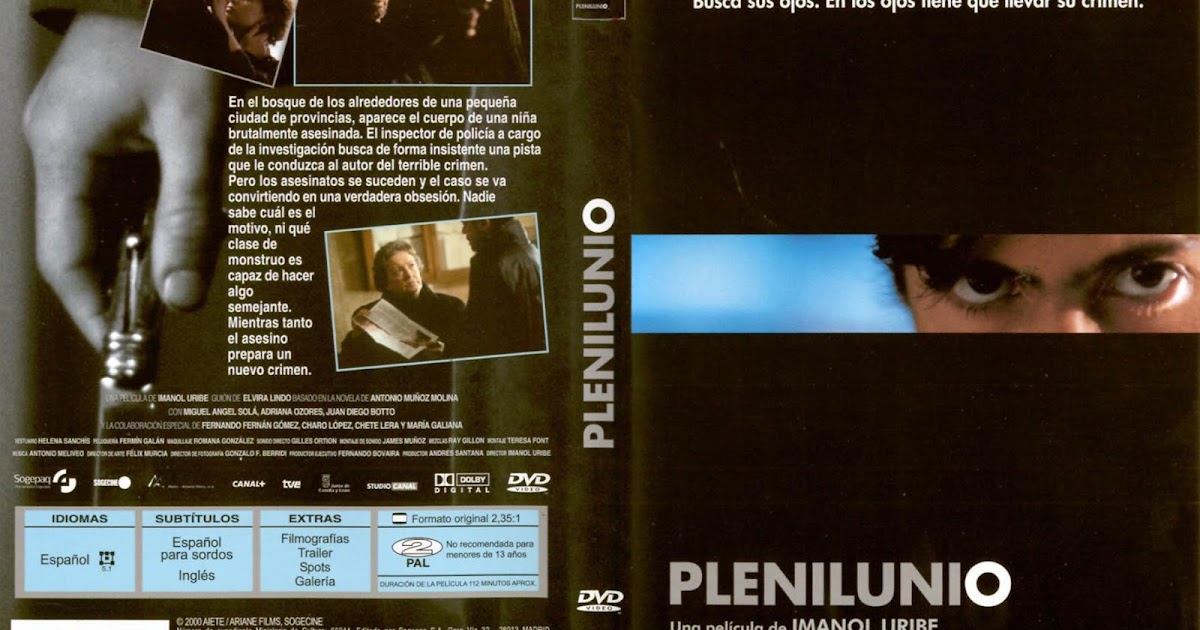





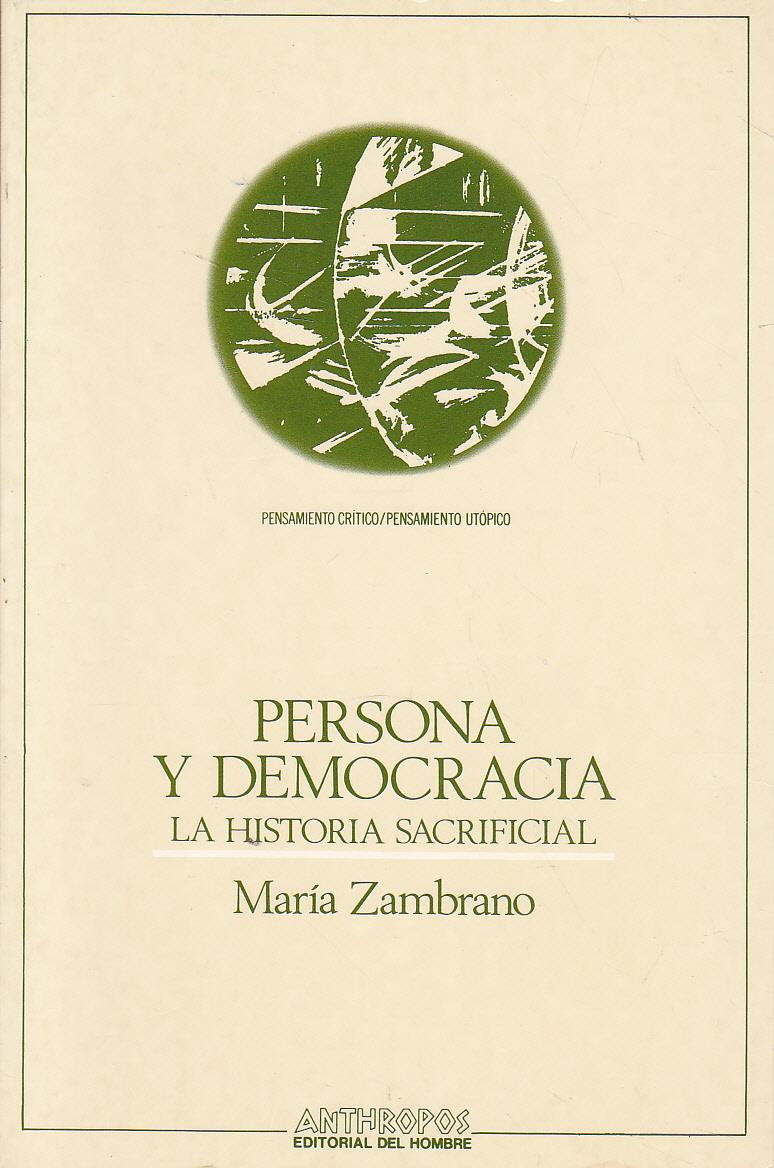

 Canal RSS
Canal RSS
