|
AURORA SAURA. AVIVAR EL FUEGO (Renacimiento, Sevilla, 2018) por NATALIA CARBAJOSA La publicación de una antología de poesía siempre es motivo de celebración porque les da una nueva vida a libros publicados en el pasado que, por la propia dinámica del mercado (y esto vale tanto para las pequeñas como para las grandes editoriales) son imposibles de encontrar. En esta ocasión, además, el hecho de que Avivar el fuego, de Aurora Saura, haya aparecido en una editorial no precisamente menor, como es Renacimiento, supone una doble alegría, y por ello celebramos este “renacimiento” como una magnífica noticia. Ofreceré un breve mapa de lectura que pueda ser de utilidad a quienes se acerquen a este esta espléndida antología. Para ello, comenzaré repasando los temas y características generales en la poesía de Aurora Saura, para después detenerme en cada libro. La antología contiene una selección de poemas de sus cuatro libros publicados entre 1986 y 2012: Las horas, De qué árbol, Retratos de interior y Si tocamos la tierra, más la reciente plaquette de haikus Mediterráneo en versos orientales y una sección final de poemas inéditos. Poco más de cien páginas para quien, pausadamente pero con firmeza, escribe desde la infancia y, más importante aún, se considera ante todo lectora. Una autora que ha sabido intercalar la escritura entre el resto de facetas de su día a día sin renunciar a las interrupciones que la vida impone, entendiendo con toda claridad que el poeta es una especie de trabajador “fijo discontinuo” que se halla siempre alerta, pero que en ningún caso fuerza la llamada de la inspiración ni pasa por el mundo de espaldas a la realidad. De la poesía de Aurora Saura se ha destacado, y ella misma lo confirma, su introspección, contención y melancolía, entre otros aspectos. Poesía clásica en el tono y en los temas a la manera horaciana y machadiana, por su atención al paso del tiempo; también por su deseo de fijar ese momento de belleza y verdad sublimes, a la manera de Keats; poesía que busca la moral en la estética, tal como ha aprendido de Camus y de Cortázar (muchos grandes poetas coinciden en que la visión ética es inherente a la imaginación poética, y no un añadido); poesía que, huyendo de la estridencia, conoce no obstante la extrañeza y la locura expresadas por Rilke y Hölderlin; poesía que sabe que todo lo que se afirma en un poema es absolutamente cierto y absolutamente contradictorio, a decir de Pessoa y Pavese; poesía del mirar, de la contemplación entendida como participación, que defendía Claudio Rodríguez; poesía del despojamiento del “yo” en los haikus, que transforma la obsesión occidental del sujeto que nombra en la levedad oriental del movimiento y la relación entre las cosas; poesía hecha no de grandes momentos sino de esos rasguños casi imperceptibles de la vida que, en palabras del poeta Tomás Sánchez Santiago, crecen sin permiso y acaban pergeñando eso que llamamos “personalidad”: «sólo pasado el tiempo es cuando caemos en que lo imperceptible tiene a menudo más peso y profundidad que aquello en lo que habíamos creído con supuesta convicción duradera». De esto último habla el poema, contundente en su brevedad, ‘Olvido’, a propósito de unos dátiles que caen al suelo: Nadie os mira ni os salva, el que pasa no advierte cuánta riqueza se pierde, callada, inútilmente, cada día. Menos evidente quizá que las características citadas, aun con el precedente expreso de los heterónimos de Pessoa, es la capacidad de la poeta de reconocerse múltiple, como esa casa abierta con infinitos huéspedes entrando y saliendo que es, para Czeslaw Milosz, el poeta. En el caso de Aurora Saura, es el “yo” quien se aventura fuera de su propia casa para, con la premeditación y alevosía que otorga la imaginación, allanar otras moradas: Supón, en fin —tal vez ya suponiendo demasiado-- que voy viviendo en ti como si fuera parte tuya. Tú andando por ahí, y sin saberlo. Otro rasgo que, en nuestra opinión, la singulariza frente a sus autores de referencia, es su voluntad de conjugar tradición y ruptura, sin aspavientos pero con una fortaleza que convierte a cada poema en una suerte de declaración de principios. Así, un paisaje, una pintura o una pieza musical, actualizan la tradición en su manera particular de interiorizarlos. Otro tanto ocurre con la idea clásica del destino, tamizada por la lectura de Camus, es decir de la obediencia al mismo que practicaban los griegos. Por eso la poeta se pregunta: ¿Por qué disuadir al que desea arder en el fulgor de una querencia? Para concluir esta historia de una mariposa que avanza hacia la luz de este modo: Tal vez sólo el calor que la destruye la salva de sí misma. El topos de la edad de oro, por su parte, está formulado en otro poema en términos casi reivindicativos, leídos a la luz de los titulares de hoy, y sin embargo inequívocamente líricos: El mundo no tenía estos contornos ásperos, los árboles, las piedras y la arena no eran tan ajenos a nosotros […] Se podía recibir al que llegara sin preguntarle antes si era amigo o extranjero. Qué distinta esta alusión a un “entonces” mítico, un espacio-tiempo ilocalizable, de la del poema cultural y geográficamente bien definido que lleva por título ‘Lager’, dedicado a Primo Levi. Especialmente significativo, en esta reescritura de la tradición, resulta el lugar de las mujeres en la misma, con las alusiones a su falta de voz o a la ausencia de referentes intelectuales femeninos. En el poema ‘Entre las mujeres’, elocuentemente subtitulado “sueño”, aflora este asunto en forma de imágenes yuxtapuestas de momentos históricos distintos, unidos por un mismo sujeto en primera persona. El efecto es ágil y contundente al mismo tiempo (esperamos que lo lea la propia autora porque si se lee nada más que una parte, se pierde la magia). Un tema reciente, deudor de la curiosidad de Aurora Saura por la ciencia y de las fabulosas metáforas que ésta nos brinda, y abordado como un todo dentro de la imaginación humana, nos lo presenta el poema ‘Física (y química) elemental’. Dicho poema imita a la perfección la secuencia tesis/antítesis/síntesis, y de paso nos recuerda que la poesía, por su condensación extrema, es un modo de conocimiento especial, un fogonazo esclarecedor a medio camino entre la ciencia y la filosofía, sin más herramienta que el lenguaje hecho ritmo. Avivar el fuego es un título más que coherente para un libro que, como hemos dicho al principio, supone en realidad un renacer, remover el rescoldo de lo que acaso parecía apagado y no obstante seguía crepitando. El primero de los títulos, Las horas, es una referencia más que explícita al paso del tiempo e, indirectamente, a esos libros de horas que ajustaban el vivir a los ritos y oraciones cristianas. No por casualidad, leer y escribir poesía es una clase de oración, de meditación si se quiere. Modula nuestro paso por el mundo en función de un calendario interior, celebra sus propios ritos y señala sus propias fechas. Se habla de momentos del día y de estaciones, en poemas como ‘Rosa’ y ‘Olvido’, como si el tiempo fuera la única casa posible que habitar, el único templo. De qué árbol es un libro más luminoso, lúdico y variado, también más sensual. Aunque la voz poética de Aurora Saura es sobria y certera desde el principio, acaso porque no tuvo prisa en publicar ningún libro de juventud arrebatada del que arrepentirse después, aquí los diálogos con figuras como Cortázar o Gil de Biedma revelan una soltura estilística y una confianza en la propia voz mucho mayor. El título, tomado de Basho, subraya la esencia misma de la poesía: como la alondra de Shelley, a la que no vemos porque vuela demasiado alto pero cuyo canto podemos escuchar, el perfume del árbol sin identificar de Basho es el resto indecible que queda tras descubrir que la poesía es, precisamente, lo que nunca se puede decir del todo.
Retratos de interior, hermanado con el concepto de “cuarto de atrás” de Carmen Martín Gaite, hace referencia a la vez a un espacio mental (la introspección) y físico (la necesidad de esa habitación propia desde la que proyectar la voz creadora). Desde ese interior real y metafórico, se alternan poemas de clara intención literaria (‘Joven diosa en el museo británico’) con otros de corte social, urdidos siempre desde lo pequeño y lo cotidiano (‘Niños de la ciudad en guerra’). Si el primero es un ejemplo de poesía ecfrástica (ut pictura poesis), el segundo, por su plasticidad, parece justo lo contrario: un poema que, en su sobrio e implacable decir, se convierte en pura imagen, esto es, en el pathos de una imagen indeleble. Si tocamos la tierra recuerda a aquel libro anterior, De qué árbol. Árbol y tierra funcionan como arquetipos por cuanto pueden referirse tanto a lo concreto como a las coordenadas universales del espacio que habitamos. Aunque no ha cambiado el tono respecto a los otros libros, algunos de los títulos de los poemas (‘Destino’, ‘Eternidad’), sí delatan una mayor preocupación metafísica, apoyada en los elementos de siempre (pintura, música, paisaje), por reflexionar sobre las tres o cuatro incógnitas fundamentales de la existencia. Mediterráneo en versos orientales es un apropiado resumen de lo que puede significar el haiku en un lugar tan cargado de connotaciones culturales de otra índole. Aurora Saura asume el reto y lo resuelve con veracidad, pues a menudo los practicantes occidentales del haiku, poetas incluso célebres en otros estilos, se quedan sólo con la parte del cómputo de sílabas y pasan por alto la manera particular de asomarse al mundo que esta estrofa conlleva. En cuanto a la sección titulada “Poemas últimos”, que podría constituir en sí misma un libro independiente, lamentamos que no lleve otro título porque hubiéramos apostado con la autora a que éste haría referencia de un modo u otro a esa casa, a veces hecha de tiempo y a veces de espacio real o mítico, que ella ha ido llenando de palabras a lo largo de los años. Dentro de sus muchos aciertos (‘Niño a caballo’ y ‘En la mina romana’ entre nuestros favoritos), se debe prestar atención al poema que termina hablando de un vaso roto: magistral reformulación de esa “palabra en el tiempo” y esa ambivalencia ante la eternidad que es la poesía, y de reminiscencias claramente “holderlianas” (no sé si se puede decir así). En una entrevista, Aurora Saura explica que los poemas de sus libros están unidos antes por un tono común que por los temas diversos que tratan. Ello concuerda con la lógica de que el creador no se sienta a escribir un libro de poesía; escribe un poema, y días o semanas más tarde otro, y ellos solos van conformando un libro. Pero lo interesante de sus palabras, a nuestro entender, es el término “tono”. A este asunto se refiere la poeta irlandesa Eavan Boland cuando subraya, en algunos poetas, la disparidad entre “voz” y “tono”, que evidencia una falta de convicción poética. Afirma Boland que el tono «tiene menos que ver con la expresión de la experiencia de un poeta que con la impresión que dicha experiencia le causó en primer lugar. […] Establece una distancia entre el poeta y su material que después se traslada a la distancia entre el poema y el lector». El argumento de la irlandesa tiene sentido si pensamos en el poeta como alguien que, antes que por lo que escribe, se define por su manera de estar en y mirar el mundo… y por lo que lee, podríamos añadir. Desde este punto de vista, la tierra que pisa Aurora Saura, el árbol cuyo perfume le llega, las horas que escande y la habitación interior desde la que se asoma al mundo confirman, por su coherencia vital, la veracidad de su fuerza poética. Y cuando decimos “coherencia vital” no nos referimos a una vida no exenta de contradicción o de incertidumbre, ya que precisamente la incertidumbre es la única verdad de la poesía. A este respecto escribe el pensador rumano Nicolae Steinhardt: «El que no es consciente de la pluralidad y la simultaneidad de los planes contradictorios de la conciencia, nada puede saber acerca de los hombres». Para nuestros fines, pues, se trata de algo mucho más simple y complejo a la vez: poner la vida propia en manos de esa caja de resonancia mayor que es el lenguaje, obedecer a la palabra poética en medio de todas las vicisitudes del vivir, sean cuales sean. Y como muestra Aurora Saura, para ello hace falta el fuelle de la voluntad, respetando por supuesto la cadencia personal, sin prisa pero sin cejar en el intento; hace falta, en otras palabras, y para que nunca falte calor en esta morada, frágil y duradera al mismo tiempo… avivar el fuego.
1 Comentario
JOSÉ LUIS ZERÓN HUGUET. PERPLEJIDADES Y CERTEZAS (Ars Poetica, Oviedo, 2017) por NATALIA CARBAJOSA El estado natural del poeta, lo mismo que el del cazador, es la espera. En lugar de permanecer agazapado al acecho de las palabras que, con un poco de suerte, puedan vibrar y manifestarse desde la quietud y la oscuridad, la diferencia es que su sed de presa sólo parece aliviarse caminando, saliendo al encuentro de lo mucho o poco que le depare el camino. Tanto da el callejón de la ciudad, con sus luces ambiguas, como confrontar el desasosiego a campo abierto: su lucidez y su condena le convierten en un incansable dromomaníaco. Sigo a José Luis Zerón desde El vuelo en la jaula, libro que publicó en 2004. Desde ese paradójico vuelo, todos sus títulos revelan la obsesión con el espacio que se habita: Ante el umbral (2009), Las llamas de los suburbios (2010), Sin lugar seguro (2013) y De exilios y moradas (2016). En todos ellos, Zerón es fiel a un estilo denso, en ocasiones oscuro, que remite al ritmo interior de quien, sabiéndose perdido de antemano, reduce el paso sin dejar de avanzar/cantar. En todos ellos aflora la naturaleza no como espacio idílico sino como el continuo de una colonización urbana imposible de obviar, que perpetúa sus desechos y su manifiesta caducidad humana en los mismos senderos por los que se difumina. Zerón se convierte así en testigo de que también en la podredumbre, en nuestra aniquilación serenamente anunciada, hay pensamiento, y hay belleza. Este nuevo libro, Perplejidades y certezas, se aparta en el título de la alusión al lugar, no así de la paradoja. Sin renunciar a su estilo deliberadamente —que no gratuitamente— intrincado, se percibe en estos poemas en prosa, casi aforismos, un desbroce que aligera con oficio la impedimenta del caminante-poeta, acaso con la sabiduría de quien ha aprendido a decir más con menos. La “Salutación” que lo preside certifica cómo el acto de nacer es llegar a una intemperie hostil, cuyas señales habrá que recorrer y descifrar hasta donde el misterio de existir lo conceda. El locus concreto, la sierra de Orihuela, hace emerger también al poeta-naturalista, atento a los mínimos ademanes de los arbustos, las flores, la luz, los insectos. Zerón se detiene a nombrar lo que merece ser nombrado y consigna, desde una actitud contemplativa, tanto su exaltación como los límites de su tarea: «Mi corazón aún late de asombro, pero el lenguaje falla». Sin idílicas esperanzas, comprueba lo que le lleva dictando desde hace años su propio existir, en los pasos y en la poesía: «Persevera el humus de una realidad no elucidada».
El lector puede reconocer así, libro a libro hasta llegar a este último, una voz que huye de la anécdota biográfica para acercarse a una versión de sí misma mimetizada en el espacio y, hasta cierto punto, extraviada de su ser inicial; de ahí la extrañeza, necesaria e inconfundible, del idiolecto en el que se transcribe semejante transformación. Entrar en la poesía de José Luis Zerón no es una tarea cómoda. Es seguirle hasta confines expresivos y existenciales semejantes a los cambios de rasante de las antiguas carreteras, que ocultaban la secuencia de la curva siguiente, o el siguiente trecho, y que había que seguir recorriendo sin tener nunca la certeza de dónde acababan. Este libro concreto, sin embargo, es un más que recomendable punto de partida para quienes aún no la conozcan. Especialmente reveladora la sección “Apuntes para una poética”: «El poema es como un pájaro atrapado en el deseo de ascender». Perplejidad con alas. MARISA LÓPEZ SORIA. CHOCOLATE Y BESOS (Creotz, Vigo, 2017) por NATALIA CARBAJOSA Cuando este hermoso libro (por dentro y por fuera) cayó en mis manos, tocó una tecla a la que todos somos sensibles: el lenguaje sin lógica y el ritmo de la infancia; la respiración de la infancia transmitida en múltiples juegos, canciones de corro y comba, de palmas, de prendas. Si nos sentimos inevitablemente atraídos una y otra vez por estos recitados, no es sólo por la nostalgia del niño o la niña que fuimos, sino, sobre todo, por sentirnos hoy expulsados de un uso del lenguaje que, más allá de su estructura, basada en repeticiones, juegos rítmicos y fónicos, y de su voluntad de romper la lógica discursiva, era en sí mismo mágico, esto es, capaz de conjurar, por el mero hecho de nombrar, aquello a lo que daba vida en la enunciación. Se trata de un fenómeno que tiene que ver con la psicología infantil, donde sujeto y objeto o, si se prefiere, lenguaje y realidad, aparecen indisolublemente unidos por el elemento acústico, lo mismo que en las sociedades pre-industrializadas de cultura de transmisión oral. No hay separación, ni alteridad. El poeta Claudio Rodríguez lo ha estudiado en un revelador ensayo titulado El elemento mágico en las canciones infantiles de corro castellanas, que constituyó su tesis de licenciatura en 1957. En él, nos dice lo siguiente: la visión mágica que el niño tiene del mundo modifica, a sus ojos, la realidad de un modo total, pleno. Esta modificación es la base de la expresividad infantil. Por otra parte, la ausencia de subjetividad y de relación causal profunda entre las cosas, patentes en la etapa en la que se desarrolla la canción de corro, origina el que, para el niño, el nombre adquiera un valor real, suplantador del objeto en sí. Este “nominalismo”, en el más estricto sentido de la palabra, nos lleva a una solución fundamental: en las canciones de corro, centro vivo de la creación dinámica infantil, lo esencial es el elemento sonoro, el ritmo, hasta el punto de que el elemento significativo llega a desaparecer. Las palabras de Claudio Rodríguez adquieren su dimensión práctica leyendo los poemas de este libro: NO ME LLORES Musa garabatusa a la trique, triquitán, recotín, recotán, tipi, tipi, tipi, tan. […] EL SILBO El viento ulula. No me ulules tú a mí Que si nos ululamos Ulula la le li. Ahora bien, el verdadero hallazgo de Marisa López Soria en este libro es que no se trata de una recopilación de canciones infantiles populares al estilo de aquellas de Carmen Bravo Villasante en títulos como Una, Dola, Tela, Catola. Lo que nuestra autora hace es tomar los elementos de ese riquísimo acervo tradicional (vocabulario, juegos, sinsentido) y reformularlos en poemas propios. Es decir, rescata a la niña que fue, o que acaso nunca ha dejado de ser, y nos brinda esas rimas en un formato nuevo, como si se pronunciaran por primera vez. Más aún: nos las ofrece agrupadas en torno a dos términos esenciales al universo del niño: “chocolate” y “besos”. Términos que sólo tienen sentido presentados así, en tándem, precisamente desde la (i)lógica aplastante de la infancia. La parte quizá menos atractiva de esta luminosa y más que necesaria propuesta es que puede ser leída con cierta actitud elegíaca. Me gustaría creer que no, que los niños siguen usando estas canciones u otras equivalentes en sus juegos. Pero lo cierto es que ni las calles atestadas de coches ni la abrumadora oferta de ocio con la que ya nacen facilita que permanezca ese vínculo con lo mágico transmitido de generación en generación que les pertenece por derecho propio; que debería constituir la patria de su niñez y que, además, es universal, por cuanto se repite invariablemente en todas las culturas. Ilustraciones de Leticia Ruifernández El escenario en el que los adultos de hoy desempeñábamos con toda naturalidad ese papel de receptores de una tradición era sin duda más propicio: mucho tiempo sin llenar, muchos niños, pocos recursos materiales y mucha imaginación, propia o heredada, flotando en el ambiente. No estoy reclamando en absoluto una vuelta a tiempos pasados ni reniego de los inmensos avances que se han producido en nuestra sociedad, en el mundo infantil como en el resto. Pero es cierto que, con cada paso, aunque sea positivo en sí, se van quedando cosas en el camino. Cosas importantes, fundamentales, imprescindibles. Y libros como este vienen a recordárnoslo, a llamar nuestra atención: «¡Eh, que os dejáis el chocolate de la merienda! ¡Y los besos!». Por eso creo que la actualización a la que Marisa López Soria somete este material puede ayudar a los niños que lo descubran a conectar con esta parte de sí mismos que nadie les debería hurtar.
Es de ley destacar también las magníficas ilustraciones que componen el libro y dar a todos los lectores, pequeños y mayores, la bienvenida al círculo mágico de la literatura popular infantil, que nos convoca por el mero acto de nombrar desde momentos tan simples y evocadores como el de la merienda: Mi madre me da chocolate y pan para merendar. Mi abuela me dice bocado de pan, rajilla de queso y a la boca un beso. Mi abuelo pregunta, ¿cómo vas de amores? Y le digo yo: ¡como mayo en flores! MAEVE RATÓN. MEMORIA DE LA CARNE (Evohé, Madrid, 2017) por NATALIA CARBAJOSA Memoria de la carne es el cuarto libro de poemas de Maeve Ratón (Zamora, 1979), después de Al son de edades (2008), Arritmias (2012) y Los peces del duelo (2016). Maeve Ratón es asimismo la autora de una interesante novela titulada La ciudad del poeta (2016). Este nuevo libro, considerablemente más grueso que los anteriores sin dejar de ser fino, como corresponde a un libro de poesía, confirma la evolución de una voz que, desde sus inicios, se revela dueña de un registro y una tensión extrañamente suyos, con raíces a la vez en el lenguaje experimental y en la tradición del mundo rural castellano: «Corre, ve y dile / si está en venta / la avellana del otoño. / Soy abril necesitado». Así escribía en Al son de edades, con un dominio que casi parecía insolencia verbal, aderezado de surrealismo. En el prólogo, Juan Manuel Rodríguez Tobal afirmaba que «Maeve Ratón nos abre puertas a lugares donde hemos estado en un futuro que vivimos ya de otra manera, dejando un beso extraño en nuestro cuello como aquella araña loca de Rimbaud». En libros más maduros como Los peces del duelo, esas características adquieren un tono más reflexivo: Ya nadie come crudas las manzanas, ni gusta hablar de estériles insectos. […] Los que mueren abren paso al crujiente cadáver de los ricos… Memoria de la carne nos sitúa, desde el mismo título, en un contexto elegíaco: la muerte es el personaje principal de esta historia en la que el tiempo arrasa con seres, espacios y recuerdos, hasta el punto que se define a los muertos como «seres inánimes con la memoria llena de carne». Este punto de partida subraya la tarea de todo aquel que se embarca en el viaje de las palabras: a saber, poner la memoria al servicio de la poesía, puesto que el verdadero poeta es aquel que canta, precisamente, porque se sabe mortal. Ahora bien, si el género elegíaco emparenta a nuestra autora con una tradición universal, el punto de vista la singulariza. Lejos de caer en la fácil tentación de la nostalgia que todo lo embellece, Maeve Ratón atestigua, como en un acta notarial, la finitud de la existencia humana desde un materialismo anti-romántico o anti-sentimental por el que, en lugar de manipular los sentimientos del lector, le muestra en su descarnada verdad lo que hay. El resultado es una mezcla de humor negro, el ya mencionado surrealismo, y una engañosa sencillez expresiva en poemas breves en los que abundan la elipsis, los juegos sensoriales y el estilo enunciativo. Y así los poemas, en su aparente distanciamiento de la materia tratada con precisión quirúrgica, no transmiten frialdad sino muy al contrario, se convierten en un estudio del dolor y de la pérdida en el que cualquiera puede reconocerse: Con los años perdíamos ángeles Los niños nuevos se hacían con ellos y el miedo a caernos creció como una hermosa luna en nuestras manos Al más fino lo encontré vagabundeando entre las muelas de los perros cuando hablaba ya otro idioma Por debajo del desasosiego y del absurdo dibujado en poemas como este y otros a medio camino entre el sueño y la realidad, poblados de muertos que regresan o de viajes en los que suceden cosas indescifrables, los versos de este libro acaban no obstante siendo rescatados de la desolación absoluta por la tregua de la belleza y el humor. Afloran, para este fin, los juegos visuales y sensoriales en poemas que tienen la condensación y la brevedad del haiku: «El verano era amarillo en nuestros cuerpos // hasta que al coger las moras / ellas / nos vencían la carne». Aparece, asimismo, la cuestión de la identidad escindida por el paso del tiempo: «Sales con la ausencia adherida a ti // Eres un yo irreconociblemente / joven». Y se desafía la prevalencia de una única narrativa en la transmisión de valores por vía femenina: La abuelita nos contaba muchos cuentos La mayoría se alejaban del modelo estándar Ni comidas por lobos Ni envidiadas por brujas Ni convertidas en reinas por un poder diferente al dinero La abuelita sabía lo que decía: Hablaba de la vida como del único lugar posible donde se obra el milagro La elegía, en la pericia de Maeve Ratón, se va convirtiendo poco a poco en un camino luminoso y ascendente, por cuanto el reconocimiento de la muerte se trastoca, por efecto de la palabra poética, en una reafirmación de la voluntad de vivir. La poeta sabe que ha de completar el viaje de la vida «con un montón de muertos / a mi lado». No tiene miedo de mirar a la muerte a la cara: «Ella se ríe / me espera / Camino hacia el silencio». Y, sin embargo, conoce el don del amor y de la perpetuación que, aun precariamente, desafía el final de la historia, en singular inversión de los papeles madre/hijo: «No he dejado de crecer / dentro de tu cuerpo».
La metafísica del ubi sunt hecha verbo, donde el verbo se hace carne perdurable, valga la paradoja, aunque la voz camine hacia el silencio. En la esquina de cada uno de estos poemas acechan, alternativamente, la sombra y la luz, con una clarividencia expresiva que anula la tentación de la pirueta verbal de un solo día. Poesía, pues, para desafiar al olvido. LUIS ACEBES. FATIGA TERRESTRE (En Huida, Sevilla, 2016) por NATALIA CARBAJOSA El título de este libro de poemas, tomado de la cita de Marcel Schwob que lo encabeza, puede resultar engañoso y crear en el lector expectativas sobre ese tipo de poesía del cansancio, de estar de vuelta de todo, tan abundante en todas las estaciones. Poesía que, si no se halla bien fundamentada en unas coordenadas de pensamiento y vivencias que la universalicen, termina siendo nada más que un catálogo personal de quejas y supuestos agravios que a nadie competen salvo a su redactor. El mundo está muy mal, sí; pero los poetas están para otra cosa que para recordárnoslo machaconamente. Por suerte, la “fatiga terrestre” de Luis Acebes, tomada de aquel francés vitalista y afable que murió demasiado pronto, no suena a más de lo mismo. Explicita sus cimientos, entre otros, en el extrañamiento de Antonio Machado, la fugacidad de la vida de Jorge Manrique y la irrealidad de Thomas Bernhard. Con estos y otros mimbres, el poeta construye un mundo poético con un propósito definido (escribir para descubrir quién se es), poblado de imágenes inusitadamente bellas a la vez que perfectamente ancladas en el mundo material: un hombre que es un planeta, el tiempo un cereal, los colores del cielo «lonchas de un fiambre imaginario que querrías recibir con la boca abierta y luego masticar como cualquier alimento». La (ir)realidad de las imágenes convocadas por Luis Acebes desvela un horizonte poético en el que las prioridades dejan de regirse por la lógica aceptada: tanto da, o igual importancia tiene, la presentación de un libro que observar a unos pájaros picoteando un trozo de pan en la calle, en una secuencia de contemplación activa cuasi-japonesa. Todo lo soslaya el devenir del tiempo, con independencia de nuestros planes. La poesía es el testimonio de lo provisorio; lo relevante sólo a priori que, al entrar en comunicación con el resto de elementos reales o imaginarios, adquiere la leve textura de la extrañeza, gracias sobre todo al manejo sorprendente y desprejuiciado de las palabras. Y ello acompaña, estimula y consuela: los poemas de este libro provocan, antes que ninguna otra respuesta, una aguda sensación de liberación. En el poema 22 (los poemas no tienen título sino que van numerados), el poeta entra en diálogo con Jaime Gil de Biedma y, fiel a su materialización de lo supuestamente trascendente, compara la vida con «[u]na pila de maderas / en la última hora / de la luz, / junto a una montaña / de ladrillos viejos». Es la visión inversa del impulso de construir, real y metafóricamente, a toda costa. De este modo, Acebes huye de la tentación de erigirse en poeta de reconocimientos vanos y prefiere quedarse en la posibilidad, como concluye en el poema 23:
El reino de nuestro parecer sigue igual, Jorge, con su mar al fondo, y esos pájaros con alas de fieltro, tan baratos, tan callados. Poesía sencilla y directa, que no banal, para hablar de cosas serias y no serias a un tiempo. Desconfío de los pasajes en los que Acebes hace aflorar marcas e hitos contemporáneos por demasiado coyunturales, aunque entiendo el efecto que causan, subrayando el aquí y el ahora del que sin embargo el poeta se escapa continuamente. Por mi parte, y sencillamente como lectora, me quedo con la aparente facilidad con que conceptos y objetos se fusionan de modos inesperados: «Cada recuerdo es un molde / que tu mano presiona / sobre la masa aplanada»; «Alguien, quizá la luz / la peinó hace un rato»; «en el infierno de la intimidad, esa casa / donde vivimos un poco a la fuerza todos». Al igual que esos niños que, con una habilidad pasmosa y en cuestión de segundos, de una nada de arcilla o plastilina moldean figuritas increíblemente precisas de toda clase de seres, Luis Acebes juega con las palabras como un niño (nada fatigado, por cierto), al que tan pronto le salen pájaros como nubes. Y aunque los dioses del Olimpo hayan descendido al nivel de existencia de, por ejemplo, un anuncio de unos conocidos grandes almacenes, la perseverancia de este oficio de demiurgo niega la devaluación constatada. Porque mientras está uno distraído así en lo suyo, se va confirmando ese “ir hacia” que es la poesía. ¿Hacia dónde? Eso es lo que menos importa. JAVIER BELLO. EXHUMACIÓN DE LA FÁBULA (Chamán, Albacete, 2016) por NATALIA CARBAJOSA Recoge esta exhaustiva antología una selección de libros del poeta chileno Javier Bello (1972) que abarca su amplia producción desde 1997 hasta 2015. El excelente prólogo de Antonia Torres Agüero es fundamental para que, quien se adentre por primera vez en este corpus complejo y excesivo, muy apropiadamente titulado Exhumación de la fábula, pueda completar con éxito su personal mapa de lectura. En efecto, el autor, obsesionado por el relato colectivo de la civilización, en el que sin embargo inserta su propia biografía, siempre desde un hermetismo abismado y colmatado de imágenes surrealistas (no descubrimos nada si reconocemos la tradición surrealista de la poesía chilena), realiza una verdadera labor de desenterramiento o desescombro. A partir del exceso de la vida contemporánea, recupera así los fragmentos en apariencia inconexos de la palabra poética, aun cuando sucesivas capas de basura se le hayan quedado adheridas y nos la devuelvan casi irreconocible. Como un Orfeo postmoderno, Bello recorre de este modo el camino del “no ser” al “(quizá) ser” («Las cosas no deberían existir / pero están puestas donde las vemos para espantar el fulgor del vacío») cargado de la duda existencial que pone en tela de juicio hasta la posibilidad del lenguaje para comunicar; duda o no, la poesía aflora, desborda los límites del poema mismo y nos recuerda, en su decir no menos que en sus referentes, las coordenadas históricas y culturales de las que parte. Aunque no fueron escritas para ello, las palabras del filósofo José Luis Pardo convienen a la poesía de Bello: El escritor o pintor de la vida moderna es, en el retrato que Benjamin hace de Baudelaire, el que convierte en una profesión el rebuscar entre la basura hasta encontrar esos residuos de sensibilidad —y de entendimiento— que la sociedad ha ido desechando precisamente para funcionar mejor, para profundizar en el modo empobrecido de vivir en medio de la opulencia tecnológica. […] Al ponerlos a disposición de sus semejantes, el escritor no está contribuyendo al mejor funcionamiento social sino, al contrario, devolviendo a la vida esos pedruscos que obstaculizan el movimiento de la máquina. Pero esos hallazgos constituyen la única forma de riqueza […] que, como un anacrónico cuerno de la abundancia, puede compensar el empobrecimiento de la vida moderna y señalar un límite irrebasable a la lógica de la eficacia y la rentabilidad. Y es dudoso que podamos existir dignamente allí donde ese límite ha sido sobrepasado. Hay en el maremágnum de la poesía de Bello imágenes recurrentes, como el caballo nerudiano, y piruetas sintácticas inequívocamente vallejianas: «Esta tarde llovía como nunca. No era precisamente un invertebrado...». Sin embargo, destaca entre todas una imagen, presente tanto en versos como en títulos de libros, que de nuevo actualiza el mito de Orfeo. Es la imagen del durmiente o el semidurmiente, el habitante del estado de vigilia, el poblador del entresueño. Bello utiliza este concepto para acotar a la vez un tiempo y un espacio, lo mismo que hace con otras representaciones subsidiarias de la misma (las jaulas, la nocturnidad, una estación, un albergue, el espejismo, la sombra). Libro a libro, y sin apearse casi nunca del estilo enunciativo, a modo de acumulativa letanía que a veces pareciera compendio de oníricos salmos, penetra en ese espacio intermedio —ni vida ni muerte, ni dentro ni fuera—, saturado y claustrofóbico, desde donde interpelarse a sí mismo, a la divinidad y al mundo, con la conciencia de que hoy no es posible ubicarse en ningún otro plano para poder decir desde la poesía. En ocasiones, el verso de Bello, rebuscando en las sombras, entre lo que está enterrado y/o cerca del no existir, se aproxima al límite de la indecibilidad del que hablara María Zambrano, en oblicua pero certera rememoración de San Juan de la Cruz: No soy, no estoy, no voy, de silencio a silencio. Soy yo, no voy, no estoy, me he visto, no me acuerdo. Soy yo, no soy, no voy, mitad y balbuceo. En el mismo poema, particularmente esclarecedor dentro de su hermetismo, se nos brinda una definición impagable de aquello que, de hecho, hace del oficio de poeta una labor de restaurador o recuperador allí donde apenas queda ya memoria: «un poema es un cardo que en cada espina tiene escrito recuerda, recuerda, recuerda». La poesía comienza siendo para Bello una tarea ineludible, aun por encima de la propia volición («Yo nunca he querido responder a las preguntas del sueño»). Pronto, no obstante, se convierte en explícita voluntad: «Quiero palabras grandes como cenizas grandes […] Las dejaré beber junto a los animales que viven en mis manos». Al ponerse manos a la obra, identifica las trampas de su yo escindido («La personalidad construye su casa de papel, su cajita de naipes») a la vez que reconoce el magro equipamiento espiritual del que todo poeta contemporáneo dispone para lograr su propósito: Amo todavía mis cantos, el polvo de mis venas, mis instrucciones para arder en el vocablo del sábado, pero no he comido con ellos, su fe me ha abandonado… Ese “amo todavía” introduce un matiz de urgencia en tan desasistida tarea: «Lo cierto es que los dioses no debieron dejarse ver, menos de noche…». Más que una anti-poesía, lo que Bello practica y reclama es una anti-trascendencia que constituye la única e inestable plataforma desde donde poetizar hoy. El poeta se convierte así en una especie de mendigo buñueliano que confunde ángeles, dioses y demonios; que se lleva a casa las imágenes a duras penas levantadas del desescombro («Detrás del pensamiento hay un palo quebrado»):
El excesivo equipaje no deja caminar a la sombra. El vagabundo visita la provincia otoñal, el silabario de tiza de las cantinas donde aprenden a leer los fantasmas. La sombra, por supuesto, es esta voz. El resultado es el «poema sin luz sobre la luz del oro», la pregunta infinita sin respuestas («dónde está la oreja noche. dónde está la noche oír y no temer»), la muerte como débil promesa de regeneración («Dudas en primavera: / o educar a los bosques o cortarse la lengua»), la búsqueda escéptica y al mismo tiempo (des)esperanzada en las narrativas que nos han precedido: Lezama Lima, Kafka, Pollock, Caravaggio, un judaísmo remoto. Darle la vuelta al vacío para recuperar el “síndrome de Dios”, siempre desde la perspectiva de aquellos a quienes ya no les es dado creer siquiera en la trascendencia de la poesía. En el prólogo a la antología, Torres Agüero destaca la intensa personalidad literaria de Javier Bello con la poesía como eje central de su existencia, hasta el punto de que esta última se erige como y funda una personalísima cosmogonía que es a un tiempo, añadiría yo, negación de toda cosmogonía. Ello se advierte sin duda en la lectura de Exhumación de la fábula. Poesía no para redescubrir los planos olvidados que llevan de vuelta al paraíso, sino para leer, en los huesos pulverizados, lo que ya no es memoria, ni acaso (o sí) balbuceo. ¿Principio de algo? La respuesta la tienen las preguntas. ALFRED CORN. ROCINANTE (Chamán, Albacete, 2016) [Traducción: Guillermo Arreola] por NATALIA CARBAJOSA Constituye esta antología la carta de presentación del poeta estadounidense Alfred Corn (1943) en España. He aquí, pues, una oportunidad para descubrir a un poeta que, al menos en la breve selección presentada, parece moverse con facilidad entre las eternas paradojas de la poesía, al menos tal y como las manejamos a partir de las tradiciones literarias de los siglos XIX, XX y lo que llevamos del presente siglo. La primera de ellas la encontramos en el poema largo que abre la serie, ‘Diario de Oregón’, del libro All Roads at Once (1976). Fiel a su interés por el verso y la rima, Corn subrayará expresamente en un poema posterior la preeminencia de la forma (form) sobre el contenido (meaning). Sin embargo, la precisión cuasi-científica con la que describe los elementos de la realidad física sobre la que se construye ‘Diario de Oregón’ y los poemas posteriores delata, muy elocuentemente, el esmero concedido al segundo término de la ecuación forma/contenido: […] Vacante de agua, el pie del arrecife era un seco paisaje marino de anémonas verdes y un banco de mejillones azul acero crujiendo en el dolorido torrente del aire. El poema avanza cuidadosamente trabado alrededor de ese mundo natural, descrito con detalle, en el que se cuela como de manera casual el razonamiento y las vicisitudes humanas que le son indiferentes a dicho mundo. Así: Recogiste una concha de mejillón vacía, pareada aún, y me ofreciste la mitad, una vieja y deslucida cucharilla, su diminuta concavidad perlada de grisáceos arco iris. Algo en tu semblante o en la tenue luz me dice que no siempre estaremos juntos. Sutileza en la densidad nominativa: de este modo se abordan la fugacidad del tiempo y las pérdidas de la vida. Y ahí comienza la segunda paradoja, ya que en los versos de Corn, a quien el propio Harold Bloom ha declarado heredero de la tradición romántica norteamericana, aflora el (también típicamente norteamericano) anti-romanticismo de William Carlos Williams. Esto es, el “no ideas but in things” que evita a toda costa separarse de la precisión de los significantes por perseguir una abstracción o trascendencia sin más, y que le hace proferir a Corn, en medio de un cementerio, que «los pensamientos eran cigarras», anclando de nuevo cualquier tentación metafísica al orden de la naturaleza. La tercera paradoja realiza el movimiento opuesto: seguimos en ‘Diario de Oregón’, segunda parte. Corn parafrasea y niega el adagio del gran Wordsworth, referente imprescindible del romanticismo occidental, sobre que la poesía son «emociones rememoradas desde la tranquilidad». Concretamente, escribe, refiriéndose a las olas (de nuevo el mundo natural se impone a la psique humana) antes que a las emociones: «Not recollected in tranquillity». Y he aquí que, en el poema ‘Eclipse en la habitación de un hotel’, del libro A Call in the Midst of the Crowd (1978), Corn aborda, precisamente con esa serena remembranza que niega en la composición anterior, la pérdida de la madre, demasiado temprana hasta para el acto de recordar. En esta ocasión, la ausencia de un pathos subrayado (ausencia elocuente en sí misma), la marca sobre todo ese sereno “casi” recordar que, por fuerza, ha de ser posterior a la emoción misma; emoción doblemente dolorosa de devolver al instante presente, dado que el poeta era demasiado pequeño, en el momento de la muerte de su madre, como para haberla sentido: Un raro esplendor, como el de una vela, se acopla a la tensión y al parpadeo de la memoria, pequeña incandescencia, halo nocturno. Surge como un regalo, un don de clarividencia con el poder de trasladarnos, protegidos, a casas perdidas, cuartos prohibidos en donde está ella, inmóvil. Pero no puede ser la memoria. Nada recuerdo. Ausencia. Aún continúa el capítulo de las paradojas, que para eso es el poeta un fingidor. Una vez más, en ‘Diario de Oregón’, poema que recomiendo leer muy despacio por la proliferación de señales o balizas que emite a cada paso, el autor afirma que «[T]he best themes / are the most moving ones». El traductor aquí ha optado por la segunda acepción de “moving”, opción perfectamente justificable: «Los mejores temas: los que conmueven». Sin embargo, al leerlo, a mí me ha saltado a la mente el sentido primero y literal del término: el movimiento antes que la emoción, a no ser que ambos se conciban como una sola cosa, que también puede ser. Pero son ya muchas y muy variadas las pistas que Corn aporta acerca de su relación con la presencia de las emociones en la poesía, antes deudora de un hábitat mayor que ellas que de la mente humana concebida como el centro de todas las cosas. Y relaciono mi deducción con la tercera parte de otro poema largo, ‘El adversario’, de nuevo del libro mencionado A Call in the Midst of the Crowd. En dicho poema, el “yo” que escribe se desdobla y hasta antagoniza consigo mismo en pos de la verdad poética, que no es otra que el movimiento mismo: Si esto fuera reposo, no habría queja; pero algo aguijonea, una gota de ácido en la fórmula. Las frías colinas nos esperan, la primavera llega con fuerza. Nada ha quedado sino el deseo de decir la verdad, suscitado por una autoridad en descrédito. Ese deseo de decir la verdad poética, siempre sujeto a la volubilidad humana («una autoridad en descrédito»), parece apropiado para este “verse” desde dentro y fuera a la vez; una especie de doble a la manera de Poe que, no sin cierta ambivalencia, contribuye al propósito supremo de toda poesía, a saber, aprender a poner la vida en las palabras: Quise llevar vida a mis labios como si fuera agua pura —y tu mano intercede. El segundo poema de All Roads at Once, ‘Porcelanas chinas en el Metropolitan’, recuerda inevitablemente, aunque en ningún momento se mencione, la ‘Oda a una urna griega’ de Keats. Si en la oda de Keats cada estrofa es un apóstrofe al artista anónimo, a los personajes de la urna o a las fuerzas de ese tiempo escindido entre el discurrir lineal y la eternidad fijada por el arte, las estrofas (de la segunda a la quinta) de Corn avanzan en pura concentración ecfrástica, y sólo indirectamente aludiendo al ejecutor: […] Retrocedí hacia un jarrón color verde claro: semejante a una pera o una lágrima perfecta. Parecía alzarse contra su peso, sólido ímpetu, reflejando el delicado movimiento del torno con que el alfarero recubría un quieto zumbido en el ascendido giro de la forma. Corn reserva las estrofas inicial y la final para reflexionar con más detenimiento sobre las percepciones de quien mira. En la primera, saca a relucir (al modo romántico, sí), la anamnesis platónica que ubica al hombre, ante la contemplación de la belleza, frente al continuum de la civilización a la que pertenece: «Y por vez primera las observé, […] Mi estado primigenio, mis intuiciones, —de qué Fuente— / redimidos…»; mientras que en la última dirige el apóstrofe a sí mismo y rescata el viejo asunto del tiempo como un agente doble (Kronos y Kairós) suscitado por dicha contemplación: «te has encontrado con el pasado y es / el presente». Es el cortocircuito temporal, producido por toda experiencia estética de altura, el que Corn transforma en el poema en un hilo conductor que igualmente viaja desde la tradición ecfrástica (Homero antes que Keats) hasta un “yo” poético contemporáneo, distinto de los otros en sus presupuestos y enfoque, a la vez que deudor de una misma agua.
Estos cuatro poemas que abren el volumen suponen en sí mismos un compendio del complejo y rico universo poético de Corn, lo que no significa, ni mucho menos, que el resto de poemas de la antología carezca de interés. Merece la pena leer en voz alta, en inglés y en español, la breve pieza rimada que lleva por título ‘Noviembre se deshoja’, traducida por Manuel Ulacia, así como ‘La luz azul’, poema escrito directamente en español y a continuación traducido al inglés por el propio autor. Dentro de la variedad de temas que componen estos poemas, destaca asimismo un homenaje a Basho que, a modo de máxima, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de nombrar desde la palabra precisa e insustituible: «los poemas traducen el mundo». El de Alfred Corn, sin duda, participa de ello, y de todas las maneras aludidas. Por si quedara alguna duda, la antología se cierra con otro homenaje, esta vez a Rubén Darío, en el que se nos da una particular versión, imbricada en la existencia, del oficio de nombrar: «la vida quiere ser / su nombre: / árbol, caballo, sueño, amanecer / y el hombre». VICENTE VELASCO MONTOYA. PRINCIPIO DE GRAVEDAD (Balduque, Cartagena, 2015) por NATALIA CARBAJOSA ESPERANZA CON ALAS “Los pájaros. Vuelan pero no son ingrávidos”. Tampoco lo son los ángeles, ni los poetas, ni la esperanza, ni los astronautas con misión fallida (al menos no eternamente) o terminada. Y sin embargo, todos ellos son convocados en estas páginas para desafiar al principio de gravedad (“Disidencia ante la gravedad”, se titula un poema), concepto sobre el que pivota la trilogía de la cual este libro constituye la primera entrega. La empresa, como no podía ser de otra manera, está llamada al fracaso desde el mismo título: “Nada va a salir bien”. Y por si quedaran dudas, el poeta renuncia a sus ropajes de vate y a su legitimidad para hablar en nombre de la tribu: “No. No soy un iluminado./ Nunca me han hablado las estrellas”. Por suerte para los lectores, aunque Vicente Velasco dice la verdad, todo es falso. Porque por encima de la constatación que hace del gigantesco vacío del universo, la indiferencia de las leyes de la física para con la condición humana, y la imposibilidad del lenguaje para superar el aislamiento al que nos condenan las dos circunstancias anteriores, Vicente Velasco nos ofrece un libro inmenso en su expresión y su planteamiento. Escrito desde la duda permanente, sí. Pero dotado de tal fuerza y convicción (valga la paradoja), tanto en la dicción como en sus características principales (lucidez, extrañeza, belleza), que es imposible no reconocer en él, mal que le pese al autor, la aseveración del que habla por boca de todos, por estar más cerca de la ingravidez. Porque no es ingrávido, pero vuela. Principio de gravedad opera desde varios planos de la realidad humana, todos ellos permeables al marco científico del que claramente parte, y que en seguida conecta con el metafísico (“aún se toca Jazz en el Gueto/ y en todo este tiempo es lo único que he escuchado.// La atonalidad del universo”). Está el plano personal, encarnado en la muerte de la madre y la herencia espiritual del padre, ese hombre que habla con los zapatos. Está la irrealidad con que la mirada poética reviste todas las cosas, llevándolas a una dimensión “proustiana”. Y aflora en cada uno de los poemas la colectiva concepción del “humanum genus” enfrentado a esos dioses de cuya existencia (que no de su brutal indiferencia) nos permitimos dudar. Es este último plano, antropológico, trascendente y cósmico, el que cierra el círculo de esta inclusiva aventura de existir convertida en poesía. Ya que una vez identificada nuestra indigencia como especie, el poeta llama a la objeción (“Que somos seres caduceos/ y podemos escapar y deshacer todas las leyes/ con tal de reivindicar nuestra disidencia/ a la misma realidad”); o bien al consuelo que conjura la palabra en medio del vacío: “Allí puedes escribir, poeta”.
A lo largo de diecinueve poemas enhebrados por un mismo hilo en tensión, el afinadísimo universo poético de Vicente Velasco mantiene intacto el pulso entre la esperanza y la desesperación, sin decantarse por ninguna de las dos opciones. Pero el poeta que no cree en los dioses reza (¿acaso no es escribir una forma de rezar?), y nos regala una sentencia última a la altura (sideral) de toda la obra: “La gravedad es el origen de toda palabra/ y todo estuvo escrito desde el final.” Cada uno de sus versos suena así, feroz, incontestable, traducido directamente (diga lo que diga su autor-médium) de las estrellas, puesto que ya está escrito. Suerte que, a pesar de la palabra “final”, el dístico que clausura el libro constituye solamente coda momentánea, y que habrá más poesía suspendida en imposible vuelo. Porque desde aquí, desde nuestra precaria base en la tierra, esperamos y queremos más. To be continued. |
LABIBLIOTeca
|





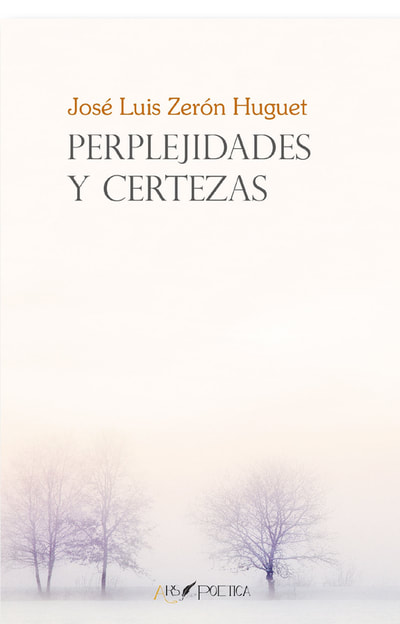

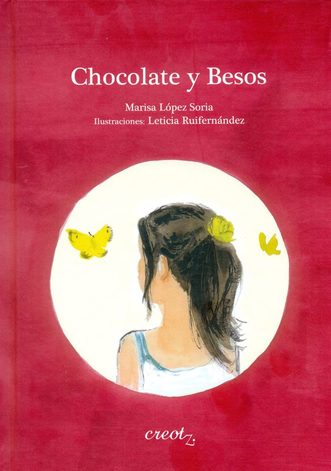







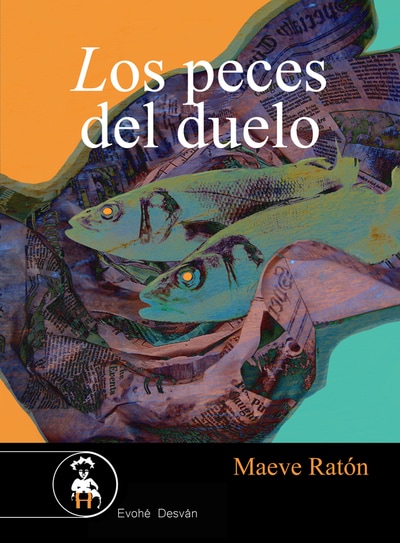

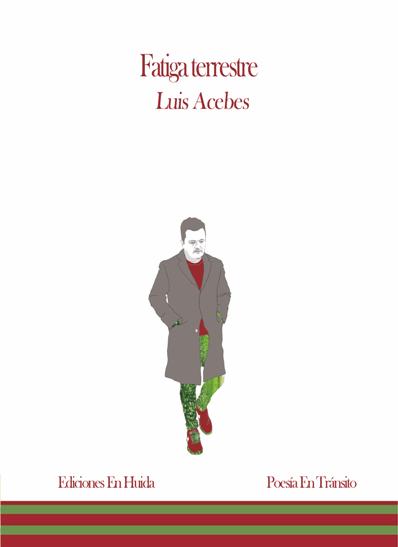



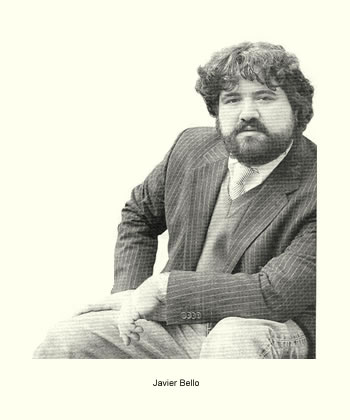



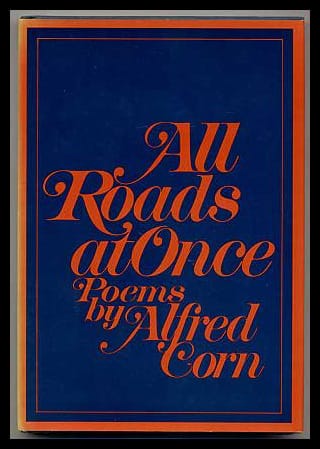

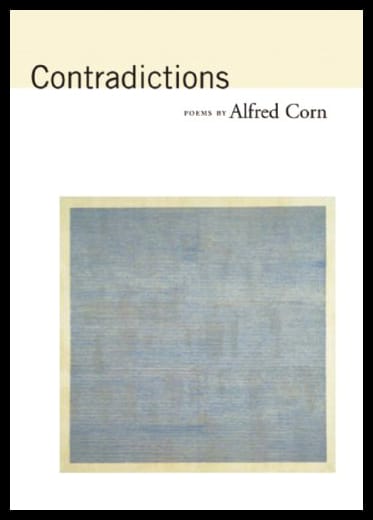


 Canal RSS
Canal RSS
