|
por JUANDE MERCADO A cualquiera que se le pregunte por Mánchester, lo primero que le viene a la memoria es la imagen nebulosa de una ciudad de Inglaterra que fue cuna de la Revolución Industrial, archirrival histórica de Liverpool como centro neurálgico del norte de Inglaterra, y que actualmente es sobre todo conocida por sus dos equipos de fútbol, ambos copan la información de Marca en la sección de fútbol inglés: el millonario Manchester City de Pep Guardiola y los petrodólares de Catar y el histórico Manchester United del inmortal Sir Alex Ferguson. Sin embargo, si nos ceñimos al plano estrictamente musical, Mánchester es una ciudad icónica que ha alumbrado, desde finales de los setenta hasta mediados de los noventa, a muchos de los grupos más excitantes de la escena pop-rock inglesa: desde Joy Division y su continuación natural bautizada como New Order hasta el pop glorioso y atemporal de The Smiths, pasando también por el desfase de las raves juerguistas y drogotas de Happy Mondays y llegando a Oasis, fin de trayecto musical mancuniano, el grupo de los cejijuntos hermanos Gallagher y competencia feroz de Blur en el apogeo del britpop. Los enamorados de la música mancuniana estamos de suerte, porque en España se han ido publicando unos cuantos libros imprescindibles para entender el renacer cultural de una ciudad que tuvo un pasado económico glorioso durante el siglo XIX para quedar relegada a un asfixiante y gris páramo urbano en pleno siglo XX, causado, primero, por la destrucción devastadora de la II Guerra Mundial y, después, por la ausencia de políticas de reactivación económica exitosas durante una larga postguerra que se extendió hasta bien entrada la década de los noventa. Por ejemplo, en 2015 se publicaron las memorias de Bernard Sumner, guitarrista de Joy Division; en 2016 la autobiografía de Morrissey, el histriónico cantante de The Smiths; por último, en 2018 un libro titulado Mánchester. El sonido de la ciudad, gozoso libro-río donde se enumeran los principales hitos musicales del rico ecosistema de grupos mancuanianos paridos desde mediados de los setenta hasta principios de los noventa que volvieron a situar a Mánchester en el centro del mapa musical de Inglaterra. Y hablamos de una época donde el común de los mortales aún compraba discos de forma periódica porque internet y algunos programas para compartir música como Napster no mostraban sus negras pezuñas de Lucifer. En otras palabras, una época donde los jóvenes adquirían discos que dejaban o grababan a sus amigos de forma tan natural como el respirar, una época donde la prensa musical inglesa poseía suficiente poder para aupar grupos al estrellato inmediato o mandarlos al lodazal del anonimato permanente (táctica estrella del New Musical Express) y, en definitiva, una época donde todavía se creía que la música pop-rock detentaba un poder sobrenatural para alterar o cambiar conciencias individuales que no servirían nunca para hacer estallar una revolución juvenil que pusiese en aprietos el status quo del sistema, pero sí cierta metamorfosis apreciable respecto a esquemas de pensamiento y estilos de vida no exclusivamente materialistas. Cualquier renacer cultural de cualquier ciudad narcotizada por diversos avatares históricos, políticos y económicos sufridos durante largas décadas en estado de apática latencia no suele ser producto del azar. Se han de dar una serie de circunstancias idóneas en un tiempo y espacio precisos. En el caso de Mánchester, este renacer cultural está ligado a un hombre visionario llamado Tony Wilson, que con un tesón y una autoconfianza a prueba de bombas persiguió situar a la urbe mancuaniana en el lugar que le correspondía por su provecta y rica historia. Wilson era el reportero estrella de Granada TV, apasionado de la música y un nacionalista buenista de Mánchester, que fundó Factory Records junto, entre otros, el diseñador gráfico Peter Saville y Rob Gretton, mánager de Joy Division. Ninguno de los tres era Ahmet Ertegün, fundador de Atlantic Records, y, por tanto, no poseían grandes conocimientos sobre cómo gestionar una compañía discográfica, pero, en cambio, sí atesoraban el talento y el entusiasmo imprescindibles para ir descubriendo a grupos como Joy Division, su continuación natural, New Order, y Happy Mondays, que proporcionaron a Factory Records un prestigio similar al de Rough Trade, su rival independiente de la siempre denostada Londres. Y lo más importante: supieron crear una industria musical independiente no regida por criterios exclusivamente mercantilistas que dotó a Mánchester y a su juventud de una autoestima de la que adolecía. Si hay que ponerle una fecha al renacer de Mánchester, ésta no puede ser otra que el 4 de junio de 1976. Ese día actuaron los Sex Pistols en la capital del norte de Inglaterra y, aunque el concierto no fue recordado por la pericia técnica de los músicos, sí cambió la vida de jóvenes músicos que acudieron al evento como Sumner y Hook de Joy Division, Morrissey de The Smiths y Mark E. Smith de The Fall. Todos fueron conscientes, en un rapto de iluminación súbita, de que cualquiera podía crear una banda de punk-rock como habían hecho los Pistols, porque ya no era menester poseer una técnica musical apurada, sino que la actitud (en mayúsculas) iba a ser la estrella de Oriente que guiara a los osados que iniciasen una carrera musical de nuevo cuño. La filosofía del Do it yourself se extendió como un reguero de pólvora por urbes como Londres, Mánchester, Liverpool y Sheffield. Si en el mundo de la música popular se puede establecer una analogía similar a la caída del caballo de San Pablo, lo que aconteció en el concierto de los Pistols ese 4 de junio en Mánchester fue una bendición para los músicos antes citados. Los primeros en crear un grupo fueron Buzzcocks, cuyos líderes, Devoto y Shelley, habían sido precisamente los organizadores del concierto de los Pistols. En 1977 crearon un sello discográfico llamado New Hormones y con un préstamo del padre de Shelley se autopublicaron Spiral Scratch, el primer disco punk mancuniano. El dúo compositivo Devoto/Shelley se rompió demasiado pronto y, mientras Shelley siguió con Buzzcocks al frente de uno de los grupos emblema de la historia del punk, Devoto vio claro que no quería ser encasillado en un determinada corriente musical y fundó Magazine, grupo de un eclecticismo musical más amplio que el de Buzzcocks. Mánchester. El sonido de la ciudad, libro mencionado anteriormente, le dedica un par de capítulos a The Fall, el grupo del carismático y egocéntrico Mark E. Smith. Smith, al igual que Ian Curtis, fue un animal escénico reconvertido a cantante de rock, aunque la fuerte raigambre literaria-proletaria de sus textos fuera siempre el rasgo distintivo de The Fall. Mientras que Curtis estaba muy influido por Ballard, Smith lo estaba por Camus y Lowry. En los más de treinta años de trayectoria musical de The Fall, el único integrante fijo del grupo fue Smith, mientras que un interminable rosario de músicos (alrededor de una treintena) pasaron por sus filas hasta que o bien Smith los echaba o bien ellos mismos se cansaban de su irritante caudillismo con la única excepción de Brix Smith, guitarrista y esposa del enfant terrible Smith durante casi diez años. El estilo de The Fall era un patchwork musical donde Smith recitaba versos enajenados con voz desafinada y con una presencia omnipresente del bajo, batuta sonora de unas canciones con fuerte acento social y orgullo norteño. Smith, arisco de trato y culo de mal asiento, siempre tuvo un talento natural para quemar músicos y cambiar de discográfica como de calcetines, aunque este hecho no fuera suficiente obstáculo para impedirle crear una discografía reconocible y personal que va del postpunk inicial hasta posteriores territorios más pop-rock, enarbolando siempre la bandera de la total libertad creativa, sin apoyarse nunca ni en grandes presupuestos ni en modas musicales. Como el propio Smith dijo en una entrevista para una revista musical, sólo eran necesarios unos bongos y una abuela (la del periodista musical) para parir un disco de The Fall. Siguiendo con el orden cronológico de grupos de importancia surgidos en Mánchester, después de The Fall, vendrían Joy Division. Sobre Joy Division se ha creado un aura mítica que mucho debe al suicidio de Ian Curtis, su cantante. Y, como ocurre con muchos grupos, Joy Division fue mucho más reconocido tras su disolución que en vida, aunque consiguieran la hazaña de ser la banda sonora ideal para definir una ciudad (un Mánchester atrapado por una pesadilla postindustrial, casi un Chernóbil norteño) y un tiempo concreto (una Inglaterra despojada de su orgullo imperial y con una crisis económica galopante que abocaba a paletadas de jóvenes al paro). Y todo sucedió en tan sólo tres años (de 1977 a 1980) de una vívida intensidad: Rob Gretton los descubre en un concierto cuando eran prácticamente desconocidos y se autoimpone ser su mánager porque intuye un potencial terrible en esos jóvenes famélicos y de porte nihilista, comandados por un cantante con una presencia escénica equiparable a la del Iggy de The Stooges y un grupo que no se limita a ser un mero acompañamiento a los recitados eléctricos de Curtis; sino que es capaz de patentar un sonido lúgubre y triste, fiel evocación de la brumosa Mánchester como lo fue el sur americano en las novelas de Faulkner. Tony Wilson, siempre atento a todo lo que acontecía en el panorama musical de Mánchester, los ficha para Factory Records y les impone como productor a Martin Hannett, un exhippy con las ideas muy claras sobre cómo han de sonar los Joy Division y, gracias a su control absoluto del panel de mandos técnicos, fabrica un sonido único, el sonido de la joven y desesperanzada Mánchester. Hay un montón de anécdotas jugosas sobre el particular método Hannett como, por ejemplo, aquella en la que obligó al batería a desmontar su instrumento para volverlo a montar en el tejado del estudio de grabación para conseguir mejor sonido. Con Hannett y antes del funesto suicidio de Curtis, Joy Division publicaron dos de los mejores discos de la historia del rock: Unknown pleasures y Closer. Y en mi recuerdo personal siempre quedará esa sesión de fotos que el grupo hizo para un desconocido fotógrafo (por entonces) llamado Anton Corbijn, donde los cuatro miembros del grupo posan en el puente de una autopista en un Mánchester nevado y fantasmal. Frío intenso para el alma. La manera más inglesa de honrar a los muertos es yéndose al pub a beber con los amigos para entumecer los sentimientos. Y los miembros de Joy Division, tras el suicidio de Curtis, hicieron precisamente eso. El cantante se suicidó, precisamente, un día antes de tomar el avión para comenzar la primera gira americana, la prueba de fuego para cualquier grupo inglés que quiere conquistar el “gran mercado”. Sin embargo, Sumner, guitarrista de Joy Division, tuvo la valentía necesaria para echarse el grupo a sus espaldas y refundar Joy Division bajo unos parámetros musicales y estéticos diametralmente diferentes. Sumner se sumergió en la música disco y la cultura de clubes del Nueva York de principios de los ochenta y se adelantó a su época rebautizando al grupo con el confuso nombre de New Order. Sin renunciar totalmente a los instrumentos idiosincráticos del rock, Sumner, hombre muy dotado para manejar gadgets tecnológicos, incorporó la caja de ritmos y los sintetizadores al sonido de New Order. Y Blue Monday fue el fruto de su experimentación sonora y el primer single de éxito del nuevo grupo. New Order se convirtió en el mejor grupo de tecno-pop de Inglaterra (junto a Depeche Mode y a Pet Shop Boys) de los ochenta con un éxito de crítica y de público apabullante y las ventas y giras del grupo sostuvieron las siempre precarias finanzas de Factory Records, discográfica que nunca se caracterizó por una sabia gestión del dinero. Es significativo que Wilson, un cazatalentos musical con nulo interés para las formalidades, no firmase nunca contratos discográficos con sus grupos hasta casi el ocaso del sello. Y, seguramente, Wilson se arrepentirá en su tumba de no haber firmado nunca a The Smiths. Y no fue culpa de The Smiths. Morrissey le dejó en persona una maqueta a Wilson, pero éste declinó ficharlos porque, según sus propias palabras, no se dieron las circunstancias adecuadas para hacerlo, es decir, no había dinero suficiente para publicarlos en un momento en que la máxima prioridad de Factory era New Order. The Smiths se fue a Rough Trade, la competencia londinense, y Geoff Travis, su fundador, creyó y apostó por ellos como baza ganadora para luchar contra el poder omnímodo de las majors. Y no erró el tiro. En tan sólo cuatro años (de 1983 a 1987), publicaron cuatro discos y dos de ellos (The Smiths y The Queen is dead) son considerados como obras maestras de la música pop (ambos en la lista de los 100 mejores discos de la historia según Rockdelux). The Smiths estaban liderados por el mejor dueto compositivo (Morrissey/Marr) surgido en Inglaterra desde quizás el compuesto por Jagger-Richards. Mientras que Morrissey escribía unos textos de alto contenido literario y autobiográfico con los que la gran parte de la juventud inglesa ochentera se identificaba; Marr, fino estilista de la guitarra, componía una música preciosista y delicada que se adaptaba como un guante a las letanías tristes, plagadas de historias de incomprensión humana y de desamor lacerante que Morrissey cantaba con una voz y estilo único. Fueron cuatro años muy intensos que dejaron cicatrices de por vida una vez el grupo se separó. En las memorias de Morrissey, conocido por su lengua viperina, destroza tanto a Travis por no haber sabido mimar el patrimonio artístico y comercial de The Smiths como a los dos integrantes menos famosos del grupo (Rourke y Joyce) por demandarle por un reparto no equitativo de las ganancias del grupo. Wilson cometió un error histórico con The Smiths pero, en cambio, tuvo la suficiente valentía para fichar a un grupo de desarrapados mancuanianos que, sin su mecenazgo musical, hubieran sido, seguramente, carne de presidio inglés. Los hermanos Ryder, Shaun y Paul, y Bez, un amigo íntimo de su barrio, sin tomarse nunca demasiado en serio trituraron la música stoniana a base de ingestas industriales de éxtasis y su música se divulgó en grandes raves donde Shaun vociferaba sus diatribas suburbiales, Paul las elevaba a los altares con un bajo machacón y Bez (intoxicado hasta las cejas) bailaba como un poseso una música alegre y adictiva. Wilson, con sus ideas elevadas sobre el arte, quiso que el talento de esos gamberros fuera pulido en el estudio por productores de solvencia contrastada como John Cale y Martin Hannett con resultados no siempre afortunados. Los integrantes de Happy Mondays eran difíciles de embridar tanto a nivel musical como a nivel personal y, aunque no fueran un fiasco comercial absoluto, tampoco fueron la gallina de oro que Wilson pensó que podían llegar a ser. Para su último disco, los envío a Barbados para aislarlos de las malas compañías mancuanianas que les suministraban drogas duras, pero se tomaron la estancia como unas vacaciones remuneradas y publicaron un disco que fue recibido por una revista musical inglesa con una escueta reseña: “No thanks”. Tras la disolución de Happy Mondays, hubo un interludio ilusionante con la psicodelia rock de The Stone Roses que recuperó, brevemente, el entorchado de Mánchester como capital musical inglesa. Sin embargo, tardaron (nada menos) que cinco años en sacar su segundo disco y eso es demasiado tiempo en un negocio de climatología variable como el musical, porque cuando sacaron ese segundo disco sus laureles se habían marchitado. Y, aunque Oasis, mancuanianos de barrio obrero, lucharon denodadamente con Blur por ser el grupo de rock más importante de las Islas Británicas durante la efímera vida del Britpop, siendo honestos a la verdad, Mánchester pasó el testigo de la capitalidad musical inglesa a Londres (con Blur y Suede como cabezas de cartel) y a Bristol (con Massive Attack y Tricky, ambos pioneros del trip hop). Ya nada fue igual para Mánchester y, tras el cierre, primero, de Factory Records y, después, de The Hacienda, su principal templo de música en directo, la capital del norte de Inglaterra pasó a ser conocida tan solo como la ciudad del United de Fergusson y Beckham. Pero eso ya es otra historia. Bibliografía empleada para la redacción del artículo:
—Gendre, Marcos: Mánchester. El sonido de la ciudad. De Joy Division a Madchester (1976-1991) (Milenio, 2018). —Morrissey: Autobiografía (Malpaso, 2016). Nota de interés: Morrissey impuso a Penguin, su editorial inglesa, que su autobiografía fuera publicada en la colección “Penguin Classics”. Genio y figura hasta la sepultura. --Sumner, Bernard: New Order, Joy Division y yo (Sexto Piso, 2015).
1 Comentario
por JUANDE MERCADO Kim Gordon y Thurston Moore fueron los Bonnie and Clyde de la música underground americana hasta que el amor se les acabó. Y eso fue a finales de 2011. Matador, el sello de Sonic Youth por entonces, emitió un escueto comunicado donde anunciaron la triste noticia: Los músicos Kim Gordon y Thurston Moore, casados en 1984, anuncian su separación. (....) Ambos han pedido que se respete su intimidad y no desean hacer más declaraciones. Glosar la importancia de Sonic Youth en la música rock de finales del siglo XX no es mi intención. Críticos de la enjundia de Ignacio Juliá o Rafa Cervera, ambos con sendos libros sobre el grupo, ya lo han hecho y muy bien. Como bien dijo Michael Azerrad, crítico americano, Sonic Youth no fue un grupo que influyera decisivamente en el sonido de muchos grupos americanos, pero sí fueron esa necesaria inspiración para que muchos otros se dieran cuenta de que «era posible vivir de esto sin venderse a la industria» (Nirvana o Beck por poner un par de ejemplos de artistas de huella indeleble), ya que durante su trayectoria consiguieron aunar el arte elevado con la cultura popular, fueron pioneros en consolidar (junto a un montón de grupos pertenecientes a SST) un circuito estable de salas de conciertos de costa a costa americana, mantuvieron el control creativo de su arte en una multinacional como Geffen y, last but not least, lograron conciliar vida profesional y vida familiar en un gremio tan desastroso para esos menesteres como el de los músicos de rock. UN AMOR A PRIMERA VISTA EN EL DOWNTOWN NEOYORQUINO Kim Gordon nació en Los Ángeles en 1953, en el seno de una familia de clase media. Su padre fue profesor de Sociología en UCLA y su futuro artístico quedó predeterminado en el mismo instante en que la matricularon en un colegio laboratorio progresista angelino. Ella misma reconoce que se le dan fatal las cosas de índole práctica con la notable excepción de la cocina. Estudió Arte en Los Ángeles y en Toronto y, en 1980, emigró a Nueva York, donde trabajó en alguna galería de arte y en numerosos trabajos alimenticios (ahora una cafetería, más tarde una copistería) antes de que Sonic Youth se convirtiera en un proyecto musical rentable. Thurston Moore nació en 1958 y creció en Bethel (Connecticut) en otra familia de clase media. Empezó la universidad, pero no llegó nunca a terminarla porque vio claro que su futuro estaba ligado a la música y, como joven audaz, emigró también a Nueva York cuando la escena creada alrededor del CBGB ya declinaba y fue sustituida por la escena no wave donde despuntaron fugazmente grupos como Teenage Jesus & The Jerks o DNA. Antes de enrolarse en Sonic Youth, fue uno de los guitarristas de acompañamiento de la orquesta de guitarras ruidosas de Glenn Branca (muerto hace escasos días) y lideró The Coachmen. La conexión entre la reservada Kim y el locuaz Thurston, ambos actores conspicuos de la noche neoyorquina, fue inmediata. Así lo relatan ellos en Nuestro grupo podría ser tu vida de Azerrad: THURSTON: Tenía unos ojos preciosos y una sonrisa muy bonita. Además, era muy lista y parecía tener un intelecto sensible/espiritual. KIM: Tenía algo especial, desprendía ese aire de rebeldía infantil y bondad infinita. No tardaron mucho en irse a compartir gastos al “piso ferrocarril” de la calle Eldridge de Kim. Kim le enseñó a Thurston cómo moverse en los cenáculos sofisticados del dowtown neoyorquino y, a su vez, Thurston le enseñó a Kim a tocar el bajo tras una buena ingesta de música reggae. Una pareja cool y complementaria. Los amigos de la universidad que uno quisiera conservar para siempre. LOS DÍAS DE VINO Y ROSAS DE SONIC YOUTH Y DE KIM Y THURSTON ¿Se puede establecer una simetría vital válida entre la trayectoria de Sonic Youth y la vida en común de Kim y Thurston? Creo que sí. Desde 1984 hasta 1989, Sonic Youth, como uno de los grupos de referencia del indie americano, disfrutó de una fecunda productividad que se tradujo en discos memorables como Evol (1986), Sister (1987) o Daydream Nation (1988). Les tocó vivir la gran mentira reaganiana del amanecer americano pero, como suele suceder en una época de presidentes realmente malvados (Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Reino Unido), le sacaron un rendimiento artístico enorme. El grupo será siempre más reconocido en Europa que en Estados Unidos y no conseguirán nunca ventas millonarias de sus discos debido a su intransigencia en hacer concesión artística alguna al mainstream. La peculiar estructura de sus canciones, su destreza en la afinación de guitarras (Thurston y Lee eran capaces de afinar más de una decena de guitarras antes de sus conciertos) y su proverbial inclinación a improvisar collages sonoros de extensa duración son su personal escudo de armas. No solo hacen buenos discos sino que gozan del respeto y admiración de artistas como Neil Young, Hüsker Dü o Mudhoney. Son años de intensa actividad y el tiempo les pasa entre estudios de grabación y giras continuas. Un estilo de vida incompatible con la formación de una familia. La química en el grupo es buena porque nadie posee un ego exacerbado y todos poseen un bagaje cultural amplio. Están familiarizados con la vasta tradición musical neoyorquina que comienza con The Velvet Underground y continúa con The Ramones y Television y son lo suficientemente listos para aprender de los errores cometidos por sus héroes musicales. Además, Sonic Youth triunfan cuando sus miembros están cerca de la treintena y, por suerte, son chicos maduros que no se drogan, no beben en exceso y no se dedican a destrozar habitaciones de hoteles. En consecuencia, el deseo de trascender tiempo y espacio, fin último de todo grupo de música que se precie, es una meta factible para un grupo con una infinidad de recursos musicales y de relaciones sociales. ¿Y la química entre Kim y Gordon? Deduzco que buena a raíz de lo que Kim cuenta en su autobiografía La chica del grupo: A lo largo de los años, Thurston y yo siempre coincidimos en los asuntos estéticos. Estábamos de acuerdo acerca de las portadas de los discos prácticamente todo el tiempo. La mayoría de las veces también éramos del mismo parecer en las mezclas. En las raras ocasiones en que nos peleábamos, se debía principalmente al modo en que me había tratado o hablado. Tras la publicación de Experimental jet set, trash and no star (1994), Kim y Thurston son padres de Coco Gordon Moore, una preciosa niña: acabará siendo alta y rubia como el padre y bella y sensible como la madre. Kim y Thurston, preocupados porque la niña crezca lejos de una ciudad estresada como Nueva York, compran una casa de varios pisos en Northampton, una ciudad residencial de Massachusetts. Sin ser demasiado conscientes, ambos están comprando un pasaje a un distanciamiento paulatino que se hará insalvable justo en el momento en que estalla la Gran Recesión (2007-2008). EL FINAL DEL VERANO LLEGÓ Y TÚ PARTIRÁS Y, efectivamente, como cantaba el Dúo Dinámico en el último capítulo de Verano azul, el final del verano llegó en 2011. Y si una historia de amor tan cool como la de Kim y Thurston, después de casi treinta años de matrimonio, salta por los aires, ¿no es lícito pensar que el amor perdurable no existe?, ¿no entran ganas de cantar a grito pelado “Me cago en el amor” de Tonino Carotone? Es como la pérdida definitiva de la inocencia en el doloroso tránsito de la adolescencia a la edad madura. Como Kim Gordon reconoce en el libro, Thurston es mejor padre que pareja. Sólo hace falta ver una foto de acompañamiento del disco Washing Machine, donde Thurston agarra amorosamente a la niña por sus piernecitas, para inferir que Kim puede tener razón. Kim nos relata que Thurston se acaba cansando de la tranquilidad de Northampton, ya que le recuerda demasiado a su adolescencia en Bethel. Thurston no es Thoreau y Northampton le debe parecer una especie de Walden opresivo que le impide liberar la testosterona acumulada. Thurston es una rata de alcantarilla que echa de menos una ciudad adicta a la acción como Nueva York y, hastiado de la monotonía conyugal, empieza una relación sexual de alto voltaje con una editora devorahombres. Thurston, como la mayoría de los artistas que han tenido una vida intensa, desea revivir aquello que en su momento le hizo sentirse especial, pero sin ser del todo consciente de que, a cambio, debe pagar un alto peaje por su osadía: perder a Kim, su compañera de viaje en la música y en la vida. Kim le descubre porque Thurston no sabe disimular su infidelidad. Es tan torpe que no es capaz de desembarazarse de comprometedores borradores de e-mail en su portátil. Kim le da varias oportunidades porque no quiere mandar al garete una historia de amor tan longeva como la suya y porque piensa en el bienestar emocional de Coco, su hija. Ambos hacen terapia para volver a juntar un balón de fútbol bastante descosido por las costuras, pero Thurston, como un yonqui (¿pero no se acuerda de su canción ‘Junkie´s promise’, dedicada a su amigo ya fallecido Cobain?), vuelve a reincidir en su loca historia de sexo con la editora. Kim y Thurston se separan. Y su tristeza es un poco la nuestra. Puedo compartir, palabra por palabra, un texto que una fan de Sonic Youth publicó en una revista y que la propia Kim traslada a su autobiografía. El extracto abreviado dice lo siguiente: ¿Qué puede ser más aterrador que una pareja que decide —tras treinta años en un grupo, veintisiete años de matrimonio, diecisiete años dedicados a criar a una hija— que se ha acabado todo? Siempre que a ellos les fuera bien, a nosotros nos iba bien también. Nota del autor: No quiero dejar de citar los dos libros en los que me he basado para escribir el artículo. Son:
--La chica del grupo de Kim Gordon (Contra, 2015). --Nuestro grupo podría ser tu vida de Michael Azerrad (Contra, 2013). Capítulo dedicado a Sonic Youth. por JUANDE MERCADO Estos últimos meses soy presa fácil de una dulce y, a veces, hiriente enfermedad llamada “nostalgia por los años perdidos”. Estoy en una fase de mi vida en la que, sin ser viejo, acumulo ya suficientes horas de vuelo para poder mirar atrás sin ira, como cantaba Noel Gallagher, pero sí con algo de desazón porque, como de tanto en tanto le pasa a cualquier homínido pensante, pienso que pude haber sacado más rédito a aquellos de formación vital y de espíritu para ser mejor de lo que soy ahora (en todos los sentidos), con mis numerosos defectos y con alguna pequeña virtud que tímidamente asoma la cabeza desde el fondo. Mis últimas lecturas dan fe del proceso interior de melancólica remembranza del pasado por el que transito en estos momentos. Mi penúltimo libro ha sido el tercer volumen de K. O. Knausgard publicado en castellano con el significativo título de La isla de la infancia y mi último libro, el que me ha empujado, con cajas destempladas, a escribir estas líneas, ha sido La vanidad de los Duluoz de Jack Kerouac. Este libro, como bien dice Kerouac, es un libro que «trata de fútbol americano y guerra, pero cuando digo fútbol americano y guerra tengo que dar un paso más adelante y añadir: Muerte» (pág. 237). Tengo que confesar que los libros de Kerouac me producen una sensación parecida a la de esa canción de The Jesus and Mary Chain titulada ‘Everything’s allright when you’re down’. En otras palabras menos poéticas, cuando hay algo en mi vida que me parece manifiestamente mejorable, Kerouac me acompaña como un buen amigo y en sus libros encuentro sabios consejos para no morir de pena, hastiado por los deseos no cumplidos, como le pasó a él que murió a los cuarenta y siete años, totalmente alcoholizado y sintiéndose una nulidad en un mundo del que se había apartado voluntariamente un decenio atrás, unos años después de convertirse en una de las grandes sensaciones de las letras americanas tras la publicación de En el camino en 1957. Quién mejor que él mismo para expresarlo: «Un ESCRITOR (las mayúsculas son suyas) cuyo éxito, lejos de ser un triunfo como ocurría antiguamente, fue el preludio de su propia condenación» (pág. 11). No obstante, ¿qué es lo que convierte a La vanidad de los Duluoz en un libro de memorias de formación de un escritor que merece, a mi modesto entender, una relectura frecuente? Espero explicar el porqué en las próximas páginas. En primer lugar, quisiera aclarar que el libro es una larga carta explicativa de Kerouac a su tercera esposa, Stella Sampas, en la que le cuenta, como mejor sabe, es decir, mediante una estilo narrativo sencillo y ameno pero impregnado de un lirismo penetrante y de una nostalgia sabiamente esparcida (no estamos ante las típicas memorias de escritor “lameheridas”), quién fue durante el periodo que abarca desde 1935 hasta 1946 ese fantasma espectral que vegeta, a su lado, en su Lowell natal deseando una pronta muerte. Kerouac, según afirma un tío suyo sobre Leo, su padre, cuando este último fallece, es «demasiado ambicioso y orgulloso y loco. Supongo que tú eres igual» (pág. 329), y desciende de una estirpe de francocanadienses de ancestros marineros que se afincaron en Lowell, Massachusetts. Su padre, Leo, fue un impresor que deseaba que su único hijo varón vivo triunfara en la vida para demostrarle al mundo «la marca distintiva Kerouac»; mientras que su madre, Gabrielle, fue una mujer que trabajó en fábricas de zapatos y cuya principal obsesión fue mantenerlo entre algodones tras la triste muerte del hermano de Jack, Gerard, cuando el chico solo contaba nueve años de edad. Después de releer también ese fantástico libro titulado Kerouac y la generación beat de Jean-François Duval en el que este experto francés de la generation beat entrevista, entre muchos otros, a dos de las mujeres, Carolyn Cassady y Joyce Johnson, con las que Keroauc convivió, se llega a la conclusión inequívoca de que este solo quiso de verdad a su querida Mémère Gabrielle. Fue demasiado inconstante y bala perdida para querer a una mujer durante más de dos años seguidos y, leyendo extractos de su numerosa correspondencia con otros escritores beat, se deduce claramente que siempre privilegió su obra por encima de cualquier otra consideración material o sentimental. Como anteriormente he señalado, Keroauc se cría en una cerrada comunidad francocanadiense proletaria de Lowell hasta el punto de hablar solamente en joual, una especie de dialecto del francés originario de Quebec, hasta los cinco años. Kerouac nunca dejó de reivindicar sus orígenes de clase trabajadora y siempre huyó de cualquier cosa que pudiera parecerle un lujo superfluo, incluso después de triunfar a partir de 1957 con la publicación de varios títulos que durante años habían acumulado polvo en los cajones de diversas editoriales neoyorquinas. J. Johnson, una de sus novias, explica en Personajes secundarios que su primer encuentro con Keroauc fue una cita a ciegas organizada por Ginsberg en la que el escritor emblema de la generation beat, que por entonces tenía treinta y cuatro años, no tenía un céntimo y ella le tuvo que invitar a salchichas, patatas caseras y alubias con ketchup. Hasta la publicación de En el camino, su novela más célebre, todas las posesiones materiales de Kerouac cabían en una mochila y era costumbre en él utilizar máquinas de escribir ajenas para redactar sus propias obras. Pero esto es avanzarse a los acontecimientos. Gracias a su gran talento para el fútbol americano, Kerouac recibe a los diecisiete años una beca para estudiar en Columbia mientras por la tarde se entrena duramente practicando este deporte. Una vez más, quién mejor que el chico de Lowell para describir ese momento de su adolescencia: «…para poder llegar a ser una estrella de fútbol americano, primero en el instituto y después en la universidad, donde servía cafés y fregaba platos y me entrenaba hasta la noche y leí La Ilíada de Homero en tres días, todo al mismo tiempo» (pág. 11). Durante esa fugaz época, Kerouac se muestra como un ambicioso deportista dueño de una insobornable independencia de espíritu al rechazar de plano el espíritu gregario propio de los componentes de los deportes de equipo y vagar de forma solitaria por el campus de Columbia invirtiendo gran parte de su tiempo en la autoformación literaria que le brinda la espectacular biblioteca de Columbia o, en su defecto, malgastar su tiempo en dobles sesiones matinales de cine de arte y ensayo donde se empapa de cine americano y francés. Aunque es justo reconocer que no fue un hombre con un apego especial por el trabajo físico, el bello francocanadiense sí fue bastante disciplinado, trabajador y organizado en lo que se refiere a su obra escrita: no es casualidad que en la década de los cincuenta escribiera un montón de obras que vieron la luz a finales de esa década y principios de la siguiente. Su prosa, es verdad, tenía bastante de espontánea (acuñó el lema “First thought, best thought”) lo cual no quiere decir que sus obras adolezcan de reescritura. La hubo en muchas de sus obras. A pesar de su aparente brillante futuro como estrella de fútbol americano, su carrera se trunca por un doble motivo: por un lado, su entrenador le condena al banquillo pese a ser el delantero más rápido del equipo (o eso dice Kerouac que a lo largo del libro alardea de su sempiterna vanidad) y, por otro lado, sufre una grave lesión de rotura de tibia que le impide jugar durante muchos meses. Como no hay mal que bien no venga, el bardo de la generation beat no dejará de formarse como futuro escritor y lee sin parar todo lo que le cae en las manos, desde Dostoievski hasta H. G. Wells, sin olvidar una influencia fundamental: la literatura que ensalza la belleza paisajística americana de Thomas Wolfe y que, junto a la irrupción de Neal Cassady en su vida, fue un motor fundamental para lanzarle a la carretera y recorrerse de costa a costa todos los Estados Unidos de América. No hay que olvidar que él y Cassady, aunque no fueron los pioneros en descubrir un vasto país como Estado Unidos (sucesivas olas de colonos descendientes de europeos habían avanzado hacia al oeste en busca de tierras de labranza durante los dos siglos anteriores), sí, en cambio, fueron precursores en el arte de viajar para profundizar en el autoconocimiento espiritual que les llevase a la “nueva visión”, mística expresión que Kerouac/Ginsberg solían utilizar con bastante frecuencia para referirse a la búsqueda interior mediante la aprehensión del arte. Aunque Leo Kerouac manifiesta su absoluta contrariedad ante la decisión de que su Jack deje el fútbol americano, su hijo rompe con Columbia y, en consecuencia, pierde la beca que le permitía estudiar en dicha universidad, y se lanza, a tumba abierta, a saciar sus apetitos de libertad y aventuras. Para ello, se alista en la Marina, en plena II Guerra Mundial (1942), trabajando como marmitón en el Dorchester, un barco que tiene encomendado construir una pista de aterrizaje en Groenlandia. En este y en otros viajes transoceánicos posteriores como el que efectuó en un barco que almacenaba explosivos en sus bodegas con destino Liverpool, Kerouac homenajea a sus antepasados marinos y escribe su primera obra de cierta enjundia con el (permítanme) bobalicón título de The sea is my brother. Pero el chico, espíritu independiente donde los haya, se cansa de la disciplina que supone la obediencia debida a los mandos militares y, primero, en un encontronazo con el dentista y, después, en una notable insubordinación mientras hace instrucción, es castigado y enviado a un hospital psiquiátrico militar. Al final, tras convivir con algunos locos de atar, consigue licenciarse de la Marina y emprende el camino de vuelta a casa. En Nueva York le espera una doble morada: en una, su padre y su madre, en Ozone Park (Queens) y, en la otra, la que sería después su primera mujer, Edie, le acoge en su apartamento, cerca del campus de Columbia y centro de reunión donde no mucho tiempo después Ginsberg, Burroughs y Keroauc mantendrán veladas intelectuales de alto voltaje en la que unos analizarán los escritos del resto y viceversa, además de convertirse en destacado lugar de encuentro para la celebración de orgías y consumo desaforado de marihuana y bencedrina. El pasote de esos años (1943 y 1944) le pasa factura a Kerouac que adelgaza de forma notable debido a sus excesos con la bencedrina y tiene que ser internado en un hospital de Queens con el consiguiente enfado de Mémère Gabrielle, antisemita convencida, que le echa la culpa de todo lo sucedido al bueno de Ginsberg. Pero, ¿cómo consiguen conocerse esos tres escritores (Kerouac, Ginsberg y Burroughs) que iniciaron nuevas temáticas e innovaron notablemente en el lenguaje narrativo de las letras americanas durante la segunda mitad de siglo XX? La alcahueta que facilita el encuentro de todos ellos es Edie, novia de Kerouac por esa época, quien conoce en Columbia a Lucien Carr, un rubio descarado poseedor de un gran atractivo físico, cuyo linaje aristocrático procede de Nueva Orleans. Carr, que ya conoce a Burroughs, entabla amistad con un joven judío que estudia derecho laboral en Columbia llamado Allen Ginsberg. Carr y Kerouac, a pesar de sus diferencias de clase social, congenian bien por las irrefrenables ganas de beberse hasta el último minuto de sus existencias y se convierten en inseparables amigos de juerga y en compadres intelectuales. A través de Carr, Kerouac conoce también a Burroughs y a Ginsberg. En primera instancia, Kerouac logra una relación intelectual más intensa con Burroughs que, a pesar de ser nueve años mayor que él y aun siendo una persona de talante frío y distante, envidia secretamente esa bohemia locuela de Keroauc que le impele a lanzarse a la mar a bordo de cualquier barco que le aceptase como marinero. Kerouac lo rememora así en La vanidad de los Duluoz: «—Eso sería propio de esquiroles. A Will (Burroughs) se le quedó grabada aquella frase y, al parecer, consideró que era una afirmación de orgullo procedente de mis experiencias tabernarias» (pág. 250-251). No tiene tampoco desperdicio el primer encuentro Kerouac/Ginsberg en casa de Edie. Un almibarado gafotas judío de diecisiete años se cohíbe ante una muestra racial de machismo francocanadiense cuando el primero irrumpe en el piso de Edie. Kerouac otra vez en La vanidad de los Duluoz: «—¿Cómo está la cena, joder? —le grité a Johnnie (Edie) porque eso era precisamente lo único que tenía en la cabeza en el momento en que entró Irwin Garden (Ginsberg). De resultas de eso, Irwin tardó años en superar cierto miedo al malhumorado artista del fútbol americano que gritaba pidiendo la cena sentado en la silla de amo de casa» (pág. 260). Sin embargo, Ginsberg, que fue un astuto hombre de letras y un respetable gurú intelectual capaz de seducir con su indudable magnetismo personal a millares de jóvenes que durante los sesenta y los setenta abrazaron la fe del hippismo y del budismo, también fue el mejor agente literario que Kerouac tuvo en la década de los cincuenta cuando comenzaron a acumulársele muchos manuscritos sin publicar (pienso sobre todo En el camino, Visiones de Cody y Doctor Sax) porque fue Ginsberg el encargado de presentarse en las sedes de las editoriales neoyorquinas a vender las bondades de las novelas del francocanadiense y porque Ginsberg, en todo momento, le alentó a seguir con la búsqueda impenitente de la “nueva visión”, entelequia que ambos profesaron con tozuda vehemencia. Resulta paradójico que Ginsberg, cuatro años más joven que Kerouac y con una poesía fuertemente influida por la prosa lírica de este, consiguiese el éxito un año antes que él con la publicación de Aullido (1956), uno de los poemarios de referencia de la contracultura americana. Y, ¿qué consecuencias tiene la publicación de En el camino en la vida de Kerouac? Durante la segunda mitad de los cincuenta se va tejiendo una red de hastío vital en gran parte de la juventud urbana de las grandes ciudades americanas que, con el paso de los años, muta en un fenómeno de masas que solo puede ser contenido, a través del empleo de malas artes (principalmente, invadiendo las calles de heroína a precios asequibles), durante la administración Nixon, a principios de los setenta. En el cine, películas como Salvaje (1953) o Rebelde sin causa (1955) comienzan a proyectar una imagen diferente de la imagen estereotipada del americano universitario feliz e ingenuo cuyo máximo anhelo es entrar en una cofradía universitaria. En literatura John Clellon Holmes causa cierta conmoción en el ambiente underground americano con la publicación de Go (1952) y se anticipa al éxito de Kerouac que durante esa época escribe borradores de En el camino (el mito de que escribió dicha obra en pocas semanas es falso. Lean, por favor, la entrevista a Carolyn Cassady en Kerouac y la generación beat. En 1956 City Lights, una editorial y librería creada por otro poeta del entorno beat llamado Lawrence Ferlinghetti, publica Aullido de Ginsberg, que es calificado de obsceno y llevado a los tribunales en los últimos estertores de la caza de brujas maccartiana. Estas dos obras son los precedentes inmediatos de En el camino, publicada por Viking Press en 1957, que consagra de la noche a la mañana a un autor que solo había conseguido publicar un libro titulado La ciudad y el campo en el ya lejano 1950. Gracias a la reseña de un crítico del New York Times, aparecida el 5 de septiembre de 1957, Kerouac pasa de ser un perfecto desconocido a ser el escritor joven más prometedor de su generación llegando a ser comparado con el siempre omnipresente Hemingway. Cierto es que no todo el gremio de escritores acoge de buen grado la publicación de una novela tan singular como En el camino y, así, una lengua viperina como la de Capote califica la obra como «mecanografía y no como escritura». No obstante, un extracto de la crítica de Gilbert Millstein no deja ningún género de dudas sobre la trascendencia profética que dicho reseñista encuentra en la obra y que el paso de los años ha conseguido atestiguar. Dice así: En el camino es la segunda novela de Jack Kerouac, y su publicación es un acontecimiento histórico en la medida en que el descubrimiento de una auténtica obra de arte reviste una trascendencia vital en una época en que la atención se ha fragmentado y la sensibilidad ha quedado embotada por los superlativos de la moda. J. Johnson, que en 1957 es la novia de Kerouac, narra en Personajes secundarios la hecatombe personal que supone el éxito inmediato para Kerouac y que él no sabe gestionar de la misma manera que Kurt Cobain, veinticinco años después, tampoco sabrá hacerlo. En la entrevista que Duval le hizo para Kerouac y la generación beat en 1996, ella acertadamente esgrime que si en ese momento hubiese tenido un lugarteniente fiel como Ginsberg, muy hábil en las tareas de intermediación con la prensa y que, en aquella época, se encontraba en la lejana Tánger, tal vez hubiese podido sobrellevar mejor los sinsabores de convertirse en una celebridad. En los meses posteriores a su éxito, Kerouac que tan solo persigue el reconocimiento literario y rechaza de plano ser el líder generacional de lo que, de forma poco atinada, se da en llamar “beatniks”, comienza a beber como una cuba y cada aparición en televisión y cada entrevista en prensa escrita se convierten en un suplicio insuperable para un escritor cuyo discurso mediático queda limitado a un reguero de palabras patéticas e inconexas, impropias de un autor dotado de una hermosa prosa rezumante de energía vital y positivismo. Su paulatino pero irreversible descenso a los infiernos parece ya un hecho incontestable. En 1948-1950 Kerouac era una alegre peonza que recorría los Estados Unidos con ese loco del volante y géiser de energía que era Neal Cassady, mientras que el Kerouac de principios de los sesenta es un amargado que se refugia con Mémère Gabrielle ya sea en San Francisco, Lowell o Florida bebiendo cantidades ingentes de vino californiano, incapaz de concebir una alternativa mejor a su autodestrucción. Aun viendo, de cuerpo presente, que comienzan a publicarle todos los manuscritos que ha ido acumulando desde 1948 hasta 1957 y que puede vivir de los royalties y anticipos que comienzan por fin a materializarse, el escritor francocanadiense es un ser desgraciado que rompe con su pasado, sus amistades y su círculo literario para languidecer tristemente hasta el día de su muerte, acaecida en 1969. En sus últimos años de vida, critica de forma despiadada a la contracultura americana que germina durante la década de los sesenta y que le concede una segunda vida a personajes como Neal Cassady que, tras el divorcio de su mujer y el cumplimiento de una condena carcelaria, se convierte en el conductor oficial del autobús escolar de los Merry Pranksters de Kesey. Kesey y los suyos, en su famoso viaje de costa oeste a costa este de 1964 para promocionar la segunda novela de Kesey, le rindieron tributo a Kerouac en lo que fue un desafortunado encuentro: esos locos drogados de los Pranksters le anudan una bandera americana en el cuello a un alelado Kerouac sin ser del todo conscientes que más que un homenaje es una broma carente de toda gracia (hay fotos sobre la broma). Kerouac cierra La vanidad de los Duluoz con unas palabras proféticas dirigidas a Stella Sampas, su última mujer, que presumen su triste fin: Ninguna generación es nueva. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad. Olvídalo, mujercita mía. Vete a la cama. Mañana será otro día. Hic calix! Eso, en latín, significa: “Aquí está el cáliz”, y asegúrate de que en él hay vino (pág. 330). BIBLIOGRAFÍA
--La vanidad de los Duluoz de Jack Kerouac (traducción de Mariano Antolín Rato), segunda edición de “Compactos Anagrama” (2009). Uno de los últimos libros de Kerouac, dedicado a su tercera mujer, Stella Sampas, publicado en 1967, dos años antes de morir. --Personajes secundarios de Joyce Johnson (traducción de Marta Alcaraz), Libros del Asteroide (2008). Joyce Johnson era la novia de Kerouac cuando este se convirtió en una celebridad literaria tras la publicación de En el camino. --Kerouac y la generación beat de Jean-François Duval (traducción de Francesc Rovira), “Crónicas Anagrama” (2013). Libro que es un compendio de entrevistas, realizadas por este periodista especializado en la generación beat, entre otros, a Carolyn Cassady (exmujer de Neal Cassady y amante de Kerouac), a Joyce Johnson (novia de Kerouac), a Ken Kesey (escritor y promotor de la contracultura americana) y a Allen Ginsberg (poeta fundamental para entender a la generación beat y amigo de Kerouac desde los inicios de su carrera). por JUANDE MERCADO Es una obviedad que setenta años de comunismo no se entierran tan fácilmente como a los profetas del libre mercado les gustaría hacernos creer. Naomi Klein ya los retrató tal y como eran en su ya tristemente olvidado La doctrina del shock. En un lapso tan largo de tiempo (setenta años no es moco de pavo), los ciudadanos adquieren unos automatismos mentales y unos patrones de conducta que cuesta Dios y ayuda erosionar. Al igual que sucedió en España, donde de forma ignominiosa estuvimos cuarenta años bajo el yugo fascista de los vencedores de la guerra, la sociedad civil en Rusia sigue aún secuestrada por una autocracia putinesca disfrazada de democracia de mercado. Los “Órganos”, las fuerzas de seguridad del Estado, siguen conservando un poder omnímodo en este vasto país y cualquier espíritu libre que ha denunciado al Sistema o bien ha sido “invitado” a emigrar (acordémonos de la patada en el trasero del Politburó brezneviano a Solzhenitsyn) o bien ha sido asesinado en circunstancias sospechosas (A. Politkovskaya quizás es el caso más sangrante). Aunque hacerse un hombre en un régimen rancio y patético como el franquista no tuvo que ser nada edificante, sospecho que aún tuvo que ser peor crecer con la mística falsa de la patria del proletariado enarbolada durante los años de reinado de un sátrapa georgiano. Nuestro protagonista, Edward Limónov, tuvo la desgracia de nacer en Járkov en el lejano 1943, en plena II Guerra Mundial, hijo de un chequista, fiel servidor del régimen estalinista. Entre los muchos méritos que jalonan la trayectoria de un literato aventurero como Limónov, destacaría como su mayor logro la tenencia de una hoja de servicios digna del Kurtz de Coppola en un país tan gris y plomizo como tuvo que ser la Unión Soviética de la segunda mitad del siglo pasado. En un país en el que estaba prohibido exhibir una individualidad poderosa porque el propio régimen educaba a sus retoños en la obediencia ideológica debida, el caso de Limónov debería de estudiarse en las universidades como ya se hace con el caso Inditex en las escuelas de negocios. LIMÓNOV: UN CORAZÓN SALVAJE EN EL PAÍS DE LOS SOVIETS Limónov, antes de convertirse en pandillero conflictivo adicto a las borracheras descomunales (alardeaba de beberse un litro de vodka en una hora), quiso emular a su padre chequista. Por suerte para él, sus problemas con la vista le impiden siquiera hacer las pruebas de acceso a los “Órganos”. Siendo adolescente, tiene bien claro que su objetivo en la vida es ser un verdadero hombre de acción y a tal empeño dedica todo su talento y energías. Para cumplir tal objetivo, se convierte en miembro de una pandilla de outsiders de extrarradio que le enseñan a robar, a emborracharse y a meter mano de forma baturra a toda chica que se ponga a tiro a la vez que comienza a escribir sus primeros versos, en las antípodas de la poesía rusa en boga muy dada a la vena sufriente-masoquista. A sus catorce añitos, su Ucrania natal se le queda pequeña y se va a vivir a Moscú con su primera pareja y, en poco tiempo, despunta dentro del mundillo underground moscovita. Un buscavidas osado como él tiene hambre de vida y éxitos y su poderosa personalidad es un imán para las mujeres. Si su primera pareja Anna es una “gorda desaliñada con problemas de equilibrio emocional” (según se puede leer en la biografía de Carrère), la segunda, Elena, es una diosa morena con un cuerpo espectacular, adicta al sexo, y con quien emigrará a Estados Unidos cuando sea expulsado del país. Al igual que ilustres literatos rusos como Solzhenitsyn o Brodsky, Limónov es “invitado” a salir del país. Tiene ese raro sentido del humor que le induce a medio ligarse a la nieta de Andrópov, jefe supremo del KGB, para que le chive datos del informe secreto sobre él y, naturalmente, el veredicto no deja lugar a dudas: “elemento antisocial, antisoviético convencido”. UN PASEO CON LIMÓNOV POR EL LADO SALVAJE NEOYORQUINO Instalado en Nueva York con Elena el mismo año (1974) en que también es expulsado Solzhenitsyn, aparte de vivir ese momento irrepetible de eclosión musical y vital del Nueva York de aquella época, Limónov consigue un empleo en un periódico para emigrados rusos. Sin embargo, en poco tiempo, pierde el trabajo y su historia de amor con Elena se va al garete cuando descubre que esta le está siendo infiel. Es entonces cuando cae en un pozo de desesperación que le lleva a estar la mayor parte del tiempo ocioso y borracho (algo inconcebible en un hombre de acción como él) e, incluso, como si fuera una buena letra del Lou Reed del Transformer, prueba a mantener relaciones homosexuales con negros. Ese periplo de desorientación vital lo describirá con pelos y señales en su primera novela autobiográfica titulada Soy yo, Édichka que, recientemente, acaba de publicar Marbot Ediciones y que, en su edición francesa, fue titulada con el efectista El poeta ruso prefiere a los negrazos. Con posterioridad, su suerte cambia cuando conoce al ama de llaves de una mansión propiedad de un millonario que le ayuda a convertirse en mayordomo de la misma. Este episodio, profusamente contado en otra de sus novelas americanas que responde al nombre de Historia de un servidor es un pequeño tratado de picaresca en el que Limónov, convertido en amo y señor de la casa, se dedica a cultivar los placeres más exquisitos del capitalismo DSK (*): bebe las botellas de vino y fuma los puros de su señor sin recato alguno además de follarse entre sábanas de seda a toda jamelga americana que se le ponga a tiro. ____________ * Dominique Strauss-Kahn. LIMÓNOV SE CONSAGRA COMO ESCRITOR EN FRANCIA Hastiado por no poder colocar ninguno de los libros escritos durante su periplo americano, Limónov atraviesa de nuevo el Atlántico y se establece en París gracias a los buenos oficios de su agente que maniobra para que le publiquen en francés Soy yo, Édichka. En el país galo, muy dado a la deificación de todo lo que es novedoso, se convierte en pocos años en una especie de literato punk que, aun no logrando grandes ventas de sus libros, es toda una celebridad para jóvenes escritores emergentes, entre ellos Carrère, quien ha escrito una biografía con notable éxito internacional. No obstante, Limónov, un nacionalisto ruso ultramontano, poco sentimental y firme apologeta del legado estalinista, vuelve a su país cuando se disuelve la Unión Soviética y allí, cual Pablo que cae del caballo, cambiará definitivamente su perfil: se convertirá en un activo agitador político relegando su faceta de escritor a un segundo plano. LIMÓNOV: EL AGITADOR POLÍTICO AMANTE DE LAS CAUSAS PERDIDAS A principios de los noventa, un Limónov que roza la cuarentena, se convierte en aquello que siempre soñó y que las circunstancias de la vida aún no le habían permitido ser: un héroe romántico que busca desesperadamente la acción. No duda en apoyar al ala serbia ultranacionalista cuando estalla la guerra de Yugoslavia y se hace íntimo de un señor de la guerra como Arkan, un loco asesino demasiado parecido al protagonista de Underground de Kusturica. A su vuelta a Rusia, participa activamente en un golpe de Estado fallido contra Yeltsin, funda una revista underground llamada Limonka (“granada” en ruso) y funda también, junto a un filósofo fascista de salón llamado Duguin, el Partido Nacional Bolchevique. Este partido, una amalgama extraña de nostálgicos del comunismo con cierto discurso y postureo fascista y creadores de lemas tan penosos como “Stalin, Beria, Gulag” es con diferencia la creación limonevsca de más difícil digestión. Para seguir abonando el campo con más estiércol, también es hiriente que Limónov casi llevase a término una alianza con el populista fascista Zhirinovski para concurrir juntos en una de las últimas elecciones del siglo XX en Rusia. Parecía que no podía caer más bajo pero Limónov, un enamorado de Asia Central, una vez ilegalizado el Partido Nacional Bolchevique, se va a una casa aislada de un pueblo perdido de Kazajstán con otros compañeros de partido a hacer vida comunal. Aunque los servicios de seguridad rusos les caen pronto encima y los acusan de ser un grupo terrorista, en el registro del inmueble solo les pudieron incautar un par de escopetas de caza. No obstante, a Limónov le cae un año de prisión preventiva y cumple otros dos más de prisión antes de ser liberado. ¿POR QUÉ HAY QUE LEER A LIMÓNOV? En primer lugar, Limónov es el escritor ruso más “especial” que ha dado ese país en el último siglo. Si Shalámov y Solzhenitsyn son los escritores que denunciaron la gran estafa que fue el régimen soviético relatándonos las penosas condiciones de vida de los presos en los campos de trabajo forzados, Limónov, egocéntrico y romántico a partes iguales, es un verso libre que provoca su salida de un régimen opresivo por naturaleza para vivir su vida y, de paso, siempre en primera persona, ofrecérnosla mediante una obra tremendamente genuina e inclasificable. Un señor que ha conocido el Nueva York bohemio de finales de los setenta, un señor que ha sido un don nadie viviendo en hoteluchos para perdedores para, poco después, emerger y disfrutar de los máximos placeres que ofrece el capitalismo americano, un señor que ha ido cincelando su vida hasta convertirla en una obra de arte peculiar y excitante pero nunca acabada, que ha vivido la guerra de Yugoslavia en el frente y que ha intentado cambiar el rumbo político de su país mediante la acción política pura y dura (y, casi siempre, descabellada) es un señor que se merece un epitafio con letras de oro en su lápida. Aparte de su atractiva peripecia vital, no hay que olvidar que, al igual que hicieron Kerouac, Bukowski y muchos otros más, toda su obra es eminentemente autobiográfica y sus libros, aparte de entretenidos, son tiernos y salvajes al mismo tiempo, con el lenguaje directo y sencillo de las buenas canciones punk. Last but not least, su escritura nos enseña lo mejor y lo peor de todas las vidas ejemplares que se precian de serlo: una narración a tumba abierta de una persona con claroscuros vitales y emocionales que no tiene miedo a mostrar lo más escabroso de sí mismo pero, a la vez, se jacta de poseer una individualidad poderosa, capaz de perseguir con valentía y temeridad todo lo que la vida ofrece pero que no todos se atreven a tomar.
Un ruego. Al lector español se le debería de dar la oportunidad de conocer la obra de Limónov pero, desgraciadamente, como obra vendible solo tenemos el libro que, recientemente, ha publicado Marbot Ediciones. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, ya extinta, publicó dos de sus libros en la década de los noventa y, desde entonces, han pasado dos décadas de ominoso silencio. Que alguien repare ya esta injusticia, por favor. por JUANDE MERCADO Quizás a mucho de ustedes la palabra “Nuevo Periodismo” no les diga nada. En cambio, para otros con cierta propensión a la obsesión compulsiva de leer (y, en verano, a releer), hay ciertos libros que, por arte de birlibirloque, se convierten en un faro con un haz lumínico capaz de llegar a otros primos hermanos de letra impresa escondidos (tímidos ellos) detrás del libro madre, cuales afluentes torrenciales de un Yeniséi libresco. Señores, este fenómeno paranormal, con secuelas psíquicas preocupantes para ciertos practicantes de esta rara religión, lo sufro cada verano en mis magras carnes con la relectura de El Nuevo Periodismo de Tom Wolfe. Vivimos en el periodo de la historia de la humanidad con el mayor abanico de oportunidades de ocio. Es por ello que hay ciertos bípedos vertebrados que se amodorran en el sofá viendo partidos del mundial de fútbol, hay otros más coquetos que prefieren la tostadora solar de la playa y, los menos, en franco peligro de extinción, prefieren el disfrute individual de una buena lectura sencilla y nutritiva. Me incluyo en esta última tribu de homínidos. 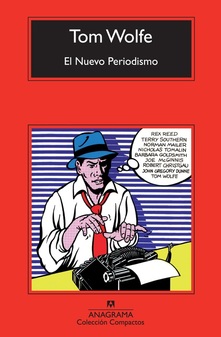 ¿Qué hace especial a El Nuevo Periodismo? No puedo ser demasiado objetivo y advierto, de antemano, que me hubiera gustado ser el hijo bastardo de Tom Wolfe, pero este librito, sin ningún apego por la trascendentalidad pedante que algunos autores imprimen en sus libros, es un catecismo de 214 páginas sobre cómo se coció una nueva forma de contar historias por parte de una nueva generación de periodistas norteamericanos: una forma de contar historias fresca, entretenida y desacomplejada, alejada de los estándares de la seriedad canónica a los que el periodismo norteamericano anterior a la década de los sesenta tenía acostumbrados a sus lectores. Sería injusto echar solo pestes de revistas literarias cultas, con cierta carga elitista, como The New York Review of Books, que de largo son preferibles a cualquier revista europea, pero el nutritivo ensayo que Wolfe escribió en 1973, pocos años después de que el género estallara como si fuera un “verano del amor literario”, es uno de esos libros clave para comenzar a investigar y entender qué demonios le pasó a la sociedad norteamericana de mediados de los sesenta. En esa década mágica, acaecieron tantos fenómenos sociales y culturales y, ¡a tanta velocidad!, que nadie en el ardor del “directo” pudo prever los efectos perennes que esos cambios sísmicos iban a tener en el futuro inmediato. Nuestra vida actual es totalmente deudora de esa liberación de usos y costumbres que fue la Contracultura y que tan certeramente supieron captar y narrar el ejército de “nuevos periodistas”, con Wolfe y Talese a la cabeza. Por ejemplo, si un adolescente del siglo XXI quisiera saber cómo fue la revolución psicodélica de Kesey y Leary, debería leer Ponche de ácido lisérgico de Wolfe. Si quisiera desentrañar cómo es por dentro una comunidad que practica el amor libre, debería leer La mujer de tu prójimo de Talese (eso sí que es una inmersión total en la historia: al bueno de Gay casi le cuesta el matrimonio). Si quisiera vivir en primera persona cómo fue una manifestación antibelicista, lo más aconsejable sería que cogiera de la mano a Mailer y se encaminara hacia Los ejércitos de la noche. Si quisiera saber qué es lo que pasó realmente en la guerra de Vietnam, qué duda cabe que es indispensable zambullirse en la lectura de Despachos de guerra de Herr. 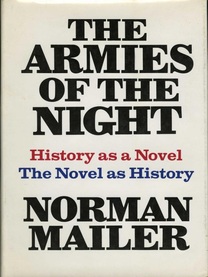 El Nuevo Periodismo consta de dos partes totalmente diferenciadas. La primera parte es un ensayo de 80 páginas en el que Wolfe (¡el tipo engaña con esa pinta de dandy gañán sureño con trajes blancos hechos a medida!) imparte una lección magistral acerca de cómo se fraguó una revolución periodística y literaria de primer nivel, primero, en revistas como Esquire y en suplementos dominicales de periódicos como The Herald Tribune (a principios de los sesenta, contaba con Brestlin y el propio Wolfe como plumillas destacadas) y The New York Times (en sus filas, el poderoso Talese) y, después, tras el éxito arrollador de la publicación de A sangre fría en 1966 que significó la irrupción en tromba de las “non fiction novels”, Wolfe explica el ocaso de la novela tradicional norteamericana como género literario predominante de las letras americanas. Su reinado indiscutido abarcó casi un siglo: desde 1870 hasta 1965. La segunda parte del libro son 135 páginas en las que se recopilan nueve extractos de novelas o reportajes enmarcados dentro del Nuevo Periodismo y en los que, aun habiendo pasado cerca de cuarenta años de calendario desde que las piezas fueron escritas, muchas de ellas mantienen una absoluta vigencia. Buena prueba de ello es que editoriales como Anagrama han vuelto a reeditar recientemente títulos bandera del género como La izquierda exquisita & Mau-mauando al parachoques. Este humilde articulista desconoce si la edición original americana incluía algún reportaje de Talese o H. S. Thompson. Sí puede decir que, desgraciadamente, la edición española no incluye ninguna pieza de los autores anteriores y estas ausencias lastran la redondez de lo que hubiese sido una recopilación completa sobre los “nuevos periodistas”. Cada texto está precedido de una entradilla escrita por Wolfe donde el maestro de Richmond desgrana algunos datos biográficos del autor y escribe una sinopsis de cada pieza conectándola con el marco histórico de referencia en que cada una fue escrita, aparte de destacar algún que otro logro narrativo alcanzado. 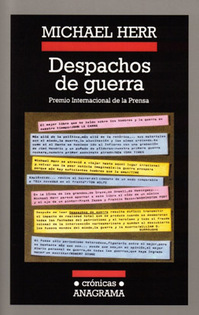 Es muy posible que la prosa de Wolfe sea cargante para ciertos lectores a los que les agota el uso reiterado de onomatopeyas (me incluyo entre ellos), cierta tendencia malsana a explayarse con las descripciones de ambientes sociales (sin menoscabo de ese gran fresco épico de la high society neoyorquina que es La izquierda exquisita) y el abuso de signos de puntuación cuando la narración no lo requiere (¡qué le vamos hacer: los genios son así de caprichosos!); pero es indudable que, al igual que antes hicieran Fante o Hemingway, Wolfe es un extraordinario y original contador de historias. Y quien sabe contar historias desde un punto de vista narrativo original y, a la vez, posee un estilo propio dotado de una prosa chispeante que rezuma frescura y espontaneidad, tiene muchas más probabilidades que otros escritores de alcanzar una legión incondicional de lectores. Wolfe los tuvo, tiene y tendrá a pesar que ya arrastre ochenta y tres tacos a sus espaldas. Desde 1970 (año de publicación de La izquierda exquisita) hasta 2012 (año de publicación de Bloody Miami, su último libro), Wolfe se ha convertido por méritos propios en el mejor narrador de la América urbana y ha diseccionado con fino bisturí, causticidad marca de la casa y una prodigiosa pluma las costumbres sociales de diversas generaciones de americanos que han vivido en una era de opulencia material nunca vista antes siendo el notario de los deseos insatisfechos, de los secretos más inconfesables y de las frustraciones personales y colectivas de una sociedad enferma por el dinero y el prestigio social. Es algo premeditado por Wolfe emular a su querido Balzac y disputarle el título de mejor cronista de los ritos y costumbres de unas elites narcisistas, ebrias de éxito económico y reconocimiento social. Los frescos sociales de ambos autores son ambiciosos en la forma y en el contenido y la principal diferencia entre ellos son los 150 años que separan sus vidas y sus obras. 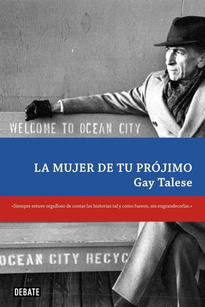 ¿Llegó a España el Nuevo Periodismo? Sí, amigos, llegó y no tan tarde como se podría pensar en primera instancia. Es cierto que la Contracultura española, comparada con la americana, fue un movimiento minoritario y muy localizado en ciertas ciudades ya que los íberos vivíamos los rigores opresores del franquismo y la ciudadanía, cada vez que reivindicaba algún pequeño espacio de libertad personal y colectiva, era golpeada con la vara verde de la represión. En ese claustrofóbico ambiente político y social, la desinhibición total de usos y costumbres sociales era una quimera. Existieron pocos españoles capaces de salir al extranjero para vivir afuera lo que aquí dentro estaba totalmente vetado. Para más información, lean el último libro del locutor radiofónico Jesús Ordovás, en el que narra su peripecia hippie, primero, por Europa y, más tarde, por Estados Unidos. A pesar de todos los obstáculos políticos y sociales, hubo una editorial pequeña de tamaño (por entonces) y grande de espíritu (antes y ahora) llamada Anagrama que apostó por la publicación de libros más relacionados con el subsuelo urbano que con el alto copete literario. En una fecha tan temprana como 1973, el lector español podía disfrutar de la edición española de, por ejemplo, La izquierda exquisita. Unos pocos pioneros iluminados como Jorge Herralde, fundador de Anagrama o, Pepe Ribas, fundador de Ajoblanco, contribuyeron a abrir ciertas ventanas de libertad en un país acostumbrado a las habitaciones literarias en penumbra, con una especial predilección por libros tristones como Tiempo de silencio. Gracias a la labor de estos y otros editores patrios contraculturales, la juventud española de las grandes ciudades pudo descubrir productos culturales diferentes que daban fe de la existencia de una realidad social technicolor que en nada se parecía a la suya propia. Todo un contundente efecto placebo y un ejemplo a seguir para el joven patrio. Este se dio cuenta que podía aspirar a vivir de una manera más libre y, a la vez, se podía crear una escena cultural alternativa que estuviera en las antípodas del aburrimiento estructural de la cultura oficial. 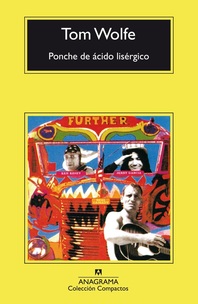 A los curiosos impenitentes de la literatura nos faltan horas de reloj para leer todo aquello que, parafraseando al bueno de Morrisey, “diga algo sobre nosotros y sobre nuestras vidas”. Sin ser estrictamente necesario disfrazarse de Harold Bloom, sí que recomendaría encarecidamente a todo aquel que quiera pasar un buen rato de ocio veraniego de largo aliento mi particular Santísima Trinidad del Nuevo Periodismo: Ponche de ácido lisérgico de Wolfe (Anagrama), Honrarás a tu padre de Talese (Alfaguara) y Los ejércitos de la noche de Mailer (Anagrama). Si el ejercicio de masoquismo fuera de padre y muy señor mío, aparte de los antes citados, aquí va una bibliografía ampliada: ____ A la rica marihuana y otras especias de Terry Southern (Capitan Swing, 2012). ____ La Izquierda Exquisita y Mau-mauando al parachoques de Tom Wolfe (Anagrama, 2009). ____ Los Ángeles del Infierno, una extraña y terrible saga de Hunter S. Thompson (Anagrama, 2009). ____ Retratos y encuentros de Gay Talese (Alfaguara, 2010). ____ Miami y el sitio de Chicago de Norman Mailer (Capitan Swing, 2012) por JUANDE MERCADO 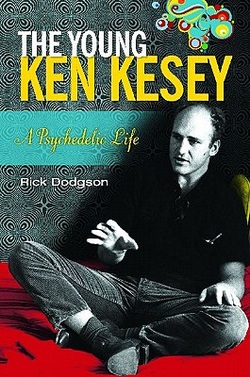 El tiempo líquido que hoy es el reloj de arena de nuestras vidas hace difícil valorar en su justa medida esa década en que se vivió peligrosamente denominada acertadamente contracultura. Durante la década de los sesenta y, especialmente en Estados Unidos, se produjo un estallido juvenil vital tan sísmico que puso en jaque el status quo pacientemente construido durante la era Eisenhower. Aunque no se consiguió el ambicioso fin de que el capitalismo fuese un sistema económico puesto al servicio de la natural alegría de vivir del hombre, sí se puede afirmar, sin una glorificación fatua del pasado, que muchos de los actuales estilos de vida hedonistas y libérrimos adoptados por parte de la clase media occidental son deudores de esos cambios sísmicos originados durante la contracultura norteamericana. Quisiera centrar mi artículo en uno de esos visionarios americanos que, a principios de los sesenta, supo captar como nadie que los tiempos estaban cambiando e intuyó que (esta vez sí) el motor de cambio iba a ser una juventud ansiosa por romper la aburrida normalidad de la vida de sus padres. Me estoy refiriendo al lúcido y carismático Ken Kesey. Es curioso e, incluso, paradójico, que el hijo del fundador de una cooperativa agrícola de Oregon se convirtiera en un agitador cultural encargado de capitanear un grupo llamado Merry Pranksters (Alegres Bromistas), organizadores y protagonistas de una serie de fiestas totales lisérgicas bautizadas con el nombre de Kool Acid Test (Pruebas de Ácido) en la costa oeste: la zona del show-time por excelencia. A finales de los cincuenta, Kesey era uno de los integrantes de la bohemia de Perry Lane, cerca de Palo Alto (California), que cursaba estudios de escritura creativa en Stanford. Un amigo de este círculo, Vic Lowell, le animó a presentarse como cobaya humana en una serie de pruebas científicas auspiciadas por la CIA para estudiar los efectos de ciertas drogas sobre los humanos. Una de estas drogas fue el LSD y las pruebas acontecieron un par de años antes de que Leary y Alpert “institucionalizaran” la ingesta de LSD dándolo a consumir a sus alumnos de Harvard. Para Kesey, esta experiencia lisérgica fue su particular caída del caballo yendo hacia Damasco y, casi sin quererlo, se convirtió en el principal proselitista del LSD en la costa oeste intentando que la bohemia de Perry Lane adoptara esta droga como el nuevo elixir juvenil. Kesey empezó a trabajar como celador nocturno en el Menlo Park Hospital y, en este hospital psiquiátrico, pudo escribir en solo nueve meses Alguien voló sobre el nido del cuco, una novela que fue un superéxito de crítica y ventas y que le convirtió, con solo veintiséis años, en la nueva sensación de la literatura americana. En esta novela, un joven llamado R. McMurphy, ingresa en un hospital psiquiátrico haciéndose pasar por loco para evitar cumplir una condena en una granja penitenciaria y, soliviantado por la crueldad de la que es testigo, instiga a los enfermos a la rebelión contra la Gran Enfermera, ideóloga de las vejaciones a la que son sometidos estos con total arbitrariedad. Paradojas de la vida: en 1968, el mismo Kesey tuvo que cumplir una condena de seis meses en una granja penitenciaria por posesión de marihuana. La realidad, a veces, se inspira en la ficción.  ¿Qué harían la mayoría de jóvenes escritores cuya primera novela publicada se convierte en un gran éxito literario? Seguramente, dilapidar el dinero ganado y buscar nuevo material para escribir la segunda novela. Kesey no fue una excepción pero, en cambio, innovó con un “way of life” particular que distaba, en mucho, de convertirse en otro escritor más apoltronado. Con el dinero ganado por las ventas del libro y la adaptación teatral que se hizo a continuación (guiño para mitómanos: Kirk Douglas interpretó a McMurphy), Kesey compró un rancho en La Honda, una zona boscosa de California, donde escribió Casta invencible y donde fundó una comuna que, al principio, dio cabida a unos pocos y escogidos espíritus libres. Esta comuna iba a ser el embrión primigenio de los Merry Pranksters. En una literatura tan acunada por las directrices del mercado cultural como la actual, Kesey de destapó como uno de los primeros escritores punks que, incapaz de ser víctima de su propio autoengaño, creyó que la escritura como forma artística era algo anticuado y apostó todo su capital vital y económico a descubrir nuevas formas de expresión artística que desembocaron en los espectáculos totales de experimentación sensorial que fueron la norma unos años después y que no hubieran existido sin la singular imaginación y sin la fecunda provocación de Kesey. ¿Quiénes fueron los Merry Pranksters? Un colectivo de personas tan dispares como Ken Babbs, piloto de helicópteros en Vietnam y amigo de universidad de Kesey, Page Browning, un Ángel del Infierno, y, por encima de ellos, un resucitado Neal Cassady, el amigo de correrías beat de Kerouac de En el camino, que guiados por el carisma de Kesey, adoptaron el gamberrismo socarrón como natural forma de expresión en un mundo que estaba a un paso del Armagedón nuclear. Fue Cassady quien se encargó de conducir el mítico Furthur, un autobús escolar americano graffiteado con colores psicodélicos, durante las giras de los Pranksters por toda la geografía americana y, al igual que los beats en el pasado, pudieron admirar la proverbial habilidad de Cassady en el arte de la conducción de vehículos de motor. Todos ellos protagonizaron un viaje lisérgico desde la costa oeste a la costa este con un doble objetivo práctico: en primer lugar, acompañar a Kesey en la promoción en Nueva York de Casta invencible (1964) y, en segundo lugar, abrazar en comunión lisérgica al otro grupo apologeta del LSD llamado Liga para el Descubrimiento Espiritual, fundado por Leary y Alpert, y cuyo cuartel general se encontraba en Millbrook Farm, Nueva York. Gracias a una nevera cargada con botellas de zumo de naranja (con LSD diluído dentro) y a un gran cargamento de marihuana y speed, este viaje fue la primera piedra inaugural de una era de experimentación colectiva que buscó ahondar en el propio conocimiento personal mediante el uso de drogas cuyo fin, ya fuera perseguido voluntariamente o no, era derribar la puerta del mundo consciente para lograr aprehender la esencia de los pensamientos y sentimientos de forma natural, sin ningún tipo de esfuerzo intelectual. Al frente de la nave, Kesey ejercía su papel de “no líder” canalizando la fuerza creativa de sus Pranksters sin ningún tipo de autoritarismo y animándoles a mostrarse como eran, sin ninguna capa de barniz hipócrita. Kesey conducía su rebaño lisérgico recitando aforismos crípticos, imbuidos de cierta carga budista, muy en boga por aquella época, entre los cuales, el más famoso era “o estáis en el autobús o fuera del autobús” que era una forma de persuadir a aquellos Pranksters (y, en general, a aquellos que quisiesen participar en la revolución psicodélica en ciernes) que pudieran albergar alguna duda sobre la razón de ser de la empresa. 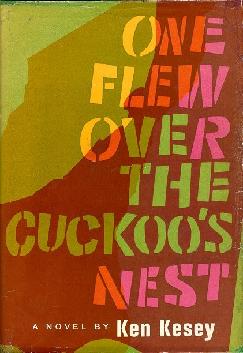 Entre 1964 y 1966, dentro del movimiento psicodélico, la facción Prankster de Kesey tomó la delantera a la facción espiritual de Leary y se convirtió en la preferida por esa juventud estudiantil de Berkeley y aledaños que estaba en contra de la guerra de Vietnam. Leary y los suyos no vieron con buenos ojos la deriva lúdica de la revolución psicodélica que propugnó Kesey y las relaciones entre ambos próceres fueron frías, por no decir inexistentes. Al final, ambos se hicieron amigos y Kesey fue una de las últimas personas que llamó a Leary poco antes de que este falleciese en 1996. Esa juventud americana de principios de los sesenta, deseosa de tomar las riendas de su vida y de romper con el estilo de vida encorsetado de sus padres, creyó que una revolución pacífica era posible y que drogas como la marihuana o el LSD iban a ser inseparables compañeros de viaje para llevarla a cabo. Kesey fue lo suficientemente listo para percatarse de que, sin menoscabo del espíritu lúdico-hedonista de su grupo, se podía llegar a un mayor número de jóvenes organizando unos happenings lisérgicos totales llamados Pruebas de Ácido en los que se proporcionaba LSD de forma gratuita a todo aquel que lo pidiera y en los que tuvieron cabida todas las expresiones artísticas susceptibles de seducir a millares de jóvenes: música psicodélica improvisada por grupos como Grateful Dead (su líder, Jerry García, ya era amigo suyo desde los tiempos de la bohemia de Perry Lane), juegos de luces estroboscópicos y proyección de rollos de película filmados durante el famoso viaje lisérgico de costa a costa. Los Merry Pransksters se encargaron de amenizar estas fiestas disfrazados de superhéroes de cómic de Marvel y con improvisados “speeches” de Kesey o Babbs en los que exhortaban a la juventud a que expandieran sus posibilidades de percepción sensorial a través de la ingesta opípara de LSD. Tras una gira exitosa de Pruebas de Ácido por toda la costa californiana, las altas instancias políticas tomaron cartas en el asunto con el objeto de neutralizar la onda expansiva de un movimiento psicodélico que estaba creciendo sin parar y cogiendo la fuerza necesaria para poder contaminar al “cuerpo sano” de la juventud norteamericana: aquel que se limitaba a disfrutar de las fiestas de graduación en las high schools, aquel que gustaba de la retransmisión de partidos de fútbol americano, aquel que se aprovechaba de la oscuridad de los autocines drive in para magrearse impunemente. A finales de 1966, se producen dos hechos importantes que significaron dos hachazos importantes para el movimiento psicodélico y, por extensión, para la supervivencia de la contracultura como movimiento de masas: por un lado, se prohíbe el consumo de LSD (otra aleccionadora lección de la doble moral americana: ¿quién empezó a investigar sobre los posibles efectos de esta droga en los humanos? La CIA) y, por otro lado, Kesey se ve obligado a exiliarse en México porque tiene dos causas pendientes con la justicia por posesión de marihuana. Babbs cogió el relevo de Kesey al frente de los Pranksters mientras este estuvo exiliado pero con el hándicap insuperable de no poder irradiar el carisma especial de Kesey. 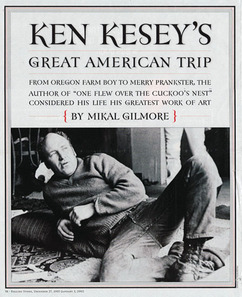 No obstante, la revolución psicodélica había prendido ya en las cándidas almas de la juventud californiana y las gratas experiencias de las Pruebas de Ácido habían dejado ya su huella en ella. Durante 1967, el año en que Kesey y parte de su círculo estuvo alejado del mundanal ruido, Haight-Ashbury, dos populosas calles de San Francisco, iban a ser las pioneras de una nueva forma de vivir y organizar la sociedad. Millares de jóvenes de toda la geografía americana emprendieron su particular viaje a Ítaca para enseñar al mundo que era posible otra forma de vivir más feliz y solidaria y en la que el lucro personal iba a ser algo totalmente aborrecible. Emergieron agitadores interesados en sacar beneficio económico del movimiento como Bill Graham que, plagiando el ejemplo Prankster, mercantilizó las fiestas de los viajes lisérgicos en recintos como el Fillmore Auditorium, capaz de albergar a un gran número de universitarios ansiosos de nuevas experiencias, y otros más altruistas, como Emmet Grogan, fundador de los Diggers, colectivo contracultural que se dedicó a abrir Free Stores, establecimientos donde se repartía comida gratis por todo Haight-Ashbury, y cuyo héroe personal era, precisamente, Kesey. Estos experimentos de ingeniería social solo duraron un par de años, de 1967 a 1968, lapso en el que el gobierno americano pergeñó una estrategia para acabar con un movimiento lúdico-drogata-pacifista que amenazaba con extenderse a todos los campus universitarios norteamericanos. Dicha estrategia, concebida por mentes retorcidas (1968 fue el año en el que Nixon y sus esbirros conquistaron el gobierno), consistió en inundar Haight-Ashbury de heroína barata, una droga que inhibe completamente el deseo de querer cambiar el mundo. Sin ir más lejos, Grogan, fundador de los Diggers, murió de sobredosis en un metro de Nueva York en 1978. 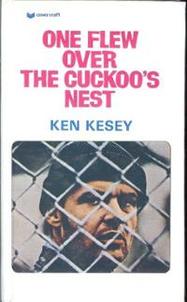 Kesey, cansado de su exilio forzado mexicano, decidió volver a Estados Unidos. En su vuelta a casa, vivió como un fugitivo, encerrado en la casa de un amigo. No obstante, consciente de que está protagonizando la “película” del Gran Hermano, se decantó por jugar a “policías y ladrones” utilizando las armas Prankster: apareciendo por Haight-Ashbury a plena luz del día (su altura, su musculoso cuerpo de antiguo deportista de lucha y su sombrero y botas de cowboy no le ayudaron a pasar desapercibido) y concedió una entrevista para una televisión, emitida en diferido, donde expuso su teoría de ir más allá del ácido, es decir, conseguir la misma sensibilidad perceptiva que proporciona el ácido sin tener que necesariamente ingerirlo. Sus travesuras le pasaron factura y fue detenido en una autopista, camino a Palo Alto, por el FBI. Al final, las dos causas pendientes por posesión de marihuana fueron juzgadas y, en una de ellas, se le obligó a cumplir seis meses de reclusión en una granja penitenciaria. Alguien capaz de mandar su carrera literaria al carajo cuando empezaba a despegar, ya está cansado de no poder vivir “su propia película”. De hecho, aunque no lo supiera en ese momento irrepetible vivido tan deprisa, se acababa de convertir en el primer mártir de la contracultura. En tan solo cinco años (1962-1967), fue capaz de convertirse en la gran esperanza de la literatura americana, de aglutinar a su alrededor a un grupo de amigos idealistas con el deseo compartido de profundizar en el autoconocimiento, de idear y organizar las Pruebas de Ácido que dieron a conocer la nueva era psicodélica a la juventud de la costa oeste y, en definitiva, este agitador cultural, puente entre beats y hippies, supo poner patas arriba el ideario tradicional de la juventud norteamericana. Sin él en libertad, todo los Pranksters se disgregan por Estados Unidos: Babbs se va a San Francisco, Cassady se exilia en México y allí, de borrachera en borrachera, encuentra la muerte y, Montañesa, con quien Kesey tuvo una hija, se une a los Grateful Dead. A su salida de la granja penitenciaria, Kesey decidió emprender viaje hacia su Oregón natal y retirarse a una granja con su mujer Faye y sus tres hijos. Allí sigue recibiendo visitas de numerosos Pranksters, en especial de Babbs, su fiel lugarteniente y, allí, se entera de la muerte de Cassady en México y le dedica un texto elegíaco titulado ‘El día después de la muerte de Superman’, incluido en su libro La caja del diablo. En 1998, cuando Jean-François Duval le entrevista para su libro Kerouac y la generación beat, Furthur, el autobús escolar psicodélico, está varado en la parcela, escondido entre las ramas de los árboles, vestigio glorioso de un pasado irrepetible. por JUANDE MERCADO 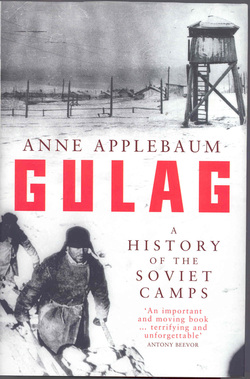 No puedo más que admirar la entereza del pueblo ruso. Un pueblo que ha aguantado a lo largo de su historia el azote endémico de tantas penurias económicas y que ha sabido siempre levantarse tras sufrir las arbitrariedades maníacas de padrecitos de la patria socialista como Lenin y Stalin es un pueblo marcado con el hierro candente de “pueblo elegido por la humanidad”. En estos últimos quince años están padeciendo otra anomalía histórica, como es el reinado de ese rostro impenetrable llamado Vladimir Putin, un aplicado alumno de los “Órganos” (el apodo con que se conoce a la policía y servicio de espionaje ruso desde que se creó la Cheká hasta el actual FSB) que ha sabido legitimarse en el poder pero cuya obra política y económica ya se encargará de juzgar la Historia de aquí unos lustros. Antes de que Hitler creara los campos de concentración para exterminar a los judíos, Lenin ya se había sacado de la chistera la isla de Solovskí, una isla situada en el mar Blanco donde los bolcheviques mandaban a todos aquellos que consideraban “insectos” (Lenin dixit) que no hacían más que perturbar ese nuevo edén que era la joven Revolución Rusa. Sin duda, Stalin tuvo un buen padre tiránico al que emular y superar durante treinta años de autocracia política inmisericorde. De momento, durante los primeros años de la Revolución, no tenía un papel protagonista en el Nuevo Orden y se limitaba a aprender cómo se instauraba una dictadura proletaria a base de derramamiento de sangre y cómo se eliminaba sin miramientos a todo aquel que fuera enemigo del pueblo, categoría esta mucho más amplia que en los tiempos pretéritos del zarismo. Según Lenin, una de las clases más pusilánimes de “insectos” a combatir por la Cheká eran los intelectuales y a ello se aplicaron con suma diligencia los esbirros de Dzerzhinski, de Yagoda, de Yezhov o de Beria durante treinta y cinco años. De nada servían los ruegos de intelectuales orgánicos del Partido como Gorki que en una carta enviada a Lenin, durante los primeros años de reinado del bolchevismo, se quejaba amargamente de los atropellos que se estaban cometiendo contra los intelectuales, a lo que el máximo teórico del bolchevismo contestó: “¡Figúrate qué desgracia! ¡Menuda injusticia!” y, a la vez, le aconsejaba que no “gimoteara por esos intelectuales podridos”. El estilo de vida de esos intelectuales podridos no distaba mucho del Lenin que llevaba una vida tranquila y austera en su exilio suizo mientras escribía sus incendiarias obras y artículos. Otro intelectual orgánico que se dedicó a defender las bondades del régimen soviético por el mundo entero fue el poeta Mayakovski, autor de unos versos tan elegíacos como estos: “¡Y el que no canta con nosotros, está contra nosotros!”. Este tipo de proclamas que suenan a suave arrullo para los oídos siempre fueron del agrado de los españoles que conocemos de sobra esa dulce tonada. 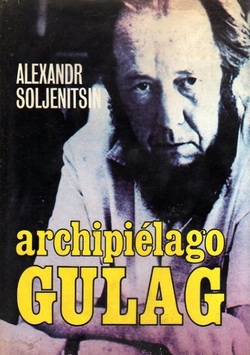 Sin embargo, no solo los intelectuales padecieron persecución, reclusión en campos de trabajos forzados y, en muchos casos, muertes trágicas. No hubo ni una sola capa de la sociedad soviética que no sufriera la ira vengativa de un partido que entre sus objetivos fundacionales preconizó el terror como el mejor instrumento de supervivencia política. Para enumerar todos los colectivos que sufrieron la persecución bolchevique, nada mejor que usar como guía el primer volumen de Archipiélago Gulag de A. Solzhenitsyn, publicado en Tusquets Editores, libro en el que el autor ruso describe en profundidad, dando nombres y apellidos y de forma cronológica todas las persecuciones arbitrarias a las que fueron sometidos los ciudadanos soviéticos de cualquier extracción social y profesional. La expresión “Archipiélago Gulag” es la macabra metáfora que se inventó Solzhenitsyn para referirse a la amplia red de centros de reclusión que instauró el bolchevismo para internar a los presos (tanto condenados por delitos comunes como por delitos políticos) y que se extendió como una mancha de petróleo por todo el territorio soviético, desde el mar Báltico hasta Kazajistán, desde Leningrado hasta los confines siberianos de Kolymá. Solzhenitsyn, con ese humor negrísimo que caracteriza la prosa de Archipiélago Gulag, denominó riadas del alcantarillado a ese inagotable río de detenciones que caracterizó al régimen bolchevique desde 1917, año del triunfo de la Revolución, hasta 1953, año de la muerte de Stalin. Aparte de la intelectualidad, no hubo colectivo político, religioso o profesional que se librara de esas particulares caza de brujas a las que era tan aficionado ese hijo de zapatero georgiano. Este, como buen padrino, era el encargado de señalar con el “dedo gordezuelo” (una mención peyorativa de ese dedo le costó a Mandelstam el destierro y una triste muerte en una prisión de tránsito) los objetivos a eliminar pero, en cambio, sus eficaces secuaces eran los encargados de apretar el gatillo. Respecto a esa farsa teatral que fueron los grandes procesos contra aquellos enemigos de clase políticos, profesionales o religiosos y dado que la historia la suelen escribir siempre los vencedores, existió una figura irrepetible dentro de la elevada justicia soviética llamada Nikolai Krylenko, fiscal de los tribunales revolucionarios durante la década de los veinte y primeros treinta. Gracias a un impagable libro de Krylenko donde se recogen sus discursos acusatorios contra los enemigos del pueblo, Solzhenitsyn puede reconstruir grandes procesos que no tienen nada que envidiar a las grandes purgas llevadas a cabo desde 1936 a 1938 en las que fueron eliminados los principales cuadros de mando del partido bolchevique. Durante cuatro años (1918-1922), se ajustició y se fusiló a un montón de enemigos del pueblo sin que existiera un mísero código penal que tipificara los delitos. ¡Tal era el celo de los tribunales revolucionarios para impartir justicia de clase!  Las garras buitrescas de los “Órganos” cayeron contra ese terrible opio del pueblo que es la religión y se inventaron unos procesos contra los máximos representantes de la Iglesia de Moscú y de Petrogrado porque se negaron a colaborar en la incautación forzosa de los tesoros de la Iglesia. En el proceso contra la Iglesia de Moscú, de los diecisiete acusados, once fueron condenados a muerte; mientras que en el proceso de Petrogrado, de los dieciséis acusados, cuatro fueron fusilados. En este último proceso, uno de los acusadores llegó a decir que “toda la Iglesia ortodoxa es una organización contrarrevolucionaria. En realidad, habría que meter en la cárcel a toda la Iglesia”. En 1922, una semana después de que se aprobara el código penal, se juzgó a la cúpula del Partido Socialista Revolucionario (PSR, también llamados eseristas) por alta traición al Estado. ¿En qué consistió esa traición? En haberse levantado en armas contra el golpe de Estado de Octubre perpetrado por los bolcheviques y en una supuesta colaboración con Alemania por haber espiado a favor de estos cuando, en realidad, fueron los bolcheviques los que buscaron y consiguieron firmar con Alemania la paz de Brest-Litovsk concediéndoles, a cambio, inmensas contrapartidas territoriales. El juicio duró un par de meses y la flor y nata de las glorias bolcheviques (con Kámenev y Bujarin a la cabeza) ayudaron a calentar el ambiente arengando a las masas para que se dirigiesen al edificio del tribunal y, así, crear un ambiente de pánico escénico que influyese en un tribunal que no se caracterizaba especialmente por su imparcialidad. Se condenó a muerte a doce dirigentes eseristas. Sin embargo, se suspendió la ejecución de esa pena de muerte en función del comportamiento futuro de los eseristas que estaban en libertad, es decir, la guillotina caería bajo sus cabezas si sus camaradas de lucha se mostraban demasiado revoltosos con el régimen de los soviets. Y, después de los eclesiásticos y los compañeros de viaje durante el zarismo, había que luchar contra los empecedores infiltrados en la economía soviética que utilizaban sus malas artes para impedir el cumplimiento de los ambiciosos planes de industrialización del Partido. Para ello, en 1930, se sienta en el banquillo a ocho ingenieros durante el llamado “proceso contra el Partido Industrial” presentando como pruebas incriminatorias unos míseros artículos publicados en la prensa soviética y las confesiones de estas ocho cabezas de turco sacadas bajo tortura durante los eficientes interrogatorios llevados a cabo por los “Órganos”. Se les acusaba de retardar el ritmo de crecimiento económico sin tener en cuenta que las cifras económicas del Gosplán (la institución que velaba por la planificación económica centralizada) eran imposibles de cumplir. Krylenko no tiene que esforzarse demasiado en el juicio-farsa porque gran parte de los acusados, además de ser viejos, habían sido ablandados en los interrogatorios y reconocieron, sin rechistar, su culpa como saboteadores de la economía. Una vez perfeccionada la metodología de los juicios-farsa contra los enemigos del pueblo, Stalin pudo cumplir su ansiado sueño húmedo de acabar con la plana mayor de los cuadros políticos que participaron en la Revolución de Octubre para sustituirlos por otros cuadros más maleables, educados ya bajo la debida obediencia estalinista. Solzhenitsyn se pregunta cómo pudo ser que las viejas glorias del partido que hicieron la Revolución de Octubre junto a Lenin representaran de forma fiel, según el guion escrito por el bigotudo, la farsa teatral que fueron los procesos públicos llevados a término desde 1936 a 1938. En estos procesos, Zinóviev, Kámenev, Bujarin e, incluso, Yagoda confesaron unos supuestos delitos contra el Partido que no cometieron teniendo un comportamiento pusilánime e impropio de unos revolucionarios que estuvieron en prisión o fueron desterrados durante el zarismo. Solzhenitsyn contesta a su propia pregunta: en realidad, los años de prisión que les cayó no fueron tantos y el tratamiento que les dispensó la Ojrana, la policía secreta zarista, fue mucho más benigno que el habitualmente proporcionado por el NKVD, la policía secreta bolchevique. En otras palabras, estos héroes tan mitificados de la Revolución de Octubre no tuvieron la dignidad necesaria para morir y se prestaron a participar en una pantomima sádica que causó gran regocijo interno a Stalin. Yagoda, uno de los peores monstruos de este régimen ignominioso, suplicó a Stalin con estas palabras: “Dos grandes canales he construido para usted” (se le olvidó mencionar que la construcción de los mismos se hizo con mano esclava y que murieron miles de personas por las duras condiciones de trabajo). Bujarin, uno de los grandes teóricos del socialismo, fue acusado de oportunismo de derechas (de hacerle el juego a las democracias burguesas) y Stalin jugó con él al gato y al ratón: ahora aprieto la presa, ahora la suelto. El tirano asiático fue tan habilidoso creando el clima persecutorio propicio que la víctima cayó dócilmente en sus garras.  Por último, he dejado la gran riada que mató la esencia espiritual del pueblo ruso que era, por excelencia, una sociedad agraria antes del triunfo de los bolcheviques y que fue descrita con admiración y detalle en numerosas obras de literatos de la talla de Dostoievski o Turguénev. En estas obras, se describe al mujik ruso, un campesino pobre sometido al régimen de servidumbre, como un ejemplo de hombre honesto y cabal. El Partido, con el gran timonel a la cabeza, decretó una colectivización forzosa de la tierra mediante la creación de granjas colectivas denominadas koljós y, para ello, se inventaron la persecución a muerte del kulak, aquel propietario agrario que tenía mano de obra trabajando para él. En esta riada llevada a cabo durante 1929 y 1930, no solo se persiguieron a los kulaks verdaderos sino a todo aquel que se negaba a la requisa forzosa del grano por parte del Estado soviético. La región más castigada por esta arbitraria medida fue Ucrania que era apodada “el granero de la URSS”. Se estima que esta hambruna ucraniana costó la vida a cinco millones de campesinos en el periodo comprendido entre 1932 y 1933. Esta riada de campesinos, además de las muertes por inanición, significó también el éxodo de miles de campesinos junto a sus respectivas familias hacia tierras frías y yermas (sin olvidar el terrible dolor de perder el vínculo con la tierra de los antepasados) y proporcionó mano de obra esclava para esa economía sumergida que, aunque no aparecía en las estadísticas oficiales, fue imprescindible para acometer la rápida industrialización de la URSS. por JUANDE MERCADO Suelo recordar las lecturas de mis veranos más por los libros que he releído que no por los libros que leo por primera vez. En la placidez veraniega que proporciona el gazpacho fresquito y el turismo de playa, prefiero redescubrir libros que me han dejado un poso indeleble en mi memoria que acometer la hercúlea tarea de descubrir la nueva sensación narrativa del momento. La vida es demasiado corta y, a veces, es preferible jugar sobre seguro y desempolvar aquellos clásicos atemporales antes que buscar la aguja mágica en el pajar atestado de novedades en que se han convertido la mayoría de librerías. Aplicándome esta máxima, hace unas semanas rescaté la primera novela de Norman Mailer que tiene el poético título de Los desnudos y los muertos. 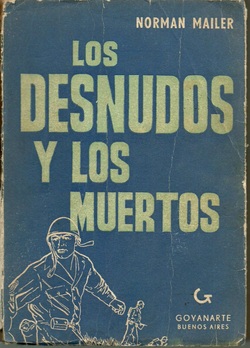 ¿Qué hace especial a Mailer y a Los desnudos y los muertos? En primer lugar, la razón principal para encumbrar esta novela que, a pesar de no ser perfecta sí es sumamente meritoria, es que fue escrita por un Mailer que tenía solo veinticinco años cuando fue publicada en mayo de 1948. Este prodigio de precocidad solo está al alcance de unos pocos escogidos de la cultura popular planetaria. Se me ocurre, por ejemplo, la publicación del primer disco de The Jam con un tierno Paul Weller de diecinueve añitos o el estreno cinematográfico de Ciudadano Kane de Orson Welles cuando este iba por los veintiséis. La novela narra la aventura colectiva de una patrulla de reconocimiento que desembarca en una isla japonesa durante la ofensiva norteamericana del Pacífico en el transcurso de la II Guerra Mundial y está inspirada en la peripecia real de Mailer que se alistó de forma voluntaria en el ejército para poder vivir su particular “adiós a las armas”. A diferencia de otros autores que han escrito sobre la guerra y que se han caracterizado por la exasperante lentitud para metabolizar experiencias personales en papel (estoy pensando en el poco prolífico Michael Herr y sus Despachos de guerra), Mailer tardó tan solo tres años en pergeñar una novela coral, con una caracterización de personajes dotada de una penetración psicológica cinco estrellas y una extensión nada desdeñable de casi setecientas páginas. En segundo lugar, Los desnudos y los muertos significó para Mailer alcanzar la gloria literaria instantánea sin pasar por el incómodo peaje, muy recurrente en los escritores noveles, de ver rechazada su obra por multitud de editoriales. Por ejemplo, Kerouac se convirtió en una celebridad después de una crítica de En el camino en el suplemento de The New York Times que la bautizó como la gran novela americana de finales de los cincuenta pero, por entonces, el escritor de Lowell tenía ya treinta y cuatro años y la novela había estado hibernando durante largos años en los cajones de Viking Press. De la noche a la mañana, Mailer fue coronado por la prensa literaria americana como el digno sucesor de Hemingway, con el que compartía, además del genio narrativo, una afición nada disimulada por la bravuconería masculina, por el boxeo y por la ingesta masiva de todo tipo de alcohol de alta graduación. Escribir una muy buena novela a tan temprana edad supuso dejar el listón demasiado alto para ulteriores obras. Sin duda, Mailer acusó el vértigo de no defraudar a crítica y a público y, tras Los desnudos y los muertos, tardó veinte años en escribir un libro de semejante o superior talla intelectual. Lo consiguió con Los ejércitos de la noche, que es un análisis mitad narración histórica, mitad novela de no ficción, en donde narra una famosa marcha hacia el Pentágono con el objeto de protestar contra la presencia norteamericana en Vietnam desde una perspectiva muy maileriana, es decir, con el inmenso ego de Mailer como protagonista absoluto. En tercer y último lugar, Los desnudos y los muertos fue la primera muesca en el revólver del principal tema de la obra novelística y periodística maileriana: América. América como un país digno de amar y de odiar. América para Mailer es como esa pareja poliédrica que nunca se acaba de conocer del todo y a la que unas veces colmarías de besos sin fin y otras tantas la arrojarías al suelo como una vulgar colilla. En sus novelas y en sus numerosos reportajes periodísticos, Mailer intentó comprender y explicar las luces y las sombras de un país tan extenso y complejo como América a todos los niveles posibles: político, étnico, de diferencias de clases, de estilos arquitectónicos, etc. Mailer fue capaz de escribir un fantástico ensayo sobre cómo se siente y cómo se comporta el afroamericano de los bajos fondos bajo el yugo del establishment blanco titulado El negro blanco, se convirtió en uno de los principales agitadores culturales durante la contracultura a la que le dedicó dos libros esenciales (Los ejércitos de la noche y Miami y el sitio de Chicago), fue seguramente uno de los mejores cronistas políticos del país y escribió multitud de artículos sobre las convenciones demócratas y republicanas y multitud de perfiles biográficos de presidentes o aspirantes a serlo desde principios de los sesenta hasta finales de los noventa y, por si fuera poco, poseyó el fino olfato del reportero intrépido para cubrir un combate de boxeo histórico celebrado en el Zaire, a mediados de los setenta, que tuvo a bien denominarse “el combate del siglo” entre Muhammad Ali y George Foreman.  Los desnudos y los muertos: una novela coral de personajes arquetípicos americanos Un Mailer joven, ingenuo y patriota participó como soldado de una patrulla de reconocimiento en la conquista de una isla japonesa durante uno de los numerosos episodios de la guerra en el frente del Pacífico. A partir de sus vivencias personales, Mailer ficcionaliza y retrata, a través de, aproximadamente, una decena de personajes, diferentes tipos de norteamericanos pertenecientes a la vasta geografía humana del país. Como personajes destacados, de mayor a menor importancia, aparece Robert Hearn, un intelectual liberal, ayudante del general Cummings y con el que establece una particular relación amor-odio; el general Cummings, prototipo del americano del medio oeste que simpatiza de forma secreta con el fascismo; el sargento Sam Croft, el duro y frío jefe de la patrulla de reconocimiento que entiende la guerra como su hábitat natural; Red Valsen, un exminero con conciencia de clase que se mortifica por ser carne de cañón en una guerra declarada por el capital; Gallagher, un irlandés católico y antisemita invadido por la amargura de no haber sido más en la vida; Brown, un soldado cobarde y misógino que fantasea con las infidelidades de su mujer; Wilson, un borracho simpático y mujeriego que intenta vivir el presente tal y como le viene; Martínez, un mexicano que lucha por subir en el ascensor social americano participando en la guerra y, Goldstein, un judío neoyorquino que anhela convertirse en un hombre de éxito en el llamado país de las oportunidades. Mailer sitúa en un escenario bélico a esta amplia panoplia de personajes muy diferentes entre sí y cuyo objetivo común es la defensa de los valores tradicionales de libertad y democracia de la nación americana. En la guerra, estos personajes experimentan sentimientos contradictorios para sí mismos y para sus compañeros como el amor y el odio, el compañerismo y la alienación, la empatía por el sufrimiento ajeno y el egoísmo de mantenerse con vida a cualquier precio. Un lastre para la novela es el excesivo número de páginas que perjudica su tensión narrativa porque hay pasajes que se hacen pesados de leer por la profusión de diálogos intrascendentes y por las aburridas descripciones ambientales. No obstante, una lograda narración del clima psicológico vivido entre los soldados antes de una operación militar (ver la escena inicial del desembarco en la playa bajo el ataque de la artillería japonesa), las conversaciones intelectuales-filosóficas mantenidas entre el general Cummings (un arquetipo de republicano rancio) y su ayudante Hearn (un arquetipo de demócrata comprometido) donde ambos contraponen las diferentes visiones irreconciliables de Estados Unidos que aún siguen vigentes y, sobre todo, esos retratos íntimos de los personajes bautizados bajo el título de “La máquina del tiempo” que jalonan toda la novela y donde se explican sus orígenes geográficos, familiares y sociales que ayudan a entender cómo son y porqué se comportan de una determinada forma en un escenario como la guerra son tres ejemplos impagables de talento literario impropios de un escritor novel de veinticinco años. Los desnudos y los muertos es un espectacular primer libro para un autor que siempre mostró una ambición desmedida a nivel literario (muy pocos se atreverían a escribir un evangelio desde la perspectiva del hijo de Dios y menos aún se atreverían a escribir una novela sobre los supuestos orígenes judíos de Hitler) y que tuvo una trayectoria profesional llena de altibajos en la que combinó libros de primera magnitud literaria con libros fácilmente prescindibles. La ambición de Mailer es comparable a su inmenso ego y a su terrible irascibilidad. Uno se pregunta cómo es posible aunar una proverbial capacidad de comprensión para escribir sobre la condición humana por escabrosa que esta sea (una buena prueba de ello es La canción del verdugo) y, al mismo tiempo, ser capaz de cometer un acto tan abyecto como el apuñalamiento de Adele Morales, su segunda mujer, tras una burla malintencionada de esta hacia él en una fiesta. |
ARTÍCULOS
El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO
LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|
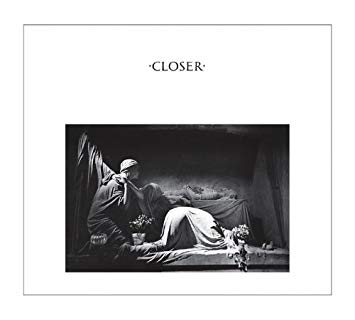

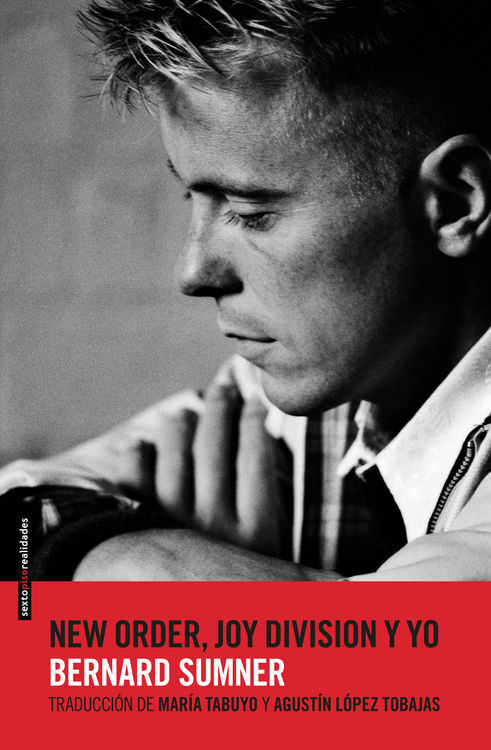

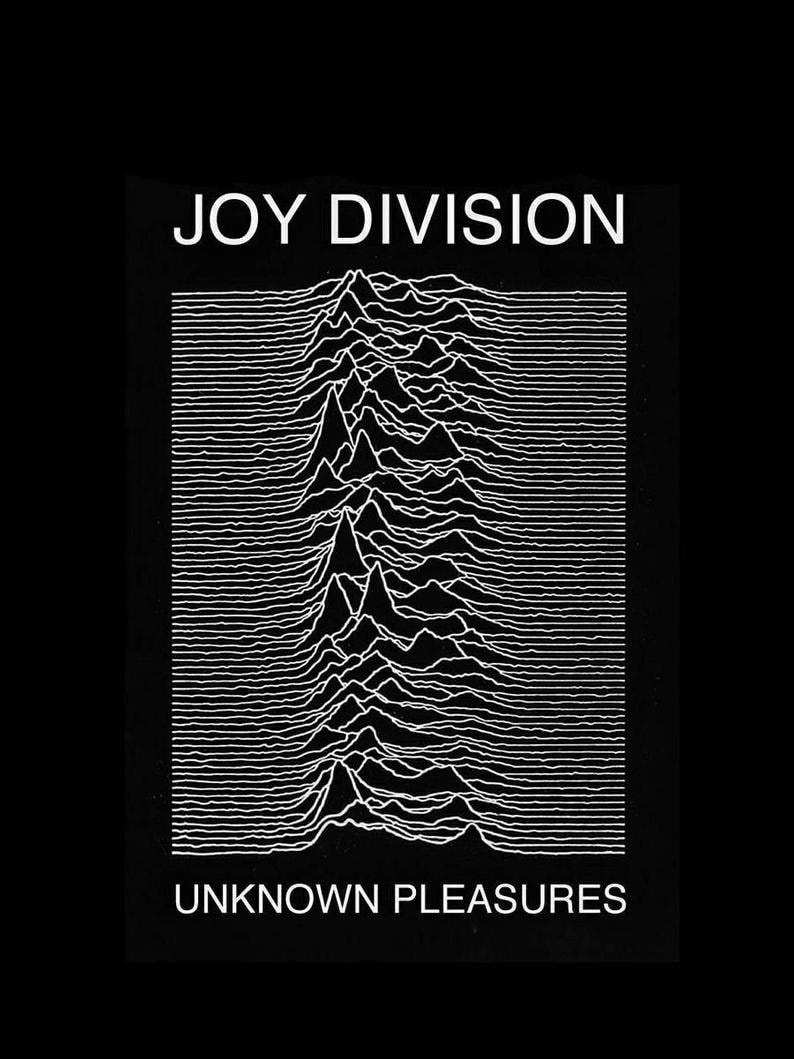
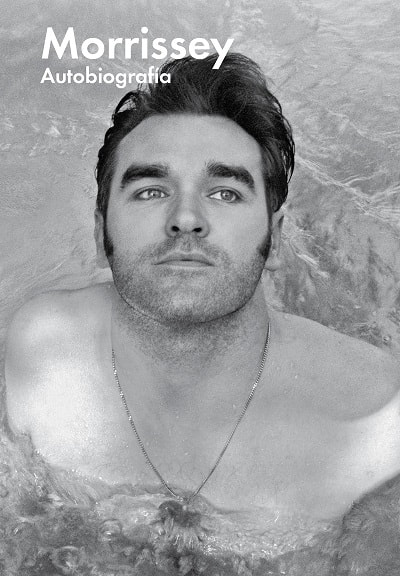



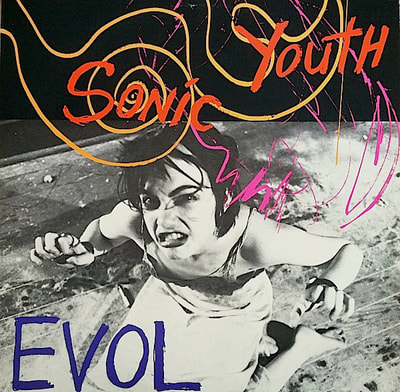

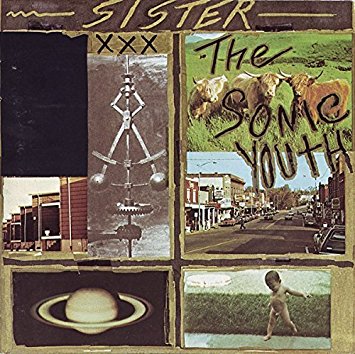

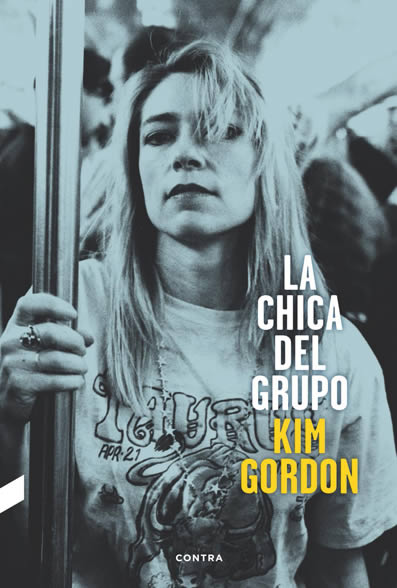









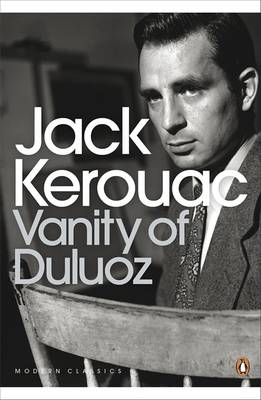
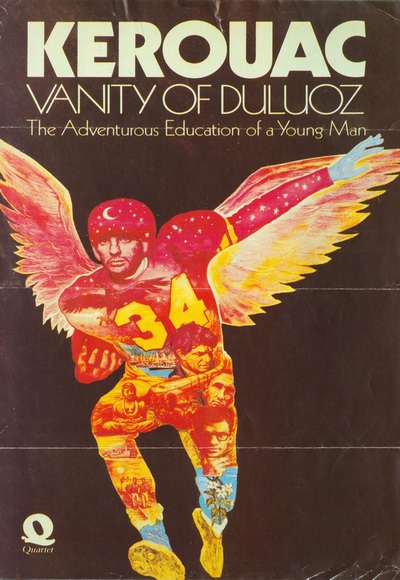
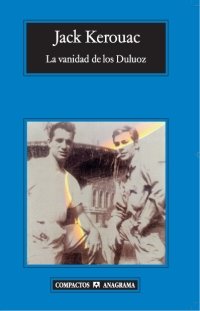
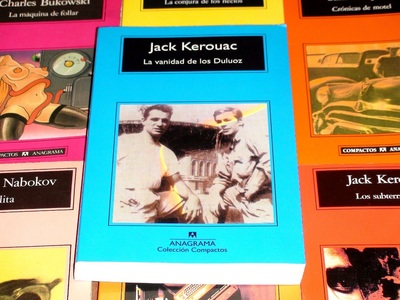


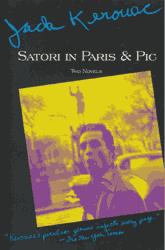

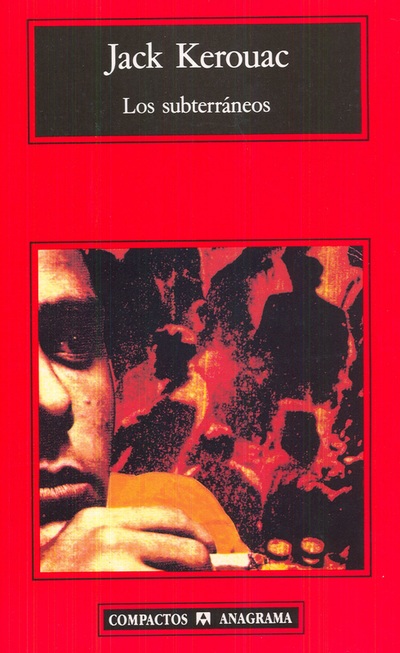
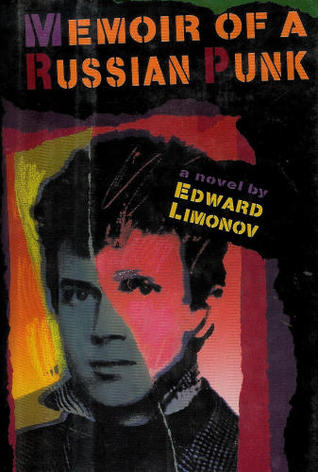


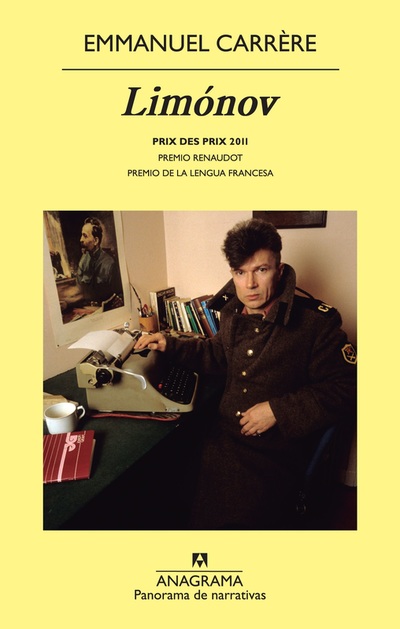

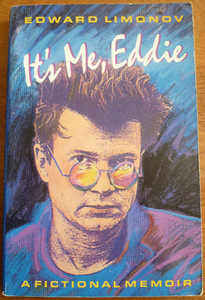

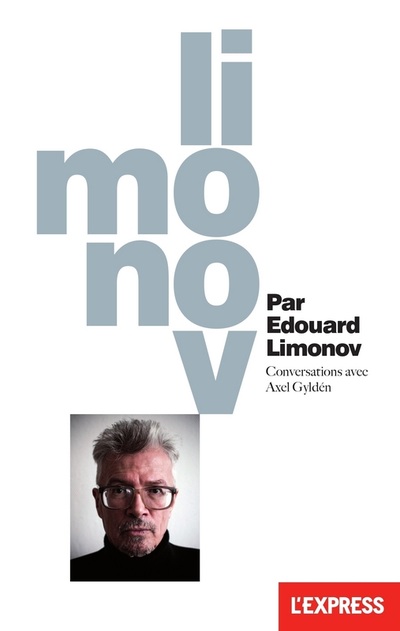

 Canal RSS
Canal RSS
