|
por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO Si quiere que le cuenten lo que desea oír, vaya usted a una agencia de viajes. Gabriel Herzog I —Jamás repetiría lugares —me afirmaba un amigo con resolución, tras el lejano fallecimiento de su esposa y haber visitado, años después, París con otra pareja. Repeticiones. Yo repetí aquella isla. Ciertamente no había nada que ocultar, que borrar, que limpiar de otras experiencias, de la primera visita (tampoco en la segunda, dicho sea de paso). La isla era, para ambos, para ella y para mí, virgen. No existía deseo de huida hacia ninguna parte. Fueron simplemente unas vacaciones distintas. Y recuerdo que, en esa primera vez, apenas escribí nada, un par de líneas. Apenas leí nada, un par de líneas. Apenas me dejaron ver tranquilamente la propia isla, un par de líneas en el horizonte. Si hubiera sido pintor o escultor, tampoco me habrían dejado pintar o esculpir, ni paisajes ni cuerpos, tal vez un par de líneas sinuosas en un lienzo o unos leves y lineales golpes de cincel en una piedra. Y, en esa primera vez, delicias del mundo, me pidieron en matrimonio. Hermoso lugar para hacerlo. Pero, aquella petición de unión de vida para siempre, en lugar de iluminar el universo, nubló el espacio arbolado y húmedo, envolvió en extraños matices las olas risueñas, apagó el bello y variado color de puertas y ventanas de las casas de madera del sureste, acabó por conferir al viaje algo de triste novela rusa o japonesa, sin un final definido, o más bien desabrido relato americano. ¿Por qué lo haría cuando la relación, sin que se hubiera estancado definitivamente, había entrado ya en un terreno minado, de suspicacias y lejanías, si ni siquiera tenía la intención de presentarme a su familia? Como quiera que fuese, esa isla de mezclas, de colores, de carácter, de sorpresas, de encuentros y de climas, resultó, en la pugna continua y absurda en la que se había transformado nuestra relación, una agradable y embebida tregua en pleno verano. Constituyó un paréntesis, decorado real, arrancado a un sueño diferente y azucarado, por el que nos movíamos de verdad en un cochecito de alquiler, tono verde manzana, de una punta a otra, el calor adherido al espinazo y el asombro por descubrir hechos, ambientes y escenarios que nos sugerían la creencia de haber viajado a la misteriosa y enigmática África. ¿Por qué lo haría si ni siquiera tenía la intención de presentarme a sus padres? Para empezar, ya alguien nos advirtió de que no viajáramos a la isla por esas fechas; de que en verano empezarían los chaparrones intempestivos, inesperados aguaceros de anchas cuerdas tibias, tormentas con gotas de grueso calibre que despertaban de la nada, sin que dos minutos antes se viera en el cielo una nube, capaces por sí solos de transformar un arroyo en una cascada islandesa. Pero, aun así, viajamos. Y nuestra sorpresa fue esa: comprobar que de un cielo limpio pudiera caer, de repente, sin previo aviso, tanta agua. Un agua, por otra parte, agradable de recibir por todo el cuerpo, aunque nos empapara las ropas y nos estropeara los zapatos o, precisamente, por eso. * De aquel viaje, apenas me quedó, pues, una palabra, pero tampoco una foto. De hecho, creo que no tengo ninguna —ni fotos ni líneas escritas, pero sí profundos recuerdos, como arrugas, como pinchazos, como heridas, como cicatrices—, a no ser que escudriñe hasta el último rincón de aquellos discos duros que me compré por entonces para almacenarlas, como si fueran álbumes con carcasa de metal, que se llenaban muy rápido con apenas unas cuantas imágenes y otras tantas películas, a menos que haya quedado alguna también en la torre del ordenador que duerme abajo, en el sótano, sin que haya podido arrancarlo del sueño eterno en el que cayó hace años. Los ordenadores son como las momias, pero con un alma que duerme en su interior y que se puede reanimar, si lo lleva uno al embalsamador adecuado. Todavía no lo he encontrado, por pereza o porque tal vez no exista o no lo desee en mi fuero interno, por ese temor a despertar los sueños prohibidos de esos seres milenarios y cruzados de vendas, a avivar ciertos horrores del pasado. De aquel pedazo de tierra prometida, perdida en medio del océano, apodada la isla de las flores, vomitada en tiempos inmemoriales por la boca de un volcán, esculpida por ventarrones y temporales con ojo de ciclón y cultivada por semillas que llegaron por los aires desde la próxima Amazonia, me quedó también un ruido incesante. No era el rumor constante de la máquina de coser de su madre, ese martilleo de la infancia del que hablaba Aimé Césaire, en uno de sus poemas. Eran silbiditos de una armonía pareja, una especie de tinnitus o acúfeno de la naturaleza. No sabía de qué procedencia porque vibraba por todos lados. Sucedía a la caída de la noche. Y surgió inesperadamente, como una bienvenida primero balbuceante y luego desbocada, cuando en el garaje de la agencia esperábamos a que nos entregaran el vehículo de alquiler. Sonaba al mismo tiempo insoportable y deseada, feérica y natural, de insecto y de pájaro, de batracio y de reptil, de gargantas y de élitros. Percibíamos aquel recorte de plantas a nuestro alrededor, a luz del ocaso, exótico, inusitado, con aquel murmullo como telón acústico y con el que yo viajaba al paraíso de lo que pudo ser la isla inhabitada, de cuando los indios, antes de la llegada de los blancos, antes de la llegada de los esclavos negros y de las plantaciones de piña, de plátanos, de caña de azúcar y de la fabricación de ron. Mi pareja, aun así, desplegaba su mirada desconfiada, intranquila e inquisitiva por rincones, cavidades sombrías, balcones. Sus ojos se movían de un lugar a otro. Preguntó extrañada, que si yo no lo oía, que qué era aquello que sentía ella como una batahola de amenazas en la noche, como si aquellos bichitos quisieran llamar la atención sobre algo o sobre alguien, explicarse, hablarnos en un lenguaje cifrado, pero no unos por encima de otros, sino al unísono, a coro, en un idioma perdido en esa noche y en la noche de los tiempos. —Si es la primera vez que, al igual que tú, vengo por estos parajes —le respondí—, qué podría saber yo. Pájaros no son. No hay aleteos, movimientos de maleza. Y ella se giraba a su espalda y continuaba mirando con desconfianza a las honduras de una oscuridad espesa y, sin acercarse a los setos o a los parterres, se mantenía pegada a mí. Yo le agarraba la mano. A mi pregunta, nos lo apuntó el encargado del hotel en el recibidor, con aire distraído y un poco de vuelta de todo, mientras tomaba nota de nuestros datos. Eran pequeños anfibios, que iniciaban una serenata sin tregua al anochecer, para no callar hasta el alba. Durante el día, volvían a hundirse en un silencio que parecía traído por la luz del sol y su cielo muy turquesa. Al atardecer ya sombrío, de nuevo la coral de vocecitas de otros mundos, hundidas en la oscuridad, de lo que era una pequeña rana caribeña, que hinchaba anchos sus carrillos para expresarse, como los de Gillespie, al soplar la trompeta. Me iría de la isla sin saber cómo se llamaban. Como me iría de la isla sin ver una tortuga poniendo sus huevos de alabastro blando en la cálida arena de una playa solitaria y escondida. Me iría sin aceptar definitivamente la propuesta de matrimonio, sin aprovechar aquella oportunidad, sin poder ver demasiadas cosas. * De aquel viaje inicial, me quedó, al igual que de Cuba, esa humedad viscosa de los trópicos incrustada en la piel. Y la presencia intrigante del volcán dormido, con sus líneas bien perfiladas y visibles, desde casi cualquier punto, su corona de niebla en un copete blanco, las plantaciones de piña muy amarilla, aquella familia que nos invitó a un refresco de líquido rosa fucsia en su propia casa. La cachaza de la gente, de las costumbres, del clima. Fue un viaje en el que llegamos de día y cayó pronto la noche. En el aeropuerto había como otra cadencia que los europeos hemos aparcado en el olvido y que es el compás indolente y dulce de las Antillas. Puede desesperar la tranquilidad con la que nos contesta la chica del mostrador de información, que nos recibe con extensa sonrisa y nos despide con idéntica extensa sonrisa. El que siempre tarde en llegar al aparcamiento del aeropuerto la furgoneta que transporta al recién llegado que la espera en la acera exterior y que luego se desplaza lenta hasta la agencia de alquiler de coches entre una densa vegetación de distintos verdes. El que siempre dure o se retrase la entrega de ese coche y, para no desentonar, la entrada y registro en el hotel. Todo premioso, pausado, como la atmósfera que se respira en el paraíso. ¿De qué sirven en un sitio como éste las prisas? Así, hay encuentros que permiten observar el comportamiento impropio del europeo al primer contacto con el habitante residente: un estúpido don importante lo hay en todos los viajes, un granuja de medio pelo que eructa por encima de la nariz y aún no ha superado la época de las colonias, alguien en definitiva que no puede dejar de mirar su reloj —grave pecado ese, en un lugar paradisíaco, en el que el reloj como invento fraccionador de tiempo pierde completamente su sentido—, un acomplejado que se cree en las Seychelles y que su dinero vale más que nada en la tierra y que no recibe lo suficiente a cambio y protesta sin rubor, a voces, delante de todo el mundo, y despierta ese sentimiento de vergüenza ajena en quien lo escucha y de oculta ironía en quien desde el garaje, rostro impenetrable del encargado de la agencia de alquiler, se demora hasta lo intolerable, mientras sin bulla alguna trabaja para él. Era un espécimen con pantalón corto de cuadros negros y blancos y polo verde botella de cuello blanco, en la cincuentena pero sin una cana y los zapatos con calcetines, que nos precedía, y que no paraba de rezongar ante la lentitud con la que se empleaban los chavales que entregaban los autos. Ejemplo vestido de jugador de golf que olvida dónde se halla, que no entiende de flema ni de sangre antillana, curtida ésta en las prisas ancestrales del latigazo y más tarde moldeada y cuajada en una lenta sumisión al calor húmedo y al sol tropical y a la custodia del volcán y a la presente falta de trabajo. Armados de paciencia, esperamos educadamente a que nos entregaran el nuestro, pequeñito y coqueto, cuyos asientos despedían un olor a un sudor especial, que en el garaje no habían sabido o querido eliminar, y cruzamos la isla casi de punta a punta a una hora en la que la capital había olvidado afortunadamente sus perennes atascos. Y pronto nos instalamos en el hotel. Tomamos posesión de una habitación de película caribeña, ya noche bruna, donde nos topamos de nuevo con el concierto porfiado de las ranitas. * Recuerdo a la pareja de chicas con la que departimos durante mucho tiempo, tanto en el avión como en el garaje de partida, y con la que nos cruzamos direcciones electrónicas y que, a pesar de su simpatía, interés y promesas (cuántos hay de estos), jamás llegaron a respondernos, a escribirnos. Recuerdo la plantación de caña y las evocaciones que me vinieron de épocas pretéritas, de películas y de libros, y la destilería de ron, flanqueada por sus abombados tallos de palmeras asiáticas y su césped esmeralda intenso, apretujado y recién cortado. La degustación de distintos licores a cada cual más fogoso y tentador en una de sus destilerías de túnel del tiempo. El cultivo perdido cercano a la ciudad de Morne, de piñas de un castaño claro amarillento y apetecible, de plátanos de sabor distinto. El mercado de Saint-Pierre (antigua capital, arrasada en 1902 por la fiereza incontenible del Monte Pelado), de frutas, de verduras, de mermeladas, de pescado, de frituras. Algunas ruinas de las viviendas tostadas por la lava que achicharró aquel puerto por entonces, siempre muy escondidas, y que había que adivinar o rebuscar detectivescamente (como la antigua iglesia del fuerte, una joya que me recordó a la más barroca Italia). Las playas de arena dorada del sur u oscuras del norte, a causa precisamente del origen de su tierra volcánica. La capa gaseosa que cubría nuestra piel y no había quien la despegara sin un par de duchas diarias. Recuerdo una barca de dos colores, uno amarillento y otro azul celeste con sus desconchones en el casco, motor trasero, que arrastraba, sobre una tabla flotante, a modo de remolque, un gigantesco pez espada, probablemente comprado ya muerto en la capital, traído desde ella por mar y desembarcado ese día en Le Carbet (literalmente bohío, en español) —hay quien dice que el gran almirante, don Cristóbal, fue el primer blanco de Occidente en fondear sus naves en esta playa y en descubrir una isla a la que no paró de piropear ante el asombro de su belleza virgen (de Cuba se dice lo propio, supongo que porque los piropos del almirante vuelan por encima de otros piropos de navegantes de menor fuste)—, para las necesidades del barrio. Como si de una atracción turística se tratara, aquella captura de alta mar necesitó de cinco hombres para ser descargada sobre la arena y se demoró por allí aún dos días más, troceada su carne rosada sobre mesas de madera plegable, a pleno sol, entre las chozas y las casas de madera colindantes al hotel donde nos alojábamos, acechado por las moscas y por la descomposición del calor reinante que tornaba su color del rosado fresco al siena necrosado, es de suponer que a la venta, y a la que como un bobo aturistado le hice unas cuantas fotos, que luego perdería sin remedio en un limbo de separaciones, claro está. Recuerdo que recogí en autostop a una señora de unos setenta años, de raza negra, a la que atisbé en el rápido ademán de su mano, al borde de la carretera de Ajoupa-Bouillon, mientras explorábamos, un poco a nuestro aire, la parte septentrional de la isla. Porteaba unos bolsos oscuros con sus compras y me detuve al ver que me dibujaba aquel gesto. Me bajé del vehículo, la ayudé a subirlos al maletero y, tras una agradable conversación, y la lentitud de una carretera mareante, la llevé hasta su puerta, a un pueblecito llamado Grand’Rivière, el último de los caseríos del norte. Allí mismo, final de partida, desaparecían las vías de comunicación. Durante el corto trayecto, que recorrí con extremada precaución a causa de la bajada y de las curvas cerradas, nos explicó que había perdido el autobús por cinco minutos y que ya no pasaba otro hasta nadie sabía cuándo. Bajo el sol, aquello podría haberse convertido para ella en un auténtico suplicio. A nuestra llegada, nos hizo entrar en su hogar. Se trataba de una casita blanca de una sola planta de techo variopinto y zócalo de mosaico muy bajo, con trozos de baldosas quebradas incrustadas en él, de colores azules, rojos, negros y blancos, y a la que se accedía a través de una especie de patio, cuajado de vegetaciones muy verdes y frescas. Desde la habitación central se notaba que el resto de la casa se había ido edificando poco a poco hasta conformar una especie de puzle maltrecho con sus añadidos de años, en piezas desiguales de tamaño, forma y color, prácticamente como todas las modestas casas de la isla. Estaban allí, en el salón, parcamente amueblado, enseres baratos, madera sin barnizar, ventanas abiertas por las que se colaba el fresco aire marino filtrado por unas palmas verdosas, un hombre y sus dos nietos, un niño y una niña, de unos siete y nueve años que dibujaban, pintaban y escribían en un folio sobre el hule a cuadros morados de la mesa redondeada. No entendimos bien por qué, sólo que estaban allí, de vacaciones escolares, y que iban, en breve, a almorzar con ellos. El marido de la señora, también mayor, cuyo nombre no recuerdo, pero sí su apellido típicamente martiniqués (Lorétol), nos saludó con resuelta mirada y sonrisa y sin soltar la espumadera de metal. Freía cansinamente, durante un tiempo que nos parecía excesivo, un pescado de mar, de compactas y anchas escamas y carne blanca y buen tamaño, que se doraba enharinado, en muy poco aceite. Fritos los trozos, en un fuego de gas, los iba sacando luego, con paciencia infinita, del gran perol para escurrirlos en una palanganita de plástico verde. Un humo de potente olor escapaba de la fritanga y flotaba por el salón. Y allí andábamos ambos, ella y yo, uno al lado del otro, en la punta más inesperada de la isla, extraña ella, incómoda, en casa ajena, sin abrir la boca, pero sonriente, ojos azules intensos y una cabellera rubia de sirena nórdica que contrastaba tanto con los nietos como con los abuelos de raza negra, regocijado yo por un feliz encuentro con el autóctono, tomando con mi mirada un poco nota de todo, de su cotidianidad y de sus movimientos. Nos invitaron entonces a tomar asiento en dos sillas de metal repintadas. Y mientras la señora vaciaba sus bolsos e iba repartiendo su contenido por distintos lugares y el hombre mayor cocinaba y los niños dibujaban, nos ofrecieron lo que tomaban los chicos, aquel refresco de un dulzor inclemente, de un rosa exagerado y elevada temperatura, en su casa de tataranietos de esclavos, que en épocas pasadas recogieron plátanos, piñas y cortaron caña, sufrieron castigos y se creyeron libres cuando escapaban a la selva espesa huyendo de sus negreros de látigo fácil de los que les quedó en la familia la cicatriz de sus apellidos. Y nosotros mirábamos cómo se freía el pescado, cómo se tostaba en demasía su harina en tan poca materia grasa, requemada. Y hablábamos de la diferencia, entre este trópico extendido y el lugar de dónde veníamos. —De un sitio que es lo opuesto a su isla. Venimos del desierto. —¿Es posible que vengan ustedes del desierto? —porque nos creían de la metrópoli, de Francia. —Sí, pero no de África. Del sur de España, de Almería. Somos españoles. Y levantaban las cejas, sorprendidos, la mujer de frente y el hombre que nos daba la espalda, ensimismado en su tarea, y los niños metidos en sus papeles y sus dibujos picassianos, porque no llegaban a ubicar esos espacios de piedra blonda y tierra parda y roca seca sembrada de esparto, que igual habían visto en los documentales de la tele o en las películas, todo lo opuesto a su universo de edén compacto, fronda apretada de tonos aguacate y repleta de rocío temprano. —Entonces, ¿por qué hablan ustedes tan bien francés? Y cuando apuramos el refresco, no nos convidaron a comer (no vi en mi pareja decepción, tampoco decisión hospitalaria en ellos, que tal vez tenían lo justo ese mediodía para los cuatro), a pesar de que el pescado lucía en una estimable montañita escurrida en la palangana de plástico cuando nos levantamos, y parecía suficiente para todos. Agradecimos la colación que más que refrescarnos nos irritó el paladar, porque no vimos frigorífico y si lo había no estaba en esa sala, y sonreímos y dijimos hasta pronto —los niños no nos despidieron, con la cabeza hundida en sus diseños— y cruzamos de nuevo el patio de plantas verdosas y sin volvernos nos perdimos unos minutos por aquellas callejas del pueblo, que daban al mar airado y a sus palmeras inclinadas, azotadas por un continuo viento del norte, donde acababa la carretera y hacía tanto calor, con el humo y el olor a fritanga perdiéndose por detrás, a distancia, pero no de nuestras ropas. A partir de ese momento y de allí, aguas muy oscuras con una piedra hirviente y amoratada, rocas basálticas impracticables, que caían y caen en picado hasta los fondos marinos, se supone que ladera imaginada por el volcán en una de sus violentas erupciones. Por eso era el último pueblo hasta el que la carretera bajaba sinuosamente, incrustada a golpe de martillo, pico y pala de otro tiempo en el acantilado quebrado y venía a morir en una lengua de playa estrecha, de una arena límpida. Por lo demás poco y mucho que resaltar: más palmeras, toldos sacudidos por la ventolera, ropa alegre tendida, siempre al aire en movimiento, de coloraciones parchís y de azabaches brillosos. Un pequeño cementerio, floreado y de alegre compostura en el que uno se tendería en un descanso eterno, con delectación. Por un lateral, un sendero que se interna por una auténtica selva virgen. Según dicen, un bosque de bambú y de árboles centenarios, que se me prohíbe explorar por lo impenetrable y salvaje y que llega mucho más arriba hasta las lindes calvas del mismísimo cráter maliciado en su silencio. En la pequeña playa había un hombre cosiendo redes, unas cuantas barcas para mi sorpresa poco deterioradas y recién pintadas a franjas de colores muy vivos (la más próxima, negra, amarilla, naranja y blanca está llena de aparejos de pesca). Saludamos. Los pescadores del lugar son bravos y se aventuran desde esa orilla hasta Dominique, la isla cercana, a la pesca sobre todo del bonito y del marrajo. No hemos hablado con él. No levanta la cabeza de su labor, realizada a la sombra que proyecta la barca y su vela de grueso dril, como una lona de campesino. El resto del pueblo son callecitas adorables, estrechas y las puertas de las casas abiertas en una curiosa invitación a la acogida en horas tan calurosas por un lugar tan aparentemente vacío de gente. Y nosotros que rápidamente pusimos rumbo a Macouba sin saber que aquel pueblecito que dejábamos, como lugar apartado, fuera plataforma, en tiempos remotos de guerra, para la disidencia y los resistentes de la isla, también en tiempos más alejados aún para la huida y refugio de los esclavos cimarrones. Y que guardaba su reputación gastronómica de pescado fresco y marisco casi intacta, para alejarnos de él por ignorantes de ese detalle y por las prisas de la sirena en salir de allí y almorzar un par de platos de comida criolla bien picante, en una terraza con un sombrajo de palmas resecas, que poco protegía del sol, largos asientos de madera roída por la humedad, frente a un mar rizado en olas espumosas por el viento, ese día, rabioso. * Y también recuerdo la sorpresiva fotografía de la autopista que tomé al azar, en uno de los insoportables y continuos y larguísimos embotellamientos que se producen en torno a la capital, en hora punta. No se veían sino viviendas pegadas a ella, a menos de un metro del asfalto y del guarda miedos. No sé exactamente qué fotografiaba. Los tejados, las fachadas, la vegetación. Cuando la amplié al máximo, vi aquel negro, muy viejo, de ojos hundidos y un blanco como de loco asustado, mal vestido, sin afeitar, con el hombro apoyado en el marco de la puerta, despertado en plena pesadilla de una película de terror. Habría jurado que no se encontraba allí cuando la tomé. Se la enseñé a ella cuando estuvimos en el hotel y se asustó. Sería probablemente una especie de diablejo invisible de los que merodean entre cementerios e iglesias, diurno en este caso porque también los hay nocturnos, que mantenía la autopista siempre en un caos de perpetuo atasco, que aparecía y desaparecía según le daba por otros lugares de la isla jugando malas pasadas, descargando aguaceros y amargando la existencia de otros negros fuesen malos o buenos, le daba igual, y que yo había tenido suerte, porque en aquella casa precisamente no vivía nadie y ahora tenía la prueba, si no de su existencia, al menos de su presencia, y que era muy posible que sus formas imaginarias al ojo humano hubieran quedado prendidas, por una gracia especial, únicamente en mi tarjeta digital. A no ser que fuera, a la espera de un paciente, uno de esos quimboiseurs (o curanderos), también prácticamente invisibles, a los que recurren los isleños para la cura del mal de ojo con sus hierbajos, su puesta de manos y sus sortilegios cantados. O por qué no, también un zombi, quién sabe. No es difícil despertar de las insondables tripas de sus residentes leyendas como esa en una isla tan cercana a los archipiélagos caribeños y con tan profundo acervo africano. * Guardo en mi memoria a aquel chico flaco, trajeado de rojo-orquesta-de-circo, que sumergía langostas congeladas en una olla con agua caliente, para luego sajarlas a lo largo, en dos, y ponerlas a la plancha. Lo hacía sin pudor alguno, como si fuera algo normal e incluso apetitoso. Los crustáceos salidos así tostados de la chapa caliente tenían un inaccesible sabor a marisco y la textura flagrante e indomable del poliestireno. Fue en una cena que se suponía de enamorados, pero ambos como extrañados, fuera de tiesto, cercana al abismo, que se inició con fuego —en la isla todo parece hecho de un fuego de lava que proviene del centro de la tierra o del implacable sol ecuatorial o materia resultante de ese mismo fuego una vez amortiguado o del azote de esa luz solar de la que se protege el suelo con los árboles más altos y tupidos—, con un chupito de ron con azúcar de caña, al aire fresco de la noche del trópico, de ese ron de 55º, incoloro como el agua, iracundo, que corta el esófago en dos partes igualmente ardientes como la de la langosta sobre el metal abrasador. Una cena en la que al final nos sirvieron una ensalada de frutas exóticas. —Por pura curiosidad —me dirigí al camarero, éste de blanco al completo—, ¿me puede usted decir qué lleva esta ensalada? —No estoy muy seguro, pero creo que tiene cinco o seis frutas, entre otras maracuyá y carambolo. Está muy rica y refresca mucho. Sonaba una música igualmente, pero aquellas melodías supuestamente indígenas no terminaron de agarrarse a mi memoria, si es que en realidad lo eran o estábamos escuchando un calipso revuelto con reguetón. Y me acuerdo de que, durante aquella cena, me rozaban la espalda unos lóbulos de vegetación granates caídos del cenador, que yo creía de palmichas, como patas de araña bordeadas de pinchos blandos, perturbadores. * Estaban aquellos atardeceres en el hotel, recién duchados y un hálito como remoto y arcaico a nuestro alrededor del tiempo de los descubridores, de los corsarios, de los náufragos, de los ahogados que despegaban sus párpados lacrados para disfrutar por una última vez de la brumosa y encarnada luz del ocaso. También algún desayuno con café muy oscuro, hermético por su espesura, frutos de colores muy vivos, azucarados o ácidos y carne de pollo, jamón cocido, huevos fritos, pan tostado. Las horas de la tarde calurosa y agobiante en estación baja, porque ya asomaban las fuertes lluvias y los huracanes o ciclones estaban al caer a la vuelta de la hoja del calendario, aquellas sobremesas relajadas de turismo en las que se podía soñar casi que el hotel entero nos pertenecía o que estaba abierto en realidad para nosotros, y en las que permitían la entrada a las chicas negras de las casas vecinas para que tomaran un baño en la piscina y lo colmaran todo con sus gritos felices y sus juegos de efervescencias y perlas de agua. Y yo estaba entre ellas, esquivando su chapoteo, viéndolas disfrutar, y mi piel era como fosforescente al lado de la suya y mi pareja, con su revista y sus gafas de cristal ahumado, sonreía desde la hamaca, al sol. Un hotel que ha cerrado para siempre y que se llamaba Marouba, uno de esos con los que no es de extrañar se creyera uno en África y sólo nos faltara ver de pueblo en pueblo cargados de historias exóticas a algún cuentacuentos despistado o a un vendedor de pájaros exóticos o de guayabas. Y, al salir por la escalerilla del agua dulce y envolverme en la toalla para secarme, tenderme en la hamaca, fue cuando mi pareja me tomó de la mano y me preguntó si quería casarme con ella. También estaba la ciudad, la gran capital en la que había que vigilar bien el sitio en donde se aparcaba el coche por temor a que le reventaran un cristal, nos lo fastidiaran y nos robaran las pertenencias. El alegre tiovivo de madera repintada varias veces y los colores chillones y susurros urbanos de Fort-de-France. La rara iglesia como catedral de vidrieras multicolores y escalenas, la fortaleza defensiva con su tropa de iguanas espinosas, la estampa eterna del volcán y su advertencia de centinela inmóvil. Las casas achaboladas que trepan por las laderas una vez se deja el centro de la ciudad y sirven de frontera admonitoria, que jamás habrá de ser transgredida, por lo que pueda pasar. Los buñuelos fritos de bacalao, llamados acras, los emparedados de abadejo picante con cebolla en el jaleoso mercado y los vestidos de cuadros coloreados de sus mujeres, su cabello recogido en felpas naranja, moradas y amarillas, y frutas y verduras coloradas, sonrisas como espejismos blancos en sus bocas de labios amoratados, día de fiesta (cuando no lo es en una isla que vive del subsidio, condenada al ocio) les parecía y su pequeña lonja ruidosa, doudous. Y por el sur, las casitas de madera a las que no me cansaba de fotografiar, las playas de postal engañosa, con sus aguas turquesa y su arena pajiza y brillante como las suculentas hojas del ficus cuando llega el aguacero, la sombra de las palmeras y de los cocoteros, el manglar oculto vigilado por millares de matoutous (cangrejos) y el señor que vendía zumos naturales de frutas apasionadas al ridículo precio de dos euros el vaso. Y la exquisita cocina criolla, si uno sabía buscarla por algún garito, aparentemente ruinoso pero de comida sabrosísima. Y, a pesar de que continuamos todavía poco más de un año, si se puede decir, juntos, Martinica y su siglo de las luces y sus aires lejanos a libertad y a revolución ilustrada y a libertos, a resistencia, a frustración y, no tan lejanos, a esclavitud, fue el inicio de la duda, revelación de que no era ese el camino creado para compartirlo, comienzo de nuestra ruptura. Y me resultó curioso que yo no sintiera ese síndrome del no isleño, que en su cabeza soporta mal los límites impuestos por la naturaleza, el recorte de la isla en medio de la inmensidad del mar, ese puntito minúsculo seco o verdeante amenazado por las aguas oscuras del océano. Fueron diez días incomparables, especiales, como al margen de lo que se vive en nuestro mundo de acá, reminiscencias de un pasado que todavía no parecía haber partido y, sin embargo, estaba ya bien sepultado. Y cuando puse de nuevo los pies en Europa, lamenté haber dejado Martinica como si algo no hubiera cuadrado en esa primera visita. Ella, aceptando sin refutarlo, lo que se le ofrecía de sol y de playas y de irrealidad propuesta, tan distante y remota como lo fue todo ese cinturón de islas antillanas en tiempos olvidados. Y yo, en el otro extremo, en la otra punta de sus deseos, quijote del detalle, de la sorpresa, de lo imprevisto, a la espera de que cada frunce de paisaje o de persona escondiera, pudiera entregarme tesoros que no parecieran pecios tan incontestables y al mismo tiempo tan cegadores. —¿Qué haces, Manuel? —me dice ella, con poca sutileza, justo cuando intento agarrar el boli para empezar a plasmar todo aquello en un folio— ¿Persiguiendo con palabras cosas que no existen? ¿Pintando un cuadro con colores excluidos de la gama cromática? Eres un enfermo de tiempo, buscador de nada. La salvación de una cosa es la pérdida irremisible de otra, una vez alterado su orden establecido. Métetelo en la cabeza. Sé, por lo que viví y lo que no viví en aquellos momentos, proposiciones malogradas y no deseadas de futuro, senderos no transitados y prohibidos, contactos no establecidos, episodios extraviados, fotos de ninguna parte, gafas de sol perdidas, diablejos escurridizos, alguna quemadura solar de la que quedaron en pecas imborrables sus lesiones, que algo de todo aquello me instó a volver de nuevo, unos años más tarde, para renovar lazos, probablemente para borrar con agua una relación dañosa, impregnarme de aquello de lo que no fui capaz de empaparme en la frustrante visita que se consumaba. II Finalmente, fueron tanto los diarios de viajes como las cartas, aferrados a lo superficial, los que me dieron una idea más profunda de la escritura, de sus desequilibrios y de sus trampas. Gabriel Herzog Tres aeropuertos. Dos de transbordo y uno de espera. A la vuelta será igual. Voy cargado de sudokus recortados de periódicos, pues no me apetece leer. Quizás ni escriba. El primer aeropuerto es una especie de aeropuerto de bolsillo. En la sala de espera interior, una vez pasado el control de pasaportes y de seguridad, hay un equipo de baloncesto. Los jugadores visten de verde potente. Llevan chándal con un par de rayas oscuras en las mangas y en los laterales del pantalón. Un poco alejado está el entrenador, trajeado, al que conozco de vista por la tele y más cerca, unos cuantos negros americanos. Esos no me suenan, otros tantos jugadores, sí, también uno del equipo técnico. Cada cual va a su aire, tirados por los sofás de la sala de espera, que ocupan de lo ancho a lo largo, con esas piernas interminables y con las pestañas hundidas en el móvil. No sé si ganaron o perdieron en esa jornada. No vi el resultado final. No creo que les cambiara mucho la cara, tampoco la actitud, en un sentido u otro. Nos han sacado a todos los pasajeros al exterior para el embarque y tenemos que cruzar a pie la pista de cemento, ya de noche, por detrás de dos gigantescos pívots, al aire fresco que corre por esa llanura, a quinientos metros de altura. Me gusta eso de tener que cruzar la pista del despegue o del aterrizaje. Me siento en confianza poniendo firmemente los pies sobre ella, me retrotrae a la infancia, a tiempos lejanos en los que se tomaba así el avión, y al mismo tiempo me creo lo de que voy a volar y me imagino en aeropuertos menores estadounidenses, de avioncitos con hélices, jets privados y trayectos cortos e interiores por un mismo estado, por ejemplo Boulder-Kansas City o Reno-San Francisco, que sugieren el vuelo bajo, el documental, negocios opacos o no, el cine, cierta aventura. Subimos la escalerilla. Los jugadores se instalan en la parte delantera, desperdigados por el habitáculo. Nosotros vamos en la parte trasera, hacia el final, pegaditos a la cola. Nos baña la luz artificial, terciada, del aparato. Hay asientos libres. Timbrazos, iconos que se encienden y se apagan. Al principio, un bebé se ha hecho notar, amenaza con dar ruido, pero no es así. En cuanto se inicia el despegue, llora sí, pero a continuación se calla y se duerme. Es su respuesta al despegue. Mi acompañante cambia de sitio y se pone junto a una ventana para ver cómo nos alzamos por el aire en plena noche. La inspiración anda lejana y el cansancio embota mi cuello, que noto algo rígido. Mis rodillas rozan el respaldo de delante. Durante el trayecto, la animación típica de los vuelos. Una chica hace crochet. Nada más elevarnos, no nos mantenemos mucho en el aire. Casi en seguida, descendemos (no se trata de un viaje transoceánico, está claro). Por otro lado, no hemos visto nada, en la oscuridad. Mermoz, Almandos, Saint-Exupéry, Lindberg, Nogales, Hauteclocque, Goulette, Malraux, Blanchard, Titayna, los que vieron la tierra desde aquellos aviones de palas de madera y frágil carlinga, los pioneros que advertían vida en lucecitas aisladas sobre la superficie de la tierra, en la enormidad de la noche, mientras la sobrevolaban y los tenían en cuenta, se tenían en cuenta ellos mismos como seres vivos, están en mi memoria. Siempre que subo a un avión, la soledad de aviadores descubridores, aviadores aventureros, aviadores escritores, aviadores pioneros, incluso los temibles aviadores de combate, lo están. * Esta es la primera escala: el aeropuerto de Barcelona, como un trasunto de Blade Runner, con sus baldosas del piso color grana, resplandece, en espejos recién abrillantados, refleja los halógenos de la cubierta y le añade aún más apariencia de ciencia ficción, un silencio inexistente, motores tal vez a lo lejos. Toca resbalar por el vacío a la una de la madrugada. Los jugadores de baloncesto han desaparecido. Pasajeros insomnes deambulan de un lado a otro, como muertos vivientes, adormilados y ajenos, intentando buscar desesperadamente un rincón en el que recostarse, dormir o al menos dar una cabezadita, descansar un poco hasta las seis de la mañana en que se toma otro avión, si es que algunas de esas figuras sin alma viajan con nosotros camino de París. Se trata de una escala para fantoches que han elegido mal el vuelo, la compañía, el precio, y que en horas desequilibradas observan la venganza de esos asientos de espera diseñados para burlarse de ellos, para fastidiar (preferiría otro verbo más duro y en consonancia) en lo posible el sueño y el descanso de aquellos que quedaron en el limbo real de ese decorado. Y empiezan al instante esas preguntas que se hace el supuesto viajero pasmado, por qué están ahí para herir tantas cosas: el suelo de hielo, la luz de escarcha, las bocas del aire acondicionado que son margaritas de metal taladradas en el alto techo y las lámparas-corolas invertidas, flores gigantes de un cristal brumoso, el aire de profunda tristeza de la chica que trabaja en el 24/h italiano, la repugnancia aséptica de sus ensaladas, que no saben a nada ni llenan y sus precios noruegos. Por qué no se le permite a uno estirarse y dormir en esos sillones grises soldados con soplete en hileras pero con reposabrazos que los separan unos de otros, como si el que buscara abrigo en ellos fuese un indigente al que se pretende disuadir o espantar o castigar con una postura de suplicio vertical. Qué hemos hecho los insomnes equivocados de vuelo para merecer esto, sobre todo a ese señor (por llamarlo de alguna manera), que con su voz de locutor desata una tormenta de palabras en catalán, en español y en inglés para advertir desde la megafonía, bien alta para que se despierte todo el mundo, que desde esa zona no se anuncia ni un solo embarque. Es imposible dormir, imposible escribir, imposible pensar, imposible leer, imposible concentrarse en nada. La tortura llega a su límite con la insolidaridad de dos cacatúas tan mal educadas como mal encaradas que han puesto sus pies sobre los dos únicos sillones libres de la terminal sin dejar de estar sentadas en el suyo y que, a la solicitud de mi compaña para que nos sentemos nosotros, se han negado a quitarlos y a soltarle de mala manera que se busque la vida. Y luego se acerca una chica de la limpieza que ha observado la escena y nos dice que podemos levantar el toldo abatido de un gran bar de tapas que hay un poco más hacia el final y colarnos dentro. Pero es imposible el descanso completo con una nevera que tenemos al lado, a pesar de que los asientos alargados de cuero negro son cómodos y nos permiten tendernos por completo. Y otra vez el tipo de las advertencias en tres idiomas con la salmodia de que vigilemos en todo momento nuestras pertenencias, y así cada diez minutos o cada cuarto de hora, las veinticuatro horas del día, esa crueldad hispana de no dejar dormir al que se pierde por uno de los sanatorios desquiciados de Aena, y de la que mi sueño quebradizo disfruta hasta decir basta. Reflexiono sobre el hecho de que he pernoctado en multitud de aeropuertos de todo el mundo. Excepto una vez en el de Heathrow, en el que por el continuo trasiego nocturno de gente y de máquinas no pegué ojo, de ninguno de ellos viene a expulsarte un desagradable segurata cuando te tiendes en un rincón para dormir o te martirizan con la salmodia inútil de la megafonía. Por ahí, por esos mundos, se apagan las luces y el sistema de audio, se guarda silencio, te dejan en paz. En ninguno te incordian de esta manera como en España, porque la seguridad mal entendida no lo justifica todo. Faltaba la maquinita de repaso y abrillantamiento del suelo y ahí está, puntual, mejor que un despertador, mucho antes de que se abran los comercios y los bares. Más vale meterse en el avión lo antes posible para no perder definitivamente el juicio. * Veo ahora el ala izquierda del aparato que nos dejará en París, encuadrada a la perfección en la ventanilla en pleno vuelo, una pesadilla metálica que se sostiene milagrosamente en el aire y que parece inmóvil sobre el resuelto azul del cielo. Estoy tan cansado que apenas puedo hilar una frase, mirar a los pasajeros, quedarme con sus expresiones, robarles dos palabras a sus caras, a su indumentaria, para incluirlas en este cuaderno. Inclino la cabeza y hay montañas pintadas de nieve muy abajo. La falsa cordillera de nubes espumea bajo la tripa del avión. Un par de penachos de vapor escapan de las bocas enormes, desde la distancia pequeñas, de las chimeneas de dos centrales nucleares. La dureza del sol recién despierto que rebota por encima del colchón de nubes y brilla y deslumbra a mi derecha. Veo gente que a duras penas aguanta las cabezadas. Mis ojos se cierran. Las cacatúas también duermen, por ahí delante, sin que se lo merezcan. A la recogida del equipaje, en las cintas de maletas, las abordo, a instancias de mi acompañante Magali, para recriminarles su comportamiento en Barcelona, la chulería pendenciera con la que se condujeron. Y ahí me topo con un muro de hormigón tras el que se escuda cualquier acción arbitraria, violenta, matona o carente de razón y sentido. Una de ellas empuja suavemente con la mano la cadera de la otra (entre los cuarenta y los cuarenta y cinco años, ambas bien vestidas, de aparente buena dicción y situación económica, retadoras). La aparta, se cruza de brazos, se pone por delante supongo que para contestarme ella, que debe saberlo todo y está mejor preparada para cualquier contingencia, a la espera de un posible insulto del macho que se les aproxima para defender a su hembra. No digo nada, simplemente las mando al lugar más maloliente del mundo con un monosílabo y acabo por largarme arrastrando mi equipaje y dejando a la del tic de histérica beligerante ahora con las manos en jarras y en medio de una conversación de la que ya entreví el final antes de que empezara y con una sorpresa muda de la que se quedó turbada, y no ha sabido responder, en la boca abierta. * Orly. Orly Sud, en el que se cambia a pie de terminal, esa vetustez que yo prefiero mil veces al vidrioso y frío CDG. Facturación temprana y sin colas. Fotos resbalosas como corresponde a un lugar igual de vago y resbaloso. Mi compaña, que se dirige en la mañana a hacer compras: bocadillos, libros, un biquini, un reloj swacht, un pantalón corto, una camiseta stretch, unas gafas de sol, unas chanclas. «C’est mon style —me dice». Un reguero de personas circula de un lado a otro del pasillo escoltado por tiendas de todo tipo y resplandor. Interminable esa gente que va y viene, de todo género, pelaje y condición desde que inauguraron la era low cost y, dicen, se democratizaron los vuelos. Tiendas y tiendas Duty free. Qué narices querrá decir eso, si los precios son de un abuso de sonrojo. En los aeropuertos, lo que me gusta son las librerías, si las hay, su olor a papel impreso nuevo, a periódicos. Pocas quedan. Y si no las encuentro, prefiero quedarme en uno de los sillones de antiguo diseño fijados al suelo para hacer un sudoku, pero el cansancio acumulado termina con los números cruzados, la sensación de fatiga, inacabable, la vil espera, la somnolencia tenaz. Menos mal que nos salva por megafonía el embarque, al que por mucho que haya gente que espera pegada a los mostradores, ansiosa por entrar, ser los primeros, se exige el acceso por número de asiento. Hemos sido nosotros, los primeros. * Contrariamente al vuelo de la mañana, éste es un vuelo transoceánico. Los aviones son de fuselaje blanco y sus alas y reactores juegan con dos tipos de azul diferentes. En el logotipo figura un manojo de hojas en abanico verde claro de un solo tono, sobre lo que asemeja un ave en vuelo, celeste y amarilla. Air Caraïbes. Un nombre que hace pensar en un atolón amurallado o una marca de ron, en un barco pirata al abordaje, en un tifón. La tripulación nos recibe por su parte delantera. Sonrisas de buenos días. Van vestidos también de azul y verde. El habitáculo es bastante más ancho. Tres filas de tres asientos más cómodos, cada una. En la de tres a la izquierda, viajaremos nosotros, ventana-centro. Injertada en el respaldo, la pantalla líquida de costumbre en esos casos con juegos, películas recientes o clásicos, información de trayecto, altura, distancia entre origen y destino, temperatura, etc. Hay un tipo sentado a mi derecha, quien a mitad de travesía más o menos, una especie de jugador de rugby, lleva ya tres horas y pico perfumando el ambiente. Se descalzó casi a la salida. Una mofeta muerta olería mejor. Tan tranquilo, no ha dicho una sola palabra, ni de saludo ni de nada. Ha estado leyendo tres periódicos, varias revistas. Ha despachado el almuerzo con rapidez y ha manchado el asiento con el chocolate del bizcocho del postre. No me atrevo a girar la cabeza. Tengo pues que imaginarme su cara porque como olor ya me es familiar. Imagino su cuello de toro, sus manos de luchador de pressing. Viste sudadera estilo interno-rugby de Oxford con cuello y botones, a rayas horizontales crema y azul marino, pantalón de tela oscuro. Me da en la nariz que quizás pueda ser policía o gendarme, funcionario, en la isla. Gruñe de vez en cuando y hace un ruido espantoso con las hojas de periódico, que una y otra vez me acarician el antebrazo, sin disculpas. Se remueve ahora en el asiento. Pone una película, la quita. Da una cabezada. Ronca. Cuando se levanta para ir a los servicios, he intentado discretamente empujar uno de los mocasines apestosos de debajo del asiento. Ni por esas. Fuera, un sol deslumbrante que rebota primero sobre el limpio azul del mar y luego sobre un profundo banco de nubes perdido en la infinitud del océano. Siempre, a mi derecha, veo L’Équipe, Femme actuelle, France-Soir. El tipo no parece un intelectual. Si el aire acondicionado vira a sotavento, la atmósfera mejora; si, por el contrario, torna a barlovento, la papa podrida trepa respaldo arriba hasta llegar a nuestras narices. «¿A qué huele? —pregunta Magali». Creo que el otro no la ha oído y si la ha oído, le importa un bledo. Igual no se huele a sí mismo y si se huele se sonreirá para sus adentros. Se limita a pasar hojas de su periódico deportivo con chasquidos amplios, como si quisiera despegarle con cada batida las fotos impresas. He visto a trozos una película. He jugado al tangram en la pantalla. Sigo con mis cabezadas. No estoy en condiciones de apreciar la mítica grandeza que se le supone a la escena final de ese western de los Coen. Después de plegar en mil tres periódicos distintos, el poli-rugbiero-gorila se levanta para hacer cola yendo al baño. Me mira desde un plano no muy alejado. Pelo muy corto, moreno, con entradas. Mandíbula poderosa. Fuerte complexión. Tez tostada. Cercano a los cincuenta. Le da un trago a su ti punch y se coloca bajo el marco de la entrada. Cambia de idea. Suelta una revista que trae en la mano en el asiento, pasa de largo y se dirige en calcetines hacia el extremo opuesto, a la búsqueda de otro aseo menos concurrido. * Lástima que no se pueda abrir una ventanilla para arrojar esos kiowas a la troposfera. No puedo concentrarme. Demasiado mal olor, demasiado cansancio. De camino, odio a las cacatúas. Aprovecho para estirar músculos, brevemente el esqueleto. Pero el tipo regresa pronto. Se sienta sin melindres, saca Le Point y se pone a leer. Los mocasines azulados y hediondos andan un poco más lejos, empujados en su ausencia, con lo que cinco horas más tarde, el ambiente ha empezado a mejorar. Altitud: 11.341 metros. Temperatura: 64° bajo cero. Zona de turbulencias. Señal sonora. Tos del oso. Heure locale Fort-de-France: 14:24. Heure Paris: 20:24. Globo terráqueo con línea ORY ⇒ FDF. Mapa mundi con elipse de vuelo. Carraspeo del oso. Igual es fumador. Velocidad del viento: 54 mph. Velocidad de crucero: 570 mph. Vamos hacia atrás en la curvatura de la tierra, de modo que no anochecerá durante el vuelo. Al oso sólo le falta escupir en la moqueta del suelo. Vuelvo a intentar leer un libro. Cabezada. Me duermo un segundo. Otra vez la información que salta en pantalla. En sólo dos horas más habremos alcanzado el bajo Caribe, es decir, Las Antillas, frente a Venezuela, a unos 400 km del continente. Afuera, un colchón blanquecino impide ver el agua. De repente, el tipo abre la boca, nos sorprende con una voz ronca y un aliento a alcohol ácido al volver su cara hacia mí: —¿Es la primera vez en la isla? No nos deja contestar: —Les gustará. Nada que ver con nuestro país. Incluso para los que estamos acostumbrados a ella, es un jardín botánico —eso porque se ha inclinado también hacia la ventana sin que desde su posición acierte a distinguir océano, recortes de nubes—. Van a ver muchos árboles distintos, algunos espectaculares por su belleza y tamaño como el framboyán. Parece que va a prender fuego o hundirse en el suelo con tanta flor. El árbol del viajero es como un pavo real que despliega alas. Es de los más típicos en las películas americanas. Muchos tienen palmas, con las que se hacían sombreros en la época de la esclavitud, como el pandanus. Toma aire para continuar y a mí no se me ha caído la baba de la boca abierta y pasmada por muy poco. —La cebia tiene el tronco como la pata de un dinosaurio y del cacahuananche se extrae un veneno natural para eliminar roedores. Es muy tóxico. También tienen ustedes acacias senegalesas, que acercan la isla al más típico ambiente africano. Si atrapan un disentería, una vulgar diarrea para entendernos, pueden echar mano de un fruto que se llama (h)icaco, astringente como ninguno. Menos también, pero hay árboles de la caoba. Habría estado hablando mucho más, pero se calla un instante y añade, con una inspiración profunda, para terminar: —Estas fechas de alisios son ideales, las mejores para visitarla. Y no duden en perderse por la selva virgen. Y si pueden bucear, háganlo —qué risa, Magali no llena la bañera con más de dos dedos de líquido porque nada exactamente como un pez de mármol y le causa horror el agua—. No se arrepentirán. Resulta que el tipo trabaja para el CNRS, algo así como nuestro CSIC, en el departamento de biodiversidad y desarrollo sostenible, probablemente en una de las secciones de control de caza y pesca que tienen por allí, pero eso sería aventurar demasiado. También sabe algo de pájaros y de arrecifes de coral. —Surca el norte, sobrevuela el volcán y gira en redondo entre nubes y humedad sobre el verde oscuro de la isla —nos explica por dónde entra el avión para posarse en tierra. Efectivamente, el aparato toma la ruta que él nos indica. Se ve a la perfección el dibujo recortado de la bahía de la capital Fort-de-France, el fuerte defensivo, las aguas de un intenso azul y cómo descendemos y aterrizamos en una corta pista de un pequeño, pero coqueto aeropuerto. Esa densa masa verde oscura acorrala cualquier asentamiento humano y nos recuerda cuál es la naturaleza real del lugar. —¡Ah, y no se les ocurra acercarse al árbol de la manzanilla! ¡Y menos aún si llueve! No hay quien soporte su resina o savia. Les quemará la piel y acabarán seguro en el hospital y con cicatrices de por vida. La gente se levanta al frenazo del aparato. Se nota que anda como encadenada tras tantas horas. Abre sin miramientos y con ruido cofres de cabina, saca sus pertenencias, bloquea el pasillo. Nosotros permanecemos sentados. No volveremos a ver al guardaespaldas científico, porque quizás viajara sin maleta facturada y ya con sus zapatos puestos no ha tenido que ir a buscar su equipaje a las cintas. Pero eso es pura fantasía. Señor jugador de rugby de malolientes pies y cara de gendarme curtido en un gimnasio, queda usted indultado, a pesar de todo. * El hall también es reducido en comparación con el de los grandes aeropuertos europeos, y acorde con el tamaño de las instalaciones. Del techo cuelgan banderolas con la foto de un gran poeta martiniqués, Édouard Glissant, rostro tallado en piedra, cabello blanco espeso, muy rizado, tupido bigote cano. Sobrepuestos y diferentes en cada una de las fotografías, versos sueltos de sus poemas mitológicos criollos nos dan la bienvenida. Escritor quizás postulado al Nobel, comprometido, como Césaire (quien fue durante muchos años alcalde de la capital), orgullo de la isla. Toda una sorpresa literaria que no imaginaba. Esperamos fuera. Mientras el crepúsculo va cayendo con rapidez, la humedad se apodera del ambiente y los anfibios inician los ecos de su letanía redoblada por la maleza invisible. Sentí alivio, placer, aliento en ese coro continuo y esperado. No podía imaginar cómo lo echaba de menos. Una lanzadera nos lleva a la central de alquiler de coches. Nos aguarda un pequeño Panda. No nos hace falta más para visitar la isla. Un joven negro con aire de reírse de todo sin reírse, nos pregunta si tenemos prisa. Una media hora, tres cuartos de hora después, nos entrega el cochecito, ya en plena noche. No tendremos que viajar cruzando la capital. Por la nacional 5, hay apenas veinte km hasta el hotel-apartamento de Les-Trois-Îlets. Sombras cerradas, poca circulación a esas horas. El sitio de llegada tiene palmeras, decoración antillana, tele puesta, fútbol, unos cuantos mozos con la cabeza hacia arriba y la mirada prendida de las imágenes en las sillas del salón grande. Curiosamente se enfrentan dos equipos de la liga española. La habitación es espaciosa, algo desangelada, colchas de colores mareantes. Tiene cocina con frigorífico. Me recuerda a otros tiempos, a Bogart y a E. G. Robinson, a Walter Brenan, también a Traven y a Lowry, a Conrad. El cuarto de baño es correcto, sin más. Ventanas con postigos de láminas. Curiosamente no hay mosquitos. Un milagro. El aire acondicionado zumba durante toda la noche espantando lo pegajoso del ambiente. Propongo a mi acompañante que lo apaguemos para experimentar esa noche en el trópico a su verdadera temperatura. La respuesta es la que es. Me entran ganas de tomar el primer avión, largarme y luego volver una tercera vez a la isla, pero esta vez sin compañía. Bajamos, entonces, y nos damos un paseo nocturno por lo que será nuestro hogar por un tiempo, por Les-Trois-Îlets, por la calle Cases-Nègres (esto es también el título de una estupenda novela de Zobel). Hay poca animación, poca luminaria en un restaurante del perímetro que se llama el Embarcadère —que también cerró definitivamente hace un tiempo, es posible que por la covid. Por estas latitudes, comer fuera es como comer a la luz de las velas, sin que haya una sola de ellas por todo el chiringuito. La iluminación es tan escasa como su potencia. La carta es una mezcla de comidas turísticas y no turísticas. Magali dice que para que le den lo que otros quieren que les den, prefiere entrar ahí y comerse un kebab. Creo que lleva razón, pero no es eso precisamente lo que ha pedido. Ya ni me acuerdo en qué día de la semana vivo. El viaje en avión constituyó realmente una puerta a otro universo. El desfase horario y sus consecuencias lo confirman. Expatriación completa. Gran modorra. Gran placer. Las ranas no paran. No entiendo por qué ella no me ha preguntado de dónde venía todo ese rumor, esa oleada coral, de qué era ese canto. Tampoco entiendo cómo es incapaz de oírlo, de obviarlo. A punto estoy de creerme que soy el único ser de la tierra capaz de sentirlo, de apreciarlo en su justa medida. * Nos levantamos temprano. Es hora de desayuno. Está incluido en el precio del alojamiento. Es un bufé, sin lujos. Convengo en que me hastía un poco el mundo francófono, no muy diferente del nuestro, por lo demás. Lo digo en el comedor en voz alta, medio en serio medio en broma. —Mira. Se sirven más de lo que son capaces de engullir del bufé. Y menos mal que los franceses, normalmente, se lo comen todo y hasta rebañan. Los españoles somos capaces de dejarnos la mitad del plato, medio lleno sobre la mesa, sin escrúpulos, sin mirar por los demás, por los que vienen detrás. Tengo un compañero que no lo pasó nada bien en la facultad. Me contaba que comía estupendamente de las sobras que dejaba la gente en las terrazas, en Madrid: pizzas, bocadillos, tapas de todo tipo. Lo hacía con disimulo y los camareros no le decían nada, porque todo lo que recogían iría más tarde a parar directamente a los cubos de basura. Afirmaba que casi se alimentaba mejor en esa época de bohemia por las calles, que cuando empezó a ganar pasta. Míralos, a estos no les gusta hacer cola ni para el café. Ni a los italianos ni a los gabachos ni a los españoles nos gusta hacer colas, en ninguna parte. No estamos educados para ello. Y estos de aquí que van y vienen a la mesa plagada de alimentos siguen teniendo el reloj en la muñeca. Y lo peor es que lo miran. Encima, no se soportan entre ellos. Ella pone atención a medias. Conoce mis discursos baratos y se ocupa más de lo que mastica y traga, poco pausadamente. Y vamos dejando que salgan todos, como despavoridos cada uno a su destino turístico deseado, para quedarnos a solas en el comedor, y que aprovechen su tiempo como les venga en gana. Lo curioso es que, y eso parece un oxímoron, aquí en la Martinica, aprovechar el tiempo es saber desaprovecharlo al ritmo que el calor, con el sopor que aporta de continuo, con sus chaparrones, el paisaje, su gente y lo que la isla en sí, propongan. * Estando en el sur, para visitar la capital, lo mejor es desplazarse cortamente hasta el muelle donde atraca el vapor que lleva desde Les-Trois-Îlets hasta Fort-de-France. Lo agradable del paseo marítimo, que nos deja en pleno centro, evita eternos e insoportables embotellamientos. En el barquito, se imagina uno en una aventura de otros tiempos. Se disfruta de la travesía por las aguas frías del océano, algo rizadas, de sus tonos azulados, desde el más oscuro al más claro y verdoso. La ciudad se adivina sin problemas no tan a lo lejos. Por encima, siempre el volcán, con su cráter perfectamente recortado, de dibujo infantil, hoy cosa rara sin una sola nube en su copete. Lentamente, se penetra en el puerto y se ve la fortaleza que evoca tiempos agitados de la historia de la piratería, el campanario de la catedral, los barrios altos. Hermosa vista. En el muelle, probablemente se atraque por el mismo lugar por el que arribó setenta años atrás, en 1941, un veinte de abril, André Breton. Después de haber estado en la cárcel de Marsella y encerrado durante veintitantos días en un barco mercante con dirección a Estados Unidos, tras una escala obligatoria en la isla, cayó aquí en las garras de la gendarmería colaboracionista. La dirigía por entonces el gobernador y almirante pétainista Georges Robert, un individuo que siguiendo las consignas del mariscal hizo de la isla, a su antojo, una gran cárcel ante lo que constituía un hervidero imparable de la resistencia y también un núcleo de población aislada que, por su culpa, se moría de hambre a pedazos y a quien, al término de la guerra, dejaron escapar sin mayor castigo —de esa época habla Raphaël Confiant en una novela muy interesante—. Breton, calificado por el gobierno de Vichy como de anarquista rabioso, viajó en el mismo barco con otro apestado, el comunista Victor Serge, y coincidió ya en la capital con Césaire, quien también olía a azufre. En ese encuentro, Breton lo distinguió al instante con la vitola de poeta surrealista. Serge y Breton fueron confinados directamente, en cuanto bajaron por la pasarela del mercante y pisaron el atracadero, en el campo de concentración del Lazaret, a la espera de órdenes que llegaran de la metrópoli. Cuando permitían a Breton salir para pasear por la isla o visitar al poeta negro maritiniqués, siempre estaba acompañado por dos siniestros individuos de la policía secreta. Tras él, llegaron inmediatamente después André Masson, el pintor, y Claude Lévi-Strauss, el filósofo y etnólogo. En sus escritos y diarios, cada uno a su manera, para unos más corta que para otros, los tres refirieron aquella comprometida escala, por el peligro, angustia y humillación que supuso, afortunadamente momentánea, su experiencia en los tristes trópicos. Mientras Breton llamaría a la isla encantadora de serpientes, su capital fue descrita por Lévi-Strauss en su maravilloso libro (1) como ciudad muerta invadida por los hierbajos. Todo eso me lo ha evocado un, para mí, fantástico lugar que duerme entre malezas en la Pointe-du-Bout. Solamente hay que perderse por la parte más apartada y poco frecuentada por la gente, alejarse, huir del paso de los turistas, para sentirse descubridor de aquel desastre: el de los búnkeres defensivos de la Segunda Guerra Mundial medio derruidos y el de sus baterías antiaéreas oxidadas. La selva verde, principio de jungla, ha ido devorando y ocultando con sus troncos esas armas, esas construcciones de hormigón, y el aire marino enmoheciendo el metal en ese punto estratégico, disimulado para la mirada de aquel que, conforme y satisfecho, no se interesa nada más que por lo visible. Esas reliquias andan precisamente por ahí, junto a las construcciones turísticas desafectadas, ruinas de un pasado lejano y de un pasado menos lejano, para fascinación del inquieto rastreador. * En Fort-de-France no hay tantas cosas que ver. Lo interesante es el ambiente de lo que es y de lo que fue la isla y la ciudad, del paraíso que pudo haber sido, el movimiento y júbilo de la gente, las voces, el colorido, el mercado cubierto, el tiovivo parchís, ese otro mercadillo improvisado no cubierto —en él una vieja meiga de cabello impeinable y fruncida cara de pocos amigos, le cobra cerca de diez euros por un tarro de mermelada de fruta tropical a Magali y he sido yo esta vez quien ha ejercido de mandinga lanzándole un sortilegio malévolo, una maldición gitana en español—. Y, cómo no, su acento en francés y su lengua criolla, exactamente del mismo calibre que su comida, llena de tonalidades y especias, una combinación de palabras africanas, portuguesas, españolas, francesas e inglesas, una especie de koiné en la que tuvieron que entenderse multitud de etnias africanas esclavas que, a su llegada forzada a la isla, no hablaban en absoluto la misma lengua. A un activista de los antiguos, Victor Schölcher, que en el siglo XIX se batió el cobre por la libertad de los esclavos y cuyo nombre anda sembrado por toda la isla en calles, plazas y avenidas, está dedicada en cumplido y merecido homenaje la Biblioteca pública, una parte metal, otra madera, otra cristal y mucho de revoque coloreado. La catedral nueva con sus vidrieras de mosaico, un reiterado tangram tórrido, representa lo más cristiano de la isla, que también cuenta con algunas otras iglesias de norte a sur, de aires menos coloniales que americanos, sencillas de moblaje y no siempre fresco interior. En nuestra visita de toda una jornada, ni siquiera nos hemos tomado la molestia de visitar el fuerte, construido en épocas en las que aún surcaban por esas aguas los filibusteros y en el que, como punto de interés, se refugian, al fin protegidas, las últimas iguanas que quedan en la isla. Los barrios de las laderas, por su parte, ocultan tesoros escondidos que son dignos de fotografiar, de describir en su caída menesterosa e insana, y también inseguridad para el extranjero que se aventure por esos sectores. Una experiencia de casi favela suburbial que se derrama por sus pendientes y marca, si no el verdadero pulso de la vida en la ciudad, otro distinto de vida diaria y no precisamente festiva o vacacional. * Cuando el volcán del Monte Pelado entró en erupción, sin previo aviso, en el recién estrenado siglo XX, sólo mediaron noventa segundos para que la ciudad de Saint-Pierre, la perla de las Antillas, capital económica y cultural de la isla, fuera arrasada, desapareciera. Yo conocía el trágico destino de las romanas Pompeya y Herculano. Pero desconocía ese otro destino trágico de la ciudad en esta isla. De pequeño, me regalaban libros de cuentos y narraciones juveniles seleccionados, creo que del Reader’s Digest. Y en uno de aquellos volúmenes, hubo un relato que me marcó para siempre pues contaba que, en la furia de humo, fuego y lava que provocó el volcán calvo, sólo quedó vivo un ser humano —en realidad, fueron dos; el otro posó para un fotógrafo con las quemaduras de su espalda achicharrada por las altas temperaturas— en toda la ciudad. Se libró de la muerte por borracho, porque se encontraba arrestado en los calabozos profundos del ayuntamiento. Y fueron precisamente los anchos muros de la prisión de la ciudad los que le salvaron la vida. Ignoro si aquel personaje, un zapatero, con tanta suerte, volvió a darle más o no a la botella. Lo cierto es que la catástrofe de aires bíblicos tuvo como consecuencia directa la pérdida de la capitalidad de una ciudad que había sido completamente borrada del mapa por la erupción, en beneficio de su rival de siempre, Fort-de-France. Precisamente en un bar cercano a la ciudad de Saint-Pierre —por ahí sí que atracó en su primer viaje a la Martinica el pintor Gauguin, otro enfermo de lo primitivo, desequilibrado de la infancia y de sus paraísos, de los tantos que hizo a unas islas perdidas que ya habían olvidado la inocencia de lo salvaje, del inexistente edén que él buscaba afanosamente, sin encontrarlo—, que hemos visitado a conciencia pese a que yo ya la conocía, nos sentamos a tomar una bebida helada. Venimos de gastar la mañana en la observación de lo que sería posible llamar todavía jungla, del norte (el sur es más seco, como el sur de casi todas las islas tropicales), a través de la preciosa nacional 2, que pasa por Morne-Rouge, baja hasta la bahía y exhibe desde las alturas un panorama de colores tan sorpresivos como encantadores. Hemos oído cantos de aves exóticas y, milagrosamente, hemos visto un colibrí (ese pajarito diminuto que trae suerte) del tamaño de un saltamontes, sin alejarnos demasiado del asfalto, entre la maleza llena de flores. No hemos querido arriesgar tampoco sin ropa ni calzado adecuado. Acechan por todos lados, arañas, escolopendras, serpientes e insectos —eso me recuerda, leído en un libro de curiosidades, que un par de días antes de la erupción del volcán destructor y, como consecuencia de una primera y profética colada de barro que descendió ladera abajo, bichos venenosos de toda clase invadieron las afueras de la ciudad huyendo premonitoriamente de la desolación y de la muerte y atemorizando a sus atónitos habitantes los cuales, llenos de superstición, no sabían muy bien cómo reaccionar— que bien podrían habernos jugado una buena faena en cualquier distracción. Y con la mirada invadida de colores poderosos, de arbolado tupido, de troncos raros, y el oído de melodías desacostumbradas, tal vez de aves exóticas, hemos traspuesto paisajes extraordinarios de rocas y de playas lejanas hasta llegar al centro de la otrora capital reconstruida. —¿Han comprado ya ron? —nos pregunta un chaval cuarentón, tal vez más joven, amplia camisa de lino crema, mulato tendente más al café con leche, pelo anillado, que ha entablado poco antes conversación conmigo, preguntándome si soy del Real Madrid o del Barcelona, después de oírme soltar al azar una expresión en español. Estamos en esa terraza, poco resguardada del sol, degustando una cerveza fría en botella de cuello largo y cristal verdoso, una Lorrain. Ellos son dos y están a unos metros, pegados a un matorral y a un árbol enano, cuyo nombre ignoro. —Todavía no, no sabemos muy bien a qué destilería acudir y nos parece un poco precipitado. Es nuestro tercer día, de diez que vamos a estar aquí. —Hay unas cuantas. Esto ya no es lo que era. Pero todavía quedan al menos tres que son excelentes. De todas maneras, todo el ron que se vende aquí es bueno. No os van a ofrecer un ron destilado a partir de melaza y coloreado con caramelo. Aquí el ron está destilado de la misma caña de azúcar. No hay trampas. Por eso tiene otro sabor y nosotros, bueno, no sólo nosotros, lo consideramos el mejor del mundo. Se llama agrícola. Y lo hay desde el que tiene color del agua, pasando por el paja, hasta el más viejo, de un color como el del armañac francés o de vuestro brandy. A medida que el líquido oscurece, encarece, decimos nosotros —risas con una frase que seguro se acaba de inventar—. Por Europa la gente no se explica que esa sea la bebida nacional en la Martinica o de otros países e islas de por aquí, con el calor que suele hacer. Pero estamos tan acostumbrados, que el ron no nos acalora, sino que nos refresca. Nada mejor que arder por dentro para equilibrar lo de arder por fuera—vuelve a soltar una carcajada franca tras dar un trago del gollete—. Probad un ti punch, que es como un chupito, del transparente, en cualquier sitio, ya lo comprobaréis. Hasta el más recio del nuestro supera en aromas al matarratas que se fabrica por todo el Caribe. O catadlo con limón y azúcar, lo que llamamos un CRS —esas son las siglas de los antidisturbios o policía de choque en Francia. —¿Se podría visitar una plantación de caña? —pregunto algo que ya sé pues lo hice en mi primera incursión en la isla años antes. —Como poder visitar, se puede. Queda apenas nada de las antiguas explotaciones y gracias a las ocho o diez destilerías que aguantan, todavía hay una. Tampoco esperéis encontrar negreros, gente a medio vestir, látigos y carretas —más risas—. Eso era antes. Alguna por ahí ha conservado hasta hace bien poco lo de las carretas, pero porque meter un vehículo pesado por esas laderas, es complicado y no le hace ningún bien a la caña. Daos prisa. Sólo encontraréis ya una azucarera en la isla. Se llama Azucarera del Galeón y está por Trinité, al noroeste. —Ya hemos estado por esa parte. Hemos visto plataneras, pero se nos pasaría el desvío de la azucarera. Estuvimos en el manglar de Rose-Trinité. —¿Dónde estáis alojados? —En Les-Trois-Îlets. —Daos un garbeo por La Mauny. Es menos conocida, pero está cerquita y os enseñarán cosas interesantes. Turísticas, pero interesantes. De la historia de la caña, del envejecimiento y de la fabricación. Y su ron es más que correcto. En degustación no son ruines, ya lo veréis. Nadie compra sin cata. —Pero, ¿y los controles? —¿No querrás que acaben con uno de los pocos negocios que funciona medio bien en la isla? —No lo había mirado por ese lado. Parece que sabe usted del asunto. —He trabajado cortando una temporada —no deja de sonreír ni de darle traguitos a su cerveza de tanto en tanto—. Por aquí somos unos cuantos los que hemos probado el oficio de nuestros antepasados. No sólo ese. No se puede hablar de una cosa, si no se conoce. Pero ahora pagan y no se trabaja con la dureza de otros tiempos, aunque no suele ser agradable, si no se está acostumbrado y la faena no está mecanizada, claro, aunque eso cada vez es más raro. Yo acabo de leer en un folleto en el que se afirma que hay un veinticinco por ciento oficial de paro en la isla, aunque lo cierto es que alcanza a casi la mitad de la gente joven en edad de trabajar y por ahora el turismo no acaba de arreglar definitivamente las cosas, ni en calidad ni en cantidad. —La otra vez me pasé por Clément y por Neisson —le apunto. —Las destilerías que nos quedan pueden enorgullecerse de fabricar buen aguardiente, unas más comerciales que otras. Si no sois entendidos o expertos, cualquiera de ellas puede satisfacer vuestro paladar. Cuando vengáis la próxima vez, ya sabréis lo que queréis en concreto. —¿La próxima vez? Esto está a miles de kilómetros y eso es muy lejos. —¿No seréis vosotros los que estáis muy lejos? —suelta otra carcajada. Observo que el mulato no ha dejado de tutearme. Le pregunto si me da su permiso para poder hacerlo yo. —Yo ya lo estoy haciendo, así que, sin problemas. No solemos tutear al recién llegado, a menos que sean familiares o amigos. De hecho, detestamos que nos tuteen sin que nos lo pidan. A vosotros, los españoles, del Madrid o del Barcelona, podemos dejaros que nos llaméis de tú. Sois diferentes, como más cercanos. No estáis al tanto de la realidad que vivimos aquí y si metéis la pata se os puede disculpar. He leído en una guía que, a veces, los metros, que es como llaman los martiniqueses a los franceses, o más despectivamente sorejas, (por aquel pabellón al que se echaban la mano porque no comprendían el criollo) parecen no entender que son ellos los que llegan y no los que están, que en la isla aún falta por resolver un hecho de enorme importancia: el de la identidad. Que en la isla no se tienen por franceses ni por africanos ni por criollos ni siquiera por americanos. Que el asunto es más complejo y más sencillo a la vez. Una mezcla antillana difícil de definir con palabras, muchas cosas al mismo tiempo, de razas, de etnias, de carácter, de cultura, de costumbres y de religiones, incluso de lengua. Que alguien venga como a imponerse con un tú, de buenas a primeras, no les parece considerado, correcto, ni mucho menos respetuoso. Será ese pasado esclavo que los ha marcado con un punto de orgullo el que tiene la culpa, imagino. No hay humor en lo que dice mi interlocutor, tampoco acritud. Se levanta, se acerca, me tiende y me estrecha la mano con una sonrisa de dientes brillantes y muy blancos. —Yo soy Sylvestre y él es Firmin —señala a su compañero de mesa, que no ha abierto el pico y viste una sahariana marrón con hojarasca turquesa y parece algo achispado y no deja de sonreír, en un balanceo. Quiere como preguntar o decir algo pero no le sale. También se levanta, oscilante, me estrecha la mano y se vuelve a sentar, atinando al asiento por muy poco. Les digo mi nombre y el de mi pareja. Ambos saludan también de lejos y educadamente a Magali, que anda a mi lado asistiendo a la conversación, con otra sonrisa, fumando y asintiendo con la cabeza. Me voy al mostrador del garito, pago nuestras dos cervezas y, sin decirles nada, los invito por mi cuenta a una ronda. Nos despedimos de ellos agradeciéndoles la información y su charla. Estamos entrando en el Panda cuando el camarero les renueva la consumición y con un gesto de mano nos señala como responsables a nosotros, que nos vamos perdiendo metidos en el coche, camino del palmeral de la playa. De lejos, sonrisas de sorpresa, movimiento de brazos, de adiós, de gracias en sus voces a nuestra espalda, casi personajes de Chamoiseau, que aplacan la sed al sol del trópico con otras dos cervezas heladas, olvidando el paro y el futuro quizás aplazado para otro día. A eso me refiero cuando emprendo lo que se llama un viaje. A esos encuentros inopinados que lo animan, lo colorean y lo cambian todo. Nada es incompatible con el hecho de disfrutar a solas de la isla, está claro, pero lo cierto es que no me planteaba en absoluto el encerrarme en un gueto para blancos, en un aborrecible ressort, del que no se sale nadie del guion de su apartamento, nada más que para ir y venir a la playa (privada, a veces), a la piscina interior o al restaurante exclusivo. Una especie de burbuja higiénica (como la de los gigantescos e impersonales cruceros), como un fuerte en una película de indios, que ignora lo diverso, se encierra en su onanismo occidental, escoge lo que le interesa, desecha lo que no le interesa y se engasta en una maravillosa bahía para estropearla y hacerla propia y para que sus clientes tengan uso privativo de ella y encima no se den cuenta de que están haciendo el lila visitando un país de tarjeta postal, de folleto de agencia, que en realidad no existe y que los tesoros de verdad del viaje, lo cotidiano en todas sus formas, lo poquito que resta, quedan fuera. De hecho, lo que me gusta es lo que se sale de lo que denominamos común, normal, acostumbrado, de un guion previo. Me gusta pasado y presente confundido. En cuanto uno se adentra en La-Pointe-du-Bout, si uno se aleja del asfaltado de la estrecha carretera, por ejemplo, y llega a la parte de tierra, al que una barra y un murete impiden el paso a los vehículos, y tiene la ocurrencia de saltárselos, se encuentra de sopetón con una espesura que ya ha cubierto edificios que fueron hoteles, residencias, bares y restaurantes, todos abandonados a su suerte. El conjunto ha sido destruido, por la mano del hombre y por la mano de la naturaleza. Además, está lleno de pintadas no muy recientes o es el salitre el que las aclara. Hay ruinas no demasiado antiguas (mi suposición es la renuncia del grupo Accor a su inversión turística en la isla hace unos años, pero es algo que no puedo sostener a ciencia cierta). En cualquier caso, son imágenes como esas las que busco: la decadencia de hoteles y de apartamentos, el hueco vacío, mohoso y mugriento de las piscinas sin agua. Me gusta visitar lo devastado, lo desamparado, lo desahuciado, aquello que evoque lo irremediable. Muchas edificaciones de las que cayeron en desgracia tienen una estupenda fotografía. Son fotogénicas, como puede ser un puerto antiguo, una estación por la que crecen los hierbajos, un cementerio primitivo, un lugar bombardeado, una antigua fábrica de ladrillos o una azucarera en desuso, un grafiti en un callejón. Son magnéticas esas paredes agujereadas por las que se filtran y abren paso a la fuerza tortuosas raíces y están plagadas de pinturas descoloridas perfiladas hace años, medran las plantas por sus cimientos y la hierba muy verde y fresca se abre paso y se cuela por las hendeduras que han ganado los muros e intentan socavarlos y tumbarlos, esos agujeros que hay ahora en lugar de ventanas, sus marcos de metal medio arrancados y sin vidrios. * La piscina del hotel-apartamento en el que pretendíamos darnos un chapuzón resultó un fiasco. No para mí. El bikini comprado en Orly no le vale. Magali equivocó la talla del dos piezas. Compró el de una niña de doce años. Así que estamos en Le diamant, dando un paseo. Una protuberancia verdosa de origen volcánico emerge de las profundidades del mar frente a una playa de arenas blancas y aguas turquesa. ¿Cómo se le llama a eso en español? Farallón. Eso es. Un precioso farallón rodeado de una humedad pegajosa, como nuestros cuerpos. La transpiración no salvaje pero sí constante, empecinada. El litoral a lo largo. Un café y ese zumo en una esquina. Repeticiones. Unos adolescentes se bañan arrojándose al océano desde el largo espigón de madera que penetra sobre patas largas que se hunden en esas aguas profundas, casi de mentira. Magali habla con uno de los chicos. Es ese el que le dice que aquello que se adivina a lo lejos es una isla, al fondo. Faltan todavía otras tres para que se vea Venezuela. Él es venezolano. Sus padres se marcharon del continente hace unos años para recalar en la Martinica y aquí están. No nos refiere el porqué. En qué trabajan. De una costa a la otra, las cosas cambian poco. Sólo el idioma. Es lo que refiere con una risita. Lo acompañan otros dos chavales negros y una chica rubia bien proporcionada. Bucean a pulmón y se arrojan desde lo más alto. Apnea subacuática. Juegan a ver quién llega antes a las profundidades arenosas y aguanta más la respiración, hasta volver de nuevo a la superficie. Magali le pregunta si no le temen a los tiburones por esas aguas. Él dice que a los tiburones sólo hay que dejarlos tranquilos, que no ha oído hablar de ningún ataque (de hecho, no los hay desde hace décadas, no como en La Reunión, donde están a la orden del día), a menos que él sepa, desde que vive en Le Diamant. Mis ojos abandonan un instante al cuarteto de buceadores para clavarse en tres negras vestidas para una publicidad de ron agrícola que se pasean con andares flotantes y sombrillas blancas con flecos bordados por la ribera mecida de olas algo encrespadas. Las resucitaron de una tele novela o de un relato colonial. Un tipo con una cámara gigante las persigue. Se adelanta, se arrodilla, se ladea, se retrasa buscando ángulos, enfoques, planos. ¿Por qué no me forzaría yo a escribir la primera vez que estuve por aquí? Esto es un paraíso de inspiración. * La parte sur es una rampa moteada de pueblecitos tranquilos rodeados de vegetación, unos más auténticos que otros. Todos pintados de colores chillones. Pasamos de la mañana clara a la humedad completa de las tres de la tarde. Hemos taladrado con la cámara esas fachadas de colorido radiante de todas esas aldeas en las que muchas veces nos encontramos con comercios llenos de óxido en sus enseñas y puertas metálicas, cristales llenos de polvo en ventanas cerradas hace mucho tiempo. Todos esos pueblecitos de casas de madera pintadas me marean de gozo, incluso las abandonadas. A mediodía, engullimos un frangollo de esos picantes envuelto en una torta de cazabe. No he apuntado el nombre del chiringuito ni el del plato, y eso que estaba bueno. El calor de las especias hace casi olvidar el calor exterior. El sudor propio atrapa la escasa brisa y nos refresca. Estamos intentando ver una antigua plantación, pero está cerrada. Nos limitamos a husmear por el jardín que la antecede. Vaya recuerdos de película, de literatura, de forzados, de patrones, de negreros. Parece que a alguien se le ha ocurrido recrear una de ellas, a la antigua. Nos acercamos a verla. Se llama La savane des esclaves. Fue idea de un joven en la treintena que ahora está a la puerta de entrada, en camiseta de tirantes y pantalón corto vaquero deshilachado, afilando la punta de una caña, para reconstruir un chamizo. Nos da la bienvenida con la blanca sonrisa en la boca. Nos presenta a una guía que no está vestida de doudou, afortunadamente, pero sí de época, ancho sombrero, amplia falda clara de algodón con calados. Ella es la que hace la visita comentada y muestra cómo vivían esas criaturas hace más de cien años, algo que se prolongó hasta los sesenta. El recorrido es interesante para el que no tenga noticias de nada, para el ignorante. Lo explica todo, al detalle. Muestra las condiciones de vida y los lugares por los que se movían: jergones, cocinas, chozas, utensilios de trabajo, margen del río donde aprovechaban para bañarse. No está nada mal, pero yo tengo demasiado cerca en el tiempo, por mi infancia y los relatos de mi madre y los comentarios de mi abuela, cómo vivían en los treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta las criaturas de Tempul, en toda esa zona rural que se extiende desde Algar a San José del Valle. Excepto por la piel blanca, el látigo y la reclusión, la cosa cambiaba poco: servidumbre, humillación, desgracia, enfermedades, suciedad, poco trabajo y mal pagado, miseria. Y hay algo de dolor compartido en todo eso que no me agrada y me hace sentir cierto rechazo. A su final, nos lleva a una especie de bazar donde venden un poco de todo, incluso fotos de época convertidas en postales sepia. Magali husmea un poco por todas partes, no hace caso ni de las esculturas ni de los vasos de madera tallada y se hace con un cilindro de cacao envuelto en un fino plástico transparente. De ahí, viajamos al contraste ruidoso de las calles y de los coches de los jóvenes autóctonos en Le Diamant, que andan compitiendo a ver quién es, al volante, más ridículo, cabeza hueca y grotesco. Tarados los hay en todas partes, por lo que se ve. * Tardes en la playa. Hoy toca Macouba y sus rocas, sus fondos verdosos o índigos. Placas de agua mineral, lapislázuli. Hierbas amarilleadas. Un chiringuito inconsistente, que parecería venirse abajo con una buena ventolera, un hotel con cierto atractivo a la manera de Luisiana. No tenemos sombrilla y sin apenas la fresca protección de los árboles, nos vemos obligados a dar media vuelta por donde hemos venido. Bajamos, pues, en coche, hacia las inmediaciones de Sainte-Luce. Sempiterna humedad. Vemos una iglesia pero no la visitamos. Visitada una, las demás son idénticas. Nos acercamos a las aguas, hoy agitadas. Tres catamaranes pegados a la línea de la costa. El embate de las olas y su sonido de cubo hueco. No veo la espuma. Sí veo cerros forrados de vegetación volcánica y prieta. Las nubes de esta tarde son compactas, celulíticas, panzudas. Colocamos las toallas azules sobre la arena y dos libros de poesía haitiana. A la sombra de los cocoteros, nada de eso parece real. Veo junto a mí un nuevo bañador de dos piezas sobre una piel poco tostada. Estoy deshidratado. Separo el papel en blanco de lo escrito en mi cuaderno con un marcapáginas de la compañía aérea, mientras protejo el hielo de mi zumo de guayaba (lo es), casi incapaz de enfriar el vaso. Hay niños negros que juegan con una pelota de goma coloreada. Muy cerca. Otros chapotean en el agua de extensas manchas oscurecidas porque el sol tropieza con esas nubes malintencionadas. Sus cabezas suben y bajan en un tobogán acuoso, conforme el oleaje se aproxima a la arena seca y luego retrocede sobre esa superficie móvil que parece mineral cerúleo fundido. El sol oculto volverá a sorprender con su fuerza de trópico, desaparecerán esas manchas que son sombras, una vez huyan o se disuelvan esas nubes. Se oye una campanilla de acólito en plena playa y una salmodia que anuncia sorbetes de coco. Otra delicia irreal. Una martiniquesa con su traje rizado y a cuadros de colores, típico, acompaña a un negro que tiene pinta de ser su padre. Empujan un recipiente del tamaño y forma de un tambor cilíndrico de metal, de un precioso color cobre muy brillante. El tambor lleva dos ruedas que le llegan al cilindro hasta la mitad, como las de un cochecito de bebé de los antiguos. Va cubierto con una tapadera cónica que se parece a un sombrero de payaso, con su borla encima, como la de los heladeros de otras épocas. Cuando ambos ven nuestras cámaras, aceleran el paso, huyen despavoridos, mirándonos con enojo, desconfianza y azoramiento. Sin disimulos, demuestran que no quieren dejarse filmar. No nos da tiempo a levantarnos para degustar esa delicia fresca y azucarada y aunque guardamos las cámaras desaparecen pronto por el otro extremo de la playa a inusitada velocidad. Ahora, pasan dos chicas con cestos de palmas colgados del hombro, rebosantes de ropa chillona para vender. Sonrisas de marfil en su ofrecimiento. No, gracias. Me llegan gritos infantiles. Una pelota me roza un pie. De cocotero a cocotero, dos hamacas de macramé, color hueso. Una con un cuerpo alargado del que se descuelga lacio, en el aire, un brazo. La otra está vacía, tensa. En el alrededor, otros cuerpos tendidos, unos a la sombra o directamente al sol. Y me llegan también los chillidos de las aves. «Mira, cormoranes —dice Magali, sorprendida—, y un pelícano que se acaba de hundir pico primero en las aguas; seguro que saldrá con el saco lleno de pececitos». Y hay un velero inmóvil entre los catamaranes, que antes no estaba. Y otros dos más surcando pausadamente la línea del horizonte. Es la tarde con gafas de sol y pantalón corto. Y una botella de agua mineral sorprendentemente aún fría. Una mochilita con muchos más libros y un adormecimiento de los sentidos y una cámara fotográfica que se utiliza inútilmente para fijar instantes indescriptibles. La mochila luce un dibujo del paraíso. Embaucadora. El paraíso no está en ella. Está en la sed saciada del momento. Está en el anhelo de los cuerpos, en el cabello empapado tras el baño, en la arena adherida con su puntillismo de tatuaje dorado sobre los hombros, sobre los brazos. Por ahí por los cielos, por la maleza, más cantos de aves extrañas. Las chanclas floreadas. La crema tardía e inútil en las zonas del cuerpo ya achicharradas. Una gorra de otro país con visera. Pasa una cría corriendo con un flotador naranja a la cintura. La primavera es una montaña rusa que desciende endiablada hacia el verano. Bajada sin marcha atrás hacia el final de las evidencias. * Me levanto. Tomo la cámara. Me alejo de la playa. No me había dado cuenta de lo que había por detrás: un paraíso de documental. Camino sobre una especie de embarcadero de madera. Me acerco al manglar. No se ve su final. Es como una jungla acuática con su cieno por debajo. Las raíces torturadas y hundidas como patas de cefalópodo de los mangles, esos árboles que sobreviven tozudos a la acción implacable y destructiva de la sal. La superficie de lustrosa y húmeda arena está plagada de cangrejos en dos dedos de corriente marina y el ambiente anda cargado de mosquitos. Un ave zancuda se alimenta. Tiene de sobra. El aire, a veces viento, cimbrea la espesura de esos árboles. Oigo risas por alguna parte. Cuando me vuelvo hacia las sombras de los cocoteros, me doy cuenta de que es aquí donde quizás no duela en absoluto dejar pasar el tiempo o matarlo. Alguien me habla. Que tenga cuidado con la savia del árbol de la muerte, con sus frutos (el de la manzana venenosa del que hablaba nuestro amigo de malolientes pies). Regreso casi de mala gana al palmeral y me vuelvo a sentar donde estaba. Por esa playa que describe una hoz de arena rubia y fina percibo acentos, sonidos criollos y pieles oscuras y rosadas. Y un paquete de cigarrillos medio vacío y a medida que la tarde avanza, también siluetas oblicuas. La nube poderosa deja caer unas gotas. Son gotas fornidas que pintan aros con pestañas labrados sobre la arena seca. Pero la gente no se inmuta, nadie hace ademán de levantar los hombros ni de salirse del agua —nunca he entendido eso de que la gente se salga del agua cuando llueve, si ya están mojados, a no ser que sea para proteger las ropas. Además esa agua que cae no está fría y cesa pronto. Y ahí regresa el sol implacable. Una pelota de plástico sobre algo parecido a un cráter excavado por un niño —¿qué tesoros buscarán los niños con sus palas o sus manos en las misteriosas arenas de las playas?—. La marea inexistente, el planeo suave y matemático de un albatros. Un encendedor junto a los libros. Unos muslos insinuados bajo el vuelo de un pareo semi trasparente. Repeticiones. * Concluye la tarde con un beso hurtado a la muerte. Y escribo en la tortura del viaje de vuelta en avión, a las seis de la mañana, camino de Europa, de memoria, insomne, expectante, con el cuerpo de otro ser distinto, metamorfoseado, espantado de estar vivo. En Martinica, la floreada, la encantadora de serpientes, no hay ni primavera ni verano ni otoño ni invierno. Todas en una, camisas livianas, pantalones y faldas flotantes. En sus comuniones, vestidos blanquísimos de encaje. En esa isla, no da miedo morir. * Todos aquellos que sometan su intelecto a otras maneras y formas de lo que se entiende por viajar, saben sin duda que el regreso no cuenta, que no importa en absoluto, que en él no se gana nada y se pierde todo. Que lo que queda atrás, malo o bueno, es lo que interesa: esos pequeños flases, superficiales, de fachadas, de clima, de fugaces encuentros e imágenes, aunque no remitan a lo que fuera antaño el paisaje, las ciudades y sus calles o a lo que nosotros imaginábamos de ellos. Resulta aburrido e iterativo, tendente a la nostalgia más ridícula, describir el regreso. Que es inevitable y está ahí para devolvernos a nuestra irrealidad cotidiana, de acuerdo. Pero, nada más. No tiene objeto entretenerse en él, porque además está sometido al cansancio, al hastío, al desánimo, a la postración ante lo que nos aguarda. —No has escrito. —Sólo los primeros días. La isla no parecía inspirarme —miento—. Como si sólo se dejara fotografiar o filmar. Como si hubiera algo en ella que te obligara a no agarrarte a lo que nos agarramos tontamente los europeos porque ese agarre no tendría donde acudir. No sé si me explico. En la otra visita tampoco escribí. O no me dejaron. Y, en esta ocasión, no precisamente por el entorno, no me apetecía. Y, sin embargo la isla lo merece: todo un registro pormenorizado de norte a sur, marco, belleza, gastronomía, habitantes, cultura, literatura, historia... La chica que se sienta mi derecha en la fila de a tres en el avión nos oye hablar, si bien se hace la dormida. Es de raza negra pero también hay un punto de asiático en ella, indio probablemente. Una zamba o mestiza quien, dormida y de frente, es más hermosa que despierta y de perfil. Educada, ha saludado al instante al tomar asiento. En el trayecto no da ruido, incluso cortésmente, aguardamos a que le sirvan la suya para atacar la primera bandeja de comida, de celofán y de metal. Y ella nos lo agradece. Me sonríe, sin que yo lo pretenda, cuando levanto la cabeza del papel donde garabateo líneas sin sentido, y mi mirada perdida coincide con la suya. Nada que ver con el cuello de bóvido y las secas maneras de nuestro supuesto científico de la ida. Y, sin embargo, no llega a despedirse. Esos azares. Pues buen número de personas se interpone entre su figura y la nuestra y se pierde empujada en el pasillo por una oleada de gente que siempre tiene prisas por salir del avión, para luego esperar varada y como idiota a que le entreguen sus maletas, cuando a la cinta y los que las manejan les venga en gana... * Hicimos escala, como a la ida, en París. De un par de días. Era lo previsto. Nos alojamos en un edificio centenario de la rue Planchat, muy cerca de Nation, en casa de unos amigos, que nos recibieron con los brazos abiertos, en su pequeño apartamento, algo cambiado desde mi último paso. Para mí, una especie de islote de referencia en la capital desde hace muchos años, en parte lugar de paso, en parte lugar de estancia y refugio de lobo solitario. Fueron esos unos días de contrastes, en los que experimentamos ambos, Magali y yo, esa diferencia abisal de rostros, de ambientes y de climas y en los que reanudamos lazos con nuestros amigos (la verdadera amistad no exige reincidencia). Primero, advertimos la lluvia y su humedad. Después, las prisas de los peatones, los ruidos agresivos, la celeridad continua del tráfico, su polución urbana. Hubo unos cuantos desplazamientos animados en metro, pausadas caminatas, bajo la lluvia fría y la grisalla, a través parques y monumentos poco transitados, risas por bulevares, visita a un museo, cafés y cervezas en terrazas, cigarrillos, almuerzos ligeros, aperitivos demorados, cenas de reencuentro, licores, conversaciones hasta la madrugada. A su término, un sábado, Magali me tomó a un lado, en el rellano de parqué que da al apartamento y me dijo, en la madrugada previa al desplazamiento al aeropuerto, que tras pensárselo mucho durante todo el viaje había decidido no acompañarme en el vuelo de vuelta a España. Quería permanecer en la capital, por un tiempo indefinido, viajar luego a casa de sus padres, a Carhaix, un pueblecito de Bretaña, tomarse unos meses, reflexionar un poco. No le respondí. Solo pensé que, a pesar de todo, tras tantos años de visitas y estadías, París seguía guardándome sus puntuales sorpresas, no todas agradables. Con todo, en aquella ocasión, nadie me había pedido en matrimonio, no había habido propuestas de futuro, de vivienda, familia o descendencia, y tuve la fortuna entre dichosa y amarga de poder retornar a casa con un buen paquete de fotografías y de filmaciones, muchos recuerdos imborrables, de coloraciones, de paisajes, de árboles, de reencuentros y de sabores, imágenes de un pretendido edén, y también, menormente, unas cuantas hojas escritas. No hubo por no haber siquiera discusiones, controversias. Lo cierto es que no sé si hice lo suficiente por retener a Magali, por hacerla recapacitar. Quizás, no demasiado. Expresadas sus frases, apenas una sonrisa, bajamos por unos escalones de madera de aquel edificio del XIX que crujían reciamente a nuestros pasos. En la calle, sobre la que se desplomaba una leve llovizna, con su pelo lacio castaño claro, que se cubrió pronto con su capucha impermeable, y su pequeña maleta verde, que hacía un ruido infernal de ruedecitas saltarinas por el adoquinado, camino de un metro que apenas abría sus puertas, no hubo besos de despedida. Un pliegue de fachadas de molduras haussmanianas acabó tragándosela para siempre. En la amanecida, con apenas unos tres o cuatro peatones recién levantados que caminaban cabeza gacha por las aceras hacia sus ocupaciones, me quedé solo, bajo la garúa, con mi maleta en el boulevard de Charonne esquina Avron y, por una vez en mi vida, en lugar de meterme por la boca del suburbano, levanté el brazo y paré al único taxi que circulaba por esas calles para que me llevara al aeropuerto. Pero, como todo eso forma y formaba parte del viaje de regreso y los viajes de regreso no cuentan, lo que aconteció en París durante esos dos días carece, pues, de atractivo e importancia. Volví a tropezarme con aquellas dos cacatúas en uno de esos azares de epílogo novelesco, cuando menos me lo esperaba, juntitas, muchos meses después, la misma cara agria con la que las dejé, con una sonora grosería y la palabra en la boca, en Orly. Ocurrió por la sórdida calle Estepona de Granada, a la hora del almuerzo, mientras me dirigía al trabajo. Tenían pinta de profes o de funcionarias amargadas y siempre en guerra constante contra el mundo y, en ese momento, además, entre ellas. Yo las reconocí. Ellas a mí, supongo que no, porque entretenidas como iban en su propia disputa, apenas se dignaron mirarme. Debí pararme, presentarme, reírme un poco con ellas, recordarles su arrogancia y estupidez. Pero para qué. Qué ganaba con eso. Desde mi anonimato, confirmaba su engreimiento y ridículo como personas. Y aunque es obvio que las mejores bofetadas son las que no se dan, ellas ya habían recibido la suya, en su momento, en un aeropuerto extranjero y, ahora, en un rinconcito de este diario. Le Carbet/Almería, 2005. Les-Trois-Îlets/París/Granada, 2010. (1) Se trata de una obra maestra de la antropología, Tristes tropiques (1955).
0 Comentarios
por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO [Texto y fotografías] Hay un proceso de degeneración en las células nerviosas de nuestro cerebro que no depende de nuestra voluntad detenerlo, nos vuelve niños indefensos ante la barbarie de la vida cotidiana, nos hace sentir amenazas inexistentes, olvidar a la familia, ver y hablar con gente que ya murió e incluso convertirnos en un vegetal, con la mirada anclada en otros mundos. I Nunca se sabe qué recordaré en última instancia de todo lo que uno creyó hurtarle a la realidad. Mi mujer se ha empeñado, y yo estoy de acuerdo con ella, en que alterne aires, escenarios, que mi vida no se limite a la mera rutina diaria a la que se amolda cualquier vida, eso en cuanto se me brinde la oportunidad de mudar de ambientes, es obvio, porque todavía dependo de un trabajo y no son posibles todos los cambios deseados. Viajaremos. Olvidaremos las idas y venidas a la oficina, las horas de comida, de tele y de irse a la cama. Fue una decisión tomada después de la visita al doctor. PRIMER DÍA DE VIAJE Así, ahora observo ese microcosmos que se instala en este viaje organizado: la pareja a la que a su llegada le extravían las maletas en el aeropuerto y se desespera; los padres mayores con su hija adolescente y el regalo veraniego que le hacen (no el único) envuelto en un papel que, en este caso, es ese circuito guiado por el extranjero y ante el que ella anda ilusionada; cuatro solitarios o tal vez cinco, con sus habitaciones individuales, uno de ellos siempre en sandalias de tiras de piel marrón con calcetines negros y pantalón corto beis; otro más, alto y pinta de eslavo, con una réflex de categoría, siempre a lo suyo. La pareja de separadas, esas otras solteras que viajan sin imposiciones de novios o de maridos. La señora al borde de la jubilación, apasionada de la mitología, que encontrará seguro por ahí lo que el resto jamás obtendrá. Deseos, no en todos los casos, de descubrirse por sí mismos. Luego están los matrimonios que lavan sus años de convivencia con las aguas frescas de un periplo por el extranjero, como esa pareja que viste bien pijo y cuyo marido recuerda a Jean Marais, siempre sonrientes ambos, pero a distancia, o esa otra cuyo marido se acaba de jubilar o la nuestra, sin ir más lejos... Son las líneas de perfiles ligeramente definidos de cada persona con la que se coincide en los pasillos del hotel, a la mesa, en el desayuno o la cena o el almuerzo, en la calle, en el museo, entre ruinas milenarias, en un palacio, en un barrio populoso, en el paseo por el mercado o en el zoco, y se irán sellando si uno es observador o las circunstancias se prestan, a medida que avanza el recorrido, poco a poco, lo quiera uno o no. Al paso de los días, se irán abriendo pues ciertas ventanas, a veces muy poquito y no todas, aquellas que durante todo el año estaban cerradas y la gente, en mayor o menor medida permite que penetre la corriente con saludos, conversaciones, gestos y alguna y suficiente mirada, en una breve fracción de segundo, a nuestras dependencias privadas, aquellas a las que uno tenga a bien desear. Yo mismo también me presto al intercambio, me ofrezco a ellas, con unas sonrisas o algo más que unas sonrisas, como mi manía de descalzarme al caminar por el autocar en movimiento o con mis camisetas limpias, recién planchadas o estrenadas de personajes de dibujos animados. * Ya era hora de que se interrumpiera por fin, y parece mentira, por unas semanas, incluido lo que dure el circuito, esa agobiante expresión tan francesa de métro-boulot-dodo (del metro al currelo y del currelo a la cama). Por desgracia, la gente en general equivoca el sentido de las vacaciones, creyendo que esa es la verdadera realidad. Incierto. La verdadera realidad es otra, más prosaica: la que nos ha mantenido ocupados en esa dinámica durante todo un año, en la que se vive por y para el trabajo, con un horario impuesto. La realidad es la que acontece en el mundo de todos los días. Las vacaciones son un paréntesis insignificante, ilusorio, que se nos concede como por limosna, no cuando hace un tiempo más benigno sino cuando más calor hace. Ni que decir tiene que nuestras dependencias, apenas abiertas brevemente durante esas vacaciones, se volverán a cerrar a cal y canto nada más tenga lugar el aterrizaje de vuelta. De modo que habrá que aprovechar para observar, anotar, respirar. Entretanto, unos cuantos se recordarán en las fotos que tomaron al voleo y en las que, accidentalmente, se cruzaron por sus objetivos, integrantes de ese mismo viaje. Otros ni siquiera se mirarán de nuevo en ellas porque las amontonarán y arrinconarán tras un corto vistazo, de décimas de segundo, en las pantallas de sus cámaras o de sus móviles, para constatar que no estaban movidas y olvidarlas al instante, como unos zapatos viejos llenos de polvo debajo de un armario o un mueble que jamás se preocupará uno en limpiar o reutilizar. Yo no llevo cámara ni tampoco móvil. Mi mujer no quiere que pierda ni una cosa ni la otra. Llevo la cartera, con la documentación y lógicamente un par de tarjetas bancarias, pero no dinero. Es ella quien se encarga de las imágenes y del resto de la logística. Me ha regalado un cuaderno en blanco y obligado a dibujar en él un mapa. Ese mapa es mudo y tiene marcados unos puntos y yo escribo el nombre de cada ciudad por la que pasamos en cada punto. Trazo luego una línea entre cada ciudad y después, al final, de su dibujo acabado, surgirá el recorrido completo. Exactamente igual a como los seguíamos según unos números en los dibujos infantiles para que apareciera de repente una figura articulada que no estaba antes ahí: un dragón, un oso, una rana. En el resto del cuaderno anotaré al azar lo que me venga al espíritu o lo que tenga por necesario. No es de creer que sea evidente ni fácil. En este idioma de origen desconocido, nada es evidente ni fácil. En mi cabeza, tampoco lo es. Y cada vez menos. Lo bueno de los viajes que se describen cuando ya han tenido lugar tiempo atrás es que se suele recordar lo esencial, lo que se conservará de ellos de veras. El tiempo que pasa es como una criba ancha que no permite guardar el detalle, sino su brochazo de trazos gruesos. A éste le pasará lo mismo. Si ya de una vida apenas conservamos nada a medida que cumplimos años, ¿qué podría esperarse de un viaje de apenas dos semanas? Lo peor de estos desplazamientos en autocar es esa sensación de que uno no maneja el tempo, el ritmo, el gobernalle, de que si se relaja ni sabrá por dónde va ni qué monumentos o ruinas habrá visitado ni qué le faltará por ver, qué en definitiva se perderá, apenas nos distraigamos un minuto. De la partida, del desarrollo, del final queda lo que a nuestro cerebro probablemente le interese y, a veces, ni eso. Si bien ocurre lo mismo un poco con cualquier actividad que se realice a diario. Habría que preguntarle a cada uno de estos excursionistas qué retiene de lo que ve. Todo eso, en mi caso, empeora, porque de vez en cuando van apareciendo con más asiduidad lo que el doctor le ha dicho a mi esposa que son agujeros, lagunas de la memoria. Mi cerebro no es como cuando se abre una nuez y aparece su fruto fresco, su textura rugosa que recuerda a un cerebelo sano y asimila lo que piensa. Mi cerebro empieza en realidad a llenarse de huecos, a parecerse más a una esponja de los fondos coralinos del Mármara, riberas de corto oleaje, aguas azules y cálidas, a las que poco nos acercaremos, por cierto, porque en esta ocasión las playas no están previstas en el pago. * Quizás por lo inusual, lo único que recuerdo de la salida del aeropuerto de Orly, una vetusta área de despegue y aterrizaje, es al turco que se sentó a nuestro lado, a mi lado y al lado de mi mujer, que es quien me ha dado la sorpresa con este viaje. Fila de tres asientos. Yo voy en medio. El tipo, de unos sesenta años, buen bigote, pelo escaso y canoso, camisa clara de manga corta, pantalón crema tostado, viaja en el asiento que da al pasillo. Hemos despegado en la tarde. Cuando subimos a la mayor altura y suena la señal del icono que insta a desabrocharse el cinturón, el sol casi se pierde por el horizonte. No pasa ni un minuto y el hombre, con una halitosis de perro viejo, me sorprende porque llama de repente la atención de una azafata vestida de verde manzana y azul oscuro (ni me he fijado en la compañía aérea pues creo que es uno de esos chárteres veraniegos que desaparecen de la circulación en cuanto llega el invierno), mira la carta, abate su bandeja y empieza a pedir cosas para comer. Vivamente devora todo lo que ella, solícita, le trae. Lo hace de manera compulsiva, en un santiamén. Bebidas, sólidos, dulces y salados. Cuando termina y el aliento se le ha aquietado con lo que ingiere, me llega a la mente una explicación lógica: es tiempo de ramadán. Educado en la tradición oriental, nos ha ofrecido algo, a mí y a mi esposa. No recuerdo qué pero sí que nos ofreció gentilmente de aquello que le trajeron y que comió con enorme ansiedad. Yo le sonreí. Él me devolvió la sonrisa. No hablo turco, a no ser que este proceso en el que estoy inmerso algo me roce un área neuronal que me lo permita como por milagro durante estos días. Cosas más raras se han visto. En los viajes de circuito organizado, la memoria se delega en otros —parece que es lo mejor para mí, para mi seguridad, aunque parezca contraproducente—. Se supone que en aquellas personas a las que uno no ve pero imagina. Son esas personas las que han ideado la curva del viaje y lo han preparado a conciencia: punto de vista geográfico, punto de vista cultural, punto de vista ocio, punto de vista tiempo, punto de vista económico. Eso quiere decir que hay que completar, aderezar el recorrido con todo aquello que sea susceptible de ser realizado, que el ahora cliente, que no viajero, tenga la sensación de que no ha desperdiciado sus ahorros y pueda sentirse satisfecho, ocupado, ver lo máximo con el menor coste, en el menor tiempo posible. Esas tres coordenadas hacen de los viajes en general y de este viaje en particular algo terriblemente agotador, pues los convierte en una sucesión de lugares, visitas y conversaciones en las que el tiempo se apura a una velocidad insólita, sin descanso, sin respiro, y todo aquello que uno intenta analizar o ver por separado, no se deja. Al contrario, todo se apelmaza en un espeso bolo alimenticio informativo, visual y emocional ante el que uno no encuentra la calma adecuada para digerir. De ese modo, para la mente, no hay una ilación sucesiva, un transcurso del tiempo lineal (y si la hay es falsa): me levanto, desayuno, viajo, veo, almuerzo, viajo, veo, ceno, me acuesto. No. No es así porque la maraña, cuando se vuelve la vista atrás es confusa, cargante, inextricable e inenarrable. Las ciudades con sus ruinas romanas y griegas se repiten, todas las mezquitas parecen iguales, los palacios, las iglesias bizantinas, los museos y las ciudades se convierten en una entelequia de difícil localización en un mapa real. Incluso, la comida deja de ser importante. Sí que está buena, no cabe duda, pero cuando lo detienen a uno en un lugar, será incapaz de decir dónde almorzó y, al regreso, qué diferencia había entre un plato de aquellos y otro que nos hubiéramos zampado en nuestra casa o en Grecia o en Líbano o en Creta o en Chipre o en Jordania. En realidad, se trata de viajes que son la negación del propio viaje, patinar por esa superficie suave, limpia, sin obstáculos, que pretenden hacernos ver y que pretenden que queremos ver y que nos dicen es importante ver. Y si hay algo que se puede rescatar de todo ello no es sino al elevado precio de un esfuerzo enorme que lo deja a uno completamente exhausto. A mí, en particular. Esto que sigue es mi diario, un diario de esos, del agotamiento y el despiste, la confirmación de que disfrutar se disfruta a medias y ver, en realidad, se ve poco y con algo de disgusto y mucho cansancio. En su consumación, desorden, confusión, desbarajuste, algún bonito color que se descubre, una palabra hermosa que se escapa, cuatro frases que quedan, unos rostros que pronto se pierden en la rutina olvidadiza de lo cotidiano. SEGUNDO DÍA DE VIAJE El guía habla varios idiomas, a la perfección el francés. Era futbolista y luego perteneció al equipo técnico del Beşiktaş, un club de uno de los barrios más populares de Estambul. Durante las vacaciones, ejerce este otro oficio. Está hablando con el hombre alto y delgado de barba cana a medio crecer que siempre lleva gorra y que ahora ayuda a un chófer calvo como un cristal a meter su equipaje y el de su acompañante en el maletero del autocar. Yo estoy cerca, con mi camiseta blanca de Taz, el demonio de Tasmania, y mis manos enlazadas a la espalda y los dedos pulgares en movimiento circular y haciéndome el distraído. El guía le ha comentado que ha estado recientemente en España, en un torneo de verano con su equipo. Le ha dicho que se había alojado en un hotel gigantesco, en Granada. Y que jugaron un partido amistoso contra el Atlético de Madrid. Eso fue hace un año. Parece ser que el señor alto y delgado no es francés pero lo entiende y lo chapurrea. Y le contesta que conoce ese hotel, que es una especie de monstruosidad de doce o trece plantas, encantadora imagen de la burbuja inmobiliaria de años atrás. Me gusta acercarme a la gente para que vaya quedando algo de ellas en estos escritos, poco, pero preciso. El chófer del autobús, cuyo carné hace pasar entre la gente el propio guía para que veamos la edad que tiene, con algo de burla, y los quince años de más que aparenta (de hecho, lo creí mayor que yo y es diez años más joven), habla poco. De hecho, no habla nada. Ni sonríe. Se limita a meter los equipajes en el maletero y a conducir siempre a la misma velocidad, sin decir esta boca es mía. El ómnibus no es muy reciente y va al trote, con su carga de tiempo libre de otro país que se desplaza por una tierra que le es ajena, pero al mismo tiempo propia (en la falsedad de ese instante) y tira de paisajes y arrastra personas, muestra monumentos y verdades a medias de otros tiempos, que están ahí para ese nuestro fardo de carne y huesos, y entregado a lo que se firmó cuando se pagó el contrato por internet o a su agencia de viajes, todo apresurado, en nimios detalles de los que restarán un día lo que antes dije: alguna frase suelta engastada cual joya de brillo engañoso en la charla aislada del siguiente viaje circuito-organizado. No sé cómo lo hizo al final, mi mujer. Es ella la que se ha encargado de todo antes de la partida. * Caucásicos colonizados. Eso son los turcos. Otrora, celosos guardianes de una puerta encantada, misteriosa y extraña de Asia. Mosaico de beylicatos y sultanatos de los que quedan unas cuantas piedras, monumentos y mezquitas y mucho de melancolía impregnada de nostalgia en sus recuerdos. Umbral hacia lo prodigioso para Marco Polo y para los antiguos viajeros y turistas ricos. Lugar por donde mi amigo Michel inició su ruta de la seda allá por los setenta y de la que tantas cosas, contactos, intercambios y recuerdos se trajo. Habitantes de extensísimas llanuras entre cordilleras muy elevadas. De montañas sagradas sobre las que aterrizó un arca tras el diluvio. Planicies sobre las que galoparon caballeros sin armadura. Imperio otomano. La amenaza de Oriente con aquellos fuertes, bigotudos, bien armados y despiadados soldados a las puertas de Viena. Turquía está ahora lustrada con el barniz de un parque de atracciones, más bien portón de Europa, trampolín de tiralíneas de una herida cicatrizada que llega desde América, sutura todo el Occidente y ahora Asia. Una imitación oriental a caballo entre dos continentes de la Francia ilustrada, espejo en el que se mira e intenta encajar con sus contrastes y sus diferencias. Por qué habría de fijarse en Albión, que les troceó su imperio en la Gran Guerra, ese león que se volvió de repente tras la guerra de Crimea contra su aliado el pavo. Amiga y enemiga del oso, celosa defensora del orgulloso gallo, entienden mejor a nuestro Napoleón, que creó otro imperio y una guardia familiar, mameluca. Eso ocurrió a la llegada de Atatürk, fundador de la república turca, que se dedicó a modernizar el país, un dirigente que no quería un alfabeto de lo que no eran y se fijó en nuestra república un poco para todo. «Os voy a sacar de la prehistoria política —les dijo, a ellos que ni eran de san Cirilo ni eran árabes, porque ellos no hablan árabe, sino una jerga incomprensible de origen uralo-altaico». Ese aparte que el dirigente de los dirigentes intentó meterles en la cabeza de que los turcos no son moros. Puede que sean musulmanes, eso sí, y no todos, pero nunca tuvieron nada que ver ni con los moros ni con los árabes ni tampoco con los persas. A cada uno, lo suyo. * Espero que esto no afecte al viaje. No se lo diré a mi esposa. Tengo una laguna entre mil: no recuerdo la primera noche en Estambul, a la que prefiero llamar Constantinopla. Como esa laguna vendrán otras. Me refiero al primer lago en el que nos hemos detenido. La primera posta es el ejemplo de que uno no se puede distraer porque se lo come el vacío. No comprendo esa amnesia. Lo apuntaré. Mi terror me sobreviene cuando me doy cuenta de quizás un día no entienda lo que escribo, lo que leo, no reconozca a mis amigos, a mi esposa. Espero que ese día quede lo más lejos posible. A las afueras, por la mañana, hemos caído en la trampa, en la falta de respeto de los embotellamientos. Apenas nos movemos un metro por minuto y a nuestro alrededor hay enormes edificios de viviendas recién construidos, en una convivencia de contraste indecente con mezquitas, chabolas, casas sin techumbre y rascacielos de oficinas. Veo grúas y cables de alta tensión. Intentamos huir de la contaminación y de las garras del bochorno del estrecho del Bósforo (precioso nombre que parece que va a inflamarse de un momento a otro, otra palabra que acabará conmigo de placer). Esta es una ciudad gigante, inabarcable, inacabable, Constantinopla. La eternidad se empeña duramente en huir de ella, como si reclamara la tierra sobre la que se asienta el oneroso tributo de no poder escapar jamás de sus contornos. ¿Y si, como de mi supuesta enfermedad, no hubiera escapatoria? ¿Y si el cemento hubiera invadido la planicie asiática no sólo en sus accesos, sino en toda su extensión, socavando desiertos, aplastando soledades, devorando la inmensidad de la meseta, sus llanuras calcáreas y haciendo inútil la huida? De hecho, ya lo han iniciado con las carreteras, que no paran de ser mejoradas para la invasión de estos bárbaros con gafas de sol y pantalones cortos floreados de los que formo parte. Todo mientras el sueño vence a la casi totalidad de este grupo de turistas sin guía impresa. La guía, ya he dicho más arriba, se la ponen por delante, la guía de otro para que la sigan y la devoren sin discutir. La lentitud narcótica del ómnibus rodeado de vehículos pequeños, ahogados en su pretendido dinamismo matutino por oleadas de otros vehículos más o menos pequeños en un atasco insoportable hace que me duerma superficialmente. Observo los tubos de escape. Miro hacia arriba. Polución. Entramos en Asia. En Asia Menor. TERCER DÍA DE VIAJE La gente se entrecruza y se tantea en el autocar y coincide en la calle. Los asientos, desde el primer instante, cada respaldo, parecen tener una chapa distintiva con el nombre y el apellido. Estamos hacia la mitad del habitáculo, uno al lado del otro, mi esposa y yo, camino de los Urales. Perfiles tímidos —vino y me habló de cualquier cosa, y no ha vuelto a hacerlo, un chico de Besanzón y luego se fue y se ha mantenido al margen durante el resto del viaje—, aun así en volandas a través de un paisaje monótono ofrecido en movimiento continuo a los ojos de aquel que no duerme. Hay que estar atento a esa película para no perderse lo que el ojo no acostumbrado no debería perderse. Ovejas. Tierras en barbecho. Vacas pequeñas de hocico alargado. Un lago salado. Parada. Puesto de venta de melones. Nubes de esponja gris hacia el norte. Otro lago salado con más agua que el anterior, más grande, entonces. Marjales. Tierra color chocolate recién roturada. La autovía en línea recta. Despertó la gente por una parada junto al sol. Murmullo humano, rumor del motor en la llanura que se pierde de vista bajo un cielo ahora nublado. Terrenos escitas, de caballos que corren como los caballos mongoles, como andando rápido, al trote, de arqueros y de guerreros que jamás se bajan de sus monturas, ni para matar ni para dormir ni para comer ni para defecar ni para violar. Cómo no, un tenderete en una casucha que vende cachivaches como la esposa de Lot, cosméticos de arcilla de los alrededores y café a la orilla del pontón que se interna en el agua salobre, muy lejana de otro lago salobre y reseco, de orillas como de cuarzo blanco espejeante. Mi mujer me da la mano. Cruje la sal bajo mis pies. Hace mucho calor. * Me desvelo con la primera oración de la jornada. He intentado ir al baño y he puesto un pie encima de las gafas de sol al levantarme de la cama. Las he destrozado. Mal asunto para seguir bajo el sol crudo con mis ojos sensibles. Son las cinco de la mañana. Cada vez se me alterarán más los horarios, hasta el punto me han dicho de que dormiré de día y velaré de noche, de que incluso hablaré con gente que ha muerto hace mucho. Estoy en Ankara, ciudad de dos techos. De latón y cemento-cristal. Contraste musulmán estepario, asperjado de veneno occidental. Tierras que están ahí a las afueras para ser bautizadas con nuevos bloques y urbanizaciones glaucas, apiñadas en sus colinas. Árboles ralos sobre esas mismas colinas mecidas en su dibujo de hierba agostada por el sol del verano. Al calor, brumas de tormenta que no llega a estallar. Marea de gente entre la oferta vespertina de sus tiendas. Hoy toca una camiseta de Twity, Titi, Piolín. Estoy muy contento de poder lucirla. Me he dado cuenta de que alguien reparte tarjetas de invitación a la carne casi hasta las puertas de una mezquita (en Las Vegas hacen lo propio pero son ciudades distintas, creo). Mi espinazo se ha estirado en una rigidez que no he podido disimular porque creí que mi mujer me observaba cuando agachaba la mirada hacia las tarjetitas, incluso la mano. Pechos siliconados, sonrisas y sexo rasurado. Un ciego de ojos hundidos y párpados que son también una tela sepultada en un hueco sin relleno, pide limosna, mal recostado sobre unas escaleras grises. Un ciego que no es de este mundo sino de ese otro mundo, de la noche que le sobró a las mil. Pitidos de claxon, como en cualquier país a medio desarrollar. Bocinazos que proclaman estoy aquí, tengo un auto y cruzas por donde no debes y tú tienes tu auto y casi me das un golpe o para que no me lo des y yo conduzco mejor que tú y qué haces, idiota. Taxis colectivos azulados, que son como pequeños microbuses, con su aire destartalado y su cubierta de polvo mantecoso. Agitación del neón cobreado tras el día de ayuno. Una capital exiliada entre ásperas y onduladas llanuras que apenas guarda el recuerdo de lo asiático, si no es en sus laderas contrahechas o en ese museo de los toros de piedra y los bajorrelieves de señores con barba asiria, bien espesa y rizada. Por ahí anda en mi cabeza mi profesor de historia del arte, monsieur Aléo, que estuvo por aquí en los años cincuenta. Esa capital a las que la siega hurtó hace días su grano y en la que veo a un señor barrer unas motas de nada sobre un paso de peatones en hora punta y a la caída de la tarde, en tanto los lápices de punta afilada de los minaretes se hunden en el cielo, señalan a un dios único que a ellos y a nosotros nos ha abandonado, primero en un vehículo atiborrado de turistas y luego sobre el asfalto. Ese dios pronto abandonará también mi cabeza. * Anochece y es ramadán. Hay una fiesta nocturna que hace de la ciudad un lugar de cita ineludible. La gente baila, se reúne en las terrazas, y sobre todo cena con apetito, bebé té oscuro a la luz de guirnaldas y guirnaldas de iluminadas bombillas de colores, de feria. He querido salir para lucir mi camiseta y me he tomado con mi mujer un café turco, porque ya hemos cenado, ese que tiene su poso barroso, como el del café griego, pero más fuerte, si cabe, que ya tomé en su día en la facultad en la que había dos alumnos del Pireo con los que hice amistad. En frente, han ocupado una mesa el mismo señor delgado que no es francés pero que habla francés con la que parece su acompañante y con tres parejas de jóvenes más. La noche por aquí es como un sueño veraniego y muy cálido. Oigo frases en un idioma que no entiendo. Las cuatro parejas se han levantado y se han despedido y no hemos vuelto a verlas hasta la mañana siguiente. Luego, nos hemos paseado por ahí, como enamorados en su reencuentro, agarrados del brazo, entre el jolgorio posterior a la dura jornada de ayuno de toda esa gente. Creo que es su último día y se divierten y celebran su final y despiden la purificación del cuerpo privado de alimento en lo que tardará otro año lunar en llegar de nuevo. Brota un humo apetecible de ciertas casas de comidas. Huelo la fragancia pujante del asado de cordero con especias. Las parrillas con pinchos de carne adobada y berenjenas asadas. He sonreído a todo el mundo y la gente me ha sonreído. Hemos sido felices mi esposa y yo en la velada, pero no he podido olvidar la potencia del café, de ahí la mala noche, con sus sobresaltos nocturnos, la alborada a las tantas de la mañana, en la que perfectamente oí al muecín bajo su criba de moderno altavoz de ciudad de los extremos y el crujido de las gafas, Ankara. En la mañana nos han llevado al museo de trozos de piedra y hemos estado en él unas horas. Civilizaciones antiguas. Hombres esculpidos de perfil con sus barbas ensortijadas. Bajorrelieves en los que cazan leones y tiran flechas y luchan con lanzas y hay esculturas de toros salvajes que parecen otro tipo de animales, no sé cuáles. Hablé con una profesora que pronto se jubilará o, mejor dicho, ella habló conmigo. Creo que la nombré al principio. La ciudad de día me ha parecido distinta. Hemos recorrido calles a pie y hemos comido junto al museo. Me gustan esas tiendas en las que a sus puertas se apilan sacos de legumbres y de condimentos y de frutos secos (qué pequeñitos son sus pistachos), abundantes en colorido y ricas en perfumes y aromas que ya son de oriente. Mi mujer me ha invitado a una delicia turca: un baklawa. Recuerdo uno que me comí en Alemania, en Berlín. Una delicia. Éste es exquisito. Literalmente, miel sobre hojuelas. * En medio de la estepa, las ciudades elevadas, las ciudades ocultas bajo tierra. Las ciudades de piedra labrada y pulida por la naturaleza ante las que miradas, mentes y cámaras pretenden cercar, acercar y asimilar a su propia esfera. Las paredes están decoradas con figuras que aguardan la invisibilidad en colores cada vez menos perceptibles de aquí a nada. Qué es eso que hay ahí pintado. Esto es un camello. Y esto otro una virgen y esto de aquí un santo, el pasado griego, el pasado latino, el pasado cristiano y... Todo esto es Anatolia, Anadolu. «Aquí se está al fresco en verano y menos helado en invierno —dice el guía—. Y se penetra en la vivienda por la parte de arriba, como en un submarino, como en las primeras casas del neolítico. Todas estaban llenas de pasadizos, conocidos únicamente de sus habitantes, para disuadir a los invasores o huir de ellos, a los guerreros que pasaban por esos parajes ávidos de crímenes, de comida y de sexo. Había como unas chimeneas por las que salía el humo del interior y por ellas respiraban, pero algunas de ellas también eran puros engaños, trampas disimuladas para el que intentara derribarlas o quisiera penetrar en sus subterráneos por la violencia. Pienso que durante centenares de años estas ciudades refugio fueron abandonadas por sus habitantes y permanecieron después ignoradas. Esta en concreto es una de las tantas descubiertas no hace mucho, esas alejadas ya de las principales vías de comunicación quedan todavía por desvelar de sus suelos». Su voz se confunde entre toses y movimientos. Por ahora, al principio, en la frescura y virginidad de los inicios, prestamos atención. A medida que avancemos, todo será menos atento, más distraído, una acumulación de información que iremos desechando o espulgando a nuestro antojo. II CUARTO DÍA DE VIAJE De repente, estoy en otro lugar. No hay descanso. Esto es Capadocia. Nos encontramos en Göreme, que parece el final de todas esas ciudades enterradas bajo los suelos de arcilla. Se trata de un laberinto de chimeneas de piedra amarilleada y de viviendas sumergidas en tierra. Hemos visto una iglesia tallada en la roca, con sus frescos a medio borrar, a la que tenemos que subir por unas escaleras de las que es preciso desconfiar. Estoy contento. Mañana hay que levantarse muy temprano, antes de que amanezca, si no, no se elevan. Son globos aerostáticos suspendidos, ligereza en el espacio. Panzas acanaladas, envoltura y malla, de todos los colores del espectro, penetradas por alientos rugientes de fuego desde su quemador. Estoy en una canasta llamada barquilla, con otros veinte integrantes de nuestro autobús, que hemos pagado la redonda cifra de ciento cincuenta euros (no liras turcas, euros) por el viaje, en dinero contante y sonante. Eso quiere decir tres mil euros por globo, sin factura ni recibo, y hay un montón de ellos, de globos. Tantos que pierdo la cuenta cuando en mi recuento paso del número diez. Éste en el que estamos nosotros lo lleva un piloto español, José Manuel. Hace siete años que anda por aquí o que vuela en uno de ellos y ve amanecer desde las barquillas y transpira en dos cercos de sudor que le humedecen oscuramente la camisa. Está al mando de uno de esos toldos redondos, gigantes huecos colmados de aire caliente que brama de un quemador y que de milagro no achicharra el cordaje. Hizo un curso de pilotos y aquí anda. Es de Madrid. Y no piensa volver a España. Regresa nada más que para navidad, un par de semanas para olvidar un poco la quietud de las alturas, el nervio de un vuelo suave. Abraza a su familia, se pasea por el Retiro, rescata a sus amigos, se toma unas cañas con ellos y luego vuela de nuevo hasta Turquía y recupera estas alturas al amanecer, como un aceite aéreo que lubricara su espíritu libre. Chapurrea malamente turco y habla mucho inglés, pero todo eso lo sé porque otra vez ese señor alto y delgado que lleva siempre una gorra ha hablado con él en su lengua. Es español o lo parece y se lo ha estado traduciendo a una de las parejas jóvenes. Nosotros hemos sobrevolado desde las alturas los tubos tostados de ese extraño país, hecho de barro y piedra y cal, con sus ventanas troglodíticas, sus falos naturales con su gorro-prepucio encima. Como burbujas de todos los colores al naranja del crepúsculo ya avanzado, son los globos manchitas preciosas que resaltan en el cielo todavía poco azul. Veo cómo la gente dispara continuamente sus cámaras. Rueda películas. Hay globos que tropiezan unos con otros en una torpeza lenta y soñolienta de cetáceos confiados o de paquidermos de siesta. Una situación que se puede tornar peligrosa si no se tiene la experiencia de estos pilotos. Hemos volado entre ciento cincuenta y novecientos metros de altura. Hemos planeado sobre esas chimeneas de piedra y esos monumentos naturales que constituyen el chocante paisaje original de la región. Y al volver a bajar, como si poner los pies de nuevo en el suelo fuera un ansiado milagro, nos han invitado a un churrete pajizo, que algunos denominan champán pero que no llega a un mal vino de aguja, demasiado azucarado. Si de algo entendemos los franceses, mal que nos pese, es de vino y ese era bien malo. Todos andan contentos de la experiencia. Respiran con júbilo. Algunos colaboran en la tarea de empujar la tela de colores de los globos para quitarles el aire cálido acumulado, como a la llegada para subir hubo quien ayudó a extenderlas para que entrara. Los más jóvenes se divierten así. Luego, brindan. José Manuel sonríe, satisfecho. Le dice adiós y le desea buena suerte al señor delgado de barba corta y gorra. Mi mujer no me ha soltado del brazo en toda la travesía hasta que hemos entrechocado y vaciado las copas tras el aterrizaje. En esa relajación de su mano, he sentido alivio. * Praderas de Anatolia. La escasez de árboles. Kilómetros de hierba ya amarilleada y tierra plana, cortada en dos por una autovía de firme inestable, sufridora impasible de los duros fríos invernales. Parada en un mausoleo/museo en Konya. Ese volcán de zapatos, babuchas y sandalias a la entrada de la mezquita. En las mezquitas es obligatorio descalzarse. ¿Por qué me acuerdo tanto? ¿Será porque yo también me descalzo y camino por la moqueta del autobús para estirar los músculos y las piernas nada más en calcetines? A la salida, estoy mareado por esa cubierta de un azul onírico, por interiores de techos abovedados y no encuentro mis sandalias en el montón. Nadie puede imaginar cuántas babuchas, zapatillas y sandalias hay por ahí a la entrada. Mi mujer me ha ayudado. Tampoco le ha sido fácil localizarlas. Tendré que tener más cuidado en la próxima mezquita, sobre todo en Constantinopla. Hoy llevo una camiseta de Gaston Lagaffe. Mi mujer me dio a elegir entre esa y otra de Porky Pig, pero el cerdito tartamudo no me gusta tanto. Me gusta más Bugs Bunny, el conejo de la suerte, o Duffy Duck, el pato Lucas. Lástima que estuvieran al fondo de la maleta. Hoy dormimos más tarde. Después de la cena, hay velada. También hay que pagarla como extra. Al contado. Aquí todo lo que se paga al margen de lo incluido, afortunadamente pensión completa, excepto esa velada y el paseo en aerostático, se abona en líquido y nada de recibos o facturas. Y ya que estamos, hablemos claro. En estos viajes uno se comporta como ante un televisor, se limita a ver y a callar. Las imágenes son ofrecidas y como tales aceptadas y consumidas. La digestión de la que ya he hablado más arriba se hace pesada o, directamente, no se hace. Y esta noche mi mujer ha decidido sentarme en una especie de puf frente a lo que parece un redondel de circo. Aquí no hay carpa. El lugar está construido de mortero y madera, una especie de palacete. Imita la cubierta de una mezquita. Se trata de una invitación a un baile derviche. ¿Quién ha venido aquí en plena consciencia de lo que ve? ¿Alguien conoce su historia? ¿Quiénes son esos señores flacos y altos de fino bigote? ¿No estaban vedados desde hace años? Un hombre de elevada estatura explica cuatro anécdotas en nuestro idioma pero, ¿quién presta atención al discurso (como a tanto otro discurso en cada una de las ruinas o tiendas que hemos visitado)? ¿Realmente se está explicando lo que es o lo que conviene explicar? El turismo es capaz de todo hasta de intentar revivir lo desterrado, lo podrido, lo necrosado, lo muerto. Creo que esto es Konya, capital del credo sufí en otros tiempos. Mevlâna Celâleddin Rumi vivió en el siglo trece y nadie sabe si fue el inspirador o el fundador de una hermandad musulmana llamada Mevleviye, más conocida entre nosotros por el nombre de derviches giradores. A partir de los relatos novelados y en algún caso imaginarios de los viajeros occidentales, que recorrieron las regiones otomanas en otros tiempos menos virtuales, los sufíes y sus derviches no han cesado de llamar la atención, de arrebatar la imaginación de los europeos. Lo que ha resultado o quedado de la acogida favorable a su espiritualidad es en particular la danza extática llamada sema, tanto para occidentales como para los orientales. Sin embargo, ese interés no siempre ha estado acompañado de un conocimiento profundo de esta hermandad ni de sus principios ni de sus prácticas. De modo que nos sentamos, nos ofrecen una bebida, normalmente un té rojo, unos dulcecitos, nos dan el discurso de iniciación, al que poca gente atiende. Entonces, empieza un ritual que vemos sólo en su superficie. Los señores juntan sus manos en flecha hacia el cielo, por encima de su fez, empiezan a moverse, van separando las manos poquito a poco y al girar como peonzas cada vez con mayora rapidez, extienden los brazos y parecen entrar en trance, con sus ligeros vestidos blancos volando en redondo como alas de mariposa plisadas. Lo cierto es que al cabo de unos minutos, cuando llevan ya danzando un rato y no levitan sino en su propia cabeza, mi atención decrece, a pesar de la belleza sutil de esa danza. En todo esto que nos muestran no puedo caer en la trampa. Predomina lo descriptivo, la imagen, lo superfluo, esos vestidos muy blancos con algo de desposada vaporosa que se levantan y despliegan como abanicos y que poseen mucho de circo o espectáculo. Se olvida que nosotros los occidentales estamos incapacitados para alcanzar su hondura, su espiritualidad, su religiosidad, en esas poses del propio baile. No se nos explica bien el porqué de esas fricciones, a veces violentas, que han existido siempre entre lo sufí y los predicadores estrictamente musulmanes, entre lo multiconfesional y lo puramente unicista. Se supone que flota por ahí entre lo que se ve y lo que no se ve una razón de fondo que en tiempos invitó a la violencia doctrinal. No se nos explica la relación entre la espiritualidad y la antropología religiosa de la religión sufí. Y finalmente, en absoluto ha trascendido en mí esa danza que debería haber llegado hasta la conciencia profunda, hasta el mismo dios en el que creen, a mi alma. Salvando las distancias, hemos asistido a él tal como se asiste a una exhibición flamenca. Hoy, nos hemos levantado volando en globos. Nos vamos a la cama intentando elevarnos, sin ellos, hacia un cielo mucho más alto e inalcanzable. Me he acostado tarde, muy cansado y con hambre. Mi mujer, también. QUINTO DÍA DE VIAJE El guía cuenta de vez en cuando, entre cada parrafada informativa referente a su país, una anécdota —yo me he sonreído pero sé que más pronto que tarde ya no distinguiré las sutilezas del humor— que a los demás les parece graciosa, mientras el personal cabecea como barcas adormiladas por el arrecife forrado de tela de cuadritos de sus asientos. Por regla general, los guías se dedican a repetir los prospectos que el tour operador les indica; de ello, sólo lo que más se parezca al pensamiento occidental, resaltando lo más aceptable que a veces, dicen ellos, es lo menos conocido: sistema educativo, sanidad, producciones cinematográficas y televisivas de películas y de series. Y llegamos a un hotel que está cerca de una fábrica de tapices. Y ahí nos llevan, a un caserón de columnas labradas y capiteles corintios que parece muy antigua. Nos dejan en un lugar que tiene las mil y una noches apretadas en un cuadro de seda. Ese finísimo hilo que conforma cada historia representada o cada laberinto dibujado en una alfombra sale de un capullo de seda que un día abandonó un gusano convertido en pupa y luego en polilla. Hay que deshacer la operación a la inversa para la que el gusano dedicó su vida, deshilarlo con cuidado y luego tintar y luego rehilar en un dibujo que la mujer del telar tiene en la cabeza. Es una labor ancestral que llegó de China en tiempos inmemoriales. Para meternos en situación, nos han hecho entrar a través de un lateral del edificio, en el cual había multitud de esos telares. Sólo en uno de ellos se encontraba una señora de tez oscura y pañuelo ceniza en la cabeza, aburrida, que se ha puesto a patear la máquina con nerviosismo en cuanto hemos entrado. Esa falsedad más que aparente que muestran con orgullo y ya rutina a los que llegan con la pasta. He querido comprar una alfombra, claro, pero las que me gustan no están a la venta. Caen del techo de madera oscura y barnizada. Sirven de decoración propia y exclusiva. Son muy antiguas y en caso de que las vendieran costarían una fortuna. Para nosotros, hay una especie de exhibición con su música a todo trapo en la que desenrollan cada una de ellas en presencia de todos los integrantes del autocar, a los que se nos conmina a tomar asiento en los tablones corridos que hay alrededor, en la gran sala y se nos ofrece también un té en un vasito típico de rechoncho culete. Alzando la voz por culpa de la música de fondo, le digo a mi esposa que quiero una que tiene el árbol de la vida, pero yo no sé comprarlas. Terminada la demostración, en el ajetreo de gente que va y viene, de nuestra y de otras visitas (en el patio del caserón hay varios autocares aparcados), alguien me tira del brazo, un señor alto y moreno, que maneja el francés a la perfección, y me acompaña hasta una habitación menos amplia adornada cómo no de tapices mareantes, en la que da comienzo una supuesta subasta con su supuesto regateo. Como no tengo ni idea, he ofrecido una suma con la que pronto se ha cerrado el trato. Estrecho unas manos y me hago al instante con dos pequeñitas a precio de locura. Resultado: en ese país que no entiende de etiqueta con el precio fijado, acabo de hacer mi ingreso en la santa compañía de los idiotas. Cuando he terminado de ser literalmente estafado por las dos alfombritas con mi colaboración inestimable de occidental, me las han empaquetado en dos cilindros de cartón reforzado. Me han entregado dos certificados de autenticidad turca, uno por cada alfombrita. Todo, supongo, para hacerme creer que el precio que he pagado por ellas es el oportuno. Yo no quería esas dos, quería una de las que estaba adornando las paredes de la entrada de la gran casa que nos han hecho visitar. Como no llevaba dinero líquido ni nada, es mi mujer la que se ha encargado de la transacción con su tarjeta. Ella no ha abierto la boca, pero yo sé lo que es una dura recriminación en su mirada. Luego, por la tarde, también ahí por el extenso pedregal semi-desértico, en un valle parecido al anterior, nos hemos tropezado con una casa en la que fabrican piezas de piel. A la entrada, unas chicas de pasarela expusieron prendas de vestir bien terminadas, cazadoras, faldas, pantalones, con sus movimientos de desfile de moda y su música a todo tren. Algunos de los que viajan con nosotros han comprado carteras, pero no prendas. Suelen ser caras tanto unas como las otras y el regateo es cuasi inexistente. Dicen que se fijan en el curtido y manufactura de los italianos. Me gustaron algunas cosas, pero no he comprado nada. Ni que decir tiene que, en una escueta frase, mi mujer me ha reprochado la compra anterior y me lo ha prohibido. Sigo sin tarjetas bancarias en mi cartera. A continuación, superado el polvo lunar de los caminos, la tortura del medio hostil en la piel de las piedras, llegamos a un taller de joyas. En esa ocasión, no ha habido mirada ni frase. Mi mujer no ha querido directamente ni que entrara. Me escabullí a la cola del grupo y me paseé entre expositores sin que me viera. Hay elefantitos de oro de ojos fundidos en plata. He pedido consejo a Gladys para comprar algo, pero mi señora, aparecida de repente a mi espalda, me ha repetido poco disimuladamente que nada de compras. Olvidé decir que en esa galería de personajes secundarios que se amplía y deambula por el autocar, están el japonés Johnson y su novia Gladys. Ella es una artista que trabaja en fundición para joyas, el oficio de los primitivos dioses herreros que moldeaban la piedra y la transformaban en sus fraguas en piedras preciosas o en metales milagrosos. La alquimia de la roca. Nadie mejor para pedirle consejo. Pero no se me ha permitido comprar siquiera una pequeña joya, ya lo he dicho. Creo que hemos acabado por fin el circuito compraventa, ofrecido gentilmente como si de una labor artesanal milenaria, lo que no deja de ser un recorrido por tres tiendas distintas con sus productos pasados de precio y etiquetas en euros. Una vez salvado ese recorrido, aparte de reloj, móvil o cámara, ahora echo de menos monedero y tarjetas. Liberados, hemos vuelto al autobús y ahí está el checo en solitario, sin abrir la boca. Ha venido supongo que a lo suyo, acumular fotos y pasear a solas, alejado del grupo. Gérald, de origen martiniqués y su mujer, Sophie, con las otras parejas jóvenes y las carcajadas al fondo del autocar de todos ellos. Y el guía, que sigue con sus discursos sobre la tolerancia mientras continúa el recorrido interminable por las llanuras de Anatolia. De este a oeste, desde Bulgaria a Armenia, este país tiene mil ochocientos km de ancho. Una barbaridad. Ahora, el silencio de la gente cansada que dormita al arrullo mugidor del ómnibus. Algún ronquido. Oigo los retazos de una conversación sobre arte con fotografías originales de la pareja que está delante de nosotros. El microcosmos cambia de lugar, desplaza cansancio o curiosidad a quinientos kilómetros de distancia sobre la meseta reseca y plana por una carretera que directamente, si saltara por encima del monte Ararat, acabaría precisamente en Armenia. Tan seca como parece, así dejó el diluvio estas tierras. Probablemente no caiga una gota desde entonces, aunque dicen que llueve y hace frío de nieve por estos páramos en pleno invierno. SEXTO DÍA DE VIAJE Premisa básica para no pillar ningún bichito con sus líquidas consecuencias: no beber agua del grifo. Cuando éramos pequeños, nosotros sí la bebíamos. Pero no fluía del grifo sino de las capas profundas de la tierra para formar en su superficie un nacimiento o un pozo. El hilo fino que escapaba del manantial “de abajo” el que llenaba día a día con enorme lentitud sobre todo en verano la alberca donde nadaba el viejo gran róbalo. Mi abuelo, que vivía por entonces en Provenza, vaciaba una mitad cada tarde para regar toda la huerta. Junto a la noria, al canto de las cigarras, protegida por la sombra de una enorme higuera, estaba el pilar o abrevadero y un poco más arriba el manantial “de arriba”, que estaba protegido como por una especie de casa, de tejado oscuro y pared mal enlucida, falsa vivienda que era el verdadero pozo. Un lugar al que nosotros, mi hermana y yo, nos aproximábamos con cierta aprensión por miedo a caer y a ahogarnos y en el que yo creía a pies juntillas que existía una vía subterránea por la que apenas se cabía y que lo comunicaba con la alberca. Dríades, náyades, el róbalo que la utilizaban para desplazarse a escondidas y en secreto de un lugar a otro lado. De aquel pozo venía el agua potable que bebíamos en la casa de campo, la que nos colmaba con el sabor de otros tiempos, a profundas raíces que nos mantenían con vida, la que se utilizaba lo mismo para hacer de comer que para el baño, la colada o el riego. Ni mi hermana ni yo caímos nunca enfermos con su consumo. Mi abuelo la transportaba en grandes cántaros cargados en el percherón o sin él y la iba reponiendo a medida que se terminaba. Él ocupaba su tiempo en esa y en otras cosas. Los minutos eran granos de arena. Las horas, sus montoncitos. El día, las semanas, los meses y los años se deslizaban desde la parte de cristal cónica superior a la parte inferior del pequeño reloj de arena que era la vida de cada cual, por entonces con un sentido que hoy somos incapaces de descifrar. Anatolia me ha recordado esa casa que luego vería en un pueblo griego, una atracción turística vacía y sin vida y a la que había que explotar como un tesoro ya hueco y despoblado y sin sentido. La casa de mis abuelos se vino abajo en ruinas antes de que a uno de sus nietos se le ocurriera transformarla en tenderete para excursionistas. La vendimos sin reformarla. Con su venta, se borró gran parte de mi infancia. * En una gasolinera en la que nos detenemos, nos dejan bajar. Dos chicos pasean alrededor del autocar. Uno lleva un mocho alargado y otro una especie de manguera que parece una regadera. Se dedican a lavar los cristales de los vehículos que se detienen en ella a cambio de unas monedas. Vaya, creí que eran de esos, pero pertenecen a un servicio de limpieza del propio viaje organizado. Es en suma una parada técnica. El avejentado conductor de nuestro autocar sólo tiene que penetrar en una especie de túnel gigante, sin decir nada para que comprendan que va a darle un lavado. La mayoría de los viajeros se ha bajado para entrar en una especie de venta a tomar algo fresco. Sólo dos nos hemos quedado dentro. Estoy sin zapatos. Un placer. Hay un rumor de fuentes apacibles que adormece al que se queda en el interior del vehículo en esta pausa que es aprovechada por el rebaño para pasar a los lavabos, estirar las piernas o echar un cigarrillo. De pequeño, mi padre lavaba el coche él mismo. Tenía un ondine de motor trasero. Las máquinas de lavado eran escasas o no existían. En la primera de ellas, en la que permanecí en el interior de un coche mientras se limpiaba fue en ese ondine y algo quedó grabado en mis oídos. Hoy reaparece aquel arrullo húmedo de la infancia. Yo, dentro del coche de mi padre, al abrigo, la espuma primero, flecos que caen, rodillos y arroyuelos de agua transparente recorriendo el vidrio, ruido acuático. Nada podía destruir en mí, quebrar en mi refugio, desterrar de mi piel, el presente inesperado de una eterna felicidad. Si el final de mi enfermedad consiste en volver a la infancia (de manera consciente, claro está), bienvenido sea. * Más llanuras resecas por el rigor del verano, calvas de cultivo del mes de agosto. Sigo colocando los nombres de las ciudades en mi mapa mudo, a duras penas, pero sin falta. Doy tragos de agua a una botella comprada en la parada. Gladys y Johnson nos han hurtado el asiento a nuestra subida. Con la noción del tiempo perdida (no llevo reloj ni móvil) y largos minutos después una cadena de montañas, llegamos a un pueblo. Hemos cruzado por una sucesión de arboledas verdosas, maizales en cuadrículas perfectas, alzados de chopos, frutales acorralados en las vaguadas entre oscuras montañas con un leve velo de bruma por encima. La villa se llama Aksehir. Antes de llegar he visto camiones, máquinas de alquitranar, tractores. El guía contando historias de un señor con turbante que no sé quién es. Me habré perdido el principio de la historia. En los asientos delanteros, me llama la atención un hombre que junto a su mujer lee un libro, cuyo título no alcanzo a descifrar. Ni un árbol en el valle escoltado por altas colinas a la derecha, más lejanas, a la izquierda. Estepas semiáridas cultivadas en su parte más húmeda o más fértil o más llevadera, porque debe haber un río por ahí escondido y por donde tiene que hacer un frío paralizante en invierno. Pequeños pueblos de tejado amarronado, espaciados, como imaginados, como si no pertenecieran al mismo país y los separara una frontera real en un verdadero mapa de un país verdadero. Y luego, misterios de agosto, se encapota el cielo y cae un chaparrón violento que una tormenta inesperada deja caer sobre nosotros mientras, adormilado, observo la línea de tobogán de las alturas. Ahora, por una autovía en construcción tras la de un solo carril se sortean más montañas calizas. Una piscifactoría. Cruzamos un pueblo. Se abre un nuevo valle arbolado. Por detrás del cielo ligeramente nublado, se quiebran los nimbos y el sol ataca y golpea sobre el autocar lavado dos veces que se detiene en otra parada técnica. Eso nos recuerda que es verano. Fuera, hace viento. De vez en cuando, se oye el motor de paso de un camión y más raramente el de otros vehículos. Turquía profunda. SÉPTIMO DÍA DE VIAJE Desde el lago enorme de la derecha, el ómnibus se adentra en una cordillera boscosa, trepa casi asfixiado y, por la planicie, se extiende otro valle que ignora las montañas de su izquierda. Al cruzar una zona en la que uno de los carriles se ensancha casi cuatro o cinco veces su tamaño, el guía nos explica que fueron pistas ofrecidas como apoyo logístico y militar en la primera guerra del golfo a las fuerzas aéreas de la OTAN. Igual que en Finlandia, pero allí con otra guerra más justificable, si es que existen las guerras así. El calor, una comida a la sombra. Conducciones de agua fresca. Canales de riego. Pimientos en rosario colgados de las vigas del techo a secar. Aceite de oliva. Troncos encalados. Lo de mis abuelos y mis padres de nuevo en mi mente. Un músico viejo que rasga el oud mientras almorzamos (un hilo musical en directo lleno de folclore impostado porque supongo que los turcos en su cotidianidad no comen con un músico dándoles la murga a su lado). Hemos dormido por el camino. Hemos visitado, sólo unos cuantos porque la gran mayoría se quedó en el hotel, un enorme estadio-hipódromo romano bajo un fuerte calor, afortunadamente seco. Ahí estaba la señora profesora sonriendo a mi mujer y atenta a las explicaciones, para mí alejadas, del guía. * Tenemos que abordar la ciudad tras las formaciones jabonosas de roca albina que caen por una ladera hasta la calle. Aguas termales. Los cipreses. Es ahí en Pamukkale donde me despertó en la madrugada el muecín. Esta vez sí. Hierápolis está pegada a sus laderas. Fue ciudad griega y luego romana. Puerta al inframundo. Me he mojado los pies en el agua clara de un fondo de mil colores, a veces de un blanco refulgente, y he rozado con mis dedos esas formaciones de espuma, pero pétrea, como caminar sobre el nácar de una concha gigantesca. Me han dicho que las hay también en Islandia y en Yellowstone, en todos aquellos lugares con actividad volcánica. Hefesto es cojo y entraba por allí y salía por allí en sus incursiones por el exterior, que es el nuestro. Algunos habitantes de Hierápolis así lo afirmaron en su tiempo. Frutales desde la ventana del cuarto del hotel. Una visita a nuestro aire por la ciudad de piedras sueltas. Las necrópolis y las vanidades enterradas en polvo y nada. Hay un enorme teatro. La señora experta en mitología (creo que se llama Cécile) se ha puesto a hablar en el centro de la orquesta para demostrar lo bien que se puede oír lo que dice desde arriba del todo, la fenomenal acústica de esos lugares de ocio. El calor es insoportable. El hotel tiene piscina. Unos cuantos han tomado un baño en ella. Nosotros nos hemos duchado en la habitación. Me he cambiado de camiseta pero no me he fijado en el personaje. Alguien me ha ofrecido un aperitivo antes de la cena. Habrá que vigilar la ventana que da a esas huertas por si se le ocurre asomarse o entrar a algún demonio de fuego y largos cuernos que escapó en un descuido por las puertas del inframundo. * El ómnibus anda estancado en su avería. Tenemos tres horas de retraso. Un señor lee a mi lado un libro sobre la adscripción y compromiso político de los integrantes del movimiento surrealista. Ese era el libro. Ya lo he dicho más arriba. Ahora cambia de lectura. Mete el libro en la rejilla del respaldo delantero y se enfrasca en la lectura de un número de Jazzmagazine. Resultará ser intérprete de jazz, de bajo eléctrico. Me comenta que fue al concierto de Alan Holdsworth, en el Sunside de París, en mayo. Que si conozco a ese guitarrista. No me agrada demasiado ese tipo de música, pero no se lo digo. Saca un papelito, garabatea un par de cosas y me da la dirección de su casa. Su mujer es pintora. «Mi mujer expone dentro de dos semanas en una galería parisina y hemos hecho este viaje un poco para relajarnos. Ella para extraer ideas del universo distinto que oculta esta interesante mezcla de civilizaciones. Yo, para descansar y leer». Me dice que cuando lleguemos a París, que lo llame: On prendra un pot ensemble. Leo el nombre, su dirección en letra cuadriculada. Vive en el extrarradio, no en la parte suburbial precisamente. Su apellido es alsaciano. También hay una irlandesa en el grupo, pelirroja, muy delgada. Están el informático Gérald y su esposa Sophie, a los que ya he presentado y, con ellos, Jean-Marc y la otra Sophie, menos afables. A estos últimos no sé si los he nombrado. Y la guapa Gladys y su japonés Johnson, los que nos quitaron el sitio y a la siguiente parada volvieron al suyo. A ellos se ha unido el señor delgado y alto de la barba cana y corta, el que no es francés pero lo habla y su acompañante francesa. Esos ocho van juntos a todas partes, envueltos en voces penetrantes y carcajadas. Nos reímos un poco de la avería. Parece que la pieza está al llegar. Pero no llega. Dijeron media hora y mira por dónde. Entramos en la hora tertia de retraso. * La extracción del soplo vital con una fotografía. Dónde está el alma del paisaje y de la gente. Arrollado por el turismo, lo que se ve no dista demasiado de lo que vemos en las ruinas de Hieraclia, Afrodisias o Éfeso. Qué bellos nombres. Hércules, el titán. Afrodita, la seductora. Pablo de Éfeso, el converso. Por ahí marcha asimismo un tipo que es clavado a Boris Becker, el tenista. Está Kenza, la chica de raza negra, con su mamá, que le está haciendo un regalo por aprobar con excelente nota el bac. El checo (no sabemos si lo es pero lo parece) que lleva la enorme cámara con la que va despojando de esa alma a los sitios y a las personas a cada disparo, y que es como un espectro que no se relaciona con nadie ni saluda, como la pareja bien vestida, que sólo por educación me sonríe cuando tropiezo con ella por algún pasillo. Hay un tipo mayor de pelo todo blanco que es un manojo de nervios. Creo que está jubilado. Es un hurón de los comedores que a la menor anda por ahí presente, desde que huele a comida y, aunque sea el último, se las ingenia para ser el primero en servirse y en tragar. Su mujer no puede seguirle el ritmo y se sienta a la mesa a esperar que le sirva lo que le traiga en dos platos bien cargados, cuando hay que acudir al bufé. Hoy precisamente estaba en ese restaurante observando al del pelo blanco en sus movimientos por el gran comedor, detrás de una de esas celosías, un biombo de rejilla de madera en realidad, que a veces encuentra uno en ellos para separar el salón de los lavabos. Esperaba mi turno para lavarme las manos antes de comer. Oculta tras ella, he sorprendido a Kenza en una conversación casi en voz baja. Ella no me veía, claro. Hablaba de ese hombre mayor tan agradable, con su polo de Marsupilami. Comenta que tal vez tenga un principio de Alzheimer, que su esposa ha emprendido un viaje organizado para que ocupe su mente en cosas que lo complazcan y lo hagan reflexionar, le distraigan la memoria. Las migas de las palabras lanzadas al suelo del cuaderno para que en su pobreza algo expresen o alimenten. Me meto en el lavabo y acto seguido me voy directamente al gran bufé, donde me espera ya mi señora. Ella me sirve un poco de todo. Teşekür Ederim. III OCTAVO DÍA DE VIAJE Por las ventanas, kilómetros de campos de maíz por donde no sé si en tiempos se detuvieron los jinetes de Gengis Khan o los de Atila. Pimientos y tomates bajo largas tiras de plástico protector secándose al sol en línea recta. Campos de papas. Gente en las labores de esos labrantíos, con el espinazo inclinado, al atardecer, aún con el calor de las cinco de la tarde en pleno mes de agosto. En el fondo, todo esto de los circuitos forma parte de una película de cine que uno observa en parte como espectador, testigo pasivo, en parte como actor de un guion escrito por alguien ajeno, de antemano, en un papel en el que conoce a gente y prueba comidas no demasiado distintas de las que consume en su propia casa y actúa sabiendo que todo tiene un final conocido, sin sorpresas, dónde a lo sumo se tendrá que esperar a alguien que se quedó dormido o se perdió por alguna ruina o barrio o lo asaltó una diarrea o reventó una pieza del motor del autocar. Ahí va, por ejemplo, camino de una farmacia, alocada en su carrera, la compañera del tipo alto de la gorra y la barba a medio crecer. Por lo demás, esa secuencia será contada como excepcional en su día o en su regreso como lo que fue, un sueño de unos días cargado de fotos, de kilómetros y de cansancio, de risas o de quejas por la decepción, documentos, postales, alguna afección, una crónica de la exterioridad, un paréntesis de imágenes que ayudará posteriormente a seguir viviendo en lo gris de lo cotidiano y a soportarlo, una aventura controlada, sin peligros, en la panza del ómnibus corretón, tragamillas, con un guía paciente y solícito que explica lo imprescindible y es amable y hasta tiene sentido del humor. La Turquie sans effort, sans peine, sans danger. Y sin misterios, añadiría yo. * Un viaje larguísimo a una hora inhabitual por el retraso. Desembarcamos en un pueblo griego en el que las casas que no se ven se caen a pedazos. Arriba he hablado de él y he escrito su nombre. Algunas puertas están abiertas e invitan a entrar al turista y luego hay una señora mayor que emerge de repente y de un salto de algún sitio sombreado, como un espectro que asusta, como si escapara de la nada y se recortara en una realidad que no le cuadra. Es quien la habita y exige el pago de una £ turca por enseñarla y además vende bordados y otros recuerdos entre higueras, nísperos y granados cargados de frutos mediterráneos. Esperaba oculta en la lámina del pasado a el maná caído de los autocares y ahí se materializa. Nos hemos tomado un refresco sentados alrededor de una mesa con sus cojines de rayas impostados. Al final de la jornada, el sol anaranjado cegador y casi vencido, fundidor de las aguas apacibles del mar de Mármara. Cigüeñas. Un ave como esa hubiera despertado gritos de asombro y alegría en otro grupo menos cansado, porque en Francia, ya apenas quedan. Por ahí nadie parece haberlas observado sino yo. Más cultivos. Un autocar aborigen varado en el arcén. La avería parece consustancial al cuerpo y al espíritu de los autocares turcos. Un señor mayor empuja un neumático entre plantas tomateras. Mujeres tocadas con pañuelos oscuros sentadas en el talud de grava, a la espera. Puestos de cerámica y de melones amarillos, a orillas de la carretera, en la tarde soleada y calurosa. Ómnibus devorador de millas y de vacaciones, que va abandonando a un lado la vida real de todas esas personas que aguardan con paciencia el arreglo de un pinchazo. Y yo que las veo y las revivo en mi frágil memoria y las estampo fugazmente en mi cuaderno. * Imagina, querida, que con mi polo de Snoopy y las manos a la espalda, no encuentro el autobús y en el laberinto de mi confusión me quedo en tierra, perdido sin perderme porque ya empiezo a no encontrarme a mí mismo y sonrío y esbozo gestos de títere ante cada bobada que digo o hago, como ayer en Bergama cuando, al bajar del autobús, en que no me percaté de que un auto se acercaba, porque me lo tapaba la parte trasera, a punto estuvo de atropellarme y me pitó y yo levanté los brazos como saludo y sonreí y nadie me vio más que ese señor largo, que no es francés pero que habla francés y que, como yo, escribe en su agenda azul con su letra redonda y ordenada y líneas parejas cosas que en uno de estos días intentaré desvelar con una pregunta: ¿qué escribe usted en esa agenda? Y yo le diré que hago más o menos lo mismo y que dibujo un mapa con el recorrido y que lo hago como terapia. Eray Akyürek, ese es el nombre del guía o algo así, ha dicho. Qué curiosas y extrañas esas maneras que tiene el idioma turco de despertarse y hacerse visible en caracteres occidentales. Precisamente, a través de la ventana grande hacia la mitad del habitáculo donde nos sentamos mi mujer y yo hay algo grabado en letras mayúsculas: GÜVENLIK ÇIKIÇI o ACİL ÇIKIŞ. Qué será eso, seguridad. Una salida de socorro por la que ni yo me salvaría en mis olvidos porque no sabría que eso es precisamente una ventanilla de socorro. Cómo podría saberlo. Snoopy, lo repito, al día siguiente en mi camiseta. Descalzo sobre la moqueta rojiza del autocar, pantalón corto, me levanto para mirar sin mirar. Sonrío. Veo tractores, una lechería. El aborto es libre en Turquía (no dice el guía si se lo paga el estado a aquellas a las que se les ocurriera un día interrumpir su embarazo). También es campeona mundial en cesáreas. Primer centro mundial de trasplante de cabello, que a mí precisamente no me hace falta ni al señor que se parece a Jean Marais. Al tipo de la gorra no se le ve la cabeza, así que no sé. Sin duda, al conductor del autocar no le vendría mal. Un lago pasa de largo por la ventanilla. Cuántos lagos. Una ligera bruma sobre el agua plateada. También islas terrosas. Una fila de cañas pardas apretadas marca la linde o frontera entre unos terrenos de cultivo y otros. Las colinas al fondo, en un velo de calima. NOVENO DÍA DE VIAJE Soy persona a la que se le va la realidad tirada por invisibles caballos asustados que cabalgan hacia un mundo paralelo y del que no hay regreso. Soy yo y soy además el único capaz de describir en mi asombro un viaje como éste. El señor del libro de los surrealistas es músico y su mujer artista-pintora-grabadora. Ya lo he dicho. Me repito. Su arte (de la mujer del músico) es original pero mi mujer ha consultado su blog y a ella no le llama la atención. A mí, tampoco. Lo cierto es que no me engancha. Los he sorprendido antes hablando de campos de algodón. El señor dice que hay un escritor turco muy bueno, cuyo apellido se traduce así, algodón. No conoce a ningún francés que se llame Coton, pero que tiene que haberlo. Con dos tes sí que lo hay, Cotton, un apellido como ese, pero es inglés americano. Y dice que hay un tema de Duke Ellington que se titula ‘Cotton tail’ y que es maravilloso y muy difícil de tararear y complicado de ejecutar. Yo no he sido nunca gran lector y musicalmente no he pasado de ser un seguidor del rock francés, del pop y de los grandes de la canción del siglo veinte, así que tendré que confiar en lo que dice. A la mesa cambiante, en la que se coincide o no con los mismos, un jubilado que jamás pisó el metro en los años en que estuvo trabajando en París, descubre ahora, en la madurez, que el transporte público es lo mejor que se puede utilizar para desplazarse cuando, de tanto en tanto, regresa a la capital. «Yo trabajo en la empresa de electricidad EDF —digo—, y mi señora se ocupa de niños pequeños en un centro especializado (no imaginan en qué tipo, pero casi seguro que no piensan que son de educación bien específica)». Entre unos y otros, las ventanas se abren y se cierran tímidamente, por aquí y por allá. A profesiones, gustos, maneras de ver las cosas, viajes, quizás deseos, comentarios vacíos o no. * No creo que importe demasiado olvidar detalles. Ya dije al principio que este es un relato de trazos gruesos en el que poco importan los pormenores meticulosos (que como tal tampoco existen ni dejan que existan en un viaje de este calibre). Sin embargo, me tengo que detener en Troya, la antigua Ilión, la ciudad descubierta por casualidad como muchas otras, por el empecinamiento de un erudito alemán. No sé quién habrá sido el gracioso ocurrente que ha puesto el caballo feo ese ahí. No oigo el estruendo de las armas ni de los escudos. No veo sangre empapando la tierra. No veo el choque entre dioses, semidioses y humanos sencillamente porque de la Ilíada sólo he visto documentales y películas, pero no me he leído el poema. La señora de la mitología está emocionada. Ella sí se lo ha leído, varias veces, y ve y oye esas cosas que no están a nuestro alcance y no siente el sol que nos pega de plano, el calor reinante cuando pasea entre esas enormes piedras milenarias. Me mira y yo le pongo cara del que intenta expresar complacencia, comprensión, complicidad. Ahora, está hablándole sobre su emoción al señor que ha descubierto el metro como mejor medio de transporte en París. Le dice que es la enésima vez que viene (con sus alumnos, con su marido, sola) y que es la enésima vez que se emociona. Cada vez que nos paramos a ver unas ruinas, no es Turquía lo que vemos, sino restos de Grecia, incluso de Roma, lo que en realidad estamos viendo. Por entonces, estos otomanos ni siquiera eran un tibio sueño de lo que serían mil y pico años más tarde. Esa noche dormimos en Çanakkale. Nos dejaron salir del hotel y fuimos unos cuantos a lo que parecía el zoco, de callejones muy estrechos y lleno de baratijas para turistas. Nosotros no compramos nada. * Hoy toca una travesía en barco por el estrecho. Porque hemos vuelto a cerrar el círculo. Hemos regresado a Constantinopla. Por aquí, sobre las aguas, nuestro papel de viajeros trashumantes vira ahora al de argonautas y nos preguntamos qué es Asia y qué Europa. Qué es mar de Mármara y qué es mar Negro. Bipolaridad de ambientes. Mezcla de atmósferas hoy bajo un sol severo. Estamos en el Bósforo. Las cámaras de nuestros compañeros de viaje tirotean a ráfagas continuas ambas orillas, sobre todo la del checo. Hay desplazamientos de proa a popa, de babor a estribor. Movimiento continuo de todos esos viajeros del autobús que hacemos uso exclusivo de esta especie de ferry. Eso es la fortaleza de no sé qué época y se llama no sé cómo y eso otro es un suntuoso palacio de mármol construido bajo el reinado de tal gobernante, otro sultán. El Orient-Exprés pasaba por ahí, por encima de ese puente. El de verdad, no el de ahora. Aquello es una muralla bizantina y esa de ahí una urbanización de gente acomodada. Estoy empezando a morir de cansancio. Demasiada información apelmazada en tan pocos días, demasiado lugar al que prestar atención en menos de quince. El barco me ha parecido surcar la superficie de las aguas saladas a una velocidad de catamarán bajo un calor exagerado. Mi mujer no ha dejado de vigilarme sobre todo cuando me he acercado a la borda para ver cómo se aplastaba la espuma contra el casco o cuando me he girado a pie hasta la popa para ver cómo esa espuma se parte con el motor en dos direcciones y forma una uve que tiene algo de cola de pájaro marino. Por cierto, las cigüeñas han cedido su lugar a las gaviotas. A pesar del aire fresco que riza las aguas del estrecho y dulcifica el ambiente, nos ha aplastado en el agotamiento tanto bochorno. DÉCIMO DÍA DE VIAJE Ahora estamos en el zoco. El gran bazar de la ciudad, No lo tiraron en su día como hicieron con el estómago de París, Les Halles. Porque aquí no venden productos perecederos, sino otras muchas cosas que en su mayoría ni vienen de oriente ni están fabricadas en el país. Al gran bazar le han cementado el suelo. En él, me gustan las especias en montoncitos coloreados con su nombre pegado a la base y el precio. Son fotogénicas. Las vi en Ankara quizás con más autenticidad. Por ahí observo, en ciertas calles, poco disimulables como si fueran parientes pobres, rincones que parecen todavía ocultos, casas de madera que casi se caen con un soplo, pero que no pasan de ser un espejismo en un centro cada vez más adaptado al turismo y a su voracidad. Ese gigantesco mercado cubierto luce ciertos azulejos en caracteres árabes, que lógicamente no he sabido traducir. En él, es imposible mercadear, algo que yo no sé hacer (ya ha quedado demostrado en mi primera semana con las alfombras). Además, eso del regateo se acabó para todo el mundo por este laberinto. Y nada de liras turcas. Todo se paga en euros. Y aprietan bien y no rebajan. Sobre todo en época estival. Otra cosa es en temporada baja. Hay que escapar del zoco si uno quiere encontrar precios turcos, buscar una ferretería o cualquier otro comercio antiguo para encontrar narguilés y platos de cerámica a mitad de precio de lo que piden en el bazar. Como los puestos callejeros de comida. Y tiene que ser en lugares bien alejados del circuito, del parque de atracciones que se ofrece a los turistas. Y tampoco es tan evidente. Donde estuve buscando un ejemplar para regalárselo a mi mujer, en las librerías de antiguo, ni un libro inteligible. Algunos, sin interés y muy deteriorados, en francés. Francia es el modelo del turco, su ideal histórico, casi político e ideológico, de carácter. Flamea hasta en el diseño de las matrículas de los coches, pero en libros, poquita cosa. Al caer la tarde, cuando salgo a la luz, oigo de nuevo el canto del muecín, pero es a través de una potente megafonía, claro. Y seguro que pregrabado. El autocar nos espera en la gran plaza a la salida. ¿A dónde vamos ahora? A otro libro mío de mi infancia: las Merveilles du monde. Ahí tengo delante una de ellas. Santa Sofía. En su interior rememoro esas imágenes de un volumen que de tanto hojearlo se desportilló como una ventana vieja. Me sorprende la grandiosidad de Santa Sofía. Su nombre sabio. [Cuando entramos en ella, todavía no la habían convertido en mezquita. Seguía siendo lo que fue durante siglos: una iglesia ortodoxa. No sé por qué se han atrevido a arrancarle el sabor de las centurias, por una cuestión de tipo dogmático, de un sectarismo carente de lógica de esos que empujan hoy al mundo]. Y esa de ahí es la impresionante mezquita azul. Me descalzo y me voy hacia el volcán de zapatos para dejar allí mis sandalias, pero les pongo un distintivo de tela de vivo color para recuperarlas: una cinta naranja. La idea es de mi esposa. Un truco inteligente que me permitirá encontrarlas a la primera. Las chicas que van en pantalón corto y los hombros desnudos han de colocarse un largo vestido brillante y gris por encima, como de malla. Llevan capucha y están muy graciosas y exóticas ataviadas así. A Kenza le viene muy bien por el color de su piel. El tipo alto y delgado de la gorra les ha hecho una foto. Desde fuera, la mezquita es un extraordinario laberinto de cubiertas de distintos tipos de color índigo, que impresiona por su esplendor, grandeza y hermosura. * Otro día más en Constantinopla. Me han regalado un nazar, un amuleto protector contra la adversidad y los encantamientos, el ojo turco de la fortuna, que cuelga de las puertas de las casas de muchos de los que viven en este país. Mi mujer ha entrado en una tienducha en la que no cabía un solo objeto más y en la que el vendedor apenas podía entrar y moverse en ella. Casi se lo regala porque le dijo que mañana vendría a comprarle una cachimba. Yo lo voy a pegar en el frigorífico cuando llegue, si es que queda espacio en su superficie para ponerlo. Ojalá me protegiera un día de mis pérdidas de memoria, me dé suerte en mi naufragio. Ese es el palacio Topkapi. Hay una película con ese nombre. Va del robo de una daga valiosísima. Era de esperar viendo esta maravilla de residencia del siglo quince, digno de cualquier sultán que lo habitara. Pocos monumentos he visitado tan espléndidos y majestuosos. Y ahora que lo veo porque está por todas partes, los turcos andan obsesionados con el azul, a pesar de que siempre fue un color cargado de negatividad en la religión musulmana y en sus tradiciones populares, emparentado incluso con lo diabólico, lo perverso y lo traicionero. Aunque quizás por lo costoso de su elaboración a partir de lapislázuli, también se convirtió en una tonalidad que dejaba entrever una más que elevada categoría social en su empleo. Esta misma tarde, me acuerdo ahora, porque acabo de apuntarlo en el cuaderno a mi regreso al último hotel en el que estaremos, de que hemos paseado por el puente Galatta, que algo separa en la ciudad pero no estoy seguro. Quizás Oriente de Occidente. Hemos tomado el moderno tranvía. A la ida, nos hemos sentado con un numeroso grupo del autocar a cenar en un restaurante. Hemos ocupado una mesa muy larga y hemos reído, hemos charlado un poco de todo. Ha sido divertido. A la vuelta, de nuevo, echo un vistazo a los alrededores turbios del hotel, a la luz cobriza de las farolas de metal. Mejor no demorarse por sus calles cercanas a esas horas. Los jóvenes, en esa noche previa a la partida definitiva, andan despreocupados tras las chupadas al narguilé y los tragos al raki [una especie de licor anisado]en el bar de en frente. Me he instalado con mi mujer en la terraza de ese mismo bar. Por arriba, en la fachada opuesta, nos vigila la ventana de nuestra habitación que da a esa acera. Ya es de noche avanzada, calidez agobiante en el ambiente estival. Tomamos un té rojo. El camarero acaba de prepararles a los chicos una cachimba y les pregunta si conocen la historia de la chicha, cachimba o narguilé. Ellos dicen que no. Como si esperara la respuesta, se pierde en disquisiciones sobre su verdadero origen (africano, indio o persa o turco, incluso), el factor de estatus elevado que adquirió con los siglos en la corte, su importancia como medio de relajación, de significativo nexo entre las familias, de charla distendida entre amigos o comerciantes que negociaban cualquier trato, del sabor menos áspero y más afrutado con el que disfraza al tabaco y que se ha extendido por todos los países musulmanes, a lo largo del tiempo. Mientras se pasan la manguera, la chica que acompaña al hombre alto y delgado de la gorra que habla francés y no es muy de chupar de la misma boquilla se enciende su cigarrillo. De hecho, él no fuma. Siguen las carcajadas. Las parejas se intercambian direcciones electrónicas bocanada tras bocanada. Entretanto, una cucaracha bien alimentada y juguetona aparece repentinamente pared arriba. Tiene prisa. Da un salto hacia ellos, trepa por la pata de una mesa y luego, atraída por algo, se pasea por encima de los regalos de Sophie. El insecto se asusta y salta ahora al escaparate del bar. Se resbala. Cae al suelo. Hace emerger un agudo grito de asco de la garganta de las chicas, de las cuatro, en cuanto la ven. Arrastran las sillas. Y luego la cucaracha vuelve a escalar por la pared con sus antenas en movimiento para acabar siendo aplastada con la libreta de las comandas, que el camarero maneja con destreza, a las dos de la mañana. «Creía de todas formas que era más temprano —le digo a mi mujer». Escena de postales orientales con insectos, de jolgorio y de sueño. UNDÉCIMO DÍA DE VIAJE En la mañana, hemos tenido que tomar un atajo hasta el centro, a pie. El avión sale a las tres de la tarde. Nos trasladarán al aeropuerto sobre las diez. Mi mujer ha examinado el mapa de la ciudad y es factible hacer la ida y la vuelta en un tiempo razonable. Queremos ir al centro auténtico para comprar un narguilé. Es un regalo para la hermana de mi mujer, mi cuñada. Lamentable omisión/decisión, la de ayer tarde en la que aplazamos la compra. Camino de prisa. Mi mujer apenas puede seguirme. En nuestro paseo, el barrio de las afueras se transforma en una calle ancha escoltada por tiendas de ropa. Una tras otra. Abiertas desde las ocho de la mañana. Oigo un idioma extraño, veo algunas mujeres de largas piernas que no son turcas, desde luego, frases impresas en los escaparates de vidrio en idioma cirílico. Por mucho que me fijo en esos comercios, no hay nadie en su interior. Hay gente que toma el sol o se protege de él por las aceras, por las calles, con gafas oscuras. Bajo algún toldo, está atenta a sus móviles, pero no se mueve de esas puertas como si lo único que les interesara fuese mostrarse como hipotéticos tenderos. Claxon de autos de gama alta. La calle se estrecha sin un solo comprador por las aceras. Continúa a un lado y a otro la ristra de tiendas de estampados, telas floridas, maniquíes flacos con ropa de poca calidad encima. Doblamos a la izquierda. Tal vez un cuarto de hora caminando, quizás más, y viendo lo mismo. Tenemos tiempo, pero no es de recibo llegar tarde al flete del autocar que nos devolverá al aeropuerto. Subimos una pequeña cuesta y el decorado cambia. Ahora son zapatos lo que se vende (o se ofrece). Pero ese ambiente opresivo se transforma ligeramente, como por arte de magia. Acaba uno de salir de un mal sueño, de una pesadilla tan real como que la hemos atravesado a pie por entero. Y luego se llega a las vías del tranvía presididas por esa oronda torre romana de fielato que parece la de Adriano. En la mente, ese gentío que sale a las calles de Constantinopla, el Estambul moderno, desde la puesta de sol hasta la madrugada en la fiesta inmediata al final del ayuno diurno impuesto por el ramadán. Hemos comprado al fin el narguilé, intentando un pequeño regateo al que se ha prestado con cierta reticencia el señor de la tienda en la que ya no cabe nada y que en la víspera nos regaló el nazar. Y vuelvo con mi esposa por el mismo camino, con la cachimba bien embalada y colgada de una bolsa grande que agarra mi mano. Ahora ese camino entre vitrines, más familiar, lo hacemos con menos prisas y algo menos aprensión. Nos alegramos, no obstante, de dejarlo atrás mientras vemos que alrededor de nuestro autobús, junto al hotel, se agrupan ya viajeros y se apilan maletas a la espera del traslado al aeropuerto internacional que antes se llamaba Yeçilköy y ahora se llama, cómo no, Atatürk. Dense prisa. * El aeropuerto nos recibe con indiferencia. Hay más gente aparte de nosotros. Casi nadie se ha despedido del guía ni del chófer de la calva que aparenta quince años más de los que tiene en realidad, excepto la chica bretona y su acompañante de la gorra, mi señora y yo. La gente se ha metido con la cabeza gacha en las instalaciones aeroportuarias con su equipaje, lo ha facturado, ha pasado el control de seguridad y se ha agrupado por afinidades. Más zombis que otra cosa, hemos ocupado nuestros asientos en un aparato del que no recuerdo nada, ni colores ni tamaño ni tripulación. Una vez en el avión se observa una especie de innegable cansancio producto de la agitación ininterrumpida de once o doce días. Una derrota que duele menos con los ojos cerrados. Durante el vuelo, empleamos una primera etapa para dormir y otra para charlar de todo y de nada. Yo voy terminando este recuento. Por ahí, menos mal, hay risas de los de siempre. Doy un par de cabezadas. No sé dónde me encuentro. Bajamos de los cielos. Aterrizamos con un rebote y un chirrido de neumáticos. Desembarcamos con prisas. Por los pasillos, nadie habla. Junto a las cintas transportadoras, el personal parece fundirse con el reparto y la recogida de maletas, incluso desaparecer metido en ellas. La acompañante del tipo delgado de la gorra y la barba cana a medio crecer se me ha acercado y me ha dicho que le gustan mucho mis camisetas. Creo que me ha señalado que es bretona. La creía parisina. Me ha deseado suerte. Él, con el equipaje al costado, me ha estrechado la mano. Los he visto marchar y perderse entre la multitud. La señora apasionada de la mitología griega recoge sus pertenencias. El tamaño de su maleta parece el apropiado para guardar en su interior un buen trozo de capitel y un par de frisos troyanos o un león hitita. Igual lleva alguno dentro, nunca se sabe. Me tropecé con ella en el museo de las civilizaciones de Ankara. Me ofreció una pequeña lección de erudición, equilibrada, amena, dulce, de cómo se construyó el museo y por qué, de los sentimientos nacionales turcos anclados en una poderosa historia de pueblos invasores, esos británicos y franceses que no paraban de sacar provecho de cachos de historia de un país que no les pertenecía, de cuál era el objeto de aquellos bajorrelieves y esculturas, de su importancia en la historia de las civilizaciones, de la tierra de paso, zarandeada por unos y otros, en la que las vidas humanas y las piedras no valían nada. En mi modesta opinión, es la única viajera que pueda llamarse con propiedad así, que ha entrevisto lo que deseaba, probablemente la sola afición legítima, genuina que le resta a los viajes al extranjero: el disfrute de las ruinas de imperios perdidos. La vi emocionarse en Troya, la de la gran batalla, y en Hierápolis, la puerta a los infiernos, donde tomó notas en un cuaderno verde. Fue de los pocos, porque hacía un calor vertical, que se acercó al estadio de Afrodisias y ahora me sonríe. Luego, me saluda con la mano, me da la espalda y se pierde camino de un bus, un taxi o un coche particular en la gran ciudad, mal llamada Luz, entre saltos del estómago camino del vacío, en el París asfixiado y endurecido del mes de agosto, yunque veraniego sobre el que el sol implacable martillea a su antojo con los golpes penetrantes y sordos de la canícula. Que le vaya a usted bien, que tenga usted suerte, me dice desde lejos también con la mirada. Yo creo que levanto tímidamente mi mano en señal de adiós para responderle. FIN DE NUESTROS SERVICIOS Ha pasado un tiempo, muy escaso desde que salimos de casa. No es la primera vez que viajo, eso está claro. Pero me gustaría gritar en voz alta que nos dejemos de bobadas, que no hay que fijarse en el rigor o la seriedad mal entendida del científico o del explorador o en ese gusto por lo extraordinario que todos llevamos dentro. Pues no hay que olvidar que, si uno recorre el mundo, es, antes que nada, a la búsqueda de uno mismo. En un viaje organizado o en un monstruoso crucero, eso es poco menos que imposible o improbable, ante la escasez de las contingencias o de las adversidades (robos, accidentes, enfermedades, violencias inesperadas, mal tiempo, envites, averías, retrasos, encuentros no deseados), si bien nos pueden aguardar sorpresas como que se nos estropee el autocar o se hunda el barco o que nos reafirmen en qué es eso de la soledad continua, la impuntualidad, la incapacidad enfermiza para relacionarnos normalmente con cualquier otro ser humano (ese tal vez sea el espejo deforme y falseado en que acaba mirándose mucha gente que alberga grandes esperanzas de comunicación, historias de amor, amistades y todo lo demás y al regreso sigue igual de solo y frustrado). No sé con cuál de esos uno mismo me he tropezado yo, pero aquí estoy sano y salvo. Llevo mi cuaderno bajo el brazo y la lista de ciudades visitadas y monumentos descubiertos, todos ellos con sus nombres propios y con las entradas que estaban incluidas en el precio del viaje, pegadas con una pincelada de cola en las últimas hojas. Mi mujer me espera junto al equipaje ya recuperado. Le digo, satisfecho, que el mapa, los escritos y sus pormenores están completos. Se lo señalo orgullosamente con mi dedo índice. Ella sonríe con franqueza. Algo, sin embargo, me desconsuela en lo más íntimo. Sospecho que podría ser mi primer y único diario. Mi camiseta del pequeño Spirou tiene una manchita del almuerzo aéreo a la altura de mi ombligo. Habrá que meterla en la lavadora en cuanto lleguemos a casa. No he llegado a ponerme la de Grosminou, el gato Silvestre, ni la de la Pantera Rosa. Miro a mi alrededor y siento más calor veraniego en el ambiente y peor acogida personal aquí, en la capital, que en las planicies anatolias. Pienso en mi trabajo en el despacho de la compañía eléctrica, que me espera con su mecánica cotidianidad en el gigantesco edificio, los colegas que van de un lado a otro en sus ocupaciones, entre ordenadores, llamadas, contratos y expedientes, y me estrechan la mano cada día para saludarme. Mi café de máquina con ranura y vasito de plástico a las diez, mi almuerzo ligero de doce de la mañana abajo en el bistró modernizado, mis idas y venidas en el autobús mañana y noche, hasta que me llegue el retiro o mi cerebro aguante. Pienso en mi mujer, en sus preocupaciones, en sus idas y venidas en el metro hasta que su cuerpo aguante. En esos niños de los que cuidará hasta las próximas vacaciones en las que ignoro a dónde viajaremos. Tras tirar de nuestro equipaje hasta la puerta de salida, toda la gente a la que hemos visto durante estos días —el de las sandalias con calcetines, Marais y señora, el del pelo blanco, la empleada de joyería y su chico oriental, y un largo etcétera que haría de esto una larga lista insoportable de personajes circunstanciales— se ha dispersado y eclipsado ya hace rato. —Aparte de esos vendedores modernizados de alfombras, del señor de la tienda de cachivaches y del guía, ¿hemos intercambiado alguna palabra con algún turco? —le pregunto de repente a mi mujer. Ella me mira sin extrañeza junto a la cachimba plastificada y dos tubitos de cartón endurecido que embalan las pequeñas alfombras de seda y sobresalen de una gran bolsa, lo que provoca en mi estómago la alarma de una metedura de pata, a pesar de la hermosura de su tejido y de sus dibujos. Por un momento, en un latigazo fugaz, he tenido la impresión de que en lugar de llegar estamos partiendo y de que el viaje se convierte en una especie de rueda que gira en círculo con la que he soñado en mis cabezadas en el avión de regreso. Es, sin embargo, el calor que aprieta cuando salimos al ruido del exterior y abandonamos la mentira del aire acondicionado y miramos hacia arriba y no hay una sola nube en el cielo, lo que me despierta a esta realidad. También lo es ese ruido peculiar, el ajetreo de maletas de todo tamaño y color que entran y salen por la puerta automática transparente, agarradas del tirador extendido por sus propietarios y arrastradas sobre sus ruedecitas. Levantamos un brazo para llamar a uno de los taxis que encabeza una larguísima cola que se pierde de vista hasta más allá del final del estacionamiento señalado para ellos. Bienvenidos ambos a la húmeda, calurosa, impúdica y punzante realidad parisina, parecen gritarme en medio de un estrépito generalizado, mientras acechan a sus clientes, en ese saturado aparcamiento exterior de la terminal de salidas. * * Céline Aubert, especialista en civilizaciones antiguas del Mediterráneo, doctora en arqueología por la Universidad de Nanterre y catedrática de historia antigua del Lycée ‘Alain’ de Le Vesinet, localidad perteneciente al cinturón exterior de París, se interesó en su día por la salud del señor Laurent Houblie. Le pidió entonces a la esposa de éste las direcciones electrónicas de todos aquellos que participamos en un viaje organizado a Turquía y pudieran encontrarse aún en su ordenador o en su móvil. Solamente guardaba dos direcciones electrónicas: la de la propia Céline y la de mi pareja bretona. Con excepción de los dibujos y del trazado del recorrido en un tosco mapa, de las entradas a monumentos y de los tiques de compras, fue así como llegaron a mi poder estos escritos, en una copia escaneada. Ejecutivo que fuera de la compañía nacional de electricidad francesa, Laurent Houblie tiene hoy 72 años y vive a las afueras de la capital, desde su ingreso en 2017, en una residencia para personas mayores especializada en enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Su esposa, Sophie, maestra emérita de educación especial, se ha alquilado, desde que se retirara de la enseñanza, un apartamento por las inmediaciones de esa institución para poder visitarlo a diario. Los médicos encargados de la salud de Laurent sostienen que, en el misterio de la evolución de su enfermedad y con objeto de una hipotética mejora en la pérdida de sus facultades cognitivas (percepción, memoria y lenguaje), pese a que para él su esposa es ya una desconocida, esas visitas cotidianas le son indispensables. En sus desplazamientos, de mañana o de tarde, Sophie Houblie le lleva de vez en cuando en el bolso una camiseta con un personaje de dibujos animados impreso en su pechera y, para leérsela pacientemente a su marido, la presente narración, en los folios escritos de su puño y letra. Estambul - París - Granada,
agosto de 2012 - enero de 2023. por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO Y entonces hubo que destruir y destruir y destruir, Porque fue ese y no otro el precio de la salvación. Yves Bonnefoy Ni una sola ciudad en el mundo, por muy bella que sea, se libra de un callejón que hieda a orines. Gabriel Herzog In memoriam, José Andújar Almansa I Acaba de sonar el despertador del móvil en una habitación en la que cuaja una oscuridad enojosa. Lo apaga con rapidez. Un sueño corto pero profundo le ha hecho olvidar dónde se encuentra. Se da la vuelta en la cama, se cubre con las sábanas y cierra los ojos. Pero con ese movimiento maquinal le viene un recuerdo de la noche anterior. Y, de espaldas al móvil, recompone la decisión en principio amarga que tomó al acostarse: su renuncia definitiva a uno de los mayores placeres románticos, el de viajar. Al mismo tiempo, bajo sus párpados cerrados, observa cómo pasan esos mismos románticos con el sambenito del viaje a cuestas: por el exterior —por el placer de hacerlo, por descubrir horizontes y pueblos no contaminados, por reencontrarse consigo mismos y con una supuesta verdad, en especial a través de Oriente—, o por el interior —por voluntad propia, a base de paraísos artificiales— o, también por uno y otro, involuntariamente, a golpe de crisis de locura, si bien sabe que ya se les había adelantado mucha gente en la Prehistoria, en la Antigüedad, en la Edad Media y en el Renacimiento, impulsada por esas irreprimibles ínfulas humanas del descubrimiento, la aventura, la espada, el destierro, el comercio o la fama. Su renuncia lo es al viaje como salvación, como hallazgo, como revelación, incluso como huida. El hecho de enfrentarse al mundo que lo rodea con visceralidad no tiene objeto. Él busca cierta ligereza, cierta ausencia de entusiasmo. De lo contrario la fractura resultante podría serle demasiado extrema, dolorosa. Aun así, esa superficialidad del acercamiento no impide que pueda reconocer una cierta amargura en lo que asevera, en lo que expresa, en la causa de esa decisión. Tenga razón o no, que cada cual se las entienda con su propia ceguera, con su ignorancia fingida, allá si alguien sigue queriendo caer en la trampa de las apariencias, de aquello que se le ha venido encima al mundo calladamente, como una tormenta pausada, impuesta desde las Alturas —¿necesaria e ineludible?—, con sus síntomas de enfermedad incurable. En este mundo presente se pueden contar con los dedos de la oreja las ciudades que no se han convertido en un triste calco de su vecina, cercana de cien metros o distante de veinte mil km, una sola ciudad que no haya sido alcanzada por esa incurable enfermedad que se denomina estupidez, que no sea ya invisible para sí misma en su identidad manipulada. Pues de un tiempo a esta parte, absolutamente todas ellas parecen haber sido salvajemente manipuladas, más que en toda la historia de la humanidad (excepción hecha de los períodos de guerra) y, con ello, empujadas a lo imaginario, a la envoltura, a la invisibilidad, a la verdadera invisibilidad... Así es, don Italo. Qué finalidad podría tener visitarlas si todas parecen iguales. A saber, y enumera mentalmente: el firme de la calle achatado hasta el hueso; el infinito plano horizontal y su recta inacabable de esquina a esquina; el barrio de siempre prácticamente deshabitado, privado de sus verdaderos vecinos; fachadas con su penitencia irritante, que nunca lo fue, de caja de colores de la infancia; la avenida que luciera adoquín convertida en losa fea e insufrible; el doloroso, humillante y triste escamoteo de las aceras; la proliferación micológica de hileras e hileras de pivotes de metal, como lomos de acerico y la siembra de bolardos redondos o cuadrados de granito, de hierro, de piedra caliza, que pretenden separar una nada de otra nada yerma; la equívoca obsesión por un supuesto orden y la equívoca limpieza de la calzada; la fría delineación de sus parques, desiertos porque ya no nacen niños que quieran o puedan acercarse para jugar en ellos; tantísimo negocio tramposo; la totalidad de lo geométricamente rectilíneo y correcto como imponderable. Él entiende que esas actuaciones, todas ellas reales, no se han limitado a esos dominios urbanos. También la naturaleza protegida las ha sufrido poco a poco, tachonada de tablones de madera, vallas de seguridad y caminos de tierra y gravilla especialmente dispuestos para que vejestorios y chiquillería puedan gozar sin peligros de sus atractivos arbolados, de sus precipicios y paredes verticales, de sus cascadas de encaje húmedo y de sus animales salvajes (si es que los ven); y, en el acabose, para que los más descerebrados abandonen sin escrúpulos esos senderos delimitados para su uso y respeto de zonas más frágiles, salten a un lado y la acicalen con sus inefables, cuantiosos y grotescos hitos —cómo puede haber tantos en las placas rosadas de Arches o en las orillas del lago Titicaca—, roben minerales o se apoderen de plantas exóticas. Exactamente igual a como en su triste y ya lejano día alcanzaron su degradación los litorales marinos merced al desarrollo urbano descontrolado y salvaje, la incesante construcción de puertos deportivos o el propio océano roturado con la tiza espumante de sus monstruosos cruceros, para que sus playas fueran colonizadas por cuadrículas de tumbonas, grasientos chiringuitos, guillotinas en forma de motos de agua, parasoles infectos, y sus ríos agredidos por interminables hileras de canoas, barcas-cisne-a-pedales y otras bendiciones del negocio estival, amén del acné de millones de toallitas infantiles usadas, que torturan sin descanso y repulsivamente sus arenas costeras. Excesivo —piensa o sueña o habla en sueños— sería sostener que desde que Nerval se ahorcara de una verja en la ya inexistente rue de la Vieille Lanterne, hay cosas que dejaron de encajar, de cuadrar, simplemente porque a él le hubiera gustado acercarse a ese lugar por puro fetichismo poético de mitómano de tres al cuarto, pero podría servir como modelo de prestidigitación acaecido hacia mediados del XIX, a partir del cual toda una memoria colectiva del habitáculo es devorada por obra y gracia del urbanismo bárbaro y antirrevolucionario de un señor llamado Haussmann. Al cual, pegado a la almohada, le suelta una pregunta retórica: «¿Verdad, monsieur Haussmann, que todo lo que usted proyectó no fue el resultado de un esfuerzo supremo por modernizar y embellecer París, sino del encargo apremiante de su excelencia el emperador Napoleón III por reprimir cuanto antes, con sus cañones de gran calibre, las comunas de los hediondos barrios insurrectos por los que esas letales y gravosas armas no cabían?». Y otra: «¿Verdad, monsieur Haussmann, que destruyó usted tres cuartas partes del París añejo y seductor que podría haber llegado “intacto” hasta nosotros y que, gracias a lo cual, disfruta usted para unos pocos del dudoso honor de haberse convertido en el triste y execrable precursor de un primitivo pensamiento único?». Para rematar con un aserto: en nuestros días, en el corazón de las ciudades, por fortuna, no penetran cañones, no hay guerras destructoras, señor Haussmann, sino algo más perjudicial, muchísimo peor, que a través de sus caminitos recién despejados, sus veredas recién aseadas, bien a salvo en esta paz consensuada por el dios del capital, ha arruinado para siempre su parte añeja; hordas de hunos llamados turistas, invasores gracias a y para los cuales todo ha sido devastado y falseado, que irrumpen sin cesar en ella en autocares, coches, aviones, trenes y cruceros de lujo. Nada nuevo, ciertamente, pero jamás hubo tantos, tan incultos, atropellados y estultos en su incremento exponencial. Y para que esas oleadas de impresentables con los bolsillos llenos de calderilla puedan malgastarla por sus callejas, ha de haber una idea global en la trastienda, una ocurrencia quizás de un ideólogo-yonqui del dinero neoyorkino —NYC, como símbolo escalofriante de lo cerca que está el ser humano del abismo, sin olvidar Las Vegas, claro—, válida, legítima, factible y extrapolable a cualquier otro punto del mundo civilizado: desde San Francisco a Bergen, desde Oslo a Atenas, desde Ámsterdam a Kioto, desde Constantinopla a Quebec, desde Sao Paulo a Vladivostock... todo parece obedecer al mismo patrón de siga-la-línea-de-puntos, que no es otro que la ciudad como patrimonio del ciudadano, convertida ahora en destino fantasmal de las finanzas, en ruleta forjadora de pasta. Tanto el rodillo, el martillo pilón de lo ideal y sublime ha afectado a las indefensas ciudades que la idea ha acabado, desbordante, por alcanzar a todo el planeta: el Everest, el Taj Mahal, la Ciudad prohibida, el Mediterráneo, Stonehenge, el Pont du Gard, Machu Picchu... La banalidad del hallazgo tejida con una red tramposa y perfecta, dispuesta para que absolutamente todos caigan en ella. Y caen, vaya si caen, y siguen cayendo en esa y en otras redes, como niños inocentes caen en Disneyland París (a donde por cierto no quieren ir los hijos sino los padres en su obligatoria peregrinación religiosa de sus vidas). En la historia de todo este desastre hay una inclinación por plasmar en la cabeza del ser humano toda una abstracción poblada de pájaros escurridizos e inexistentes. Una especie de cántico que lo distraiga del aburrimiento. En el año de gracia de 1843, en el Norte de Europa, entretenimiento cinético y luminoso, de feria estable e inocente, nace un engendro llamado Tívoli, que hasta más de un siglo después no fue imitado por el cascarón de majaderías infantiles e insufribles que se instalaron en Orlando: los parques de atracciones. El detestable centro comercial y sus ríos agredidos, curioso eso de que su origen olvidado, también en el XIX, se encuentre en un estado tan perdido como Minnesota, esa mala imitación de una abreviada ciudad con miles baratijas vendidas en decenas de garitos, que sirve de paseo satisfecho, punto de reunión masificado y ejercicio de libertad consumista, en donde la lejía y su profilaxis aturden al caminante y por la que se pasea, flotante y ovejuno, un homo sapiens que en su desquicie desnortado busca una dicha ilusoria —¡oh, DeLillo! Y qué más. Pues que entre finales del XIX y prácticamente todo el XX emergió el canto a la modernidad, al progreso, justo en el momento en el que se montan esas calamidades que consistían en apiñar todos los avances del mundo desarrollado, sus curiosidades más llamativas, sus prodigios, con a su lado el exotismo de los géneros más lejanos y extraños —si no puede usted acercarse a ellos, se los traemos aquí para que los vea tal y como se le mete la ropa por el hocico al consumidor cuando se la saca a la calle para exponerla—, que se reunían en unos cuantos pabellones modernistas que terminaban por triturar el centro viejo de las urbes o sus bosques periféricos mientras eran exhibidos ante toda una multitud, que vivía en la capital o en la aldeana provincia, porque el futuro estaba ahí, era posible y el progreso sin fin. ¡Ay, ese circo de las exposiciones universales! Y como última etapa qué decir de esos remansos del turismo a resguardo del indígena molesto y mendicante, preservados por barreras y seguratas, como son por ejemplo el Clubmed’, los alojamientos Melià o los ressorts Iberostar, que ofrecen felicidad y sol a cambio de unas monedas. El caso es que, solazados en esa pasmosa mixtura demencial, en el más grosero, ignorante y pueril deleite, el producto se ha acabado colando y luego imponiéndose como excelencia y en especial como ineludible por lo confortable —¿acaso viajar no fue siempre incómodo?—, como se han vendido tantas ideas estúpidas al amparo de la democracia occidental y su parásito el neoliberalismo, como si fueran hojitas de sanalotodo que todo lo curan. Póngase que fue a partir de 1989 cuando, año cero de la era virtual, esa peste de lo urbano falaz, especie de brillo lineal para analfabetos infantilizados, de la estética sin sentido ni forma ni contenido, especulación urbana que conduce a la nada, empezara a filtrarse su veneno, por todos los rincones, hasta alcanzar con rapidez las aldeas más minúsculas. Por todos esos lugares, en la actualidad peatonalizados con un gusto más que dudoso, circulamos sin reflexionar, movemos las patas y el dinero de manera autómata, por ahí por donde en el presente nada queda de auténtico, salvo en contados barrios de contados países, irreductibles galos que aún aguantan, pero que no tardarán en someterse, en ser sometidos. Pensamiento ese que tiene poco de ingenuo: es necesario borrar cualquier huella de lo que antes fuera, acabar con todo lo que pueda ser un recuerdo de lo anterior. Lo viejo como sinónimo de vetusto no vale. ¿No cree que si Pompeya estuviera en Chicago no le habrían arreglado ya los desperfectos? Fluyó, pues, el capital y con él viajaron las masas a mil y un lugar para disfrutar, mientras otros tantos agitaban con salero esos fondos dedicados a las reformas estructurales para hacer de nuestro alrededor un mundo de lindezas sin sustancia, exactamente igual al del centro de las ciudades norteamericanas —en él no vive nadie, reino de la inseguridad y de soledades de ciencia ficción, planeta yanqui— o si apuran, a nuestro cuarto de baño. —Profesor, ese peine lo llevan pasando desde hace lustros también por el lenguaje, por las relaciones personales, por la conciencia, de tal forma que no somos nosotros quienes hemos invadido y conquistado lo irreal, lo aparente, sino justamente lo contrario, lo irreal y lo aparente lo que se ha adueñado de nosotros —cuánta razón llevan aquellos de sus alumnos a los que todavía les da por razonar un poco. Total, no hay que quejarse de vicio, por reconocer que cualquier tiempo pasado fue mejor. Convengamos en que toda época deja la impronta de su pensamiento en la indefensa ciudad, así que por qué, en lugar de darle la espalda a los desatinos, no la jaleamos para que siga la fiesta. Así se ahoguen en su propio agujero negro, en su plan quinquenal del destrozo, en su absurdo, a su pesar limitado. Animemos, pues. Venga, dense prisa en ahuecar los pocos barrios unesco que todavía se resisten a su vaciado, despéjenlos de sus comercios tradicionales, atemoricen y hagan huir a las ancianas, larguen a los jubilados a sus residencias, espanten a la mala ralea —para que llegue otra de bermudas y camisetas de flores o de traje y corbata—, liquiden a los que viven por allí y a su renta antigua, deporten a las prostitutas, a los vecinos de toda la vida, ox. Y bienvenidos sean fondos buitre del alquiler, multinacionales de la usura, airbnbes, alehopes, starbuckes, mcdónales, pizzashutes, burguerkingues, kfchickens y tiendas chics, vamos, llénenlos de una vez por todas con gastrobares y pisos vacíos para esos nómadas con dinero. Acudirán las riadas con su maná circular, claro que vendrán, aunque estén al tanto de la impostura y sepan a ciencia cierta (o no) que una fría y calculada apariencia habita el interior de las murallas y mazmorras de Carcasona. Pero traerán con ellos y dejarán una pasta, que ciertamente no acabará en el autóctono sino en el exterior, aunque queden unas migajas para el residente, mal empleado y peor pagado. Y aceleren, sigan, contraten a un arquitecto sin imaginación y mal imitador de Gropius y compañía, échenle el anzuelo a los pocos antiguos mercados de abastos que quedan —¿queda alguno? —, dejen en ellos cuatro puestos de verduras e instalen locales design. Ya se llenarán de gente elegante al olor de las tapas de foie y el sabor de la tokay, nada más que en cuanto constaten cómo han salido volando esos indeseables mendigos de sus inmediaciones, el nauseabundo perfume a pescadería revenida y sus olvidados aromas a fruta fermentada. Y no olviden rediseñar los puertos de pesca (los poquísimos que resisten), los muelles de mercancías, las antiguas estaciones de tren. Fuera el olor a pescado podrido, ahuyenten a los estibadores irredentos, su hedor a sobaquera, sus poco fiables tatuajes, la grasa y el hollín. Largo el trapicheo de los barcos (a desguazarlos o a montar con ellos un lustroso museo), salpíquenlos con garitos donde se sirvan helados y baratijas made in China y más bares y más restaurantes. Y, no lo olviden, que todo esté terso, libre de óxido y hagan juego, señores, consuman con la misma asepsia con la que ya consumen en sus casas, alguien pasará temprano el balde para dejarlo todo otra vez bonito a su paso. Rien ne va plus. Que la ciudad en su modernura estirada se transforme en el salón de su casa, en la Babilonia de Griffith, en decorado muerto. Y, pese a lo odioso de ese universo de los viajes esterilizados, tan bíos, tan transparentes, tan pulidos en sus recién estrenadas ciudades de cartón piedra, qué diantres, continúen, mutilen aún más sus calles y suban y froten hasta lo albino las fachadas de sus iglesias y catedrales, desháganse de esas humildes aceras romanas, al diablo con esa inutilidad, para qué ese escaloncito en el que se tropiezan los torpes, si la gente no se fija en ellas. Hundan en lo invisible sus caniveaux. Destruyan siglos de historia sin hacer la guerra. Elimínenlas definitivamente, peatonalicen lo malcarado, aplanen, allanen, revoquen sus suelos lisos con hormigón, acaben con los empedrados seculares, para que se perciba mejor el churrete de los refrescos arrinconados y esos chicles fosilizados que son las pecas vergonzosas de esa infame cultura adheridas a él, las esquinas-urinario, la mala conciencia del paso del rulo compresor. Todavía queda una cierta África, partes de Asia, algo de Oceanía y un poquito de América central y sur, sin duda que quedan sitios para rematar todo eso... Adelante, insistamos, no paremos, y acabemos, porque qué es una ciudad sino otro parque temático del que sacar divisas. Que no se nos escape nada, ni pueblo en Teruel, ni aldea en Soria, ni un rinconcito virgen que duerma tranquilo a la espera de esa bendición sustanciosa y su metamorfosis: un parquin, su césped artificial, un tranvía, un teleférico, un galeón por el río, por qué no una autopista por las praderas de Mongolia. Total, por ahí, por esos pueblos que se quedaron sin habitantes de unas décadas a esta parte, mola lo rural, lo rural claro sin campesinos sudorosos, desdentados y con remiendos, sin insectos, sin las tareas ingratas del campo real, de ese del que huyó todo dios en los cuarenta, cincuenta y sesenta, y sin que el patio de la granja remozada huela a bosta de vaca, caca de gallina o cagajones de burro, of course. ¿Dónde está la abeja Maya y su rutilante país multicolor? No desesperen, estamos ya tan cerca, síganme, pasen por aquí, a la vuelta de la esquina, over there. ¡Ah! Cómo se le ocurre dejarlo atrás. No olviden arrancar el adoquín —a dónde lo llevarán—, por temor a que por debajo encontremos una playa —clama al cielo lo que hicieron con el puente romano de Córdoba ya hace, el crimen que están cometiendo con el viejo Montreal en este 2019/2020 en el que se actualiza este escrito y los que se han cometido desde hace treinta años con todas las viejas calles de todas las viejas ciudades de toda la vieja tierra, estaciones de tren, plazas históricas, porque parece que todos quieren una pirámide junto a su museo o un guggenheim de pacotilla entre casas viejas, sin nada dentro. Venga, adelante, para que los zapatos de tacón lo tengan más fácil y las oleadas imserso caminen en paz con sus pantuflas de paño y que todo aquello que resultara más hermoso otrora, sea más falso hoy, y lo que fuera más feo por entonces, ahora resulte espantoso. Acaso crean que él se deja engañar con esa ley y su divisa «eliminación de las barreras arquitectónicas» —qué risa—, esa que sostiene que la ciudad es para el ciudadano y el paseante cuando en realidad, la ciudad en torno a la cual hormiguean ambiciosos cargos públicos, espabilados enriquecidos que exprimen a las municipalidades, multinacionales de la imbecilidad, ideas totalitarias y siniestras, ya no les pertenece. Eliminen, extirpen, destruyan todo al amparo de esa ocurrencia, como si la totalidad de la raza humana se desplazara en silla de ruedas —en silla de ruedas mental, es probable que sí—, mercadeen, demuelan, emulen sin su punto de poesía al preclaro Bonnefoy. Pues, claro que él se hace cargo de que esto no es exclusivo de esta época, faltaría más, quién no se hace cargo, pero tampoco se le escapa que toda esa destrucción embellecida la han madurado bien, no sólo para que no podamos volver atrás, sino para que no podamos huir hacia adelante. Punto cero. Término. Se acabó la historia. Lo que hay es lo que hay, como perogrullada final, en todos los órdenes de la vida, caigan aceras, caigan adoquines, caigan piedras, caigan colores, caiga quien caiga. Y, si no, si no es dando la espalda a todo este desvarío, en la negación de las ciudades sin gluten, qué otra opción puede concederse cuando, por poner otro ejemplo, él se topa con un leviatán de diez pisos soltando amarras y quemando carburante maloliente en pleno Geirangerfjord, paraje grandioso donde los haya, con su pueblecito acosado en la bahía, y unos cuantos centenares más de barcos de esos en la ensenada de esa otra ciudad tan bella que se edificó sobre aguas bajas para evitar precisamente que los buques de gran calado la atacaran por mar —habla de lo que era Venecia—, y miren ustedes por dónde. —¿Lo recuerdas? —le comenta un compañero—. Yo pasé por allí el día en que murió Cortázar. Fue en febrero de 1984 y había nevado y la ciudad tiritaba bajo una túnica blanca y recuerdo que me comí una bolsa entera de cantucci porque no tenía dinero para otra cosa. —¿Aún vivían venecianos en ella? —Sí. Creo que apenas unos cuantos, no lo sé. Solo sé que precisamente ahora tirita bajo las sirenas de los cruceros y el oleaje destructor que se desliza volteando gondoleros expuestos a esos embates e inundando con la perversidad de sus bucles marinos enrabietados la plaza San Marco. Dicen que van a cobrar por entrar en ella. El colmo. No he vuelto a poner los pies allí, desde entonces. Ni pienso ponerlos más. Y oye la voz atiplada de un par de alumnos: —Oiga, profesor, al fin he estado en Berlín. —Y yo, por fin visité Edimburgo. —¿De veras? Isla Mágica, Terra Mítica, Warner, Disneyworld, Futuroscope, Oceanográfic, Tibidabo, La Villette, Fuji-Q Highland, Luna Park, Alton Towers, World Trade Center... ¿Dónde estuviste en realidad? Porque todos vivimos o viviremos de aquí a nada en una jaleosa y neoniana prolongación de Freemont Street, con sus locuras excéntricas, de un artificial Cabo Norte y su inerte hormigón, desde el que presenciar pagando un peaje el sol de medianoche, de una Muralla china llena de runnings en donde para colmo se tropezó un verano con el vecino de en frente, de una elíptica y viejuna ruta 66 más muerta que nunca... La sandez por ir en busca de una Ítaca feliz que no existe, el aburrimiento, las prisas, la imitación de los antiguos aires de la nobleza y de la alta burguesía, la necesidad de ocupar las vacaciones en un lugar determinado y vestirse con ellas porque no viajar y volver morenitos es de depresivos y pobretones, colocar la equis en la casilla he estado aquí de nuestra-agenda-de-las-cosas-por-hacer, para luego poder narrarlo con el edulcorante añadido de la anécdota (inexistente si no es la pérdida de las maletas). Y el descanso. ¡Anda que irse de vacaciones a descansar junto a miles de impresentables que atiborran un playa apestando a nivea, con lo bien que se está en casa! —Los folletos, profesor, los folletos también tienen parte de culpa, lo que vemos en la foto de la agencia de viajes y en la publicidad televisiva y también esos falsos documentales, emisiones con personajes conocidos por espacios naturales protegidos, que son propaganda, una guía turística para incautos e ignorantes. Ahora que cae en ello: quizás esa terciada realidad tomada al asalto de lo que nos venden los turoperadores —esos inventores del viaje del todo a cien, de la semana en Mallorca con pensión completa y vuelo incluido por doscientos pavos y que viva el hooligan, sus litronas y sus saltos por el balcón camino de la piscina vacía, acaben dando como consecuencia esos autocares que aparecen de la nada y vomitan a su rebaño en la cáscara de un monumento para luego conducirlo a un lugar repleto de carteras de piel y de ceniceros de metal, comercios por donde un tipo martillea el culo de una cacerola de latón «como antaño» y otros curten pieles; y, en seguida, lo desvían a otro lugar donde una señora distraída y adormilada ante un telar sólo se sobresalta como un muelle cuando la sorprende la entrada de esa marea estúpida de gente anestesiada y de inmediato se pone a interpretar su papel con diligencia para empezar a tejer a mano con hilos de seda y a hacer como que los transforma en alfombras, y más tarde lo llevan hasta donde los tipos que fabrican falsas joyas y hacia los falsos mercaderes de especias y los falsos ceramistas y los falsos jaboneros y hacia el espectáculo en directo de una saltarina danza masai, una rueda de peonzas derviches, un tablao flamenco, y tempranito a ver el cuello alargado de una mujer jirafa, a viajar un par de horas en globo o encaramarse a un cinco mil con un sherpa made in China. —Apúrense —dice alguien con una acreditación de don importante colgada del cuello—, que apenas nos queda tiempo para ir al zoco. Y ese zoco resulta que está limpio y ordenado. ¿Desde cuándo un zoco estuvo limpio y ordenado? ¿Bromean? Un turista es una persona que hace cientos de km para hacerse una foto delante de un autobús. Eso es. Muchas gracias, señor Pagnol. —De repente, llegan malas noticias desde las estrellas, desde Lisboa, Manuel —lo que faltaba—: la están lavando de su decadencia, de sus azulejos resquebrajados, de sus papeleras repletas de inmundicias. Al final, acabarán por secuestrarle su luz, como a Roma, cuyos encantos eran la piedra, la mugre, los escombros dislocados del Imperio y miren cómo la dejaron de limpita y dispuesta. II De nada vale tanta jeremiada enredada. Por eso, se despabila por completo y vuelve al principio, a cuando su móvil sonaba sin parar y lo apagó y se dio la vuelta, con apatía. Serían las cuatro y media de la mañana. Con enorme esfuerzo, saca los pies de la cama. Se incorpora. Da unos pasos en la oscuridad. Se aproxima a la ventana, descorre el visillo y echa un vistazo. Aún es de noche afuera: farolas encendidas. En el hotel, ni un solo rumor. Empieza a vestirse, recoge la cámara. Y cree no haber hecho ruido, pero ella se desvela y le pregunta: —Pero, ¿qué hora es? —tira de las sábanas hacia arriba y se cubre los hombros—. Te he oído hablar. ¿Es que has estado charlando? ¿Con quién? ¿Qué haces vestido? ¿A dónde vas tan temprano? —tanta pregunta. A Praga, a una Praga que nada tiene que ver con la que él hubo visitado veinte años antes, tras la caída del Muro —cuánto daño está haciendo la caída de ese muro que no termina de venirse abajo de una puñetera vez y cuyas ruinas, y dice bien ruinas, vinieron a desplomarse malhadadamente hacia el Oeste y no hacia el Este, al contrario de lo que mucha gente cree. —Voy a dar un paseo por el puente Carlos —lo dice en voz muy baja—. Igual me acerco a la plaza de la Vieja Ciudad y luego volveré camino del castillo. Tomaré fotos al amanecer. Y si ves que tardo, vas al restaurante del hotel y desayunas cualquier cosa. Quiero acercarme a Kobylisy. Quedamos por el centro. —¿Kobylisy? ¿Qué es eso? —El barrio en el que atentaron contra Heydrich. —No sé quién es ese —farfulla ella, medio en sueños—. Vaya unas horas. Debes estar chiflado —y luego, con un movimiento desmayado, le da la espalda a él y a la ventana por la que no penetra aún la luz, para seguir durmiendo. Probablemente, pero así pretende hacerlo, sin pesadumbre e incluso con placer. De modo que termina de vestirse con rapidez, deja la habitación, cruza el recibidor, con un joven recepcionista adormecido y medio escondido tras el mostrador que no levanta la cabeza cuando lo atraviesa. Cierra con tacto la puerta de doble hoja, sale a la calle y se planta en unos cuantos pasos en el hermoso puente. En él no hay un gato que pueda incomodarlo y, entonces, el frescor de la madrugada le envuelve el alma. Traspasado por esa frescura se siente casi en paz, aunque siempre es complicado quitarse de encima la caspa de la frustración. Y con el madrugón, no cabe duda de que ha conseguido evitar el calor pegajoso del mediodía veraniego, obviar al tragafuegos de turno, sortear al vendedor de baratijas, al cuarteto de músicos tan impecablemente vestido, al pringoso saltimbanqui, a los ridículos danzarines, al tipo de las marionetas, al churrero impostor —narices tiene que haya un tipo en la República Checa que venda churros, porras o tejeringos—, al mamarracho que va vestido de caballero medieval y encima cobra por posar con uno en las fotos, al bobo embadurnado de plata que parece flotar por arte de magia en su estructura de metal tramposa, las mantas de todos aquellos desgraciados que mendigan unas monedas a cambio de un colgante disparejo, triste Bohemia. Y se ha librado de la masa de salamandras bípedas apelotonada por doquier, sí por doquier, que apenas acierta a moverse o lo deja moverse por un lugar que tiene pinta de escenario teatral, deshuesado y lleno de ruidos inaguantables. Y, cómo no, se ha librado, aún recogidos como patas de zancudas, de los toldos: barbarie de los toldos, malditos los toldos, mueran los toldos, prohíban esos toldos que han linchado Sarlat, Gante, Cracovia, Brujas o el Gamla Stam o cualquiera otra bella ciudad o barrio de nuestro mundo o, ya que estamos, pensándolo mejor, no, que sigan poniendo más toldos y más toldos hasta que cubran las ciudades con su oprobio absoluto. Y ha escapado a la persecución implacable y a la visión funesta del miserable trenecito, que no está rigurosamente vigilado y que es como el certificado de defunción del viajero o del paseante. Y se asoma al brillo sombrío del Moldava, que otrora viera deambular desde sus aguas tanto aristócrata con coraza y a caballo, tanto nazi, tanto rojo resignado embutido en su tanque invasor, tanta apariencia, y se demora en verlo fluir en su levedad soportable, con las luces de las farolas derretidas por su superficie, para sentir la brisa lenta y húmeda que parece llegar desde la remota Moravia y que barre su rostro de recién levantado. Y da un paseo tranquilo y toma fotos de cada esquina, rincón o fachada cuando repara en una silueta de su muy admirado soldado Schwejk —sí, sabe que a éste también lo han reclutado para el sector turístico, como a Joyce en Dublín o a Cervantes en la Mancha, pero quién de esos bergantes aborregados lo reconoce, ha leído sobre él, sabe quién es—, sin prisas, en una quietud absoluta y desbordante de egotismo stendhaliano, y traspone la calle sin vehículos, incluso con el peatoncito en rojo (!), sin rastro de esas importunas chicas uniformadas de azul eléctrico y camisa blanca con prospectos en las manos que lo asaltan a uno con la promesa de un edén de mentira. Y luego continúa hasta la preciosa plazuela lateral donde está el enorme reloj, sin aglomeraciones, sin el tormento de unos cuantos codazos en las costillas y camina por la calle en la que vivió Kafka (no el museo, otra) y se detiene a la entrada para observar su puerta de madera, cerrada en ese instante, impecable y barnizada de brillo como un ataúd, que acoge en horas de apertura otra tienda para turistas (!), y quién sabe si no habrán eliminado algunas de sus cucarachas con un buen chorreón de insecticida. Llega entonces a la amplia y despejada plaza y vuelve sobre sus pasos de nuevo a través del puente y casi cuando empieza a haber gente de verdad, ilotas que madrugan a esas horas para mantener en funcionamiento todo el tinglado, presta atención con placer a uno de los primeros bucles de sol que rozan apenas el lomo de esos tejados y campanarios centroeuropeos que tanto le gustan (a ver, que alguien espabile de una vez y arrase también los tejados —las cubiertas, Manuel, las cubiertas—), y callejea en dirección al castillo hasta acabar en la calle Neruda —la del checo, no la del chileno— y de repente se tropieza, hacia la mitad de la cuesta, con una señora, que parece estatua, sentada en un taburete plegable de madera, instalado sobre el estrecho escalón, delante del único comercio abierto a esas horas, con su cartel de funeraria acristalado que resalta en una fachada a la que no hace mucho le han revocado de blanco unos cuantos desconchones, persona madrugadora al igual que él, solitaria, junto a la sombría entrada sin puerta a la que impide el paso una escoba en reposo, pues quizás acaba de barrer y de fregar el suelo y todavía no es posible el acceso, una señora que lo mira pero sin un movimiento, sin un saludo, y a la que él observa de soslayo mientras la ve, piernas cruzadas, sostener un pitillo encendido entre dos dedos de su mano derecha, por lo que puede advertir que la estatua se mueve y fuma y, entonces, él atraviesa la calle, y se enfrenta a esa imagen, a esa fachada y, con prisas, levanta la cámara, prepara el encuadre, enfoca y dispara, tomando una instantánea con pudor, con el recato medroso del que distrae el vino de misa consagrado en una capilla, y en su turbación no se atreve a echarle un vistazo breve a lo que el azar graba en la pantallita, por vergüenza, cree, porque aunque pueda faltarle calidad, se conforma con que sea genuina y, muy pronto, quizás, pase igualmente a formar parte de un pasado irreconocible. Y, en el preciso momento en el que se vuelve para escabullirse, huir rápidamente de ella, patearse unos cuantos barrios camino de Kobylisy o retornar al hotel a través de una ciudad que falsamente despierta —¿cómo puede despertar una ciudad que no existe?—, como si hubiera leído sus pensamientos, la señora se quita el cigarrillo de la boca, baja la mano y, en la niebla de una bocanada de humo perezosa, acierta a ver el esbozo de una cómplice y casi inapreciable sonrisa. Praga, julio de 1994 y agosto de 2011 Granada, agosto de 2011, 2019 y 2022. Esta anti-crónica de viajes, relato o ensayo novelado está dedicado a mi abuelo Cristóbal, quien navegó de Málaga a Marruecos para combatir contra gente que no le había hecho nada y poder defender así los fosfatos del conde de Romanones y de otros tantos nobles a los que nunca les dio por trabajar o luchar por lo que, decían, era su patria; a mi padre, Juan, que viajó durante un tiempo de Cádiz a Canarias, en barco, y durante toda su vida en tren y auto, para vender menudencias y poder sacar a la familia adelante; a mi tío Rafael, su hermano, que acabó en la Legión extranjera y surcó el Mediterráneo desde Marsella hasta Argelia y luego desde Argelia hasta Saigón, para terminar muriendo sin causa alguna en la guerra de Indochina; a Byron, Byung-Chul Han, Cendrars, Conrad, Ibn Battuta, Kerouac, Mac Orlan, Nerval, Marco Polo, Rimbaud, Segalen, Stendhal, Sterne, Stevenson, Supervielle, viajeros, escritores, cronistas y navegantes... Y a Salgari, creador de Sandokan, de quien, dicen, nunca se alejó de su casa más de 50 km.
por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO Y allí quedó, indiferente, todo el mármol... I Bastaría con poner la punta del dedo índice sobre todas esas fachadas agrietadas, desplazarlo levemente hacia adelante, justo con una ligera presión, para que todo el conjunto de casas, calles y avenidas se viniera abajo, en un atronador y polvoriento derrumbe. Son éstas impresiones de Lisboa y de sus rincones dolientes, a la luz del sol oblicuo y cobrizo, que se derrama por el horizonte recortado de sus cubiertas de tejas rojizas. II A Lisboa bien le hubiera gustado ser, si es que no lo fue, la metrópoli que surgió un día de la imaginación homérica de ciertos poetas ebrios —ni uno de ellos jónico—, fruto de una creación mítica sobre un lugar, según afirmaban entre los efluvios de sus frecuentes, porfiadas y escandalosas cogorzas, donde atracó, cierto día de galernas, un despistado Odisseo. Le hubiera gustado que, adormecida bajo el peso de los ondulados barrios del presente, descansara aquella primera colonia galaica llamada Olisipo u Olissippo, que fundara el héroe legendario, quien, a continuación, con su navío indestructible, se largó con viento fresco hacia su querida Ítaca, por ahí por donde se largan y desaparecen todos los que a ella llegan: la masa de aguas terribles y saladas, que a su costado nunca duerme y está plagada de monstruos y náyades. Si bien, lo más inteligente sería sostener, para su tristeza infinita y amarga desilusión de ciudad a trasmano, que sus primeros habitáculos de piedra y retamas, conformaron en círculo una especie de villorrio, un castro fenicio-púnico, con menos de epopeya y más de hambre, humo, miseria y negrura, tal vez de procedencia tartesia, que nada tuvo que ver con Ulises y que, en cambio, fueron celtas o incluso primitivos indoeuropeos, quienes malvivieron, junto a la desembocadura del río Tajo, del alimento que éste les ofreciera, y quienes lo bautizaron como Allis Ubb. De lo que no cabe ninguna duda, leyendas apócrifas aparte, es de que la romana Olissipo, Lisopo, Ulyssipo, de piedra tallada, reconstruida, ordenada, bien diseñada, invariable y casi eterna, con su puerto de mar y su actividad pesquera y comercial, existió. De ella, dio detalles concretos el geógrafo gaditano Pomponio Mela. Y la prueba está en que sus vestigios aún pueden ser visitados por sus entrañas, pues ni el gran seísmo del dieciocho acertó a acabar con ellos. Heredera suya, asentada sobre sus cimientos, con sus murallas y su gigantesco castillo, fue la fortaleza musulmana Al-Ushbuna o Lishbuna, rescatada del imperio de los moros por el cristiano don Afonso Henriques, primer rey de un Portugal ya independiente, allá por la alta Edad Media. A partir de ese momento, su topónimo, de origen desconocido, tan obstinado en su formación, por lo poco que cambió con el tiempo, evolucionará hasta convertirse, finalmente, en Lisboa en nuestra lengua y en lengua portuguesa, Lisbonne en francés, Lisbon en inglés, Lisbona en italiano, Lissabon en alemán, neerlandés y el resto de lenguas nórdicas, incluido el islandés. III Por su emplazamiento, Lisboa es ciudad relegada, esclavizada a sus cadenas tenaces de niebla atlántica, abandonada a su abrazo acuoso, a una inflexión olvidada y grisácea que serena a su gente y a los pájaros del interior, despertados a la primavera, o a las esquivas y afiladas aves marinas, siempre grapando sus cielos. Como Sintra, Lisboa perdió un día la gravedad terrestre, porque sobre ella planeó una infancia lenta que quedó al descubierto, sin disfraces, en sus aceras en mosaico, losas de panales aceitadas, repechos con la cicatriz en metal curvado de un oscilante y amarillo o verde tranvía que parece no tener cristales en sus ventanas, en la higiene mendaz que, en ella, no es felonía sino cualidad auténtica y específica frente a la de otras urbes, ese jubileo de lo que semeja dejadez pero que es decadencia regia y, en derredor, un rumor oral de palabras cascadas, donde la ese palatal toma el camino de una che, en un giro susurrante, como la brisa del delta. Lisboa guarda un polvo perenne de dos dictaduras en sus azulejos y pórticos y en sus adoquinados disparejos, en sus aceras y en la ronquera acuchillada e insegura de esos tranvías cuando trepan por sus lomas, ciudad de postración vulnerable, que voltea sus vergüenzas al aire, sin pudores, pues nada tiene que demostrar, pues su aristocracia ni es apócrifa ni se ha recién enriquecido, pues su burguesía no lo es de tres al cuarto y sin maneras. En ella, sorprende la naturalidad con la que los años pasan y no pasan, arrinconados, sin dañarla porque ya está dañada. Por su laberinto, sus estrechuras, amo esas papeleras colmadas de desperdicios. Con ello, amo la desfachatez de no querer esconder lo que se es, mostrar con inocencia tanto lo que se posee como lo que no se posee. Amo su provisionalidad, sus maneras de no estar, aun estando, en este mundo, con esas coloraciones que despiertan de repente y se renuevan a veces en su languidez: ocres desconchados y cargados de polvo, rosas agotados, azules que tienden al gris y malvas desangrados en coágulos desleídos y avejentados por el sol, como versos sueltos de Eugénio de Castro. Así, por sus calles, es posible sentir cómo se desprende el aroma de la ropa limpia y tendida, de esos cordeles arqueados por su peso que cuelgan de ventana a ventana, en telas modestas y sin brillo, las frutas que se pudren en una maceración de unto ácido por las esquinas, la acritud de sus mohos invadiendo sus zócalos, los efluvios a la salazón poderosa del bacalao en las tiendas de cualquier barrio. Pues, en todo ello, en definitiva, no media traición a la memoria, sino su primitivo anclaje. IV Lisboa, trozo de Iberia callado y olvidado por los hispanos, ciudad a la que han obligado a mirar hacia el océano porque nuestro imperio le dio, hace siglos, la espalda —la frontera hispano-lusa representa ni más ni menos que la columna vertebral compartida de dos hermanos siameses que no se hablan—, competidora marítima a la que ignoramos desde mucho antes de Tordesillas y a la que se despreciaba porque sus habitantes eran comedores de abadejo, calzaban alpargatas agujereadas y hablaban en un idioma grumoso, más sonoro que el nuestro y casi más bello, capital de un país que nos perteneció por alianzas imperiales, pero de la que posteriormente no quisimos saber nada, pues eran descendientes, no de visigodos romanizados, sino de suevos, más amantes de la humedad y del arado que de la espada y de la púrpura, y dirigieron además, desde antaño, menos por venganza que por abandono, sus miradas hacia la pérfida Albión. Lisboa era la capital del hermano ibero, pequeña y atrasada, que nos causaba cierto embarazo por su pobreza, pero de la que, en realidad, recibimos una verdadera lección de historia, una bofetada, ante la que se nos hubiera debido caer la cara de vergüenza, pues un año después de que yo pasara por allí, sus ciudadanos acabaron con todas las de la ley con aquel tirano de decenios, ellos que eran esclavos y lograron llegar a la orilla antes que nosotros, a quienes se nos murió por sí solo el dictador en la cama. V —Para venir aquí hay que dar la vuelta —me dice un chico que interrumpe mis pensamientos, mientras me sirve un imperial en la barra de un bar antiguo, tan antiguo como la propia ciudad, por la rúa Atalaia, y unos buñuelos de bacalao que al metérmelos en la boca, humosos, crujientes, me hacen casi llorar de alegría. Yo pienso en que las dos últimas veces que entré para visitarla lo hice por Ayamonte y, la primera de todas, por el Rosal de la Frontera. Y, en cualquiera de los casos, había que atravesar, mucho antes de la existencia de las autopistas, una selva de alcornoques o de eucaliptos cortada por una nacional en mal estado y, luego, un interminable camino a través de extensas marismas, casi sin final, hasta llegar a la capital, la única capital que se sabían sin dudar los alumnos de la escuela en la que yo aprendía a leer y a escribir. —Hasta que construyeron el puente y lo bendijeron con un Cristo de brazos abiertos —añado yo—, como si esto fuera Corcovado. Ese puente que cuelga sobre la bahía, vanguardia de una San Francisco menor y europea, salta al vacío como un tobogán de feria para planear sobre la parte este de la ciudad y cuando uno lo toma, previo pago del peaje, parece volar y no caer y, al mismo tiempo, caer y no volar. Y uno viaja con el estómago enganchado al precipicio acuoso que se nos ofrece por debajo, antes de que su armazón de hierros se funda entre las casas de la ladera izquierda del estuario, sobre ese cóctel medio dulce y medio salado, dos partes de río cálido y dos partes de océano glacial, que sus primeros barrios apretados siempre degustan fresquito, pero con desconfianza. Y, tras tanta lejanía, se penetra en esa ciudad en la que no estoy muy seguro de que sus habitantes quieran que los alcen del suelo y, sin embargo así lo están haciendo muy a su pesar o en su ignorancia reservada porque ya nada queda de aquel Alfama que conocí en los setenta y que era como la mitad de Lisboa. ¿Cómo va a quedar algo de verdad por allí si le están arrancando la rareza y revelación que es su pavimento? VI En realidad, justo es reconocerlo, no me encuentro por entero en la Lisboa de hoy, sino en la de los setenta. De cuando Alfama era Alfama y el Chiado era el Chiado y no ese orden de calles recompuesto, esos apartamentos ya vacíos que se llenan en temporada con un bárbaro invasor que no nació por esas callejuelas. También estoy en la de los años noventa y un poquito en el barrio de Benfica de los sesenta, de cuando una pantera devoraba defensas corriendo veloz por un campo de fútbol, de cuando, para mí, Portugal era el atlas de la infancia que me compré para las clases de geografía: o alto Alenteixo, o baixo Alenteixo, Tras os Montes, o Algarve, de don Bartolo y de don Antonio, mis maestros. Y aunque visitaría años más tarde Batalha, San Vicente, Nazareth, Coimbra, Oporto, prácticamente Portugal al completo, tanto ciudades como país acabaron fundiéndose, en una sola entidad reunida, en Lisboa, con todo lo que la envolvía: literatura, historia, gastronomía, arquitectura, lengua, sonidos, colores, olores, sabores... «Acuérdate de cuando viniste aquí por vez primera —me dice una voz—. Todavía vive gente por ahí que lo recuerda, compañeros adolescentes. Qué evocaciones guardaste del año anterior a la revolución de los claveles. Del periódico monárquico español que compró aquel seglar, que nos acompañaba, años antes de que lo ordenaran sacerdote sin tener estudios de teología, sin haber pisado siquiera un seminario, mientras paseábamos por Marqués de Pombal (artífice de la reconstrucción de la ciudad tras el gran terremoto), y que hablaba como un pontífice de aquel cambio de carteras en el consejo de ministros, que sentía como a golpe de estado encubierto. Fue de cuando tu cuerpo aún no se había alargado y tu sexo no guardaba la proporción adecuada a la fragilidad casi infantil de todo lo demás, antes de pegar el salto al vacío del vello y de la adultez». Y todo te ha venido a la mente, en una décima de segundo, porque los que te lo dicen al oído, muy bajito, son esos taxis de color crema y esos otros taxis de carrocería lacada de negro y techumbre verde, que se desploman a gran velocidad por la cuesta de esa avenida descendente y que, cuando los observas, parecen los mismos de siempre, los de entonces, ahora más viejos. «Por ese tiempo te guardaste en el bolsillo un puñado de fotos en blanco y negro y la crónica futura de tu paso por la ciudad y por todos aquellos sitios que visitaste, junto con el aire inclemente que soplaba y barría la explanada de Belem, de cuya torre afirmabas era el casco de un barco de mármol medio hundido en el estuario por culpa de su enorme calado, la impresión de que toda la ciudad era un formidable monasterio de los Jerónimos de estilo colonial, exiliado en sus afueras, la cortedad de las luces de las farolas que iluminaban las calles en la noche, el dulzor y la textura del hojaldre sublime de los pasteis de nata, la felicidad de conocer un país extranjero, tan cercano, tan igual, tan diferente, entre carreras juveniles y pantalones de campana y risas de despreocupación, porque tenías toda la vida por delante». Por ese tiempo ellos eran menesterosos y nosotros nos creíamos ricos y paseábamos aires de superioridad. Vestíamos mejor, la peseta era más fuerte y sus precios, tercermundistas. Una peseta, dos escudos y medio —¡habrase visto qué nombre más hermoso para una moneda! No hablábamos su lengua y ni siquiera teníamos la deferencia de preguntarles, ni la intención de hacerlo, si hablaban, si entendían o no la nuestra, soberbia con la que uno se dirige a los que cree pobres breves que, limosneados por turistas con un mejor poder adquisitivo, nos miraban por su parte como a iguales, sin pleitesía. Y, sin embargo, tan cierto era que los lisboetas nos entendían a la perfección —capaces de hablar varias lenguas y manejar mucho mejor que nosotros el francés y el inglés, familiarizados con unas películas extranjeras, que ellos no doblaban—, como que nosotros éramos incapaces no sólo de bucear en sus palatales, sino de soltar una sola palabra bien articulada en portugués. Y la Lisboa que me queda, de entonces y de los noventa, son las procesiones del extrarradio con sus vírgenes minúsculas y sus niños de Dios de escayola, casi robados a una mesilla de noche, con los dedos rotos, seguidas de una decena de fieles, como una lejanía de esencias amazónicas, de negrura angoleña, de amargor de las colonias. Me quedó la ciudad que invita al recogimiento y a la meditación y al folio en blanco en sus pastelerías, de las que si por uno fuera no saldría jamás, especialmente huyendo del relente de la desembocadura, del húmedo estertor gigante que exhala el río Tajo sobre el mar. Sus bollos dulces y especialidades tan ricas como su café, del que recuerdo en esa adolescencia no haberlo degustado mejor (pestañeos de brebaje oscuro que remitían a la sangrada Angola o a la aislada y remota Mozambique o al añorado y selvático Brasil), consumido a sorbos extendidos, minúsculos y placenteros, como su afrutado chocolate caliente. VII Amo la Lisboa en la que poca gente recae, la de los subterráneos romanos, la del ensordecedor reclamo de los pavos reales en las proximidades del castillo moro, la de Cándido aterrorizado y saltando entre sus escombros y buscando culpables, la de la piedra secular de su Camoens, sepultado en una tumba tan sobria como su carácter y su epopeya, la de las novelas de Queirós —a uno de cuyos descendientes conocí por casualidad en una céntrica joyería de Dijon y fue entonces la distante Dijon de la distante Borgoña, sin que yo lo quisiera, la que me transportó otra vez a Lisboa, a la cercanía de sus aguas jenízaras. Amo la Lisboa desmembrada, enredada y entristecida de solemnidad de Lobo Antunes. La de la lenta figuración, si uno insiste en vivirla, por sus calles adoquinadas, de una vida heterónima de Pessoa. La de su historia discontinua que, como el Guadiana, aparece y desaparece, con sus momentos puntuales, menospreciada, actriz de reparto, desatendida al borde del océano (no es mar, el Atlántico) y tutelada por una armada de galeones enemigos con la que, ante el abandono de su hermana española, no tuvieron otro remedio que firmar un tratado de no agresión y mirar luego hacia otro lado. —Qué querían, ¿que muriera de soledad? Lisboa de tranvías como fantasmas que se ahogan por las cuestas, la de la sorpresa del árbol que da sombra y que uno se encuentra allí donde no lo espera y la de los restaurantes de arroz de marisco y bacalao a las cien recetas, con su falta de maneras turísticas, sus tubos de neón de Cardoso Pires, alumbrados dos horas antes de que yo tuviera por costumbre cenar. «Cómo puede ser que estos lisboetas no coman a la misma hora que nosotros, si forman parte de la península». Y, entonces, los dueños, los que servían, esperaban comprensivamente, educadamente, sin una queja, sin un reproche, sin la mala cara de ciertos energúmenos que uno encuentra en algunos garitos franceses, a que terminara mi plato, con más ganas de echar la persiana de metal que otra cosa, porque sabían que éramos visitantes malcriados, que íbamos a contrapié con nuestros horarios de guerra y de juerga y que éramos capaces de tenerlos en pie sin clemencia, sin cortesía, hasta las doce de la noche, horas de bruja. Ellos lo saben, pero no nos señalan, que la ciudad a esas horas luce una bruma fantasmal y que ya se retrajo sobre sí misma, sobre un punto central que nosotros desmentimos, negamos, rechazamos con obstinación, y que quedó sola. —No pida usted un primero y luego un segundo, no podrá con los dos platos —me aconsejó, y le hice caso, hace décadas, un camarero, cuya cara con perfecto bigote negro jamás olvidé—. Servimos una guarnición abundante y una ensalada con el plato único. Además, tendrá que dejarle usted sitio a un dulcecito en una cafetería antigua del centro. Ese centro adorable que se deja invadir por numerosos pedigüeños a los que la policía no molesta, entre los que la recurrente manera de dejar el miembro cercenado o a medio crecer, defectos de nacimiento o accidente, a la intemperie, enseñar la desgracia para cobrar por ella (de algo se tienen que vengar en la vida), a la mirada compadecida del que da y que a veces se transforma en aversión, está por encima, en las antípodas, del pobretón inmóvil y la cabeza agachada que coloca su vaso de plástico o su gorra raída en mitad de la calle, letanía del que reza y se arrastra en silencio. Y cuando la vigilancia se relaja, algo que parece corriente en la ciudad, en un paseo, bajo los árboles de cualquier alameda o parque —Jardim da Estrela, Eduardo VII, Monsanto—, oye uno en silbido de serpiente el ofrecimiento del hachís, a cada metro recorrido. VIII —A Lisboa no le queda otra que la salida atlántica —interviene de nuevo el chico del bar antiguo, al que parece divertirle el que me arruine el paladar y la lengua con otro exquisito buñuelo recién frito, éste aún mejor que el anterior, una tapa que haría que nos sonrojáramos en comparación con algunas de las nuestras, sobre todo en el precio. Da gusto que interrumpan así mis lecturas, mis notas, mis pensamientos. Navegantes, creo que a eso se refiere. Y es que Lisboa sueña con Tartessos, la busca por sus laderas. Mira asimismo a la desaparecida Atlántida, de la cual tal vez no sea sino un simple arrabal que se libró de dos cataclismos, su mensaje postrero en la era presente. Puede que por esa razón heredara un carácter tan inclinado a lo irremediable, a lo efímero y eventual, a la indolencia. De su ancho océano, arriba también el alimento, la lluvia, esa tonalidad tardía del sol, la niebla, las aves marinas que la sobrevuelan en punta sobre un cielo esponjoso, la sempiterna e incansable humedad, la melancolía, los navíos extranjeros, las cartas de navegación con sus argonautas que viajan en naves de quilla imitación a las agujas de los monasterios manuelinos, el género de las Indias, los piratas, las tempestades, los vikingos y otros invasores, y forja su carácter, la suerte, la desgracia, el azar, los nubarrones, la lluvia fina, el juego, la palabra callada, el conjunto de la existencia, la muerte... Esa Lisboa de los inmigrantes, sus nuevos descubridores, que habían de llegar a las Américas, tras el escalón del mar, a Asia, a África, para no regresar nunca más y para colocar muy lejos un trocito de azulejo; que habían de pasar por toda Iberia para participar del maná europeo y volver después, en verano, a buscar el auténtico trocito que ahí abandonaron, durante años y años, en largas filas de coches con matrícula extranjera, que todo lo bloqueaban con sus temerarios conductores, para los que el código de la circulación era y es un trámite, un mero acertijo que habían de aprobar lo antes posible para poder conducir como enloquecidos por carreteras que no merecían ese nombre; inmigrantes con el indestructible vínculo de la sangre atada a la ciudad que se derrumbaba sobre el Atlántico, finis terrae, esa morriña del que nunca partirá de verdad y que dejaba una dolorosa cicatriz en las entrañas, una sensación de vacío y desánimo no sólo en ellos mismos, sino en aquellos que se quedaban y que sentían en su partida como un dolor propio, del indefenso. IX Lisboa es un apartamento de techo bajo y vigas abombadas del Barrio Alto, en el que uno se acurruca con un libro abierto y papel y lápiz y escribe o dibuja y mira por la ventana en un baño de luz a fuego lento, para espantar la espesura de los días que pasan, la lluvia que cae y ese silencio afligido de las tardes que mueren y que nosotros desconocemos porque somos muy salados y tenemos muchas fiestas y nos gusta el ruido y en absoluto el mal tiempo. Hasta que nos damos cuenta de que Lisboa es quizás una Roma con menos colinas que naufraga y se ahoga, empujada por un enorme río, no en el Tíber sino en el Atlántico. Esa ciudad de la catedral que queda al lado, obviada y a contramano y cuesta abajo, o cuesta arriba, según se mire, porque tiene otras cosas que ofrecer. La del elevador de hierro, que un día fuera monstruosidad de metal incrustada en su corazón y ahora es engendro integrado. La ciudad que es como una ola más del océano que de pronto se transforma en una dureza de casitas blancas, grises y rojas, amarillentas, resultado de una sacudida sísmica inapreciable, isobara de piedra iluminada por el albor de la tarde más hermoso del mundo, ciudad de pergamino que ardió en un desastre de proporciones bíblicas, ciudad de las pendientes, que no gustan al foráneo, que viene a otra cosa y se topa con la realidad de tener que trepar constantemente, en un esfuerzo que no está dispuesto a hacer y claudica y se sube a un maldito trenecito. X Con el transcurso del tiempo, Lisboa fue y es fado —lamento el manido y desgastado tópico— permanente que fondea en marea corta a sus orillas. Es modernismo en el ambiente, belle époque, una línea de paredes tapizadas de papel pintado que imita al terciopelo, una cornisa neoclásica, un baluarte a punto de caer de un soplo, una inexplicable e irresistible pariente ciudad centroeuropea, ubicada donde no se la espera. Lisboa son laderas como de favelas y sigilo, un sigilo de aquella que no quiere llamar la atención, pecar de indiscreta o de donosa, una ciudad que no desea que le quiebren su cadencia, vaya a ser que se desmorone a pedazos con estruendo. Lisboa es toda ella un mercadillo de baratijas, de minucias, como el mercadillo de viejo de cualquier otra ciudad de la tierra, pero con trozos de mosaicos seculares y loza coloreada, de un encanto azulado o grisáceo. Y cachos de silencio. Lisboa me remite a los olvidados LPs, llamados vinilos y resucitados por los hipsters, cuyas primeras y milagrosas ediciones menudean por tiendecitas minúsculas, insospechadas, y parecen acabar de ser impresas por una compañía discográfica, que ya desapareció; me remite a las librerías atestadas de pilas y pilas de volúmenes acáridos y amarilleados a precios de saldo, en las que uno encuentra obras extraordinarias en papel que, con un ligero empeño, podrían ser leídas directamente en su propio idioma, sin su traducción y sin pena. Esa es la ciudad que busco, la de las tiendas armadas con un abanico de olores a arenque por donde escapó un mandarín que era diablo. La de la fortuna de Gubelkian o la desnudez del convento del Cormo y sus asas gigantes, ruinosas y descarnadas que dejó como cicatriz el siempre indeleble y vigente gran temblor. Es esa nata montada del Arco de la rúa Augusta, elegancia sorpresiva entre general declive, la del recuerdo profundo de un hipódromo, el destierro de un zoo y sus rinocerontes, la del vino añejo, la del frango frito, la de la comida flotando en aceite hirviendo que se transformó en tempura allá por el Japón, la de los recuerdos casi olvidados de un misionero cristiano que partió en tiempos hacia unas remotísimas islas Molucas. De Lisboa, no rectifico lo de vulnerable. Me apasiona su vulnerabilidad, el equilibrio inestable de otros tiempos, esa labilidad que juega a su favor, y ante la que cualquier desmán destaca ignominioso, a destiempo, contra temporal, en su contraste, como una vil alarma más acentuada que la que asalta otras urbes. Lisboa era el último refugio antes de que el gran disfraz de loseta cruel y rasurada la igualara a las demás ciudades del mundo, el que resistía frente a esos barnices perniciosos e irracionales que se empeñan en imponer desde arriba, ese ''mantengan el rumbo limpio, absurdo y asesino que se les ordena'' de otras latitudes, la última barricada firme de los románticos que disfrutan con las fachadas desconchadas, con sus pedazos de metal de bronce oxidado, hechos verjas y estatuas, y su gres resquebrajado del diecinueve. Tal vez la ventana a ese océano que es huida y ruina, sea asimismo su salvación, quién sabe. Aún se tropieza uno en ella con algún rincón secreto en el que se siente seguro, a espaldas de lo inadmisible. Porque Lisboa, es la garantía de los solitarios, de los melancólicos, en la que uno siempre se halla ciertamente o a espaldas de la enorme masa azulada de agua o a espaldas de ese otro país y continente que la ignoran, siempre a la espera de un gigantesco maremoto que la sepulte para siempre. Y ahora que lo pienso, ahora que la observo, sólo superficialmente, que es como se nos permite ya observar, con las tropelías, con el pensamiento cruel que se ha cebado con ella, es posible que su auténtica liberación, ave de las cenizas, no llegue de verdad, sino con un nuevo terremoto. Lisboa, junio de 1973.
Ronda, marzo de 1992. Granada, abril de 2010. por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO Búsqueda no es necesariamente sinónimo de creación. Gabriel Herzog Soy un argonauta del soplo. Zéno Bianu Quien oculta a su loco, muere sin voz. Henri Michaux Corría el año 59. Rollins (1) empezó a pasearse de una punta a otra del puente, por su sector peatonal, con la boquilla entre sus labios, asintiendo con la cabeza a medida que soplaba y movía de arriba abajo y de abajo arriba el arco de su saxo, para marcar el compás, mientras largaba aquellos fraseos larguísimos, interminables. Dicen que al anochecer. Los paseantes que acertaban a tropezarse con él de vuelta a casa o camino del trabajo nocturno, los automovilistas que iluminaban de repente aquella silueta en un fogonazo con el capirote luminoso de sus faros, pausaban su marcha, abrían sus ojos y aguzaban sus oídos preguntándose quién podría ser aquel tipo de raza negra y mentón de guardaespaldas, quien, con una tozudez a prueba de meteorologías, inagotable, tocaba el saxo sin descanso semana tras semana; para quién tocaría por aquellos lugares, qué podría perseguir aquella música, ¿intentaría colmar lo que para él se había convertido en un paréntesis espiritual a la búsqueda de equilibrio emocional, una permanente exploración de su blue note (2) particular, acaso escrutando en ella el infinito, lloviera, nevara, hiciera sol o tronara? Después de un largo interregno sin grabaciones, ausente de los clubes y de los estudios, alejado por deseo expreso de cualquier evento público o privado, tres años, lo que para otros músicos hubiera significado la muerte en vida, real o artística, desconcertado por lo que por entonces acarreaba Ornette (3) en un cacho de plástico, consternado por el enorme desafío que suponía el Kind of blue (4), Rollins se había exiliado para encajar tan duros golpes y para poner orden en su cabeza. Y, sin embargo, a pesar de su denodado esfuerzo por intentarlo, no terminaba de hallar un nuevo espacio sonoro. Resbaladizo, burlón, se le escurría, sin duda, por los cables de aquel puente de oxidado metal colgante, el de Williamsburg (5), el más hermoso de Nueva York, hoy día pintado curiosamente de azul. Porque no era un necio, ¿sabría Rollins con toda certeza que la nueva senda, la que él había cubierto en un tiempo y luego abandonado, había sido ya irremediablemente ocupada y lo que era peor, balizada, por Coltrane? JC no solo había encontrado un camino —un camino de verdad, único, sin trampas— y había perfeccionado un sonido, sino que él en sí era el sonido. Rollins probablemente lo intuyera desde que grabara en 1956 un disco en su compañía, el de los tenores y la locura (6), y se diera cuenta de que su propia música, en comparación con la de JC, estaba empezando a despedir, a pesar de su inequívoca destreza y energía, de su avanzada tradición, un aroma a añejo, a ese polvo de talco rancio al que huelen la ropa y la piel de los ancianos. También habría caído en la cuenta, porque tampoco era un zopenco, de que Coltrane había de ser el último; Rollins había descubierto que, como músico total que era, JC amenazaba con cerrar por sí solo, no ya por su revolucionaria manera de tocar el tenor sino por el alcance de su obra compositiva, el bucle y, con ello, todo lo que el futuro le pudiera deparar a esa música de los demonios. El jazz, por entonces desenfrenada evolución, fusión de fusiones, capaz en su vorágine de fagocitar y transformar cualquier otra música o innovación en algo caduco en escasísimo margen de tiempo, no solo elevaba su cabeza con el soberbio y original impulso de JC, por encima de toda la tradición, por encima del pájaro incluso (bop y post-bob incluidos), sino por encima de todo aquello que habría de venir, tanto como decir que Coltrane era alfa y omega, principio y final, renacimiento y muerte, tanto como decir que a partir de él, todo lo que viniera no sería sino puro desarrollo de lo que él inició o dejara inconcluso. Rollins sabía que se había quedado rezagado ante tanta sacudida, que le habían echado la pata. Poco restaba ya por expresar, por soplar o, peor, por innovar. Entonces, ¿qué añadir si se acercaba el the end, tras su punto final, tras su coda de cierre, si ya estaba todo dicho o predicho? Aun así, con ese retiro, él siempre albergó la esperanza de no pasar por un continuista, un clásico que hurgara en las raíces del bop para estirarlo un poco más. Qué hacer. ¿Mantenerse o imitar? Él intentó con valentía buscar otra salida, otro camino. One entrance, many exits (7). Si algo había de existir, sin duda, siquiera un pequeño resquicio, él lo encontraría y por ello perseveró, insistió. Cosas de la condición humana. Por el centro del puente, pasaba la línea férrea, el metro. La percusión de aquel estremecimiento ensordecedor sobre los raíles, que ahogaba sus solos, le dolía aún más a Rollins. El insistente recuerdo de un tren, un tren azulado (8) había irrumpido en sus dominios, hasta ese momento bien plantados, con una fuerza locomotriz tan imparable que lo había arrastrado todo por delante: su época anterior, en su caso, su persona incluso y, cómo no, también todo aquello que él seguiría tocando sin cesar sobre ese puente como un poseso en el caso de que no llegara a lo que deseaba, tan lleno de potencia como siempre, pero con un eco tan insignificante que parecía quedar a años luz de lo que componía y desarrollaba en los escenarios el nuevo maestro. Coltrane, en definitiva, había desenterrado con el concepto de su música una especie de santo grial que era a la vez resurrección y fin de los tiempos en el jazz. Rollins, músico de categoría, por su parte, no tenía esa capacidad genial, pero aún habría de grabar excelentes álbumes para Impulse!. Por desgracia, aquejado por aquella conmoción, como si de un catarro crónico o de una fiebre pertinaz se tratara, la ulterior deriva en que desembocaron sus paseos por aquel puente —el traje del free no le sentó nada bien porque eso eran cosas que Albert Ayler se encargaría de ilustrar algo mejor—, aquello contra lo que luchaba a contracorriente y buscaba, sin encontrar lo que deseaba o esperaba, se daba de bruces contra aquello que ya poseía: su propia, personal y estupenda música. Todo llega. Y, una vez concluidos los paseos y sus monólogos sobre el East River, transcurridos esos tres años de cura, Rollins regresó al fin a una escena que nada tenía que ver con la de 1959, lleno de brío y frescor y novedad, en 1962, año en el que JC se une a Dolphy (9) (otro que tal bailaba), convencido de lo que tenía que hacer, para grabar y publicar un magnífico disco, que se tituló precisamente The bridge [El puente] (10). Y fue en ese preciso momento cuando aparecieron los críticos, hasta ese instante agazapados en un silencio expectante, y una parte de sus seguidores; y allá en manada se le echaron encima, estupefactos, irritados y con las manos en la cabeza para reprocharle que no sonara como Coltrane, que no siguiera sus designios, su hoja de ruta (probablemente este álbum y su crítica, y no el puente Williamsburg en sí como lugar de búsqueda catártica, serían la causa de la prolongación de por vida de su obsesión y de sus fijaciones). Desgraciados. Cómo iba Rollins a sonar como Coltrane. Por qué. Él tenía su sonido y su estilo. Hubiese sido tanto como pedirle a un mal imitador de la política —y Rollins no era un imitador ni mucho menos— que recreara los discursos de Churchill; a un escritorzuelo —y Rollins era brillante escritor de partituras: ahí están estándares como ‘Blue seven’, ‘Airegin’, ‘Oleo’, ‘Sonnymoon for two’, para confirmarlo— que escribiera otro Quijote, otra Ilíada u otra Odisea; al integrante de una murga carnavalesca —y Rollins era grandísimo intérprete e improvisador— que se reencarnara en Bach, casi tanto como intentar encajar a tornillo clasicismo en barroco... En este 2020, Rollins festeja su noventa cumpleaños. Sigue soplando como si en ello le fuese la vida. De hecho, da la impresión de que no ha dejado de hacerlo desde sus tres años en el puente, de que no se ha bajado de él, con el traqueteo del metro a su lado y su enérgico sonido continuo brotando enloquecido de la campana de su tenor, hasta el punto de que, irritante a veces, se ha convertido en un disparatado perseguidor de otro perseguidor que lo precede. Pero Rollins ha de saber que en su fraseo, en sus solos, hay algo de mudez, de acabamiento, por muy profundos que quiera hacerlos parecer en su extensión; ha de saber que la revolución musical en el jazz pegó un brinco con Parker (11) (el primer perseguidor) para despertar de nuevo con la sacudida de Coltrane; Rollins ha de saber que él navegaba entre ambos como un enorme transatlántico que nadie habría de hundir y que la caprichosa trayectoria de la bala por la que el genio se siente tocado, a él lo esquivó; ha de saber que por mucho que indague, busque, experimente, ensaye, sería imposible pegarle otro volantazo, definitivo éste, a la historia del jazz; que su carrera a punto estuvo de quedar sepultada allá a finales de los cincuenta con la irrupción volcánica de JC y su lava de ideas infinitas; que sus idas y venidas desde ese instante se asemejarían menos a un recorrido inteligente que a un pataleo del niño que pretende a toda costa llamar la atención de sus padres; que su lenguaje posterior estaría abocado a resbalar por una ladera llena de hierbas húmedas en la que al final esperaba el fango de la indiferencia o el aplauso de un público melancólico, a precipitarse por un purgatorio de notas salvajes y desquiciadas, por un campo de asfódelos atronador y próximo al infierno, a ese infierno que no tiene nunca escapatoria y que se llama vacío, una deriva logorreica sin asideros que él inició a partir primero de su propia música —la buena— y posteriormente a partir de otras músicas exageradamente vanguardistas —el free del que hablábamos más arriba— o vergonzosamente comerciales —¡ay, tanto calypso!—, importuna, insufrible, en la que su tenaz búsqueda pretendía y pretende disfrazarse de acto comunicativo y, lo que es peor, de creación... En cualquier cosa con tal de fingir que no uno se da por enterado y de que cuando él todavía estaba ahí, en su cumbre, un enorme paso hacia adelante (12) lo había sobrepasado en su pasmo... En cualquier cosa con tal de no dejarnos escuchar como valiosa contrapartida esa pausa, ese estruendoso silencio que, tras el desastre, se impusieron a sí mismos Schönberg o Miles... Y ahí sigue... Y así sigue... Y sigue... Y sigue... Rollins... Insistiendo tercamente en borrar de un plumazo... Con esos repetitivos estertores... perpetuos y hueros... Su fructífera y envidiable primera etapa... Recorriendo su puente (13) sin parar... Sin encontrar la salida... Sin entender o entendiendo que él era otro eslabón... Tan válido como su maestro Hawkings (14) (aquel al que algunos dicen faltó Rollins al respeto)... Otra cosa completamente distinta a JC y no menos legítima y preferida por muchos profesionales del saxo y conocedores de la historia de la música... Ave fénix que quiso ser... Y se extravió entre tanta nota innecesaria... Cenizas... Inextricable selva virgen... Desvarío... Y así... Al fin y al cabo... Por qué no decirlo... Como él... Rollins... no hace sino (per)seguir a gran parte de los artistas... De una u otra suerte... Así también... Porque ocurre en todas las esferas del arte... Frente a los grandes innovadores... Frente a los clásicos... Tanta querella vacua... Sigue... En sus limbos obsesivos... En su ceguera sin escapatoria... Él con la música... Los demás con su palabra y su papel en blanco... Su piedra virgen y su cincel alzado... Su pintura y la gama silenciosa de colores ante el pincel extraviado... Así... No puede haber otra explicación... Remeda... Sigue calcando Rollins la actitud... El comportamiento indescifrable... De la gran mayoría de los creadores... NOTAS (1) Sonny Rollins (1930), uno de los más grandes saxos tenores de la historia del jazz, creador del magnífico corte ‘Blue seven’ (del disco Saxophone colossus), sigue en activo.
(2) Consiste en bajar un semitono el tercer y séptimo grado de la escala pentatónica mayor para lograr un efecto musical diferente. Sería la nota característica que da color al jazz. También es el nombre de uno de los mejores clubes de jazz de Nueva York y, asimismo, el de uno de los mejores sellos discográficos de su historia. (3) Ornette Coleman (1930-2015), el ‘harmolódico’ autodidacta, solía tocar un saxo alto de plástico (de color blanco). Sus primeras composiciones fueron todo un anticipo de la feroz vanguardia de mediados de los sesenta, propia y ajena. (4) La que está considerada como la obra cumbre del jazz, Kind of blue, fue grabada en dos sesiones, el 2 de marzo y el 22 de abril de 1959 en Nueva York, para el sello Columbia. Fue publicada el 17 de agosto de ese mismo año y planteó la superioridad de lo modal (las composiciones se basan en escalas o modos en lugar de acordes) en el jazz. El trompetista Miles Davis, que contó con la ayuda inestimable del pianista Bill Evans, comentó que el resultado final había sido un intento frustrado de revivir los ecos lejanos de su infancia. Participaron en él los músicos Julian Adderley, al alto; John Coltrane, al tenor; Winton Kelly, al piano (solo en uno de los cortes, más inclinado ese al blues que a lo modal); Paul Chambers, al contrabajo, y Jimmy Cobb, a la batería. Sobre su génesis existe abundante material bibliográfico y fotográfico. (5) El puente de Williamsburg, con algo más de dos km de longitud, se construyó en 1896 y fue renovado en 1990; une el barrio neoyorquino de Lower East Side con el barrio de Williamsburg, en Brooklyn. (6) Tenor madness (Prestige, 1956) es el título del álbum grabado a modo de justa musical por los dos monstruos del tenor de los cincuenta, el que ya estaba allí como un bisonte, Sonny Rollins, y el que hacía su aparición como un búfalo, John Coltrane. Había en ese álbum como un intento de hacer resurgir la porfía entre dos opciones, dos estilos, dos vías que ya veinte años atrás protagonizaran Coleman Hawkins y Lester Young, salvando las distancias y sus distintas concepciones musicales, claro está. (7) Mal Waldron (1925-2002), pianista. (8) Blue train (1957) es el título del único álbum de Coltrane para el sello Blue Note. (9) Eric Dolphy (1928-1964), excelente multinstrumentista de corta vida que pretendió hacer natural el salto del be-bop al free, fue celebrado por su personal y discordante fraseo con el clarinete bajo. (10) Tras su retiro temporal, Rollins publica, en 1962, The bridge, un trabajo al que injustamente se le reprocharía el que ignorara los avances de la música de John Coltrane (1926-1967) y por lo tanto no se recreara en el sonido de este. Lo que persigue con denuedo cualquier músico de jazz es poseer un sonido propio, distinto a los demás, identificable en cuanto toca. Rollins ya tenía el suyo, y muy maduro, cuando Coltrane comenzó su ascenso en la escena jazzística. (11) A Charlie Parker (1920-1955), genio indiscutible del jazz, lo apodaban Charlie Chan, Yardbird o Bird [Pájaro]; Julio Cortázar, gran amante y conocedor de esa música, lo homenajeó en su relato El perseguidor (1959), bajo otro pseudónimo, el de Johnny Carter. (12) Giant steps (Atlantic, 1959), el fenomenal disco de Coltrane que habría de presentar un verdadero terremoto en la historia del jazz. (13) Curiosamente la palabra puente da nombre a un interludio musical con el que se conectan dos tramos de un tema y con el que se puede eludir la monotonía, crear sorpresa o llegar al clímax para dar o no paso a su desarrollo final; no todos los temas lo tienen; al decir de los expertos, el más famoso e impactante puente fue el que creó Charlie Parker en el tema de Ray Noble ‘Cherokee’, con el que aseguran da comienzo el bop. (14) Coleman Hawkins (1904-1969), apodado Bean [frijol, judía], otro grande del jazz, creador de la llamada improvisación en su instrumento (el solo de ‘Body and soul’ de 1939 es de escucha obligatoria para todo aquel que desee acercarse al jazz como aficionado o curioso) y de una forma de entender esa música y que constituye los cimientos del saxo tenor tal como lo conocemos hoy en día; fue al saxo lo que Armstrong a la trompeta. |
ARTÍCULOS
El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO
LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|




































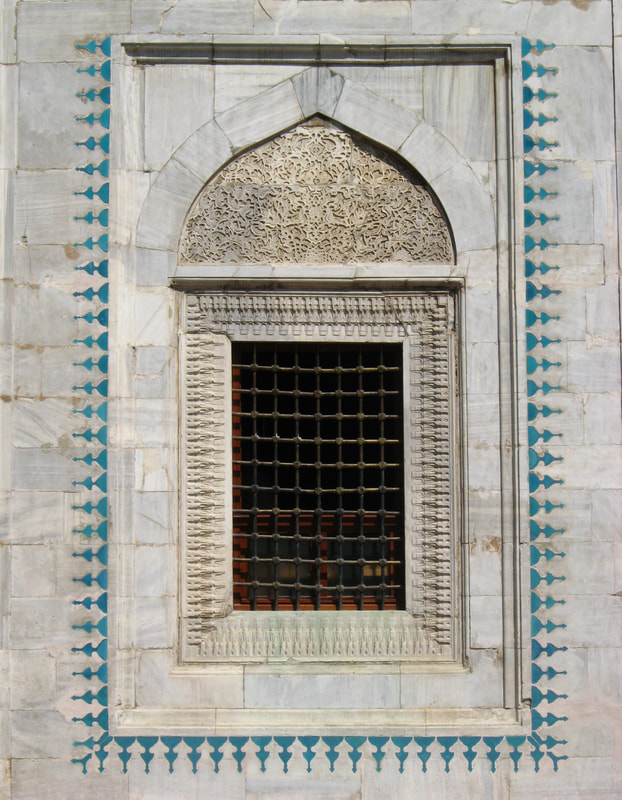















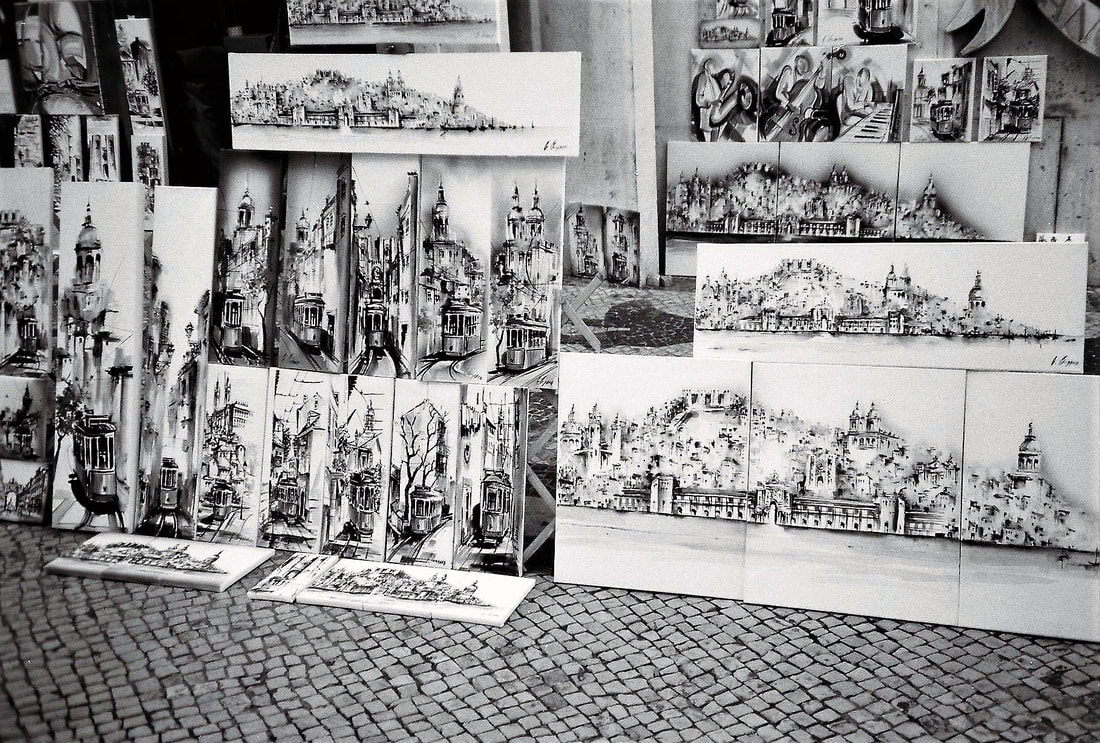
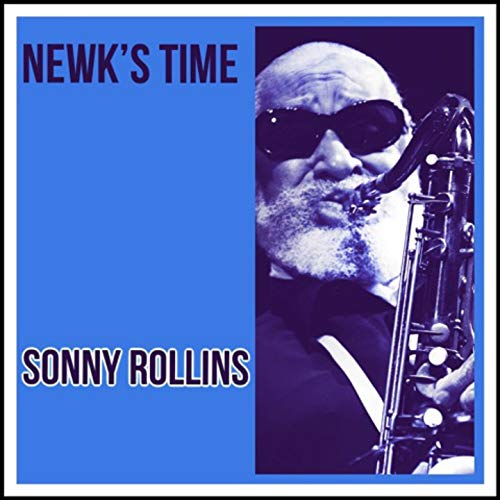

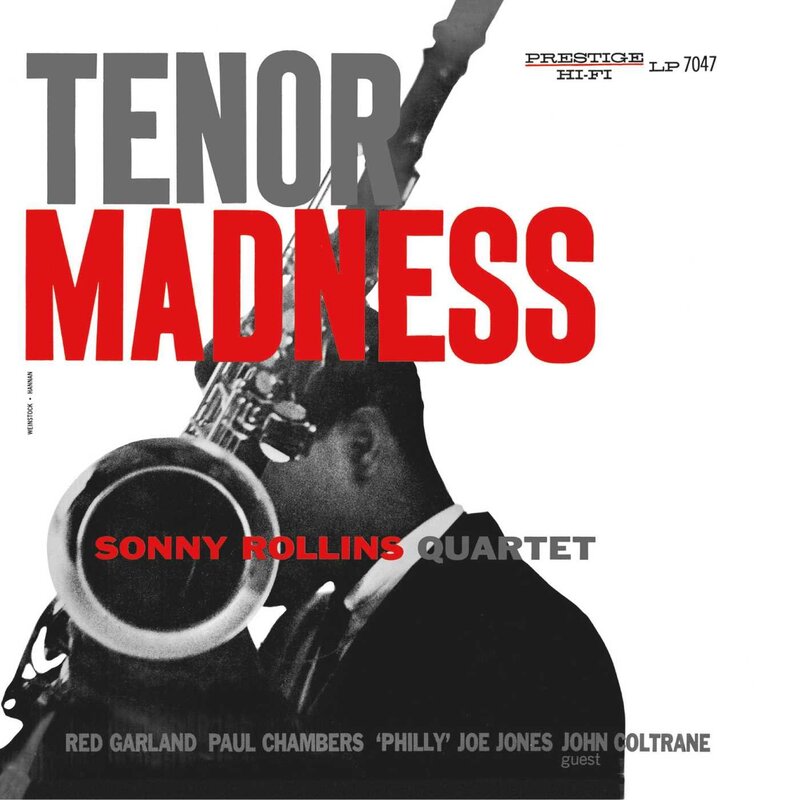
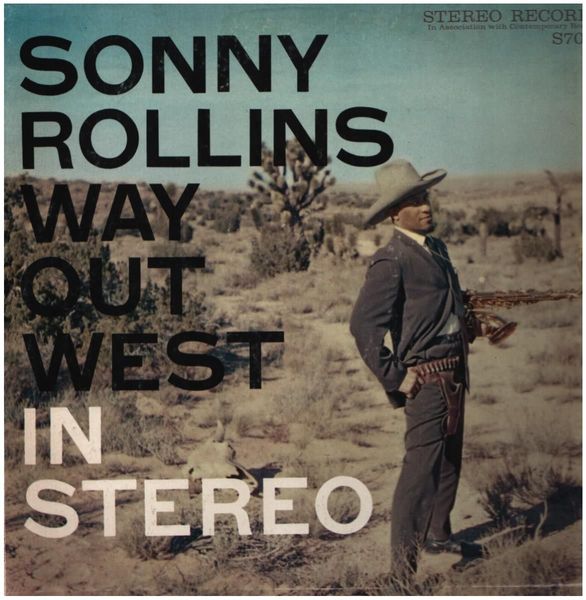
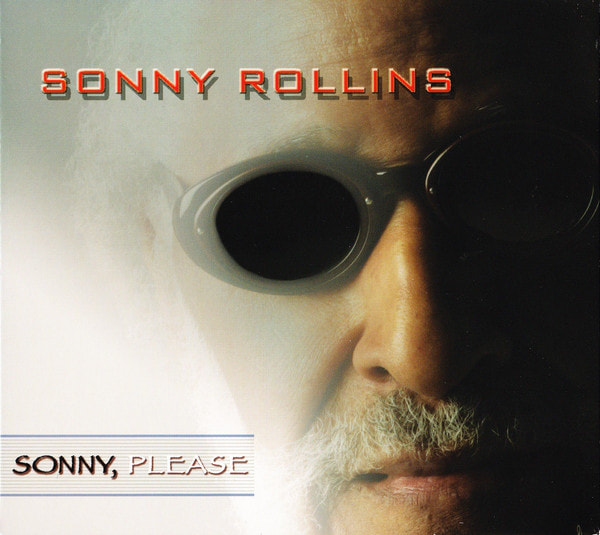

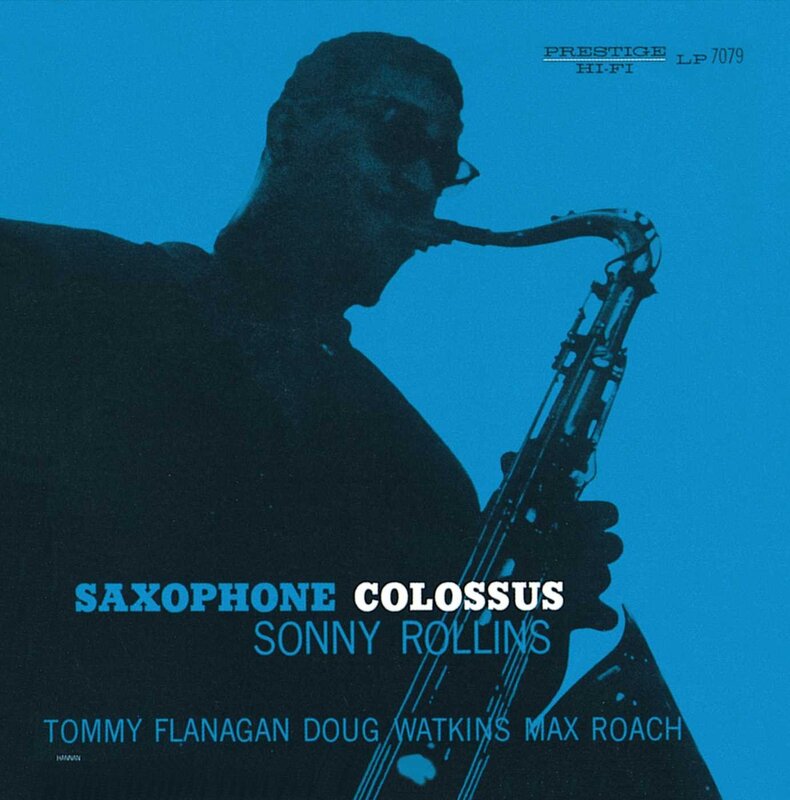

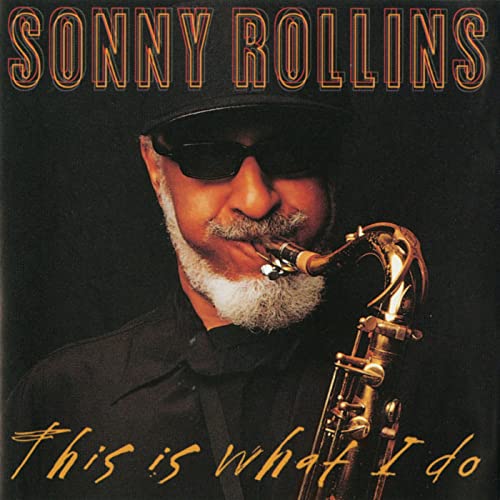
 Canal RSS
Canal RSS
