|
por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO Si quiere que le cuenten lo que desea oír, vaya usted a una agencia de viajes. Gabriel Herzog I —Jamás repetiría lugares —me afirmaba un amigo con resolución, tras el lejano fallecimiento de su esposa y haber visitado, años después, París con otra pareja. Repeticiones. Yo repetí aquella isla. Ciertamente no había nada que ocultar, que borrar, que limpiar de otras experiencias, de la primera visita (tampoco en la segunda, dicho sea de paso). La isla era, para ambos, para ella y para mí, virgen. No existía deseo de huida hacia ninguna parte. Fueron simplemente unas vacaciones distintas. Y recuerdo que, en esa primera vez, apenas escribí nada, un par de líneas. Apenas leí nada, un par de líneas. Apenas me dejaron ver tranquilamente la propia isla, un par de líneas en el horizonte. Si hubiera sido pintor o escultor, tampoco me habrían dejado pintar o esculpir, ni paisajes ni cuerpos, tal vez un par de líneas sinuosas en un lienzo o unos leves y lineales golpes de cincel en una piedra. Y, en esa primera vez, delicias del mundo, me pidieron en matrimonio. Hermoso lugar para hacerlo. Pero, aquella petición de unión de vida para siempre, en lugar de iluminar el universo, nubló el espacio arbolado y húmedo, envolvió en extraños matices las olas risueñas, apagó el bello y variado color de puertas y ventanas de las casas de madera del sureste, acabó por conferir al viaje algo de triste novela rusa o japonesa, sin un final definido, o más bien desabrido relato americano. ¿Por qué lo haría cuando la relación, sin que se hubiera estancado definitivamente, había entrado ya en un terreno minado, de suspicacias y lejanías, si ni siquiera tenía la intención de presentarme a su familia? Como quiera que fuese, esa isla de mezclas, de colores, de carácter, de sorpresas, de encuentros y de climas, resultó, en la pugna continua y absurda en la que se había transformado nuestra relación, una agradable y embebida tregua en pleno verano. Constituyó un paréntesis, decorado real, arrancado a un sueño diferente y azucarado, por el que nos movíamos de verdad en un cochecito de alquiler, tono verde manzana, de una punta a otra, el calor adherido al espinazo y el asombro por descubrir hechos, ambientes y escenarios que nos sugerían la creencia de haber viajado a la misteriosa y enigmática África. ¿Por qué lo haría si ni siquiera tenía la intención de presentarme a sus padres? Para empezar, ya alguien nos advirtió de que no viajáramos a la isla por esas fechas; de que en verano empezarían los chaparrones intempestivos, inesperados aguaceros de anchas cuerdas tibias, tormentas con gotas de grueso calibre que despertaban de la nada, sin que dos minutos antes se viera en el cielo una nube, capaces por sí solos de transformar un arroyo en una cascada islandesa. Pero, aun así, viajamos. Y nuestra sorpresa fue esa: comprobar que de un cielo limpio pudiera caer, de repente, sin previo aviso, tanta agua. Un agua, por otra parte, agradable de recibir por todo el cuerpo, aunque nos empapara las ropas y nos estropeara los zapatos o, precisamente, por eso. * De aquel viaje, apenas me quedó, pues, una palabra, pero tampoco una foto. De hecho, creo que no tengo ninguna —ni fotos ni líneas escritas, pero sí profundos recuerdos, como arrugas, como pinchazos, como heridas, como cicatrices—, a no ser que escudriñe hasta el último rincón de aquellos discos duros que me compré por entonces para almacenarlas, como si fueran álbumes con carcasa de metal, que se llenaban muy rápido con apenas unas cuantas imágenes y otras tantas películas, a menos que haya quedado alguna también en la torre del ordenador que duerme abajo, en el sótano, sin que haya podido arrancarlo del sueño eterno en el que cayó hace años. Los ordenadores son como las momias, pero con un alma que duerme en su interior y que se puede reanimar, si lo lleva uno al embalsamador adecuado. Todavía no lo he encontrado, por pereza o porque tal vez no exista o no lo desee en mi fuero interno, por ese temor a despertar los sueños prohibidos de esos seres milenarios y cruzados de vendas, a avivar ciertos horrores del pasado. De aquel pedazo de tierra prometida, perdida en medio del océano, apodada la isla de las flores, vomitada en tiempos inmemoriales por la boca de un volcán, esculpida por ventarrones y temporales con ojo de ciclón y cultivada por semillas que llegaron por los aires desde la próxima Amazonia, me quedó también un ruido incesante. No era el rumor constante de la máquina de coser de su madre, ese martilleo de la infancia del que hablaba Aimé Césaire, en uno de sus poemas. Eran silbiditos de una armonía pareja, una especie de tinnitus o acúfeno de la naturaleza. No sabía de qué procedencia porque vibraba por todos lados. Sucedía a la caída de la noche. Y surgió inesperadamente, como una bienvenida primero balbuceante y luego desbocada, cuando en el garaje de la agencia esperábamos a que nos entregaran el vehículo de alquiler. Sonaba al mismo tiempo insoportable y deseada, feérica y natural, de insecto y de pájaro, de batracio y de reptil, de gargantas y de élitros. Percibíamos aquel recorte de plantas a nuestro alrededor, a luz del ocaso, exótico, inusitado, con aquel murmullo como telón acústico y con el que yo viajaba al paraíso de lo que pudo ser la isla inhabitada, de cuando los indios, antes de la llegada de los blancos, antes de la llegada de los esclavos negros y de las plantaciones de piña, de plátanos, de caña de azúcar y de la fabricación de ron. Mi pareja, aun así, desplegaba su mirada desconfiada, intranquila e inquisitiva por rincones, cavidades sombrías, balcones. Sus ojos se movían de un lugar a otro. Preguntó extrañada, que si yo no lo oía, que qué era aquello que sentía ella como una batahola de amenazas en la noche, como si aquellos bichitos quisieran llamar la atención sobre algo o sobre alguien, explicarse, hablarnos en un lenguaje cifrado, pero no unos por encima de otros, sino al unísono, a coro, en un idioma perdido en esa noche y en la noche de los tiempos. —Si es la primera vez que, al igual que tú, vengo por estos parajes —le respondí—, qué podría saber yo. Pájaros no son. No hay aleteos, movimientos de maleza. Y ella se giraba a su espalda y continuaba mirando con desconfianza a las honduras de una oscuridad espesa y, sin acercarse a los setos o a los parterres, se mantenía pegada a mí. Yo le agarraba la mano. A mi pregunta, nos lo apuntó el encargado del hotel en el recibidor, con aire distraído y un poco de vuelta de todo, mientras tomaba nota de nuestros datos. Eran pequeños anfibios, que iniciaban una serenata sin tregua al anochecer, para no callar hasta el alba. Durante el día, volvían a hundirse en un silencio que parecía traído por la luz del sol y su cielo muy turquesa. Al atardecer ya sombrío, de nuevo la coral de vocecitas de otros mundos, hundidas en la oscuridad, de lo que era una pequeña rana caribeña, que hinchaba anchos sus carrillos para expresarse, como los de Gillespie, al soplar la trompeta. Me iría de la isla sin saber cómo se llamaban. Como me iría de la isla sin ver una tortuga poniendo sus huevos de alabastro blando en la cálida arena de una playa solitaria y escondida. Me iría sin aceptar definitivamente la propuesta de matrimonio, sin aprovechar aquella oportunidad, sin poder ver demasiadas cosas. * De aquel viaje inicial, me quedó, al igual que de Cuba, esa humedad viscosa de los trópicos incrustada en la piel. Y la presencia intrigante del volcán dormido, con sus líneas bien perfiladas y visibles, desde casi cualquier punto, su corona de niebla en un copete blanco, las plantaciones de piña muy amarilla, aquella familia que nos invitó a un refresco de líquido rosa fucsia en su propia casa. La cachaza de la gente, de las costumbres, del clima. Fue un viaje en el que llegamos de día y cayó pronto la noche. En el aeropuerto había como otra cadencia que los europeos hemos aparcado en el olvido y que es el compás indolente y dulce de las Antillas. Puede desesperar la tranquilidad con la que nos contesta la chica del mostrador de información, que nos recibe con extensa sonrisa y nos despide con idéntica extensa sonrisa. El que siempre tarde en llegar al aparcamiento del aeropuerto la furgoneta que transporta al recién llegado que la espera en la acera exterior y que luego se desplaza lenta hasta la agencia de alquiler de coches entre una densa vegetación de distintos verdes. El que siempre dure o se retrase la entrega de ese coche y, para no desentonar, la entrada y registro en el hotel. Todo premioso, pausado, como la atmósfera que se respira en el paraíso. ¿De qué sirven en un sitio como éste las prisas? Así, hay encuentros que permiten observar el comportamiento impropio del europeo al primer contacto con el habitante residente: un estúpido don importante lo hay en todos los viajes, un granuja de medio pelo que eructa por encima de la nariz y aún no ha superado la época de las colonias, alguien en definitiva que no puede dejar de mirar su reloj —grave pecado ese, en un lugar paradisíaco, en el que el reloj como invento fraccionador de tiempo pierde completamente su sentido—, un acomplejado que se cree en las Seychelles y que su dinero vale más que nada en la tierra y que no recibe lo suficiente a cambio y protesta sin rubor, a voces, delante de todo el mundo, y despierta ese sentimiento de vergüenza ajena en quien lo escucha y de oculta ironía en quien desde el garaje, rostro impenetrable del encargado de la agencia de alquiler, se demora hasta lo intolerable, mientras sin bulla alguna trabaja para él. Era un espécimen con pantalón corto de cuadros negros y blancos y polo verde botella de cuello blanco, en la cincuentena pero sin una cana y los zapatos con calcetines, que nos precedía, y que no paraba de rezongar ante la lentitud con la que se empleaban los chavales que entregaban los autos. Ejemplo vestido de jugador de golf que olvida dónde se halla, que no entiende de flema ni de sangre antillana, curtida ésta en las prisas ancestrales del latigazo y más tarde moldeada y cuajada en una lenta sumisión al calor húmedo y al sol tropical y a la custodia del volcán y a la presente falta de trabajo. Armados de paciencia, esperamos educadamente a que nos entregaran el nuestro, pequeñito y coqueto, cuyos asientos despedían un olor a un sudor especial, que en el garaje no habían sabido o querido eliminar, y cruzamos la isla casi de punta a punta a una hora en la que la capital había olvidado afortunadamente sus perennes atascos. Y pronto nos instalamos en el hotel. Tomamos posesión de una habitación de película caribeña, ya noche bruna, donde nos topamos de nuevo con el concierto porfiado de las ranitas. * Recuerdo a la pareja de chicas con la que departimos durante mucho tiempo, tanto en el avión como en el garaje de partida, y con la que nos cruzamos direcciones electrónicas y que, a pesar de su simpatía, interés y promesas (cuántos hay de estos), jamás llegaron a respondernos, a escribirnos. Recuerdo la plantación de caña y las evocaciones que me vinieron de épocas pretéritas, de películas y de libros, y la destilería de ron, flanqueada por sus abombados tallos de palmeras asiáticas y su césped esmeralda intenso, apretujado y recién cortado. La degustación de distintos licores a cada cual más fogoso y tentador en una de sus destilerías de túnel del tiempo. El cultivo perdido cercano a la ciudad de Morne, de piñas de un castaño claro amarillento y apetecible, de plátanos de sabor distinto. El mercado de Saint-Pierre (antigua capital, arrasada en 1902 por la fiereza incontenible del Monte Pelado), de frutas, de verduras, de mermeladas, de pescado, de frituras. Algunas ruinas de las viviendas tostadas por la lava que achicharró aquel puerto por entonces, siempre muy escondidas, y que había que adivinar o rebuscar detectivescamente (como la antigua iglesia del fuerte, una joya que me recordó a la más barroca Italia). Las playas de arena dorada del sur u oscuras del norte, a causa precisamente del origen de su tierra volcánica. La capa gaseosa que cubría nuestra piel y no había quien la despegara sin un par de duchas diarias. Recuerdo una barca de dos colores, uno amarillento y otro azul celeste con sus desconchones en el casco, motor trasero, que arrastraba, sobre una tabla flotante, a modo de remolque, un gigantesco pez espada, probablemente comprado ya muerto en la capital, traído desde ella por mar y desembarcado ese día en Le Carbet (literalmente bohío, en español) —hay quien dice que el gran almirante, don Cristóbal, fue el primer blanco de Occidente en fondear sus naves en esta playa y en descubrir una isla a la que no paró de piropear ante el asombro de su belleza virgen (de Cuba se dice lo propio, supongo que porque los piropos del almirante vuelan por encima de otros piropos de navegantes de menor fuste)—, para las necesidades del barrio. Como si de una atracción turística se tratara, aquella captura de alta mar necesitó de cinco hombres para ser descargada sobre la arena y se demoró por allí aún dos días más, troceada su carne rosada sobre mesas de madera plegable, a pleno sol, entre las chozas y las casas de madera colindantes al hotel donde nos alojábamos, acechado por las moscas y por la descomposición del calor reinante que tornaba su color del rosado fresco al siena necrosado, es de suponer que a la venta, y a la que como un bobo aturistado le hice unas cuantas fotos, que luego perdería sin remedio en un limbo de separaciones, claro está. Recuerdo que recogí en autostop a una señora de unos setenta años, de raza negra, a la que atisbé en el rápido ademán de su mano, al borde de la carretera de Ajoupa-Bouillon, mientras explorábamos, un poco a nuestro aire, la parte septentrional de la isla. Porteaba unos bolsos oscuros con sus compras y me detuve al ver que me dibujaba aquel gesto. Me bajé del vehículo, la ayudé a subirlos al maletero y, tras una agradable conversación, y la lentitud de una carretera mareante, la llevé hasta su puerta, a un pueblecito llamado Grand’Rivière, el último de los caseríos del norte. Allí mismo, final de partida, desaparecían las vías de comunicación. Durante el corto trayecto, que recorrí con extremada precaución a causa de la bajada y de las curvas cerradas, nos explicó que había perdido el autobús por cinco minutos y que ya no pasaba otro hasta nadie sabía cuándo. Bajo el sol, aquello podría haberse convertido para ella en un auténtico suplicio. A nuestra llegada, nos hizo entrar en su hogar. Se trataba de una casita blanca de una sola planta de techo variopinto y zócalo de mosaico muy bajo, con trozos de baldosas quebradas incrustadas en él, de colores azules, rojos, negros y blancos, y a la que se accedía a través de una especie de patio, cuajado de vegetaciones muy verdes y frescas. Desde la habitación central se notaba que el resto de la casa se había ido edificando poco a poco hasta conformar una especie de puzle maltrecho con sus añadidos de años, en piezas desiguales de tamaño, forma y color, prácticamente como todas las modestas casas de la isla. Estaban allí, en el salón, parcamente amueblado, enseres baratos, madera sin barnizar, ventanas abiertas por las que se colaba el fresco aire marino filtrado por unas palmas verdosas, un hombre y sus dos nietos, un niño y una niña, de unos siete y nueve años que dibujaban, pintaban y escribían en un folio sobre el hule a cuadros morados de la mesa redondeada. No entendimos bien por qué, sólo que estaban allí, de vacaciones escolares, y que iban, en breve, a almorzar con ellos. El marido de la señora, también mayor, cuyo nombre no recuerdo, pero sí su apellido típicamente martiniqués (Lorétol), nos saludó con resuelta mirada y sonrisa y sin soltar la espumadera de metal. Freía cansinamente, durante un tiempo que nos parecía excesivo, un pescado de mar, de compactas y anchas escamas y carne blanca y buen tamaño, que se doraba enharinado, en muy poco aceite. Fritos los trozos, en un fuego de gas, los iba sacando luego, con paciencia infinita, del gran perol para escurrirlos en una palanganita de plástico verde. Un humo de potente olor escapaba de la fritanga y flotaba por el salón. Y allí andábamos ambos, ella y yo, uno al lado del otro, en la punta más inesperada de la isla, extraña ella, incómoda, en casa ajena, sin abrir la boca, pero sonriente, ojos azules intensos y una cabellera rubia de sirena nórdica que contrastaba tanto con los nietos como con los abuelos de raza negra, regocijado yo por un feliz encuentro con el autóctono, tomando con mi mirada un poco nota de todo, de su cotidianidad y de sus movimientos. Nos invitaron entonces a tomar asiento en dos sillas de metal repintadas. Y mientras la señora vaciaba sus bolsos e iba repartiendo su contenido por distintos lugares y el hombre mayor cocinaba y los niños dibujaban, nos ofrecieron lo que tomaban los chicos, aquel refresco de un dulzor inclemente, de un rosa exagerado y elevada temperatura, en su casa de tataranietos de esclavos, que en épocas pasadas recogieron plátanos, piñas y cortaron caña, sufrieron castigos y se creyeron libres cuando escapaban a la selva espesa huyendo de sus negreros de látigo fácil de los que les quedó en la familia la cicatriz de sus apellidos. Y nosotros mirábamos cómo se freía el pescado, cómo se tostaba en demasía su harina en tan poca materia grasa, requemada. Y hablábamos de la diferencia, entre este trópico extendido y el lugar de dónde veníamos. —De un sitio que es lo opuesto a su isla. Venimos del desierto. —¿Es posible que vengan ustedes del desierto? —porque nos creían de la metrópoli, de Francia. —Sí, pero no de África. Del sur de España, de Almería. Somos españoles. Y levantaban las cejas, sorprendidos, la mujer de frente y el hombre que nos daba la espalda, ensimismado en su tarea, y los niños metidos en sus papeles y sus dibujos picassianos, porque no llegaban a ubicar esos espacios de piedra blonda y tierra parda y roca seca sembrada de esparto, que igual habían visto en los documentales de la tele o en las películas, todo lo opuesto a su universo de edén compacto, fronda apretada de tonos aguacate y repleta de rocío temprano. —Entonces, ¿por qué hablan ustedes tan bien francés? Y cuando apuramos el refresco, no nos convidaron a comer (no vi en mi pareja decepción, tampoco decisión hospitalaria en ellos, que tal vez tenían lo justo ese mediodía para los cuatro), a pesar de que el pescado lucía en una estimable montañita escurrida en la palangana de plástico cuando nos levantamos, y parecía suficiente para todos. Agradecimos la colación que más que refrescarnos nos irritó el paladar, porque no vimos frigorífico y si lo había no estaba en esa sala, y sonreímos y dijimos hasta pronto —los niños no nos despidieron, con la cabeza hundida en sus diseños— y cruzamos de nuevo el patio de plantas verdosas y sin volvernos nos perdimos unos minutos por aquellas callejas del pueblo, que daban al mar airado y a sus palmeras inclinadas, azotadas por un continuo viento del norte, donde acababa la carretera y hacía tanto calor, con el humo y el olor a fritanga perdiéndose por detrás, a distancia, pero no de nuestras ropas. A partir de ese momento y de allí, aguas muy oscuras con una piedra hirviente y amoratada, rocas basálticas impracticables, que caían y caen en picado hasta los fondos marinos, se supone que ladera imaginada por el volcán en una de sus violentas erupciones. Por eso era el último pueblo hasta el que la carretera bajaba sinuosamente, incrustada a golpe de martillo, pico y pala de otro tiempo en el acantilado quebrado y venía a morir en una lengua de playa estrecha, de una arena límpida. Por lo demás poco y mucho que resaltar: más palmeras, toldos sacudidos por la ventolera, ropa alegre tendida, siempre al aire en movimiento, de coloraciones parchís y de azabaches brillosos. Un pequeño cementerio, floreado y de alegre compostura en el que uno se tendería en un descanso eterno, con delectación. Por un lateral, un sendero que se interna por una auténtica selva virgen. Según dicen, un bosque de bambú y de árboles centenarios, que se me prohíbe explorar por lo impenetrable y salvaje y que llega mucho más arriba hasta las lindes calvas del mismísimo cráter maliciado en su silencio. En la pequeña playa había un hombre cosiendo redes, unas cuantas barcas para mi sorpresa poco deterioradas y recién pintadas a franjas de colores muy vivos (la más próxima, negra, amarilla, naranja y blanca está llena de aparejos de pesca). Saludamos. Los pescadores del lugar son bravos y se aventuran desde esa orilla hasta Dominique, la isla cercana, a la pesca sobre todo del bonito y del marrajo. No hemos hablado con él. No levanta la cabeza de su labor, realizada a la sombra que proyecta la barca y su vela de grueso dril, como una lona de campesino. El resto del pueblo son callecitas adorables, estrechas y las puertas de las casas abiertas en una curiosa invitación a la acogida en horas tan calurosas por un lugar tan aparentemente vacío de gente. Y nosotros que rápidamente pusimos rumbo a Macouba sin saber que aquel pueblecito que dejábamos, como lugar apartado, fuera plataforma, en tiempos remotos de guerra, para la disidencia y los resistentes de la isla, también en tiempos más alejados aún para la huida y refugio de los esclavos cimarrones. Y que guardaba su reputación gastronómica de pescado fresco y marisco casi intacta, para alejarnos de él por ignorantes de ese detalle y por las prisas de la sirena en salir de allí y almorzar un par de platos de comida criolla bien picante, en una terraza con un sombrajo de palmas resecas, que poco protegía del sol, largos asientos de madera roída por la humedad, frente a un mar rizado en olas espumosas por el viento, ese día, rabioso. * Y también recuerdo la sorpresiva fotografía de la autopista que tomé al azar, en uno de los insoportables y continuos y larguísimos embotellamientos que se producen en torno a la capital, en hora punta. No se veían sino viviendas pegadas a ella, a menos de un metro del asfalto y del guarda miedos. No sé exactamente qué fotografiaba. Los tejados, las fachadas, la vegetación. Cuando la amplié al máximo, vi aquel negro, muy viejo, de ojos hundidos y un blanco como de loco asustado, mal vestido, sin afeitar, con el hombro apoyado en el marco de la puerta, despertado en plena pesadilla de una película de terror. Habría jurado que no se encontraba allí cuando la tomé. Se la enseñé a ella cuando estuvimos en el hotel y se asustó. Sería probablemente una especie de diablejo invisible de los que merodean entre cementerios e iglesias, diurno en este caso porque también los hay nocturnos, que mantenía la autopista siempre en un caos de perpetuo atasco, que aparecía y desaparecía según le daba por otros lugares de la isla jugando malas pasadas, descargando aguaceros y amargando la existencia de otros negros fuesen malos o buenos, le daba igual, y que yo había tenido suerte, porque en aquella casa precisamente no vivía nadie y ahora tenía la prueba, si no de su existencia, al menos de su presencia, y que era muy posible que sus formas imaginarias al ojo humano hubieran quedado prendidas, por una gracia especial, únicamente en mi tarjeta digital. A no ser que fuera, a la espera de un paciente, uno de esos quimboiseurs (o curanderos), también prácticamente invisibles, a los que recurren los isleños para la cura del mal de ojo con sus hierbajos, su puesta de manos y sus sortilegios cantados. O por qué no, también un zombi, quién sabe. No es difícil despertar de las insondables tripas de sus residentes leyendas como esa en una isla tan cercana a los archipiélagos caribeños y con tan profundo acervo africano. * Guardo en mi memoria a aquel chico flaco, trajeado de rojo-orquesta-de-circo, que sumergía langostas congeladas en una olla con agua caliente, para luego sajarlas a lo largo, en dos, y ponerlas a la plancha. Lo hacía sin pudor alguno, como si fuera algo normal e incluso apetitoso. Los crustáceos salidos así tostados de la chapa caliente tenían un inaccesible sabor a marisco y la textura flagrante e indomable del poliestireno. Fue en una cena que se suponía de enamorados, pero ambos como extrañados, fuera de tiesto, cercana al abismo, que se inició con fuego —en la isla todo parece hecho de un fuego de lava que proviene del centro de la tierra o del implacable sol ecuatorial o materia resultante de ese mismo fuego una vez amortiguado o del azote de esa luz solar de la que se protege el suelo con los árboles más altos y tupidos—, con un chupito de ron con azúcar de caña, al aire fresco de la noche del trópico, de ese ron de 55º, incoloro como el agua, iracundo, que corta el esófago en dos partes igualmente ardientes como la de la langosta sobre el metal abrasador. Una cena en la que al final nos sirvieron una ensalada de frutas exóticas. —Por pura curiosidad —me dirigí al camarero, éste de blanco al completo—, ¿me puede usted decir qué lleva esta ensalada? —No estoy muy seguro, pero creo que tiene cinco o seis frutas, entre otras maracuyá y carambolo. Está muy rica y refresca mucho. Sonaba una música igualmente, pero aquellas melodías supuestamente indígenas no terminaron de agarrarse a mi memoria, si es que en realidad lo eran o estábamos escuchando un calipso revuelto con reguetón. Y me acuerdo de que, durante aquella cena, me rozaban la espalda unos lóbulos de vegetación granates caídos del cenador, que yo creía de palmichas, como patas de araña bordeadas de pinchos blandos, perturbadores. * Estaban aquellos atardeceres en el hotel, recién duchados y un hálito como remoto y arcaico a nuestro alrededor del tiempo de los descubridores, de los corsarios, de los náufragos, de los ahogados que despegaban sus párpados lacrados para disfrutar por una última vez de la brumosa y encarnada luz del ocaso. También algún desayuno con café muy oscuro, hermético por su espesura, frutos de colores muy vivos, azucarados o ácidos y carne de pollo, jamón cocido, huevos fritos, pan tostado. Las horas de la tarde calurosa y agobiante en estación baja, porque ya asomaban las fuertes lluvias y los huracanes o ciclones estaban al caer a la vuelta de la hoja del calendario, aquellas sobremesas relajadas de turismo en las que se podía soñar casi que el hotel entero nos pertenecía o que estaba abierto en realidad para nosotros, y en las que permitían la entrada a las chicas negras de las casas vecinas para que tomaran un baño en la piscina y lo colmaran todo con sus gritos felices y sus juegos de efervescencias y perlas de agua. Y yo estaba entre ellas, esquivando su chapoteo, viéndolas disfrutar, y mi piel era como fosforescente al lado de la suya y mi pareja, con su revista y sus gafas de cristal ahumado, sonreía desde la hamaca, al sol. Un hotel que ha cerrado para siempre y que se llamaba Marouba, uno de esos con los que no es de extrañar se creyera uno en África y sólo nos faltara ver de pueblo en pueblo cargados de historias exóticas a algún cuentacuentos despistado o a un vendedor de pájaros exóticos o de guayabas. Y, al salir por la escalerilla del agua dulce y envolverme en la toalla para secarme, tenderme en la hamaca, fue cuando mi pareja me tomó de la mano y me preguntó si quería casarme con ella. También estaba la ciudad, la gran capital en la que había que vigilar bien el sitio en donde se aparcaba el coche por temor a que le reventaran un cristal, nos lo fastidiaran y nos robaran las pertenencias. El alegre tiovivo de madera repintada varias veces y los colores chillones y susurros urbanos de Fort-de-France. La rara iglesia como catedral de vidrieras multicolores y escalenas, la fortaleza defensiva con su tropa de iguanas espinosas, la estampa eterna del volcán y su advertencia de centinela inmóvil. Las casas achaboladas que trepan por las laderas una vez se deja el centro de la ciudad y sirven de frontera admonitoria, que jamás habrá de ser transgredida, por lo que pueda pasar. Los buñuelos fritos de bacalao, llamados acras, los emparedados de abadejo picante con cebolla en el jaleoso mercado y los vestidos de cuadros coloreados de sus mujeres, su cabello recogido en felpas naranja, moradas y amarillas, y frutas y verduras coloradas, sonrisas como espejismos blancos en sus bocas de labios amoratados, día de fiesta (cuando no lo es en una isla que vive del subsidio, condenada al ocio) les parecía y su pequeña lonja ruidosa, doudous. Y por el sur, las casitas de madera a las que no me cansaba de fotografiar, las playas de postal engañosa, con sus aguas turquesa y su arena pajiza y brillante como las suculentas hojas del ficus cuando llega el aguacero, la sombra de las palmeras y de los cocoteros, el manglar oculto vigilado por millares de matoutous (cangrejos) y el señor que vendía zumos naturales de frutas apasionadas al ridículo precio de dos euros el vaso. Y la exquisita cocina criolla, si uno sabía buscarla por algún garito, aparentemente ruinoso pero de comida sabrosísima. Y, a pesar de que continuamos todavía poco más de un año, si se puede decir, juntos, Martinica y su siglo de las luces y sus aires lejanos a libertad y a revolución ilustrada y a libertos, a resistencia, a frustración y, no tan lejanos, a esclavitud, fue el inicio de la duda, revelación de que no era ese el camino creado para compartirlo, comienzo de nuestra ruptura. Y me resultó curioso que yo no sintiera ese síndrome del no isleño, que en su cabeza soporta mal los límites impuestos por la naturaleza, el recorte de la isla en medio de la inmensidad del mar, ese puntito minúsculo seco o verdeante amenazado por las aguas oscuras del océano. Fueron diez días incomparables, especiales, como al margen de lo que se vive en nuestro mundo de acá, reminiscencias de un pasado que todavía no parecía haber partido y, sin embargo, estaba ya bien sepultado. Y cuando puse de nuevo los pies en Europa, lamenté haber dejado Martinica como si algo no hubiera cuadrado en esa primera visita. Ella, aceptando sin refutarlo, lo que se le ofrecía de sol y de playas y de irrealidad propuesta, tan distante y remota como lo fue todo ese cinturón de islas antillanas en tiempos olvidados. Y yo, en el otro extremo, en la otra punta de sus deseos, quijote del detalle, de la sorpresa, de lo imprevisto, a la espera de que cada frunce de paisaje o de persona escondiera, pudiera entregarme tesoros que no parecieran pecios tan incontestables y al mismo tiempo tan cegadores. —¿Qué haces, Manuel? —me dice ella, con poca sutileza, justo cuando intento agarrar el boli para empezar a plasmar todo aquello en un folio— ¿Persiguiendo con palabras cosas que no existen? ¿Pintando un cuadro con colores excluidos de la gama cromática? Eres un enfermo de tiempo, buscador de nada. La salvación de una cosa es la pérdida irremisible de otra, una vez alterado su orden establecido. Métetelo en la cabeza. Sé, por lo que viví y lo que no viví en aquellos momentos, proposiciones malogradas y no deseadas de futuro, senderos no transitados y prohibidos, contactos no establecidos, episodios extraviados, fotos de ninguna parte, gafas de sol perdidas, diablejos escurridizos, alguna quemadura solar de la que quedaron en pecas imborrables sus lesiones, que algo de todo aquello me instó a volver de nuevo, unos años más tarde, para renovar lazos, probablemente para borrar con agua una relación dañosa, impregnarme de aquello de lo que no fui capaz de empaparme en la frustrante visita que se consumaba. II Finalmente, fueron tanto los diarios de viajes como las cartas, aferrados a lo superficial, los que me dieron una idea más profunda de la escritura, de sus desequilibrios y de sus trampas. Gabriel Herzog Tres aeropuertos. Dos de transbordo y uno de espera. A la vuelta será igual. Voy cargado de sudokus recortados de periódicos, pues no me apetece leer. Quizás ni escriba. El primer aeropuerto es una especie de aeropuerto de bolsillo. En la sala de espera interior, una vez pasado el control de pasaportes y de seguridad, hay un equipo de baloncesto. Los jugadores visten de verde potente. Llevan chándal con un par de rayas oscuras en las mangas y en los laterales del pantalón. Un poco alejado está el entrenador, trajeado, al que conozco de vista por la tele y más cerca, unos cuantos negros americanos. Esos no me suenan, otros tantos jugadores, sí, también uno del equipo técnico. Cada cual va a su aire, tirados por los sofás de la sala de espera, que ocupan de lo ancho a lo largo, con esas piernas interminables y con las pestañas hundidas en el móvil. No sé si ganaron o perdieron en esa jornada. No vi el resultado final. No creo que les cambiara mucho la cara, tampoco la actitud, en un sentido u otro. Nos han sacado a todos los pasajeros al exterior para el embarque y tenemos que cruzar a pie la pista de cemento, ya de noche, por detrás de dos gigantescos pívots, al aire fresco que corre por esa llanura, a quinientos metros de altura. Me gusta eso de tener que cruzar la pista del despegue o del aterrizaje. Me siento en confianza poniendo firmemente los pies sobre ella, me retrotrae a la infancia, a tiempos lejanos en los que se tomaba así el avión, y al mismo tiempo me creo lo de que voy a volar y me imagino en aeropuertos menores estadounidenses, de avioncitos con hélices, jets privados y trayectos cortos e interiores por un mismo estado, por ejemplo Boulder-Kansas City o Reno-San Francisco, que sugieren el vuelo bajo, el documental, negocios opacos o no, el cine, cierta aventura. Subimos la escalerilla. Los jugadores se instalan en la parte delantera, desperdigados por el habitáculo. Nosotros vamos en la parte trasera, hacia el final, pegaditos a la cola. Nos baña la luz artificial, terciada, del aparato. Hay asientos libres. Timbrazos, iconos que se encienden y se apagan. Al principio, un bebé se ha hecho notar, amenaza con dar ruido, pero no es así. En cuanto se inicia el despegue, llora sí, pero a continuación se calla y se duerme. Es su respuesta al despegue. Mi acompañante cambia de sitio y se pone junto a una ventana para ver cómo nos alzamos por el aire en plena noche. La inspiración anda lejana y el cansancio embota mi cuello, que noto algo rígido. Mis rodillas rozan el respaldo de delante. Durante el trayecto, la animación típica de los vuelos. Una chica hace crochet. Nada más elevarnos, no nos mantenemos mucho en el aire. Casi en seguida, descendemos (no se trata de un viaje transoceánico, está claro). Por otro lado, no hemos visto nada, en la oscuridad. Mermoz, Almandos, Saint-Exupéry, Lindberg, Nogales, Hauteclocque, Goulette, Malraux, Blanchard, Titayna, los que vieron la tierra desde aquellos aviones de palas de madera y frágil carlinga, los pioneros que advertían vida en lucecitas aisladas sobre la superficie de la tierra, en la enormidad de la noche, mientras la sobrevolaban y los tenían en cuenta, se tenían en cuenta ellos mismos como seres vivos, están en mi memoria. Siempre que subo a un avión, la soledad de aviadores descubridores, aviadores aventureros, aviadores escritores, aviadores pioneros, incluso los temibles aviadores de combate, lo están. * Esta es la primera escala: el aeropuerto de Barcelona, como un trasunto de Blade Runner, con sus baldosas del piso color grana, resplandece, en espejos recién abrillantados, refleja los halógenos de la cubierta y le añade aún más apariencia de ciencia ficción, un silencio inexistente, motores tal vez a lo lejos. Toca resbalar por el vacío a la una de la madrugada. Los jugadores de baloncesto han desaparecido. Pasajeros insomnes deambulan de un lado a otro, como muertos vivientes, adormilados y ajenos, intentando buscar desesperadamente un rincón en el que recostarse, dormir o al menos dar una cabezadita, descansar un poco hasta las seis de la mañana en que se toma otro avión, si es que algunas de esas figuras sin alma viajan con nosotros camino de París. Se trata de una escala para fantoches que han elegido mal el vuelo, la compañía, el precio, y que en horas desequilibradas observan la venganza de esos asientos de espera diseñados para burlarse de ellos, para fastidiar (preferiría otro verbo más duro y en consonancia) en lo posible el sueño y el descanso de aquellos que quedaron en el limbo real de ese decorado. Y empiezan al instante esas preguntas que se hace el supuesto viajero pasmado, por qué están ahí para herir tantas cosas: el suelo de hielo, la luz de escarcha, las bocas del aire acondicionado que son margaritas de metal taladradas en el alto techo y las lámparas-corolas invertidas, flores gigantes de un cristal brumoso, el aire de profunda tristeza de la chica que trabaja en el 24/h italiano, la repugnancia aséptica de sus ensaladas, que no saben a nada ni llenan y sus precios noruegos. Por qué no se le permite a uno estirarse y dormir en esos sillones grises soldados con soplete en hileras pero con reposabrazos que los separan unos de otros, como si el que buscara abrigo en ellos fuese un indigente al que se pretende disuadir o espantar o castigar con una postura de suplicio vertical. Qué hemos hecho los insomnes equivocados de vuelo para merecer esto, sobre todo a ese señor (por llamarlo de alguna manera), que con su voz de locutor desata una tormenta de palabras en catalán, en español y en inglés para advertir desde la megafonía, bien alta para que se despierte todo el mundo, que desde esa zona no se anuncia ni un solo embarque. Es imposible dormir, imposible escribir, imposible pensar, imposible leer, imposible concentrarse en nada. La tortura llega a su límite con la insolidaridad de dos cacatúas tan mal educadas como mal encaradas que han puesto sus pies sobre los dos únicos sillones libres de la terminal sin dejar de estar sentadas en el suyo y que, a la solicitud de mi compaña para que nos sentemos nosotros, se han negado a quitarlos y a soltarle de mala manera que se busque la vida. Y luego se acerca una chica de la limpieza que ha observado la escena y nos dice que podemos levantar el toldo abatido de un gran bar de tapas que hay un poco más hacia el final y colarnos dentro. Pero es imposible el descanso completo con una nevera que tenemos al lado, a pesar de que los asientos alargados de cuero negro son cómodos y nos permiten tendernos por completo. Y otra vez el tipo de las advertencias en tres idiomas con la salmodia de que vigilemos en todo momento nuestras pertenencias, y así cada diez minutos o cada cuarto de hora, las veinticuatro horas del día, esa crueldad hispana de no dejar dormir al que se pierde por uno de los sanatorios desquiciados de Aena, y de la que mi sueño quebradizo disfruta hasta decir basta. Reflexiono sobre el hecho de que he pernoctado en multitud de aeropuertos de todo el mundo. Excepto una vez en el de Heathrow, en el que por el continuo trasiego nocturno de gente y de máquinas no pegué ojo, de ninguno de ellos viene a expulsarte un desagradable segurata cuando te tiendes en un rincón para dormir o te martirizan con la salmodia inútil de la megafonía. Por ahí, por esos mundos, se apagan las luces y el sistema de audio, se guarda silencio, te dejan en paz. En ninguno te incordian de esta manera como en España, porque la seguridad mal entendida no lo justifica todo. Faltaba la maquinita de repaso y abrillantamiento del suelo y ahí está, puntual, mejor que un despertador, mucho antes de que se abran los comercios y los bares. Más vale meterse en el avión lo antes posible para no perder definitivamente el juicio. * Veo ahora el ala izquierda del aparato que nos dejará en París, encuadrada a la perfección en la ventanilla en pleno vuelo, una pesadilla metálica que se sostiene milagrosamente en el aire y que parece inmóvil sobre el resuelto azul del cielo. Estoy tan cansado que apenas puedo hilar una frase, mirar a los pasajeros, quedarme con sus expresiones, robarles dos palabras a sus caras, a su indumentaria, para incluirlas en este cuaderno. Inclino la cabeza y hay montañas pintadas de nieve muy abajo. La falsa cordillera de nubes espumea bajo la tripa del avión. Un par de penachos de vapor escapan de las bocas enormes, desde la distancia pequeñas, de las chimeneas de dos centrales nucleares. La dureza del sol recién despierto que rebota por encima del colchón de nubes y brilla y deslumbra a mi derecha. Veo gente que a duras penas aguanta las cabezadas. Mis ojos se cierran. Las cacatúas también duermen, por ahí delante, sin que se lo merezcan. A la recogida del equipaje, en las cintas de maletas, las abordo, a instancias de mi acompañante Magali, para recriminarles su comportamiento en Barcelona, la chulería pendenciera con la que se condujeron. Y ahí me topo con un muro de hormigón tras el que se escuda cualquier acción arbitraria, violenta, matona o carente de razón y sentido. Una de ellas empuja suavemente con la mano la cadera de la otra (entre los cuarenta y los cuarenta y cinco años, ambas bien vestidas, de aparente buena dicción y situación económica, retadoras). La aparta, se cruza de brazos, se pone por delante supongo que para contestarme ella, que debe saberlo todo y está mejor preparada para cualquier contingencia, a la espera de un posible insulto del macho que se les aproxima para defender a su hembra. No digo nada, simplemente las mando al lugar más maloliente del mundo con un monosílabo y acabo por largarme arrastrando mi equipaje y dejando a la del tic de histérica beligerante ahora con las manos en jarras y en medio de una conversación de la que ya entreví el final antes de que empezara y con una sorpresa muda de la que se quedó turbada, y no ha sabido responder, en la boca abierta. * Orly. Orly Sud, en el que se cambia a pie de terminal, esa vetustez que yo prefiero mil veces al vidrioso y frío CDG. Facturación temprana y sin colas. Fotos resbalosas como corresponde a un lugar igual de vago y resbaloso. Mi compaña, que se dirige en la mañana a hacer compras: bocadillos, libros, un biquini, un reloj swacht, un pantalón corto, una camiseta stretch, unas gafas de sol, unas chanclas. «C’est mon style —me dice». Un reguero de personas circula de un lado a otro del pasillo escoltado por tiendas de todo tipo y resplandor. Interminable esa gente que va y viene, de todo género, pelaje y condición desde que inauguraron la era low cost y, dicen, se democratizaron los vuelos. Tiendas y tiendas Duty free. Qué narices querrá decir eso, si los precios son de un abuso de sonrojo. En los aeropuertos, lo que me gusta son las librerías, si las hay, su olor a papel impreso nuevo, a periódicos. Pocas quedan. Y si no las encuentro, prefiero quedarme en uno de los sillones de antiguo diseño fijados al suelo para hacer un sudoku, pero el cansancio acumulado termina con los números cruzados, la sensación de fatiga, inacabable, la vil espera, la somnolencia tenaz. Menos mal que nos salva por megafonía el embarque, al que por mucho que haya gente que espera pegada a los mostradores, ansiosa por entrar, ser los primeros, se exige el acceso por número de asiento. Hemos sido nosotros, los primeros. * Contrariamente al vuelo de la mañana, éste es un vuelo transoceánico. Los aviones son de fuselaje blanco y sus alas y reactores juegan con dos tipos de azul diferentes. En el logotipo figura un manojo de hojas en abanico verde claro de un solo tono, sobre lo que asemeja un ave en vuelo, celeste y amarilla. Air Caraïbes. Un nombre que hace pensar en un atolón amurallado o una marca de ron, en un barco pirata al abordaje, en un tifón. La tripulación nos recibe por su parte delantera. Sonrisas de buenos días. Van vestidos también de azul y verde. El habitáculo es bastante más ancho. Tres filas de tres asientos más cómodos, cada una. En la de tres a la izquierda, viajaremos nosotros, ventana-centro. Injertada en el respaldo, la pantalla líquida de costumbre en esos casos con juegos, películas recientes o clásicos, información de trayecto, altura, distancia entre origen y destino, temperatura, etc. Hay un tipo sentado a mi derecha, quien a mitad de travesía más o menos, una especie de jugador de rugby, lleva ya tres horas y pico perfumando el ambiente. Se descalzó casi a la salida. Una mofeta muerta olería mejor. Tan tranquilo, no ha dicho una sola palabra, ni de saludo ni de nada. Ha estado leyendo tres periódicos, varias revistas. Ha despachado el almuerzo con rapidez y ha manchado el asiento con el chocolate del bizcocho del postre. No me atrevo a girar la cabeza. Tengo pues que imaginarme su cara porque como olor ya me es familiar. Imagino su cuello de toro, sus manos de luchador de pressing. Viste sudadera estilo interno-rugby de Oxford con cuello y botones, a rayas horizontales crema y azul marino, pantalón de tela oscuro. Me da en la nariz que quizás pueda ser policía o gendarme, funcionario, en la isla. Gruñe de vez en cuando y hace un ruido espantoso con las hojas de periódico, que una y otra vez me acarician el antebrazo, sin disculpas. Se remueve ahora en el asiento. Pone una película, la quita. Da una cabezada. Ronca. Cuando se levanta para ir a los servicios, he intentado discretamente empujar uno de los mocasines apestosos de debajo del asiento. Ni por esas. Fuera, un sol deslumbrante que rebota primero sobre el limpio azul del mar y luego sobre un profundo banco de nubes perdido en la infinitud del océano. Siempre, a mi derecha, veo L’Équipe, Femme actuelle, France-Soir. El tipo no parece un intelectual. Si el aire acondicionado vira a sotavento, la atmósfera mejora; si, por el contrario, torna a barlovento, la papa podrida trepa respaldo arriba hasta llegar a nuestras narices. «¿A qué huele? —pregunta Magali». Creo que el otro no la ha oído y si la ha oído, le importa un bledo. Igual no se huele a sí mismo y si se huele se sonreirá para sus adentros. Se limita a pasar hojas de su periódico deportivo con chasquidos amplios, como si quisiera despegarle con cada batida las fotos impresas. He visto a trozos una película. He jugado al tangram en la pantalla. Sigo con mis cabezadas. No estoy en condiciones de apreciar la mítica grandeza que se le supone a la escena final de ese western de los Coen. Después de plegar en mil tres periódicos distintos, el poli-rugbiero-gorila se levanta para hacer cola yendo al baño. Me mira desde un plano no muy alejado. Pelo muy corto, moreno, con entradas. Mandíbula poderosa. Fuerte complexión. Tez tostada. Cercano a los cincuenta. Le da un trago a su ti punch y se coloca bajo el marco de la entrada. Cambia de idea. Suelta una revista que trae en la mano en el asiento, pasa de largo y se dirige en calcetines hacia el extremo opuesto, a la búsqueda de otro aseo menos concurrido. * Lástima que no se pueda abrir una ventanilla para arrojar esos kiowas a la troposfera. No puedo concentrarme. Demasiado mal olor, demasiado cansancio. De camino, odio a las cacatúas. Aprovecho para estirar músculos, brevemente el esqueleto. Pero el tipo regresa pronto. Se sienta sin melindres, saca Le Point y se pone a leer. Los mocasines azulados y hediondos andan un poco más lejos, empujados en su ausencia, con lo que cinco horas más tarde, el ambiente ha empezado a mejorar. Altitud: 11.341 metros. Temperatura: 64° bajo cero. Zona de turbulencias. Señal sonora. Tos del oso. Heure locale Fort-de-France: 14:24. Heure Paris: 20:24. Globo terráqueo con línea ORY ⇒ FDF. Mapa mundi con elipse de vuelo. Carraspeo del oso. Igual es fumador. Velocidad del viento: 54 mph. Velocidad de crucero: 570 mph. Vamos hacia atrás en la curvatura de la tierra, de modo que no anochecerá durante el vuelo. Al oso sólo le falta escupir en la moqueta del suelo. Vuelvo a intentar leer un libro. Cabezada. Me duermo un segundo. Otra vez la información que salta en pantalla. En sólo dos horas más habremos alcanzado el bajo Caribe, es decir, Las Antillas, frente a Venezuela, a unos 400 km del continente. Afuera, un colchón blanquecino impide ver el agua. De repente, el tipo abre la boca, nos sorprende con una voz ronca y un aliento a alcohol ácido al volver su cara hacia mí: —¿Es la primera vez en la isla? No nos deja contestar: —Les gustará. Nada que ver con nuestro país. Incluso para los que estamos acostumbrados a ella, es un jardín botánico —eso porque se ha inclinado también hacia la ventana sin que desde su posición acierte a distinguir océano, recortes de nubes—. Van a ver muchos árboles distintos, algunos espectaculares por su belleza y tamaño como el framboyán. Parece que va a prender fuego o hundirse en el suelo con tanta flor. El árbol del viajero es como un pavo real que despliega alas. Es de los más típicos en las películas americanas. Muchos tienen palmas, con las que se hacían sombreros en la época de la esclavitud, como el pandanus. Toma aire para continuar y a mí no se me ha caído la baba de la boca abierta y pasmada por muy poco. —La cebia tiene el tronco como la pata de un dinosaurio y del cacahuananche se extrae un veneno natural para eliminar roedores. Es muy tóxico. También tienen ustedes acacias senegalesas, que acercan la isla al más típico ambiente africano. Si atrapan un disentería, una vulgar diarrea para entendernos, pueden echar mano de un fruto que se llama (h)icaco, astringente como ninguno. Menos también, pero hay árboles de la caoba. Habría estado hablando mucho más, pero se calla un instante y añade, con una inspiración profunda, para terminar: —Estas fechas de alisios son ideales, las mejores para visitarla. Y no duden en perderse por la selva virgen. Y si pueden bucear, háganlo —qué risa, Magali no llena la bañera con más de dos dedos de líquido porque nada exactamente como un pez de mármol y le causa horror el agua—. No se arrepentirán. Resulta que el tipo trabaja para el CNRS, algo así como nuestro CSIC, en el departamento de biodiversidad y desarrollo sostenible, probablemente en una de las secciones de control de caza y pesca que tienen por allí, pero eso sería aventurar demasiado. También sabe algo de pájaros y de arrecifes de coral. —Surca el norte, sobrevuela el volcán y gira en redondo entre nubes y humedad sobre el verde oscuro de la isla —nos explica por dónde entra el avión para posarse en tierra. Efectivamente, el aparato toma la ruta que él nos indica. Se ve a la perfección el dibujo recortado de la bahía de la capital Fort-de-France, el fuerte defensivo, las aguas de un intenso azul y cómo descendemos y aterrizamos en una corta pista de un pequeño, pero coqueto aeropuerto. Esa densa masa verde oscura acorrala cualquier asentamiento humano y nos recuerda cuál es la naturaleza real del lugar. —¡Ah, y no se les ocurra acercarse al árbol de la manzanilla! ¡Y menos aún si llueve! No hay quien soporte su resina o savia. Les quemará la piel y acabarán seguro en el hospital y con cicatrices de por vida. La gente se levanta al frenazo del aparato. Se nota que anda como encadenada tras tantas horas. Abre sin miramientos y con ruido cofres de cabina, saca sus pertenencias, bloquea el pasillo. Nosotros permanecemos sentados. No volveremos a ver al guardaespaldas científico, porque quizás viajara sin maleta facturada y ya con sus zapatos puestos no ha tenido que ir a buscar su equipaje a las cintas. Pero eso es pura fantasía. Señor jugador de rugby de malolientes pies y cara de gendarme curtido en un gimnasio, queda usted indultado, a pesar de todo. * El hall también es reducido en comparación con el de los grandes aeropuertos europeos, y acorde con el tamaño de las instalaciones. Del techo cuelgan banderolas con la foto de un gran poeta martiniqués, Édouard Glissant, rostro tallado en piedra, cabello blanco espeso, muy rizado, tupido bigote cano. Sobrepuestos y diferentes en cada una de las fotografías, versos sueltos de sus poemas mitológicos criollos nos dan la bienvenida. Escritor quizás postulado al Nobel, comprometido, como Césaire (quien fue durante muchos años alcalde de la capital), orgullo de la isla. Toda una sorpresa literaria que no imaginaba. Esperamos fuera. Mientras el crepúsculo va cayendo con rapidez, la humedad se apodera del ambiente y los anfibios inician los ecos de su letanía redoblada por la maleza invisible. Sentí alivio, placer, aliento en ese coro continuo y esperado. No podía imaginar cómo lo echaba de menos. Una lanzadera nos lleva a la central de alquiler de coches. Nos aguarda un pequeño Panda. No nos hace falta más para visitar la isla. Un joven negro con aire de reírse de todo sin reírse, nos pregunta si tenemos prisa. Una media hora, tres cuartos de hora después, nos entrega el cochecito, ya en plena noche. No tendremos que viajar cruzando la capital. Por la nacional 5, hay apenas veinte km hasta el hotel-apartamento de Les-Trois-Îlets. Sombras cerradas, poca circulación a esas horas. El sitio de llegada tiene palmeras, decoración antillana, tele puesta, fútbol, unos cuantos mozos con la cabeza hacia arriba y la mirada prendida de las imágenes en las sillas del salón grande. Curiosamente se enfrentan dos equipos de la liga española. La habitación es espaciosa, algo desangelada, colchas de colores mareantes. Tiene cocina con frigorífico. Me recuerda a otros tiempos, a Bogart y a E. G. Robinson, a Walter Brenan, también a Traven y a Lowry, a Conrad. El cuarto de baño es correcto, sin más. Ventanas con postigos de láminas. Curiosamente no hay mosquitos. Un milagro. El aire acondicionado zumba durante toda la noche espantando lo pegajoso del ambiente. Propongo a mi acompañante que lo apaguemos para experimentar esa noche en el trópico a su verdadera temperatura. La respuesta es la que es. Me entran ganas de tomar el primer avión, largarme y luego volver una tercera vez a la isla, pero esta vez sin compañía. Bajamos, entonces, y nos damos un paseo nocturno por lo que será nuestro hogar por un tiempo, por Les-Trois-Îlets, por la calle Cases-Nègres (esto es también el título de una estupenda novela de Zobel). Hay poca animación, poca luminaria en un restaurante del perímetro que se llama el Embarcadère —que también cerró definitivamente hace un tiempo, es posible que por la covid. Por estas latitudes, comer fuera es como comer a la luz de las velas, sin que haya una sola de ellas por todo el chiringuito. La iluminación es tan escasa como su potencia. La carta es una mezcla de comidas turísticas y no turísticas. Magali dice que para que le den lo que otros quieren que les den, prefiere entrar ahí y comerse un kebab. Creo que lleva razón, pero no es eso precisamente lo que ha pedido. Ya ni me acuerdo en qué día de la semana vivo. El viaje en avión constituyó realmente una puerta a otro universo. El desfase horario y sus consecuencias lo confirman. Expatriación completa. Gran modorra. Gran placer. Las ranas no paran. No entiendo por qué ella no me ha preguntado de dónde venía todo ese rumor, esa oleada coral, de qué era ese canto. Tampoco entiendo cómo es incapaz de oírlo, de obviarlo. A punto estoy de creerme que soy el único ser de la tierra capaz de sentirlo, de apreciarlo en su justa medida. * Nos levantamos temprano. Es hora de desayuno. Está incluido en el precio del alojamiento. Es un bufé, sin lujos. Convengo en que me hastía un poco el mundo francófono, no muy diferente del nuestro, por lo demás. Lo digo en el comedor en voz alta, medio en serio medio en broma. —Mira. Se sirven más de lo que son capaces de engullir del bufé. Y menos mal que los franceses, normalmente, se lo comen todo y hasta rebañan. Los españoles somos capaces de dejarnos la mitad del plato, medio lleno sobre la mesa, sin escrúpulos, sin mirar por los demás, por los que vienen detrás. Tengo un compañero que no lo pasó nada bien en la facultad. Me contaba que comía estupendamente de las sobras que dejaba la gente en las terrazas, en Madrid: pizzas, bocadillos, tapas de todo tipo. Lo hacía con disimulo y los camareros no le decían nada, porque todo lo que recogían iría más tarde a parar directamente a los cubos de basura. Afirmaba que casi se alimentaba mejor en esa época de bohemia por las calles, que cuando empezó a ganar pasta. Míralos, a estos no les gusta hacer cola ni para el café. Ni a los italianos ni a los gabachos ni a los españoles nos gusta hacer colas, en ninguna parte. No estamos educados para ello. Y estos de aquí que van y vienen a la mesa plagada de alimentos siguen teniendo el reloj en la muñeca. Y lo peor es que lo miran. Encima, no se soportan entre ellos. Ella pone atención a medias. Conoce mis discursos baratos y se ocupa más de lo que mastica y traga, poco pausadamente. Y vamos dejando que salgan todos, como despavoridos cada uno a su destino turístico deseado, para quedarnos a solas en el comedor, y que aprovechen su tiempo como les venga en gana. Lo curioso es que, y eso parece un oxímoron, aquí en la Martinica, aprovechar el tiempo es saber desaprovecharlo al ritmo que el calor, con el sopor que aporta de continuo, con sus chaparrones, el paisaje, su gente y lo que la isla en sí, propongan. * Estando en el sur, para visitar la capital, lo mejor es desplazarse cortamente hasta el muelle donde atraca el vapor que lleva desde Les-Trois-Îlets hasta Fort-de-France. Lo agradable del paseo marítimo, que nos deja en pleno centro, evita eternos e insoportables embotellamientos. En el barquito, se imagina uno en una aventura de otros tiempos. Se disfruta de la travesía por las aguas frías del océano, algo rizadas, de sus tonos azulados, desde el más oscuro al más claro y verdoso. La ciudad se adivina sin problemas no tan a lo lejos. Por encima, siempre el volcán, con su cráter perfectamente recortado, de dibujo infantil, hoy cosa rara sin una sola nube en su copete. Lentamente, se penetra en el puerto y se ve la fortaleza que evoca tiempos agitados de la historia de la piratería, el campanario de la catedral, los barrios altos. Hermosa vista. En el muelle, probablemente se atraque por el mismo lugar por el que arribó setenta años atrás, en 1941, un veinte de abril, André Breton. Después de haber estado en la cárcel de Marsella y encerrado durante veintitantos días en un barco mercante con dirección a Estados Unidos, tras una escala obligatoria en la isla, cayó aquí en las garras de la gendarmería colaboracionista. La dirigía por entonces el gobernador y almirante pétainista Georges Robert, un individuo que siguiendo las consignas del mariscal hizo de la isla, a su antojo, una gran cárcel ante lo que constituía un hervidero imparable de la resistencia y también un núcleo de población aislada que, por su culpa, se moría de hambre a pedazos y a quien, al término de la guerra, dejaron escapar sin mayor castigo —de esa época habla Raphaël Confiant en una novela muy interesante—. Breton, calificado por el gobierno de Vichy como de anarquista rabioso, viajó en el mismo barco con otro apestado, el comunista Victor Serge, y coincidió ya en la capital con Césaire, quien también olía a azufre. En ese encuentro, Breton lo distinguió al instante con la vitola de poeta surrealista. Serge y Breton fueron confinados directamente, en cuanto bajaron por la pasarela del mercante y pisaron el atracadero, en el campo de concentración del Lazaret, a la espera de órdenes que llegaran de la metrópoli. Cuando permitían a Breton salir para pasear por la isla o visitar al poeta negro maritiniqués, siempre estaba acompañado por dos siniestros individuos de la policía secreta. Tras él, llegaron inmediatamente después André Masson, el pintor, y Claude Lévi-Strauss, el filósofo y etnólogo. En sus escritos y diarios, cada uno a su manera, para unos más corta que para otros, los tres refirieron aquella comprometida escala, por el peligro, angustia y humillación que supuso, afortunadamente momentánea, su experiencia en los tristes trópicos. Mientras Breton llamaría a la isla encantadora de serpientes, su capital fue descrita por Lévi-Strauss en su maravilloso libro (1) como ciudad muerta invadida por los hierbajos. Todo eso me lo ha evocado un, para mí, fantástico lugar que duerme entre malezas en la Pointe-du-Bout. Solamente hay que perderse por la parte más apartada y poco frecuentada por la gente, alejarse, huir del paso de los turistas, para sentirse descubridor de aquel desastre: el de los búnkeres defensivos de la Segunda Guerra Mundial medio derruidos y el de sus baterías antiaéreas oxidadas. La selva verde, principio de jungla, ha ido devorando y ocultando con sus troncos esas armas, esas construcciones de hormigón, y el aire marino enmoheciendo el metal en ese punto estratégico, disimulado para la mirada de aquel que, conforme y satisfecho, no se interesa nada más que por lo visible. Esas reliquias andan precisamente por ahí, junto a las construcciones turísticas desafectadas, ruinas de un pasado lejano y de un pasado menos lejano, para fascinación del inquieto rastreador. * En Fort-de-France no hay tantas cosas que ver. Lo interesante es el ambiente de lo que es y de lo que fue la isla y la ciudad, del paraíso que pudo haber sido, el movimiento y júbilo de la gente, las voces, el colorido, el mercado cubierto, el tiovivo parchís, ese otro mercadillo improvisado no cubierto —en él una vieja meiga de cabello impeinable y fruncida cara de pocos amigos, le cobra cerca de diez euros por un tarro de mermelada de fruta tropical a Magali y he sido yo esta vez quien ha ejercido de mandinga lanzándole un sortilegio malévolo, una maldición gitana en español—. Y, cómo no, su acento en francés y su lengua criolla, exactamente del mismo calibre que su comida, llena de tonalidades y especias, una combinación de palabras africanas, portuguesas, españolas, francesas e inglesas, una especie de koiné en la que tuvieron que entenderse multitud de etnias africanas esclavas que, a su llegada forzada a la isla, no hablaban en absoluto la misma lengua. A un activista de los antiguos, Victor Schölcher, que en el siglo XIX se batió el cobre por la libertad de los esclavos y cuyo nombre anda sembrado por toda la isla en calles, plazas y avenidas, está dedicada en cumplido y merecido homenaje la Biblioteca pública, una parte metal, otra madera, otra cristal y mucho de revoque coloreado. La catedral nueva con sus vidrieras de mosaico, un reiterado tangram tórrido, representa lo más cristiano de la isla, que también cuenta con algunas otras iglesias de norte a sur, de aires menos coloniales que americanos, sencillas de moblaje y no siempre fresco interior. En nuestra visita de toda una jornada, ni siquiera nos hemos tomado la molestia de visitar el fuerte, construido en épocas en las que aún surcaban por esas aguas los filibusteros y en el que, como punto de interés, se refugian, al fin protegidas, las últimas iguanas que quedan en la isla. Los barrios de las laderas, por su parte, ocultan tesoros escondidos que son dignos de fotografiar, de describir en su caída menesterosa e insana, y también inseguridad para el extranjero que se aventure por esos sectores. Una experiencia de casi favela suburbial que se derrama por sus pendientes y marca, si no el verdadero pulso de la vida en la ciudad, otro distinto de vida diaria y no precisamente festiva o vacacional. * Cuando el volcán del Monte Pelado entró en erupción, sin previo aviso, en el recién estrenado siglo XX, sólo mediaron noventa segundos para que la ciudad de Saint-Pierre, la perla de las Antillas, capital económica y cultural de la isla, fuera arrasada, desapareciera. Yo conocía el trágico destino de las romanas Pompeya y Herculano. Pero desconocía ese otro destino trágico de la ciudad en esta isla. De pequeño, me regalaban libros de cuentos y narraciones juveniles seleccionados, creo que del Reader’s Digest. Y en uno de aquellos volúmenes, hubo un relato que me marcó para siempre pues contaba que, en la furia de humo, fuego y lava que provocó el volcán calvo, sólo quedó vivo un ser humano —en realidad, fueron dos; el otro posó para un fotógrafo con las quemaduras de su espalda achicharrada por las altas temperaturas— en toda la ciudad. Se libró de la muerte por borracho, porque se encontraba arrestado en los calabozos profundos del ayuntamiento. Y fueron precisamente los anchos muros de la prisión de la ciudad los que le salvaron la vida. Ignoro si aquel personaje, un zapatero, con tanta suerte, volvió a darle más o no a la botella. Lo cierto es que la catástrofe de aires bíblicos tuvo como consecuencia directa la pérdida de la capitalidad de una ciudad que había sido completamente borrada del mapa por la erupción, en beneficio de su rival de siempre, Fort-de-France. Precisamente en un bar cercano a la ciudad de Saint-Pierre —por ahí sí que atracó en su primer viaje a la Martinica el pintor Gauguin, otro enfermo de lo primitivo, desequilibrado de la infancia y de sus paraísos, de los tantos que hizo a unas islas perdidas que ya habían olvidado la inocencia de lo salvaje, del inexistente edén que él buscaba afanosamente, sin encontrarlo—, que hemos visitado a conciencia pese a que yo ya la conocía, nos sentamos a tomar una bebida helada. Venimos de gastar la mañana en la observación de lo que sería posible llamar todavía jungla, del norte (el sur es más seco, como el sur de casi todas las islas tropicales), a través de la preciosa nacional 2, que pasa por Morne-Rouge, baja hasta la bahía y exhibe desde las alturas un panorama de colores tan sorpresivos como encantadores. Hemos oído cantos de aves exóticas y, milagrosamente, hemos visto un colibrí (ese pajarito diminuto que trae suerte) del tamaño de un saltamontes, sin alejarnos demasiado del asfalto, entre la maleza llena de flores. No hemos querido arriesgar tampoco sin ropa ni calzado adecuado. Acechan por todos lados, arañas, escolopendras, serpientes e insectos —eso me recuerda, leído en un libro de curiosidades, que un par de días antes de la erupción del volcán destructor y, como consecuencia de una primera y profética colada de barro que descendió ladera abajo, bichos venenosos de toda clase invadieron las afueras de la ciudad huyendo premonitoriamente de la desolación y de la muerte y atemorizando a sus atónitos habitantes los cuales, llenos de superstición, no sabían muy bien cómo reaccionar— que bien podrían habernos jugado una buena faena en cualquier distracción. Y con la mirada invadida de colores poderosos, de arbolado tupido, de troncos raros, y el oído de melodías desacostumbradas, tal vez de aves exóticas, hemos traspuesto paisajes extraordinarios de rocas y de playas lejanas hasta llegar al centro de la otrora capital reconstruida. —¿Han comprado ya ron? —nos pregunta un chaval cuarentón, tal vez más joven, amplia camisa de lino crema, mulato tendente más al café con leche, pelo anillado, que ha entablado poco antes conversación conmigo, preguntándome si soy del Real Madrid o del Barcelona, después de oírme soltar al azar una expresión en español. Estamos en esa terraza, poco resguardada del sol, degustando una cerveza fría en botella de cuello largo y cristal verdoso, una Lorrain. Ellos son dos y están a unos metros, pegados a un matorral y a un árbol enano, cuyo nombre ignoro. —Todavía no, no sabemos muy bien a qué destilería acudir y nos parece un poco precipitado. Es nuestro tercer día, de diez que vamos a estar aquí. —Hay unas cuantas. Esto ya no es lo que era. Pero todavía quedan al menos tres que son excelentes. De todas maneras, todo el ron que se vende aquí es bueno. No os van a ofrecer un ron destilado a partir de melaza y coloreado con caramelo. Aquí el ron está destilado de la misma caña de azúcar. No hay trampas. Por eso tiene otro sabor y nosotros, bueno, no sólo nosotros, lo consideramos el mejor del mundo. Se llama agrícola. Y lo hay desde el que tiene color del agua, pasando por el paja, hasta el más viejo, de un color como el del armañac francés o de vuestro brandy. A medida que el líquido oscurece, encarece, decimos nosotros —risas con una frase que seguro se acaba de inventar—. Por Europa la gente no se explica que esa sea la bebida nacional en la Martinica o de otros países e islas de por aquí, con el calor que suele hacer. Pero estamos tan acostumbrados, que el ron no nos acalora, sino que nos refresca. Nada mejor que arder por dentro para equilibrar lo de arder por fuera—vuelve a soltar una carcajada franca tras dar un trago del gollete—. Probad un ti punch, que es como un chupito, del transparente, en cualquier sitio, ya lo comprobaréis. Hasta el más recio del nuestro supera en aromas al matarratas que se fabrica por todo el Caribe. O catadlo con limón y azúcar, lo que llamamos un CRS —esas son las siglas de los antidisturbios o policía de choque en Francia. —¿Se podría visitar una plantación de caña? —pregunto algo que ya sé pues lo hice en mi primera incursión en la isla años antes. —Como poder visitar, se puede. Queda apenas nada de las antiguas explotaciones y gracias a las ocho o diez destilerías que aguantan, todavía hay una. Tampoco esperéis encontrar negreros, gente a medio vestir, látigos y carretas —más risas—. Eso era antes. Alguna por ahí ha conservado hasta hace bien poco lo de las carretas, pero porque meter un vehículo pesado por esas laderas, es complicado y no le hace ningún bien a la caña. Daos prisa. Sólo encontraréis ya una azucarera en la isla. Se llama Azucarera del Galeón y está por Trinité, al noroeste. —Ya hemos estado por esa parte. Hemos visto plataneras, pero se nos pasaría el desvío de la azucarera. Estuvimos en el manglar de Rose-Trinité. —¿Dónde estáis alojados? —En Les-Trois-Îlets. —Daos un garbeo por La Mauny. Es menos conocida, pero está cerquita y os enseñarán cosas interesantes. Turísticas, pero interesantes. De la historia de la caña, del envejecimiento y de la fabricación. Y su ron es más que correcto. En degustación no son ruines, ya lo veréis. Nadie compra sin cata. —Pero, ¿y los controles? —¿No querrás que acaben con uno de los pocos negocios que funciona medio bien en la isla? —No lo había mirado por ese lado. Parece que sabe usted del asunto. —He trabajado cortando una temporada —no deja de sonreír ni de darle traguitos a su cerveza de tanto en tanto—. Por aquí somos unos cuantos los que hemos probado el oficio de nuestros antepasados. No sólo ese. No se puede hablar de una cosa, si no se conoce. Pero ahora pagan y no se trabaja con la dureza de otros tiempos, aunque no suele ser agradable, si no se está acostumbrado y la faena no está mecanizada, claro, aunque eso cada vez es más raro. Yo acabo de leer en un folleto en el que se afirma que hay un veinticinco por ciento oficial de paro en la isla, aunque lo cierto es que alcanza a casi la mitad de la gente joven en edad de trabajar y por ahora el turismo no acaba de arreglar definitivamente las cosas, ni en calidad ni en cantidad. —La otra vez me pasé por Clément y por Neisson —le apunto. —Las destilerías que nos quedan pueden enorgullecerse de fabricar buen aguardiente, unas más comerciales que otras. Si no sois entendidos o expertos, cualquiera de ellas puede satisfacer vuestro paladar. Cuando vengáis la próxima vez, ya sabréis lo que queréis en concreto. —¿La próxima vez? Esto está a miles de kilómetros y eso es muy lejos. —¿No seréis vosotros los que estáis muy lejos? —suelta otra carcajada. Observo que el mulato no ha dejado de tutearme. Le pregunto si me da su permiso para poder hacerlo yo. —Yo ya lo estoy haciendo, así que, sin problemas. No solemos tutear al recién llegado, a menos que sean familiares o amigos. De hecho, detestamos que nos tuteen sin que nos lo pidan. A vosotros, los españoles, del Madrid o del Barcelona, podemos dejaros que nos llaméis de tú. Sois diferentes, como más cercanos. No estáis al tanto de la realidad que vivimos aquí y si metéis la pata se os puede disculpar. He leído en una guía que, a veces, los metros, que es como llaman los martiniqueses a los franceses, o más despectivamente sorejas, (por aquel pabellón al que se echaban la mano porque no comprendían el criollo) parecen no entender que son ellos los que llegan y no los que están, que en la isla aún falta por resolver un hecho de enorme importancia: el de la identidad. Que en la isla no se tienen por franceses ni por africanos ni por criollos ni siquiera por americanos. Que el asunto es más complejo y más sencillo a la vez. Una mezcla antillana difícil de definir con palabras, muchas cosas al mismo tiempo, de razas, de etnias, de carácter, de cultura, de costumbres y de religiones, incluso de lengua. Que alguien venga como a imponerse con un tú, de buenas a primeras, no les parece considerado, correcto, ni mucho menos respetuoso. Será ese pasado esclavo que los ha marcado con un punto de orgullo el que tiene la culpa, imagino. No hay humor en lo que dice mi interlocutor, tampoco acritud. Se levanta, se acerca, me tiende y me estrecha la mano con una sonrisa de dientes brillantes y muy blancos. —Yo soy Sylvestre y él es Firmin —señala a su compañero de mesa, que no ha abierto el pico y viste una sahariana marrón con hojarasca turquesa y parece algo achispado y no deja de sonreír, en un balanceo. Quiere como preguntar o decir algo pero no le sale. También se levanta, oscilante, me estrecha la mano y se vuelve a sentar, atinando al asiento por muy poco. Les digo mi nombre y el de mi pareja. Ambos saludan también de lejos y educadamente a Magali, que anda a mi lado asistiendo a la conversación, con otra sonrisa, fumando y asintiendo con la cabeza. Me voy al mostrador del garito, pago nuestras dos cervezas y, sin decirles nada, los invito por mi cuenta a una ronda. Nos despedimos de ellos agradeciéndoles la información y su charla. Estamos entrando en el Panda cuando el camarero les renueva la consumición y con un gesto de mano nos señala como responsables a nosotros, que nos vamos perdiendo metidos en el coche, camino del palmeral de la playa. De lejos, sonrisas de sorpresa, movimiento de brazos, de adiós, de gracias en sus voces a nuestra espalda, casi personajes de Chamoiseau, que aplacan la sed al sol del trópico con otras dos cervezas heladas, olvidando el paro y el futuro quizás aplazado para otro día. A eso me refiero cuando emprendo lo que se llama un viaje. A esos encuentros inopinados que lo animan, lo colorean y lo cambian todo. Nada es incompatible con el hecho de disfrutar a solas de la isla, está claro, pero lo cierto es que no me planteaba en absoluto el encerrarme en un gueto para blancos, en un aborrecible ressort, del que no se sale nadie del guion de su apartamento, nada más que para ir y venir a la playa (privada, a veces), a la piscina interior o al restaurante exclusivo. Una especie de burbuja higiénica (como la de los gigantescos e impersonales cruceros), como un fuerte en una película de indios, que ignora lo diverso, se encierra en su onanismo occidental, escoge lo que le interesa, desecha lo que no le interesa y se engasta en una maravillosa bahía para estropearla y hacerla propia y para que sus clientes tengan uso privativo de ella y encima no se den cuenta de que están haciendo el lila visitando un país de tarjeta postal, de folleto de agencia, que en realidad no existe y que los tesoros de verdad del viaje, lo cotidiano en todas sus formas, lo poquito que resta, quedan fuera. De hecho, lo que me gusta es lo que se sale de lo que denominamos común, normal, acostumbrado, de un guion previo. Me gusta pasado y presente confundido. En cuanto uno se adentra en La-Pointe-du-Bout, si uno se aleja del asfaltado de la estrecha carretera, por ejemplo, y llega a la parte de tierra, al que una barra y un murete impiden el paso a los vehículos, y tiene la ocurrencia de saltárselos, se encuentra de sopetón con una espesura que ya ha cubierto edificios que fueron hoteles, residencias, bares y restaurantes, todos abandonados a su suerte. El conjunto ha sido destruido, por la mano del hombre y por la mano de la naturaleza. Además, está lleno de pintadas no muy recientes o es el salitre el que las aclara. Hay ruinas no demasiado antiguas (mi suposición es la renuncia del grupo Accor a su inversión turística en la isla hace unos años, pero es algo que no puedo sostener a ciencia cierta). En cualquier caso, son imágenes como esas las que busco: la decadencia de hoteles y de apartamentos, el hueco vacío, mohoso y mugriento de las piscinas sin agua. Me gusta visitar lo devastado, lo desamparado, lo desahuciado, aquello que evoque lo irremediable. Muchas edificaciones de las que cayeron en desgracia tienen una estupenda fotografía. Son fotogénicas, como puede ser un puerto antiguo, una estación por la que crecen los hierbajos, un cementerio primitivo, un lugar bombardeado, una antigua fábrica de ladrillos o una azucarera en desuso, un grafiti en un callejón. Son magnéticas esas paredes agujereadas por las que se filtran y abren paso a la fuerza tortuosas raíces y están plagadas de pinturas descoloridas perfiladas hace años, medran las plantas por sus cimientos y la hierba muy verde y fresca se abre paso y se cuela por las hendeduras que han ganado los muros e intentan socavarlos y tumbarlos, esos agujeros que hay ahora en lugar de ventanas, sus marcos de metal medio arrancados y sin vidrios. * La piscina del hotel-apartamento en el que pretendíamos darnos un chapuzón resultó un fiasco. No para mí. El bikini comprado en Orly no le vale. Magali equivocó la talla del dos piezas. Compró el de una niña de doce años. Así que estamos en Le diamant, dando un paseo. Una protuberancia verdosa de origen volcánico emerge de las profundidades del mar frente a una playa de arenas blancas y aguas turquesa. ¿Cómo se le llama a eso en español? Farallón. Eso es. Un precioso farallón rodeado de una humedad pegajosa, como nuestros cuerpos. La transpiración no salvaje pero sí constante, empecinada. El litoral a lo largo. Un café y ese zumo en una esquina. Repeticiones. Unos adolescentes se bañan arrojándose al océano desde el largo espigón de madera que penetra sobre patas largas que se hunden en esas aguas profundas, casi de mentira. Magali habla con uno de los chicos. Es ese el que le dice que aquello que se adivina a lo lejos es una isla, al fondo. Faltan todavía otras tres para que se vea Venezuela. Él es venezolano. Sus padres se marcharon del continente hace unos años para recalar en la Martinica y aquí están. No nos refiere el porqué. En qué trabajan. De una costa a la otra, las cosas cambian poco. Sólo el idioma. Es lo que refiere con una risita. Lo acompañan otros dos chavales negros y una chica rubia bien proporcionada. Bucean a pulmón y se arrojan desde lo más alto. Apnea subacuática. Juegan a ver quién llega antes a las profundidades arenosas y aguanta más la respiración, hasta volver de nuevo a la superficie. Magali le pregunta si no le temen a los tiburones por esas aguas. Él dice que a los tiburones sólo hay que dejarlos tranquilos, que no ha oído hablar de ningún ataque (de hecho, no los hay desde hace décadas, no como en La Reunión, donde están a la orden del día), a menos que él sepa, desde que vive en Le Diamant. Mis ojos abandonan un instante al cuarteto de buceadores para clavarse en tres negras vestidas para una publicidad de ron agrícola que se pasean con andares flotantes y sombrillas blancas con flecos bordados por la ribera mecida de olas algo encrespadas. Las resucitaron de una tele novela o de un relato colonial. Un tipo con una cámara gigante las persigue. Se adelanta, se arrodilla, se ladea, se retrasa buscando ángulos, enfoques, planos. ¿Por qué no me forzaría yo a escribir la primera vez que estuve por aquí? Esto es un paraíso de inspiración. * La parte sur es una rampa moteada de pueblecitos tranquilos rodeados de vegetación, unos más auténticos que otros. Todos pintados de colores chillones. Pasamos de la mañana clara a la humedad completa de las tres de la tarde. Hemos taladrado con la cámara esas fachadas de colorido radiante de todas esas aldeas en las que muchas veces nos encontramos con comercios llenos de óxido en sus enseñas y puertas metálicas, cristales llenos de polvo en ventanas cerradas hace mucho tiempo. Todos esos pueblecitos de casas de madera pintadas me marean de gozo, incluso las abandonadas. A mediodía, engullimos un frangollo de esos picantes envuelto en una torta de cazabe. No he apuntado el nombre del chiringuito ni el del plato, y eso que estaba bueno. El calor de las especias hace casi olvidar el calor exterior. El sudor propio atrapa la escasa brisa y nos refresca. Estamos intentando ver una antigua plantación, pero está cerrada. Nos limitamos a husmear por el jardín que la antecede. Vaya recuerdos de película, de literatura, de forzados, de patrones, de negreros. Parece que a alguien se le ha ocurrido recrear una de ellas, a la antigua. Nos acercamos a verla. Se llama La savane des esclaves. Fue idea de un joven en la treintena que ahora está a la puerta de entrada, en camiseta de tirantes y pantalón corto vaquero deshilachado, afilando la punta de una caña, para reconstruir un chamizo. Nos da la bienvenida con la blanca sonrisa en la boca. Nos presenta a una guía que no está vestida de doudou, afortunadamente, pero sí de época, ancho sombrero, amplia falda clara de algodón con calados. Ella es la que hace la visita comentada y muestra cómo vivían esas criaturas hace más de cien años, algo que se prolongó hasta los sesenta. El recorrido es interesante para el que no tenga noticias de nada, para el ignorante. Lo explica todo, al detalle. Muestra las condiciones de vida y los lugares por los que se movían: jergones, cocinas, chozas, utensilios de trabajo, margen del río donde aprovechaban para bañarse. No está nada mal, pero yo tengo demasiado cerca en el tiempo, por mi infancia y los relatos de mi madre y los comentarios de mi abuela, cómo vivían en los treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta las criaturas de Tempul, en toda esa zona rural que se extiende desde Algar a San José del Valle. Excepto por la piel blanca, el látigo y la reclusión, la cosa cambiaba poco: servidumbre, humillación, desgracia, enfermedades, suciedad, poco trabajo y mal pagado, miseria. Y hay algo de dolor compartido en todo eso que no me agrada y me hace sentir cierto rechazo. A su final, nos lleva a una especie de bazar donde venden un poco de todo, incluso fotos de época convertidas en postales sepia. Magali husmea un poco por todas partes, no hace caso ni de las esculturas ni de los vasos de madera tallada y se hace con un cilindro de cacao envuelto en un fino plástico transparente. De ahí, viajamos al contraste ruidoso de las calles y de los coches de los jóvenes autóctonos en Le Diamant, que andan compitiendo a ver quién es, al volante, más ridículo, cabeza hueca y grotesco. Tarados los hay en todas partes, por lo que se ve. * Tardes en la playa. Hoy toca Macouba y sus rocas, sus fondos verdosos o índigos. Placas de agua mineral, lapislázuli. Hierbas amarilleadas. Un chiringuito inconsistente, que parecería venirse abajo con una buena ventolera, un hotel con cierto atractivo a la manera de Luisiana. No tenemos sombrilla y sin apenas la fresca protección de los árboles, nos vemos obligados a dar media vuelta por donde hemos venido. Bajamos, pues, en coche, hacia las inmediaciones de Sainte-Luce. Sempiterna humedad. Vemos una iglesia pero no la visitamos. Visitada una, las demás son idénticas. Nos acercamos a las aguas, hoy agitadas. Tres catamaranes pegados a la línea de la costa. El embate de las olas y su sonido de cubo hueco. No veo la espuma. Sí veo cerros forrados de vegetación volcánica y prieta. Las nubes de esta tarde son compactas, celulíticas, panzudas. Colocamos las toallas azules sobre la arena y dos libros de poesía haitiana. A la sombra de los cocoteros, nada de eso parece real. Veo junto a mí un nuevo bañador de dos piezas sobre una piel poco tostada. Estoy deshidratado. Separo el papel en blanco de lo escrito en mi cuaderno con un marcapáginas de la compañía aérea, mientras protejo el hielo de mi zumo de guayaba (lo es), casi incapaz de enfriar el vaso. Hay niños negros que juegan con una pelota de goma coloreada. Muy cerca. Otros chapotean en el agua de extensas manchas oscurecidas porque el sol tropieza con esas nubes malintencionadas. Sus cabezas suben y bajan en un tobogán acuoso, conforme el oleaje se aproxima a la arena seca y luego retrocede sobre esa superficie móvil que parece mineral cerúleo fundido. El sol oculto volverá a sorprender con su fuerza de trópico, desaparecerán esas manchas que son sombras, una vez huyan o se disuelvan esas nubes. Se oye una campanilla de acólito en plena playa y una salmodia que anuncia sorbetes de coco. Otra delicia irreal. Una martiniquesa con su traje rizado y a cuadros de colores, típico, acompaña a un negro que tiene pinta de ser su padre. Empujan un recipiente del tamaño y forma de un tambor cilíndrico de metal, de un precioso color cobre muy brillante. El tambor lleva dos ruedas que le llegan al cilindro hasta la mitad, como las de un cochecito de bebé de los antiguos. Va cubierto con una tapadera cónica que se parece a un sombrero de payaso, con su borla encima, como la de los heladeros de otras épocas. Cuando ambos ven nuestras cámaras, aceleran el paso, huyen despavoridos, mirándonos con enojo, desconfianza y azoramiento. Sin disimulos, demuestran que no quieren dejarse filmar. No nos da tiempo a levantarnos para degustar esa delicia fresca y azucarada y aunque guardamos las cámaras desaparecen pronto por el otro extremo de la playa a inusitada velocidad. Ahora, pasan dos chicas con cestos de palmas colgados del hombro, rebosantes de ropa chillona para vender. Sonrisas de marfil en su ofrecimiento. No, gracias. Me llegan gritos infantiles. Una pelota me roza un pie. De cocotero a cocotero, dos hamacas de macramé, color hueso. Una con un cuerpo alargado del que se descuelga lacio, en el aire, un brazo. La otra está vacía, tensa. En el alrededor, otros cuerpos tendidos, unos a la sombra o directamente al sol. Y me llegan también los chillidos de las aves. «Mira, cormoranes —dice Magali, sorprendida—, y un pelícano que se acaba de hundir pico primero en las aguas; seguro que saldrá con el saco lleno de pececitos». Y hay un velero inmóvil entre los catamaranes, que antes no estaba. Y otros dos más surcando pausadamente la línea del horizonte. Es la tarde con gafas de sol y pantalón corto. Y una botella de agua mineral sorprendentemente aún fría. Una mochilita con muchos más libros y un adormecimiento de los sentidos y una cámara fotográfica que se utiliza inútilmente para fijar instantes indescriptibles. La mochila luce un dibujo del paraíso. Embaucadora. El paraíso no está en ella. Está en la sed saciada del momento. Está en el anhelo de los cuerpos, en el cabello empapado tras el baño, en la arena adherida con su puntillismo de tatuaje dorado sobre los hombros, sobre los brazos. Por ahí por los cielos, por la maleza, más cantos de aves extrañas. Las chanclas floreadas. La crema tardía e inútil en las zonas del cuerpo ya achicharradas. Una gorra de otro país con visera. Pasa una cría corriendo con un flotador naranja a la cintura. La primavera es una montaña rusa que desciende endiablada hacia el verano. Bajada sin marcha atrás hacia el final de las evidencias. * Me levanto. Tomo la cámara. Me alejo de la playa. No me había dado cuenta de lo que había por detrás: un paraíso de documental. Camino sobre una especie de embarcadero de madera. Me acerco al manglar. No se ve su final. Es como una jungla acuática con su cieno por debajo. Las raíces torturadas y hundidas como patas de cefalópodo de los mangles, esos árboles que sobreviven tozudos a la acción implacable y destructiva de la sal. La superficie de lustrosa y húmeda arena está plagada de cangrejos en dos dedos de corriente marina y el ambiente anda cargado de mosquitos. Un ave zancuda se alimenta. Tiene de sobra. El aire, a veces viento, cimbrea la espesura de esos árboles. Oigo risas por alguna parte. Cuando me vuelvo hacia las sombras de los cocoteros, me doy cuenta de que es aquí donde quizás no duela en absoluto dejar pasar el tiempo o matarlo. Alguien me habla. Que tenga cuidado con la savia del árbol de la muerte, con sus frutos (el de la manzana venenosa del que hablaba nuestro amigo de malolientes pies). Regreso casi de mala gana al palmeral y me vuelvo a sentar donde estaba. Por esa playa que describe una hoz de arena rubia y fina percibo acentos, sonidos criollos y pieles oscuras y rosadas. Y un paquete de cigarrillos medio vacío y a medida que la tarde avanza, también siluetas oblicuas. La nube poderosa deja caer unas gotas. Son gotas fornidas que pintan aros con pestañas labrados sobre la arena seca. Pero la gente no se inmuta, nadie hace ademán de levantar los hombros ni de salirse del agua —nunca he entendido eso de que la gente se salga del agua cuando llueve, si ya están mojados, a no ser que sea para proteger las ropas. Además esa agua que cae no está fría y cesa pronto. Y ahí regresa el sol implacable. Una pelota de plástico sobre algo parecido a un cráter excavado por un niño —¿qué tesoros buscarán los niños con sus palas o sus manos en las misteriosas arenas de las playas?—. La marea inexistente, el planeo suave y matemático de un albatros. Un encendedor junto a los libros. Unos muslos insinuados bajo el vuelo de un pareo semi trasparente. Repeticiones. * Concluye la tarde con un beso hurtado a la muerte. Y escribo en la tortura del viaje de vuelta en avión, a las seis de la mañana, camino de Europa, de memoria, insomne, expectante, con el cuerpo de otro ser distinto, metamorfoseado, espantado de estar vivo. En Martinica, la floreada, la encantadora de serpientes, no hay ni primavera ni verano ni otoño ni invierno. Todas en una, camisas livianas, pantalones y faldas flotantes. En sus comuniones, vestidos blanquísimos de encaje. En esa isla, no da miedo morir. * Todos aquellos que sometan su intelecto a otras maneras y formas de lo que se entiende por viajar, saben sin duda que el regreso no cuenta, que no importa en absoluto, que en él no se gana nada y se pierde todo. Que lo que queda atrás, malo o bueno, es lo que interesa: esos pequeños flases, superficiales, de fachadas, de clima, de fugaces encuentros e imágenes, aunque no remitan a lo que fuera antaño el paisaje, las ciudades y sus calles o a lo que nosotros imaginábamos de ellos. Resulta aburrido e iterativo, tendente a la nostalgia más ridícula, describir el regreso. Que es inevitable y está ahí para devolvernos a nuestra irrealidad cotidiana, de acuerdo. Pero, nada más. No tiene objeto entretenerse en él, porque además está sometido al cansancio, al hastío, al desánimo, a la postración ante lo que nos aguarda. —No has escrito. —Sólo los primeros días. La isla no parecía inspirarme —miento—. Como si sólo se dejara fotografiar o filmar. Como si hubiera algo en ella que te obligara a no agarrarte a lo que nos agarramos tontamente los europeos porque ese agarre no tendría donde acudir. No sé si me explico. En la otra visita tampoco escribí. O no me dejaron. Y, en esta ocasión, no precisamente por el entorno, no me apetecía. Y, sin embargo la isla lo merece: todo un registro pormenorizado de norte a sur, marco, belleza, gastronomía, habitantes, cultura, literatura, historia... La chica que se sienta mi derecha en la fila de a tres en el avión nos oye hablar, si bien se hace la dormida. Es de raza negra pero también hay un punto de asiático en ella, indio probablemente. Una zamba o mestiza quien, dormida y de frente, es más hermosa que despierta y de perfil. Educada, ha saludado al instante al tomar asiento. En el trayecto no da ruido, incluso cortésmente, aguardamos a que le sirvan la suya para atacar la primera bandeja de comida, de celofán y de metal. Y ella nos lo agradece. Me sonríe, sin que yo lo pretenda, cuando levanto la cabeza del papel donde garabateo líneas sin sentido, y mi mirada perdida coincide con la suya. Nada que ver con el cuello de bóvido y las secas maneras de nuestro supuesto científico de la ida. Y, sin embargo, no llega a despedirse. Esos azares. Pues buen número de personas se interpone entre su figura y la nuestra y se pierde empujada en el pasillo por una oleada de gente que siempre tiene prisas por salir del avión, para luego esperar varada y como idiota a que le entreguen sus maletas, cuando a la cinta y los que las manejan les venga en gana... * Hicimos escala, como a la ida, en París. De un par de días. Era lo previsto. Nos alojamos en un edificio centenario de la rue Planchat, muy cerca de Nation, en casa de unos amigos, que nos recibieron con los brazos abiertos, en su pequeño apartamento, algo cambiado desde mi último paso. Para mí, una especie de islote de referencia en la capital desde hace muchos años, en parte lugar de paso, en parte lugar de estancia y refugio de lobo solitario. Fueron esos unos días de contrastes, en los que experimentamos ambos, Magali y yo, esa diferencia abisal de rostros, de ambientes y de climas y en los que reanudamos lazos con nuestros amigos (la verdadera amistad no exige reincidencia). Primero, advertimos la lluvia y su humedad. Después, las prisas de los peatones, los ruidos agresivos, la celeridad continua del tráfico, su polución urbana. Hubo unos cuantos desplazamientos animados en metro, pausadas caminatas, bajo la lluvia fría y la grisalla, a través parques y monumentos poco transitados, risas por bulevares, visita a un museo, cafés y cervezas en terrazas, cigarrillos, almuerzos ligeros, aperitivos demorados, cenas de reencuentro, licores, conversaciones hasta la madrugada. A su término, un sábado, Magali me tomó a un lado, en el rellano de parqué que da al apartamento y me dijo, en la madrugada previa al desplazamiento al aeropuerto, que tras pensárselo mucho durante todo el viaje había decidido no acompañarme en el vuelo de vuelta a España. Quería permanecer en la capital, por un tiempo indefinido, viajar luego a casa de sus padres, a Carhaix, un pueblecito de Bretaña, tomarse unos meses, reflexionar un poco. No le respondí. Solo pensé que, a pesar de todo, tras tantos años de visitas y estadías, París seguía guardándome sus puntuales sorpresas, no todas agradables. Con todo, en aquella ocasión, nadie me había pedido en matrimonio, no había habido propuestas de futuro, de vivienda, familia o descendencia, y tuve la fortuna entre dichosa y amarga de poder retornar a casa con un buen paquete de fotografías y de filmaciones, muchos recuerdos imborrables, de coloraciones, de paisajes, de árboles, de reencuentros y de sabores, imágenes de un pretendido edén, y también, menormente, unas cuantas hojas escritas. No hubo por no haber siquiera discusiones, controversias. Lo cierto es que no sé si hice lo suficiente por retener a Magali, por hacerla recapacitar. Quizás, no demasiado. Expresadas sus frases, apenas una sonrisa, bajamos por unos escalones de madera de aquel edificio del XIX que crujían reciamente a nuestros pasos. En la calle, sobre la que se desplomaba una leve llovizna, con su pelo lacio castaño claro, que se cubrió pronto con su capucha impermeable, y su pequeña maleta verde, que hacía un ruido infernal de ruedecitas saltarinas por el adoquinado, camino de un metro que apenas abría sus puertas, no hubo besos de despedida. Un pliegue de fachadas de molduras haussmanianas acabó tragándosela para siempre. En la amanecida, con apenas unos tres o cuatro peatones recién levantados que caminaban cabeza gacha por las aceras hacia sus ocupaciones, me quedé solo, bajo la garúa, con mi maleta en el boulevard de Charonne esquina Avron y, por una vez en mi vida, en lugar de meterme por la boca del suburbano, levanté el brazo y paré al único taxi que circulaba por esas calles para que me llevara al aeropuerto. Pero, como todo eso forma y formaba parte del viaje de regreso y los viajes de regreso no cuentan, lo que aconteció en París durante esos dos días carece, pues, de atractivo e importancia. Volví a tropezarme con aquellas dos cacatúas en uno de esos azares de epílogo novelesco, cuando menos me lo esperaba, juntitas, muchos meses después, la misma cara agria con la que las dejé, con una sonora grosería y la palabra en la boca, en Orly. Ocurrió por la sórdida calle Estepona de Granada, a la hora del almuerzo, mientras me dirigía al trabajo. Tenían pinta de profes o de funcionarias amargadas y siempre en guerra constante contra el mundo y, en ese momento, además, entre ellas. Yo las reconocí. Ellas a mí, supongo que no, porque entretenidas como iban en su propia disputa, apenas se dignaron mirarme. Debí pararme, presentarme, reírme un poco con ellas, recordarles su arrogancia y estupidez. Pero para qué. Qué ganaba con eso. Desde mi anonimato, confirmaba su engreimiento y ridículo como personas. Y aunque es obvio que las mejores bofetadas son las que no se dan, ellas ya habían recibido la suya, en su momento, en un aeropuerto extranjero y, ahora, en un rinconcito de este diario. Le Carbet/Almería, 2005. Les-Trois-Îlets/París/Granada, 2010. (1) Se trata de una obra maestra de la antropología, Tristes tropiques (1955).
0 Comentarios
por JAVIER ALCORIZA
por LEONARDO J. ESPINAL La fecha es el 25 de octubre de 2018, un día que no posee relevancia histórica. Sin embargo, en retrospectiva, quizás venga a ser recordado como el parteaguas del renacimiento contemporáneo de la expresión artística. Con esto me refiero a la fecha en la que el retrato Edmond de Belamy fue vendido en el sitio de subastas Christie, en Nueva York, por la estratosférica suma de 432,000 dólares. Y es en estos casos que el poder de la información queda en evidencia, pues a simple vista pareciera un retrato artístico como cualquier otro. No obstante, se trata de una obra completamente generada por una inteligencia artificial. Hablamos de un retrato al óleo de 70x70 centímetros, creado por un GAN, que, básicamente, se define como un sistema dual de computadoras, las cuales analizan miles de muestras sobre un tema específico —en este caso, el colectivo de arte galo, Obvious, nutrió a esta red de algoritmos con miles de retratos clásicos— para interactuar entre sí y generar imágenes “auténticas”. Lo último refiriéndose a una de las cualidades primordiales en una obra, tornándola original y sincera, es decir, lo que eleva a la creación a ser considerada como una expresión artística de la consciencia. Al tratarse de un aspecto tan fundamental de lo que significa ser humano, como vendría a ser el arte, debemos preguntarnos si un ser artificial, sin la inherente cualidad de la expresión emocional, sería, en cualquier capacidad, capaz de crear arte auténtico, por lo que abordaremos una odisea existencial para intentar ser el cielo estrellado de esta oscuridad. En su libro Existencialismo y emociones humanas (1957) Jean-Paul Sartre, asumiendo la inexistencia de Dios, aborda temas relevantes a la consciencia humana y la expresión auténtica. Entre ellos sobresale lo siguiente: «...hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre o, como dice Heidegger, la realidad humana». Lo anterior presentándose como la diferencia primordial entre el hombre y la máquina, dado que el humano nace sin un propósito predeterminado, lo cual, a posteriori, le permite autodefinirse, mientras que una máquina es diseñada con un concepto y propósito en mente. En otras palabras, una máquina es una creación cuya esencia precede su existencia; lo opuesto al ser humano. Bajo análisis, este concepto hace que toda creación que acabe en la segunda categoría sea, fundamentalmente, incapaz de tener experiencias auténticas y libres, ya que carece de la cualidad de autodefinirse. El tener un propósito predeterminado dicta sus experiencias. Ahora, ¿cómo se traduce esto ante la expresión emocional auténtica? Para Sartre, la única manera de determinar el valor de una emoción se basa en realizar un acto que la confirme y defina. Él agrega que la autenticidad se deriva de actuar sobre un sentimiento, independientemente de la esencia predeterminada, lo cual, por lo menos hoy en día, está muy lejos de las capacidades de la inteligencia artificial. No obstante, la constante evolución tecnológica de la sociedad es un factor que no se puede dejar de lado sin tanta previsión, y qué mejor medio para explorar las posibilidades del futuro que el arte capaz de predecir, una y otra vez, los avances tecnológicos: el mundo cinematográfico. En la galardonada película Blade Runner 2049 (2017), del maestro moderno Dennis Villeneuve, nos sumergimos en una expedición filosófica y distópica sobre lo que, verdaderamente, significa ser humano, y por ende, lo que significa tener emociones auténticas. Nos situamos en un futuro distópico con androides, llamados replicantes, fabricados para servir como mano de obra esclava en la exploración y colonización de otros planetas. Por añadidura, a pesar de que estos androides están diseñados para actuar y razonar como humanos, estos se encuentran en la, aparente, imposibilidad de elegir su propia esencia. Ahora, en Blade Runner 2049 nos encontramos en los pies de un replicante cuya labor es cazar y “retirar” (matar) replicantes prófugos, el agente K. A lo largo de la película, el hecho de matar a otros como él en ningún momento se le presenta como un dilema moral. Lo anterior cambia cuando se le ordena matar al bebé nacido de una pareja de replicantes, puesto que la existencia de semejante ser tendría el potencial de sacudir los cimientos de la humanidad. Al ser dado dicha tarea, K se muestra angustiado, por lo que dice: «Nunca he matado algo que haya nacido». A lo cual su jefa responde con una interrogante sobre la diferencia entre algo nacido y algo artificial, por lo que K replica: «Nacer es tener un alma, supongo». Esta tangente sobre el alma nos reconecta con Sartre, pues K, al demostrar angustia ante la labor otorgada, ejemplifica algo que Sartre menciona al respecto de todo ser con emociones auténticas: este posee la libertad de elección, lo cual le provoca angustia. Le provoca este sentimiento porque su nivel de consciencia es capaz de medir las consecuencias de sus acciones. Además, para el hombre, la existencia precede a la esencia, proveyéndolo con el alma como derecho de nacimiento que K menciona, ¿no? Sin embargo, Sartre asume la inexistencia de Dios, precisamente, porque si este existe y somos producto de él, esto, al igual que los androides, nos convertiría a los humanos en seres cuya esencia antecede su existencia. Asimismo, dirigiéndonos hacia una obra cinematográfica afín, Ghost in the shell (1995) nos deja con un dilema existencial similar cuando Kusanagi, un androide, le pregunta lo siguiente a un hombre: «¿Qué pasaría si un ciber cerebro —consciente del ‘yo’ afirmador que lo diferencia, existencialmente, de los demás— fuera capaz de generar un alma? Y si lo hiciera, ¿cuál sería el valor de ser humano?». «Si escribo lo que siento es porque así disminuyo la fiebre de sentir», expresa el décimo segundo fragmento de la incompleta y caleidoscópica obra de Fernando Pessoa: El libro del desasosiego. Una obra que al igual que los monumentales escritos modernistas de Kafka, gozó de génesis tras el verdugo de su autor —en 1982, 47 años post-mortem— pues se trata de un libro al cual el adjetivo ‘peculiar’ le haría deshonra al tratar de describir la singularidad de su mística. Imperfectamente compuesto por 500 fragmentos carentes de orden aparente, los cuales fueron encontrados en el olvido de su habitación. Algunos en extremo concisos y otros tan densos como un lingote de oro transmutado en papel. Por ejemplo: «Yo, realmente yo, soy el centro que no hay en todo esto sino como una geometría del abismo; soy la nada en torno a la cual gira este movimiento sólo por girar, sin que ese centro exista por otra razón que no sea la de que todo círculo lo tiene. Yo, verdaderamente yo, soy el pozo sin paredes, pero con la viscosidad de las paredes, el centro de todo con la nada en torno». Expresiones profundamente humanizadoras que epitoman el verdadero valor de ser humano, y que nos dejan cara a cara con las cualidades que el arte —la máxima expresión de la esencia humana— nunca puede carecer: propósito y autenticidad. Ante ello, simplemente debemos preguntarnos si, como las indomables expresiones de Pessoa, Edmond de Belamy cumple con algún propósito que sobrepase la trivialidad, ya que su autor con esencia como prólogo y existencia como epílogo, desconoce la fiebre sentimental que nos obliga a confesar nuestras emociones con aspectos definibles y realizables, dejando en duda cualquier atisbo de autenticidad presente en su obra. Y si a fin de cuentas somos un producto de Dios, Sartre nos diría que, semejante hecho, nos convertiría en seres compartiendo el mismo plano existencial que una inteligencia artificial, poniendo en riesgo nuestro entendimiento de la esencia de lo que nos define, así como la expresión cruda y apasionada de nuestro ser: el arte, pues el arte es largo y la vida breve. Bibliografía
—Barad, J. (2007). Blade Runner and Sartre: The Boundaries of Humanity. University of Kentucky. Recuperado 29 de enero de 2024, de https://philosophy.as.uky.edu/sites/default/files/Blade%20Runner%20and%20Sartre%20-%20The%20Boundaries%20of%20Humanity%20-%20Judith%20Barad.pdf --Hello Future Me. (2019, 23 marzo). The Philosophy of Blade Runner 2049: What is the soul? [https://www.youtube.com/watch?v=1Gb8WmbC08Q] —Sartre, JP. (s. f.). El existencialismo es un dualismo (A. Sartre, Ed.). https://www.maristaslujan.edu.ar/files/3.-Filosofia_Sartre_El-existencialismo-es-un-humanismo.pdf —Durán, C. A. (2023, 17 julio). ‘El hombre está condenado a ser libre’ de Jean-Paul Sartre. Cultura Genial. https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-esta-condenado-a-ser-libre/ —Barceló, R. (2007). El problema del teísmo «El existencialismo es un humanismo» de Jean-Paul Sartre. Universitat de Barcelona. Recuperado 29 de enero de 2024, de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2794788.pdf —Artcontemporaneo. (2020b, enero 6). Arte con algoritmos: Edmond de Belamy, o el arte artificial/arte contemporáneo. Arte Contemporáneo. https://artcontemporaneo.com/arte-con-algoritmos-edmond-de-belamy-o-el-arte-artificial —Villeneuve, D. (Director). (2017, 5 octubre). Blade Runner 2049. Warner Bros. Home Entertainment. —Oshii, M. (Director). (1995, 18 noviembre). Ghost in the shell. Production I.G Bandai Visual Manga Entertainment. por BELÉN LÓPEZ MARÍN A Santiago, mi padre. Garcilaso de la Vega dio por finalizada su vida el día 14 de octubre de 1536 a los 35 años de edad. Se encontraba inmerso en una importante campaña militar en Francia cuando improvisó, ante cientos de testigos, una delirante acción mucho más que temeraria: suicida. Sin embargo, en torno a este más que probable hecho, el de la salvaje inmolación de Garcilaso de la Vega, no he encontrado en los libros casi nada, por no decir absolutamente nada. Como ya estarás adivinando, reader, este párrafo inicial constituye tan sólo una bella conjetura que apenas hallarás hilvanada a continuación. Piénsate bien si es verdad que deseas seguir leyendo estas dolorosas líneas. Porque el joven poeta, que aún lo era, aunque había dado muestras en el pasado de tener un carácter fuerte, tal vez, incluso, bravucón, nunca antes había llegado al extremo al que llegó aquel día. Y existen muchas razones para pensar que hubiera algo detrás de aquel arranque de arrojo que resultó ser el definitivo. Vamos a ver qué pudo ser y algunas otras cosas. Fue soldado por obligación como consecuencia de ser el hijo segundo de sus nobilísimos padres. No logró satisfacer plenamente, por lo tanto, su inclinación literaria por lo de siempre: la falta de tiempo; vida le sobró. Y sus amores por la damísima portuguesa también desembocaron en vía muerta aunque no se le pudrieran en el tintero: la bella, la noble, la culta y superacompañante de una reina, la, por demás, a sus ojos, mal casada Isabel Freire no le hizo caso. A ella, le habría dedicado Garcilaso, in vita, su magno soneto V, que cerró de un modo iluminador al respecto del tema que nos ocupa. Ahora y aquí lo puedes leer si te apetece, o te lo puedes saltar si ya lo conoces mucho. Haz como te plazca:
Por ella —¿por qué, por quién si no?—. Él, dejando a un lado nobleza y jerarquía, con muy pocas armas, sin casco ni coraza, como atestiguan quienes lo vieron, que fueron muchos, se subió solo por el muro que asediaban las tropas españolas, desde la más profunda de las frustraciones. No había nadie por encima de él. Era el maestre de campo, el mandamás. Más allá de su voluntad, aquel día, en Niza, solo estaba la del emperador, que nunca lo habría autorizado, jamás en la vida, a andar escalando almenas tan desarmado y, mucho menos, tan en vanguardia. Garcilaso estaba al mando de unos 3029 cuerpos vivos, entre arcabuceros, piqueros, alabarderos, mosqueteros, capitanes, alféreces, sargentos..., un tercio español al completo. Pues bien: de entre toda esa gente fue él, precisamente él, quien asaltó la fortaleza de Le Muy en el primer lugar, como si se tratara de un simple y pobre soldado raso, recibiendo una pedrada mortal en la cabeza, a cuya consecuencia murió días después, apenas horas si lo medimos con una perspectiva de siglos, tras una terrible agonía. La guarnición entera, unos 600 hombres, fueron ejecutados por orden de Carlos V en venganza y como consecuencia de esta enorme pérdida. Isabel Freire había muerto, muy poco antes, en 1534, en la misma ciudad, en Niza. Pero Garcilaso, seguramente, habría empezado a morir tiempo atrás, acaso cuando la dama rechazó al poeta, que le habría declarado su amor estando casado pero con alta honestidad enamorada; y esto también lo sabemos. Isabel debió de ser un Ferrari y debió de pasar bastante de la literatura. Garcilaso había entrado en el Patronato de Toledo espada en mano y con su gente armada cuando contaba sólo 18 años. Sufrió castigo, multa y destierro por ello. Era valiente, o se envalentonaba con facilidad. Estaba cabreado con el mundo. Más tarde, se disgustó gravemente con el emperador desafiándolo, acudiendo a una boda no autorizada. Una boda. Debió de significar mucho para él la libertad, la libertad de elegir esposo o esposa. Ya que no pudo hacerlo entre las armas y las letras, debió de constituir un símbolo para él, al menos, poder seguir la verdadera inclinación, y no verse obligado, ni él ni sus amigos, a seguir políticas matrimoniales. El de la Vega se apropió de su libertad. Se casó como se casara pero vivió muchas historias de amor. Y, al final, la peor fue la de Isabel, porque no se materializó, y porque lo frustró y lo cansó hasta la médula. Muy probablemente, asaltara esa almena recibiendo la primera pedrada en la cabeza en 1526, cuando la conoció, y cuando conoció a Navagero. Doble pedrada. La amorosa y la poética. Luego, vino una obra magnífica que hizo furor desde muy pronto, una obra que Cervantes reivindica entera, toda, junto con Horas de Nuestra Señora, para señalar con este rigurosísimo escrutinio a qué tendría que haberse visto reducido el canon literario de su momento, según él. O según la tendencia. Lo deja escrito en El licenciado Vidriera. Don Miguel hizo siempre alarde de la retranca que lo hizo universal porque esto, ya lo habrás cogido, reader, era una ironía, claro. Otra más de las suyas. Cervantes apreciaba más obras. Y más autores. Muchos, por cierto. Pero, seguramente, lo que proliferaba, por Garcilaso, en su siglo, era verdadera fiebre y ya le debía de andar tocando las narices tanta tontería por el poeta muerto. El escrutinio es el de un joven al que Cervantes quiere caracterizar como un buen chico y sencillo, pero se advierte el tono jocoso, de broma, que siempre maneja. La constante antífrasis, que defiende Paco Rico. Además, debía de haber entonces, igual que hoy, demasiados escritores a juicio de los escritores. Después hablamos del canon. No he sacado yo el tema, ha sido don Miguel. Su personalidad, así, en general, resulta poco decorosa. Garcilaso fue un pez gordo. Un noble pero no de la baja nobleza, como el Cid, sino de la alta, de la altísima nobleza, leemos por todas partes. Su imagen ha sido, sin duda, por ello, secularmente protegida por los constructores de la tradición, del mito, que nunca nos lo pintan fanfarrón, ni mujeriego, ni rebelde. Ni suicida. No vaya a ser que el poeta renacentista resulte ser un romántico, un ateo, un protestante, un donjuán. Ni víctima mortal de una pataleta. O de un apártate allá que ya verás cómo se hace, yo te lo voy a enseñar. Y trepó por la escala. Y, de igual modo, igual que la escala, le mostraron los metros italianos diez años atrás. Y Garcilaso dijo aparta que yo lo hago mejor. Y lo hizo mejor. Se nota su pericia en que hay sonetos suicidas. ‘A Boscán desde La Goleta’ es uno de ellos. Un soneto en el que el dominio de la estrofa es tanto que el toledano parece estar, antes que enamorado o espantado de la guerra, ufano, asombrado de sí mismo, y restregándole a Boscán, que debió de quedarse de una pieza al leer aquello, lo bien que lo hacía y, de paso, contándole con ironía —el recurso mayor, el más inteligente, el indestructible— que, en medio de una alta ocasión como no han visto los siglos, él no era más que un simple, un atolondrado que lloraba incapaz de olvidar el amor y que, aun en un contexto tan llamativo, podía y aun debía marcarse el sonetazo del que estamos hablando, que es un monumento, una de las catedrales de la literatura universal por muchas razones, y es una de ellas que contiene, en su propia estructura, la dinamita con que hacerla saltar por los aires. Porque tiene una lectura profana y otra sacra: una, particularísima, la convencional, la del amor cortés; y otra, panamorosa o, lo que viene a ser lo mismo, narcisista, la expresión del amor cósmico, la expresión del agradecimiento a una persona inspiradora, a una de esas personas que constituyen el alimento de otras, las que te ofrecen un espejo mejorado para verte a ti mismo. Seguramente, fue el poeta más deconstruido como hombre de su época. El más. Garcilaso, el más delicado; Garcilaso, el más fino; Garcilaso, el más poeta pero también, asómbrate, el más machote, el que no desatiende la brújula de la testosterona en ningún contexto. Atención ahora, reader, porque no sé si este párrafo que comienzas a acariciar ahora con tus pupilas es la continuación lógica de lo que venías leyendo o es una mera digresión de esas que estudiaste en tus últimos cursos del bachillerato. Una de esas digresiones que te hacen sospechar que, tal vez, este artículo debería ser libro, con sus capítulos, con su orden, con su concierto. Ojalá nos tomemos un café y lo comentemos. Ahora, lo único que puedo hacer es seguir escribiendo. Porque, tal vez, Antonio Machado tampoco olvidara a Pilar Valderrama en sus últimos días como muchos odiadores quieren hacernos pensar ninguneando a la poeta porque tenía posibles y puso al incorruptible viudo de España, al intelectual puro y casto de izquierdas, a comer de su mano de mujer rica y, tal vez, los días azules hallados en el bolsillo del muerto sí que hicieran referencia al hábito del añil en el vestir de su burguesa amante sin sexo. Ojalá Antonio muriera con el recuerdo de su diosa carnal en lo alto, soñando con sus palabras, con sus ojos, con su voz. Mucho mejor que morir en la realidad de su último tiempo, de su agónica huida, de sus últimas cuatro paredes en un cuarto de Colliure. Tal vez se suicidó a base de destrozarse el cerebelo y el hipotálamo escribiendo horribles artículos y soflamas, y a base de nicotina. También se suicidó destrozándose el corazón, resistiéndose a cortar con ella. De ella no hay quien recuerde un verso, ni de tantas otras. Hablando del canon, ya lo hemos puesto sobre la mesa y lo volveremos a hacer después: la misoginia nos hace mirar estrecho. En el tesoro de libro que es Ellas cuentan la guerra, edición de Reyes Vila-Belda, hay muchas mujeres escritoras coetáneas al grupo poético del 27. Anónimas. No tenían enchufe. No eran hombres, no eran profesoras. En ocasiones, no eran ni de izquierdas. De Pilar Valderrama, que sí gozó de contactos, pues fue señora pudiente, monárquica y de derechas, amiga del rey y amiga de Machado, a quien los suyos de hoy en día desprecian por mujer, por adúltera y por amiga del rojísimo autor de La Lola se va a los puertos, la antología de Vila-Belda recoge esta belleza que muy poca gente conoce y, mucha menos, lee en un aula. Fue mujer libre en espíritu. La pongo casi completa porque no es fácil de hallar por internet ni por ningún sitio:
Garcilaso, seguramente, murió así, con su amada en lo alto, como tampoco se olvidó de su enamoramiento recién tomada La Goleta (por vos he de morir) pero con un halo de superioridad con respecto a don Antonio, porque llegó a estos límites de la expresión atravesándola por la autoparodia. Supo reírse de sí mismo y de la estrofa y del propio amor, de la enfermedad amorosa. ¡Qué grande, Garcilaso! Aquí tienes el soneto en el que suceden estas cosas y del que te hablé un poco más arriba.
Hace muy poco tiempo, un amigo y poeta, Pedro López Martínez, se mostraba preocupado, en pleno proceso de oposiciones en que actuábamos de tribunal, por el futuro de la actividad poética. Es una reflexión que muchas personas están realizando ahora: unas, para hacer trampas; otras, para evitar que se las hagan. Hay rasgos y habilidades que ninguna inteligencia artificial podrá nunca remedar. El suicidio de Garcilaso de la Vega, que ha quedado sobradamente demostrado en los párrafos anteriores, nunca habría sido un harakiri ante la aparición del ChatGPT. La inteligencia artificial no es ninguna amenaza para la creación poética de verdad. De momento, no cuenta sílabas. De momento, no es capaz de mostrar la inteligencia de un Garcilaso. De momento, la poesía con métrica, la poesía con figuras de pensamiento, con símbolos inexplorados, es imposible para la IA y ello puede ser no ya nuestro último bastión, sino el acicate para una nueva época, un renacimiento, un humanismo, en el que el estilo y los recursos sean revalorizados como una forma de demostrar la humanidad de una obra. Su personalidad. El captcha. Siempre fueron cuestión principal en un mundo donde la edición de libros termina por servirnos productos sin voz, sin carácter, sin estilo personal porque la necesidad del mercado obliga a las editoriales a pasar los textos por varios ojos y manos antes de que lleguen a los lectores. No estamos en un mundo de autorías personales sino de buenísimos editores afanados en borrar a los escritores para imprimir el sello de la vendibilidad a unos libros cada vez más depurados y que, sin necesidad de IA, suenan todos a lo mismo. El problema es que, para lograr un buen libro, personal, estiloso, único y vendible es necesario tener inteligencia natural y, al parecer, no abunda tanto como se pueda pensar visto el plantel y el volumen de libros que se publican al día en todo el mundo. Garcilaso fue un hombre libre y deconstruido. Hasta donde puede pensarse y saberse. Isabel Freire le lanzó una pedrada, le tiró un limón. Tal vez, Isabel era, asimismo, una mujer capaz de moderneces como la de no dejarse embaucar por un arrebatado y un loco. Tal vez le habían valido los mensajes de la Tragicomedia de Calisto y Melibea y solo veía en Garcilaso a un perturbado. ¿Podríamos calificar hoy a Garcilaso de bovárico, entendiendo que el bovarismo consiste en buscar en los libros soluciones a la vida? Desde luego, Isabel, ni estaba ni era bovárica. El Humanismo, según explica Jorge García López en una estupenda conferencia disponible en Youtube sobre el estilo de Cervantes, no supone una vuelta a los ideales estéticos de la Antigüedad Greco-latina. Hubo varios tiempos en esta revolución y él sitúa a Cervantes y a sus contemporáneos en un segundo momento. Según explica, el primer Renacimiento estudia a Cicerón, Ovidio y Horacio. El segundo, a Sexto Empírico, Arquímedes o Diógenes. Sin embargo, Platón y Aristóteles no se abandonaron nunca y constituyen los pilares de la Escolástica medieval. Esto sucede del mismo modo que el Barroco sigue siendo Renacimiento: el Barroco es el Renacimiento del siglo XVII. El primer humanismo no tuvo tantos visos de novedad, por tanto. Como me recordó frente a un combinado de tartas y más amigos esta primavera pasada David López Sandoval, a quien la historia de nuestras letras habrá de dedicar algún día capítulos destacados y, si no, es que nos hemos atontado definitivamente, la famosísima caída de Constantinopla repartió por Europa libros que no habían sido manejados antes. En la Edad Media ya se estudiaba a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, y a muchos más, y se los traducía, y se los filtraba, censuraba e, incluso, quemaba. Este fue un primer humanismo no nombrado como tal, porque los posteriores, los italianos de la última Edad Media, simplemente tuvieron más recursos y diferentes para estudiar lo que siempre había sido el canon: Grecia y Roma. Además de la Biblia. Y lo destacado que llegaba de Oriente. Parece una explosión, pero no lo es: es solo un cambio en las preferencias, el olvido de algunos autores por manidos, por aborrecidos en las escuelas, y la asunción de otros que llegaban del Mar Negro después de 1553, multiplicados por las nuevas imprentas, y los recursos materiales disparatados, impensables con que empezó a contar una Europa embarcada en el colonialismo, la piratería y las guerras pseudoreligiosas constantes. El Renacimiento es una Edad Media forrada de pasta. O un retorcimiento de la Edad Media. Plagas, index, exterminios, autos de fe, inquisición. El Renacimiento del XVI es un humanismo a lo bestia que pone de moda a escritores marginales, de serie B, pero extraídos del mismo lugar que los canónicos despreciados. David me enseñó, con su soneto ‘A Kafka desde su tumba’, que nunca se debe dar por cerrado un tema literario por muy trillado que esté. Puedes leerlo en su increíble libro En carne vivo. El Renacimiento construyó grandísimos, lujosísimos edificios civiles y religiosos al estilo griego, y enormes mecenazgos para los artistas, que lo siembran todo de belleza como no habían podido hacerlo los miserables medievales, que no sólo no construyeron, sino que derribaron para reciclar materiales. En Cartagena pudimos ver muy recientemente, de manera palpable, cuando visitamos las excavaciones y el actual museo, cómo comercios y viviendas de los siglos V y VI habían reutilizado magníficas piezas extraídas del teatro: mármoles, frisos, columnas, tallas... No se trataba sólo de rechazo cultural, de ignorancia o de política; también era necesidad, pura y dura miseria. Pensemos que el estilo primitivo medieval es el románico, que es un romano pobre. La moda del austero gótico, con sus torres, sus alturas, sus piedras flamigeradas, que viene del norte, triunfa en una época concreta porque refuerza el sentido de la existencia como un camino en verticalidad y como una senda de terror: vivimos sometidos al poder, vivimos en la espera de ascender al cielo después de morir, porque en la Tierra no puede haber lujo ni placer. Cuando hay recursos, el Mediterráneo vuelve a su esencia, la democracia, el hedonismo, y quiere remedar o superar el Panteón de Agripa, el Partenón de Atenas, el Foro de Roma. El equilibrio, la proporción. Los mármoles. El Estado Vaticano da buena fe de todo lo expuesto. ¡Qué lujo y qué belleza y qué impresionante resulta para cualquiera la Basílica de San Pedro! En Estados Unidos, el Imperio, cuando tuvieron que construir sus edificios civiles, adivinen qué estilo arquitectónico eligieron. Adivinen a qué se parece el Monumento a Lincoln. Sólo más recientemente, el modelo vertical ha sustituido de nuevo al gusto griego. Esto ha ocurrido cuando la inspiración ha dejado de ser la belleza desbancada por el mercado y la practicidad. Además, son edificios fálicos, babélicos, que buscan sembrar el caos, en competencia constante con el imperio de al lado. Un desastre. Un canon literario sin verticalidades, humanista, democrático es cambiante por definición. El actual, líquido como mucho, hay que volver a purgarlo, depurarlo, filtrarlo o, digamos todo esto sin tintes totalitarios ni políticos, digámoslo de otro modo más de ahora, menos impositivo: es necesario curar el canon, porque este que tenemos es el resultado de una acumulación, de un todo vale, de un ninguna moda pasa. Es muy probable que esta tendencia acumulativa constituya un rasgo fascista. Estamos ahogados en datos y en nombres. La consecuencia más inmediata es que no leemos, buscamos. Y no leemos a gente viva. O recurrimos a la gente viva para lograr textos más fáciles que los antiguos. De ello se deriva la falacia de que, en literatura, cualquier tiempo pasado fue mejor, mucho mejor. No leemos autores vivos buenos. Y, lo más importante, no leemos a mujeres. No leemos a la otredad más relevante. Con tanta nómina, se nos quedan en el tintero, por compromiso, nombres altamente significativos. De ello trataremos más adelante. Y con tanta postergación, reader, ya puedes ir adivinando que se avecina un final de artículo en apoteosis. Espero no defraudarte. Hace falta un nuevo humanismo, que altere las programaciones escolares y culturales en general, en lo público, desviando la atención de los escritores de siempre hacia otros que conecten mejor con el mundo de hoy. Cualquier tiempo pasado, como diría Nieves Concostrina, fue anterior, simplemente anterior. El presente de las clases de literatura suele resultar ímprobo y melifluo. Hay que ir a lo poderoso. Recurrir a los extranjeros. Y a los vivos. Y a las mujeres de todos los tiempos. De entre los muertos, a Garcilaso lo salvaría, por supuesto. Por su calidad. Y porque tal vez se suicidó en un gesto de desesperación hacia una tendencia, la del amor cortés, que lo agotó, que lo hastió. Tal vez Garcilaso cedía con ese gesto la palabra a su Isabel. Tal vez estaba harto de hablar solo. Tal vez calló para que otras hablaran. Cambiar el canon es humanista. El humanismo consiste precisamente en eso, en cambiar el canon. ¿Quién se atreve a afirmar, en el mundo de hoy, que no se considera humanista? El cambio de canon será humanista, será feminista o no será. Y habrá que leer a las glorias contemporáneas antes que a las pasadas. Y, de entre las pasadas, habrá que volver la vista, por ejemplo, sobre Pilar Valderrama y muchas mujeres más cuyas voces fueron silenciadas en el siglo XX. Las glorias contemporáneas son, en su mayoría, mujeres. Su mensaje es nuevo y, por ello, relevante. Las mujeres están descubriendo al mundo otro tipo de discurso. Por lo tanto, están descubriendo el mundo. Son la apertura del foco. Me basta encontrarme en Paul Auster otro personaje resucitado en su novela 4, 3, 2, 1 para darme cuenta de lo putrefacta que está la literatura de los hombres. A los misóginos Murakami y Houellebecq. A Mario Bellatin. A Cela. Incluso al solipsista Jon Fosse, que ha declarado estos días que no escribe para expresarse sino para alejarse de sí mismo. La disociación y la alienación como búsqueda literaria: un nuevo Flaubert, que dicen que probó el veneno para poder escribir sobre el suicidio de Mme. Bovary. ¿Qué haría para escribir el resto de la novela? Me basta haber tenido que leer a Clarín, el perfecto, que cifró el éxito femenino en la maternidad. A tantos otros. Me basta leer a las exitosas Annie Ernaux, Elena Ferrante, Cristina Peri Rossi e Ida Vitale, a las clásicas Katherine Mansfield, Jane Austen, Emilia Pardo Bazán, a Sor Juana Inés de la Cruz, Carolina Coronado, a las geniales Clarice Lispector, Carilda Oliver, Rosa Montero, a Sara Mesa para comprender la vitalidad y la fuerza de una literatura marginal que los hombres no leen o, si lo hacen, lo disimulan, porque les da vergüenza, como ha revelado que intuye, recientemente, Siri Hustvedt en sus redes sociales. Que cada una y cada uno piense en las mujeres que desee. Hay tantas... Están vivas. Su visión del mundo es inaudita, es inexplorada, es disidente. Es el futuro. Mis amigas María Sáez, Laura Sahagún, Eva Martínez, Laura Escudero confiesan cómo buscan, cada vez más, libros escritos por mujeres porque se están haciendo, poco a poco, inexorablemente, al prejuicio de que no se conectarán como lectoras con autores varones. La filología está en retroceso y ello tiene mucho que ver con todo esto. Hace unos meses, mi amigo y colega José Antonio Sánchez preguntó, en una reunión de filólogos forzada, otra vez, por nuestra participación en los tribunales de oposición, qué es la filología. Nadie contestó en ese momento. Anduve pensando unos días en ello y recordé una entrevista a Dámaso Alonso que está en Youtube y que me asombró bastante en su día. En ella llama bestezuelas a las mujeres. Pero no entraré en eso. Para simplificar, diré que parece que son unos estudios que comenzaron en el siglo XIX con Menéndez Pidal y que pasaron a extenderse y definirse como licenciatura universitaria en el siglo XX y que tenían como misión descubrir, lustrar y dar relieve mediante libros y otras publicaciones a los libros nacionales escritos en español castellano para mayor gloria de la patria, esa cosa de hombres. Nada de lo que concluyeron ni concluyen hoy en día puede ser admitido sin un filtro crítico fortísimo, que huya de la política imperialista de la que tanto nos nutrimos, y nos desnutrimos, aún. De ahí tanto interés, en su momento, por la épica, tanto interés por tantos textos perdidos, y por el Cantar de Mio Cid, por qué no decirlo, un texto muy bello, roto, lleno de imperfecciones, y que no gozó de tanta popularidad en su momento como impulso le dieron los estudios pidalianos para que en el siglo XXI lo adoremos y lo mantengamos colocado en un lugar preeminente del canon y de los currículos. Don Ramón trataba de igualar a Castilla, el núcleo del concepto España, con Francia y con los otros reinos emergentes medievales, que ya tenían su Chanson, su Beowulf, su rey Arturo, sus nibelungos. Y con la Eneida, la Ilíada y la épica oriental. Nuestra tradición no podía carecer del elemento épico. No podíamos ser inferiores a las razas circundantes. Por lo tanto, esta preferencia decimonónica no es puramente literaria sino política y es removida a posteriori. Podemos decir que, incluso, llega tarde, cuando el gran imperio que habría merecido un gran pasado está exhausto. La vuelta a las gestas medievales tiene mucho de nostalgia del esplendor del imperio de Carlos V, quien no habría prestado la más mínima atención a Rodrigo Díaz de Vivar ni aunque hubiera obrado el milagro de los panes y los peces. En la época del emperador, don Rodrigo es un gárrulo. Hoy, hemos olvidado por qué debemos conocer el cantar, la épica medieval en general, y nos seguimos empeñando en ello, en olvidar, desechando otros textos como los Libros de horas o las compilaciones de cuentos, que son bellísimos. El Cantar de Mio Cid es hermoso por motivos que nadie busca ya, empeñados todos en resumir el contenido narrativo de los tres cantares: “Destierro”, “Bodas” y “Afrenta de Corpes”. Nadie busca ya el verso, la rima, el ritmo, el enfoque de la historia. ¿Fue utilizado con fines políticos o el autor se valió de la política para dar más aceptación a su personaje y a su historia? La respuesta a esta pregunta, en la escuela, es siempre la misma: que el autor del cantar sirve a los intereses de Castilla. Nunca se explica que pudo ser al contrario. Que el juglar buscara audiencia, es decir, comer, y que la audiencia no quisiera escuchar las aventuras de un mercenario aficionado a las intrigas o a cambiar de amo. Ya en la época venderían más los personajes puros, virtuosos. Y las historias basadas en hechos reales. Claro, el público no cambia, siempre es el mismo. Pero quien gobierna necesita tener una sensación sostenida de control sobre los hechos. Los estudios de la casi extinta filología también tenían como misión demostrar o, al menos, reforzar la teoría del origen eminentemente latino de la lengua española, la koiné castellana, para emparentar así, prepárate, a nuestro país con Augusto y, a través de este, con Troya. Las estirpes, la pureza de la sangre, el prestigio lo era (¿lo es?) todo. Una complejísima sistematización de evoluciones de grupos fónicos con los sonidos yod y wau justifican el supuesto paso del latín al latín vulgar y, de ahí, al castellano. Hoy, existen teorías cada vez más plausibles que defienden la fuerza que el sustrato ejercía y sigue ejerciendo en las lenguas del medievo y en las actuales debido a que ya el ibero, las lenguas galaicas, el italo (el latín), incluso el sajón, o el normando presentaban notables rasgos comunes, entre ellos, el léxico propiamente dicho. La familia indoeuropea, según parece, ya gozaba de gran vigor cuando, según las teorías pidalianas, la romanización convierte a los europeos en competentes hablantes de latín en muy pocos siglos. De entre los filólogos actuales, me gustaría encomiar aquí el trabajo de Rosa Navarro Durán. Uno de sus trabajos más populares versa sobre el Lazarillo. Ella defiende haber encontrado al autor. Y yo la creo. Creo que ella cree haber encontrado al autor. Creo en su mensaje. Ella lleva por delante siempre una actitud entre elegante, irónica y juguetona, introduce su conferencia sobre el caso con una anécdota simpatiquísima que le aconteció con un revisor del gas y concluye sus alocuciones con unas miradas cómplices que no puedes sino celebrar porque te están diciendo muy sutilmente y con mucho cariño que nada de lo que has visto ni oído desde el señor Pidal hasta el momento actual tiene consistencia alguna. Se trata de simples juegos de mentalismo. Son divertimentos que nos dan de comer, así defiende ella su disciplina, nos permiten vestir con elegancia en el día a día y nos dan prestigio, pero nada más. ¡Qué suerte la nuestra! Borra de tu memoria todo lo que has leído hasta el momento sobre el tema porque las conclusiones a que conducen son sólo producto de tu imaginación. La filología está en retroceso, probablemente en extinción, porque la intención nacionalista, esencialista de las ciencias positivas ha sido sustituida actualmente por la mercantil. Hoy existe el grado universitario de Lengua y Literatura Española que en algunas universidades se llama Estudios Hispánicos. Ya no se trata de ser filo-nada. Se trata de leer, de conocer, de comprender. Sin una alta misión en el horizonte. Y muchos libros se están quedando muy muy desfasados. El Lazarillo. Cada vez hace menos gracia el chiste de la barragana, palabra que no aparece en el libro, por cierto, porque cada vez importa menos el tipo de pacto amoroso y comercial que se da entre las parejas o los tríos. El poliamor, el contrato de convivencia, el cura casado no da pie a estas alturas de la película a ninguna suspicacia, a ninguna solicitud a Lázaro de Tormes, que no tiene ya motivo alguno para escribir un extenso relato con sus adversidades y fortunas por justificarse ante ese vuestra merced a quien ya se la trae al pairo lo que haga Lázaro con su vida, así como su esposa y el obispo. El Lazarillo, hoy, tiene sentido sólo para una minoría social: la de los católicos que se confiesan. O para los católicos reformistas. Y Estudios Hispánicos vende más. Este nombre nuevo para el nuevo grado universitario vende más. Que es de lo que se trata. De vender libros, de vender ideas, de vendernos a nosotros mismos. Sin embargo, hay una vertiente en los estudios literarios que seguramente aún no se ha inventado como tal, aunque ya exista en la ficción pura, y que es adonde tendemos también sin remisión. La filología-ficción. Es, probablemente, la única forma digna en que puede sobrevivir la filología. No sé si Borges se tomaría un café conmigo por escribir esto o me echaría directamente a los perros. Ya existen productos así. Recientemente, hemos visto, en Madrid, una obra con los hermanos Machado como protagonistas: Los Machado de Alfonso Plou. Ya hemos visto la obra de Amenábar con Unamuno de protagonista, Mientras dure la guerra; ya hemos visto Shakespeare in love, Lope, Emilia y otras biografías. Series sobre Lorca, Cervantes, Juana Inés... Gala escribió Anillos para una dama. Sólo falta tomárnoslas más en serio, porque no tienen menos validez que los miles de rigurosas monografías que se esfuerzan en la historia por convencernos de ideas y perspectivas que no valen más. Por pura humildad, un filólogo no tendría que salirse de los tres grandes géneros para hablar de filología. El ensayo tendría que arriesgarse también en los caminos de la estética y de la subjetividad. Hemos visto como Woody Allen y otros artistas nos avisaban en cintas como Zellig de la escasa credibilidad que merece hoy en día un documental por el mero hecho de poderse catalogar como tal. Hay que comprobar siempre quién lo financia. Los filólogos no somos políticos ni policías de la moral lingüística. Estaría bien volvernos gente más sucia, menos positivista, suicida, sin formas, pringarnos con los lodos de los escritores que estudiamos y amamos, subirnos sin protecciones los primeros por el muro, no amagar la cara amarga de esos libros ni de los artistas dando por hecho que nunca nos vamos a poder, siquiera, aproximar a ellos limpiamente, ni siquiera Martín de Riquer lo hizo en su Aproximación al “Quijote”. Es lo más honesto. Todos somos filosofastros, salvo quienes mejor lo disimulan. He leído sobre ello en el libro de otro queridísimo amigo, Víctor Cases, que cita a Damiens en Opinión pública y opinión popular en la Francia del siglo XVIII... En este libro he comprendido que aún nos queda por aprender mucha más humildad. Así, la que escribe, que bien podría haber sido la hija del soldado al que Garcilaso apartó de un manotazo antes de subirse el primero por el muro, se toma muy poco en serio lo escrito y lo ofrece al orbe con total humildad. Porque su vocación nunca fue la filología, sino salir de su estado, y una vez llegada la madurez y arrimada a los buenos, querría escapar del todo de las convenciones a que obligan su clase, su sexo y su formación académica, para gozar, por fin, de la libertad que tanto esfuerzo le ha costado ganar. Volviendo a la primera persona: mi padre trabajó muchos años como policía nacional y vive una vida plena actualmente a sus 83 años, quién sabe si gracias a la intervención suicida de algún héroe de alta cuna. Le gusta citar a Sócrates cuando no se cree algo que le están contando: sólo sé que no sé nada. Su actitud, sus palabras sabias y vividas siempre me han guiado muy bien, aun a riesgo de que alguien me sirva pequeñas dosis de cicuta de vez en cuando. Así, gracias a él, la hija de un soldado del siglo XXI también podría, quizás, presumir de encarnar el ideal de las armas y las letras. Las armas, como testigo y por herencia. Las letras, como profesora y escribiente. Y a ello se deben, seguramente, la crudeza y la combatividad de los juicios que acabas de hallar en este texto, reader. Y a la envidia. Nunca podré ser un Garcilaso. Sobre él quisiera ahora que me bastara con aportar a la corriente en la que navegan tantos y tantos libros interesantes este soneto pobretón pero sincero. Ojalá te guste. Y fin. EN TORNO A TU SUICIDIO
En torno a tu suicidio, Garcilaso, no he encontrado en los libros casi nada. Es una historia apenas hilvanada en tanto considero el triste caso. Comenzaste a morir, maestro, acaso, con alta honestidad enamorada, a los pies de una almena acorazada que asaltaste como un soldado raso. Escalando el primero por el muro, dejando obligación y jerarquía, le robaste a la Historia tu futuro, te cubriste de gloria en sólo un día. Por dentro, te cruzó un dolor oscuro en tanto que olvidabas tu valía. por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO [Texto y fotografías] Hay un proceso de degeneración en las células nerviosas de nuestro cerebro que no depende de nuestra voluntad detenerlo, nos vuelve niños indefensos ante la barbarie de la vida cotidiana, nos hace sentir amenazas inexistentes, olvidar a la familia, ver y hablar con gente que ya murió e incluso convertirnos en un vegetal, con la mirada anclada en otros mundos. I Nunca se sabe qué recordaré en última instancia de todo lo que uno creyó hurtarle a la realidad. Mi mujer se ha empeñado, y yo estoy de acuerdo con ella, en que alterne aires, escenarios, que mi vida no se limite a la mera rutina diaria a la que se amolda cualquier vida, eso en cuanto se me brinde la oportunidad de mudar de ambientes, es obvio, porque todavía dependo de un trabajo y no son posibles todos los cambios deseados. Viajaremos. Olvidaremos las idas y venidas a la oficina, las horas de comida, de tele y de irse a la cama. Fue una decisión tomada después de la visita al doctor. PRIMER DÍA DE VIAJE Así, ahora observo ese microcosmos que se instala en este viaje organizado: la pareja a la que a su llegada le extravían las maletas en el aeropuerto y se desespera; los padres mayores con su hija adolescente y el regalo veraniego que le hacen (no el único) envuelto en un papel que, en este caso, es ese circuito guiado por el extranjero y ante el que ella anda ilusionada; cuatro solitarios o tal vez cinco, con sus habitaciones individuales, uno de ellos siempre en sandalias de tiras de piel marrón con calcetines negros y pantalón corto beis; otro más, alto y pinta de eslavo, con una réflex de categoría, siempre a lo suyo. La pareja de separadas, esas otras solteras que viajan sin imposiciones de novios o de maridos. La señora al borde de la jubilación, apasionada de la mitología, que encontrará seguro por ahí lo que el resto jamás obtendrá. Deseos, no en todos los casos, de descubrirse por sí mismos. Luego están los matrimonios que lavan sus años de convivencia con las aguas frescas de un periplo por el extranjero, como esa pareja que viste bien pijo y cuyo marido recuerda a Jean Marais, siempre sonrientes ambos, pero a distancia, o esa otra cuyo marido se acaba de jubilar o la nuestra, sin ir más lejos... Son las líneas de perfiles ligeramente definidos de cada persona con la que se coincide en los pasillos del hotel, a la mesa, en el desayuno o la cena o el almuerzo, en la calle, en el museo, entre ruinas milenarias, en un palacio, en un barrio populoso, en el paseo por el mercado o en el zoco, y se irán sellando si uno es observador o las circunstancias se prestan, a medida que avanza el recorrido, poco a poco, lo quiera uno o no. Al paso de los días, se irán abriendo pues ciertas ventanas, a veces muy poquito y no todas, aquellas que durante todo el año estaban cerradas y la gente, en mayor o menor medida permite que penetre la corriente con saludos, conversaciones, gestos y alguna y suficiente mirada, en una breve fracción de segundo, a nuestras dependencias privadas, aquellas a las que uno tenga a bien desear. Yo mismo también me presto al intercambio, me ofrezco a ellas, con unas sonrisas o algo más que unas sonrisas, como mi manía de descalzarme al caminar por el autocar en movimiento o con mis camisetas limpias, recién planchadas o estrenadas de personajes de dibujos animados. * Ya era hora de que se interrumpiera por fin, y parece mentira, por unas semanas, incluido lo que dure el circuito, esa agobiante expresión tan francesa de métro-boulot-dodo (del metro al currelo y del currelo a la cama). Por desgracia, la gente en general equivoca el sentido de las vacaciones, creyendo que esa es la verdadera realidad. Incierto. La verdadera realidad es otra, más prosaica: la que nos ha mantenido ocupados en esa dinámica durante todo un año, en la que se vive por y para el trabajo, con un horario impuesto. La realidad es la que acontece en el mundo de todos los días. Las vacaciones son un paréntesis insignificante, ilusorio, que se nos concede como por limosna, no cuando hace un tiempo más benigno sino cuando más calor hace. Ni que decir tiene que nuestras dependencias, apenas abiertas brevemente durante esas vacaciones, se volverán a cerrar a cal y canto nada más tenga lugar el aterrizaje de vuelta. De modo que habrá que aprovechar para observar, anotar, respirar. Entretanto, unos cuantos se recordarán en las fotos que tomaron al voleo y en las que, accidentalmente, se cruzaron por sus objetivos, integrantes de ese mismo viaje. Otros ni siquiera se mirarán de nuevo en ellas porque las amontonarán y arrinconarán tras un corto vistazo, de décimas de segundo, en las pantallas de sus cámaras o de sus móviles, para constatar que no estaban movidas y olvidarlas al instante, como unos zapatos viejos llenos de polvo debajo de un armario o un mueble que jamás se preocupará uno en limpiar o reutilizar. Yo no llevo cámara ni tampoco móvil. Mi mujer no quiere que pierda ni una cosa ni la otra. Llevo la cartera, con la documentación y lógicamente un par de tarjetas bancarias, pero no dinero. Es ella quien se encarga de las imágenes y del resto de la logística. Me ha regalado un cuaderno en blanco y obligado a dibujar en él un mapa. Ese mapa es mudo y tiene marcados unos puntos y yo escribo el nombre de cada ciudad por la que pasamos en cada punto. Trazo luego una línea entre cada ciudad y después, al final, de su dibujo acabado, surgirá el recorrido completo. Exactamente igual a como los seguíamos según unos números en los dibujos infantiles para que apareciera de repente una figura articulada que no estaba antes ahí: un dragón, un oso, una rana. En el resto del cuaderno anotaré al azar lo que me venga al espíritu o lo que tenga por necesario. No es de creer que sea evidente ni fácil. En este idioma de origen desconocido, nada es evidente ni fácil. En mi cabeza, tampoco lo es. Y cada vez menos. Lo bueno de los viajes que se describen cuando ya han tenido lugar tiempo atrás es que se suele recordar lo esencial, lo que se conservará de ellos de veras. El tiempo que pasa es como una criba ancha que no permite guardar el detalle, sino su brochazo de trazos gruesos. A éste le pasará lo mismo. Si ya de una vida apenas conservamos nada a medida que cumplimos años, ¿qué podría esperarse de un viaje de apenas dos semanas? Lo peor de estos desplazamientos en autocar es esa sensación de que uno no maneja el tempo, el ritmo, el gobernalle, de que si se relaja ni sabrá por dónde va ni qué monumentos o ruinas habrá visitado ni qué le faltará por ver, qué en definitiva se perderá, apenas nos distraigamos un minuto. De la partida, del desarrollo, del final queda lo que a nuestro cerebro probablemente le interese y, a veces, ni eso. Si bien ocurre lo mismo un poco con cualquier actividad que se realice a diario. Habría que preguntarle a cada uno de estos excursionistas qué retiene de lo que ve. Todo eso, en mi caso, empeora, porque de vez en cuando van apareciendo con más asiduidad lo que el doctor le ha dicho a mi esposa que son agujeros, lagunas de la memoria. Mi cerebro no es como cuando se abre una nuez y aparece su fruto fresco, su textura rugosa que recuerda a un cerebelo sano y asimila lo que piensa. Mi cerebro empieza en realidad a llenarse de huecos, a parecerse más a una esponja de los fondos coralinos del Mármara, riberas de corto oleaje, aguas azules y cálidas, a las que poco nos acercaremos, por cierto, porque en esta ocasión las playas no están previstas en el pago. * Quizás por lo inusual, lo único que recuerdo de la salida del aeropuerto de Orly, una vetusta área de despegue y aterrizaje, es al turco que se sentó a nuestro lado, a mi lado y al lado de mi mujer, que es quien me ha dado la sorpresa con este viaje. Fila de tres asientos. Yo voy en medio. El tipo, de unos sesenta años, buen bigote, pelo escaso y canoso, camisa clara de manga corta, pantalón crema tostado, viaja en el asiento que da al pasillo. Hemos despegado en la tarde. Cuando subimos a la mayor altura y suena la señal del icono que insta a desabrocharse el cinturón, el sol casi se pierde por el horizonte. No pasa ni un minuto y el hombre, con una halitosis de perro viejo, me sorprende porque llama de repente la atención de una azafata vestida de verde manzana y azul oscuro (ni me he fijado en la compañía aérea pues creo que es uno de esos chárteres veraniegos que desaparecen de la circulación en cuanto llega el invierno), mira la carta, abate su bandeja y empieza a pedir cosas para comer. Vivamente devora todo lo que ella, solícita, le trae. Lo hace de manera compulsiva, en un santiamén. Bebidas, sólidos, dulces y salados. Cuando termina y el aliento se le ha aquietado con lo que ingiere, me llega a la mente una explicación lógica: es tiempo de ramadán. Educado en la tradición oriental, nos ha ofrecido algo, a mí y a mi esposa. No recuerdo qué pero sí que nos ofreció gentilmente de aquello que le trajeron y que comió con enorme ansiedad. Yo le sonreí. Él me devolvió la sonrisa. No hablo turco, a no ser que este proceso en el que estoy inmerso algo me roce un área neuronal que me lo permita como por milagro durante estos días. Cosas más raras se han visto. En los viajes de circuito organizado, la memoria se delega en otros —parece que es lo mejor para mí, para mi seguridad, aunque parezca contraproducente—. Se supone que en aquellas personas a las que uno no ve pero imagina. Son esas personas las que han ideado la curva del viaje y lo han preparado a conciencia: punto de vista geográfico, punto de vista cultural, punto de vista ocio, punto de vista tiempo, punto de vista económico. Eso quiere decir que hay que completar, aderezar el recorrido con todo aquello que sea susceptible de ser realizado, que el ahora cliente, que no viajero, tenga la sensación de que no ha desperdiciado sus ahorros y pueda sentirse satisfecho, ocupado, ver lo máximo con el menor coste, en el menor tiempo posible. Esas tres coordenadas hacen de los viajes en general y de este viaje en particular algo terriblemente agotador, pues los convierte en una sucesión de lugares, visitas y conversaciones en las que el tiempo se apura a una velocidad insólita, sin descanso, sin respiro, y todo aquello que uno intenta analizar o ver por separado, no se deja. Al contrario, todo se apelmaza en un espeso bolo alimenticio informativo, visual y emocional ante el que uno no encuentra la calma adecuada para digerir. De ese modo, para la mente, no hay una ilación sucesiva, un transcurso del tiempo lineal (y si la hay es falsa): me levanto, desayuno, viajo, veo, almuerzo, viajo, veo, ceno, me acuesto. No. No es así porque la maraña, cuando se vuelve la vista atrás es confusa, cargante, inextricable e inenarrable. Las ciudades con sus ruinas romanas y griegas se repiten, todas las mezquitas parecen iguales, los palacios, las iglesias bizantinas, los museos y las ciudades se convierten en una entelequia de difícil localización en un mapa real. Incluso, la comida deja de ser importante. Sí que está buena, no cabe duda, pero cuando lo detienen a uno en un lugar, será incapaz de decir dónde almorzó y, al regreso, qué diferencia había entre un plato de aquellos y otro que nos hubiéramos zampado en nuestra casa o en Grecia o en Líbano o en Creta o en Chipre o en Jordania. En realidad, se trata de viajes que son la negación del propio viaje, patinar por esa superficie suave, limpia, sin obstáculos, que pretenden hacernos ver y que pretenden que queremos ver y que nos dicen es importante ver. Y si hay algo que se puede rescatar de todo ello no es sino al elevado precio de un esfuerzo enorme que lo deja a uno completamente exhausto. A mí, en particular. Esto que sigue es mi diario, un diario de esos, del agotamiento y el despiste, la confirmación de que disfrutar se disfruta a medias y ver, en realidad, se ve poco y con algo de disgusto y mucho cansancio. En su consumación, desorden, confusión, desbarajuste, algún bonito color que se descubre, una palabra hermosa que se escapa, cuatro frases que quedan, unos rostros que pronto se pierden en la rutina olvidadiza de lo cotidiano. SEGUNDO DÍA DE VIAJE El guía habla varios idiomas, a la perfección el francés. Era futbolista y luego perteneció al equipo técnico del Beşiktaş, un club de uno de los barrios más populares de Estambul. Durante las vacaciones, ejerce este otro oficio. Está hablando con el hombre alto y delgado de barba cana a medio crecer que siempre lleva gorra y que ahora ayuda a un chófer calvo como un cristal a meter su equipaje y el de su acompañante en el maletero del autocar. Yo estoy cerca, con mi camiseta blanca de Taz, el demonio de Tasmania, y mis manos enlazadas a la espalda y los dedos pulgares en movimiento circular y haciéndome el distraído. El guía le ha comentado que ha estado recientemente en España, en un torneo de verano con su equipo. Le ha dicho que se había alojado en un hotel gigantesco, en Granada. Y que jugaron un partido amistoso contra el Atlético de Madrid. Eso fue hace un año. Parece ser que el señor alto y delgado no es francés pero lo entiende y lo chapurrea. Y le contesta que conoce ese hotel, que es una especie de monstruosidad de doce o trece plantas, encantadora imagen de la burbuja inmobiliaria de años atrás. Me gusta acercarme a la gente para que vaya quedando algo de ellas en estos escritos, poco, pero preciso. El chófer del autobús, cuyo carné hace pasar entre la gente el propio guía para que veamos la edad que tiene, con algo de burla, y los quince años de más que aparenta (de hecho, lo creí mayor que yo y es diez años más joven), habla poco. De hecho, no habla nada. Ni sonríe. Se limita a meter los equipajes en el maletero y a conducir siempre a la misma velocidad, sin decir esta boca es mía. El ómnibus no es muy reciente y va al trote, con su carga de tiempo libre de otro país que se desplaza por una tierra que le es ajena, pero al mismo tiempo propia (en la falsedad de ese instante) y tira de paisajes y arrastra personas, muestra monumentos y verdades a medias de otros tiempos, que están ahí para ese nuestro fardo de carne y huesos, y entregado a lo que se firmó cuando se pagó el contrato por internet o a su agencia de viajes, todo apresurado, en nimios detalles de los que restarán un día lo que antes dije: alguna frase suelta engastada cual joya de brillo engañoso en la charla aislada del siguiente viaje circuito-organizado. No sé cómo lo hizo al final, mi mujer. Es ella la que se ha encargado de todo antes de la partida. * Caucásicos colonizados. Eso son los turcos. Otrora, celosos guardianes de una puerta encantada, misteriosa y extraña de Asia. Mosaico de beylicatos y sultanatos de los que quedan unas cuantas piedras, monumentos y mezquitas y mucho de melancolía impregnada de nostalgia en sus recuerdos. Umbral hacia lo prodigioso para Marco Polo y para los antiguos viajeros y turistas ricos. Lugar por donde mi amigo Michel inició su ruta de la seda allá por los setenta y de la que tantas cosas, contactos, intercambios y recuerdos se trajo. Habitantes de extensísimas llanuras entre cordilleras muy elevadas. De montañas sagradas sobre las que aterrizó un arca tras el diluvio. Planicies sobre las que galoparon caballeros sin armadura. Imperio otomano. La amenaza de Oriente con aquellos fuertes, bigotudos, bien armados y despiadados soldados a las puertas de Viena. Turquía está ahora lustrada con el barniz de un parque de atracciones, más bien portón de Europa, trampolín de tiralíneas de una herida cicatrizada que llega desde América, sutura todo el Occidente y ahora Asia. Una imitación oriental a caballo entre dos continentes de la Francia ilustrada, espejo en el que se mira e intenta encajar con sus contrastes y sus diferencias. Por qué habría de fijarse en Albión, que les troceó su imperio en la Gran Guerra, ese león que se volvió de repente tras la guerra de Crimea contra su aliado el pavo. Amiga y enemiga del oso, celosa defensora del orgulloso gallo, entienden mejor a nuestro Napoleón, que creó otro imperio y una guardia familiar, mameluca. Eso ocurrió a la llegada de Atatürk, fundador de la república turca, que se dedicó a modernizar el país, un dirigente que no quería un alfabeto de lo que no eran y se fijó en nuestra república un poco para todo. «Os voy a sacar de la prehistoria política —les dijo, a ellos que ni eran de san Cirilo ni eran árabes, porque ellos no hablan árabe, sino una jerga incomprensible de origen uralo-altaico». Ese aparte que el dirigente de los dirigentes intentó meterles en la cabeza de que los turcos no son moros. Puede que sean musulmanes, eso sí, y no todos, pero nunca tuvieron nada que ver ni con los moros ni con los árabes ni tampoco con los persas. A cada uno, lo suyo. * Espero que esto no afecte al viaje. No se lo diré a mi esposa. Tengo una laguna entre mil: no recuerdo la primera noche en Estambul, a la que prefiero llamar Constantinopla. Como esa laguna vendrán otras. Me refiero al primer lago en el que nos hemos detenido. La primera posta es el ejemplo de que uno no se puede distraer porque se lo come el vacío. No comprendo esa amnesia. Lo apuntaré. Mi terror me sobreviene cuando me doy cuenta de quizás un día no entienda lo que escribo, lo que leo, no reconozca a mis amigos, a mi esposa. Espero que ese día quede lo más lejos posible. A las afueras, por la mañana, hemos caído en la trampa, en la falta de respeto de los embotellamientos. Apenas nos movemos un metro por minuto y a nuestro alrededor hay enormes edificios de viviendas recién construidos, en una convivencia de contraste indecente con mezquitas, chabolas, casas sin techumbre y rascacielos de oficinas. Veo grúas y cables de alta tensión. Intentamos huir de la contaminación y de las garras del bochorno del estrecho del Bósforo (precioso nombre que parece que va a inflamarse de un momento a otro, otra palabra que acabará conmigo de placer). Esta es una ciudad gigante, inabarcable, inacabable, Constantinopla. La eternidad se empeña duramente en huir de ella, como si reclamara la tierra sobre la que se asienta el oneroso tributo de no poder escapar jamás de sus contornos. ¿Y si, como de mi supuesta enfermedad, no hubiera escapatoria? ¿Y si el cemento hubiera invadido la planicie asiática no sólo en sus accesos, sino en toda su extensión, socavando desiertos, aplastando soledades, devorando la inmensidad de la meseta, sus llanuras calcáreas y haciendo inútil la huida? De hecho, ya lo han iniciado con las carreteras, que no paran de ser mejoradas para la invasión de estos bárbaros con gafas de sol y pantalones cortos floreados de los que formo parte. Todo mientras el sueño vence a la casi totalidad de este grupo de turistas sin guía impresa. La guía, ya he dicho más arriba, se la ponen por delante, la guía de otro para que la sigan y la devoren sin discutir. La lentitud narcótica del ómnibus rodeado de vehículos pequeños, ahogados en su pretendido dinamismo matutino por oleadas de otros vehículos más o menos pequeños en un atasco insoportable hace que me duerma superficialmente. Observo los tubos de escape. Miro hacia arriba. Polución. Entramos en Asia. En Asia Menor. TERCER DÍA DE VIAJE La gente se entrecruza y se tantea en el autocar y coincide en la calle. Los asientos, desde el primer instante, cada respaldo, parecen tener una chapa distintiva con el nombre y el apellido. Estamos hacia la mitad del habitáculo, uno al lado del otro, mi esposa y yo, camino de los Urales. Perfiles tímidos —vino y me habló de cualquier cosa, y no ha vuelto a hacerlo, un chico de Besanzón y luego se fue y se ha mantenido al margen durante el resto del viaje—, aun así en volandas a través de un paisaje monótono ofrecido en movimiento continuo a los ojos de aquel que no duerme. Hay que estar atento a esa película para no perderse lo que el ojo no acostumbrado no debería perderse. Ovejas. Tierras en barbecho. Vacas pequeñas de hocico alargado. Un lago salado. Parada. Puesto de venta de melones. Nubes de esponja gris hacia el norte. Otro lago salado con más agua que el anterior, más grande, entonces. Marjales. Tierra color chocolate recién roturada. La autovía en línea recta. Despertó la gente por una parada junto al sol. Murmullo humano, rumor del motor en la llanura que se pierde de vista bajo un cielo ahora nublado. Terrenos escitas, de caballos que corren como los caballos mongoles, como andando rápido, al trote, de arqueros y de guerreros que jamás se bajan de sus monturas, ni para matar ni para dormir ni para comer ni para defecar ni para violar. Cómo no, un tenderete en una casucha que vende cachivaches como la esposa de Lot, cosméticos de arcilla de los alrededores y café a la orilla del pontón que se interna en el agua salobre, muy lejana de otro lago salobre y reseco, de orillas como de cuarzo blanco espejeante. Mi mujer me da la mano. Cruje la sal bajo mis pies. Hace mucho calor. * Me desvelo con la primera oración de la jornada. He intentado ir al baño y he puesto un pie encima de las gafas de sol al levantarme de la cama. Las he destrozado. Mal asunto para seguir bajo el sol crudo con mis ojos sensibles. Son las cinco de la mañana. Cada vez se me alterarán más los horarios, hasta el punto me han dicho de que dormiré de día y velaré de noche, de que incluso hablaré con gente que ha muerto hace mucho. Estoy en Ankara, ciudad de dos techos. De latón y cemento-cristal. Contraste musulmán estepario, asperjado de veneno occidental. Tierras que están ahí a las afueras para ser bautizadas con nuevos bloques y urbanizaciones glaucas, apiñadas en sus colinas. Árboles ralos sobre esas mismas colinas mecidas en su dibujo de hierba agostada por el sol del verano. Al calor, brumas de tormenta que no llega a estallar. Marea de gente entre la oferta vespertina de sus tiendas. Hoy toca una camiseta de Twity, Titi, Piolín. Estoy muy contento de poder lucirla. Me he dado cuenta de que alguien reparte tarjetas de invitación a la carne casi hasta las puertas de una mezquita (en Las Vegas hacen lo propio pero son ciudades distintas, creo). Mi espinazo se ha estirado en una rigidez que no he podido disimular porque creí que mi mujer me observaba cuando agachaba la mirada hacia las tarjetitas, incluso la mano. Pechos siliconados, sonrisas y sexo rasurado. Un ciego de ojos hundidos y párpados que son también una tela sepultada en un hueco sin relleno, pide limosna, mal recostado sobre unas escaleras grises. Un ciego que no es de este mundo sino de ese otro mundo, de la noche que le sobró a las mil. Pitidos de claxon, como en cualquier país a medio desarrollar. Bocinazos que proclaman estoy aquí, tengo un auto y cruzas por donde no debes y tú tienes tu auto y casi me das un golpe o para que no me lo des y yo conduzco mejor que tú y qué haces, idiota. Taxis colectivos azulados, que son como pequeños microbuses, con su aire destartalado y su cubierta de polvo mantecoso. Agitación del neón cobreado tras el día de ayuno. Una capital exiliada entre ásperas y onduladas llanuras que apenas guarda el recuerdo de lo asiático, si no es en sus laderas contrahechas o en ese museo de los toros de piedra y los bajorrelieves de señores con barba asiria, bien espesa y rizada. Por ahí anda en mi cabeza mi profesor de historia del arte, monsieur Aléo, que estuvo por aquí en los años cincuenta. Esa capital a las que la siega hurtó hace días su grano y en la que veo a un señor barrer unas motas de nada sobre un paso de peatones en hora punta y a la caída de la tarde, en tanto los lápices de punta afilada de los minaretes se hunden en el cielo, señalan a un dios único que a ellos y a nosotros nos ha abandonado, primero en un vehículo atiborrado de turistas y luego sobre el asfalto. Ese dios pronto abandonará también mi cabeza. * Anochece y es ramadán. Hay una fiesta nocturna que hace de la ciudad un lugar de cita ineludible. La gente baila, se reúne en las terrazas, y sobre todo cena con apetito, bebé té oscuro a la luz de guirnaldas y guirnaldas de iluminadas bombillas de colores, de feria. He querido salir para lucir mi camiseta y me he tomado con mi mujer un café turco, porque ya hemos cenado, ese que tiene su poso barroso, como el del café griego, pero más fuerte, si cabe, que ya tomé en su día en la facultad en la que había dos alumnos del Pireo con los que hice amistad. En frente, han ocupado una mesa el mismo señor delgado que no es francés pero que habla francés con la que parece su acompañante y con tres parejas de jóvenes más. La noche por aquí es como un sueño veraniego y muy cálido. Oigo frases en un idioma que no entiendo. Las cuatro parejas se han levantado y se han despedido y no hemos vuelto a verlas hasta la mañana siguiente. Luego, nos hemos paseado por ahí, como enamorados en su reencuentro, agarrados del brazo, entre el jolgorio posterior a la dura jornada de ayuno de toda esa gente. Creo que es su último día y se divierten y celebran su final y despiden la purificación del cuerpo privado de alimento en lo que tardará otro año lunar en llegar de nuevo. Brota un humo apetecible de ciertas casas de comidas. Huelo la fragancia pujante del asado de cordero con especias. Las parrillas con pinchos de carne adobada y berenjenas asadas. He sonreído a todo el mundo y la gente me ha sonreído. Hemos sido felices mi esposa y yo en la velada, pero no he podido olvidar la potencia del café, de ahí la mala noche, con sus sobresaltos nocturnos, la alborada a las tantas de la mañana, en la que perfectamente oí al muecín bajo su criba de moderno altavoz de ciudad de los extremos y el crujido de las gafas, Ankara. En la mañana nos han llevado al museo de trozos de piedra y hemos estado en él unas horas. Civilizaciones antiguas. Hombres esculpidos de perfil con sus barbas ensortijadas. Bajorrelieves en los que cazan leones y tiran flechas y luchan con lanzas y hay esculturas de toros salvajes que parecen otro tipo de animales, no sé cuáles. Hablé con una profesora que pronto se jubilará o, mejor dicho, ella habló conmigo. Creo que la nombré al principio. La ciudad de día me ha parecido distinta. Hemos recorrido calles a pie y hemos comido junto al museo. Me gustan esas tiendas en las que a sus puertas se apilan sacos de legumbres y de condimentos y de frutos secos (qué pequeñitos son sus pistachos), abundantes en colorido y ricas en perfumes y aromas que ya son de oriente. Mi mujer me ha invitado a una delicia turca: un baklawa. Recuerdo uno que me comí en Alemania, en Berlín. Una delicia. Éste es exquisito. Literalmente, miel sobre hojuelas. * En medio de la estepa, las ciudades elevadas, las ciudades ocultas bajo tierra. Las ciudades de piedra labrada y pulida por la naturaleza ante las que miradas, mentes y cámaras pretenden cercar, acercar y asimilar a su propia esfera. Las paredes están decoradas con figuras que aguardan la invisibilidad en colores cada vez menos perceptibles de aquí a nada. Qué es eso que hay ahí pintado. Esto es un camello. Y esto otro una virgen y esto de aquí un santo, el pasado griego, el pasado latino, el pasado cristiano y... Todo esto es Anatolia, Anadolu. «Aquí se está al fresco en verano y menos helado en invierno —dice el guía—. Y se penetra en la vivienda por la parte de arriba, como en un submarino, como en las primeras casas del neolítico. Todas estaban llenas de pasadizos, conocidos únicamente de sus habitantes, para disuadir a los invasores o huir de ellos, a los guerreros que pasaban por esos parajes ávidos de crímenes, de comida y de sexo. Había como unas chimeneas por las que salía el humo del interior y por ellas respiraban, pero algunas de ellas también eran puros engaños, trampas disimuladas para el que intentara derribarlas o quisiera penetrar en sus subterráneos por la violencia. Pienso que durante centenares de años estas ciudades refugio fueron abandonadas por sus habitantes y permanecieron después ignoradas. Esta en concreto es una de las tantas descubiertas no hace mucho, esas alejadas ya de las principales vías de comunicación quedan todavía por desvelar de sus suelos». Su voz se confunde entre toses y movimientos. Por ahora, al principio, en la frescura y virginidad de los inicios, prestamos atención. A medida que avancemos, todo será menos atento, más distraído, una acumulación de información que iremos desechando o espulgando a nuestro antojo. II CUARTO DÍA DE VIAJE De repente, estoy en otro lugar. No hay descanso. Esto es Capadocia. Nos encontramos en Göreme, que parece el final de todas esas ciudades enterradas bajo los suelos de arcilla. Se trata de un laberinto de chimeneas de piedra amarilleada y de viviendas sumergidas en tierra. Hemos visto una iglesia tallada en la roca, con sus frescos a medio borrar, a la que tenemos que subir por unas escaleras de las que es preciso desconfiar. Estoy contento. Mañana hay que levantarse muy temprano, antes de que amanezca, si no, no se elevan. Son globos aerostáticos suspendidos, ligereza en el espacio. Panzas acanaladas, envoltura y malla, de todos los colores del espectro, penetradas por alientos rugientes de fuego desde su quemador. Estoy en una canasta llamada barquilla, con otros veinte integrantes de nuestro autobús, que hemos pagado la redonda cifra de ciento cincuenta euros (no liras turcas, euros) por el viaje, en dinero contante y sonante. Eso quiere decir tres mil euros por globo, sin factura ni recibo, y hay un montón de ellos, de globos. Tantos que pierdo la cuenta cuando en mi recuento paso del número diez. Éste en el que estamos nosotros lo lleva un piloto español, José Manuel. Hace siete años que anda por aquí o que vuela en uno de ellos y ve amanecer desde las barquillas y transpira en dos cercos de sudor que le humedecen oscuramente la camisa. Está al mando de uno de esos toldos redondos, gigantes huecos colmados de aire caliente que brama de un quemador y que de milagro no achicharra el cordaje. Hizo un curso de pilotos y aquí anda. Es de Madrid. Y no piensa volver a España. Regresa nada más que para navidad, un par de semanas para olvidar un poco la quietud de las alturas, el nervio de un vuelo suave. Abraza a su familia, se pasea por el Retiro, rescata a sus amigos, se toma unas cañas con ellos y luego vuela de nuevo hasta Turquía y recupera estas alturas al amanecer, como un aceite aéreo que lubricara su espíritu libre. Chapurrea malamente turco y habla mucho inglés, pero todo eso lo sé porque otra vez ese señor alto y delgado que lleva siempre una gorra ha hablado con él en su lengua. Es español o lo parece y se lo ha estado traduciendo a una de las parejas jóvenes. Nosotros hemos sobrevolado desde las alturas los tubos tostados de ese extraño país, hecho de barro y piedra y cal, con sus ventanas troglodíticas, sus falos naturales con su gorro-prepucio encima. Como burbujas de todos los colores al naranja del crepúsculo ya avanzado, son los globos manchitas preciosas que resaltan en el cielo todavía poco azul. Veo cómo la gente dispara continuamente sus cámaras. Rueda películas. Hay globos que tropiezan unos con otros en una torpeza lenta y soñolienta de cetáceos confiados o de paquidermos de siesta. Una situación que se puede tornar peligrosa si no se tiene la experiencia de estos pilotos. Hemos volado entre ciento cincuenta y novecientos metros de altura. Hemos planeado sobre esas chimeneas de piedra y esos monumentos naturales que constituyen el chocante paisaje original de la región. Y al volver a bajar, como si poner los pies de nuevo en el suelo fuera un ansiado milagro, nos han invitado a un churrete pajizo, que algunos denominan champán pero que no llega a un mal vino de aguja, demasiado azucarado. Si de algo entendemos los franceses, mal que nos pese, es de vino y ese era bien malo. Todos andan contentos de la experiencia. Respiran con júbilo. Algunos colaboran en la tarea de empujar la tela de colores de los globos para quitarles el aire cálido acumulado, como a la llegada para subir hubo quien ayudó a extenderlas para que entrara. Los más jóvenes se divierten así. Luego, brindan. José Manuel sonríe, satisfecho. Le dice adiós y le desea buena suerte al señor delgado de barba corta y gorra. Mi mujer no me ha soltado del brazo en toda la travesía hasta que hemos entrechocado y vaciado las copas tras el aterrizaje. En esa relajación de su mano, he sentido alivio. * Praderas de Anatolia. La escasez de árboles. Kilómetros de hierba ya amarilleada y tierra plana, cortada en dos por una autovía de firme inestable, sufridora impasible de los duros fríos invernales. Parada en un mausoleo/museo en Konya. Ese volcán de zapatos, babuchas y sandalias a la entrada de la mezquita. En las mezquitas es obligatorio descalzarse. ¿Por qué me acuerdo tanto? ¿Será porque yo también me descalzo y camino por la moqueta del autobús para estirar los músculos y las piernas nada más en calcetines? A la salida, estoy mareado por esa cubierta de un azul onírico, por interiores de techos abovedados y no encuentro mis sandalias en el montón. Nadie puede imaginar cuántas babuchas, zapatillas y sandalias hay por ahí a la entrada. Mi mujer me ha ayudado. Tampoco le ha sido fácil localizarlas. Tendré que tener más cuidado en la próxima mezquita, sobre todo en Constantinopla. Hoy llevo una camiseta de Gaston Lagaffe. Mi mujer me dio a elegir entre esa y otra de Porky Pig, pero el cerdito tartamudo no me gusta tanto. Me gusta más Bugs Bunny, el conejo de la suerte, o Duffy Duck, el pato Lucas. Lástima que estuvieran al fondo de la maleta. Hoy dormimos más tarde. Después de la cena, hay velada. También hay que pagarla como extra. Al contado. Aquí todo lo que se paga al margen de lo incluido, afortunadamente pensión completa, excepto esa velada y el paseo en aerostático, se abona en líquido y nada de recibos o facturas. Y ya que estamos, hablemos claro. En estos viajes uno se comporta como ante un televisor, se limita a ver y a callar. Las imágenes son ofrecidas y como tales aceptadas y consumidas. La digestión de la que ya he hablado más arriba se hace pesada o, directamente, no se hace. Y esta noche mi mujer ha decidido sentarme en una especie de puf frente a lo que parece un redondel de circo. Aquí no hay carpa. El lugar está construido de mortero y madera, una especie de palacete. Imita la cubierta de una mezquita. Se trata de una invitación a un baile derviche. ¿Quién ha venido aquí en plena consciencia de lo que ve? ¿Alguien conoce su historia? ¿Quiénes son esos señores flacos y altos de fino bigote? ¿No estaban vedados desde hace años? Un hombre de elevada estatura explica cuatro anécdotas en nuestro idioma pero, ¿quién presta atención al discurso (como a tanto otro discurso en cada una de las ruinas o tiendas que hemos visitado)? ¿Realmente se está explicando lo que es o lo que conviene explicar? El turismo es capaz de todo hasta de intentar revivir lo desterrado, lo podrido, lo necrosado, lo muerto. Creo que esto es Konya, capital del credo sufí en otros tiempos. Mevlâna Celâleddin Rumi vivió en el siglo trece y nadie sabe si fue el inspirador o el fundador de una hermandad musulmana llamada Mevleviye, más conocida entre nosotros por el nombre de derviches giradores. A partir de los relatos novelados y en algún caso imaginarios de los viajeros occidentales, que recorrieron las regiones otomanas en otros tiempos menos virtuales, los sufíes y sus derviches no han cesado de llamar la atención, de arrebatar la imaginación de los europeos. Lo que ha resultado o quedado de la acogida favorable a su espiritualidad es en particular la danza extática llamada sema, tanto para occidentales como para los orientales. Sin embargo, ese interés no siempre ha estado acompañado de un conocimiento profundo de esta hermandad ni de sus principios ni de sus prácticas. De modo que nos sentamos, nos ofrecen una bebida, normalmente un té rojo, unos dulcecitos, nos dan el discurso de iniciación, al que poca gente atiende. Entonces, empieza un ritual que vemos sólo en su superficie. Los señores juntan sus manos en flecha hacia el cielo, por encima de su fez, empiezan a moverse, van separando las manos poquito a poco y al girar como peonzas cada vez con mayora rapidez, extienden los brazos y parecen entrar en trance, con sus ligeros vestidos blancos volando en redondo como alas de mariposa plisadas. Lo cierto es que al cabo de unos minutos, cuando llevan ya danzando un rato y no levitan sino en su propia cabeza, mi atención decrece, a pesar de la belleza sutil de esa danza. En todo esto que nos muestran no puedo caer en la trampa. Predomina lo descriptivo, la imagen, lo superfluo, esos vestidos muy blancos con algo de desposada vaporosa que se levantan y despliegan como abanicos y que poseen mucho de circo o espectáculo. Se olvida que nosotros los occidentales estamos incapacitados para alcanzar su hondura, su espiritualidad, su religiosidad, en esas poses del propio baile. No se nos explica bien el porqué de esas fricciones, a veces violentas, que han existido siempre entre lo sufí y los predicadores estrictamente musulmanes, entre lo multiconfesional y lo puramente unicista. Se supone que flota por ahí entre lo que se ve y lo que no se ve una razón de fondo que en tiempos invitó a la violencia doctrinal. No se nos explica la relación entre la espiritualidad y la antropología religiosa de la religión sufí. Y finalmente, en absoluto ha trascendido en mí esa danza que debería haber llegado hasta la conciencia profunda, hasta el mismo dios en el que creen, a mi alma. Salvando las distancias, hemos asistido a él tal como se asiste a una exhibición flamenca. Hoy, nos hemos levantado volando en globos. Nos vamos a la cama intentando elevarnos, sin ellos, hacia un cielo mucho más alto e inalcanzable. Me he acostado tarde, muy cansado y con hambre. Mi mujer, también. QUINTO DÍA DE VIAJE El guía cuenta de vez en cuando, entre cada parrafada informativa referente a su país, una anécdota —yo me he sonreído pero sé que más pronto que tarde ya no distinguiré las sutilezas del humor— que a los demás les parece graciosa, mientras el personal cabecea como barcas adormiladas por el arrecife forrado de tela de cuadritos de sus asientos. Por regla general, los guías se dedican a repetir los prospectos que el tour operador les indica; de ello, sólo lo que más se parezca al pensamiento occidental, resaltando lo más aceptable que a veces, dicen ellos, es lo menos conocido: sistema educativo, sanidad, producciones cinematográficas y televisivas de películas y de series. Y llegamos a un hotel que está cerca de una fábrica de tapices. Y ahí nos llevan, a un caserón de columnas labradas y capiteles corintios que parece muy antigua. Nos dejan en un lugar que tiene las mil y una noches apretadas en un cuadro de seda. Ese finísimo hilo que conforma cada historia representada o cada laberinto dibujado en una alfombra sale de un capullo de seda que un día abandonó un gusano convertido en pupa y luego en polilla. Hay que deshacer la operación a la inversa para la que el gusano dedicó su vida, deshilarlo con cuidado y luego tintar y luego rehilar en un dibujo que la mujer del telar tiene en la cabeza. Es una labor ancestral que llegó de China en tiempos inmemoriales. Para meternos en situación, nos han hecho entrar a través de un lateral del edificio, en el cual había multitud de esos telares. Sólo en uno de ellos se encontraba una señora de tez oscura y pañuelo ceniza en la cabeza, aburrida, que se ha puesto a patear la máquina con nerviosismo en cuanto hemos entrado. Esa falsedad más que aparente que muestran con orgullo y ya rutina a los que llegan con la pasta. He querido comprar una alfombra, claro, pero las que me gustan no están a la venta. Caen del techo de madera oscura y barnizada. Sirven de decoración propia y exclusiva. Son muy antiguas y en caso de que las vendieran costarían una fortuna. Para nosotros, hay una especie de exhibición con su música a todo trapo en la que desenrollan cada una de ellas en presencia de todos los integrantes del autocar, a los que se nos conmina a tomar asiento en los tablones corridos que hay alrededor, en la gran sala y se nos ofrece también un té en un vasito típico de rechoncho culete. Alzando la voz por culpa de la música de fondo, le digo a mi esposa que quiero una que tiene el árbol de la vida, pero yo no sé comprarlas. Terminada la demostración, en el ajetreo de gente que va y viene, de nuestra y de otras visitas (en el patio del caserón hay varios autocares aparcados), alguien me tira del brazo, un señor alto y moreno, que maneja el francés a la perfección, y me acompaña hasta una habitación menos amplia adornada cómo no de tapices mareantes, en la que da comienzo una supuesta subasta con su supuesto regateo. Como no tengo ni idea, he ofrecido una suma con la que pronto se ha cerrado el trato. Estrecho unas manos y me hago al instante con dos pequeñitas a precio de locura. Resultado: en ese país que no entiende de etiqueta con el precio fijado, acabo de hacer mi ingreso en la santa compañía de los idiotas. Cuando he terminado de ser literalmente estafado por las dos alfombritas con mi colaboración inestimable de occidental, me las han empaquetado en dos cilindros de cartón reforzado. Me han entregado dos certificados de autenticidad turca, uno por cada alfombrita. Todo, supongo, para hacerme creer que el precio que he pagado por ellas es el oportuno. Yo no quería esas dos, quería una de las que estaba adornando las paredes de la entrada de la gran casa que nos han hecho visitar. Como no llevaba dinero líquido ni nada, es mi mujer la que se ha encargado de la transacción con su tarjeta. Ella no ha abierto la boca, pero yo sé lo que es una dura recriminación en su mirada. Luego, por la tarde, también ahí por el extenso pedregal semi-desértico, en un valle parecido al anterior, nos hemos tropezado con una casa en la que fabrican piezas de piel. A la entrada, unas chicas de pasarela expusieron prendas de vestir bien terminadas, cazadoras, faldas, pantalones, con sus movimientos de desfile de moda y su música a todo tren. Algunos de los que viajan con nosotros han comprado carteras, pero no prendas. Suelen ser caras tanto unas como las otras y el regateo es cuasi inexistente. Dicen que se fijan en el curtido y manufactura de los italianos. Me gustaron algunas cosas, pero no he comprado nada. Ni que decir tiene que, en una escueta frase, mi mujer me ha reprochado la compra anterior y me lo ha prohibido. Sigo sin tarjetas bancarias en mi cartera. A continuación, superado el polvo lunar de los caminos, la tortura del medio hostil en la piel de las piedras, llegamos a un taller de joyas. En esa ocasión, no ha habido mirada ni frase. Mi mujer no ha querido directamente ni que entrara. Me escabullí a la cola del grupo y me paseé entre expositores sin que me viera. Hay elefantitos de oro de ojos fundidos en plata. He pedido consejo a Gladys para comprar algo, pero mi señora, aparecida de repente a mi espalda, me ha repetido poco disimuladamente que nada de compras. Olvidé decir que en esa galería de personajes secundarios que se amplía y deambula por el autocar, están el japonés Johnson y su novia Gladys. Ella es una artista que trabaja en fundición para joyas, el oficio de los primitivos dioses herreros que moldeaban la piedra y la transformaban en sus fraguas en piedras preciosas o en metales milagrosos. La alquimia de la roca. Nadie mejor para pedirle consejo. Pero no se me ha permitido comprar siquiera una pequeña joya, ya lo he dicho. Creo que hemos acabado por fin el circuito compraventa, ofrecido gentilmente como si de una labor artesanal milenaria, lo que no deja de ser un recorrido por tres tiendas distintas con sus productos pasados de precio y etiquetas en euros. Una vez salvado ese recorrido, aparte de reloj, móvil o cámara, ahora echo de menos monedero y tarjetas. Liberados, hemos vuelto al autobús y ahí está el checo en solitario, sin abrir la boca. Ha venido supongo que a lo suyo, acumular fotos y pasear a solas, alejado del grupo. Gérald, de origen martiniqués y su mujer, Sophie, con las otras parejas jóvenes y las carcajadas al fondo del autocar de todos ellos. Y el guía, que sigue con sus discursos sobre la tolerancia mientras continúa el recorrido interminable por las llanuras de Anatolia. De este a oeste, desde Bulgaria a Armenia, este país tiene mil ochocientos km de ancho. Una barbaridad. Ahora, el silencio de la gente cansada que dormita al arrullo mugidor del ómnibus. Algún ronquido. Oigo los retazos de una conversación sobre arte con fotografías originales de la pareja que está delante de nosotros. El microcosmos cambia de lugar, desplaza cansancio o curiosidad a quinientos kilómetros de distancia sobre la meseta reseca y plana por una carretera que directamente, si saltara por encima del monte Ararat, acabaría precisamente en Armenia. Tan seca como parece, así dejó el diluvio estas tierras. Probablemente no caiga una gota desde entonces, aunque dicen que llueve y hace frío de nieve por estos páramos en pleno invierno. SEXTO DÍA DE VIAJE Premisa básica para no pillar ningún bichito con sus líquidas consecuencias: no beber agua del grifo. Cuando éramos pequeños, nosotros sí la bebíamos. Pero no fluía del grifo sino de las capas profundas de la tierra para formar en su superficie un nacimiento o un pozo. El hilo fino que escapaba del manantial “de abajo” el que llenaba día a día con enorme lentitud sobre todo en verano la alberca donde nadaba el viejo gran róbalo. Mi abuelo, que vivía por entonces en Provenza, vaciaba una mitad cada tarde para regar toda la huerta. Junto a la noria, al canto de las cigarras, protegida por la sombra de una enorme higuera, estaba el pilar o abrevadero y un poco más arriba el manantial “de arriba”, que estaba protegido como por una especie de casa, de tejado oscuro y pared mal enlucida, falsa vivienda que era el verdadero pozo. Un lugar al que nosotros, mi hermana y yo, nos aproximábamos con cierta aprensión por miedo a caer y a ahogarnos y en el que yo creía a pies juntillas que existía una vía subterránea por la que apenas se cabía y que lo comunicaba con la alberca. Dríades, náyades, el róbalo que la utilizaban para desplazarse a escondidas y en secreto de un lugar a otro lado. De aquel pozo venía el agua potable que bebíamos en la casa de campo, la que nos colmaba con el sabor de otros tiempos, a profundas raíces que nos mantenían con vida, la que se utilizaba lo mismo para hacer de comer que para el baño, la colada o el riego. Ni mi hermana ni yo caímos nunca enfermos con su consumo. Mi abuelo la transportaba en grandes cántaros cargados en el percherón o sin él y la iba reponiendo a medida que se terminaba. Él ocupaba su tiempo en esa y en otras cosas. Los minutos eran granos de arena. Las horas, sus montoncitos. El día, las semanas, los meses y los años se deslizaban desde la parte de cristal cónica superior a la parte inferior del pequeño reloj de arena que era la vida de cada cual, por entonces con un sentido que hoy somos incapaces de descifrar. Anatolia me ha recordado esa casa que luego vería en un pueblo griego, una atracción turística vacía y sin vida y a la que había que explotar como un tesoro ya hueco y despoblado y sin sentido. La casa de mis abuelos se vino abajo en ruinas antes de que a uno de sus nietos se le ocurriera transformarla en tenderete para excursionistas. La vendimos sin reformarla. Con su venta, se borró gran parte de mi infancia. * En una gasolinera en la que nos detenemos, nos dejan bajar. Dos chicos pasean alrededor del autocar. Uno lleva un mocho alargado y otro una especie de manguera que parece una regadera. Se dedican a lavar los cristales de los vehículos que se detienen en ella a cambio de unas monedas. Vaya, creí que eran de esos, pero pertenecen a un servicio de limpieza del propio viaje organizado. Es en suma una parada técnica. El avejentado conductor de nuestro autocar sólo tiene que penetrar en una especie de túnel gigante, sin decir nada para que comprendan que va a darle un lavado. La mayoría de los viajeros se ha bajado para entrar en una especie de venta a tomar algo fresco. Sólo dos nos hemos quedado dentro. Estoy sin zapatos. Un placer. Hay un rumor de fuentes apacibles que adormece al que se queda en el interior del vehículo en esta pausa que es aprovechada por el rebaño para pasar a los lavabos, estirar las piernas o echar un cigarrillo. De pequeño, mi padre lavaba el coche él mismo. Tenía un ondine de motor trasero. Las máquinas de lavado eran escasas o no existían. En la primera de ellas, en la que permanecí en el interior de un coche mientras se limpiaba fue en ese ondine y algo quedó grabado en mis oídos. Hoy reaparece aquel arrullo húmedo de la infancia. Yo, dentro del coche de mi padre, al abrigo, la espuma primero, flecos que caen, rodillos y arroyuelos de agua transparente recorriendo el vidrio, ruido acuático. Nada podía destruir en mí, quebrar en mi refugio, desterrar de mi piel, el presente inesperado de una eterna felicidad. Si el final de mi enfermedad consiste en volver a la infancia (de manera consciente, claro está), bienvenido sea. * Más llanuras resecas por el rigor del verano, calvas de cultivo del mes de agosto. Sigo colocando los nombres de las ciudades en mi mapa mudo, a duras penas, pero sin falta. Doy tragos de agua a una botella comprada en la parada. Gladys y Johnson nos han hurtado el asiento a nuestra subida. Con la noción del tiempo perdida (no llevo reloj ni móvil) y largos minutos después una cadena de montañas, llegamos a un pueblo. Hemos cruzado por una sucesión de arboledas verdosas, maizales en cuadrículas perfectas, alzados de chopos, frutales acorralados en las vaguadas entre oscuras montañas con un leve velo de bruma por encima. La villa se llama Aksehir. Antes de llegar he visto camiones, máquinas de alquitranar, tractores. El guía contando historias de un señor con turbante que no sé quién es. Me habré perdido el principio de la historia. En los asientos delanteros, me llama la atención un hombre que junto a su mujer lee un libro, cuyo título no alcanzo a descifrar. Ni un árbol en el valle escoltado por altas colinas a la derecha, más lejanas, a la izquierda. Estepas semiáridas cultivadas en su parte más húmeda o más fértil o más llevadera, porque debe haber un río por ahí escondido y por donde tiene que hacer un frío paralizante en invierno. Pequeños pueblos de tejado amarronado, espaciados, como imaginados, como si no pertenecieran al mismo país y los separara una frontera real en un verdadero mapa de un país verdadero. Y luego, misterios de agosto, se encapota el cielo y cae un chaparrón violento que una tormenta inesperada deja caer sobre nosotros mientras, adormilado, observo la línea de tobogán de las alturas. Ahora, por una autovía en construcción tras la de un solo carril se sortean más montañas calizas. Una piscifactoría. Cruzamos un pueblo. Se abre un nuevo valle arbolado. Por detrás del cielo ligeramente nublado, se quiebran los nimbos y el sol ataca y golpea sobre el autocar lavado dos veces que se detiene en otra parada técnica. Eso nos recuerda que es verano. Fuera, hace viento. De vez en cuando, se oye el motor de paso de un camión y más raramente el de otros vehículos. Turquía profunda. SÉPTIMO DÍA DE VIAJE Desde el lago enorme de la derecha, el ómnibus se adentra en una cordillera boscosa, trepa casi asfixiado y, por la planicie, se extiende otro valle que ignora las montañas de su izquierda. Al cruzar una zona en la que uno de los carriles se ensancha casi cuatro o cinco veces su tamaño, el guía nos explica que fueron pistas ofrecidas como apoyo logístico y militar en la primera guerra del golfo a las fuerzas aéreas de la OTAN. Igual que en Finlandia, pero allí con otra guerra más justificable, si es que existen las guerras así. El calor, una comida a la sombra. Conducciones de agua fresca. Canales de riego. Pimientos en rosario colgados de las vigas del techo a secar. Aceite de oliva. Troncos encalados. Lo de mis abuelos y mis padres de nuevo en mi mente. Un músico viejo que rasga el oud mientras almorzamos (un hilo musical en directo lleno de folclore impostado porque supongo que los turcos en su cotidianidad no comen con un músico dándoles la murga a su lado). Hemos dormido por el camino. Hemos visitado, sólo unos cuantos porque la gran mayoría se quedó en el hotel, un enorme estadio-hipódromo romano bajo un fuerte calor, afortunadamente seco. Ahí estaba la señora profesora sonriendo a mi mujer y atenta a las explicaciones, para mí alejadas, del guía. * Tenemos que abordar la ciudad tras las formaciones jabonosas de roca albina que caen por una ladera hasta la calle. Aguas termales. Los cipreses. Es ahí en Pamukkale donde me despertó en la madrugada el muecín. Esta vez sí. Hierápolis está pegada a sus laderas. Fue ciudad griega y luego romana. Puerta al inframundo. Me he mojado los pies en el agua clara de un fondo de mil colores, a veces de un blanco refulgente, y he rozado con mis dedos esas formaciones de espuma, pero pétrea, como caminar sobre el nácar de una concha gigantesca. Me han dicho que las hay también en Islandia y en Yellowstone, en todos aquellos lugares con actividad volcánica. Hefesto es cojo y entraba por allí y salía por allí en sus incursiones por el exterior, que es el nuestro. Algunos habitantes de Hierápolis así lo afirmaron en su tiempo. Frutales desde la ventana del cuarto del hotel. Una visita a nuestro aire por la ciudad de piedras sueltas. Las necrópolis y las vanidades enterradas en polvo y nada. Hay un enorme teatro. La señora experta en mitología (creo que se llama Cécile) se ha puesto a hablar en el centro de la orquesta para demostrar lo bien que se puede oír lo que dice desde arriba del todo, la fenomenal acústica de esos lugares de ocio. El calor es insoportable. El hotel tiene piscina. Unos cuantos han tomado un baño en ella. Nosotros nos hemos duchado en la habitación. Me he cambiado de camiseta pero no me he fijado en el personaje. Alguien me ha ofrecido un aperitivo antes de la cena. Habrá que vigilar la ventana que da a esas huertas por si se le ocurre asomarse o entrar a algún demonio de fuego y largos cuernos que escapó en un descuido por las puertas del inframundo. * El ómnibus anda estancado en su avería. Tenemos tres horas de retraso. Un señor lee a mi lado un libro sobre la adscripción y compromiso político de los integrantes del movimiento surrealista. Ese era el libro. Ya lo he dicho más arriba. Ahora cambia de lectura. Mete el libro en la rejilla del respaldo delantero y se enfrasca en la lectura de un número de Jazzmagazine. Resultará ser intérprete de jazz, de bajo eléctrico. Me comenta que fue al concierto de Alan Holdsworth, en el Sunside de París, en mayo. Que si conozco a ese guitarrista. No me agrada demasiado ese tipo de música, pero no se lo digo. Saca un papelito, garabatea un par de cosas y me da la dirección de su casa. Su mujer es pintora. «Mi mujer expone dentro de dos semanas en una galería parisina y hemos hecho este viaje un poco para relajarnos. Ella para extraer ideas del universo distinto que oculta esta interesante mezcla de civilizaciones. Yo, para descansar y leer». Me dice que cuando lleguemos a París, que lo llame: On prendra un pot ensemble. Leo el nombre, su dirección en letra cuadriculada. Vive en el extrarradio, no en la parte suburbial precisamente. Su apellido es alsaciano. También hay una irlandesa en el grupo, pelirroja, muy delgada. Están el informático Gérald y su esposa Sophie, a los que ya he presentado y, con ellos, Jean-Marc y la otra Sophie, menos afables. A estos últimos no sé si los he nombrado. Y la guapa Gladys y su japonés Johnson, los que nos quitaron el sitio y a la siguiente parada volvieron al suyo. A ellos se ha unido el señor delgado y alto de la barba cana y corta, el que no es francés pero lo habla y su acompañante francesa. Esos ocho van juntos a todas partes, envueltos en voces penetrantes y carcajadas. Nos reímos un poco de la avería. Parece que la pieza está al llegar. Pero no llega. Dijeron media hora y mira por dónde. Entramos en la hora tertia de retraso. * La extracción del soplo vital con una fotografía. Dónde está el alma del paisaje y de la gente. Arrollado por el turismo, lo que se ve no dista demasiado de lo que vemos en las ruinas de Hieraclia, Afrodisias o Éfeso. Qué bellos nombres. Hércules, el titán. Afrodita, la seductora. Pablo de Éfeso, el converso. Por ahí marcha asimismo un tipo que es clavado a Boris Becker, el tenista. Está Kenza, la chica de raza negra, con su mamá, que le está haciendo un regalo por aprobar con excelente nota el bac. El checo (no sabemos si lo es pero lo parece) que lleva la enorme cámara con la que va despojando de esa alma a los sitios y a las personas a cada disparo, y que es como un espectro que no se relaciona con nadie ni saluda, como la pareja bien vestida, que sólo por educación me sonríe cuando tropiezo con ella por algún pasillo. Hay un tipo mayor de pelo todo blanco que es un manojo de nervios. Creo que está jubilado. Es un hurón de los comedores que a la menor anda por ahí presente, desde que huele a comida y, aunque sea el último, se las ingenia para ser el primero en servirse y en tragar. Su mujer no puede seguirle el ritmo y se sienta a la mesa a esperar que le sirva lo que le traiga en dos platos bien cargados, cuando hay que acudir al bufé. Hoy precisamente estaba en ese restaurante observando al del pelo blanco en sus movimientos por el gran comedor, detrás de una de esas celosías, un biombo de rejilla de madera en realidad, que a veces encuentra uno en ellos para separar el salón de los lavabos. Esperaba mi turno para lavarme las manos antes de comer. Oculta tras ella, he sorprendido a Kenza en una conversación casi en voz baja. Ella no me veía, claro. Hablaba de ese hombre mayor tan agradable, con su polo de Marsupilami. Comenta que tal vez tenga un principio de Alzheimer, que su esposa ha emprendido un viaje organizado para que ocupe su mente en cosas que lo complazcan y lo hagan reflexionar, le distraigan la memoria. Las migas de las palabras lanzadas al suelo del cuaderno para que en su pobreza algo expresen o alimenten. Me meto en el lavabo y acto seguido me voy directamente al gran bufé, donde me espera ya mi señora. Ella me sirve un poco de todo. Teşekür Ederim. III OCTAVO DÍA DE VIAJE Por las ventanas, kilómetros de campos de maíz por donde no sé si en tiempos se detuvieron los jinetes de Gengis Khan o los de Atila. Pimientos y tomates bajo largas tiras de plástico protector secándose al sol en línea recta. Campos de papas. Gente en las labores de esos labrantíos, con el espinazo inclinado, al atardecer, aún con el calor de las cinco de la tarde en pleno mes de agosto. En el fondo, todo esto de los circuitos forma parte de una película de cine que uno observa en parte como espectador, testigo pasivo, en parte como actor de un guion escrito por alguien ajeno, de antemano, en un papel en el que conoce a gente y prueba comidas no demasiado distintas de las que consume en su propia casa y actúa sabiendo que todo tiene un final conocido, sin sorpresas, dónde a lo sumo se tendrá que esperar a alguien que se quedó dormido o se perdió por alguna ruina o barrio o lo asaltó una diarrea o reventó una pieza del motor del autocar. Ahí va, por ejemplo, camino de una farmacia, alocada en su carrera, la compañera del tipo alto de la gorra y la barba a medio crecer. Por lo demás, esa secuencia será contada como excepcional en su día o en su regreso como lo que fue, un sueño de unos días cargado de fotos, de kilómetros y de cansancio, de risas o de quejas por la decepción, documentos, postales, alguna afección, una crónica de la exterioridad, un paréntesis de imágenes que ayudará posteriormente a seguir viviendo en lo gris de lo cotidiano y a soportarlo, una aventura controlada, sin peligros, en la panza del ómnibus corretón, tragamillas, con un guía paciente y solícito que explica lo imprescindible y es amable y hasta tiene sentido del humor. La Turquie sans effort, sans peine, sans danger. Y sin misterios, añadiría yo. * Un viaje larguísimo a una hora inhabitual por el retraso. Desembarcamos en un pueblo griego en el que las casas que no se ven se caen a pedazos. Arriba he hablado de él y he escrito su nombre. Algunas puertas están abiertas e invitan a entrar al turista y luego hay una señora mayor que emerge de repente y de un salto de algún sitio sombreado, como un espectro que asusta, como si escapara de la nada y se recortara en una realidad que no le cuadra. Es quien la habita y exige el pago de una £ turca por enseñarla y además vende bordados y otros recuerdos entre higueras, nísperos y granados cargados de frutos mediterráneos. Esperaba oculta en la lámina del pasado a el maná caído de los autocares y ahí se materializa. Nos hemos tomado un refresco sentados alrededor de una mesa con sus cojines de rayas impostados. Al final de la jornada, el sol anaranjado cegador y casi vencido, fundidor de las aguas apacibles del mar de Mármara. Cigüeñas. Un ave como esa hubiera despertado gritos de asombro y alegría en otro grupo menos cansado, porque en Francia, ya apenas quedan. Por ahí nadie parece haberlas observado sino yo. Más cultivos. Un autocar aborigen varado en el arcén. La avería parece consustancial al cuerpo y al espíritu de los autocares turcos. Un señor mayor empuja un neumático entre plantas tomateras. Mujeres tocadas con pañuelos oscuros sentadas en el talud de grava, a la espera. Puestos de cerámica y de melones amarillos, a orillas de la carretera, en la tarde soleada y calurosa. Ómnibus devorador de millas y de vacaciones, que va abandonando a un lado la vida real de todas esas personas que aguardan con paciencia el arreglo de un pinchazo. Y yo que las veo y las revivo en mi frágil memoria y las estampo fugazmente en mi cuaderno. * Imagina, querida, que con mi polo de Snoopy y las manos a la espalda, no encuentro el autobús y en el laberinto de mi confusión me quedo en tierra, perdido sin perderme porque ya empiezo a no encontrarme a mí mismo y sonrío y esbozo gestos de títere ante cada bobada que digo o hago, como ayer en Bergama cuando, al bajar del autobús, en que no me percaté de que un auto se acercaba, porque me lo tapaba la parte trasera, a punto estuvo de atropellarme y me pitó y yo levanté los brazos como saludo y sonreí y nadie me vio más que ese señor largo, que no es francés pero que habla francés y que, como yo, escribe en su agenda azul con su letra redonda y ordenada y líneas parejas cosas que en uno de estos días intentaré desvelar con una pregunta: ¿qué escribe usted en esa agenda? Y yo le diré que hago más o menos lo mismo y que dibujo un mapa con el recorrido y que lo hago como terapia. Eray Akyürek, ese es el nombre del guía o algo así, ha dicho. Qué curiosas y extrañas esas maneras que tiene el idioma turco de despertarse y hacerse visible en caracteres occidentales. Precisamente, a través de la ventana grande hacia la mitad del habitáculo donde nos sentamos mi mujer y yo hay algo grabado en letras mayúsculas: GÜVENLIK ÇIKIÇI o ACİL ÇIKIŞ. Qué será eso, seguridad. Una salida de socorro por la que ni yo me salvaría en mis olvidos porque no sabría que eso es precisamente una ventanilla de socorro. Cómo podría saberlo. Snoopy, lo repito, al día siguiente en mi camiseta. Descalzo sobre la moqueta rojiza del autocar, pantalón corto, me levanto para mirar sin mirar. Sonrío. Veo tractores, una lechería. El aborto es libre en Turquía (no dice el guía si se lo paga el estado a aquellas a las que se les ocurriera un día interrumpir su embarazo). También es campeona mundial en cesáreas. Primer centro mundial de trasplante de cabello, que a mí precisamente no me hace falta ni al señor que se parece a Jean Marais. Al tipo de la gorra no se le ve la cabeza, así que no sé. Sin duda, al conductor del autocar no le vendría mal. Un lago pasa de largo por la ventanilla. Cuántos lagos. Una ligera bruma sobre el agua plateada. También islas terrosas. Una fila de cañas pardas apretadas marca la linde o frontera entre unos terrenos de cultivo y otros. Las colinas al fondo, en un velo de calima. NOVENO DÍA DE VIAJE Soy persona a la que se le va la realidad tirada por invisibles caballos asustados que cabalgan hacia un mundo paralelo y del que no hay regreso. Soy yo y soy además el único capaz de describir en mi asombro un viaje como éste. El señor del libro de los surrealistas es músico y su mujer artista-pintora-grabadora. Ya lo he dicho. Me repito. Su arte (de la mujer del músico) es original pero mi mujer ha consultado su blog y a ella no le llama la atención. A mí, tampoco. Lo cierto es que no me engancha. Los he sorprendido antes hablando de campos de algodón. El señor dice que hay un escritor turco muy bueno, cuyo apellido se traduce así, algodón. No conoce a ningún francés que se llame Coton, pero que tiene que haberlo. Con dos tes sí que lo hay, Cotton, un apellido como ese, pero es inglés americano. Y dice que hay un tema de Duke Ellington que se titula ‘Cotton tail’ y que es maravilloso y muy difícil de tararear y complicado de ejecutar. Yo no he sido nunca gran lector y musicalmente no he pasado de ser un seguidor del rock francés, del pop y de los grandes de la canción del siglo veinte, así que tendré que confiar en lo que dice. A la mesa cambiante, en la que se coincide o no con los mismos, un jubilado que jamás pisó el metro en los años en que estuvo trabajando en París, descubre ahora, en la madurez, que el transporte público es lo mejor que se puede utilizar para desplazarse cuando, de tanto en tanto, regresa a la capital. «Yo trabajo en la empresa de electricidad EDF —digo—, y mi señora se ocupa de niños pequeños en un centro especializado (no imaginan en qué tipo, pero casi seguro que no piensan que son de educación bien específica)». Entre unos y otros, las ventanas se abren y se cierran tímidamente, por aquí y por allá. A profesiones, gustos, maneras de ver las cosas, viajes, quizás deseos, comentarios vacíos o no. * No creo que importe demasiado olvidar detalles. Ya dije al principio que este es un relato de trazos gruesos en el que poco importan los pormenores meticulosos (que como tal tampoco existen ni dejan que existan en un viaje de este calibre). Sin embargo, me tengo que detener en Troya, la antigua Ilión, la ciudad descubierta por casualidad como muchas otras, por el empecinamiento de un erudito alemán. No sé quién habrá sido el gracioso ocurrente que ha puesto el caballo feo ese ahí. No oigo el estruendo de las armas ni de los escudos. No veo sangre empapando la tierra. No veo el choque entre dioses, semidioses y humanos sencillamente porque de la Ilíada sólo he visto documentales y películas, pero no me he leído el poema. La señora de la mitología está emocionada. Ella sí se lo ha leído, varias veces, y ve y oye esas cosas que no están a nuestro alcance y no siente el sol que nos pega de plano, el calor reinante cuando pasea entre esas enormes piedras milenarias. Me mira y yo le pongo cara del que intenta expresar complacencia, comprensión, complicidad. Ahora, está hablándole sobre su emoción al señor que ha descubierto el metro como mejor medio de transporte en París. Le dice que es la enésima vez que viene (con sus alumnos, con su marido, sola) y que es la enésima vez que se emociona. Cada vez que nos paramos a ver unas ruinas, no es Turquía lo que vemos, sino restos de Grecia, incluso de Roma, lo que en realidad estamos viendo. Por entonces, estos otomanos ni siquiera eran un tibio sueño de lo que serían mil y pico años más tarde. Esa noche dormimos en Çanakkale. Nos dejaron salir del hotel y fuimos unos cuantos a lo que parecía el zoco, de callejones muy estrechos y lleno de baratijas para turistas. Nosotros no compramos nada. * Hoy toca una travesía en barco por el estrecho. Porque hemos vuelto a cerrar el círculo. Hemos regresado a Constantinopla. Por aquí, sobre las aguas, nuestro papel de viajeros trashumantes vira ahora al de argonautas y nos preguntamos qué es Asia y qué Europa. Qué es mar de Mármara y qué es mar Negro. Bipolaridad de ambientes. Mezcla de atmósferas hoy bajo un sol severo. Estamos en el Bósforo. Las cámaras de nuestros compañeros de viaje tirotean a ráfagas continuas ambas orillas, sobre todo la del checo. Hay desplazamientos de proa a popa, de babor a estribor. Movimiento continuo de todos esos viajeros del autobús que hacemos uso exclusivo de esta especie de ferry. Eso es la fortaleza de no sé qué época y se llama no sé cómo y eso otro es un suntuoso palacio de mármol construido bajo el reinado de tal gobernante, otro sultán. El Orient-Exprés pasaba por ahí, por encima de ese puente. El de verdad, no el de ahora. Aquello es una muralla bizantina y esa de ahí una urbanización de gente acomodada. Estoy empezando a morir de cansancio. Demasiada información apelmazada en tan pocos días, demasiado lugar al que prestar atención en menos de quince. El barco me ha parecido surcar la superficie de las aguas saladas a una velocidad de catamarán bajo un calor exagerado. Mi mujer no ha dejado de vigilarme sobre todo cuando me he acercado a la borda para ver cómo se aplastaba la espuma contra el casco o cuando me he girado a pie hasta la popa para ver cómo esa espuma se parte con el motor en dos direcciones y forma una uve que tiene algo de cola de pájaro marino. Por cierto, las cigüeñas han cedido su lugar a las gaviotas. A pesar del aire fresco que riza las aguas del estrecho y dulcifica el ambiente, nos ha aplastado en el agotamiento tanto bochorno. DÉCIMO DÍA DE VIAJE Ahora estamos en el zoco. El gran bazar de la ciudad, No lo tiraron en su día como hicieron con el estómago de París, Les Halles. Porque aquí no venden productos perecederos, sino otras muchas cosas que en su mayoría ni vienen de oriente ni están fabricadas en el país. Al gran bazar le han cementado el suelo. En él, me gustan las especias en montoncitos coloreados con su nombre pegado a la base y el precio. Son fotogénicas. Las vi en Ankara quizás con más autenticidad. Por ahí observo, en ciertas calles, poco disimulables como si fueran parientes pobres, rincones que parecen todavía ocultos, casas de madera que casi se caen con un soplo, pero que no pasan de ser un espejismo en un centro cada vez más adaptado al turismo y a su voracidad. Ese gigantesco mercado cubierto luce ciertos azulejos en caracteres árabes, que lógicamente no he sabido traducir. En él, es imposible mercadear, algo que yo no sé hacer (ya ha quedado demostrado en mi primera semana con las alfombras). Además, eso del regateo se acabó para todo el mundo por este laberinto. Y nada de liras turcas. Todo se paga en euros. Y aprietan bien y no rebajan. Sobre todo en época estival. Otra cosa es en temporada baja. Hay que escapar del zoco si uno quiere encontrar precios turcos, buscar una ferretería o cualquier otro comercio antiguo para encontrar narguilés y platos de cerámica a mitad de precio de lo que piden en el bazar. Como los puestos callejeros de comida. Y tiene que ser en lugares bien alejados del circuito, del parque de atracciones que se ofrece a los turistas. Y tampoco es tan evidente. Donde estuve buscando un ejemplar para regalárselo a mi mujer, en las librerías de antiguo, ni un libro inteligible. Algunos, sin interés y muy deteriorados, en francés. Francia es el modelo del turco, su ideal histórico, casi político e ideológico, de carácter. Flamea hasta en el diseño de las matrículas de los coches, pero en libros, poquita cosa. Al caer la tarde, cuando salgo a la luz, oigo de nuevo el canto del muecín, pero es a través de una potente megafonía, claro. Y seguro que pregrabado. El autocar nos espera en la gran plaza a la salida. ¿A dónde vamos ahora? A otro libro mío de mi infancia: las Merveilles du monde. Ahí tengo delante una de ellas. Santa Sofía. En su interior rememoro esas imágenes de un volumen que de tanto hojearlo se desportilló como una ventana vieja. Me sorprende la grandiosidad de Santa Sofía. Su nombre sabio. [Cuando entramos en ella, todavía no la habían convertido en mezquita. Seguía siendo lo que fue durante siglos: una iglesia ortodoxa. No sé por qué se han atrevido a arrancarle el sabor de las centurias, por una cuestión de tipo dogmático, de un sectarismo carente de lógica de esos que empujan hoy al mundo]. Y esa de ahí es la impresionante mezquita azul. Me descalzo y me voy hacia el volcán de zapatos para dejar allí mis sandalias, pero les pongo un distintivo de tela de vivo color para recuperarlas: una cinta naranja. La idea es de mi esposa. Un truco inteligente que me permitirá encontrarlas a la primera. Las chicas que van en pantalón corto y los hombros desnudos han de colocarse un largo vestido brillante y gris por encima, como de malla. Llevan capucha y están muy graciosas y exóticas ataviadas así. A Kenza le viene muy bien por el color de su piel. El tipo alto y delgado de la gorra les ha hecho una foto. Desde fuera, la mezquita es un extraordinario laberinto de cubiertas de distintos tipos de color índigo, que impresiona por su esplendor, grandeza y hermosura. * Otro día más en Constantinopla. Me han regalado un nazar, un amuleto protector contra la adversidad y los encantamientos, el ojo turco de la fortuna, que cuelga de las puertas de las casas de muchos de los que viven en este país. Mi mujer ha entrado en una tienducha en la que no cabía un solo objeto más y en la que el vendedor apenas podía entrar y moverse en ella. Casi se lo regala porque le dijo que mañana vendría a comprarle una cachimba. Yo lo voy a pegar en el frigorífico cuando llegue, si es que queda espacio en su superficie para ponerlo. Ojalá me protegiera un día de mis pérdidas de memoria, me dé suerte en mi naufragio. Ese es el palacio Topkapi. Hay una película con ese nombre. Va del robo de una daga valiosísima. Era de esperar viendo esta maravilla de residencia del siglo quince, digno de cualquier sultán que lo habitara. Pocos monumentos he visitado tan espléndidos y majestuosos. Y ahora que lo veo porque está por todas partes, los turcos andan obsesionados con el azul, a pesar de que siempre fue un color cargado de negatividad en la religión musulmana y en sus tradiciones populares, emparentado incluso con lo diabólico, lo perverso y lo traicionero. Aunque quizás por lo costoso de su elaboración a partir de lapislázuli, también se convirtió en una tonalidad que dejaba entrever una más que elevada categoría social en su empleo. Esta misma tarde, me acuerdo ahora, porque acabo de apuntarlo en el cuaderno a mi regreso al último hotel en el que estaremos, de que hemos paseado por el puente Galatta, que algo separa en la ciudad pero no estoy seguro. Quizás Oriente de Occidente. Hemos tomado el moderno tranvía. A la ida, nos hemos sentado con un numeroso grupo del autocar a cenar en un restaurante. Hemos ocupado una mesa muy larga y hemos reído, hemos charlado un poco de todo. Ha sido divertido. A la vuelta, de nuevo, echo un vistazo a los alrededores turbios del hotel, a la luz cobriza de las farolas de metal. Mejor no demorarse por sus calles cercanas a esas horas. Los jóvenes, en esa noche previa a la partida definitiva, andan despreocupados tras las chupadas al narguilé y los tragos al raki [una especie de licor anisado]en el bar de en frente. Me he instalado con mi mujer en la terraza de ese mismo bar. Por arriba, en la fachada opuesta, nos vigila la ventana de nuestra habitación que da a esa acera. Ya es de noche avanzada, calidez agobiante en el ambiente estival. Tomamos un té rojo. El camarero acaba de prepararles a los chicos una cachimba y les pregunta si conocen la historia de la chicha, cachimba o narguilé. Ellos dicen que no. Como si esperara la respuesta, se pierde en disquisiciones sobre su verdadero origen (africano, indio o persa o turco, incluso), el factor de estatus elevado que adquirió con los siglos en la corte, su importancia como medio de relajación, de significativo nexo entre las familias, de charla distendida entre amigos o comerciantes que negociaban cualquier trato, del sabor menos áspero y más afrutado con el que disfraza al tabaco y que se ha extendido por todos los países musulmanes, a lo largo del tiempo. Mientras se pasan la manguera, la chica que acompaña al hombre alto y delgado de la gorra que habla francés y no es muy de chupar de la misma boquilla se enciende su cigarrillo. De hecho, él no fuma. Siguen las carcajadas. Las parejas se intercambian direcciones electrónicas bocanada tras bocanada. Entretanto, una cucaracha bien alimentada y juguetona aparece repentinamente pared arriba. Tiene prisa. Da un salto hacia ellos, trepa por la pata de una mesa y luego, atraída por algo, se pasea por encima de los regalos de Sophie. El insecto se asusta y salta ahora al escaparate del bar. Se resbala. Cae al suelo. Hace emerger un agudo grito de asco de la garganta de las chicas, de las cuatro, en cuanto la ven. Arrastran las sillas. Y luego la cucaracha vuelve a escalar por la pared con sus antenas en movimiento para acabar siendo aplastada con la libreta de las comandas, que el camarero maneja con destreza, a las dos de la mañana. «Creía de todas formas que era más temprano —le digo a mi mujer». Escena de postales orientales con insectos, de jolgorio y de sueño. UNDÉCIMO DÍA DE VIAJE En la mañana, hemos tenido que tomar un atajo hasta el centro, a pie. El avión sale a las tres de la tarde. Nos trasladarán al aeropuerto sobre las diez. Mi mujer ha examinado el mapa de la ciudad y es factible hacer la ida y la vuelta en un tiempo razonable. Queremos ir al centro auténtico para comprar un narguilé. Es un regalo para la hermana de mi mujer, mi cuñada. Lamentable omisión/decisión, la de ayer tarde en la que aplazamos la compra. Camino de prisa. Mi mujer apenas puede seguirme. En nuestro paseo, el barrio de las afueras se transforma en una calle ancha escoltada por tiendas de ropa. Una tras otra. Abiertas desde las ocho de la mañana. Oigo un idioma extraño, veo algunas mujeres de largas piernas que no son turcas, desde luego, frases impresas en los escaparates de vidrio en idioma cirílico. Por mucho que me fijo en esos comercios, no hay nadie en su interior. Hay gente que toma el sol o se protege de él por las aceras, por las calles, con gafas oscuras. Bajo algún toldo, está atenta a sus móviles, pero no se mueve de esas puertas como si lo único que les interesara fuese mostrarse como hipotéticos tenderos. Claxon de autos de gama alta. La calle se estrecha sin un solo comprador por las aceras. Continúa a un lado y a otro la ristra de tiendas de estampados, telas floridas, maniquíes flacos con ropa de poca calidad encima. Doblamos a la izquierda. Tal vez un cuarto de hora caminando, quizás más, y viendo lo mismo. Tenemos tiempo, pero no es de recibo llegar tarde al flete del autocar que nos devolverá al aeropuerto. Subimos una pequeña cuesta y el decorado cambia. Ahora son zapatos lo que se vende (o se ofrece). Pero ese ambiente opresivo se transforma ligeramente, como por arte de magia. Acaba uno de salir de un mal sueño, de una pesadilla tan real como que la hemos atravesado a pie por entero. Y luego se llega a las vías del tranvía presididas por esa oronda torre romana de fielato que parece la de Adriano. En la mente, ese gentío que sale a las calles de Constantinopla, el Estambul moderno, desde la puesta de sol hasta la madrugada en la fiesta inmediata al final del ayuno diurno impuesto por el ramadán. Hemos comprado al fin el narguilé, intentando un pequeño regateo al que se ha prestado con cierta reticencia el señor de la tienda en la que ya no cabe nada y que en la víspera nos regaló el nazar. Y vuelvo con mi esposa por el mismo camino, con la cachimba bien embalada y colgada de una bolsa grande que agarra mi mano. Ahora ese camino entre vitrines, más familiar, lo hacemos con menos prisas y algo menos aprensión. Nos alegramos, no obstante, de dejarlo atrás mientras vemos que alrededor de nuestro autobús, junto al hotel, se agrupan ya viajeros y se apilan maletas a la espera del traslado al aeropuerto internacional que antes se llamaba Yeçilköy y ahora se llama, cómo no, Atatürk. Dense prisa. * El aeropuerto nos recibe con indiferencia. Hay más gente aparte de nosotros. Casi nadie se ha despedido del guía ni del chófer de la calva que aparenta quince años más de los que tiene en realidad, excepto la chica bretona y su acompañante de la gorra, mi señora y yo. La gente se ha metido con la cabeza gacha en las instalaciones aeroportuarias con su equipaje, lo ha facturado, ha pasado el control de seguridad y se ha agrupado por afinidades. Más zombis que otra cosa, hemos ocupado nuestros asientos en un aparato del que no recuerdo nada, ni colores ni tamaño ni tripulación. Una vez en el avión se observa una especie de innegable cansancio producto de la agitación ininterrumpida de once o doce días. Una derrota que duele menos con los ojos cerrados. Durante el vuelo, empleamos una primera etapa para dormir y otra para charlar de todo y de nada. Yo voy terminando este recuento. Por ahí, menos mal, hay risas de los de siempre. Doy un par de cabezadas. No sé dónde me encuentro. Bajamos de los cielos. Aterrizamos con un rebote y un chirrido de neumáticos. Desembarcamos con prisas. Por los pasillos, nadie habla. Junto a las cintas transportadoras, el personal parece fundirse con el reparto y la recogida de maletas, incluso desaparecer metido en ellas. La acompañante del tipo delgado de la gorra y la barba cana a medio crecer se me ha acercado y me ha dicho que le gustan mucho mis camisetas. Creo que me ha señalado que es bretona. La creía parisina. Me ha deseado suerte. Él, con el equipaje al costado, me ha estrechado la mano. Los he visto marchar y perderse entre la multitud. La señora apasionada de la mitología griega recoge sus pertenencias. El tamaño de su maleta parece el apropiado para guardar en su interior un buen trozo de capitel y un par de frisos troyanos o un león hitita. Igual lleva alguno dentro, nunca se sabe. Me tropecé con ella en el museo de las civilizaciones de Ankara. Me ofreció una pequeña lección de erudición, equilibrada, amena, dulce, de cómo se construyó el museo y por qué, de los sentimientos nacionales turcos anclados en una poderosa historia de pueblos invasores, esos británicos y franceses que no paraban de sacar provecho de cachos de historia de un país que no les pertenecía, de cuál era el objeto de aquellos bajorrelieves y esculturas, de su importancia en la historia de las civilizaciones, de la tierra de paso, zarandeada por unos y otros, en la que las vidas humanas y las piedras no valían nada. En mi modesta opinión, es la única viajera que pueda llamarse con propiedad así, que ha entrevisto lo que deseaba, probablemente la sola afición legítima, genuina que le resta a los viajes al extranjero: el disfrute de las ruinas de imperios perdidos. La vi emocionarse en Troya, la de la gran batalla, y en Hierápolis, la puerta a los infiernos, donde tomó notas en un cuaderno verde. Fue de los pocos, porque hacía un calor vertical, que se acercó al estadio de Afrodisias y ahora me sonríe. Luego, me saluda con la mano, me da la espalda y se pierde camino de un bus, un taxi o un coche particular en la gran ciudad, mal llamada Luz, entre saltos del estómago camino del vacío, en el París asfixiado y endurecido del mes de agosto, yunque veraniego sobre el que el sol implacable martillea a su antojo con los golpes penetrantes y sordos de la canícula. Que le vaya a usted bien, que tenga usted suerte, me dice desde lejos también con la mirada. Yo creo que levanto tímidamente mi mano en señal de adiós para responderle. FIN DE NUESTROS SERVICIOS Ha pasado un tiempo, muy escaso desde que salimos de casa. No es la primera vez que viajo, eso está claro. Pero me gustaría gritar en voz alta que nos dejemos de bobadas, que no hay que fijarse en el rigor o la seriedad mal entendida del científico o del explorador o en ese gusto por lo extraordinario que todos llevamos dentro. Pues no hay que olvidar que, si uno recorre el mundo, es, antes que nada, a la búsqueda de uno mismo. En un viaje organizado o en un monstruoso crucero, eso es poco menos que imposible o improbable, ante la escasez de las contingencias o de las adversidades (robos, accidentes, enfermedades, violencias inesperadas, mal tiempo, envites, averías, retrasos, encuentros no deseados), si bien nos pueden aguardar sorpresas como que se nos estropee el autocar o se hunda el barco o que nos reafirmen en qué es eso de la soledad continua, la impuntualidad, la incapacidad enfermiza para relacionarnos normalmente con cualquier otro ser humano (ese tal vez sea el espejo deforme y falseado en que acaba mirándose mucha gente que alberga grandes esperanzas de comunicación, historias de amor, amistades y todo lo demás y al regreso sigue igual de solo y frustrado). No sé con cuál de esos uno mismo me he tropezado yo, pero aquí estoy sano y salvo. Llevo mi cuaderno bajo el brazo y la lista de ciudades visitadas y monumentos descubiertos, todos ellos con sus nombres propios y con las entradas que estaban incluidas en el precio del viaje, pegadas con una pincelada de cola en las últimas hojas. Mi mujer me espera junto al equipaje ya recuperado. Le digo, satisfecho, que el mapa, los escritos y sus pormenores están completos. Se lo señalo orgullosamente con mi dedo índice. Ella sonríe con franqueza. Algo, sin embargo, me desconsuela en lo más íntimo. Sospecho que podría ser mi primer y único diario. Mi camiseta del pequeño Spirou tiene una manchita del almuerzo aéreo a la altura de mi ombligo. Habrá que meterla en la lavadora en cuanto lleguemos a casa. No he llegado a ponerme la de Grosminou, el gato Silvestre, ni la de la Pantera Rosa. Miro a mi alrededor y siento más calor veraniego en el ambiente y peor acogida personal aquí, en la capital, que en las planicies anatolias. Pienso en mi trabajo en el despacho de la compañía eléctrica, que me espera con su mecánica cotidianidad en el gigantesco edificio, los colegas que van de un lado a otro en sus ocupaciones, entre ordenadores, llamadas, contratos y expedientes, y me estrechan la mano cada día para saludarme. Mi café de máquina con ranura y vasito de plástico a las diez, mi almuerzo ligero de doce de la mañana abajo en el bistró modernizado, mis idas y venidas en el autobús mañana y noche, hasta que me llegue el retiro o mi cerebro aguante. Pienso en mi mujer, en sus preocupaciones, en sus idas y venidas en el metro hasta que su cuerpo aguante. En esos niños de los que cuidará hasta las próximas vacaciones en las que ignoro a dónde viajaremos. Tras tirar de nuestro equipaje hasta la puerta de salida, toda la gente a la que hemos visto durante estos días —el de las sandalias con calcetines, Marais y señora, el del pelo blanco, la empleada de joyería y su chico oriental, y un largo etcétera que haría de esto una larga lista insoportable de personajes circunstanciales— se ha dispersado y eclipsado ya hace rato. —Aparte de esos vendedores modernizados de alfombras, del señor de la tienda de cachivaches y del guía, ¿hemos intercambiado alguna palabra con algún turco? —le pregunto de repente a mi mujer. Ella me mira sin extrañeza junto a la cachimba plastificada y dos tubitos de cartón endurecido que embalan las pequeñas alfombras de seda y sobresalen de una gran bolsa, lo que provoca en mi estómago la alarma de una metedura de pata, a pesar de la hermosura de su tejido y de sus dibujos. Por un momento, en un latigazo fugaz, he tenido la impresión de que en lugar de llegar estamos partiendo y de que el viaje se convierte en una especie de rueda que gira en círculo con la que he soñado en mis cabezadas en el avión de regreso. Es, sin embargo, el calor que aprieta cuando salimos al ruido del exterior y abandonamos la mentira del aire acondicionado y miramos hacia arriba y no hay una sola nube en el cielo, lo que me despierta a esta realidad. También lo es ese ruido peculiar, el ajetreo de maletas de todo tamaño y color que entran y salen por la puerta automática transparente, agarradas del tirador extendido por sus propietarios y arrastradas sobre sus ruedecitas. Levantamos un brazo para llamar a uno de los taxis que encabeza una larguísima cola que se pierde de vista hasta más allá del final del estacionamiento señalado para ellos. Bienvenidos ambos a la húmeda, calurosa, impúdica y punzante realidad parisina, parecen gritarme en medio de un estrépito generalizado, mientras acechan a sus clientes, en ese saturado aparcamiento exterior de la terminal de salidas. * * Céline Aubert, especialista en civilizaciones antiguas del Mediterráneo, doctora en arqueología por la Universidad de Nanterre y catedrática de historia antigua del Lycée ‘Alain’ de Le Vesinet, localidad perteneciente al cinturón exterior de París, se interesó en su día por la salud del señor Laurent Houblie. Le pidió entonces a la esposa de éste las direcciones electrónicas de todos aquellos que participamos en un viaje organizado a Turquía y pudieran encontrarse aún en su ordenador o en su móvil. Solamente guardaba dos direcciones electrónicas: la de la propia Céline y la de mi pareja bretona. Con excepción de los dibujos y del trazado del recorrido en un tosco mapa, de las entradas a monumentos y de los tiques de compras, fue así como llegaron a mi poder estos escritos, en una copia escaneada. Ejecutivo que fuera de la compañía nacional de electricidad francesa, Laurent Houblie tiene hoy 72 años y vive a las afueras de la capital, desde su ingreso en 2017, en una residencia para personas mayores especializada en enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Su esposa, Sophie, maestra emérita de educación especial, se ha alquilado, desde que se retirara de la enseñanza, un apartamento por las inmediaciones de esa institución para poder visitarlo a diario. Los médicos encargados de la salud de Laurent sostienen que, en el misterio de la evolución de su enfermedad y con objeto de una hipotética mejora en la pérdida de sus facultades cognitivas (percepción, memoria y lenguaje), pese a que para él su esposa es ya una desconocida, esas visitas cotidianas le son indispensables. En sus desplazamientos, de mañana o de tarde, Sophie Houblie le lleva de vez en cuando en el bolso una camiseta con un personaje de dibujos animados impreso en su pechera y, para leérsela pacientemente a su marido, la presente narración, en los folios escritos de su puño y letra. Estambul - París - Granada,
agosto de 2012 - enero de 2023. por MANUEL VALERO GÓMEZ
por ÓSCAR MERINO MARCHANTE Quieto, solo en la vida, mudo, solo en la muerte, más allá de la muerte, más allá de la vida. Luis Cernuda, destacado poeta de la Generación del 27 y una de las voces más distintivas de la poesía española del siglo XX, nos lega con Vivir sin estar viviendo una obra poética que trasciende la mera palabra impresa y se erige como una exploración filosófica y estética de la existencia humana. Publicada en 1949, esta colección de poemas revela la inquietud y la búsqueda constante del autor por dar sentido a la vida y a las complejidades del alma. (*) El libro se presenta como un conjunto armónico de poemas, cada uno constituyendo una joya poética en sí misma y contribuyendo a la riqueza temática de la obra en su totalidad. Desde el poema inicial, Cernuda nos conduce a un viaje introspectivo, explorando su propia conciencia y trayendo a la luz las múltiples facetas de la experiencia humana. Se sumerge en la contemplación de la vida, el paso del tiempo, los sentimientos de pérdida y soledad, y el anhelo constante de libertad y autenticidad. Dentro de esta obra, encontramos poemas como ‘Donde habite el olvido’, ‘Un español habla de su tierra’ y ‘El instante supremo’, entre otros, que se han convertido en piezas esenciales de la poesía de Cernuda. Posteriormente hablaremos con detenimiento sobre ellos. El estilo de Cernuda en Vivir sin estar viviendo se caracteriza por su meticulosidad y exquisitez en la elección de cada palabra. Su prosa poética se revela como un instrumento preciso para explorar la naturaleza humana en todas sus dimensiones. Aunque en ocasiones la densidad de su lenguaje podría presentar un desafío para el lector menos experimentado, esta dificultad se traduce en una recompensa intelectual y emocional de gran calado para aquel que se sumerge en su lectura. Vivir sin estar viviendo es una obra que invita a la reflexión profunda sobre la vida y la condición humana. No obstante, la densidad y complejidad de su lenguaje podrían requerir un esfuerzo adicional por parte del lector, necesariamente cómplice del contexto sociocultural de España en general y de la literatura cernudiana en particular. Dentro de esta obra, cabe destacar dos poemas emblemáticos: ‘Donde habite el olvido’ y ‘Un español habla de su tierra’. El primero de ellos refleja la búsqueda del autor por escapar de las penas del mundo y encontrar un refugio en el olvido. La poesía se convierte en un medio para explorar los límites del sufrimiento humano y anhelar un lugar donde las preocupaciones terrenales no tengan poder. El segundo de ellos es un poema que refleja una conexión profunda y compleja entre el autor y su patria. Luis Cernuda, en este poema, explora sus sentimientos hacia su tierra natal, España. Aunque es un poema escrito desde la nostalgia y la distancia, también contiene elementos de amor y crítica. En suma, Vivir sin estar viviendo es un monumento literario que invita a la reflexión, al análisis y a la contemplación de la vida desde una perspectiva poética única. Cernuda nos guía a través de un laberinto de palabras donde cada verso es una revelación, una pregunta y una reflexión sobre nuestro propio ser y el mundo que habitamos. (*) “Vivir sin estar viviendo” se encuentra dentro de la recopilación poética La realidad y el deseo.
por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO Y entonces hubo que destruir y destruir y destruir, Porque fue ese y no otro el precio de la salvación. Yves Bonnefoy Ni una sola ciudad en el mundo, por muy bella que sea, se libra de un callejón que hieda a orines. Gabriel Herzog In memoriam, José Andújar Almansa I Acaba de sonar el despertador del móvil en una habitación en la que cuaja una oscuridad enojosa. Lo apaga con rapidez. Un sueño corto pero profundo le ha hecho olvidar dónde se encuentra. Se da la vuelta en la cama, se cubre con las sábanas y cierra los ojos. Pero con ese movimiento maquinal le viene un recuerdo de la noche anterior. Y, de espaldas al móvil, recompone la decisión en principio amarga que tomó al acostarse: su renuncia definitiva a uno de los mayores placeres románticos, el de viajar. Al mismo tiempo, bajo sus párpados cerrados, observa cómo pasan esos mismos románticos con el sambenito del viaje a cuestas: por el exterior —por el placer de hacerlo, por descubrir horizontes y pueblos no contaminados, por reencontrarse consigo mismos y con una supuesta verdad, en especial a través de Oriente—, o por el interior —por voluntad propia, a base de paraísos artificiales— o, también por uno y otro, involuntariamente, a golpe de crisis de locura, si bien sabe que ya se les había adelantado mucha gente en la Prehistoria, en la Antigüedad, en la Edad Media y en el Renacimiento, impulsada por esas irreprimibles ínfulas humanas del descubrimiento, la aventura, la espada, el destierro, el comercio o la fama. Su renuncia lo es al viaje como salvación, como hallazgo, como revelación, incluso como huida. El hecho de enfrentarse al mundo que lo rodea con visceralidad no tiene objeto. Él busca cierta ligereza, cierta ausencia de entusiasmo. De lo contrario la fractura resultante podría serle demasiado extrema, dolorosa. Aun así, esa superficialidad del acercamiento no impide que pueda reconocer una cierta amargura en lo que asevera, en lo que expresa, en la causa de esa decisión. Tenga razón o no, que cada cual se las entienda con su propia ceguera, con su ignorancia fingida, allá si alguien sigue queriendo caer en la trampa de las apariencias, de aquello que se le ha venido encima al mundo calladamente, como una tormenta pausada, impuesta desde las Alturas —¿necesaria e ineludible?—, con sus síntomas de enfermedad incurable. En este mundo presente se pueden contar con los dedos de la oreja las ciudades que no se han convertido en un triste calco de su vecina, cercana de cien metros o distante de veinte mil km, una sola ciudad que no haya sido alcanzada por esa incurable enfermedad que se denomina estupidez, que no sea ya invisible para sí misma en su identidad manipulada. Pues de un tiempo a esta parte, absolutamente todas ellas parecen haber sido salvajemente manipuladas, más que en toda la historia de la humanidad (excepción hecha de los períodos de guerra) y, con ello, empujadas a lo imaginario, a la envoltura, a la invisibilidad, a la verdadera invisibilidad... Así es, don Italo. Qué finalidad podría tener visitarlas si todas parecen iguales. A saber, y enumera mentalmente: el firme de la calle achatado hasta el hueso; el infinito plano horizontal y su recta inacabable de esquina a esquina; el barrio de siempre prácticamente deshabitado, privado de sus verdaderos vecinos; fachadas con su penitencia irritante, que nunca lo fue, de caja de colores de la infancia; la avenida que luciera adoquín convertida en losa fea e insufrible; el doloroso, humillante y triste escamoteo de las aceras; la proliferación micológica de hileras e hileras de pivotes de metal, como lomos de acerico y la siembra de bolardos redondos o cuadrados de granito, de hierro, de piedra caliza, que pretenden separar una nada de otra nada yerma; la equívoca obsesión por un supuesto orden y la equívoca limpieza de la calzada; la fría delineación de sus parques, desiertos porque ya no nacen niños que quieran o puedan acercarse para jugar en ellos; tantísimo negocio tramposo; la totalidad de lo geométricamente rectilíneo y correcto como imponderable. Él entiende que esas actuaciones, todas ellas reales, no se han limitado a esos dominios urbanos. También la naturaleza protegida las ha sufrido poco a poco, tachonada de tablones de madera, vallas de seguridad y caminos de tierra y gravilla especialmente dispuestos para que vejestorios y chiquillería puedan gozar sin peligros de sus atractivos arbolados, de sus precipicios y paredes verticales, de sus cascadas de encaje húmedo y de sus animales salvajes (si es que los ven); y, en el acabose, para que los más descerebrados abandonen sin escrúpulos esos senderos delimitados para su uso y respeto de zonas más frágiles, salten a un lado y la acicalen con sus inefables, cuantiosos y grotescos hitos —cómo puede haber tantos en las placas rosadas de Arches o en las orillas del lago Titicaca—, roben minerales o se apoderen de plantas exóticas. Exactamente igual a como en su triste y ya lejano día alcanzaron su degradación los litorales marinos merced al desarrollo urbano descontrolado y salvaje, la incesante construcción de puertos deportivos o el propio océano roturado con la tiza espumante de sus monstruosos cruceros, para que sus playas fueran colonizadas por cuadrículas de tumbonas, grasientos chiringuitos, guillotinas en forma de motos de agua, parasoles infectos, y sus ríos agredidos por interminables hileras de canoas, barcas-cisne-a-pedales y otras bendiciones del negocio estival, amén del acné de millones de toallitas infantiles usadas, que torturan sin descanso y repulsivamente sus arenas costeras. Excesivo —piensa o sueña o habla en sueños— sería sostener que desde que Nerval se ahorcara de una verja en la ya inexistente rue de la Vieille Lanterne, hay cosas que dejaron de encajar, de cuadrar, simplemente porque a él le hubiera gustado acercarse a ese lugar por puro fetichismo poético de mitómano de tres al cuarto, pero podría servir como modelo de prestidigitación acaecido hacia mediados del XIX, a partir del cual toda una memoria colectiva del habitáculo es devorada por obra y gracia del urbanismo bárbaro y antirrevolucionario de un señor llamado Haussmann. Al cual, pegado a la almohada, le suelta una pregunta retórica: «¿Verdad, monsieur Haussmann, que todo lo que usted proyectó no fue el resultado de un esfuerzo supremo por modernizar y embellecer París, sino del encargo apremiante de su excelencia el emperador Napoleón III por reprimir cuanto antes, con sus cañones de gran calibre, las comunas de los hediondos barrios insurrectos por los que esas letales y gravosas armas no cabían?». Y otra: «¿Verdad, monsieur Haussmann, que destruyó usted tres cuartas partes del París añejo y seductor que podría haber llegado “intacto” hasta nosotros y que, gracias a lo cual, disfruta usted para unos pocos del dudoso honor de haberse convertido en el triste y execrable precursor de un primitivo pensamiento único?». Para rematar con un aserto: en nuestros días, en el corazón de las ciudades, por fortuna, no penetran cañones, no hay guerras destructoras, señor Haussmann, sino algo más perjudicial, muchísimo peor, que a través de sus caminitos recién despejados, sus veredas recién aseadas, bien a salvo en esta paz consensuada por el dios del capital, ha arruinado para siempre su parte añeja; hordas de hunos llamados turistas, invasores gracias a y para los cuales todo ha sido devastado y falseado, que irrumpen sin cesar en ella en autocares, coches, aviones, trenes y cruceros de lujo. Nada nuevo, ciertamente, pero jamás hubo tantos, tan incultos, atropellados y estultos en su incremento exponencial. Y para que esas oleadas de impresentables con los bolsillos llenos de calderilla puedan malgastarla por sus callejas, ha de haber una idea global en la trastienda, una ocurrencia quizás de un ideólogo-yonqui del dinero neoyorkino —NYC, como símbolo escalofriante de lo cerca que está el ser humano del abismo, sin olvidar Las Vegas, claro—, válida, legítima, factible y extrapolable a cualquier otro punto del mundo civilizado: desde San Francisco a Bergen, desde Oslo a Atenas, desde Ámsterdam a Kioto, desde Constantinopla a Quebec, desde Sao Paulo a Vladivostock... todo parece obedecer al mismo patrón de siga-la-línea-de-puntos, que no es otro que la ciudad como patrimonio del ciudadano, convertida ahora en destino fantasmal de las finanzas, en ruleta forjadora de pasta. Tanto el rodillo, el martillo pilón de lo ideal y sublime ha afectado a las indefensas ciudades que la idea ha acabado, desbordante, por alcanzar a todo el planeta: el Everest, el Taj Mahal, la Ciudad prohibida, el Mediterráneo, Stonehenge, el Pont du Gard, Machu Picchu... La banalidad del hallazgo tejida con una red tramposa y perfecta, dispuesta para que absolutamente todos caigan en ella. Y caen, vaya si caen, y siguen cayendo en esa y en otras redes, como niños inocentes caen en Disneyland París (a donde por cierto no quieren ir los hijos sino los padres en su obligatoria peregrinación religiosa de sus vidas). En la historia de todo este desastre hay una inclinación por plasmar en la cabeza del ser humano toda una abstracción poblada de pájaros escurridizos e inexistentes. Una especie de cántico que lo distraiga del aburrimiento. En el año de gracia de 1843, en el Norte de Europa, entretenimiento cinético y luminoso, de feria estable e inocente, nace un engendro llamado Tívoli, que hasta más de un siglo después no fue imitado por el cascarón de majaderías infantiles e insufribles que se instalaron en Orlando: los parques de atracciones. El detestable centro comercial y sus ríos agredidos, curioso eso de que su origen olvidado, también en el XIX, se encuentre en un estado tan perdido como Minnesota, esa mala imitación de una abreviada ciudad con miles baratijas vendidas en decenas de garitos, que sirve de paseo satisfecho, punto de reunión masificado y ejercicio de libertad consumista, en donde la lejía y su profilaxis aturden al caminante y por la que se pasea, flotante y ovejuno, un homo sapiens que en su desquicie desnortado busca una dicha ilusoria —¡oh, DeLillo! Y qué más. Pues que entre finales del XIX y prácticamente todo el XX emergió el canto a la modernidad, al progreso, justo en el momento en el que se montan esas calamidades que consistían en apiñar todos los avances del mundo desarrollado, sus curiosidades más llamativas, sus prodigios, con a su lado el exotismo de los géneros más lejanos y extraños —si no puede usted acercarse a ellos, se los traemos aquí para que los vea tal y como se le mete la ropa por el hocico al consumidor cuando se la saca a la calle para exponerla—, que se reunían en unos cuantos pabellones modernistas que terminaban por triturar el centro viejo de las urbes o sus bosques periféricos mientras eran exhibidos ante toda una multitud, que vivía en la capital o en la aldeana provincia, porque el futuro estaba ahí, era posible y el progreso sin fin. ¡Ay, ese circo de las exposiciones universales! Y como última etapa qué decir de esos remansos del turismo a resguardo del indígena molesto y mendicante, preservados por barreras y seguratas, como son por ejemplo el Clubmed’, los alojamientos Melià o los ressorts Iberostar, que ofrecen felicidad y sol a cambio de unas monedas. El caso es que, solazados en esa pasmosa mixtura demencial, en el más grosero, ignorante y pueril deleite, el producto se ha acabado colando y luego imponiéndose como excelencia y en especial como ineludible por lo confortable —¿acaso viajar no fue siempre incómodo?—, como se han vendido tantas ideas estúpidas al amparo de la democracia occidental y su parásito el neoliberalismo, como si fueran hojitas de sanalotodo que todo lo curan. Póngase que fue a partir de 1989 cuando, año cero de la era virtual, esa peste de lo urbano falaz, especie de brillo lineal para analfabetos infantilizados, de la estética sin sentido ni forma ni contenido, especulación urbana que conduce a la nada, empezara a filtrarse su veneno, por todos los rincones, hasta alcanzar con rapidez las aldeas más minúsculas. Por todos esos lugares, en la actualidad peatonalizados con un gusto más que dudoso, circulamos sin reflexionar, movemos las patas y el dinero de manera autómata, por ahí por donde en el presente nada queda de auténtico, salvo en contados barrios de contados países, irreductibles galos que aún aguantan, pero que no tardarán en someterse, en ser sometidos. Pensamiento ese que tiene poco de ingenuo: es necesario borrar cualquier huella de lo que antes fuera, acabar con todo lo que pueda ser un recuerdo de lo anterior. Lo viejo como sinónimo de vetusto no vale. ¿No cree que si Pompeya estuviera en Chicago no le habrían arreglado ya los desperfectos? Fluyó, pues, el capital y con él viajaron las masas a mil y un lugar para disfrutar, mientras otros tantos agitaban con salero esos fondos dedicados a las reformas estructurales para hacer de nuestro alrededor un mundo de lindezas sin sustancia, exactamente igual al del centro de las ciudades norteamericanas —en él no vive nadie, reino de la inseguridad y de soledades de ciencia ficción, planeta yanqui— o si apuran, a nuestro cuarto de baño. —Profesor, ese peine lo llevan pasando desde hace lustros también por el lenguaje, por las relaciones personales, por la conciencia, de tal forma que no somos nosotros quienes hemos invadido y conquistado lo irreal, lo aparente, sino justamente lo contrario, lo irreal y lo aparente lo que se ha adueñado de nosotros —cuánta razón llevan aquellos de sus alumnos a los que todavía les da por razonar un poco. Total, no hay que quejarse de vicio, por reconocer que cualquier tiempo pasado fue mejor. Convengamos en que toda época deja la impronta de su pensamiento en la indefensa ciudad, así que por qué, en lugar de darle la espalda a los desatinos, no la jaleamos para que siga la fiesta. Así se ahoguen en su propio agujero negro, en su plan quinquenal del destrozo, en su absurdo, a su pesar limitado. Animemos, pues. Venga, dense prisa en ahuecar los pocos barrios unesco que todavía se resisten a su vaciado, despéjenlos de sus comercios tradicionales, atemoricen y hagan huir a las ancianas, larguen a los jubilados a sus residencias, espanten a la mala ralea —para que llegue otra de bermudas y camisetas de flores o de traje y corbata—, liquiden a los que viven por allí y a su renta antigua, deporten a las prostitutas, a los vecinos de toda la vida, ox. Y bienvenidos sean fondos buitre del alquiler, multinacionales de la usura, airbnbes, alehopes, starbuckes, mcdónales, pizzashutes, burguerkingues, kfchickens y tiendas chics, vamos, llénenlos de una vez por todas con gastrobares y pisos vacíos para esos nómadas con dinero. Acudirán las riadas con su maná circular, claro que vendrán, aunque estén al tanto de la impostura y sepan a ciencia cierta (o no) que una fría y calculada apariencia habita el interior de las murallas y mazmorras de Carcasona. Pero traerán con ellos y dejarán una pasta, que ciertamente no acabará en el autóctono sino en el exterior, aunque queden unas migajas para el residente, mal empleado y peor pagado. Y aceleren, sigan, contraten a un arquitecto sin imaginación y mal imitador de Gropius y compañía, échenle el anzuelo a los pocos antiguos mercados de abastos que quedan —¿queda alguno? —, dejen en ellos cuatro puestos de verduras e instalen locales design. Ya se llenarán de gente elegante al olor de las tapas de foie y el sabor de la tokay, nada más que en cuanto constaten cómo han salido volando esos indeseables mendigos de sus inmediaciones, el nauseabundo perfume a pescadería revenida y sus olvidados aromas a fruta fermentada. Y no olviden rediseñar los puertos de pesca (los poquísimos que resisten), los muelles de mercancías, las antiguas estaciones de tren. Fuera el olor a pescado podrido, ahuyenten a los estibadores irredentos, su hedor a sobaquera, sus poco fiables tatuajes, la grasa y el hollín. Largo el trapicheo de los barcos (a desguazarlos o a montar con ellos un lustroso museo), salpíquenlos con garitos donde se sirvan helados y baratijas made in China y más bares y más restaurantes. Y, no lo olviden, que todo esté terso, libre de óxido y hagan juego, señores, consuman con la misma asepsia con la que ya consumen en sus casas, alguien pasará temprano el balde para dejarlo todo otra vez bonito a su paso. Rien ne va plus. Que la ciudad en su modernura estirada se transforme en el salón de su casa, en la Babilonia de Griffith, en decorado muerto. Y, pese a lo odioso de ese universo de los viajes esterilizados, tan bíos, tan transparentes, tan pulidos en sus recién estrenadas ciudades de cartón piedra, qué diantres, continúen, mutilen aún más sus calles y suban y froten hasta lo albino las fachadas de sus iglesias y catedrales, desháganse de esas humildes aceras romanas, al diablo con esa inutilidad, para qué ese escaloncito en el que se tropiezan los torpes, si la gente no se fija en ellas. Hundan en lo invisible sus caniveaux. Destruyan siglos de historia sin hacer la guerra. Elimínenlas definitivamente, peatonalicen lo malcarado, aplanen, allanen, revoquen sus suelos lisos con hormigón, acaben con los empedrados seculares, para que se perciba mejor el churrete de los refrescos arrinconados y esos chicles fosilizados que son las pecas vergonzosas de esa infame cultura adheridas a él, las esquinas-urinario, la mala conciencia del paso del rulo compresor. Todavía queda una cierta África, partes de Asia, algo de Oceanía y un poquito de América central y sur, sin duda que quedan sitios para rematar todo eso... Adelante, insistamos, no paremos, y acabemos, porque qué es una ciudad sino otro parque temático del que sacar divisas. Que no se nos escape nada, ni pueblo en Teruel, ni aldea en Soria, ni un rinconcito virgen que duerma tranquilo a la espera de esa bendición sustanciosa y su metamorfosis: un parquin, su césped artificial, un tranvía, un teleférico, un galeón por el río, por qué no una autopista por las praderas de Mongolia. Total, por ahí, por esos pueblos que se quedaron sin habitantes de unas décadas a esta parte, mola lo rural, lo rural claro sin campesinos sudorosos, desdentados y con remiendos, sin insectos, sin las tareas ingratas del campo real, de ese del que huyó todo dios en los cuarenta, cincuenta y sesenta, y sin que el patio de la granja remozada huela a bosta de vaca, caca de gallina o cagajones de burro, of course. ¿Dónde está la abeja Maya y su rutilante país multicolor? No desesperen, estamos ya tan cerca, síganme, pasen por aquí, a la vuelta de la esquina, over there. ¡Ah! Cómo se le ocurre dejarlo atrás. No olviden arrancar el adoquín —a dónde lo llevarán—, por temor a que por debajo encontremos una playa —clama al cielo lo que hicieron con el puente romano de Córdoba ya hace, el crimen que están cometiendo con el viejo Montreal en este 2019/2020 en el que se actualiza este escrito y los que se han cometido desde hace treinta años con todas las viejas calles de todas las viejas ciudades de toda la vieja tierra, estaciones de tren, plazas históricas, porque parece que todos quieren una pirámide junto a su museo o un guggenheim de pacotilla entre casas viejas, sin nada dentro. Venga, adelante, para que los zapatos de tacón lo tengan más fácil y las oleadas imserso caminen en paz con sus pantuflas de paño y que todo aquello que resultara más hermoso otrora, sea más falso hoy, y lo que fuera más feo por entonces, ahora resulte espantoso. Acaso crean que él se deja engañar con esa ley y su divisa «eliminación de las barreras arquitectónicas» —qué risa—, esa que sostiene que la ciudad es para el ciudadano y el paseante cuando en realidad, la ciudad en torno a la cual hormiguean ambiciosos cargos públicos, espabilados enriquecidos que exprimen a las municipalidades, multinacionales de la imbecilidad, ideas totalitarias y siniestras, ya no les pertenece. Eliminen, extirpen, destruyan todo al amparo de esa ocurrencia, como si la totalidad de la raza humana se desplazara en silla de ruedas —en silla de ruedas mental, es probable que sí—, mercadeen, demuelan, emulen sin su punto de poesía al preclaro Bonnefoy. Pues, claro que él se hace cargo de que esto no es exclusivo de esta época, faltaría más, quién no se hace cargo, pero tampoco se le escapa que toda esa destrucción embellecida la han madurado bien, no sólo para que no podamos volver atrás, sino para que no podamos huir hacia adelante. Punto cero. Término. Se acabó la historia. Lo que hay es lo que hay, como perogrullada final, en todos los órdenes de la vida, caigan aceras, caigan adoquines, caigan piedras, caigan colores, caiga quien caiga. Y, si no, si no es dando la espalda a todo este desvarío, en la negación de las ciudades sin gluten, qué otra opción puede concederse cuando, por poner otro ejemplo, él se topa con un leviatán de diez pisos soltando amarras y quemando carburante maloliente en pleno Geirangerfjord, paraje grandioso donde los haya, con su pueblecito acosado en la bahía, y unos cuantos centenares más de barcos de esos en la ensenada de esa otra ciudad tan bella que se edificó sobre aguas bajas para evitar precisamente que los buques de gran calado la atacaran por mar —habla de lo que era Venecia—, y miren ustedes por dónde. —¿Lo recuerdas? —le comenta un compañero—. Yo pasé por allí el día en que murió Cortázar. Fue en febrero de 1984 y había nevado y la ciudad tiritaba bajo una túnica blanca y recuerdo que me comí una bolsa entera de cantucci porque no tenía dinero para otra cosa. —¿Aún vivían venecianos en ella? —Sí. Creo que apenas unos cuantos, no lo sé. Solo sé que precisamente ahora tirita bajo las sirenas de los cruceros y el oleaje destructor que se desliza volteando gondoleros expuestos a esos embates e inundando con la perversidad de sus bucles marinos enrabietados la plaza San Marco. Dicen que van a cobrar por entrar en ella. El colmo. No he vuelto a poner los pies allí, desde entonces. Ni pienso ponerlos más. Y oye la voz atiplada de un par de alumnos: —Oiga, profesor, al fin he estado en Berlín. —Y yo, por fin visité Edimburgo. —¿De veras? Isla Mágica, Terra Mítica, Warner, Disneyworld, Futuroscope, Oceanográfic, Tibidabo, La Villette, Fuji-Q Highland, Luna Park, Alton Towers, World Trade Center... ¿Dónde estuviste en realidad? Porque todos vivimos o viviremos de aquí a nada en una jaleosa y neoniana prolongación de Freemont Street, con sus locuras excéntricas, de un artificial Cabo Norte y su inerte hormigón, desde el que presenciar pagando un peaje el sol de medianoche, de una Muralla china llena de runnings en donde para colmo se tropezó un verano con el vecino de en frente, de una elíptica y viejuna ruta 66 más muerta que nunca... La sandez por ir en busca de una Ítaca feliz que no existe, el aburrimiento, las prisas, la imitación de los antiguos aires de la nobleza y de la alta burguesía, la necesidad de ocupar las vacaciones en un lugar determinado y vestirse con ellas porque no viajar y volver morenitos es de depresivos y pobretones, colocar la equis en la casilla he estado aquí de nuestra-agenda-de-las-cosas-por-hacer, para luego poder narrarlo con el edulcorante añadido de la anécdota (inexistente si no es la pérdida de las maletas). Y el descanso. ¡Anda que irse de vacaciones a descansar junto a miles de impresentables que atiborran un playa apestando a nivea, con lo bien que se está en casa! —Los folletos, profesor, los folletos también tienen parte de culpa, lo que vemos en la foto de la agencia de viajes y en la publicidad televisiva y también esos falsos documentales, emisiones con personajes conocidos por espacios naturales protegidos, que son propaganda, una guía turística para incautos e ignorantes. Ahora que cae en ello: quizás esa terciada realidad tomada al asalto de lo que nos venden los turoperadores —esos inventores del viaje del todo a cien, de la semana en Mallorca con pensión completa y vuelo incluido por doscientos pavos y que viva el hooligan, sus litronas y sus saltos por el balcón camino de la piscina vacía, acaben dando como consecuencia esos autocares que aparecen de la nada y vomitan a su rebaño en la cáscara de un monumento para luego conducirlo a un lugar repleto de carteras de piel y de ceniceros de metal, comercios por donde un tipo martillea el culo de una cacerola de latón «como antaño» y otros curten pieles; y, en seguida, lo desvían a otro lugar donde una señora distraída y adormilada ante un telar sólo se sobresalta como un muelle cuando la sorprende la entrada de esa marea estúpida de gente anestesiada y de inmediato se pone a interpretar su papel con diligencia para empezar a tejer a mano con hilos de seda y a hacer como que los transforma en alfombras, y más tarde lo llevan hasta donde los tipos que fabrican falsas joyas y hacia los falsos mercaderes de especias y los falsos ceramistas y los falsos jaboneros y hacia el espectáculo en directo de una saltarina danza masai, una rueda de peonzas derviches, un tablao flamenco, y tempranito a ver el cuello alargado de una mujer jirafa, a viajar un par de horas en globo o encaramarse a un cinco mil con un sherpa made in China. —Apúrense —dice alguien con una acreditación de don importante colgada del cuello—, que apenas nos queda tiempo para ir al zoco. Y ese zoco resulta que está limpio y ordenado. ¿Desde cuándo un zoco estuvo limpio y ordenado? ¿Bromean? Un turista es una persona que hace cientos de km para hacerse una foto delante de un autobús. Eso es. Muchas gracias, señor Pagnol. —De repente, llegan malas noticias desde las estrellas, desde Lisboa, Manuel —lo que faltaba—: la están lavando de su decadencia, de sus azulejos resquebrajados, de sus papeleras repletas de inmundicias. Al final, acabarán por secuestrarle su luz, como a Roma, cuyos encantos eran la piedra, la mugre, los escombros dislocados del Imperio y miren cómo la dejaron de limpita y dispuesta. II De nada vale tanta jeremiada enredada. Por eso, se despabila por completo y vuelve al principio, a cuando su móvil sonaba sin parar y lo apagó y se dio la vuelta, con apatía. Serían las cuatro y media de la mañana. Con enorme esfuerzo, saca los pies de la cama. Se incorpora. Da unos pasos en la oscuridad. Se aproxima a la ventana, descorre el visillo y echa un vistazo. Aún es de noche afuera: farolas encendidas. En el hotel, ni un solo rumor. Empieza a vestirse, recoge la cámara. Y cree no haber hecho ruido, pero ella se desvela y le pregunta: —Pero, ¿qué hora es? —tira de las sábanas hacia arriba y se cubre los hombros—. Te he oído hablar. ¿Es que has estado charlando? ¿Con quién? ¿Qué haces vestido? ¿A dónde vas tan temprano? —tanta pregunta. A Praga, a una Praga que nada tiene que ver con la que él hubo visitado veinte años antes, tras la caída del Muro —cuánto daño está haciendo la caída de ese muro que no termina de venirse abajo de una puñetera vez y cuyas ruinas, y dice bien ruinas, vinieron a desplomarse malhadadamente hacia el Oeste y no hacia el Este, al contrario de lo que mucha gente cree. —Voy a dar un paseo por el puente Carlos —lo dice en voz muy baja—. Igual me acerco a la plaza de la Vieja Ciudad y luego volveré camino del castillo. Tomaré fotos al amanecer. Y si ves que tardo, vas al restaurante del hotel y desayunas cualquier cosa. Quiero acercarme a Kobylisy. Quedamos por el centro. —¿Kobylisy? ¿Qué es eso? —El barrio en el que atentaron contra Heydrich. —No sé quién es ese —farfulla ella, medio en sueños—. Vaya unas horas. Debes estar chiflado —y luego, con un movimiento desmayado, le da la espalda a él y a la ventana por la que no penetra aún la luz, para seguir durmiendo. Probablemente, pero así pretende hacerlo, sin pesadumbre e incluso con placer. De modo que termina de vestirse con rapidez, deja la habitación, cruza el recibidor, con un joven recepcionista adormecido y medio escondido tras el mostrador que no levanta la cabeza cuando lo atraviesa. Cierra con tacto la puerta de doble hoja, sale a la calle y se planta en unos cuantos pasos en el hermoso puente. En él no hay un gato que pueda incomodarlo y, entonces, el frescor de la madrugada le envuelve el alma. Traspasado por esa frescura se siente casi en paz, aunque siempre es complicado quitarse de encima la caspa de la frustración. Y con el madrugón, no cabe duda de que ha conseguido evitar el calor pegajoso del mediodía veraniego, obviar al tragafuegos de turno, sortear al vendedor de baratijas, al cuarteto de músicos tan impecablemente vestido, al pringoso saltimbanqui, a los ridículos danzarines, al tipo de las marionetas, al churrero impostor —narices tiene que haya un tipo en la República Checa que venda churros, porras o tejeringos—, al mamarracho que va vestido de caballero medieval y encima cobra por posar con uno en las fotos, al bobo embadurnado de plata que parece flotar por arte de magia en su estructura de metal tramposa, las mantas de todos aquellos desgraciados que mendigan unas monedas a cambio de un colgante disparejo, triste Bohemia. Y se ha librado de la masa de salamandras bípedas apelotonada por doquier, sí por doquier, que apenas acierta a moverse o lo deja moverse por un lugar que tiene pinta de escenario teatral, deshuesado y lleno de ruidos inaguantables. Y, cómo no, se ha librado, aún recogidos como patas de zancudas, de los toldos: barbarie de los toldos, malditos los toldos, mueran los toldos, prohíban esos toldos que han linchado Sarlat, Gante, Cracovia, Brujas o el Gamla Stam o cualquiera otra bella ciudad o barrio de nuestro mundo o, ya que estamos, pensándolo mejor, no, que sigan poniendo más toldos y más toldos hasta que cubran las ciudades con su oprobio absoluto. Y ha escapado a la persecución implacable y a la visión funesta del miserable trenecito, que no está rigurosamente vigilado y que es como el certificado de defunción del viajero o del paseante. Y se asoma al brillo sombrío del Moldava, que otrora viera deambular desde sus aguas tanto aristócrata con coraza y a caballo, tanto nazi, tanto rojo resignado embutido en su tanque invasor, tanta apariencia, y se demora en verlo fluir en su levedad soportable, con las luces de las farolas derretidas por su superficie, para sentir la brisa lenta y húmeda que parece llegar desde la remota Moravia y que barre su rostro de recién levantado. Y da un paseo tranquilo y toma fotos de cada esquina, rincón o fachada cuando repara en una silueta de su muy admirado soldado Schwejk —sí, sabe que a éste también lo han reclutado para el sector turístico, como a Joyce en Dublín o a Cervantes en la Mancha, pero quién de esos bergantes aborregados lo reconoce, ha leído sobre él, sabe quién es—, sin prisas, en una quietud absoluta y desbordante de egotismo stendhaliano, y traspone la calle sin vehículos, incluso con el peatoncito en rojo (!), sin rastro de esas importunas chicas uniformadas de azul eléctrico y camisa blanca con prospectos en las manos que lo asaltan a uno con la promesa de un edén de mentira. Y luego continúa hasta la preciosa plazuela lateral donde está el enorme reloj, sin aglomeraciones, sin el tormento de unos cuantos codazos en las costillas y camina por la calle en la que vivió Kafka (no el museo, otra) y se detiene a la entrada para observar su puerta de madera, cerrada en ese instante, impecable y barnizada de brillo como un ataúd, que acoge en horas de apertura otra tienda para turistas (!), y quién sabe si no habrán eliminado algunas de sus cucarachas con un buen chorreón de insecticida. Llega entonces a la amplia y despejada plaza y vuelve sobre sus pasos de nuevo a través del puente y casi cuando empieza a haber gente de verdad, ilotas que madrugan a esas horas para mantener en funcionamiento todo el tinglado, presta atención con placer a uno de los primeros bucles de sol que rozan apenas el lomo de esos tejados y campanarios centroeuropeos que tanto le gustan (a ver, que alguien espabile de una vez y arrase también los tejados —las cubiertas, Manuel, las cubiertas—), y callejea en dirección al castillo hasta acabar en la calle Neruda —la del checo, no la del chileno— y de repente se tropieza, hacia la mitad de la cuesta, con una señora, que parece estatua, sentada en un taburete plegable de madera, instalado sobre el estrecho escalón, delante del único comercio abierto a esas horas, con su cartel de funeraria acristalado que resalta en una fachada a la que no hace mucho le han revocado de blanco unos cuantos desconchones, persona madrugadora al igual que él, solitaria, junto a la sombría entrada sin puerta a la que impide el paso una escoba en reposo, pues quizás acaba de barrer y de fregar el suelo y todavía no es posible el acceso, una señora que lo mira pero sin un movimiento, sin un saludo, y a la que él observa de soslayo mientras la ve, piernas cruzadas, sostener un pitillo encendido entre dos dedos de su mano derecha, por lo que puede advertir que la estatua se mueve y fuma y, entonces, él atraviesa la calle, y se enfrenta a esa imagen, a esa fachada y, con prisas, levanta la cámara, prepara el encuadre, enfoca y dispara, tomando una instantánea con pudor, con el recato medroso del que distrae el vino de misa consagrado en una capilla, y en su turbación no se atreve a echarle un vistazo breve a lo que el azar graba en la pantallita, por vergüenza, cree, porque aunque pueda faltarle calidad, se conforma con que sea genuina y, muy pronto, quizás, pase igualmente a formar parte de un pasado irreconocible. Y, en el preciso momento en el que se vuelve para escabullirse, huir rápidamente de ella, patearse unos cuantos barrios camino de Kobylisy o retornar al hotel a través de una ciudad que falsamente despierta —¿cómo puede despertar una ciudad que no existe?—, como si hubiera leído sus pensamientos, la señora se quita el cigarrillo de la boca, baja la mano y, en la niebla de una bocanada de humo perezosa, acierta a ver el esbozo de una cómplice y casi inapreciable sonrisa. Praga, julio de 1994 y agosto de 2011 Granada, agosto de 2011, 2019 y 2022. Esta anti-crónica de viajes, relato o ensayo novelado está dedicado a mi abuelo Cristóbal, quien navegó de Málaga a Marruecos para combatir contra gente que no le había hecho nada y poder defender así los fosfatos del conde de Romanones y de otros tantos nobles a los que nunca les dio por trabajar o luchar por lo que, decían, era su patria; a mi padre, Juan, que viajó durante un tiempo de Cádiz a Canarias, en barco, y durante toda su vida en tren y auto, para vender menudencias y poder sacar a la familia adelante; a mi tío Rafael, su hermano, que acabó en la Legión extranjera y surcó el Mediterráneo desde Marsella hasta Argelia y luego desde Argelia hasta Saigón, para terminar muriendo sin causa alguna en la guerra de Indochina; a Byron, Byung-Chul Han, Cendrars, Conrad, Ibn Battuta, Kerouac, Mac Orlan, Nerval, Marco Polo, Rimbaud, Segalen, Stendhal, Sterne, Stevenson, Supervielle, viajeros, escritores, cronistas y navegantes... Y a Salgari, creador de Sandokan, de quien, dicen, nunca se alejó de su casa más de 50 km.
por JAVIER ALCORIZA [25 años después de la primera edición de Chaqueta Blanca, o el mundo en un buque de guerra de Herman Melville, traducción de José Manuel de Prada Samper, Alba, Barcelona, 1998]
por DANIEL OSUNA PÉREZ ¿Has pensado alguna vez en el orden social actual? ¿Crees que el sistema, pese a no estar formado por estamentos, resiste o determina para intentar minimizar la permeabilidad de clases? ¿Eres de los que piensa que en gran medida los pobres no tienen la disciplina o determinación suficientes para salir de ahí? ¿O acaso eres de los que les exime de toda responsabilidad porque eres consciente del determinismo que rige nuestras vidas? Tampoco sería una locura concluir que no existe una sola explicación para todo. Probablemente no pienses esto último, porque el punto medio, aunque muy aristotélico, no es demasiado común en la actualidad. Quizás estas sean preguntas frecuentes en nuestra época. Victor Hugo revisó las apropiadas en la suya, el siglo XIX, y se dio cuenta de que el código civil de su tiempo estaba más centrado en castigar que en rehabilitar. La trama de Los miserables plantea una serie de errores legislativos y sociales que llevan, irremediablemente, a perpetuar la pobreza. A menudo, el ego de nuestra era nos hace pensar que la tolerancia, la justicia y los deseos de paz solo existen ahora, que los hemos inventado nosotros. Leer a los clásicos me entusiasma porque, entre otras cosas, me hace ver que esta visión adánica es tan narcisista como falsa. En todas las épocas ha habido gente que parecía ir por delante de su tiempo, que hacía avanzar la sociedad hacia donde estamos ahora mismo. Victor Hugo presenta a la sociedad francesa desde después de la Revolución hasta la insurrección de junio de 1832. Lo consigue a través de la vida de Jean Valjean y muchos otros “miserables” con los que se va topando por el camino. Valjean, un expresidiario que se contagia de la caridad y el perdón de un sacerdote, intenta rehabilitar su vida encontrándose multitud de impedimentos, incluida la propia ley. Pero esta clase de redención no está al alcance de cualquiera, pues los sacrificios que debe hacer requieren una voluntad y fortaleza mental casi sobrehumana. La novela avanza salpicada de profundas reflexiones por parte del autor sobre aspectos que van pasándole a los personajes. El contexto histórico también es importante, detallando aspectos escenográficos de la etapa napoleónica, la restauración borbónica y diferentes revoluciones o insurgencias. La lectura de Los miserables incita a sublevarte, a cambiar la sociedad y probablemente a sacrificarte por dicho cambio. Estos sentimientos son legítimos y plausibles, siempre que hayamos pasado por una gran reflexión y hayamos logrado cosechar ideas o, al menos, conclusiones propias. Desgraciadamente esto resulta dificilísimo. Lo habitual es que la gente se apropie de ideas ajenas y las haga suyas sin apenas utilizar filtro. Tal vez por esto distintos autores, entre ellos el filósofo Antonio Escohotado, hayan criticado la obra tachándola de exagerada e incluso cursi.
Entiendo que cualquier novela que inspire una revolución traiga consigo cierto tufo a propaganda y que necesite caer en el maniqueísmo o la exageración. Lo malo del lector o el espectador poco propensos a la reflexión es que creen a pies juntillas toda la argumentación que leen o ven en una ficción. Si buscamos la verdad, conviene que leamos en abundancia y con provecho, e intentemos ser críticos, actitud de escasa visibilidad hoy. Me refiero a una crítica real, honda. Si, por el contrario, uno es feliz con su intransigencia, la vida será mucho más sencilla. Eso sí, me encantaría que el grado de cerrazón —algún día buscaré un eufemismo para no ofender a nadie— al que se pudiera llegar fuese compatible con los derechos humanos y con los valores democráticos. Los miserables es una obra inmensa, recomendable para una mayoría lectora, aunque no resulte, por momentos, ligera. Recomiendo cualquiera de sus adaptaciones cinematográficas, desde la de Raymond Bernard (1934) hasta la de Tom Shankland (2018), pasando por las de Richard Boleslawski (1935), José Antonio Páramo (1971), Glenn Jordan (1978) o Bille August (1998). Aconsejable también es la visión y escucha de su musical. Quien pruebe esta novela podría convertirla, con toda naturalidad, en su clásico de cabecera. por ROSA DE DIEGO (Universidad del País Vasco) Las literaturas de expresión francesa, literaturas francófonas o de la Francofonía, han sido objeto de una atención especial desde que en 1970 se crea la Francofonía institucional (OIF). Muchas obras se expresan en francés en África negra, Magreb, Bélgica, Suiza o Quebec, pero ya no pueden considerarse dentro de la literatura francesa. Entre estas literaturas, la quebequense resulta ejemplar por su recorrido y popularidad. En sólo dos siglos ha conseguido autonomía, y en la actualidad posee un reconocimiento internacional indiscutible (1). Quebec, la mayor de las diez provincias canadienses, con más de 1.540.000 km.2, está situada en el noreste de América del Norte. La provincia de Quebec está muy próxima a Francia, tanto por su lengua como por sus orígenes históricos, pero, por otro lado, geográficamente, forma parte del espacio americano. Una de las principales consecuencias de esta doble relación, tanto con Francia como con Canadá, es el bilingüismo. Quebec destaca por su gran extensión, aunque el 85% de la población se concentra en apenas un 10% del territorio. Hay enormes distancias entre sus ciudades y los espacios habitados se concentran en torno al río San Lorenzo. Por otra parte, hay que subrayar la incidencia de los excesos climáticos en esta sociedad, ya que durante seis meses permanece cubierta de nieve. El cantante Gilles Vigneault lo expresa con estas palabras: «Mi país no es un país, es el invierno... Mi camino no es un camino, es nieve». UN POCO DE HISTORIA En 1534 el explorador francés Jacques Cartier desembarcó en la península Gaspé y tomó la región en nombre de Francia. Poco después, en 1608, Samuel de Champlain, explorador y diplomático francés, fundó la Ciudad de Quebec. A partir de este momento, se asienta en América del Norte, bajo el régimen francés, una colonia de unos 10.000 franceses, procedentes de varias provincias francesas, sobre todo Normandía y Bretaña. Tenían un buen conocimiento de las técnicas agrícolas. Destacaba, además, su profundo catolicismo. Aunque inicialmente la mayoría de estos inmigrantes franceses hablaba su dialecto natal, pronto se comunican en un francés común, que se enseña en la escuela, y se convierte en una lengua de prestigio. Este es el primer substrato de la futura identidad de Quebec, donde destacan la importancia de la religión, la presencia del campo y la lengua francesa. Tras la denominada Guerra de los siete años (1755-1762) entre Gran Bretaña y Francia, esta Nouvelle France se convierte en una colonia inglesa, hecho que queda ratificado tres años después, con el Tratado de París. La riqueza pasa entonces a manos del pueblo inglés, aunque esta colonia de campesinos se sigue expresando en francés. En este contexto surge un pequeño grupo francófono y burgués que favorecerá el inicio de una ardiente defensa de un nacionalismo jurídico-cultural, es decir, que busca el reconocimiento y la conservación de los derechos y de las particularidades culturales de los francófonos. Tras la fracasada insurrección de 1791, el gobierno británico firma un acta constitucional que impone al Bajo-Canadá (el Quebec actual, de mayoría francófona) y al Alto-Canadá (Ontario, de mayoría anglófona) un régimen de unión que conducirá a la asimilación paulatina de los canadienses franceses. Se produce en definitiva una progresiva hegemonía del inglés, presente en el terreno de la información, de la economía y de la administración. La lengua francesa pierde su prestigio y entra en situación de marginación y de resistencia. En 1840, la lengua inglesa es la única lengua oficial. Tras las guerras, se impone una sociedad industrial y urbana. El canadiense francés ya no es un campesino, sino que emigra a la ciudad y se hace obrero de una fábrica o empleado de un comerciante inglés. Sin embargo, la sociedad de Quebec sigue siendo tradicional y conservadora. Maurice Duplessis es el primer ministro de Quebec entre 1936 y 1939, y de 1944 a 1959. Su partido, la Unión Nacional desarrolla un programa conservador, que mantiene los intereses rurales y religiosos. El mandato de Duplessis se caracteriza por el exceso de autoridad y una gran depresión social, la grande noirceur. Aparecen entonces ciertos movimientos de contestación que reflejan que la sociedad de Quebec no está contenta y que busca un cambio. La crisis es económica, política, social y también cultural. En los años 60 surge el periodo denominado como La Revolución tranquila, que se caracteriza por un rechazo total a toda ideología que de alguna manera limite la libertad. Se inicia un tiempo de modernización y transformación de la sociedad de Quebec, una ruptura con la época conservadora del duplessismo. En junio de 1960, los liberales vencen las elecciones y Jean Lesage es nombrado primer ministro. El equipo de Lesage emprende la organización y modernización del Estado de Quebec. Sin embargo, la Revolución tranquila ofrece una imagen de la sociedad de Quebec repleta de insatisfacción. El viaje del presidente de Francia, Charles de Gaulle, a Canadá, en 1967, sirve para proyectar a una provincia y a una sociedad: «Quebec es un pueblo que desea ser autónomo, dueño de sí mismo y de su destino». Los años 70 se inician con la elección de Robert Bourassa y del Partido liberal, con importantes reformas sociales. Quebec vive una fase de cambio y de afirmación de su identidad. El 15 de noviembre de 1976, el partido independentista quebequés, PQ, con René Lévesque a la cabeza, llega al poder. Quebec afirma su soberanía en todos los ámbitos de su competencia. Abre delegaciones en las principales ciudades del mundo con el objetivo de dar a conocer la especificidad de un pueblo y de su cultura. Después de esta serie de actuaciones que, sin duda, han aportado la paz social y el progreso, el gobierno federal del partido quebequés decide, en la primavera de 1980, convocar un referéndum sobre la secesión. Pretende conseguir que Quebec tenga un poder legislativo independiente, que pueda controlar y percibir sus impuestos, y también establecer sus propias relaciones con el exterior. La campaña previa es dura. Con una gran participación, el 85% de la población de Quebec, un 59,6% dijo no. Se inicia entonces un nuevo periodo de negociaciones con los gobiernos centrales y provinciales. René Lévesque dimite en 1985, y las elecciones dan la victoria al partido liberal de Robert Bourassa, que conservará el mandato durante dos legislaturas. Pero en 1994, el partido quebequés regresa al poder, con Jacques Parizeau como primer ministro. En otoño de 1995, tal y como había sido prometido a la ciudadanía, se convoca un nuevo referéndum. La pregunta era de gran ambigüedad (2). Los resultados fueron prácticamente un empate, con una diferencia de menos de 55.000 votos. Quebec es un país dividido en dos. Desde 1996 y hasta 2003, el Partido Quebequés ha estado en el poder, aunque no con mayoría absoluta. En el 2003, le releva el Partido Liberal, que había prometido una mejoría en las relaciones federales y provinciales. Persiste un impasse en lo que se refiere a la cuestión de la soberanía política. En las elecciones generales de 2012, el partido volvió con un gobierno minoritario. Pauline Marois, la ganadora, planteó la posibilidad de un nuevo referéndum: «Queremos un país. Y lo tendremos». Pero en las siguientes elecciones, en 2014, gana el Partido Liberal de Quebec con Philippe Couillard. Y en el 2022 se produce de nuevo un cambio. El PLQ pierde y los independentistas sufren un duro revés, y llega al poder un nuevo partido, el CAQ, Coalition Avenir du Québec, con el empresario François Legault a la cabeza: «Hoy muchos quebequenses han dejado de lado un debate que nos ha dividido durante 50 años». Y es que, los jóvenes que habían nacido cuando se realizó el último referéndum tienen ya otras preocupaciones, como la normalización LGTB o el salario mínimo. Y, además, se ha producido un importante éxodo empresarial desde Quebec a Toronto por la inestabilidad independentista. Desde sus inicios, la historia de Quebec ha estado marcada por la afirmación de una identidad francófona y diferenciada del resto del país. Tres son los rasgos que definen en la actualidad la identidad nacional de Quebec. Su lengua francesa, sus rasgos canadienses, es decir, americanos, y su multiculturalismo. El habitante de la América francófona fue denominado primero canadiense, luego canadiense francés, a continuación, canayen. Finalmente se revalorizó el término québécois, quebequense. Con este término se incluyen a todos los francocanadienses, aunque no vivan en Quebec (como los de la zona francesa de Ontario o del Nuevo-Brunswick, que en realidad son acadianos). En la actualidad más del 80% de la población de Quebec, donde se encuentra la mayoría de los francófonos, habla francés. Pero el inglés ocupa un lugar importante y estratégico, de manera que se produce una situación clara de lenguas en contacto. Ello ha originado una lengua particular, un francés peculiar, tanto en la pronunciación como en el vocabulario. Desde 1969, Canadá es un país oficialmente bilingüe (3). Y desde 1977, Quebec es reconocido como un estado unilingüe, siendo el francés la lengua oficial. Los franceses de Quebec tienen derecho a trabajar, deliberar, informarse, consumir, ser educados, curados, administrados y servidos en francés. Montreal ofrece en la actualidad un rostro cosmopolita y una convivencia armónica de dos lenguas, con un gran respeto a la legislación vigente. Otro rasgo peculiar de esta sociedad es lo que he denominado la otredad, porque la sociedad de Quebec se ha forjado a lo largo de la historia desde la diferencia y en el mestizaje. El Otro puede tener diversos rostros y además su presencia se ha hecho más fuerte en función de los diversos momentos de su historia. El otro puede ser el autóctono, el amerindio; pero también la comunidad anglófona, o el inmigrante. El bilingüismo y el multiculturalismo han creado, en definitiva, un complejo puzle cultural en Canadá. La sociedad quebequense es desde entonces sobre todo cosmopolita, multiétnica y pluricultural. Y UN RECORRIDO POR LA LITERATURA Resulta casi milagroso que una literatura de expresión francesa haya podido desarrollarse en el continente americano. La literatura canadiense en lengua francesa tardó en nacer. Primero tuvo que romper el cordón umbilical con la madre patria. Y después construir su propia hegemonía, edificar un imaginario propio y diferente en suelo americano. Por lo tanto, su destino ha estado permanentemente marcado por un discurso específico, relacionado con una historia, una geografía, una ideología, una cultura, y preocupado por la búsqueda de una identidad francófona en América. Posteriormente, en una segunda fase, ha buscado el reconocimiento internacional. ¿Cuándo nace esta literatura? El origen de la literatura de Quebec se encuentra en el siglo XVI, busca sus signos de identidad a lo largo del siglo XIX, y adquiere cartas de nobleza durante el siglo XX. Esta literatura se hace con temas, formas, movimientos, y una evolución estética, diferentes de los de las literaturas europeas. La literatura de Quebec, tal y como aparece en este siglo XXI, es una literatura moderna y universal, que ha consolidado su personalidad y autonomía. Una literatura que posee sus clásicos, y que busca, sin cesar, alejarse de clichés folclóricos o de estereotipos erróneos. Que ha dejado de ser minoritaria, y de considerarse menor, como una ramificación de la literatura francesa. En este sentido basta con referirse a las diferentes apelaciones que le han sido atribuidas a lo largo de su corta historia: literatura francesa de Canadá, Canadiense-Francesa o Francesa de América, Literatura Francófona Canadiense y finalmente Literatura de Quebec. Los rasgos fundamentales de dicha literatura se encuentran en su lengua, en su origen, en sus diferencias y peculiaridades, y todo ello conforma su identidad. Es una literatura ecléctica y plural que se expresa en francés, pero no puede ser considerada como francesa. No obstante, es una literatura que no puede ser identificada con la producción literaria canadiense, a pesar de compartir muchos rasgos con ella. Creo que la evolución de la literatura de Quebec puede articularse en cinco apartados cronológicos, con sus movimientos, géneros, autores y grandes obras. En primer lugar, los “Orígenes”, desde 1534 (año del descubrimiento del territorio) y hasta 1837 (fecha de publicación de la primera obra de ficción (Le chercheur des trésors ou L’influence d’un livre de Philippe Aubert de Gaspé hijo). Es un periodo sin duda excesivamente largo y desproporcionado, pero durante tres siglos se construyen los cimientos de una escritura en francés y en tierra americana, aunque no hay aún grandes obras. Algunos relatos de viajes como los Escritos de la Nueva Francia, (una mezcla de descripción, reportaje histórico, y relato de aventuras) y algunos textos religiosos, por ejemplo, de los jesuitas. El segundo periodo toma como fecha de referencia 1837, tras la publicación de “la primera novela de costumbres canadienses”, y concluye en 1930, momento de cambio político y social. Se trata del “Nacimiento de una literatura”. Como ya he señalado, en estos años, la situación política, económica y social de Quebec se caracteriza por un exceso de autoridad, y ha pasado a la historia como “la grande noirceur”. Los inicios de esa literatura canadiense están llenos de prohibiciones y malentendidos, tanto con el poder anglófono como con la elite clerical. Es una literatura tradicional que reivindica el valor de la tierra, el terruño, de la lengua francesa y de la religión. Existe sin duda una literatura clásica en Quebec, con todo un repertorio de poesías, novelas, textos teatrales y ensayos que reflejan la evolución del hombre y de su relación con el país, al ritmo de los cambios sociales, culturales y políticos de Quebec, donde se reproducen movimientos europeos como el Romanticismo. A partir de 1930 comienza una etapa fundamental de grandes transformaciones y de “Consolidación” literaria, que concluye en 1960, con la denominada Revolución tranquila. Recordemos que en junio de 1960 los liberales vencen las elecciones y se inicia un nuevo periodo en la historia de Quebec. Paulatinamente se oye una voz que reivindica, que protesta, que se abre al exterior, y que toma conciencia de la diferencia de la cultura francocanadiense con respecto a la de Francia. La literatura de Quebec no sólo va a crecer, sino que sobre todo va a madurar y a hacerse independiente. La novela explora el nuevo mundo tanto en lo colectivo como a nivel individual, y experimenta con el tiempo y el espacio, mezcla lo real y lo ficticio, y sobre todo revoluciona su lenguaje. Surgen también nuevos temas en la poesía, que se caracteriza por su auge en calidad y en cantidad. Desde la ironía hasta la soledad, desde la naturaleza hasta la ciudad. El país, la memoria, el amor, la mujer, la esperanza, la historia, son algunos de los temas que sirven también para nuevas experimentaciones formales. Pero cuando en 1960 los liberales ganan las elecciones y se lleva a cabo la ansiada ruptura con el duplessismo, la Revolución tranquila transforma radicalmente la vida política, social y económica, pero también la cultural y literaria. Es el momento de los nacionalismos, de las reformas, de la pluralidad, del cambio de referentes, de la multietnicidad, del joual (4). La literatura francófona de Canadá es quebequense y se impone el sentimiento de quebecitud. La representación de la obra de Michel Tremblay (5), Les Belles-Soeurs, en el Teatro del Rideau Vert de Montreal en agosto de 1968 fue un auténtico escándalo y una revolución literaria. Nunca una obra de teatro había suscitado tanta polémica. No sólo por la crítica social, por la denuncia de los valores tradicionales, sino sobre todo por la revolución de la lengua utilizada. La obra de Tremblay sirve para que la sociedad quebequense se vea a sí misma reflejada en el escenario, con su complejo de inferioridad y su pasado marcado por ciertos valores tradicionales y por un sentimiento de alineación. Un anuncio publicitario de un concurso, que prometía dinero y felicidad a quien adivinara el número exacto de vacas en una fotografía en la que había un inmenso rebaño, le sugiere al autor el pretexto: quince mujeres de clase obrera, reunidas en la cocina de una de ellas, para ayudarle a pegar en un álbum un millón de sellos que esta acaba de ganar. Ella podrá después cambiar los muebles de su casa: J’vas toute meubler ma maison en neuf! J’vas avoir un poèle, un frigidaire, un set de cuisine. La ganadora invita a vecinas, cuñada y amigas, y su felicidad sólo provoca en las demás la envidia, sobre todo por pretender escapar de la miseria que las identifica y las une. Así que, entre charla y charla, una de ellas intentará robar sigilosamente su tesoro. Las demás la imitarán enseguida. Porque todas desean salir de la mediocridad y romper con la vulgaridad en la que viven. Y al final, cuando la dueña de la casa lo descubre, en un ataque de furia, hará volar todos los sellos por el aire. La intriga en el sentido habitual del término no existe. Reducida a la mínima expresión, cede el protagonismo a la palabra, una palabra que, como veremos después, estalla entre monólogos, se paraliza en diálogos, se hace coro, una especie de letanía, donde se yuxtaponen la triste realidad y el mundo imaginario. La estructura de la obra es sencilla: dos actos de desigual duración construyen esta intriga básica y circular, centrada en dos acciones contrarias. La primera contiene la llegada a la cocina de la ganadora de las cuñadas, que vienen a ayudarle en la tarea de pegar los boletos. La segunda termina con la expulsión de todas ellas de lo que es el espacio dramático. Toda una red de acontecimientos se va tejiendo en el interior, para crear un denso y complicado nudo teatral, dominado siempre por el fracaso y la carencia. Las cuñadas son las mujeres del barrio, de unos cuarenta años, amas de casa, con sueños de amor y lujo consumidos, de una misma condición, con idénticas frustraciones y deseos similares. Todas reunidas, creando un repertorio de figuras y formas de la desgracia, de la miseria, de la insatisfacción, porque, en definitiva, simbolizan a la familia de Quebec, el colectivo francés en Canadá. Estas mujeres representan a esa sociedad minoritaria, personas insatisfechas y que sufren en soledad. Creo que Michel Tremblay es sin duda un autor clave en la evolución de la literatura de Quebec. Aparentemente realista en la descripción, en las referencias sociológicas o en la lengua utilizada, consigue una exageración grotesca de lo real, deformándolo, estilizándolo, teatralizándolo. La realidad resulta, además de parcial y deformada, absurda e incluso cómica. Invita al espectador a contemplar la obra con capacidad crítica y reflexiva, para tomar conciencia de los problemas sociales y políticos planteados. Porque tras la denuncia de una alienación, se produce la liberación, precisamente, a través de la palabra. Se trata de no querer asumir una cultura heredada, trasplantada, prestada, de romper con ciertos mitos y arquetipos tradicionales que han condicionado y alienado a la sociedad. Pero lo realmente representativo y revolucionario de esta obra es la presencia del joual. Tremblay ya no utiliza en su obra un francés internacional, sino una lengua peculiar, el joual, que se convierte en el instrumento de afirmación de una identidad. Se caracteriza por una deformación ortográfica, es una trascripción mimética de la lengua oral, hablada, popular, llena de elipsis, que provoca un relajamiento general fonético. El joual irrumpe en estos años 60 en el texto literario como si hasta ese momento la lengua utilizada hubiera sido ficticia, es decir, artificial y prestada, alejada de la realidad de un espacio y de un pueblo. La utilización del joual es un instrumento que sirve para reflejar una identidad, como catalizador de la realidad canadiense francófona. Desde 1960, la literatura francófona de Canadá deja de ser canadiense, para denominarse quebequense. Quebec ha conseguido expresarse con su propia lengua, ni francesa ni americana y, de hecho, a partir de los años 70, su utilización ya no supondrá una provocación, una revolución, ni siquiera una polémica. Por ello, en los años 80, la literatura quebequense continúa su búsqueda por otros caminos, menos radicales, más íntimos y experimentales. Se trata de una escritura que emprende la vía de la modernidad, de la postmodernidad, con unas preocupaciones temáticas y formales más generales y universales. La literatura de Quebec contemporánea reflexiona sobre cuestiones que son universales, como la condición humana, el amor y la muerte, los conflictos de la pareja o de la familia, es decir, no sobre temáticas específicas o locales. Se preocupa también por la experimentación y la innovación formal, tal y como ocurre en otras literaturas. Y todo ello acompañado de una importante actividad crítica y ensayística potenciada por muchas e importantes revistas. Sin duda los años 80 abren una nueva era que destaca por una pausa en la polémica nacionalista. En el terreno político el no de los dos referéndums marca un periodo de transición en el proyecto soberanista e independentista de Quebec. Los escritores, y en general la sociedad, se desinteresan de la política, al menos como proyecto colectivo. Se produce una reflexión estética, formal, temática y literaria de signo universal. La literatura de Quebec tiene una personalidad propia y autónoma. Tiene sus códigos, sus temas, su imaginario, un sólido y singular corpus que queda patente en su difusión, en su enseñanza, en su aparato editorial, en sus redes de distribución, que aseguran su independencia y su reconocimiento dentro y fuera de sus fronteras. Si hasta los años 70 muchas mujeres habían sido protagonistas de las letras de Québec, como Laure Conan, Gabrielle Roy, Anne Hébert o Antonine Maillet, ninguna de ellas había considerado hacer de la escritura una práctica exclusivamente femenina. Pero en el transcurso de los años 80 se producen cambios importantes en lo que se refiere al ámbito de la mujer, sin duda por la influencia del mundo americano. Surge una actitud generalizada de reivindicación de su imaginario creador y artístico. La literatura se convierte en el principal espacio para este fin. Por ello la escritura de mujer constituye uno de los rasgos peculiares, aunque en modo alguno exclusivos, de esta literatura. Sin duda otro fenómeno característico de la literatura de Quebec es el de la escritura multicultural, inmigrante. Resulta de claro interés el caso de aquellos escritores nacidos y formados fuera de Quebec o de Canadá, pero que escriben y publican hoy en francés y en Quebec. Son individuos que poseían culturas extranjeras antes de establecerse en Quebec. Para muchos de ellos el francés es una lengua o impuesta o elegida posteriormente. Dentro de la producción literaria quebequense, conforman el grupo de la migración. La obra del inmigrante expresa el trayecto entre dos culturas y la necesidad de encontrar un modo de adaptar el imaginario a esta dualidad. La voz del migrante contribuye a la formación de una compleja identidad cultural en Quebec. Esta presentación ha sido rápida y panorámica, y exigiría un recorrido pormenorizado. Indiscutiblemente, algunas características de esta escritura no son exclusivas de la literatura quebequense, la llegada a la ciudad, el protagonismo de la mujer, la novela psicológica y de análisis interior, la crítica social, el relato histórico, la autobiografía, el regreso a la infancia y a los orígenes, o la reflexión sobre la propia escritura y sobre la experimentación formal y estilística. Otros aspectos como el nomadismo, el mito y el milagro americanos, la búsqueda de una identidad, la preocupación por algunos acontecimientos sociopolíticos que han transformado la sociedad de Québec o la inmigración, sí son peculiares y esenciales para comprender la evolución y los rasgos de esta peculiar literatura. La literatura de Quebec es singular y universal, ha adquirido su legitimidad frente a la literatura madre, la francesa, y ha dejado también de ser exótica. Se expresa en francés, pero es un francés peculiar, que ha exigido repensar las nociones de norma y desviación lingüística, de lengua de Estado y de cultura. Es una literatura que, aunque pertenece a una nación americana, su manera de contar América es también distinta. Y además ha sabido integrar en su repertorio muchas otras voces procedentes de fuera, a los escritores inmigrantes y del exilio. Las letras quebequenses destacan, desde sus orígenes, por su singularidad. Con los años, han adquirido madurez y han sabido difundir su universalidad y su multiculturalidad. (1) Sobre la literatura de Quebec he publicado junto con Ana González y Marta Segarra, Literaturas francófonas. Bélgica, Canadá, Magreb. Madrid, Cátedra, 2002.
(2) «¿Aceptaría usted que Quebec fuera soberano, después de haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva colaboración económica y política, en el marco del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?». (3) La legislación impuso el bilingüismo en los documentos públicos, en los cheques y billetes bancarios, en los sellos de correos o en el etiquetaje de los productos alimenticios. (4) El joual es una lengua hablada y popular, urbana; una forma lingüística oral, plagada de anglicismos, arcaísmos, elipsis, blasfemias y juramentos, que irrumpe en la literatura en los años 60. (5) He trabajado específicamente sobre este tema en Teatro de Quebec, Universidad del País Vasco, 2002. por CLARA HERRERO CELDRÁN En los últimos años, cientos de profesores universitarios encargados de la dirección de trabajos de fin de grado se han visto abrumados por el aumento de la demanda de tesis relacionadas con la esencia literaria que reside en las canciones de Taylor Swift. Conocida por canciones como ‘Love story’ o ‘22’, esta cantante es ya un fenómeno mundial. El pasado octubre sacó su último álbum, Midnights, del cual probablemente hayas escuchado su single principal, ‘Anti-hero’, sonando de fondo cuando entrabas en alguna cafetería. Todo esto sin mencionar el éxito de su actual gira The Eras, que se está viralizando en las redes, no sólo por vender todas las entradas de estadios colosales, sino por reunir a cientos de personas en la puerta para cantar con el sonido que se escapa a los alrededores. Una de las razones por las que esta cantante es más conocida es el gran empeño que pone la prensa norteamericana en documentar todas sus relaciones amorosas y la relación que estas tienen con su discografía. Este dato puede llegar a confundir, ya que las canciones pop de amor son un cliché altamente extendido, por lo que podríamos pensar que todos sus álbumes se componen de letras vacías con un beat pegadizo, además de obviar el hecho de que las críticas hacia las mujeres que escriben sobre amor están doblemente fundamentadas en los prejuicios de una sociedad patriarcal. Así que, antes de etiquetar a Swift, te propongo echar un vistazo a su álbum Folklore. Este disco pertenece a un género cercano al folk, sus melodías narran historias que te adentran en un mundo escapista. La propia artista escribe un prólogo a las letras del álbum que comienza: «Todo empezó con imágenes...». Y es que sus historias cantadas se basan en imágenes tan dispares como un columpio en un prado o una bola de discoteca. A través de esto, podremos presenciar el triángulo amoroso de James, Inez y Betty narrado desde cada una de sus perspectivas; la historia de Rebekah Harkness, fundadora la Escuela de Ballet de Nueva York; e incluso una reminiscencia al Romanticismo inglés del XIX, con los poetas de los lagos. Folklore se lanzó públicamente en julio de 2020 y fue descrito como una colección de cuentos tanto reales como ficticios concebidos durante el confinamiento. Uno de los pilares fundamentales es el triángulo amoroso entre Inez, James y Betty, personajes que reciben su nombre por los hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds, mejores amigos de la cantante. Cada uno de estos personajes será narrador de una canción diferente. Swift deja ver un diálogo entre estos personajes a través de ciertos paralelismos en las canciones. Así, Cardigan sabemos que es el punto de vista de Betty gracias al verso «chase two girls, lose the one» [si persigues dos chicas, pierdes la indicada], y observamos un diálogo con la canción de Betty en varias ocasiones: «When you are young they assume you know nothing / but I knew you’d linger like a tattoo kiss» [cuando eres joven asumen que no sabes nada / pero yo sabía que tu persistirías como el tatuaje de un beso], «to kiss in cars, in downtown bars was all we needed» [besarnos en coches y en bares a las afueras es todo lo que nos hacía falta]. Además, para enfatizar cierto escapismo que une la temática de todo el álbum, se hace una referencia a Peter Pan de Matthew Barrie: «tried to change the ending / Peter losing Wendy» [Tratamos de cambiar el final / Peter pierde a Wendy]. La pista de Betty está introducida por ‘The One’, una canción que explica el concepto del destino en el amor romántico y cómo sólo existe una persona indicada, «the one», para cada uno. Este patrón continúa a lo largo del álbum en canciones como ‘Invisible string’ [Hilo invisible o cuerda], la cual nos lleva a la siguiente cita de Jane Eyre: «A veces tengo un sentimiento extraño con respecto a ti, especialmente cuando estás cerca de mí, como ahora. Es como si tuviera una cuerda en algún lugar debajo de mis costillas izquierdas, anudada de manera apretada e inextricable a una cuerda similar situada en el cuarto correspondiente de tu pequeño cuerpo». Más adelante, en ‘August’ escuchamos la perspectiva de Inez, una chica que ha tenido una corta historia de amor con toda la inocencia que puede tener un campamento de verano. Inez está completamente volcada en su nueva relación con James, aun sabiendo que él no siente lo mismo: «volviendo atrás cuando aún intentábamos ser mejores / querernos era suficiente / para mí era suficiente/ vivir con la esperanza puesta en todo esto». Esta canción se hila con Betty cuando dice: «Remember when I pulled up and said get in the car / then cancel my plans just in case you’d call» [Recuerda cuando frené/ y dije sube / y luego cancelé mis planes por si acaso llamabas]. Además, en ‘Illicit affairs’ tenemos una visión más explícita de la situación, ya que nos describe detalladamente la aventura entre Inez y James, describiéndola como «reuniones clandestinas» y «largas miradas». Y es que, a pesar de que desde la primera estrofa nos deja claro con una referencia al poema ‘The road not taken’ de Robert Frost y con diversas antítesis y repetición («lo que comenzó en habitaciones hermosas / termina con quedadas en aparcamientos», «nace con una simple mirada/ pero muere, y muere y muere / ...un millón de diminutas veces») que su historia tiene un principio y un final, también nos narra su inevitable desengaño: «A dwindling, mercurial high / A drug that only worked / The first few hundred times» [la euforia, menguante y volátil, / una droga que sólo nos funcionó / las primeras cien microscópicas veces]. Finalmente, en ‘Betty’, escuchamos una canción de disculpa por parte de James intentando recuperar a su primera novia. Esta canción nos sirve de desenlace, uniéndose con las dos anteriores con sus versos. James nos explica lo sucedido con Inez: «just thinking of you when she pulled up / like a figment of my worst intentions / she said James get in, let’s drive / those days turned into nights» [andaba pensando en ti cuando ella frenó el coche / como un fragmento de mis peores intenciones/ dijo James sube, vamos a dar una vuelta / esos días se convirtieron en noches]; y contesta a los versos de Betty con «I’m only seventeen / I don’t know anything / but I know I miss you» [Sólo tengo diecisiete / no sé muchas cosas/ pero sé que te echo de menos] y «standing in your cardigan / kissing in my car again / stopped at a streetlight, you know I miss you» [llevando tu cardigan / besándonos en mi coche otra vez / paramos junto a una farola / sabes que te echo de menos]. Asimismo, cabe destacar al co-autor de esta canción, William Bowery, un pseudónimo utilizado por Joe Alwyn, ex-pareja de la cantante, para formalizar su relación con la canción, y otras del álbum, sin subordinar las letras a la relación con la cantante. Dejando a un lado el triángulo, encontramos otras historias como la de Rebekah Harkness en ‘The last great American dynasty’. Esta canción narra cómo «una mujer divorciada de clase media» se casa con el heredero de Standard Oil, una fortuna petrolífera de Estados Unidos durante los años 70-80. El hilo conductor de esta historia es a través de la casa que compran juntos antes de que él muera de un problema de corazón: «They picked up a home and called it Holiday house / The parties were tasteful, if a little loud» [Eligieron una casa y la llamaron Residencia de vacaciones / Fiestas elegantes, si acaso un poco ruidosas]. El estribillo está escrito como si resonaran las voces de la gente difundiendo rumores sobre ella: «And they said There goes the last great American dynasty / Who knows, if she never showed up what could’ve been / There goes the maddest woman this town has ever seen / She had a marvelous time ruining everything» [Y todos decían ahí va la última gran dinastía americana / Quién sabe qué podría haber ocurrido si ella nunca hubiera aparecido / Ahí va la mujer más sinvergüenza que ha podido ver jamás esta ciudad / Se lo pasó divinamente arruinándolo todo]. A lo largo de la canción, a Rebekah se le acusa tanto de estar “loca” como de la muerte de su marido: «it must have been her fault his heart gave out» [debió haber sido su culpa, su corazón no pudo soportarlo]. Swift continúa hablando de la casa y cómo se organizaban fiestas y jugaban a las cartas con Dalí. Sin embargo, hay un punto de inflexión en el que Rebekah muere y la casa se queda vacía durante años. Después, los instrumentos de fondo cesan y sigue el siguiente verso: «and then it was bought by me» [y después fui yo quien la compró], a partir de ahí, el estribillo cambia a primera persona: «who knows, if a never showed up what could have been» [Quién sabe qué podría habría ocurrido si yo nunca hubiera aparecido], como si Taylor Swift fuera Rebekah. Esta canción hace referencia a todas las críticas que ha recibido la artista, y se conecta con la pista doce, llamada ‘Mad woman’, a través de la figura de la mujer loca del ático introducida por Charlotte Brontë en Jane Eyre y tomada como referencia por muchas otras autoras como Charlotte Perkins Gilman o Virginia Woolf para manifestarse en contra de la sumisión producida por los roles de género que se esperaba de ellas. En ‘Seven’, Swift vuelve a su infancia en Pennsylvania recordando un amigo: «and though I can’t recall your face / I still got love for you» [y aunque no puedo recordar tu rostro / aún me queda amor hacia ti], del que haciendo memoria ahora recuerda que sufría de violencia doméstica en casa: «and I’ve been meaning to tell you / I think your house is haunted / your dad is always mad / and that must be why» [y llevo tiempo queriendo decirte que / creo que tu casa está embrujada / tu padre siempre está enfadado/ y puede que esa sea la razón detrás de ello]. Los verbos cambian del pasado al presente, como si el recuerdo se neutralizara y pudiera hablar con ese viejo amigo, del que no recuerda bien el rostro. Finalmente, el álbum consta de una pista clasificada como bonus, titulada ‘The lakes’. Esta canción se basa en un escapismo absoluto para criticar la sociedad tecnológica que nos rodea, se adentra en el mundo de los poetas de los lagos (Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth y Robert Southey, entre otros) y el romanticismo decimonónico inglés: «take me to the lakes / where all the poets went to die» [llévame a los Lagos / donde todos los poetas fueron a morir]. Así, critica la sociedad actual enganchada a la tecnología: «a red rose grew up out of ice frozen ground / with no one around to tweet it» [una rosa roja creció de un suelo congelado de hielo / con nadie alrededor que pueda twittearlo]. Constantemente hace referencias a la naturaleza, tal y como hacían Blake y Wordsworth, e incluso hace juegos de palabras en los que menciona a este último escritor: «tell me what are my Wordsworth» [dime lo que valen mis palabras]. Estas son tan sólo unas pocas canciones que forman parte de Folklore. Luego encontramos algunas más, entre las cuales merece la pena mencionar ‘Exile’, donde observamos una nueva historia de desamor compuesta por un diálogo cantado por Swift en colaboración con Bon Iver: ‘My tears ricochet’; en ella se nos describirá una historia de traición con los versos más dolorosos: «and I could go anywhere I want / anywhere I want / just not home» [y podría ir a cualquier lugar que quiera / el que yo quiera / menos a casa] basado en un conflicto con su anterior discográfica; y ‘Mirrorball’, donde a través de la imagen de una bola de discoteca, la cantante muestra su predisposición a adaptarse a cualquier situación «mostrando la mejor versión de ella misma» en base a lo que otros quieren ver, «but I’ve never been a natural / all I do is try, try, try» [pero nunca he sido natural, lo único que hago es intentarlo, intentarlo, intentarlo] y rompiéndose en pedazos cuando algo no sale cuando esperaba a pesar de su esfuerzo. Y por si Folklore había dejado a alguien con ganas de más, en diciembre de ese mismo año la cantante lanzó Evermore, álbum que fue descrito como “hermana” del anterior, razón por la cual hace referencia al poema ‘One Sister Have I in Our House’, en el que Emily Dickinson jura amor eterno a su cuñada en su último verso: «From out the wide night’s numbers / Sue - forevermore!». [De los números de la amplia noche —Sue— ¡para siempre!].
Para concluir esta aproximación, cabe resaltar la habilidad de Swift para reinventarse. La estética cottage core que domina este álbum y las melodías folk le han dado a su (por ese entonces) nuevo disco el único palo que a la cantante le faltaba por tocar, creando una atmósfera literaria brillante y sumergiendo a todo aquel que preste un poco de atención en la magia de unos cuentos llenos de romanticismo y escapismo, lejos de todo aquello a lo que hoy en día estamos enganchados y de toda aquella imagen superficial que pudiera haberse formado alrededor de la cantante previamente. por TERESA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 1. Introducción: el género distópico Imaginémonos que vivimos en un mundo en el que la naturaleza se ha rebelado contra los seres humanos como venganza por todo el daño que le han causado durante siglos, que todo el planeta Tierra es víctima de una enfermedad mortal que se transmite por el aire o que una determinada sociedad ha de someterse al poder que una sola persona ha impuesto ante el resto. Quizá no resulte muy complicado fantasear con estos mundos, en tanto que son realidades que podemos palpar de manera cada vez más evidente en la realidad que nos envuelve. No obstante, sobre el papel, podrían ser sin duda alguna los argumentos de unas intrigantes novelas distópicas sacadas de la imaginación de algún creativo escritor. Los acontecimientos del mundo en el que nos encontramos, por tanto, han propiciado el nacimiento y auge de uno de los géneros literarios más prolíficos desde el siglo XX: la distopía. Hemos de entender este término en oposición al concepto de “utopía”, en tanto que este se encuentra en la base de las obras surgidas bajo esta temática. En palabras de López Keller: «cuando se habla de utopía nos referimos a una larga tradición de pensamientos sobre la sociedad perfecta, que identifica perfección y armonía» (1991), por lo que entendido el concepto de “distopía” como su contrario, se nos presentarán mundos en los que se exploran los aspectos más oscuros y problemáticos de la humanidad y su posible futuro, ofreciendo una visión negativa de la sociedad. De este modo, el género distópico en la literatura surge como una respuesta a los cambios sociales, políticos y tecnológicos que se producen en la sociedad. A medida que el mundo avanza y se enfrenta a nuevas y complejas realidades, los escritores buscan explorar los posibles futuros oscuros y problemáticos que podrían surgir como consecuencia de estos cambios. En el siglo XX, este género experimentó un auge significativo debido a los eventos históricos que marcaron la época. Las guerras mundiales, la Guerra Fría y el surgimiento de regímenes totalitarios como el nazismo y el comunismo crearon un ambiente de temor, opresión y vigilancia que se reflejó en la literatura distópica. Obras como 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley, en las cuales se hará mayor hincapié a continuación, capturaron la preocupación por el abuso de poder, la pérdida de libertades individuales y la deshumanización de la sociedad. Teniendo las citadas obras como pioneras, las novelas distópicas, con su peculiar magnetismo literario, nos transportan a universos alternativos donde la esperanza se desvanece y la oscuridad se cierne sobre la humanidad. Estas narrativas cautivadoras revelan sociedades decadentes y despiadadas, donde el control absoluto y la opresión gobiernan cada aspecto de la vida. En estos futuros desgarradores, las libertades individuales son sacrificadas en aras de una falsa estabilidad, mientras el poder se concentra en manos de regímenes totalitarios o líderes autoritarios. Por lo que si tuviéramos que caracterizar estos mundos literarios, nos centraríamos en la presencia de unos protagonistas que se convierten en rebeldes audaces, desafiando el status quo y luchando contra un sistema corrupto y en la exploración de temas sociales y políticos relevantes, ofreciendo una crítica mordaz a las estructuras de poder existentes y destacando la importancia de la libertad y la resistencia. Además, los escritores distópicos nos presentan mundos donde la tecnología, en lugar de ser una herramienta liberadora, se convierte en una herramienta de control y vigilancia, donde la individualidad y la privacidad son sacrificadas en nombre de una supuesta seguridad. En definitiva, a través de los textos distópicos, si bien es cierto que este asunto ha tenido mayor éxito en el género novelístico, los escritores tienen la oportunidad de explorar los dilemas éticos y morales que enfrentaríamos en tales circunstancias, así como de examinar nuestras relaciones con la naturaleza, el poder y la sociedad. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre los problemas actuales y futuros que podrían surgir como resultado de nuestras acciones y nos incitan a considerar cómo podemos evitar llegar a esos extremos. Es precisamente aquí dónde radica el atractivo del género distópico, en su capacidad para plantear preguntas y reflexiones sobre la naturaleza humana, el poder, la libertad e incluso el futuro de la sociedad, en tanto que «vemos que la distopía corre, genealógica y constitutivamente, paralela a la depreciación de la civilización» (Martorell Campos, 2021). 2. Novelas distópicas 2.1. 1984 La novela 1984 de George Orwell es una obra maestra de la literatura distópica que ha dejado una profunda impresión en la conciencia colectiva desde su publicación. Situada en un futuro oscuro y opresivo, la obra nos sumerge en la sociedad de Oceanía, donde el poder absoluto del Estado y la vigilancia totalitaria dominan cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Publicada originalmente en 1949, se ha convertido en un símbolo de advertencia sobre los peligros del autoritarismo, la manipulación de la información y la pérdida de la libertad individual. De este modo, uno de los temas principales de 1984 es el poder y su corrupción. Orwell nos muestra cómo el poder absoluto del Estado, representado por el omnipresente Gran Hermano, tiene la capacidad de controlar y manipular cada aspecto de la vida de los ciudadanos. El autor pinta un retrato inquietante de un gobierno que ejerce vigilancia masiva, suprime el pensamiento crítico y borra cualquier indicio de individualidad. Esta representación nos confronta con la realidad de cómo el poder puede ser utilizado como una herramienta de opresión y cómo puede socavar los derechos fundamentales de las personas. Orwell expone las consecuencias nefastas de un poder sin restricciones, donde la libertad individual y la autonomía son sacrificadas en beneficio de la autoridad y el control absoluto. A través de su narrativa, el autor nos incita a cuestionar y reflexionar sobre los abusos de poder en la sociedad y las implicaciones de una estructura de gobierno que privilegia el control sobre la dignidad y la libertad de las personas. En última instancia, Orwell nos deja una advertencia contundente sobre los peligros inherentes al poder desmedido y su capacidad para corromper y controlar y nos insta a ser conscientes de los abusos de poder en nuestra propia realidad y a estar alerta ante cualquier amenaza a nuestra libertad individual y nuestros derechos básicos. De igual manera, 1984 aborda de manera incisiva la manipulación de la información como otro tema crucial de la novela. Orwell introduce la perturbadora noción de la “neolengua”, un lenguaje diseñado por el Estado para controlar el pensamiento y restringir la expresión individual. A través de la distorsión y el despojo de palabras con significados subversivos, se restringe el acceso a ideas contrarias al régimen y se perpetúa una versión oficial y distorsionada de la realidad. La “neolengua” se convierte en una herramienta de control y dominio, pues limita la capacidad de los ciudadanos para comunicarse y expresar sus pensamientos de forma libre y auténtica. La manipulación del lenguaje se convierte así en un medio para ejercer poder y suprimir cualquier forma de disidencia. Esta representación planteada por Orwell nos lleva a reflexionar sobre la importancia primordial de la libertad de expresión en la sociedad. Nos insta a valorar y defender la capacidad de expresar ideas divergentes y críticas, como salvaguarda contra la manipulación y el control por parte del Estado. La novela nos confronta con la realidad de cómo la manipulación de la información puede ser utilizada como una poderosa herramienta para moldear la percepción colectiva y mantener el control sobre la población. Finalmente, el tercer eje temático que circunscribe la obra se centra en la resistencia y la búsqueda de la verdad. A través del personaje principal, Winston Smith, Orwell muestra el desafío de mantener la individualidad y luchar contra un sistema opresivo. A medida que Winston se involucra en actividades clandestinas y busca la verdad más allá de la versión oficial, se enfrenta a graves consecuencias y se convierte en un símbolo de valentía y resistencia. La novela nos desafía a considerar el poder transformador de la verdad y la importancia de no conformarse con la manipulación y la falsedad impuestas por el Estado. En conjunto, 1984 es una obra maestra que nos invita a reflexionar sobre temas fundamentales de poder, manipulación y resistencia. Orwell logra transmitir estos temas de manera impactante y provocativa a través de su prosa contundente y su capacidad para crear un mundo distópico vívidamente perturbador. La novela nos confronta con la realidad de cómo el poder puede ser utilizado para controlar y manipular, y nos advierte sobre la importancia de defender la verdad y la libertad individual. 2. 2. Un mundo feliz En segundo lugar, encontramos la novela Un mundo feliz. Esta obra maestra literaria, escrita por Aldous Huxley y publicada por primera vez en 1932, presenta una visión sombría y futurista de la sociedad, que plantea importantes preguntas sobre la naturaleza humana, el poder del gobierno y los límites de la ciencia y la tecnología. La historia se desarrolla en un futuro hipotético en el que la humanidad ha alcanzado la estabilidad y la felicidad aparente a través del control totalitario del Estado. La sociedad se divide en castas que están genéticamente diseñadas para realizar trabajos específicos y de esta manera el gobierno ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de las personas, desde su concepción hasta su muerte. Este control totalitario se ejerce a través de técnicas de condicionamiento y manipulación psicológica desde la infancia, ya que los individuos son condicionados para aceptar su lugar en la jerarquía social y no cuestionar su destino predeterminado. Se les inculca la idea de que la estabilidad y la uniformidad son esenciales para la felicidad de la sociedad en su conjunto. Además, al igual que ocurría en la obra de Orwell, el gobierno utiliza el control de la información y la propaganda para mantener a la población en un estado de ignorancia y conformismo. La historia y la literatura se alteran y se manipulan para ajustarse a la narrativa y los valores promovidos por el Estado, por lo que la crítica y el pensamiento independiente son suprimidos y se desalienta cualquier forma de disidencia. Un segundo tema a tener en cuenta se desarrolla a partir del concepto de “deshumanización”, ya que la manipulación genética ha alcanzado un nivel avanzado en la sociedad retratada por Huxley. Los seres humanos son creados y diseñados en laboratorios para cumplir roles específicos en la sociedad, y de este modo, desde su concepción, se controla su desarrollo genético y se modifican sus características físicas y mentales para adaptarlos a las necesidades y expectativas establecidas por el Estado. Está claro que dicha manipulación genética conlleva una pérdida de la diversidad y la individualidad, puesto que las personas nacen predestinadas a pertenecer a una casta específica y realizar un trabajo particular, lo que limita sus posibilidades y potencialidades personales. No hay espacio para la elección o la autodeterminación, ya que su destino está predeterminado por su código genético. Este enfoque deshumaniza a las personas al tratarlas como objetos controlados y diseñados por la ciencia y la individualidad se sacrifica en aras de la estabilidad social y la eficiencia productiva. Las emociones y las experiencias humanas auténticas serán entonces ignoradas o suprimidas, ya que se consideran perturbadoras para el funcionamiento estable de la sociedad. De esta manera, todo ello nos plantearía cuestiones éticas y morales sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la formación de la vida humana, en tanto que Huxley advierte sobre los peligros de tratar a los seres humanos como productos manufacturados, manipulando y controlando su naturaleza intrínseca. Finalmente, como venimos observando, no podemos adentrarnos en un mundo distópico sin que el personaje principal nos arroje cierto asidero de esperanza al que agarrarnos hasta el desenlace de la historia. En la sociedad retratada por Huxley, la búsqueda de la felicidad se convierte en el objetivo supremo, pero a costa de suprimir las emociones y los vínculos afectivos verdaderos. Las personas son condicionadas desde su nacimiento para aceptar su lugar en la sociedad y vivir sin conflictos ni descontento, por lo que se les enseña a evitar cualquier forma de dolor o tristeza y a buscar constantemente el placer y la gratificación inmediata. Para lograr esto, las relaciones íntimas y emocionales se desvanecen, y el sexo se convierte en un acto sin compromiso ni consecuencias emocionales. Además, se utiliza una droga llamada soma para mantener a la población sedada y en un estado de euforia artificial. De este modo, el personaje de Bernard Marx se convierte en un catalizador para explorar los temas relacionados con la búsqueda de la felicidad y la supresión de las emociones. Su incomodidad y su lucha interna reflejan las limitaciones y las deficiencias del mundo utópico en el que vive, y nos invita a cuestionar la validez de una felicidad impuesta y la importancia de las emociones humanas genuinas. A través de Bernard, Huxley plantea la necesidad de mantener nuestra humanidad, nuestras emociones y nuestros vínculos afectivos auténticos como elementos esenciales para una vida plena y significativa, por lo que representaría la búsqueda de la libertad emocional y la resistencia ante un sistema que busca suprimir y controlar las emociones en aras de una felicidad superficial y controlada. En conclusión, Un mundo feliz es una obra visionaria que plantea importantes cuestiones éticas y filosóficas sobre el futuro de la humanidad. A través de su narrativa cautivadora y su perspicaz crítica social, Aldous Huxley nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la tecnología, la importancia de la libertad individual y el valor de las emociones y los lazos humanos auténticos en la búsqueda de una sociedad verdaderamente feliz. 2. 3. El cuento de la criada Finalmente, nos encontramos ante una novela que ha logrado gran popularidad gracias a su adaptación audiovisual y que ha conseguido que, tras el boom que el género adquirió hace años entre los más jóvenes con historias como las que podemos encontrar en las sagas de Los juegos del hambre, Divergente o El corredor del laberinto, la distopía vuelva a estar en boca de la crítica y de los aficionados tanto de la literatura como del cine y las series. Dicho esto, El cuento de la criada, escrita por Margaret Atwood, es una novela distópica publicada en 1985 que ha ganado reconocimiento y aclamación mundial. La historia está ambientada en una sociedad totalitaria y patriarcal llamada Gilead, la cual se encuentra en lo que alguna vez fue Estados Unidos. Allí las mujeres han perdido sus derechos y les han sido asignados unos roles específicos, tales como criadas, esposas o Marthas, que determinan su vida y su manera de actuar. Para hacer hincapié en la relevancia del protagonismo femenino, la historia sigue a Defred, una criada cuyo propósito es reproducirse para las familias de alto rango. A medida que la protagonista narra su vida en Gilead, se revelan sus recuerdos de una vida anterior y su participación en actividades de resistencia, lo que plantea preguntas sobre la opresión, la identidad y la esperanza en un mundo deshumanizado. Teniendo en cuenta todo lo anterior, los temas centrales se establecen de un modo similar al que observábamos en las dos obras anteriores, pero ensalzando la figura de la mujer en cada uno de ellos. Así, en primer lugar, encontramos la opresión y el control sobre el cuerpo femenino. Las mujeres son sometidas a una opresión extrema y se les priva de sus derechos básicos, siendo despojadas de su autonomía y teniendo asignado un estatus y función específicos en la sociedad. En particular, las criadas, como Defred, son mujeres fértiles seleccionadas para proporcionar hijos a las familias de alto rango que no pueden concebir. Se les considera propiedad del Estado y se les asigna a los comandantes para la reproducción ritualizada en ceremonias impersonales, por lo que esta explotación de sus cuerpos y su capacidad reproductiva reduce su identidad a meros úteros y los convierte en objetos deshumanizados. La novela ilustra cómo se utiliza el control sobre el cuerpo de las mujeres como un mecanismo de poder y subyugación. El régimen de Gilead busca ejercer control absoluto sobre la sexualidad y la fertilidad femeninas, utilizando la religión y la moralidad como justificación para imponer restricciones y limitaciones severas. Se les niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y se les impone una función reproductiva específica, perpetuando así la dominación patriarcal y la subyugación de las mujeres. En segundo lugar, hemos de tratar la pérdida de identidad y la lucha por la supervivencia presentes en El cuento de la criada. En Gilead, las mujeres experimentan una pérdida profunda de su identidad individual ya que son despojadas de sus nombres y se les denomina en función de los hombres que las poseen. Además, las mujeres son limitadas en su capacidad de expresarse y ejercer su voluntad, en tanto que se les niega el acceso a la educación y se les prohíbe leer y escribir, lo que limita aún más su capacidad para mantener y expresar su propia identidad. Se ven obligadas a vivir en un constante estado de vigilancia y miedo, donde incluso los pensamientos y las emociones se vuelven peligrosos. No obstante, a pesar de estas circunstancias desalentadoras, la novela también muestra la resistencia activa de Defred y otras criadas, quienes, a pesar de que deben ocultar sus verdaderos pensamientos y acciones, buscan pequeñas formas de rebelarse contra el régimen opresivo. Estas acciones de resistencia, como el intercambio de información y la formación de relaciones clandestinas, les permiten mantener una chispa de esperanza y afirmar su humanidad en medio de la deshumanización impuesta por el Estado. Finalmente, resulta relevante la importancia de la resistencia y la esperanza en medio de la adversidad. Los personajes desafían el régimen opresivo a través de pequeños actos de resistencia, buscando mantener su identidad y su humanidad. Así, la solidaridad entre las mujeres y la preservación de la esperanza se presentan como elementos fundamentales para enfrentar la opresión y luchar por un futuro mejor. Además, se ha de destacar la manera en la que la resistencia en la obra muestra el poder de la solidaridad y la conexión entre las mujeres. Nuestra protagonista establece vínculos clandestinos con otras criadas y estas se apoyan mutuamente en su lucha contra el régimen. A través de estas relaciones, se crea una red de apoyo y complicidad, demostrando que la unión y la colaboración son fundamentales para enfrentar la opresión. En definitiva, El cuento de la criada es una novela distópica que ofrece una visión inquietante de una sociedad totalitaria y patriarcal. A través de la voz de su protagonista, Margaret Atwood aborda temas como la opresión de las mujeres, la pérdida de la identidad y la lucha por la supervivencia en un mundo deshumanizado, invitándonos a los lectores a la reflexión sobre cuestiones de género, poder y resistencia, y su impacto duradero, lo que la ha convertido en una obra fundamental de la literatura contemporánea. 3. Estudio comparativo: la era del control Ahora bien, las tres novelas que hemos presentado comparten un elemento central en su trama: el concepto de control. A lo largo de estas obras literarias, el control se presenta como una fuerza omnipresente y sofocante que moldea las vidas de los personajes y dicta las reglas de sus respectivas sociedades distópicas. En cada novela, el control adopta diversas formas, desde el control estatal y la vigilancia constante hasta la manipulación del lenguaje y la represión de la sexualidad, por lo que, a través de estas narrativas cautivadoras, los autores exploran las consecuencias devastadoras de un poder absoluto y plantean preguntas inquietantes sobre la libertad individual, la autonomía y la resistencia en un mundo sometido al yugo del control totalitario. De este modo, observamos cómo los tres autores presentan regímenes autoritarios que ejercen un control absoluto sobre sus respectivas sociedades distópicas; sin embargo, cada una de ellos aborda este tema desde diferentes perspectivas y con diferentes métodos de control. Mientras que 1984 se centra en la vigilancia y la manipulación de la información, Un mundo feliz destaca la manipulación genética y la droga soma como sus mecanismos estrella, Además, por su parte, El cuento de la criada resalta la opresión de las mujeres y la represión de su sexualidad; por lo que a través de estas autoproclamadas dictaduras, las novelas estarían explotando las consecuencias deshumanizadoras y restrictivas del control absoluto en la sociedad. Si bien este concepto se diferencia en el tratamiento de cada una de las obras, se destaca el tema de la pérdida de la individualidad como resultado de dicho control. Así, en el mundo de Orwell, el Partido busca suprimir cualquier forma de individualidad y libre pensamiento. A través de la vigilancia constante y la manipulación del lenguaje, el gobierno busca imponer una mentalidad colectiva y uniforme en la sociedad, por lo que los ciudadanos son adoctrinados para adherirse a un pensamiento único y aceptar sin cuestionar las creencias y principios del Partido. Por otro lado, en la sociedad creada por Huxley, la pérdida de la individualidad se logra a través de la manipulación genética y la clasificación de los individuos en castas predefinidas, ya que, como hemos visto, cada individuo está condicionado desde su nacimiento para desempeñar un papel específico en la sociedad y se les inculcan valores y creencias que los hacen conformarse y aceptar su posición social. Mientras que en El cuento de la criada, la pérdida de la individualidad se enfoca especialmente en las mujeres, ya que, bajo el régimen teocrático de Gilead, estas son despojadas de sus derechos y autonomía. Así, como vemos, en todas ellas la pérdida de la individualidad se presenta como una consecuencia directa de la opresión y el control ejercido por los regímenes autoritarios. En cada caso, se muestra cómo el sistema busca eliminar la singularidad y la expresión personal, forzando a los individuos a adaptarse a las normas y expectativas impuestas por el gobierno. Este tema subraya los peligros de una sociedad en la que la individualidad es reprimida y se resalta la importancia de la autonomía y la libertad de pensamiento como elementos esenciales de la condición humana. Además, enfrentándose a los peligros de la sociedad de los que venimos hablando, no podemos pasar por encima un nexo tan relevante en las obras de género distópico como son sus protagonistas y la manera en que en ellos se condensan los conceptos de “rebelión” y “resistencia”. A pesar del peligro y la vigilancia constante, en la distópica Oceanía Winston busca formas de desafiar el sistema establecido, cuestionando la versión oficial de la historia y buscando la verdad. Sin embargo, la rebelión del protagonista es sofocada por el Partido, demostrando la futilidad de su lucha individual y la imposibilidad de derrocar al régimen. Del mismo modo, en un desalentador Londres, el personaje de Bernard Marx representa una forma de rebelión dentro del sistema establecido. Aunque inicialmente se siente descontento y fuera de lugar en la sociedad, Bernard desafía las normas y las expectativas impuestas sobre él, por lo que busca escapar de la conformidad y el consumismo. Esto le lleva a descubrir la existencia de un mundo diferente más allá de los límites de su sociedad; no obstante, su rebelión resulta en consecuencias inesperadas y se enfrenta a la represalia del sistema al igual que el desdichado Winston. Ya en la no tan alejada de la realidad Gilead, la resistencia se encarna en la protagonista y en otros personajes femeninos que luchan contra la opresión del régimen. Como hemos visto, aunque están atrapadas en un sistema que les ha arrebatado sus derechos y su libertad, buscan pequeños actos de resistencia. De este modo, en cada novela, la rebelión y resistencia son presentadas como un acto de desafío frente a un sistema opresivo a pesar de que el resultado pueda variar en cada caso. Mientras que en la obra de Orwell la rebelión es aplastada y anulada, en las otras dos novelas la resistencia, a pesar de enfrentar obstáculos y consecuencias, vislumbra posibilidades de cambio y liberación. Finalmente, como elemento constitutivos de esta era del control debemos hacer mención a un elemento clave como es la manipulación del lenguaje. En las tres novelas se destaca el control de la información y la manipulación de la verdad como mecanismos clave utilizados por los regímenes autoritarios para mantener su poder y control sobre la sociedad. En 1984, el Partido ejerce un control total sobre la información y la historia. A través del Ministerio de la Verdad, se revisa y se reescribe constantemente el pasado para adaptarlo a los intereses y narrativa del Partido, siendo la figura del Gran Hermano es el símbolo supremo del control y la vigilancia. Además, la ya nombrada “neolengua”, una versión modificada del lenguaje que reduce el vocabulario y altera el significado de las palabras, se utiliza para controlar y limitar el pensamiento crítico de las personas. Mientras que en Un mundo feliz el control de la información se logra mediante la manipulación y la censura. El gobierno controla la producción y distribución de información, y solo se permite que la población tenga acceso a contenidos que refuercen la estabilidad y el estado de felicidad superficial. Se oculta la verdad sobre las realidades más desagradables de la sociedad, como la manipulación genética y las desigualdades sociales y el sistema educativo se centra en la repetición y el condicionamiento de creencias, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda de conocimiento (deberíamos, quizá, replantearnos el sistema educativo desde esta perspectiva. Finalmente, en nuestra triada, en la obra de Atwood, la información se controla a través de la censura y la limitación del acceso a los medios de comunicación. El régimen de Gilead controla y manipula la narrativa oficial, presentando una visión distorsionada de la realidad para justificar su opresión y mantener el control sobre la población y los libros y la lectura están prohibidos para la mayoría de las personas, por lo que se impone una forma de pensamiento único basado en la interpretación literal de la religión y los principios teocráticos. De esta manera, los tres autores pretenden mostrar cómo el control de la información y la manipulación de la verdad son herramientas poderosas utilizadas por los regímenes autoritarios para mantener a la población en un estado de sumisión y desconocimiento; destacando el peligro de la falta de acceso a la verdad y la manipulación de la realidad, lo que limita la capacidad de las personas para formar opiniones independientes y cuestionar el sistema establecido. 4. Conclusiones A lo largo de este estudio comparativo de las novelas distópicas 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y El cuento de la criada de Margaret Atwood, hemos explorado los temas del control y la opresión como ejes principales de las tramas. Estas obras han logrado capturar nuestra atención y plantear interrogantes sobre el papel del poder, la manipulación y la resistencia en las sociedades tanto ficticias como en nuestra propia realidad actual. A medida que hemos analizado estas distopías, también hemos encontrado paralelismos inquietantes con la sociedad real y actual en la que vivimos. Las novelas nos invitan a reflexionar sobre cómo el control y la manipulación de la información pueden afectar nuestra percepción de la verdad y la realidad. La vigilancia y la pérdida de privacidad, presentes en 1984, por ejemplo, resuenan en nuestra era digital, donde la tecnología ha permitido un mayor monitoreo y acceso a nuestros datos personales. Así, estas novelas distópicas nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y a estar atentos a las tendencias y estructuras que pueden amenazar nuestras libertades fundamentales. Nos recuerdan la importancia de ser ciudadanos informados y críticos, capaces de resistir y cuestionar los abusos de poder y las restricciones a nuestra libertad. En conclusión, las distopías de Orwell, Huxley y Atwood nos ofrecen una ventana a un futuro sombrío y nos invitan a reflexionar sobre los peligros del control y la opresión en nuestras propias sociedades. Estas obras maestras de la literatura universal nos brindan una oportunidad valiosa para examinar críticamente nuestra realidad y considerar cómo podemos trabajar hacia un mundo más libre, justo y equitativo. Al estudiar estas distopías y establecer paralelismos con la sociedad actual, nos enfrentamos a preguntas y desafíos importantes. Depende de nosotros, como individuos y como sociedad, aprender de estas lecciones y buscar un futuro en el que los valores de la libertad, la igualdad y la justicia sean protegidos y preservados. Bibliografía
—Atwood, M. (1985). El cuento de la criada. McClelland & Stewart. —Huxley, A. (1932). Un mundo feliz. Chatto & Windus. —López Keller, M. E. (1991). Distopía. Otro final de la utopía. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Nº 55, 7-23. —Martorell Campos, F. (2021). Contra la distopía. La cara B de un género de masas. La Caja Books. —Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg. por ANGELO LAFUENTE [AFORISMOS]
por JESÚS VILLALOBOS GARCÍA Ishiguro presenta unas coordenadas literarias de amplio espectro. La entrega del premio Nobel en 2017 causó una gran polémica, en la que se enfrentaron numerosos críticos, lectores y entusiastas. No era de sorprender, ya que todos los títulos de este autor presentan una variedad de argumentos y enfoques que causan por igual admiración o desazón. Cada una de sus novelas es una sorpresa: muchos de sus temas suponen la comprensión de un universo singular. Debemos desechar compararle con otros narradores, porque no se alimenta apenas de los anteriores o de sus contemporáneos. Nació en Nagasaki en 1954 y se desplazó a Inglaterra cinco años después. La cultura occidental, adoptada en su infancia, no aisló la oriental que la familia le inculcaba. Sus padres conocieron la bomba atómica antes de su nacimiento. Este suceso terrorífico y la violencia de la guerra siempre se percibe latente en sus obras. El traslado de su familia le acercó a otros países y le descubrió la importancia de la emigración, la separación de los seres abandonados, le hizo poseer una conciencia social muy nítida. De hecho, conoció a su esposa, trabajadora social, ayudando a gente necesitada. Sus estudios de Licenciatura en Inglés, Filosofía y Filología le dieron una formación muy completa. De la tesis del Máster en Escritura Creativa surge su primera novela, Pálida luz en las colinas. Aunque considera a Dostoyevski o Proust grandes influencias, no sigue estéticamente sus estelas, no se le puede circunscribir en estas aureolas. La Academia Sueca consideró que sus novelas eran «de gran fuerza emocional. Ha descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo». Recibió también el Premio Booker y el Premio Whitbread al mejor autor novel británico del año, y su obra ha sido traducida a múltiples idiomas. Una cita que siempre recuerdo es: «La infancia, cuando nos hacemos adultos, se convierte en una suerte de tierra extranjera». Una consideración de la migración, tanto interna como externa, de cualquier persona con conciencia. Pálida luz en las colinas es una exposición de la forma de vida japonesa en el tiempo histórico centrado al final de la guerra mundial. Mantiene la familia como lugar de conflictos y soluciones donde un personaje busca la concordia y el respeto. Permite conocer el nivel de dependencia y libertad de los distintos mundos femeninos en el Japón tradicional de finales del siglo XX. En Cuando fuimos huérfanos un detective narra su vida desde que vivía en la ciudad de Shangai en el periodo de entreguerras con los comunistas hasta que lo hizo con los japoneses en la II Guerra Mundial. Cristopher Banks se quedó huérfano. Ya siendo adulto, y considerado detective eficaz y famoso, regresa para descubrir el paradero de sus padres secuestrados. Se ha convertido en el más célebre detective de Londres y necesita reconocer su origen. Es la novela de Ishiguro que más me gusta. Aparentemente, tiene una estructura de novela detectivesca pero hay mucho más dentro de ella. Detrás de la narración se hallan temas importantes como el sentido de la propia existencia, la melancolía, el recuerdo, la profesionalidad, la complejidad de la personalidad de los seres humanos, la corrupción gubernamental y colonial, el horror de la guerra, el amor familiar, la ficción y la realidad dentro de cada percepción, el desarraigo, el desasosiego, la superación de los errores... La construcción narrativa y el estilo fluyen, aunque quizás algunos saltos temporales son cuestionables, por no dar cierta continuidad al relato, así como la extensión de sucesos, poco definitivos, hasta que el protagonista toma la decisión personal que da pie a la novela. Pero el estilo, el desarrollo y el texto en su totalidad hacen que sea una novela muy atractiva. Ishiguro va secuenciando momentos de la vida del protagonista con reflexiones, a modo de monólogo interior, sobre lo que va sucediendo, intentando comprender el sentido de los acontecimientos desde el punto de vista de la infancia y, también, en su madurez. El gigante enterrado aborda el tema del olvido y la memoria: unos ancianos de la Inglaterra medieval posterior a Merlín y Arturo inician una marcha para encontrarse con su hijo. La falta de memoria de la comunidad donde viven los ancianos, aparentemente coyuntural, no es tan simple. Aparece el sentido del deber, el encuentro con la verdad a partir del reconocimiento de errores, el imprescindible perdón para sobrevivir, la voluntad compartida para poder llegar al destino personal, y tantos otros temas que convierten el relato en una lucha por la superación de los personajes. Estos van apareciendo en la vida de la pareja de ancianos, quienes con su humildad, sencillez y bondad van influyendo en todos ellos dejándoles un mensaje definitivo. En este marco descriptivo europeo de sajones y británicos el paisaje es una pintura histórica real, un personaje añadido. En el relato subyace la filosofía oriental del tiempo lento, del disfrute del encuentro personal, la importancia de la memoria. ¡Cuánta falta para la sociedad moderna! Se abren camino a lo largo de la narración los temas profundos del ser humano, con unos pasajes literarios donde el amor y la belleza van resurgiendo de manera insoslayable. Una fábula de la persona con un lenguaje primoroso, en un final evidente. Ishiguro quería conseguir que reflexionáramos sobre el olvido, la vejez y el amor en las últimas páginas de una manera potente, sin que se diera importancia a un final sin resolver. En Nunca me abandones dos jóvenes estudian en un internado. En las clases de Arte sus profesoras se dedican a estimular su creatividad. Es un mundo hermético, donde los pupilos no tienen otro contacto con el mundo exterior salvo la mujer que viene a llevarse las obras más interesantes de los adolescentes, quizá para una galería de arte o un museo. Junto a una muchacha, forman un triángulo amoroso. Nunca me abandones permite conocer a los personajes a través de las anécdotas y memorias que cuenta la protagonista; habilidad literaria que se ha de dominar bien, puesto que es fácil mostrar desorden e incoherencias si se introducen recuerdos al azar.
Nocturnos es un libro de relatos en el que se unen la música y la bohemia. En ‘El cantante melódico’ aprendemos una lección sobre el distinto valor del pasado. En ‘Come rain or come shine’ un maniaco-depresivo es humillado en casa de una pareja de antiguos modernos que han pasado a la fase yuppie. Un músico de ‘Malvern Hills’ prepara un álbum a la sombra de John Elgar. En ‘Nocturno’ un saxofonista conoce a una vieja artista de variedades. En ‘Violonchelistas’ un joven prodigio del chelo encuentra a una mujer misteriosa que le ayuda a perfeccionar su técnica. Los restos del día se desarrolla en la Inglaterra del 56. El narrador, durante tres décadas, ha sido mayordomo. Lord Darlington murió hace tres años y la propiedad pertenece ahora a un norteamericano. El mayordomo, por primera vez en su vida, hará un viaje. Su nuevo patrón regresará por unas semanas a su país, y le ha ofrecido su coche, que fuera de Lord Darlington, para que disfrute de unas vacaciones. Cruzará durante días Inglaterra rumbo a donde vive la señora Benn, antigua ama de llaves. Averigua que Lord Darlington fue un miembro de la clase dirigente inglesa que se dejó seducir por el fascismo y conspiró activamente para conseguir una alianza entre Inglaterra y Alemania. Ishiguro traza una novela donde luces y claroscuros de los diferentes personajes muestran una realidad mucho más profunda y triste que el mayordomo trata de endulzar. Y descubre la enorme dificultad de haber servido a un hombre con alto nivel de maldad. En su última novela, Klara y el sol, una niña está enferma. Su mascota es un robot de aspecto humano y de una inteligencia profunda, alegre y sin malicia. Su madre fantasea con que el robot aprenda a pensar, hablar y moverse como su hija. Ishiguro tiene sensibilidad exquisita para contar historias, mezclar géneros y definir personajes. Sus esencias argumentales son la angustia vital y los recuerdos del pasado. Se suceden pasajes de Japón, el nacionalismo, las promesas de la juventud, los desengaños que el tiempo genera, el misterio del antagonista, finales ambiguos... En definitiva, pura literatura. Y la música, íntimamente relacionada en sus relatos. Para numerosos críticos, sus tres mejores obras son Nunca me abandones, Los restos del día y Nocturnos. Yo pienso que desde la primera hasta la última novela, este autor es tan imprescindible como extraordinario. |
ARTÍCULOS
El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO
LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|















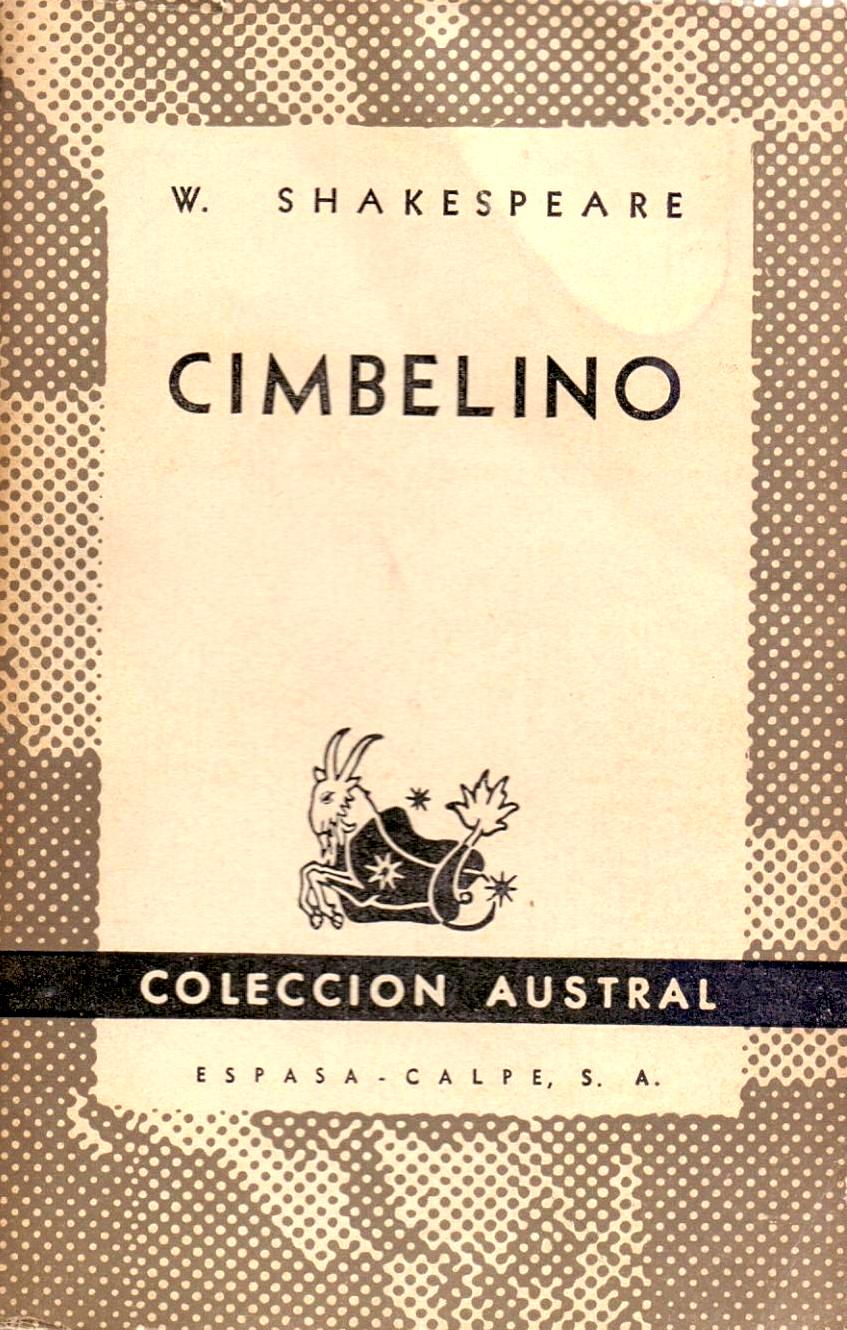


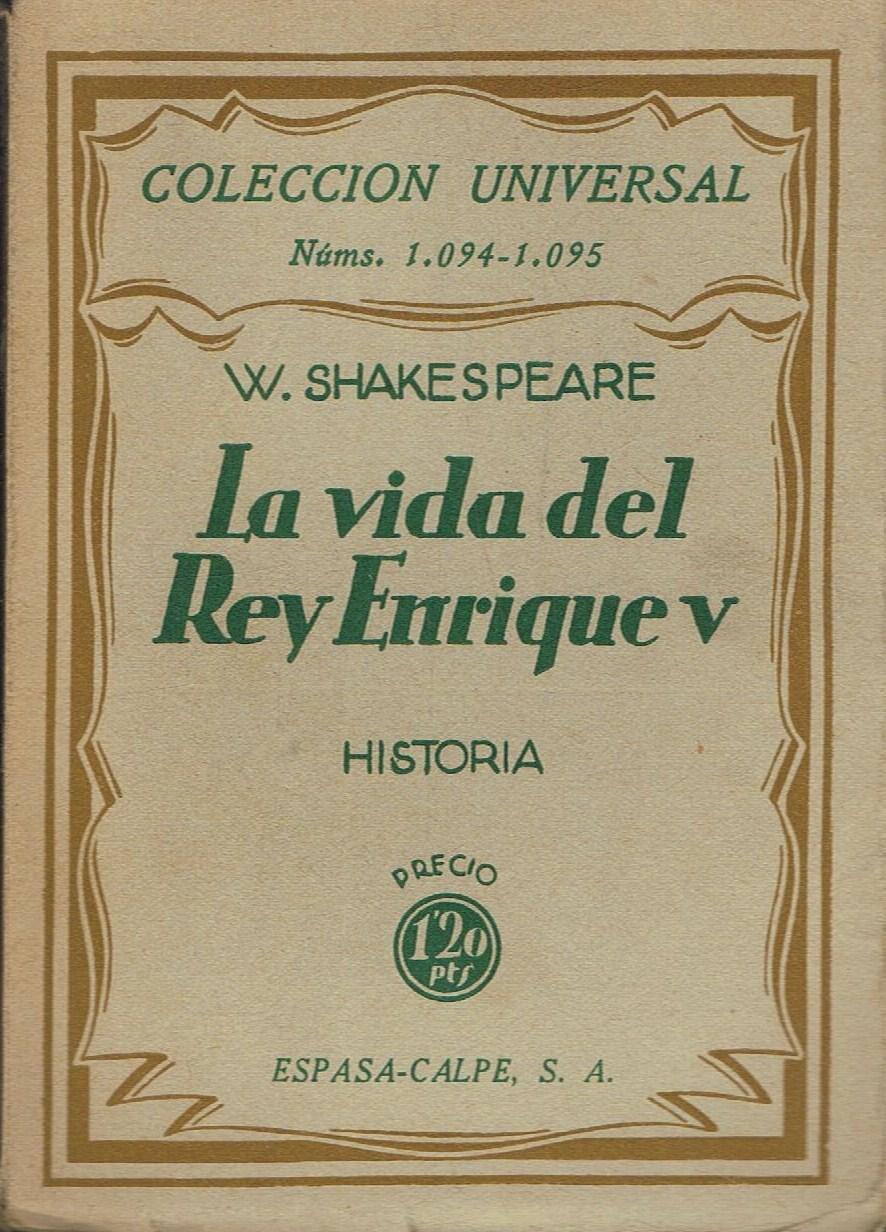
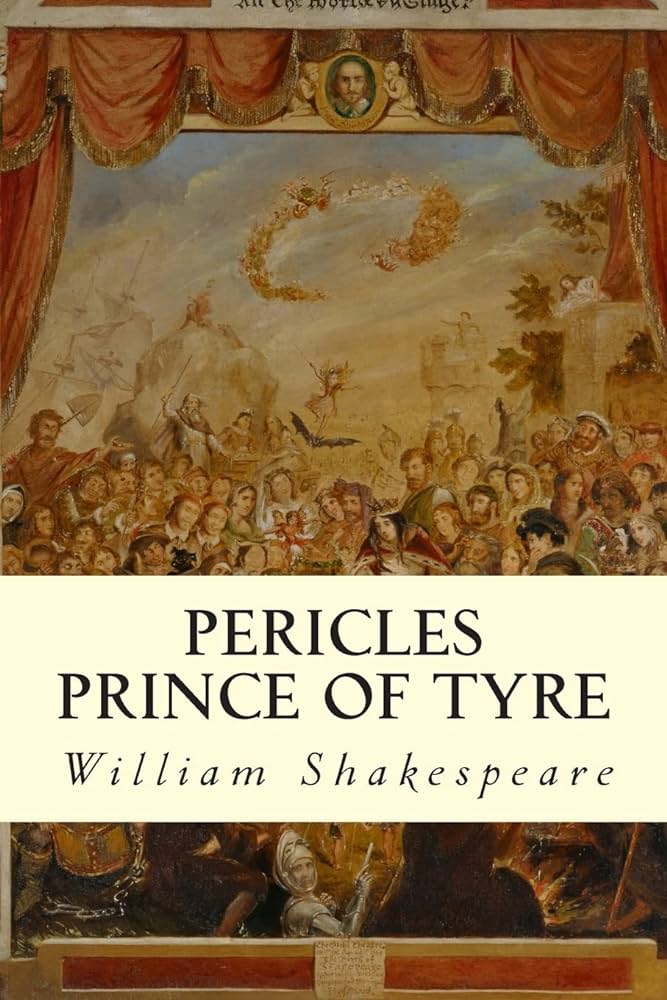


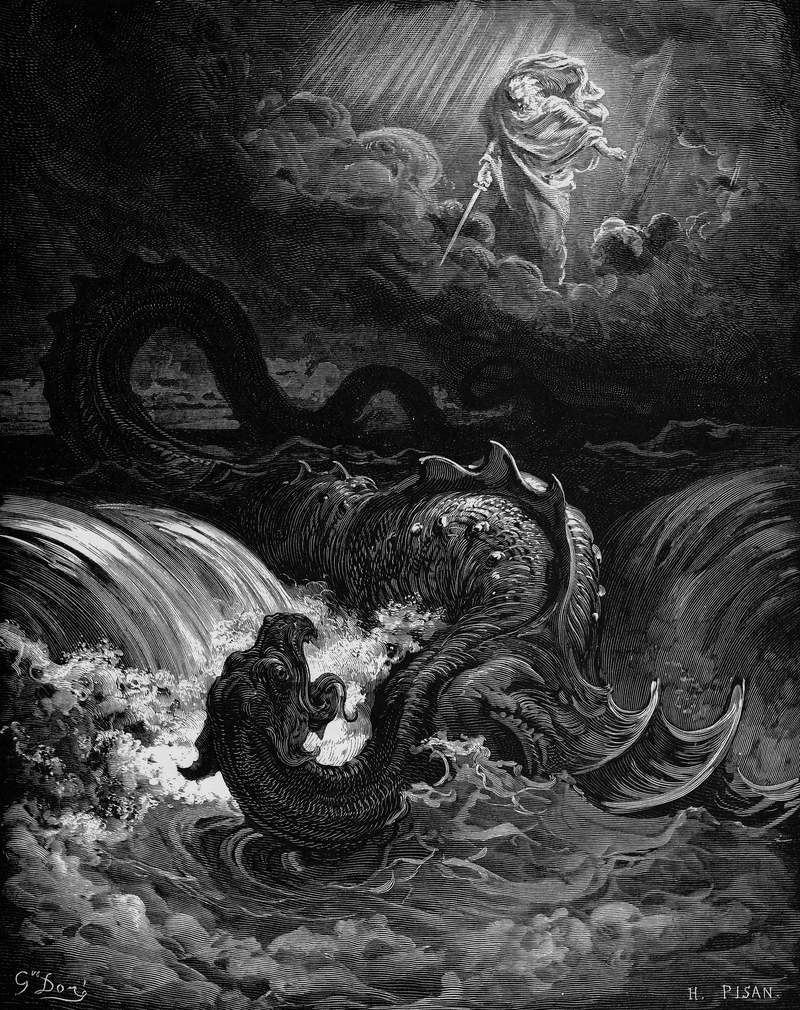


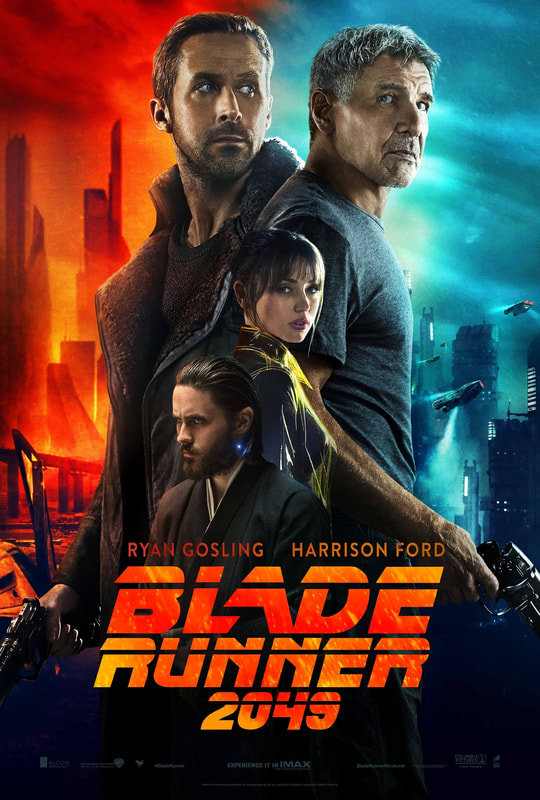
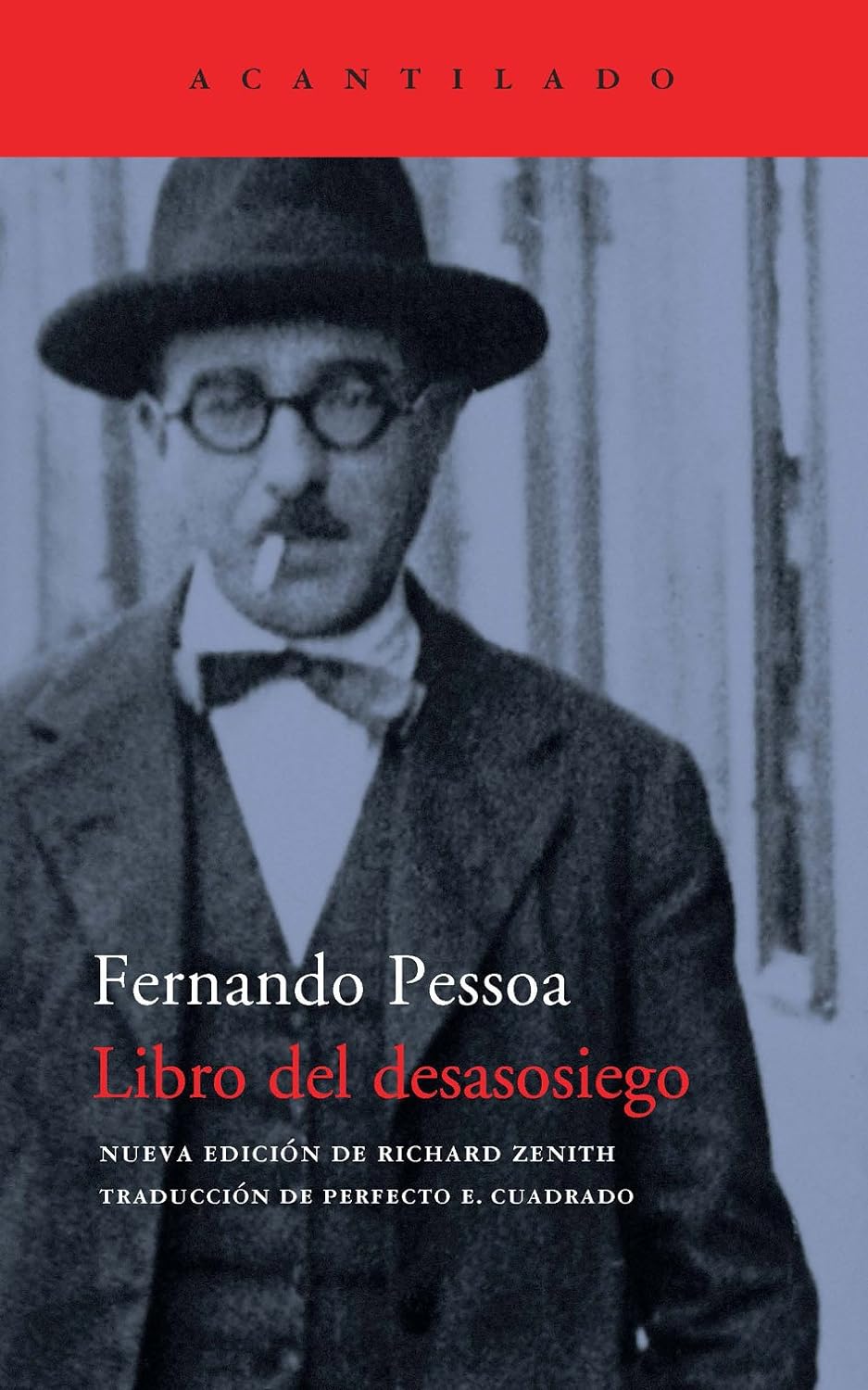
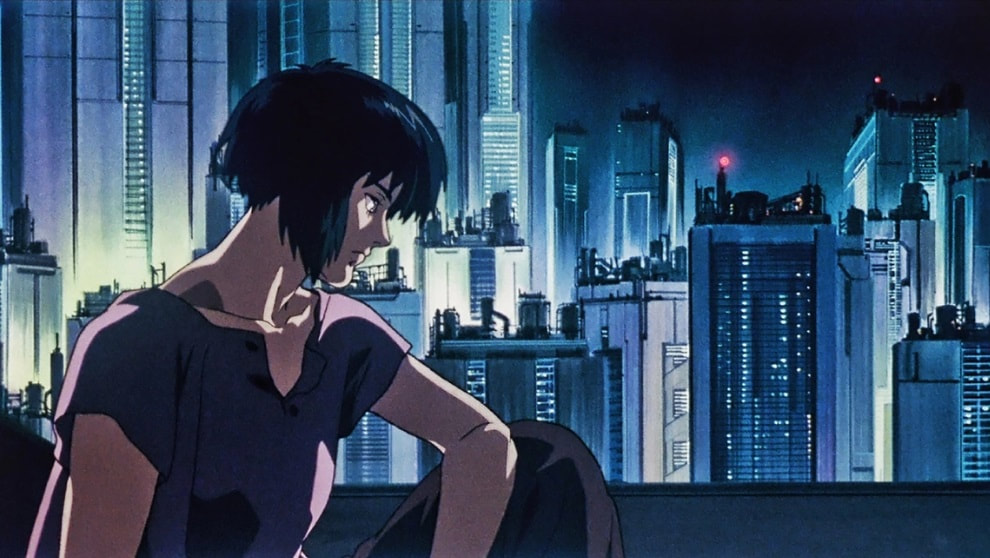
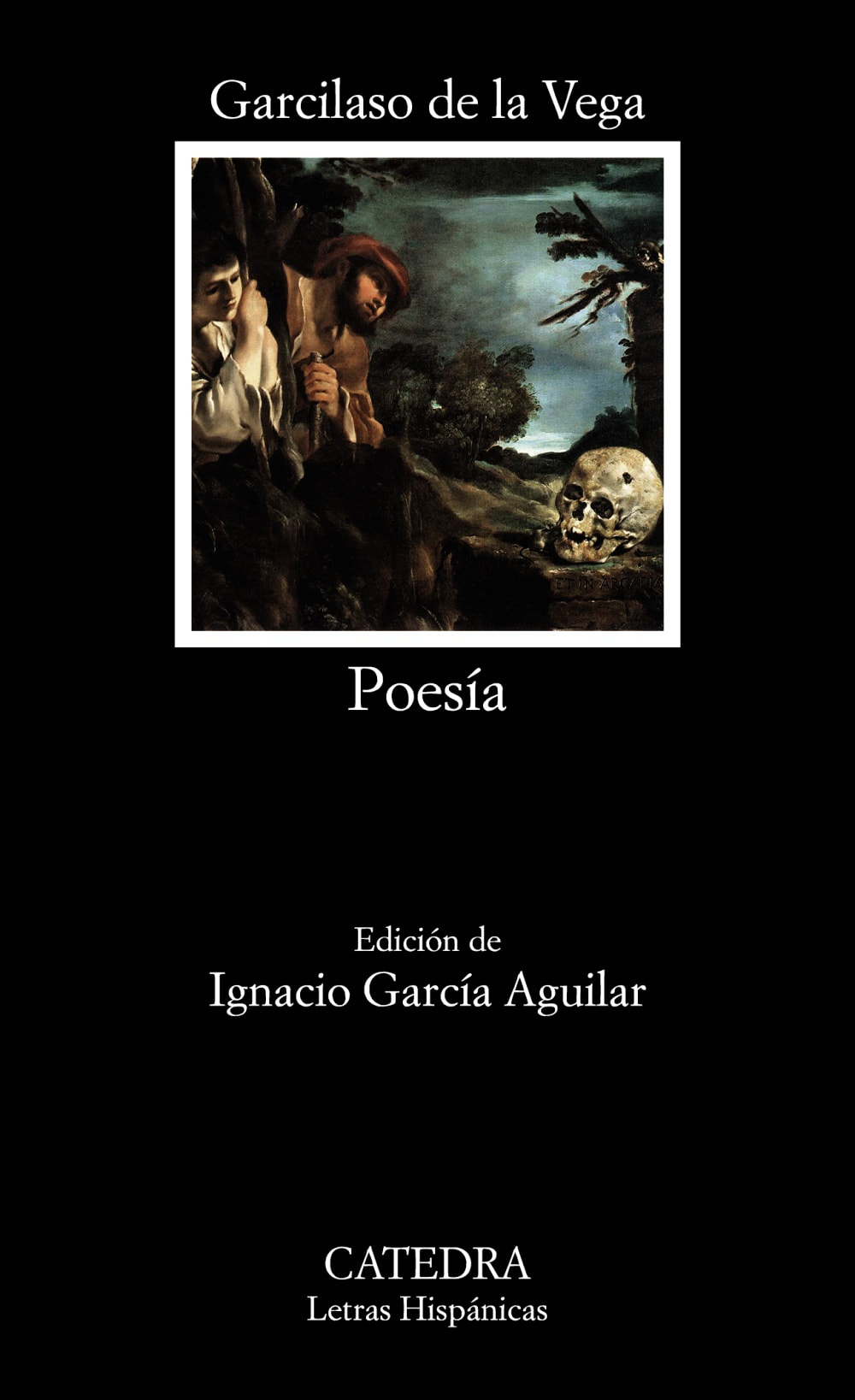



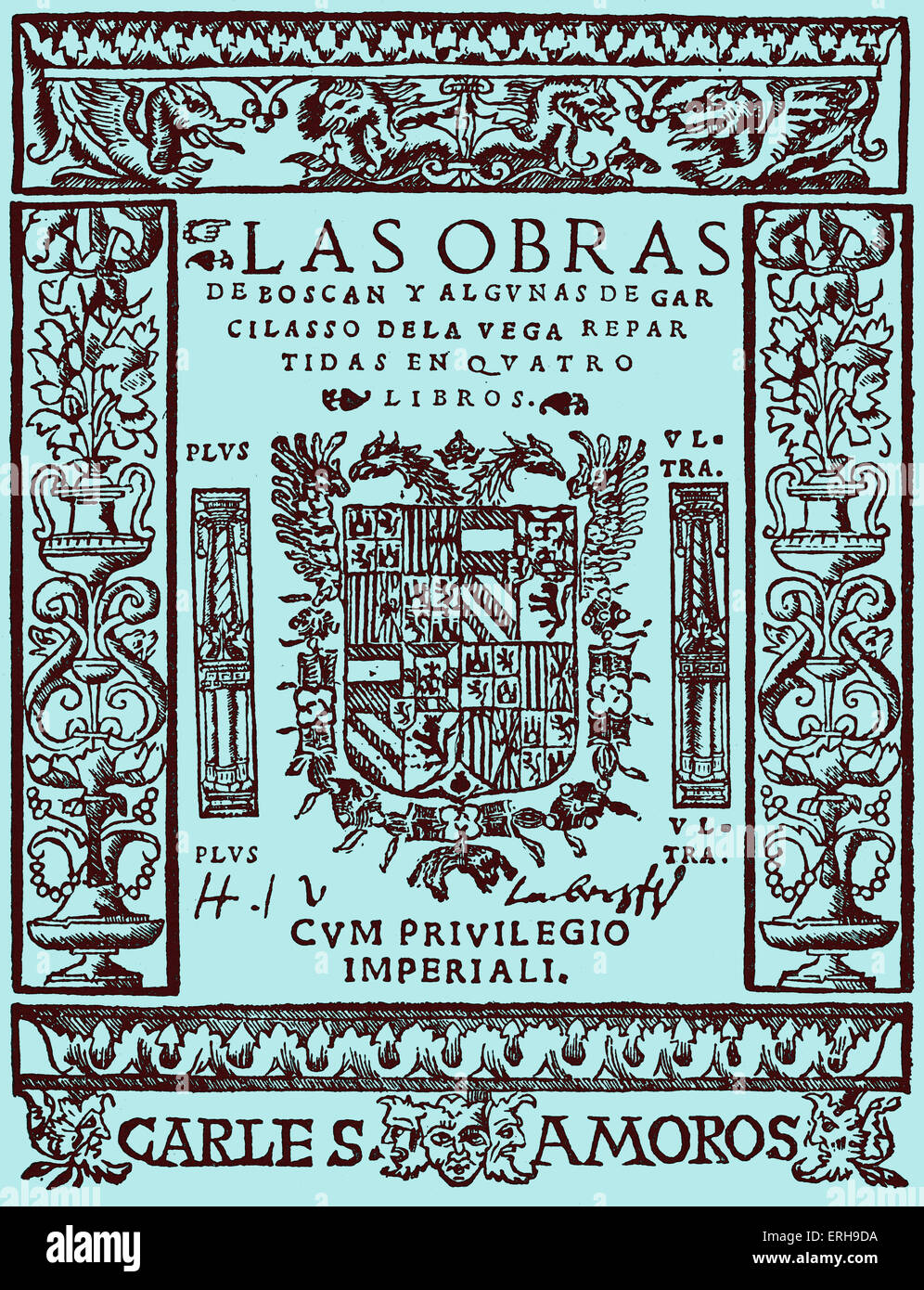

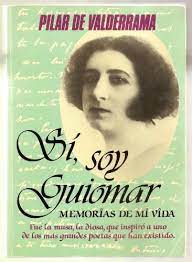
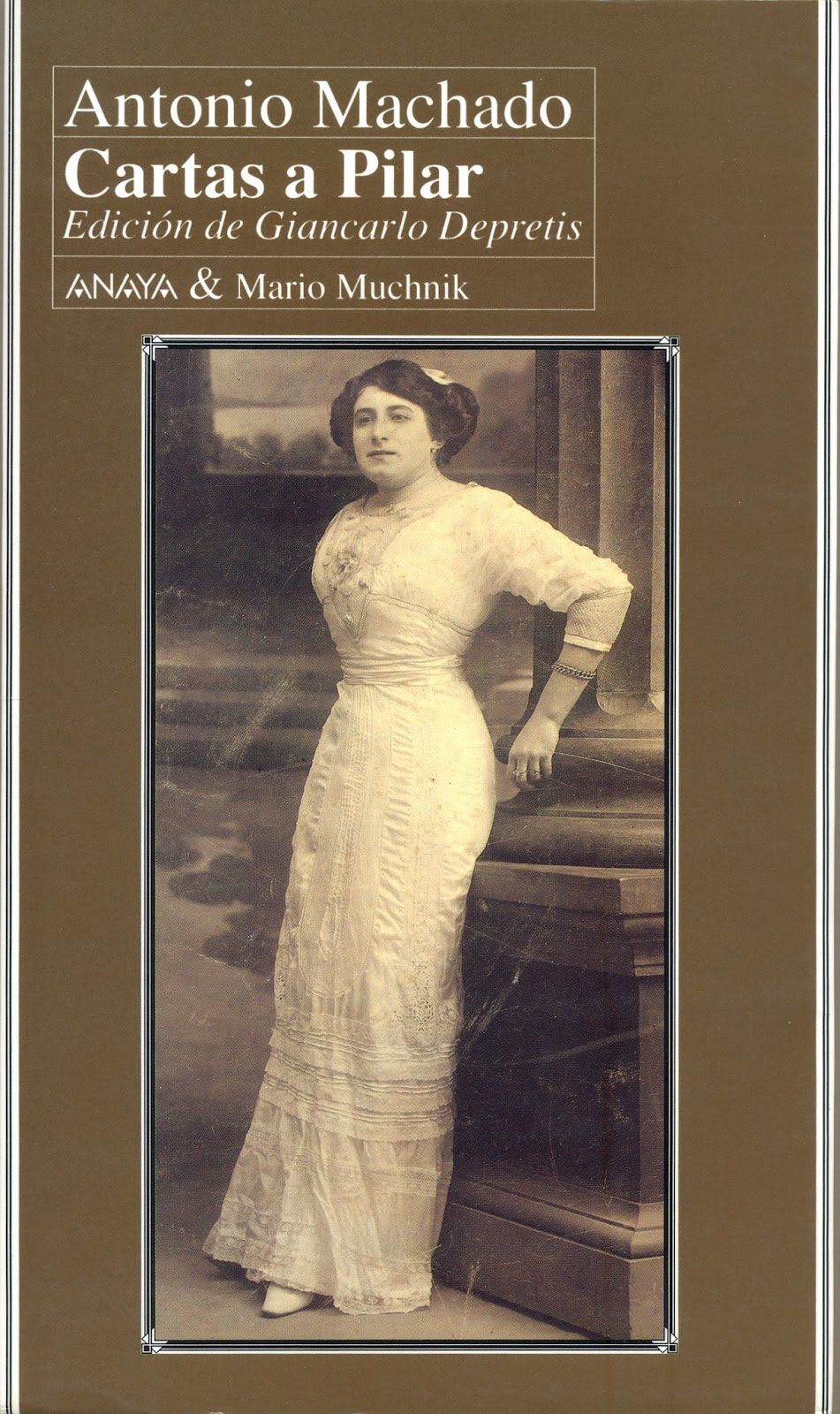
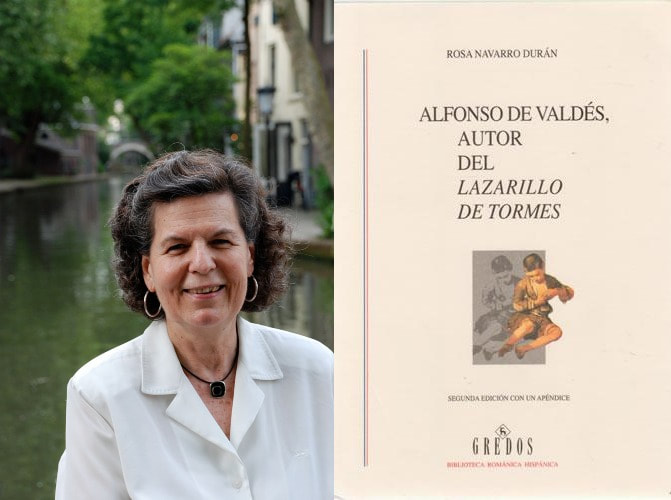
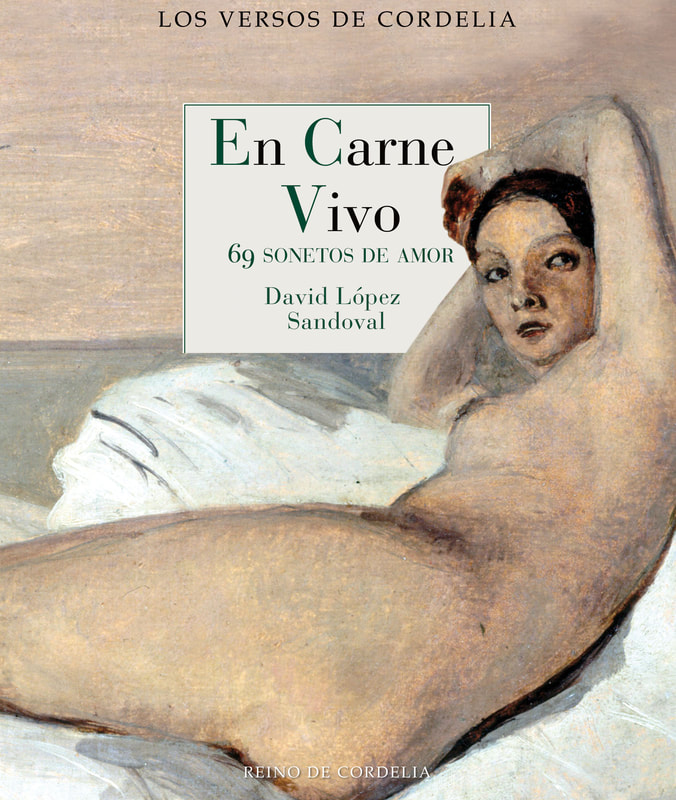
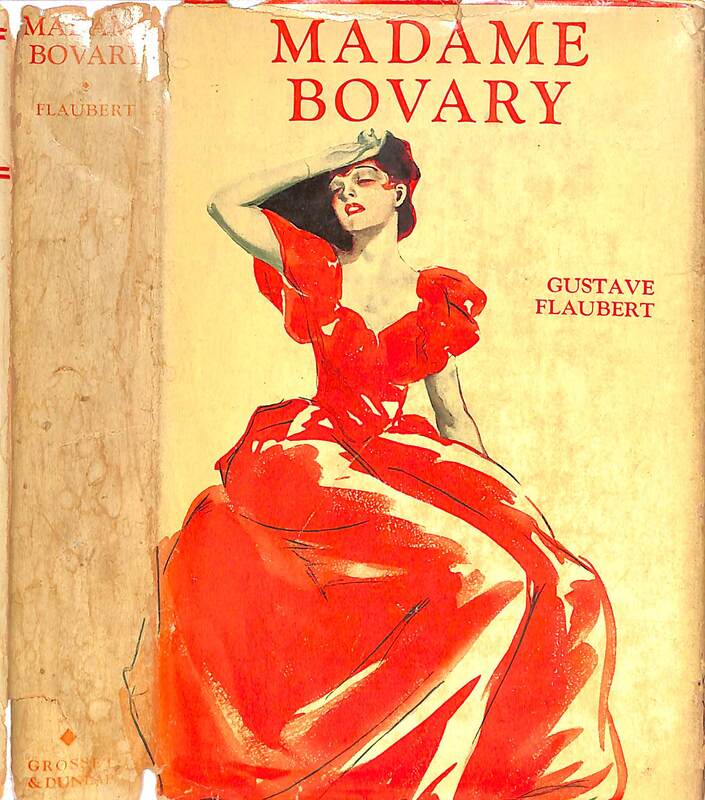
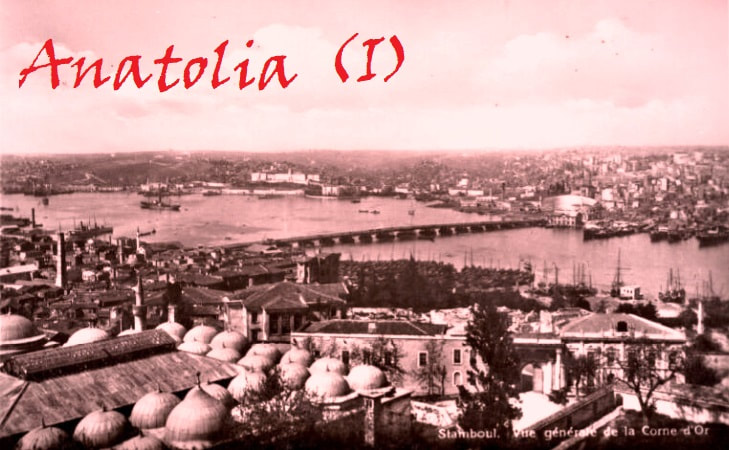








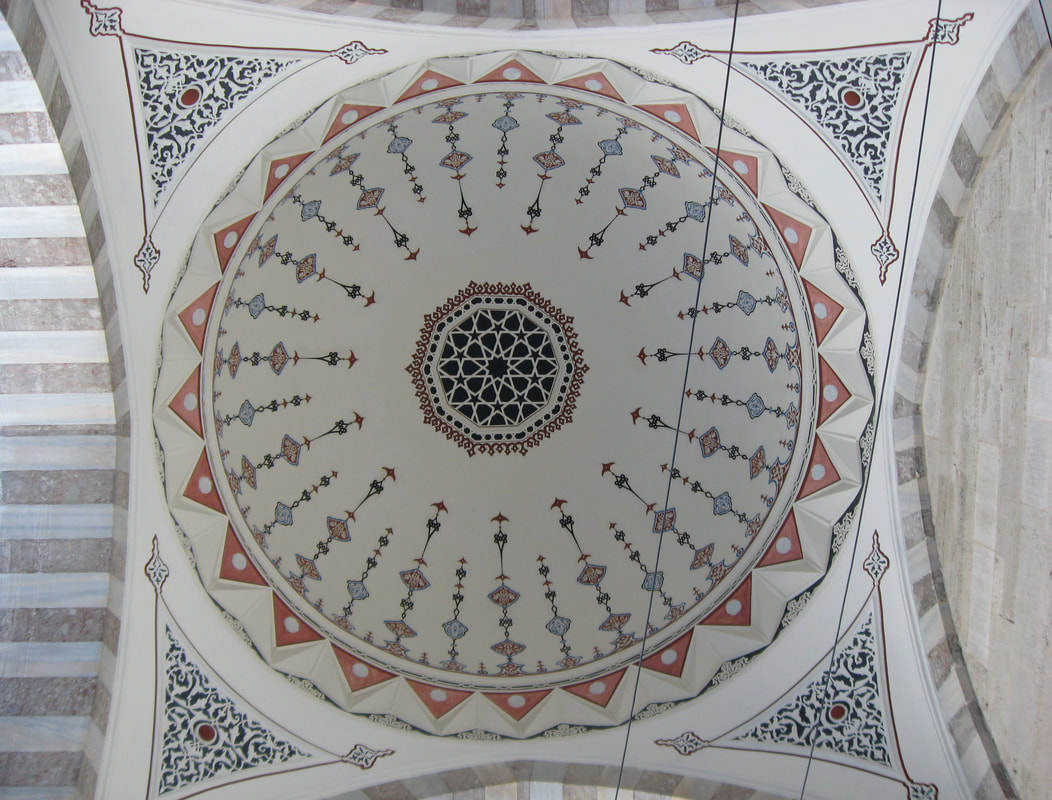











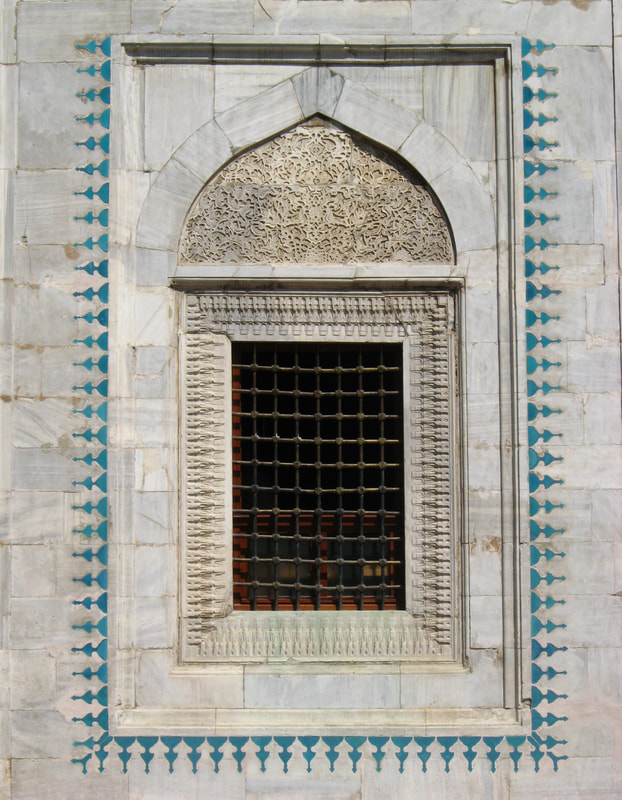

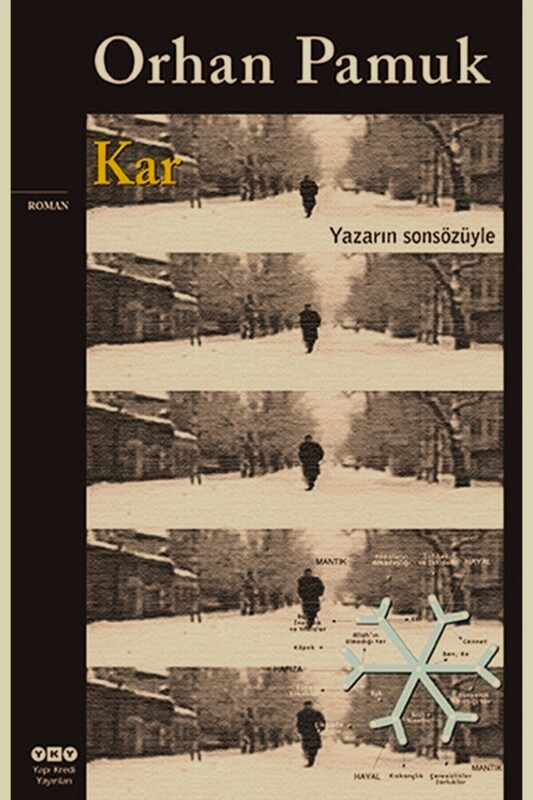
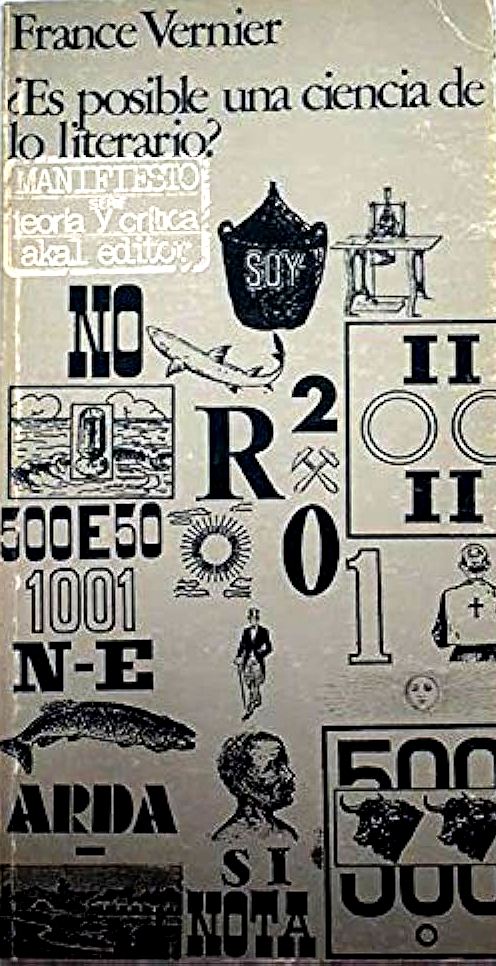
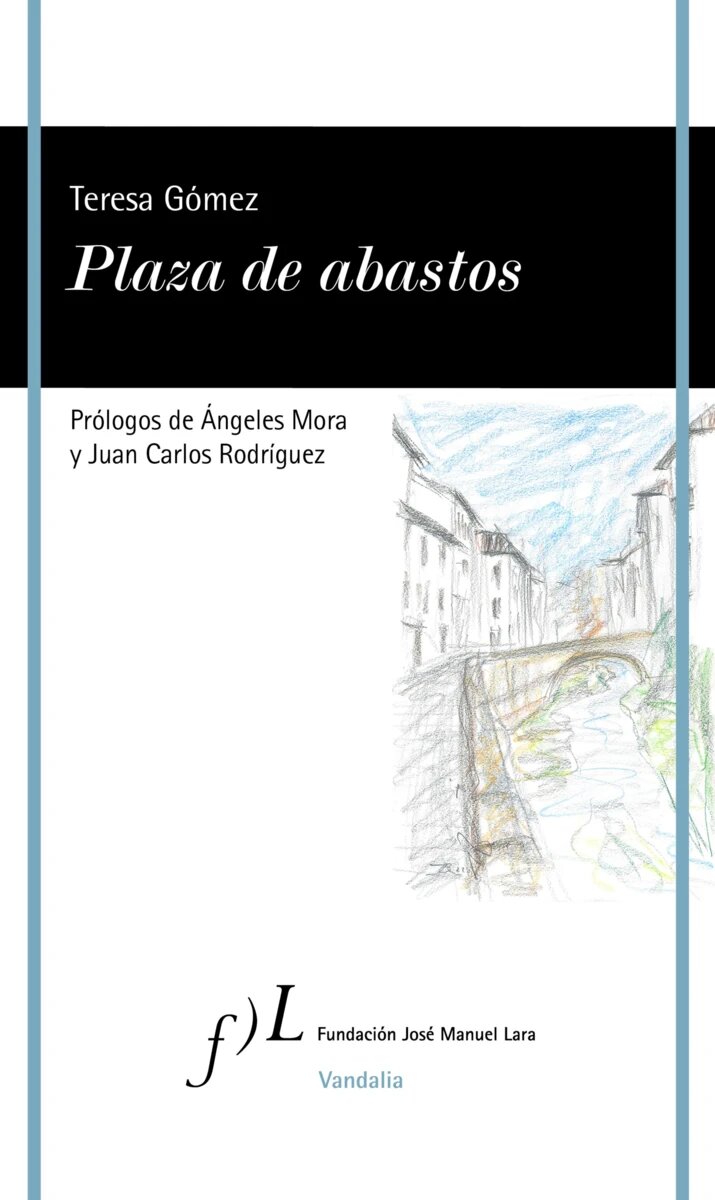
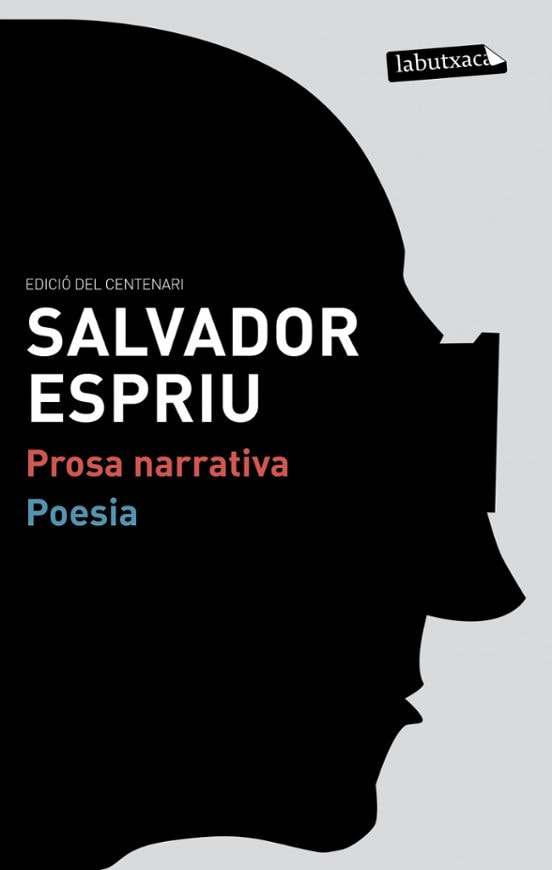
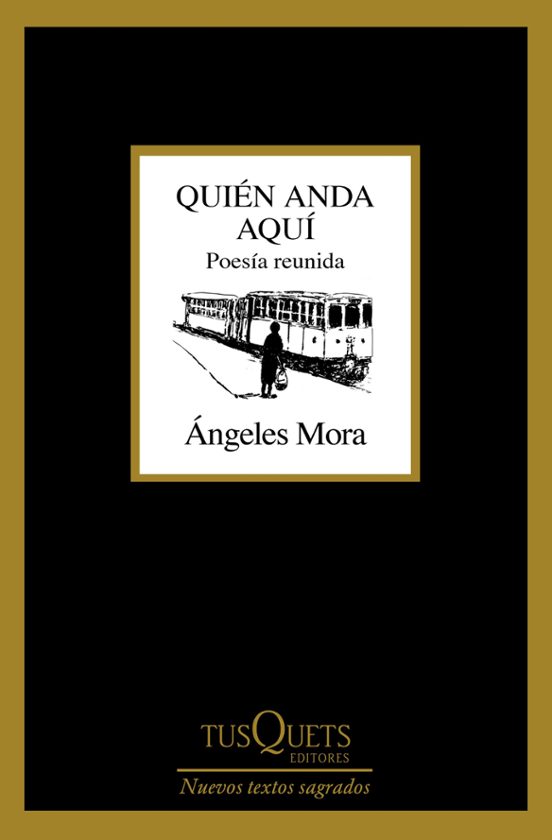
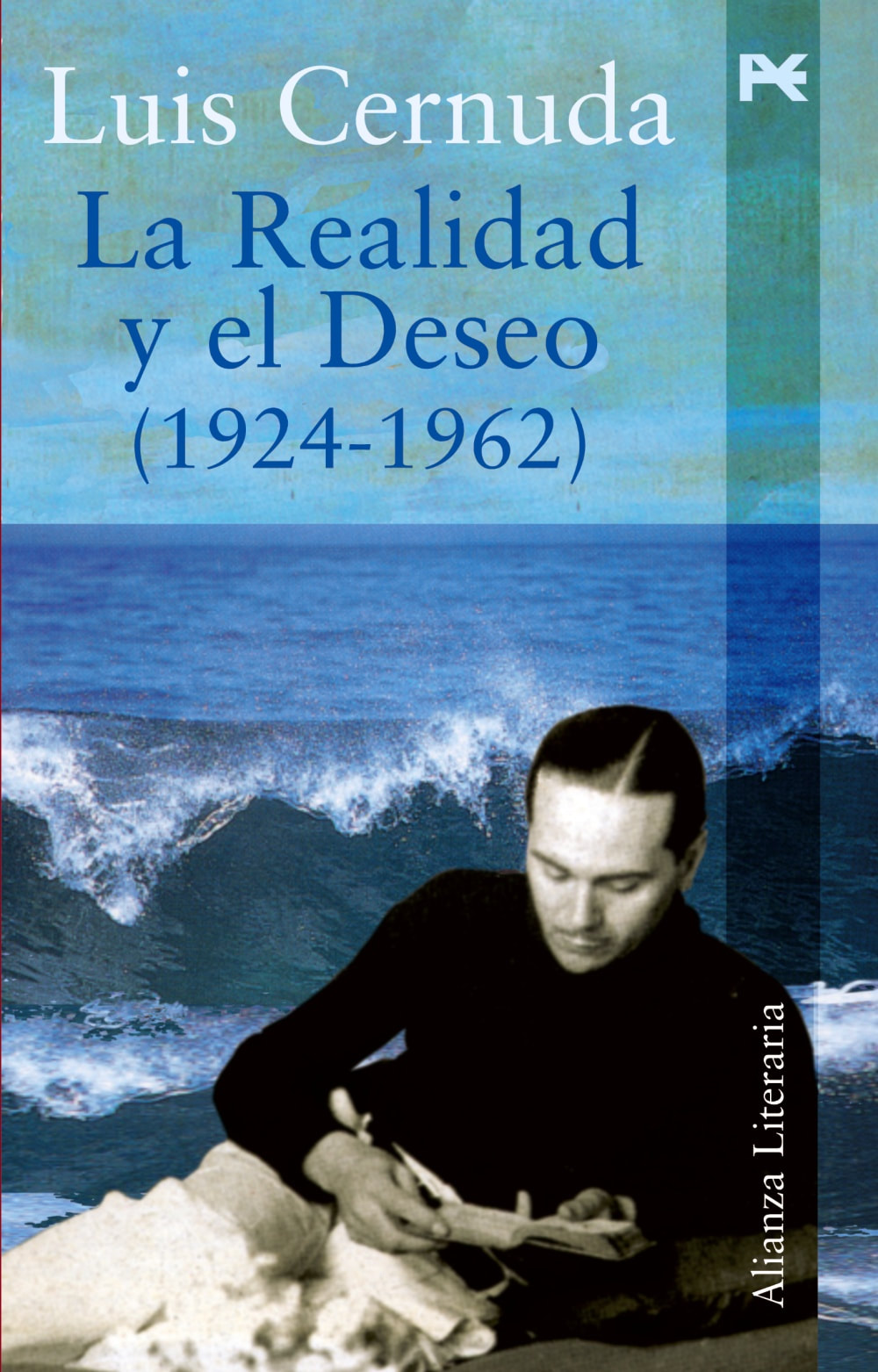





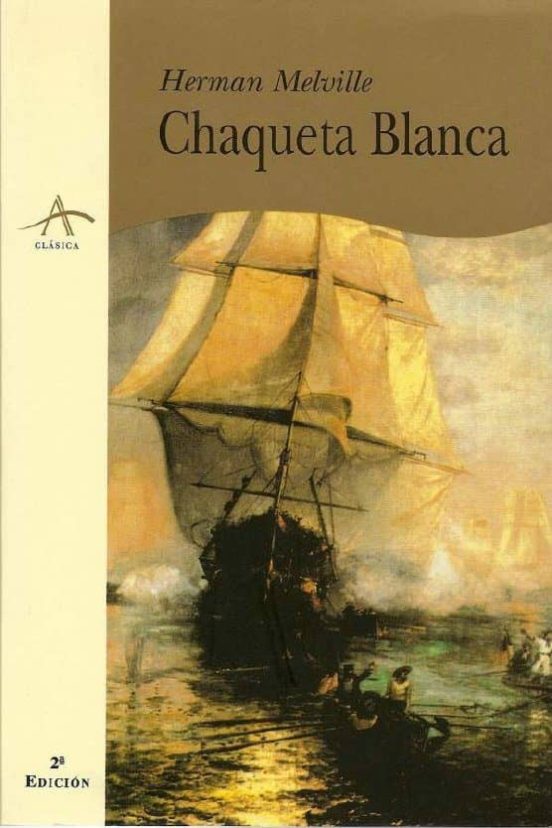
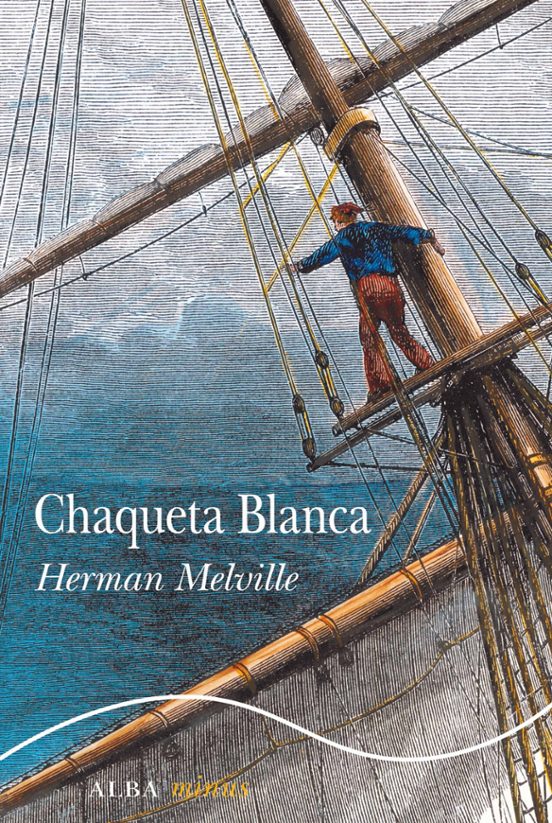
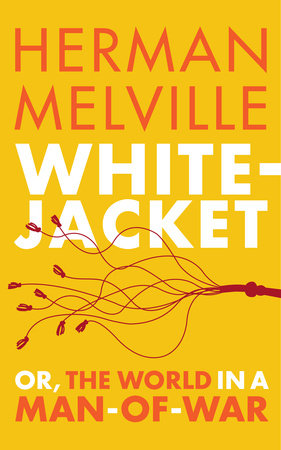
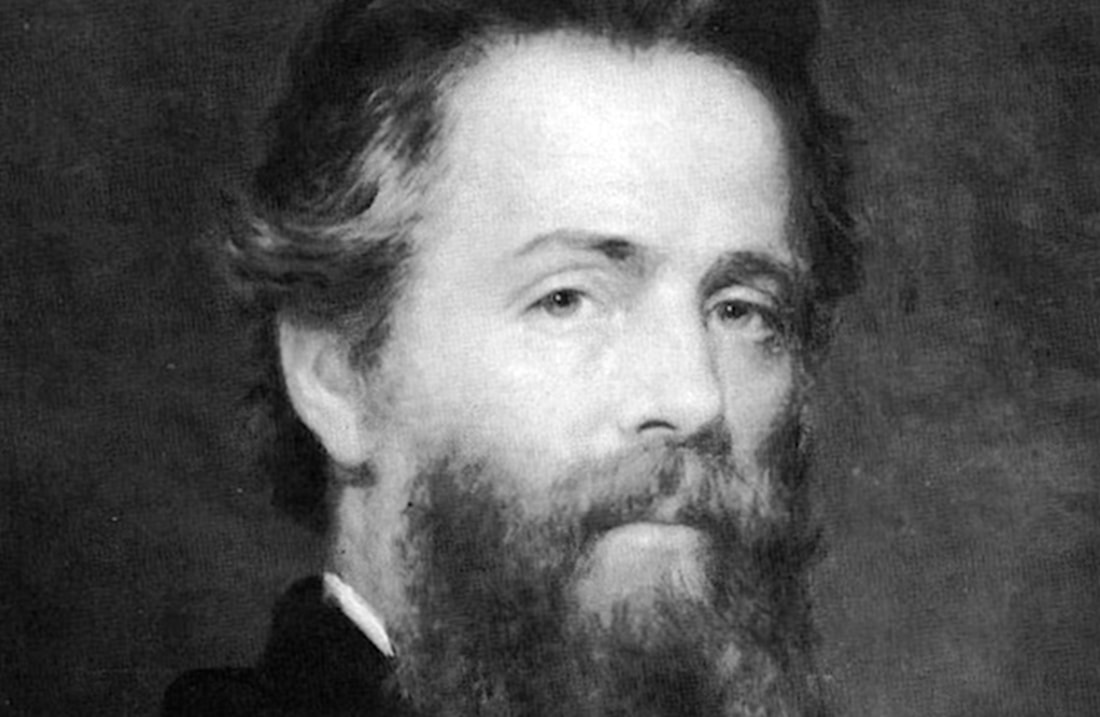
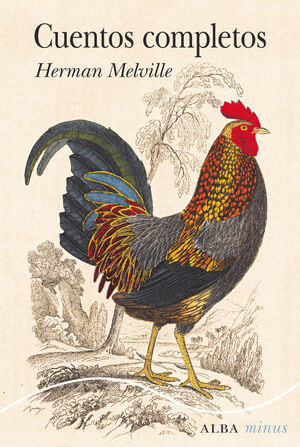
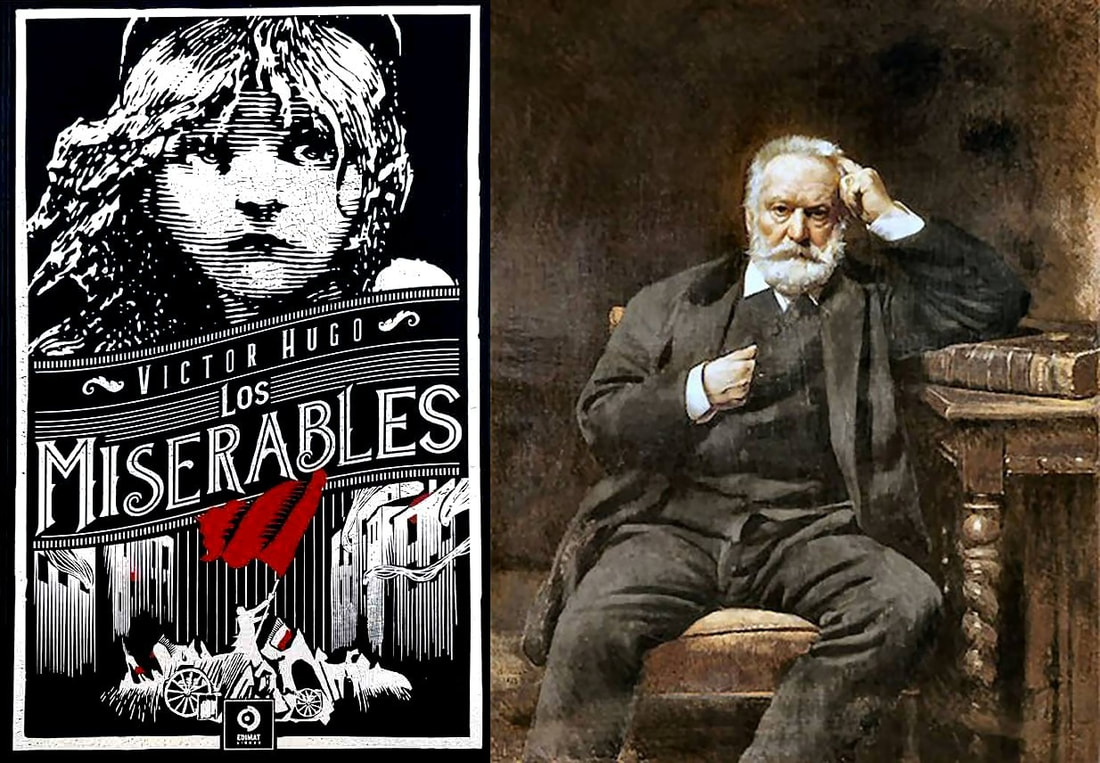
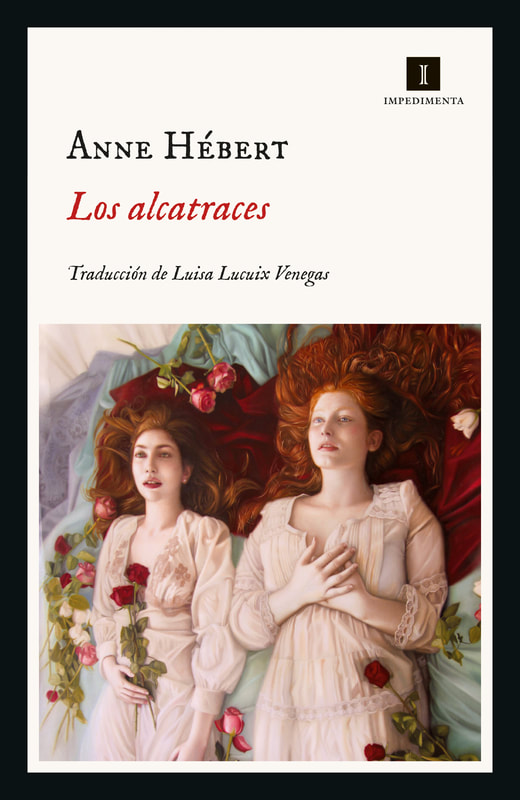
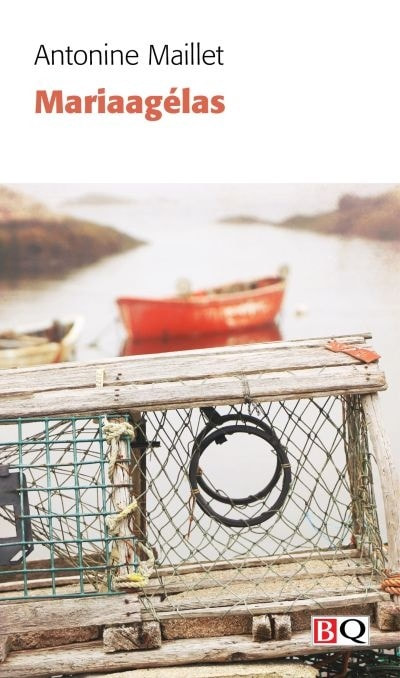

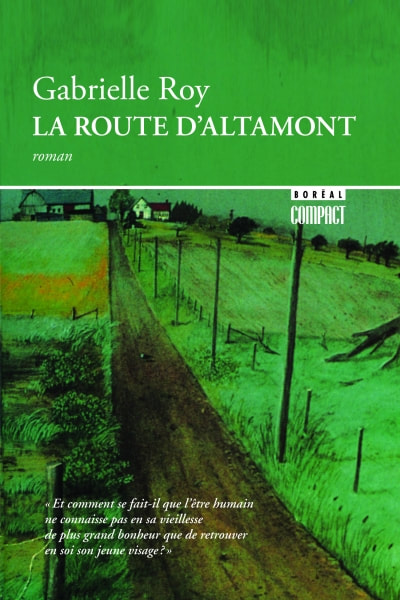
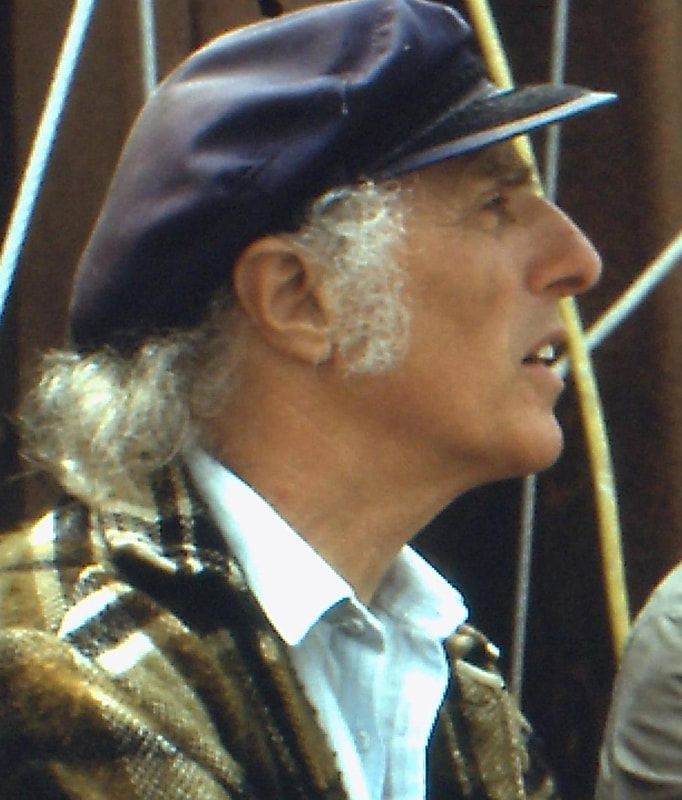
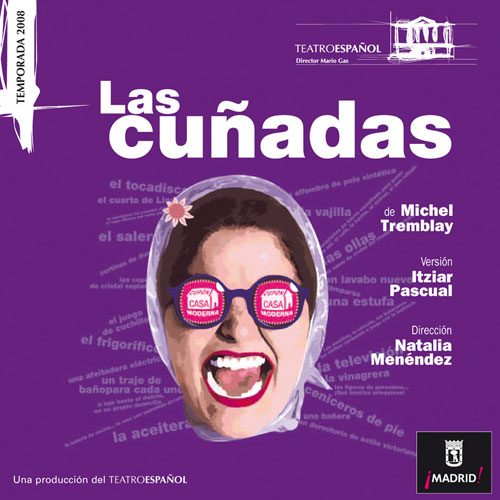
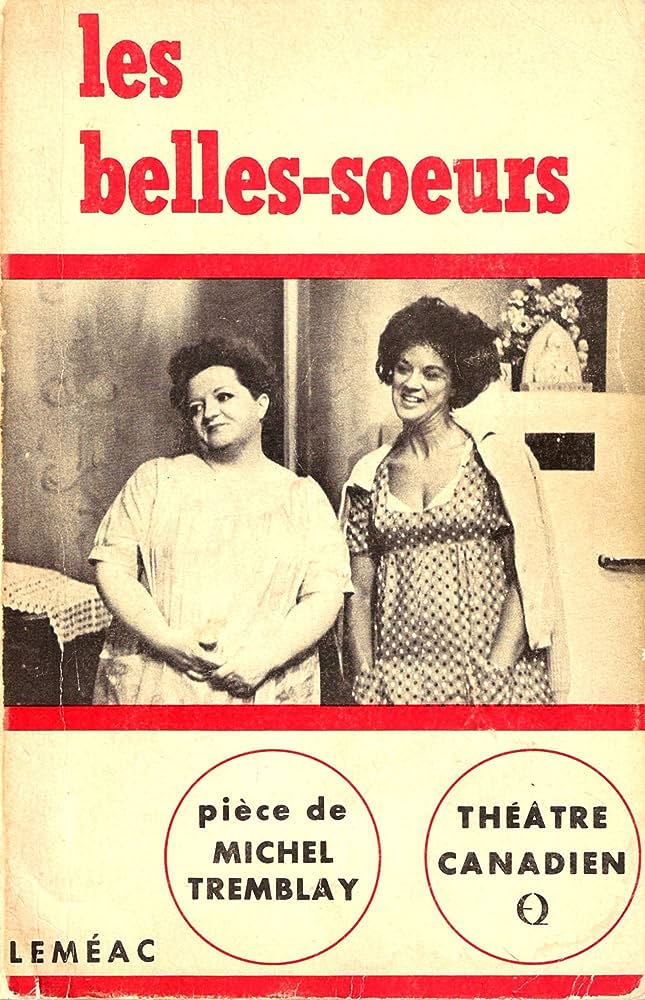
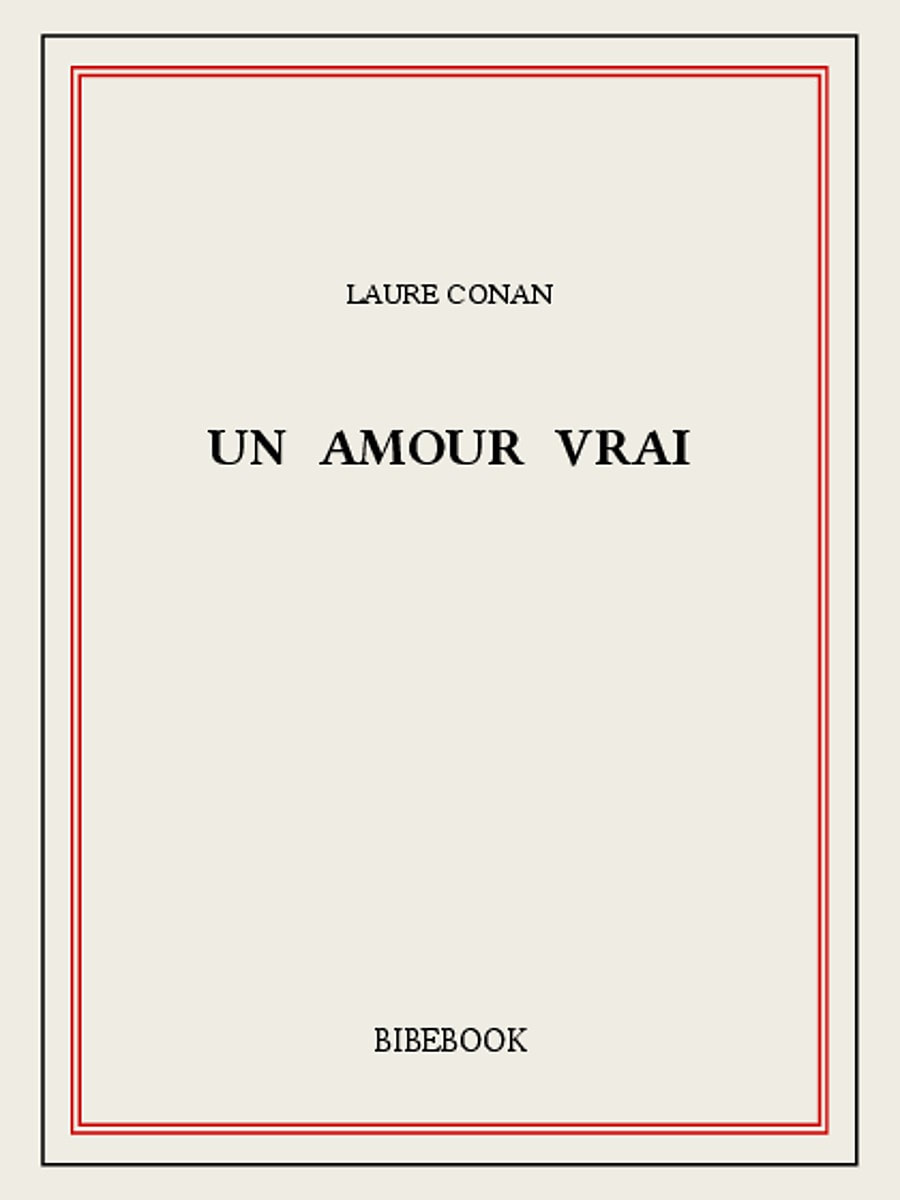

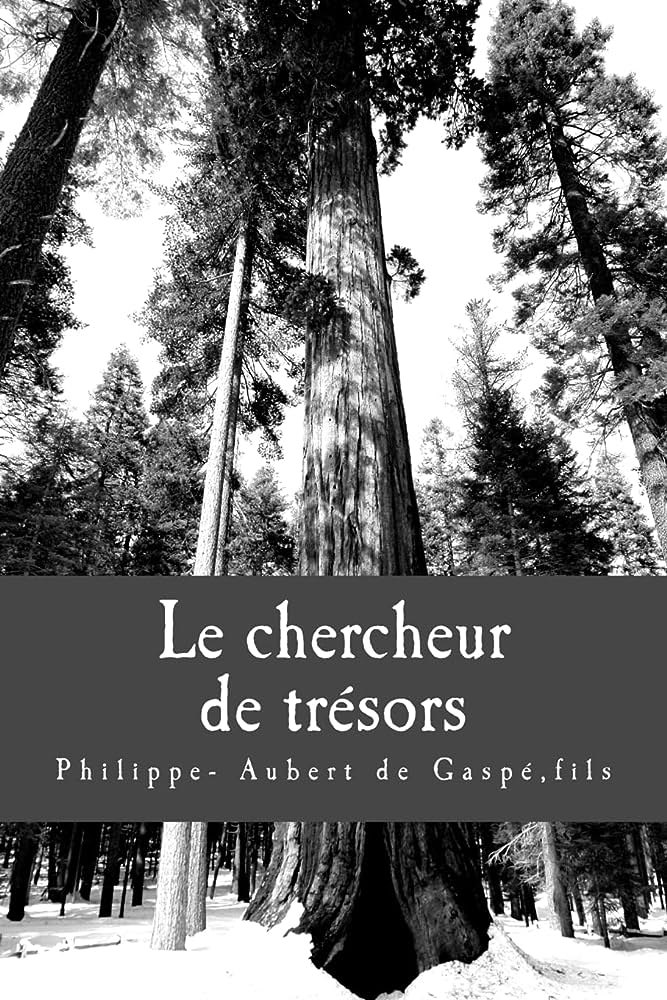

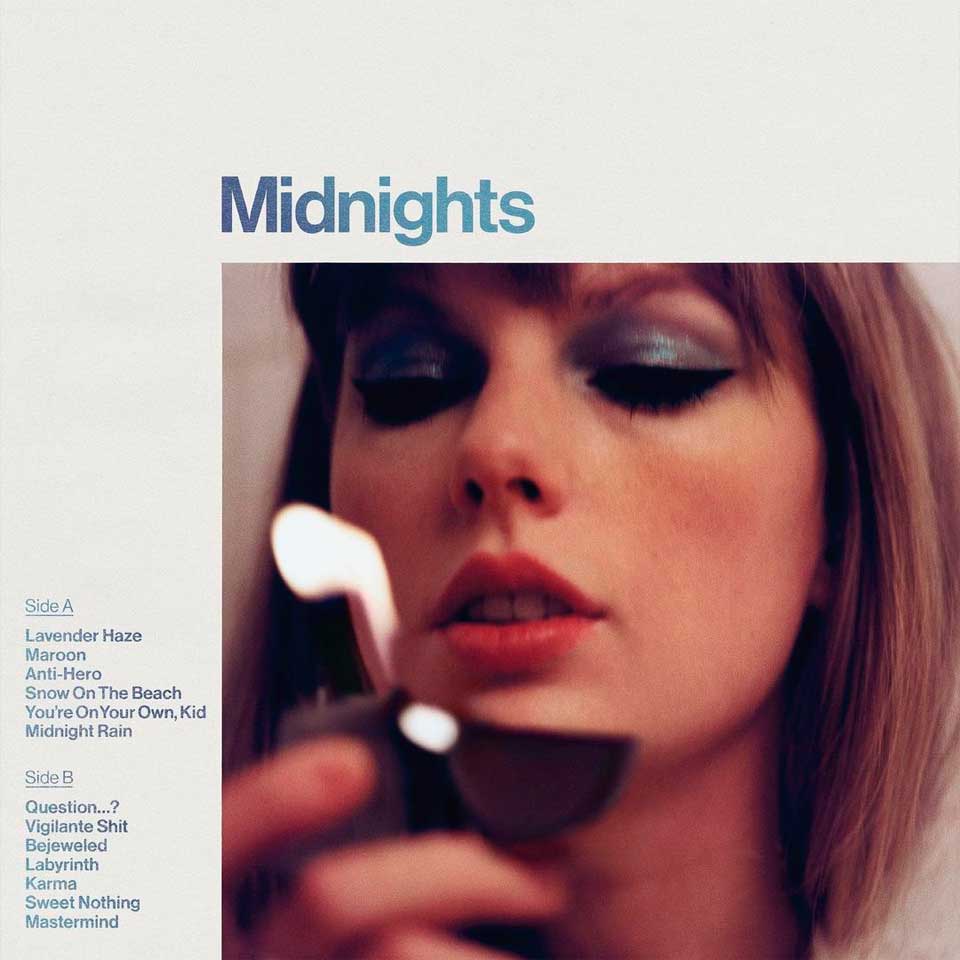



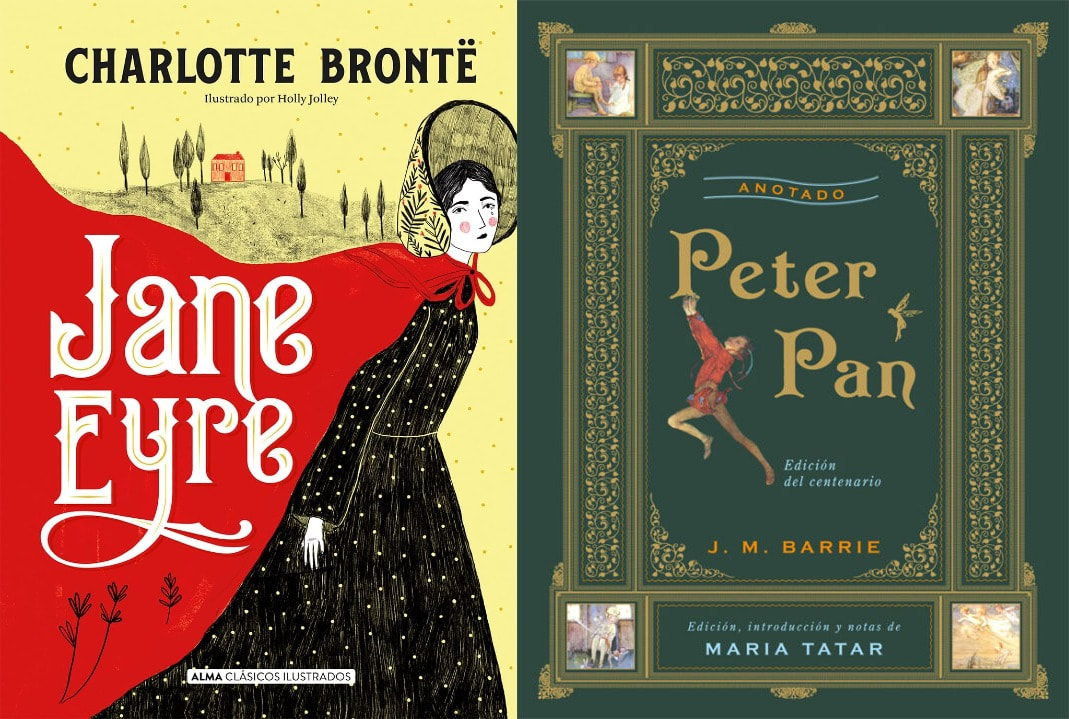
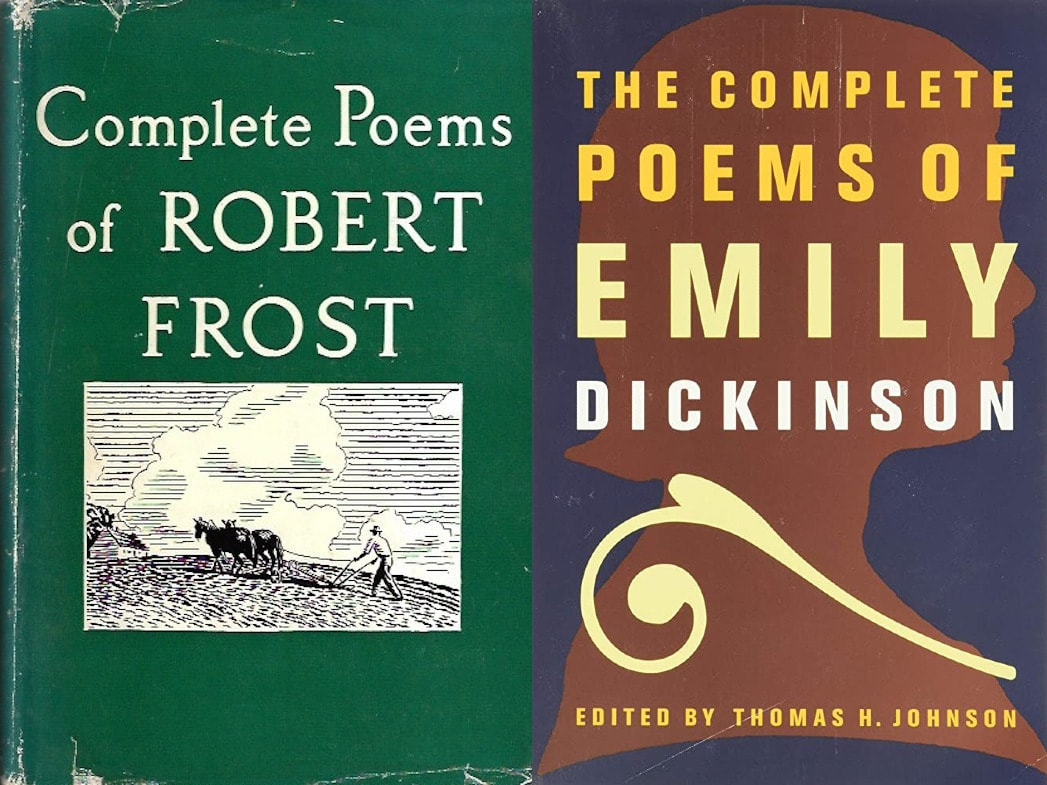
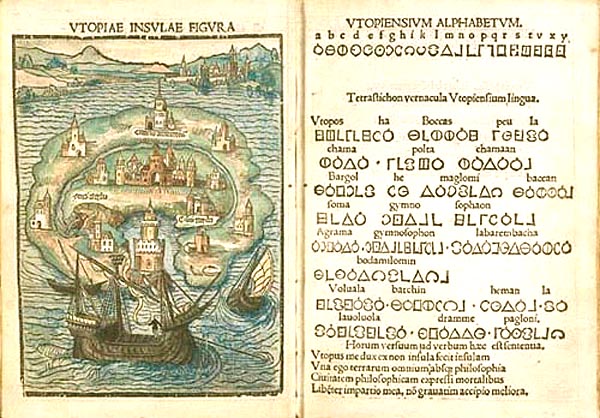
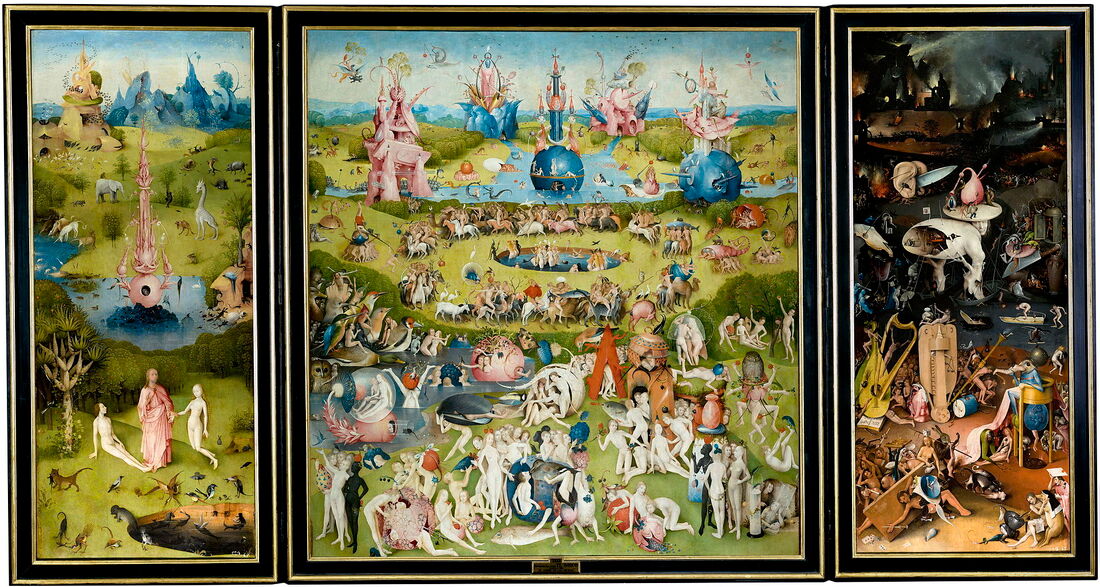
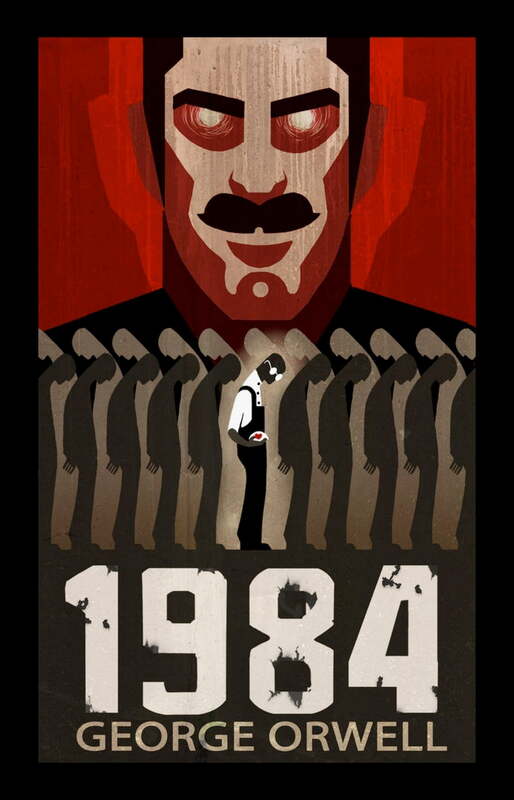
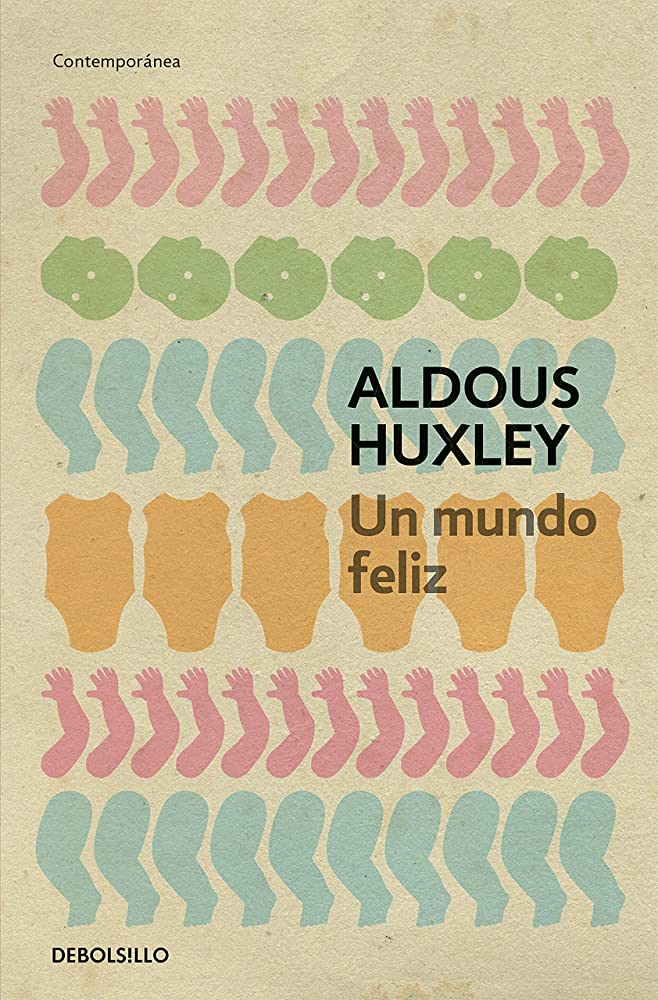
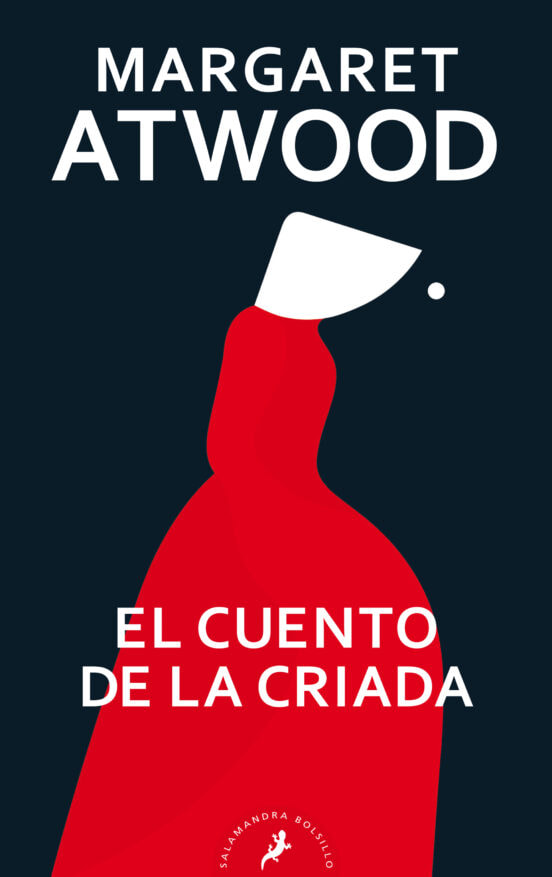
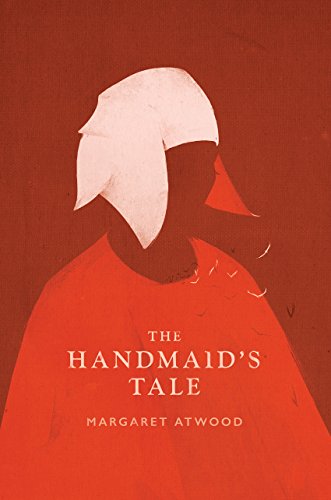
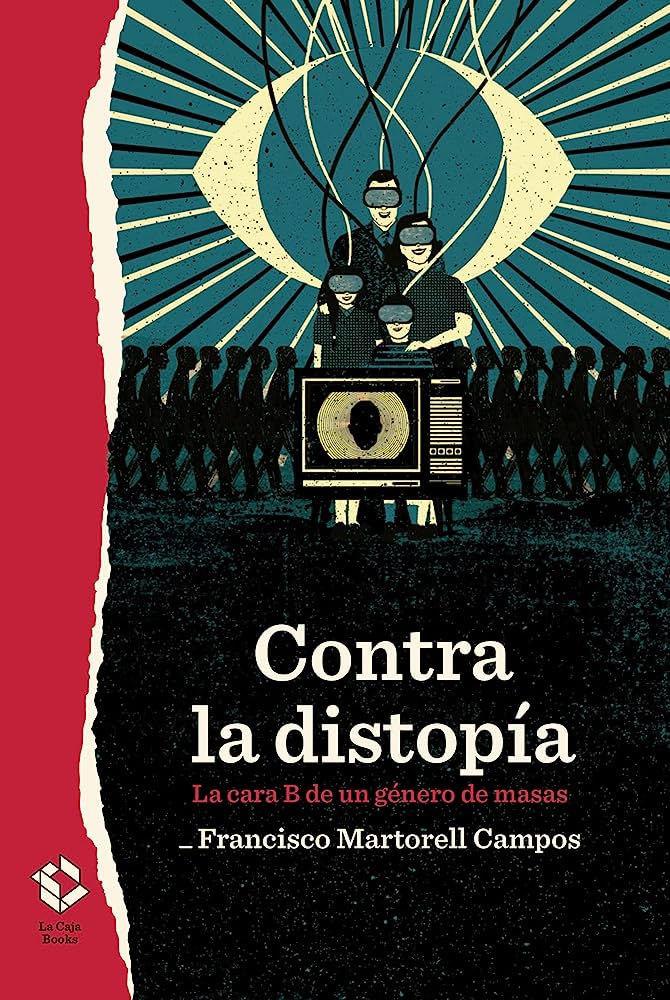
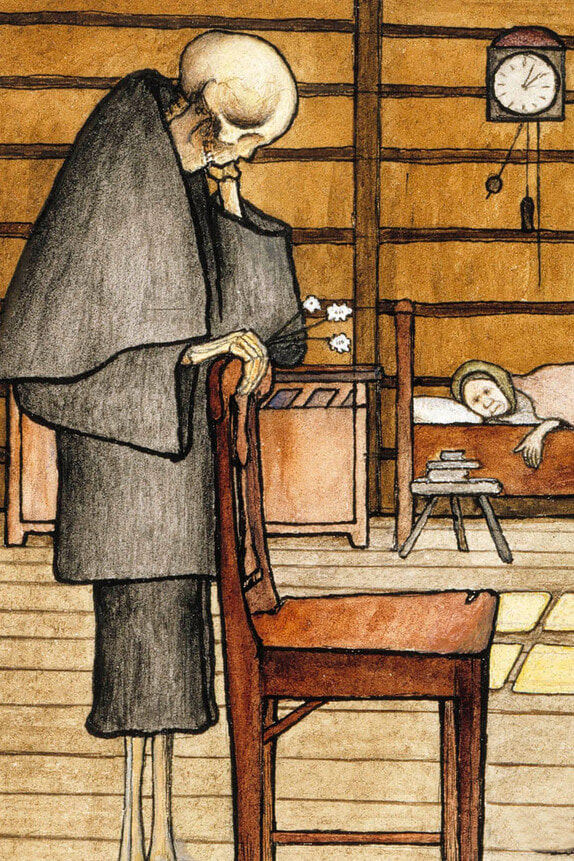
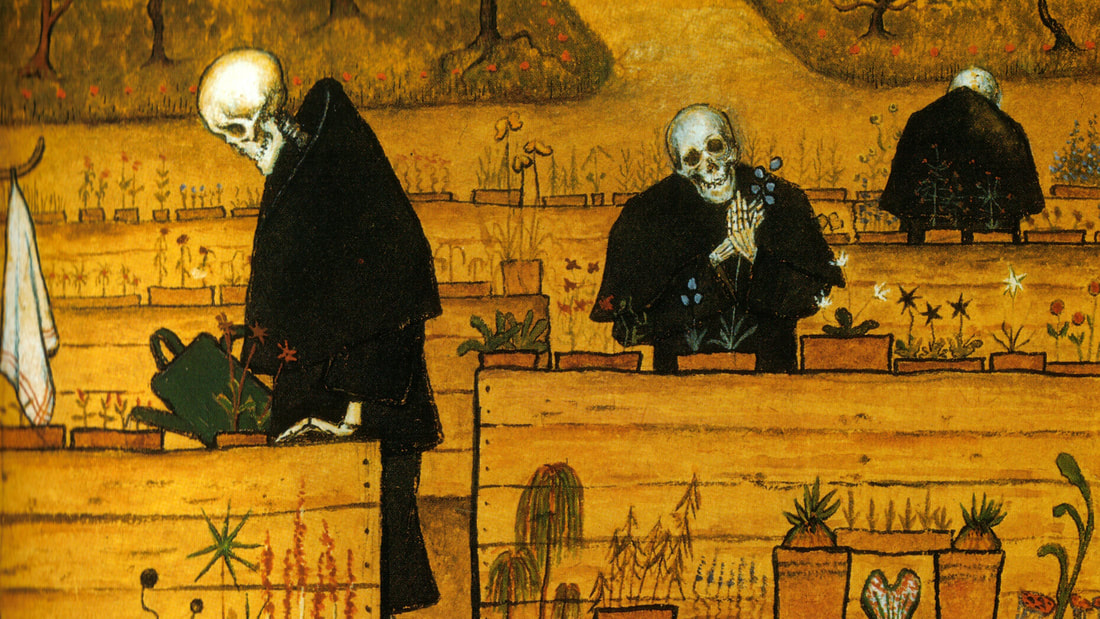
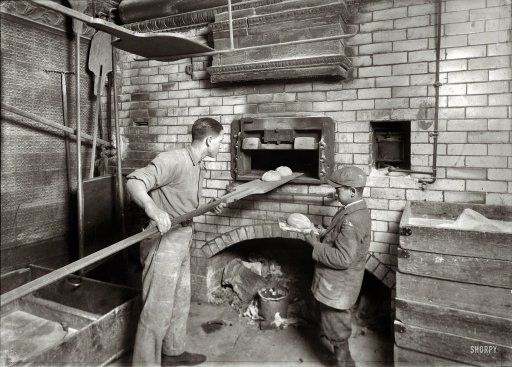
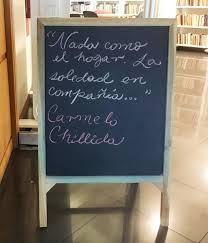


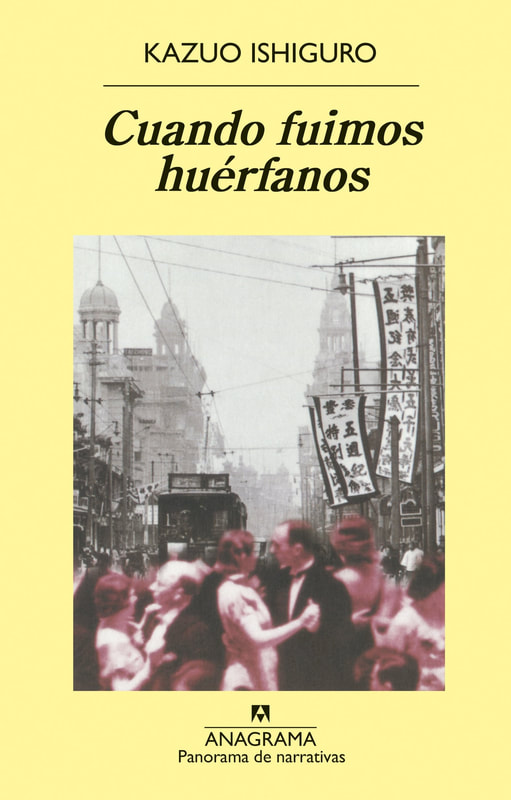
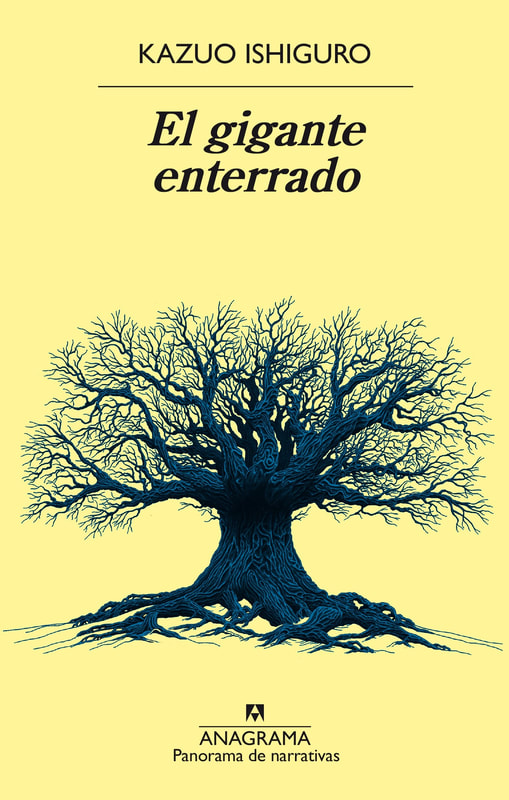
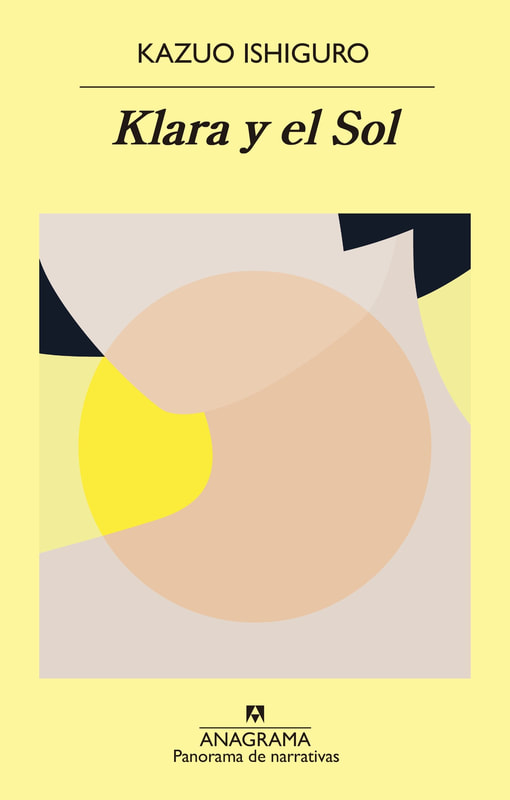

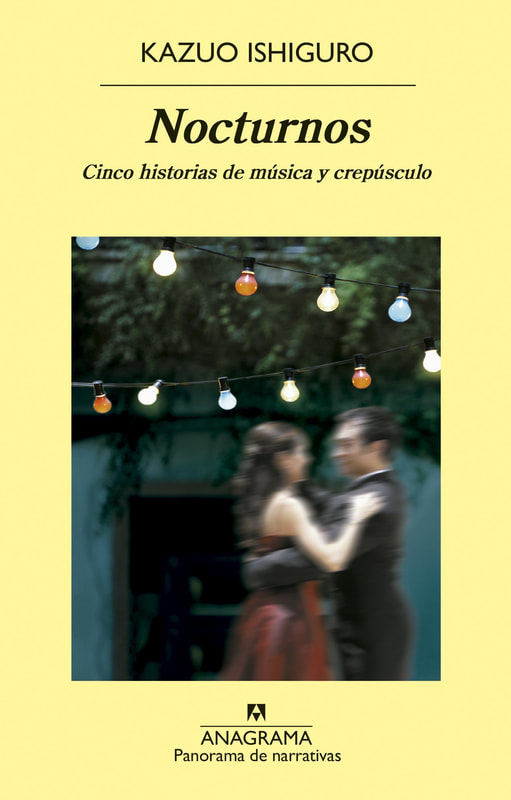

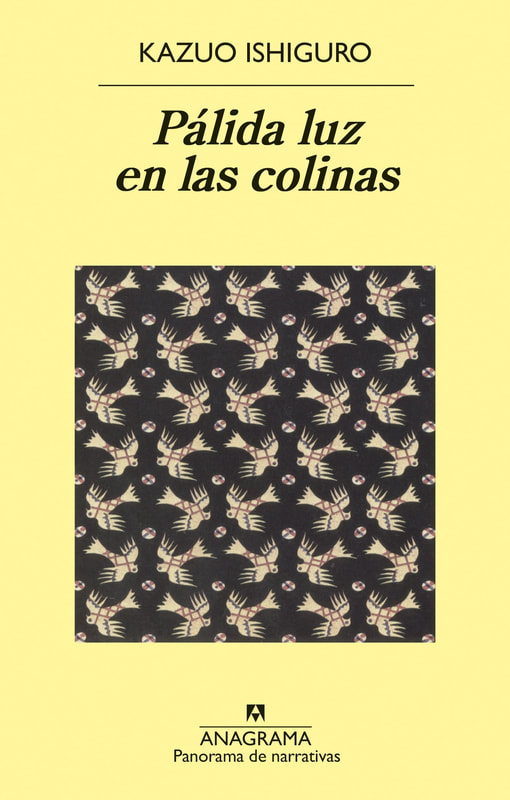
 Canal RSS
Canal RSS
