|
por JUANDE MERCADO Estos últimos meses soy presa fácil de una dulce y, a veces, hiriente enfermedad llamada “nostalgia por los años perdidos”. Estoy en una fase de mi vida en la que, sin ser viejo, acumulo ya suficientes horas de vuelo para poder mirar atrás sin ira, como cantaba Noel Gallagher, pero sí con algo de desazón porque, como de tanto en tanto le pasa a cualquier homínido pensante, pienso que pude haber sacado más rédito a aquellos de formación vital y de espíritu para ser mejor de lo que soy ahora (en todos los sentidos), con mis numerosos defectos y con alguna pequeña virtud que tímidamente asoma la cabeza desde el fondo. Mis últimas lecturas dan fe del proceso interior de melancólica remembranza del pasado por el que transito en estos momentos. Mi penúltimo libro ha sido el tercer volumen de K. O. Knausgard publicado en castellano con el significativo título de La isla de la infancia y mi último libro, el que me ha empujado, con cajas destempladas, a escribir estas líneas, ha sido La vanidad de los Duluoz de Jack Kerouac. Este libro, como bien dice Kerouac, es un libro que «trata de fútbol americano y guerra, pero cuando digo fútbol americano y guerra tengo que dar un paso más adelante y añadir: Muerte» (pág. 237). Tengo que confesar que los libros de Kerouac me producen una sensación parecida a la de esa canción de The Jesus and Mary Chain titulada ‘Everything’s allright when you’re down’. En otras palabras menos poéticas, cuando hay algo en mi vida que me parece manifiestamente mejorable, Kerouac me acompaña como un buen amigo y en sus libros encuentro sabios consejos para no morir de pena, hastiado por los deseos no cumplidos, como le pasó a él que murió a los cuarenta y siete años, totalmente alcoholizado y sintiéndose una nulidad en un mundo del que se había apartado voluntariamente un decenio atrás, unos años después de convertirse en una de las grandes sensaciones de las letras americanas tras la publicación de En el camino en 1957. Quién mejor que él mismo para expresarlo: «Un ESCRITOR (las mayúsculas son suyas) cuyo éxito, lejos de ser un triunfo como ocurría antiguamente, fue el preludio de su propia condenación» (pág. 11). No obstante, ¿qué es lo que convierte a La vanidad de los Duluoz en un libro de memorias de formación de un escritor que merece, a mi modesto entender, una relectura frecuente? Espero explicar el porqué en las próximas páginas. En primer lugar, quisiera aclarar que el libro es una larga carta explicativa de Kerouac a su tercera esposa, Stella Sampas, en la que le cuenta, como mejor sabe, es decir, mediante una estilo narrativo sencillo y ameno pero impregnado de un lirismo penetrante y de una nostalgia sabiamente esparcida (no estamos ante las típicas memorias de escritor “lameheridas”), quién fue durante el periodo que abarca desde 1935 hasta 1946 ese fantasma espectral que vegeta, a su lado, en su Lowell natal deseando una pronta muerte. Kerouac, según afirma un tío suyo sobre Leo, su padre, cuando este último fallece, es «demasiado ambicioso y orgulloso y loco. Supongo que tú eres igual» (pág. 329), y desciende de una estirpe de francocanadienses de ancestros marineros que se afincaron en Lowell, Massachusetts. Su padre, Leo, fue un impresor que deseaba que su único hijo varón vivo triunfara en la vida para demostrarle al mundo «la marca distintiva Kerouac»; mientras que su madre, Gabrielle, fue una mujer que trabajó en fábricas de zapatos y cuya principal obsesión fue mantenerlo entre algodones tras la triste muerte del hermano de Jack, Gerard, cuando el chico solo contaba nueve años de edad. Después de releer también ese fantástico libro titulado Kerouac y la generación beat de Jean-François Duval en el que este experto francés de la generation beat entrevista, entre muchos otros, a dos de las mujeres, Carolyn Cassady y Joyce Johnson, con las que Keroauc convivió, se llega a la conclusión inequívoca de que este solo quiso de verdad a su querida Mémère Gabrielle. Fue demasiado inconstante y bala perdida para querer a una mujer durante más de dos años seguidos y, leyendo extractos de su numerosa correspondencia con otros escritores beat, se deduce claramente que siempre privilegió su obra por encima de cualquier otra consideración material o sentimental. Como anteriormente he señalado, Keroauc se cría en una cerrada comunidad francocanadiense proletaria de Lowell hasta el punto de hablar solamente en joual, una especie de dialecto del francés originario de Quebec, hasta los cinco años. Kerouac nunca dejó de reivindicar sus orígenes de clase trabajadora y siempre huyó de cualquier cosa que pudiera parecerle un lujo superfluo, incluso después de triunfar a partir de 1957 con la publicación de varios títulos que durante años habían acumulado polvo en los cajones de diversas editoriales neoyorquinas. J. Johnson, una de sus novias, explica en Personajes secundarios que su primer encuentro con Keroauc fue una cita a ciegas organizada por Ginsberg en la que el escritor emblema de la generation beat, que por entonces tenía treinta y cuatro años, no tenía un céntimo y ella le tuvo que invitar a salchichas, patatas caseras y alubias con ketchup. Hasta la publicación de En el camino, su novela más célebre, todas las posesiones materiales de Kerouac cabían en una mochila y era costumbre en él utilizar máquinas de escribir ajenas para redactar sus propias obras. Pero esto es avanzarse a los acontecimientos. Gracias a su gran talento para el fútbol americano, Kerouac recibe a los diecisiete años una beca para estudiar en Columbia mientras por la tarde se entrena duramente practicando este deporte. Una vez más, quién mejor que el chico de Lowell para describir ese momento de su adolescencia: «…para poder llegar a ser una estrella de fútbol americano, primero en el instituto y después en la universidad, donde servía cafés y fregaba platos y me entrenaba hasta la noche y leí La Ilíada de Homero en tres días, todo al mismo tiempo» (pág. 11). Durante esa fugaz época, Kerouac se muestra como un ambicioso deportista dueño de una insobornable independencia de espíritu al rechazar de plano el espíritu gregario propio de los componentes de los deportes de equipo y vagar de forma solitaria por el campus de Columbia invirtiendo gran parte de su tiempo en la autoformación literaria que le brinda la espectacular biblioteca de Columbia o, en su defecto, malgastar su tiempo en dobles sesiones matinales de cine de arte y ensayo donde se empapa de cine americano y francés. Aunque es justo reconocer que no fue un hombre con un apego especial por el trabajo físico, el bello francocanadiense sí fue bastante disciplinado, trabajador y organizado en lo que se refiere a su obra escrita: no es casualidad que en la década de los cincuenta escribiera un montón de obras que vieron la luz a finales de esa década y principios de la siguiente. Su prosa, es verdad, tenía bastante de espontánea (acuñó el lema “First thought, best thought”) lo cual no quiere decir que sus obras adolezcan de reescritura. La hubo en muchas de sus obras. A pesar de su aparente brillante futuro como estrella de fútbol americano, su carrera se trunca por un doble motivo: por un lado, su entrenador le condena al banquillo pese a ser el delantero más rápido del equipo (o eso dice Kerouac que a lo largo del libro alardea de su sempiterna vanidad) y, por otro lado, sufre una grave lesión de rotura de tibia que le impide jugar durante muchos meses. Como no hay mal que bien no venga, el bardo de la generation beat no dejará de formarse como futuro escritor y lee sin parar todo lo que le cae en las manos, desde Dostoievski hasta H. G. Wells, sin olvidar una influencia fundamental: la literatura que ensalza la belleza paisajística americana de Thomas Wolfe y que, junto a la irrupción de Neal Cassady en su vida, fue un motor fundamental para lanzarle a la carretera y recorrerse de costa a costa todos los Estados Unidos de América. No hay que olvidar que él y Cassady, aunque no fueron los pioneros en descubrir un vasto país como Estado Unidos (sucesivas olas de colonos descendientes de europeos habían avanzado hacia al oeste en busca de tierras de labranza durante los dos siglos anteriores), sí, en cambio, fueron precursores en el arte de viajar para profundizar en el autoconocimiento espiritual que les llevase a la “nueva visión”, mística expresión que Kerouac/Ginsberg solían utilizar con bastante frecuencia para referirse a la búsqueda interior mediante la aprehensión del arte. Aunque Leo Kerouac manifiesta su absoluta contrariedad ante la decisión de que su Jack deje el fútbol americano, su hijo rompe con Columbia y, en consecuencia, pierde la beca que le permitía estudiar en dicha universidad, y se lanza, a tumba abierta, a saciar sus apetitos de libertad y aventuras. Para ello, se alista en la Marina, en plena II Guerra Mundial (1942), trabajando como marmitón en el Dorchester, un barco que tiene encomendado construir una pista de aterrizaje en Groenlandia. En este y en otros viajes transoceánicos posteriores como el que efectuó en un barco que almacenaba explosivos en sus bodegas con destino Liverpool, Kerouac homenajea a sus antepasados marinos y escribe su primera obra de cierta enjundia con el (permítanme) bobalicón título de The sea is my brother. Pero el chico, espíritu independiente donde los haya, se cansa de la disciplina que supone la obediencia debida a los mandos militares y, primero, en un encontronazo con el dentista y, después, en una notable insubordinación mientras hace instrucción, es castigado y enviado a un hospital psiquiátrico militar. Al final, tras convivir con algunos locos de atar, consigue licenciarse de la Marina y emprende el camino de vuelta a casa. En Nueva York le espera una doble morada: en una, su padre y su madre, en Ozone Park (Queens) y, en la otra, la que sería después su primera mujer, Edie, le acoge en su apartamento, cerca del campus de Columbia y centro de reunión donde no mucho tiempo después Ginsberg, Burroughs y Keroauc mantendrán veladas intelectuales de alto voltaje en la que unos analizarán los escritos del resto y viceversa, además de convertirse en destacado lugar de encuentro para la celebración de orgías y consumo desaforado de marihuana y bencedrina. El pasote de esos años (1943 y 1944) le pasa factura a Kerouac que adelgaza de forma notable debido a sus excesos con la bencedrina y tiene que ser internado en un hospital de Queens con el consiguiente enfado de Mémère Gabrielle, antisemita convencida, que le echa la culpa de todo lo sucedido al bueno de Ginsberg. Pero, ¿cómo consiguen conocerse esos tres escritores (Kerouac, Ginsberg y Burroughs) que iniciaron nuevas temáticas e innovaron notablemente en el lenguaje narrativo de las letras americanas durante la segunda mitad de siglo XX? La alcahueta que facilita el encuentro de todos ellos es Edie, novia de Kerouac por esa época, quien conoce en Columbia a Lucien Carr, un rubio descarado poseedor de un gran atractivo físico, cuyo linaje aristocrático procede de Nueva Orleans. Carr, que ya conoce a Burroughs, entabla amistad con un joven judío que estudia derecho laboral en Columbia llamado Allen Ginsberg. Carr y Kerouac, a pesar de sus diferencias de clase social, congenian bien por las irrefrenables ganas de beberse hasta el último minuto de sus existencias y se convierten en inseparables amigos de juerga y en compadres intelectuales. A través de Carr, Kerouac conoce también a Burroughs y a Ginsberg. En primera instancia, Kerouac logra una relación intelectual más intensa con Burroughs que, a pesar de ser nueve años mayor que él y aun siendo una persona de talante frío y distante, envidia secretamente esa bohemia locuela de Keroauc que le impele a lanzarse a la mar a bordo de cualquier barco que le aceptase como marinero. Kerouac lo rememora así en La vanidad de los Duluoz: «—Eso sería propio de esquiroles. A Will (Burroughs) se le quedó grabada aquella frase y, al parecer, consideró que era una afirmación de orgullo procedente de mis experiencias tabernarias» (pág. 250-251). No tiene tampoco desperdicio el primer encuentro Kerouac/Ginsberg en casa de Edie. Un almibarado gafotas judío de diecisiete años se cohíbe ante una muestra racial de machismo francocanadiense cuando el primero irrumpe en el piso de Edie. Kerouac otra vez en La vanidad de los Duluoz: «—¿Cómo está la cena, joder? —le grité a Johnnie (Edie) porque eso era precisamente lo único que tenía en la cabeza en el momento en que entró Irwin Garden (Ginsberg). De resultas de eso, Irwin tardó años en superar cierto miedo al malhumorado artista del fútbol americano que gritaba pidiendo la cena sentado en la silla de amo de casa» (pág. 260). Sin embargo, Ginsberg, que fue un astuto hombre de letras y un respetable gurú intelectual capaz de seducir con su indudable magnetismo personal a millares de jóvenes que durante los sesenta y los setenta abrazaron la fe del hippismo y del budismo, también fue el mejor agente literario que Kerouac tuvo en la década de los cincuenta cuando comenzaron a acumulársele muchos manuscritos sin publicar (pienso sobre todo En el camino, Visiones de Cody y Doctor Sax) porque fue Ginsberg el encargado de presentarse en las sedes de las editoriales neoyorquinas a vender las bondades de las novelas del francocanadiense y porque Ginsberg, en todo momento, le alentó a seguir con la búsqueda impenitente de la “nueva visión”, entelequia que ambos profesaron con tozuda vehemencia. Resulta paradójico que Ginsberg, cuatro años más joven que Kerouac y con una poesía fuertemente influida por la prosa lírica de este, consiguiese el éxito un año antes que él con la publicación de Aullido (1956), uno de los poemarios de referencia de la contracultura americana. Y, ¿qué consecuencias tiene la publicación de En el camino en la vida de Kerouac? Durante la segunda mitad de los cincuenta se va tejiendo una red de hastío vital en gran parte de la juventud urbana de las grandes ciudades americanas que, con el paso de los años, muta en un fenómeno de masas que solo puede ser contenido, a través del empleo de malas artes (principalmente, invadiendo las calles de heroína a precios asequibles), durante la administración Nixon, a principios de los setenta. En el cine, películas como Salvaje (1953) o Rebelde sin causa (1955) comienzan a proyectar una imagen diferente de la imagen estereotipada del americano universitario feliz e ingenuo cuyo máximo anhelo es entrar en una cofradía universitaria. En literatura John Clellon Holmes causa cierta conmoción en el ambiente underground americano con la publicación de Go (1952) y se anticipa al éxito de Kerouac que durante esa época escribe borradores de En el camino (el mito de que escribió dicha obra en pocas semanas es falso. Lean, por favor, la entrevista a Carolyn Cassady en Kerouac y la generación beat. En 1956 City Lights, una editorial y librería creada por otro poeta del entorno beat llamado Lawrence Ferlinghetti, publica Aullido de Ginsberg, que es calificado de obsceno y llevado a los tribunales en los últimos estertores de la caza de brujas maccartiana. Estas dos obras son los precedentes inmediatos de En el camino, publicada por Viking Press en 1957, que consagra de la noche a la mañana a un autor que solo había conseguido publicar un libro titulado La ciudad y el campo en el ya lejano 1950. Gracias a la reseña de un crítico del New York Times, aparecida el 5 de septiembre de 1957, Kerouac pasa de ser un perfecto desconocido a ser el escritor joven más prometedor de su generación llegando a ser comparado con el siempre omnipresente Hemingway. Cierto es que no todo el gremio de escritores acoge de buen grado la publicación de una novela tan singular como En el camino y, así, una lengua viperina como la de Capote califica la obra como «mecanografía y no como escritura». No obstante, un extracto de la crítica de Gilbert Millstein no deja ningún género de dudas sobre la trascendencia profética que dicho reseñista encuentra en la obra y que el paso de los años ha conseguido atestiguar. Dice así: En el camino es la segunda novela de Jack Kerouac, y su publicación es un acontecimiento histórico en la medida en que el descubrimiento de una auténtica obra de arte reviste una trascendencia vital en una época en que la atención se ha fragmentado y la sensibilidad ha quedado embotada por los superlativos de la moda. J. Johnson, que en 1957 es la novia de Kerouac, narra en Personajes secundarios la hecatombe personal que supone el éxito inmediato para Kerouac y que él no sabe gestionar de la misma manera que Kurt Cobain, veinticinco años después, tampoco sabrá hacerlo. En la entrevista que Duval le hizo para Kerouac y la generación beat en 1996, ella acertadamente esgrime que si en ese momento hubiese tenido un lugarteniente fiel como Ginsberg, muy hábil en las tareas de intermediación con la prensa y que, en aquella época, se encontraba en la lejana Tánger, tal vez hubiese podido sobrellevar mejor los sinsabores de convertirse en una celebridad. En los meses posteriores a su éxito, Kerouac que tan solo persigue el reconocimiento literario y rechaza de plano ser el líder generacional de lo que, de forma poco atinada, se da en llamar “beatniks”, comienza a beber como una cuba y cada aparición en televisión y cada entrevista en prensa escrita se convierten en un suplicio insuperable para un escritor cuyo discurso mediático queda limitado a un reguero de palabras patéticas e inconexas, impropias de un autor dotado de una hermosa prosa rezumante de energía vital y positivismo. Su paulatino pero irreversible descenso a los infiernos parece ya un hecho incontestable. En 1948-1950 Kerouac era una alegre peonza que recorría los Estados Unidos con ese loco del volante y géiser de energía que era Neal Cassady, mientras que el Kerouac de principios de los sesenta es un amargado que se refugia con Mémère Gabrielle ya sea en San Francisco, Lowell o Florida bebiendo cantidades ingentes de vino californiano, incapaz de concebir una alternativa mejor a su autodestrucción. Aun viendo, de cuerpo presente, que comienzan a publicarle todos los manuscritos que ha ido acumulando desde 1948 hasta 1957 y que puede vivir de los royalties y anticipos que comienzan por fin a materializarse, el escritor francocanadiense es un ser desgraciado que rompe con su pasado, sus amistades y su círculo literario para languidecer tristemente hasta el día de su muerte, acaecida en 1969. En sus últimos años de vida, critica de forma despiadada a la contracultura americana que germina durante la década de los sesenta y que le concede una segunda vida a personajes como Neal Cassady que, tras el divorcio de su mujer y el cumplimiento de una condena carcelaria, se convierte en el conductor oficial del autobús escolar de los Merry Pranksters de Kesey. Kesey y los suyos, en su famoso viaje de costa oeste a costa este de 1964 para promocionar la segunda novela de Kesey, le rindieron tributo a Kerouac en lo que fue un desafortunado encuentro: esos locos drogados de los Pranksters le anudan una bandera americana en el cuello a un alelado Kerouac sin ser del todo conscientes que más que un homenaje es una broma carente de toda gracia (hay fotos sobre la broma). Kerouac cierra La vanidad de los Duluoz con unas palabras proféticas dirigidas a Stella Sampas, su última mujer, que presumen su triste fin: Ninguna generación es nueva. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad. Olvídalo, mujercita mía. Vete a la cama. Mañana será otro día. Hic calix! Eso, en latín, significa: “Aquí está el cáliz”, y asegúrate de que en él hay vino (pág. 330). BIBLIOGRAFÍA
--La vanidad de los Duluoz de Jack Kerouac (traducción de Mariano Antolín Rato), segunda edición de “Compactos Anagrama” (2009). Uno de los últimos libros de Kerouac, dedicado a su tercera mujer, Stella Sampas, publicado en 1967, dos años antes de morir. --Personajes secundarios de Joyce Johnson (traducción de Marta Alcaraz), Libros del Asteroide (2008). Joyce Johnson era la novia de Kerouac cuando este se convirtió en una celebridad literaria tras la publicación de En el camino. --Kerouac y la generación beat de Jean-François Duval (traducción de Francesc Rovira), “Crónicas Anagrama” (2013). Libro que es un compendio de entrevistas, realizadas por este periodista especializado en la generación beat, entre otros, a Carolyn Cassady (exmujer de Neal Cassady y amante de Kerouac), a Joyce Johnson (novia de Kerouac), a Ken Kesey (escritor y promotor de la contracultura americana) y a Allen Ginsberg (poeta fundamental para entender a la generación beat y amigo de Kerouac desde los inicios de su carrera).
2 Comentarios
|
ARTÍCULOS
El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO
LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|
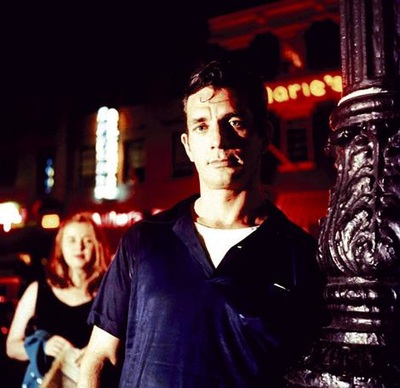


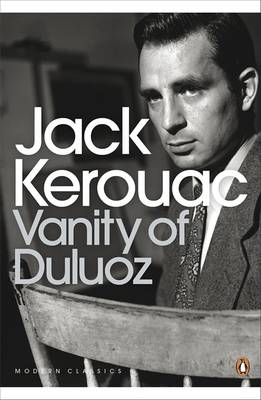
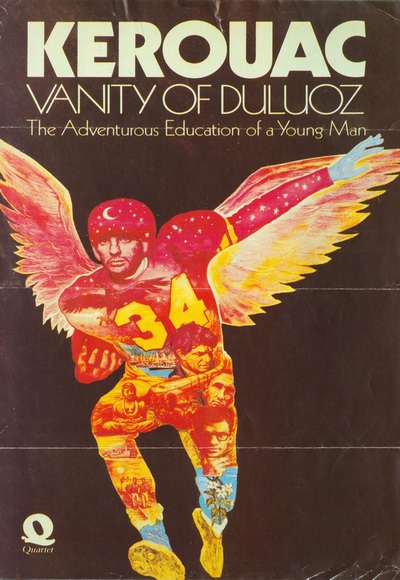
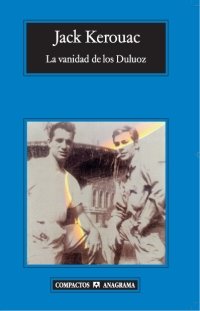
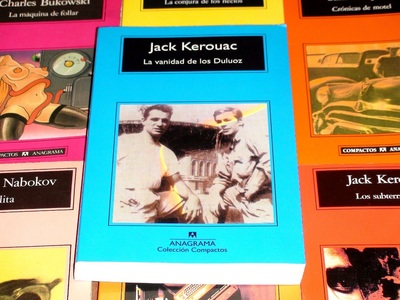
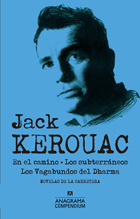
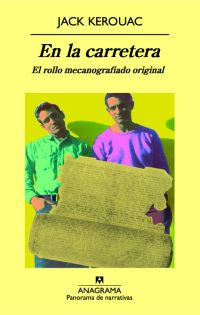
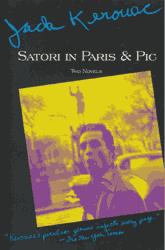
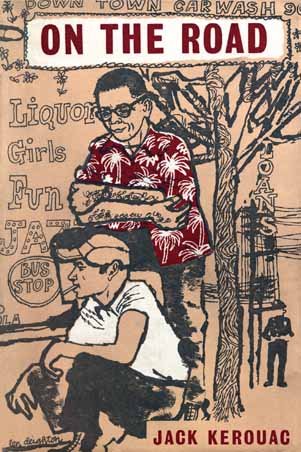
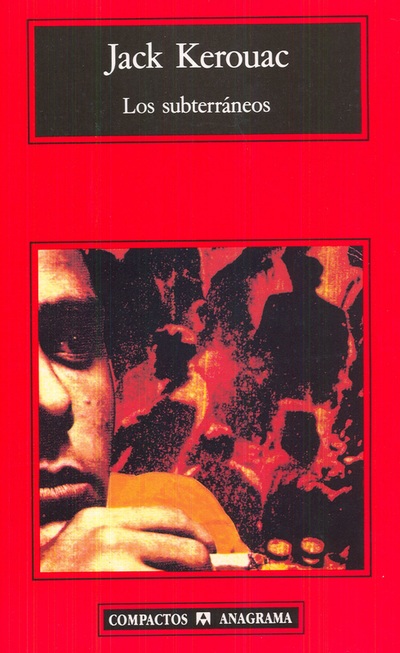
 Canal RSS
Canal RSS
