|
por PEDRO PUJANTE 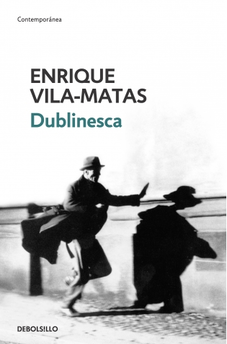 Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) es autor de una variada y nutrida suerte de títulos, entre los que encontramos novela, ensayo, artículo literario y cuento. Su deambular funambulista y promiscuo por los géneros ha producido libros tan originales como inclasificables: Historia abreviada de la literatura portátil (1985) o Bartleby y compañía (2001), por citar algunos ejemplos. En sus propuestas más metaliterarias abundan constantes alusiones y referencias a autores y libros, siendo en muchas de ellas escritores los principales protagonistas, doppelgängers más o menos reconocibles del propio Vila-Matas, pliegues de su personalidad literaria. Su obra y su biografía se funden, constituyendo un universo literario original, repleto de guiños a su propia realidad y vida como escritor, inscribiéndose en la tradición de la autoficción. Sin embargo, quizá por distanciarse, en Dublinesca (2011) es un editor el protagonista, y a diferencia de la mayoría de sus autoficciones novelescas, está escrita en tercera persona. Si tenemos en cuenta que el capítulo sexto de Ulises está regido por el Hades y por la muerte comprenderemos que, en cierta manera, Dublinesca reproduce este motivo de un modo igualmente desenfadado y desmitificador que el autor de Dublineses. Para Riba, protagonista de la novela, la muerte no es otra que la de la literatura. El fin del mundo es para Samuel Riba (y por supuesto para su alter ego Vila-Matas. Este afirmó en una entrevista: «Para construir ese personaje partí de mí y luego le fui dando forma con cosas de editores que he conocido», el fin mismo de la literatura. Y para celebrar el fallecimiento del mundo literario no se le ocurre otra cosa que acudir a Dublín. Leemos en la página 24: «Podría ir a celebrar los funerales de la galaxia Gutenberg a la catedral de Dublín, que es San Patrick, si no recuerdo mal». De este modo, el entierro simbólico de la literatura al que acude Riba en Dublinesca es un claro guiño al entierro de Digman en Ulises, proyectando un paralelismo entre ambas obras que servirá de hilo conductor para la novela de Vila-Matas. ¿Qué es Dublinesca? Si nos limitamos a recoger el argumento, podríamos decir que el libro trata de un cansado editor, Samuel Riba, que al final de su vida laboral y emocional —acaba de deshacerse de su editorial—, triste, acabado, solo y vacío decide celebrar el entierro de la literatura en la capital de Irlanda. El título Dublinesca proviene de un poema de Philip Larkin, que según Vila-Matas trata «sobre el entierro de una vieja prostituta al que sólo acuden compañeras de profesión». Y después añade Vila-Matas: «Esa vieja puta, pensé, podría ser la literatura». Al igual que en Ulises, en Dublinesca se respiran ironía y autoparodia. Si Joyce pone en tela de juicio al ser humano, enclavando el universo y el periplo de la mayor hazaña jamás contada de la literatura (La Odisea) en una ciudad irlandesa, en un día trivial de junio, Vila-Matas parte de esta premisa desacralizadora para enterrar nada más ni nada menos que a la Literatura por un editor barcelonés fracasado en una ciudad extranjera para él. De hecho, a pesar del tono melancólico y otoñal de algunos de los pasajes de Dublinesca, como ocurre en el joyceano capítulo VI, el resultado es sumamente divertido, delirante y muy autocrítico. De hecho, en Dublinesca nos dice el narrador sobre Ulises que este capítulo sexto es «triste, una meditación sobre la muerte, el más triste que ha leído en su vida». Sin embargo, al igual que toda la obra de Vila-Matas, está teñido de sarcasmo e ironía. Las aproximaciones al tema de la muerte son escamoteadas con pensamientos banales, un asunto demasiado serio, que dijera Wilde, para tomárselo en serio. 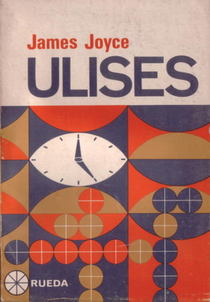 El humor es uno de los ingredientes, al igual que en la obra de James Joyce, de Dublinesca. Para comenzar, el solo hecho de plantear la hiperbólica tarea de enterrar a la Literatura resulta hilarante, absurdo, cómico, descabellado. Samuel Riba es un antihéroe especular de Leopold Bloom. De hecho, a lo largo de su periplo dublinés, Riba comenzará a mutar y a sentirse identificado con él: No está muy seguro, pero diría que Bloom, en el fondo, tiene muchas cosas de él. Personifica al clásico forastero. Tiene ciertas raíces judías, como él. Es un extraño y un extranjero al mismo tiempo. Bloom es demasiado autocrítico consigo mismo y no lo suficientemente imaginativo para triunfar, pero suficientemente abstemio y trabajador para fracasar del todo. Bloom es excesivamente extranjero y cosmopolita para ser aceptado por los provincianos irlandeses, y demasiado irlandés para no preocuparse por su país. (Dublinesca, página 60) Como vemos, Samuel Riba desde el comienzo empieza a establecer paralelismos con el protagonista joyceano. Se percata de la mediocridad que caracteriza a ambos, y de este modo inicia lo que será para él su particular y privada odisea por Dublín. Pero más que una odisea, será una uliseada vertebrada por el sexto capítulo: «…y se concentra en el capítulo sexto que quiere revivir en Dublín y que inicia después de las once de la mañana…» (Dublinesca, página 130). Comienza así su ruta joyceana tras los pasos de Bloom en el citado capítulo de camino al Prospect Cemetery. Es evidente que Dublinesca es algo más que una novela de corte tradicional. Hay, como en la obra de Joyce y de otros novelistas modernistas, un intento de escapar de los clichés clásicos, de adoptar una mirada original y de valerse de un lenguaje innovador, un intento de aprehender una realidad más compleja y dilatada que la que la novela decimonónica trataba de mostrar. Si hemos comentado que adopta Ulises, en concreto su sexto capítulo, como hipotexto, también es cierto que las referencias literarias, culturales, cinematográficas o musicales son muy variadas y nutren la trama. Sin contar, los juegos apócrifos (su biblioteca imaginaria es infinita) a los que Vila-Matas es muy dado y que dificultan la tarea de quien quiera rastrear sus influencias. Samuel Riba, en sus divagaciones literarias, en su devenir triste y melancólico, se rodea de sus propias fantasmagorías y fantasmas. Y recuerda aquella descripción del espectro que se halla en Ulises y que Vila-Matas incluye literalmente en su novela: «—¿Qué es un fantasma? —preguntó Stephen—. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres». En definitiva, otra versión de la desaparición, otra metáfora de la defunción de la literatura, que refleja las preocupaciones por el constante cambio y las crisis estética y cultural que los autores modernistas han sentido padecer. Y que su sucesor Riba/Vila-Matas muestra igualmente. Más adelante, la lluvia incesante de la ciudad irlandesa y el recuerdo de una frase de Samuel Beckett («Al final del muelle, en el vendaval, nunca lo olvidaré, allí todo de golpe me pareció claro. Por fin la visión») evocan en Samuel Riba la imagen de la gabardina, la Macintosh, que aparece en el sexto capítulo de Ulises. Esta gabardina la viste un desconocido que asiste al entierro de Paddy Dignam. Nadie sabe quién es. Leemos en el sexto capítulo: «¿Quién será ese larguirucho de ahí con el impermeable? Me gustaría saber quién es. Daría cualquier cosa por averiguarlo». 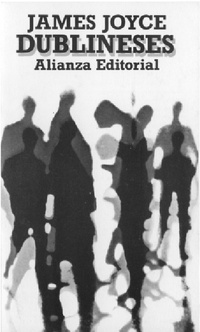 Esta primera referencia al desconocido que viste una Macintosh (un impermeable) hace reflexionar a Samuel Riba sobre el significado que más relevancia tiene hoy día el término ‘Macintosh’: un ordenador personal. Y de nuevo, se vale Vila-Matas de esta dicotomía (impermeable antiguo/ordenador moderno) para plantearnos ingeniosamente el dilema de su héroe, el salto de la era Gutenberg a la era digital, la muerte de la vieja literatura a manos de un mundo tecnificado. A lo largo de la novela de Joyce este desconocido llamado Macintosh aparecerá en sucesivas ocasiones (diez veces en total, nos aclara el narrador de Dublinesca). Y más adelante se nos plantea la curiosa cuestión: ¿y si el misterioso señor larguirucho de la gabardina Macintosh no fuese sino el propio autor de la obra: el señor Joyce? ¿Y si el propio Joyce se hubiese incluido en la novela, como un personaje marginal, como si se tratase de un imprevisto autorretrato, disimulado entre los cientos de personajes que deambulan por el ficticio Dublín del 16 de junio de 1906? Vila-Matas conduce a su Bloom-Riba al Prospect Cemetery. Reproduce el itinerario y los acontecimientos de Ulises, en un paralelismo cada vez más confluyente y paródico. Intercala fragmentos de Ulises y los adultera con citas propias. También se toparán los personajes vila-matianos en repetidas ocasiones con el «larguirucho del mackintosh». Se preguntan, como en la obra de Joyce, quién será. «Riba sigue con la mirada al desconocido del impermeable y al poco rato lo ve adentrarse en la niebla y poco después borrarse, desaparecer en ella. No vuelve a verle más». Ese misterioso hombre podría ser el propio James Joyce, nos aclara el narrador de Dublinesca. «En este mismo camposanto, en otros días, Bloom llegó a ver a su creador». Y por supuesto, al lecto-espectador de la novela Dublinesca le podría igualmente parecer que ese que en ella aparece no fuese sino el propio Vila-Matas. Interrogando a Enrique Vila-Matas al respecto nos revela: «Escribí todo el libro para poder llegar a esa secuencia en la que el personaje me miraría. Me daba miedo pensar que llegaría a ese momento. Pero finalmente llegué. Y me dio miedo». Quizá, como Unamuno en Niebla, Vila-Matas ha querido enfrentarse a su criatura ficcional y en el espejo extraño de su propia literatura se ha visto a sí mismo, a través de la mirada de su personaje. Si bien Ulises es una obra compleja, densa y variada, que opera en muchas direcciones y rica en registros, vocabulario y técnicas narrativas, el capítulo sexto es, de un modo aislado, bastante asequible para una lectura significativa y ofrece muchas de las claves de la poética de Joyce y de su novela. Además, como hipotexto de Dublinesca hace que ambas lecturas se complementen y enriquezcan, creando un puente intertextual de gran interés para el lector actual. Borges escribió: «cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro». En este sentido, podemos igualmente afirmar que, como dijera Borges, Don Enrique Vila-Matas, caballero de la Orden del Finnegans, arroja luz sobre su precursor, James Joyce y sobre su Ulises. Lo hace comprensible de algún modo, lo rescribe parcialmente y nos lo acerca a través de Dublinesca para que mediante una lectura complementaria, reflexiva y comparativa podamos disfrutar y desentrañar aspectos literarios que comparten ambos escritores, ambos libros, ambos tiempos. En definitiva, Vila-Matas inventa a Joyce. BIBLIOGRAFÍA
—Barón, Emilio, Literatura comparada. Relaciones Literarias Hispano-inglesas (siglo XX), 1999, Universidad de Almería. —Borges, Jorge Luis, ‘Kafka y sus precursores’ en Otras inquisiciones, 1952, Buenos Aires, Sur. —Burger, Peter, Teoría de la vanguardia, 1987, Barcelona, Península. —Joyce, James, Ulises, traducción de Enrique Castro y Beatriz Blanco, 1991, Barcelona, Anagrama. —Joyce, James, Ulises, traducción de José María Valverde, 1983, Barcelona, Bruguera. —Joyce, James, Ulises, traducción de José Salas Subirat, 1945, Buenos Aires, Santiago Rueda. —Vila-Matas, Enrique, Dublinesca, 2011, Random House. —Vila-Matas, Enrique, Fuera de aquí, 2013, Galaxia Gutenberg. —Vila-Matas, Enrique, Chet Baker piensa en su arte, 2011, Random House.
1 Comentario
por JUANDE MERCADO Quizás a mucho de ustedes la palabra “Nuevo Periodismo” no les diga nada. En cambio, para otros con cierta propensión a la obsesión compulsiva de leer (y, en verano, a releer), hay ciertos libros que, por arte de birlibirloque, se convierten en un faro con un haz lumínico capaz de llegar a otros primos hermanos de letra impresa escondidos (tímidos ellos) detrás del libro madre, cuales afluentes torrenciales de un Yeniséi libresco. Señores, este fenómeno paranormal, con secuelas psíquicas preocupantes para ciertos practicantes de esta rara religión, lo sufro cada verano en mis magras carnes con la relectura de El Nuevo Periodismo de Tom Wolfe. Vivimos en el periodo de la historia de la humanidad con el mayor abanico de oportunidades de ocio. Es por ello que hay ciertos bípedos vertebrados que se amodorran en el sofá viendo partidos del mundial de fútbol, hay otros más coquetos que prefieren la tostadora solar de la playa y, los menos, en franco peligro de extinción, prefieren el disfrute individual de una buena lectura sencilla y nutritiva. Me incluyo en esta última tribu de homínidos. 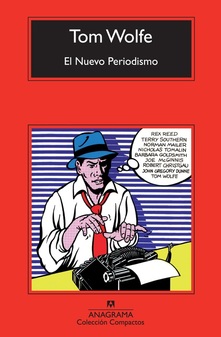 ¿Qué hace especial a El Nuevo Periodismo? No puedo ser demasiado objetivo y advierto, de antemano, que me hubiera gustado ser el hijo bastardo de Tom Wolfe, pero este librito, sin ningún apego por la trascendentalidad pedante que algunos autores imprimen en sus libros, es un catecismo de 214 páginas sobre cómo se coció una nueva forma de contar historias por parte de una nueva generación de periodistas norteamericanos: una forma de contar historias fresca, entretenida y desacomplejada, alejada de los estándares de la seriedad canónica a los que el periodismo norteamericano anterior a la década de los sesenta tenía acostumbrados a sus lectores. Sería injusto echar solo pestes de revistas literarias cultas, con cierta carga elitista, como The New York Review of Books, que de largo son preferibles a cualquier revista europea, pero el nutritivo ensayo que Wolfe escribió en 1973, pocos años después de que el género estallara como si fuera un “verano del amor literario”, es uno de esos libros clave para comenzar a investigar y entender qué demonios le pasó a la sociedad norteamericana de mediados de los sesenta. En esa década mágica, acaecieron tantos fenómenos sociales y culturales y, ¡a tanta velocidad!, que nadie en el ardor del “directo” pudo prever los efectos perennes que esos cambios sísmicos iban a tener en el futuro inmediato. Nuestra vida actual es totalmente deudora de esa liberación de usos y costumbres que fue la Contracultura y que tan certeramente supieron captar y narrar el ejército de “nuevos periodistas”, con Wolfe y Talese a la cabeza. Por ejemplo, si un adolescente del siglo XXI quisiera saber cómo fue la revolución psicodélica de Kesey y Leary, debería leer Ponche de ácido lisérgico de Wolfe. Si quisiera desentrañar cómo es por dentro una comunidad que practica el amor libre, debería leer La mujer de tu prójimo de Talese (eso sí que es una inmersión total en la historia: al bueno de Gay casi le cuesta el matrimonio). Si quisiera vivir en primera persona cómo fue una manifestación antibelicista, lo más aconsejable sería que cogiera de la mano a Mailer y se encaminara hacia Los ejércitos de la noche. Si quisiera saber qué es lo que pasó realmente en la guerra de Vietnam, qué duda cabe que es indispensable zambullirse en la lectura de Despachos de guerra de Herr. 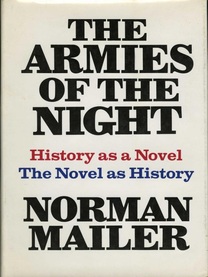 El Nuevo Periodismo consta de dos partes totalmente diferenciadas. La primera parte es un ensayo de 80 páginas en el que Wolfe (¡el tipo engaña con esa pinta de dandy gañán sureño con trajes blancos hechos a medida!) imparte una lección magistral acerca de cómo se fraguó una revolución periodística y literaria de primer nivel, primero, en revistas como Esquire y en suplementos dominicales de periódicos como The Herald Tribune (a principios de los sesenta, contaba con Brestlin y el propio Wolfe como plumillas destacadas) y The New York Times (en sus filas, el poderoso Talese) y, después, tras el éxito arrollador de la publicación de A sangre fría en 1966 que significó la irrupción en tromba de las “non fiction novels”, Wolfe explica el ocaso de la novela tradicional norteamericana como género literario predominante de las letras americanas. Su reinado indiscutido abarcó casi un siglo: desde 1870 hasta 1965. La segunda parte del libro son 135 páginas en las que se recopilan nueve extractos de novelas o reportajes enmarcados dentro del Nuevo Periodismo y en los que, aun habiendo pasado cerca de cuarenta años de calendario desde que las piezas fueron escritas, muchas de ellas mantienen una absoluta vigencia. Buena prueba de ello es que editoriales como Anagrama han vuelto a reeditar recientemente títulos bandera del género como La izquierda exquisita & Mau-mauando al parachoques. Este humilde articulista desconoce si la edición original americana incluía algún reportaje de Talese o H. S. Thompson. Sí puede decir que, desgraciadamente, la edición española no incluye ninguna pieza de los autores anteriores y estas ausencias lastran la redondez de lo que hubiese sido una recopilación completa sobre los “nuevos periodistas”. Cada texto está precedido de una entradilla escrita por Wolfe donde el maestro de Richmond desgrana algunos datos biográficos del autor y escribe una sinopsis de cada pieza conectándola con el marco histórico de referencia en que cada una fue escrita, aparte de destacar algún que otro logro narrativo alcanzado. 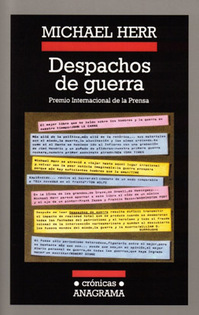 Es muy posible que la prosa de Wolfe sea cargante para ciertos lectores a los que les agota el uso reiterado de onomatopeyas (me incluyo entre ellos), cierta tendencia malsana a explayarse con las descripciones de ambientes sociales (sin menoscabo de ese gran fresco épico de la high society neoyorquina que es La izquierda exquisita) y el abuso de signos de puntuación cuando la narración no lo requiere (¡qué le vamos hacer: los genios son así de caprichosos!); pero es indudable que, al igual que antes hicieran Fante o Hemingway, Wolfe es un extraordinario y original contador de historias. Y quien sabe contar historias desde un punto de vista narrativo original y, a la vez, posee un estilo propio dotado de una prosa chispeante que rezuma frescura y espontaneidad, tiene muchas más probabilidades que otros escritores de alcanzar una legión incondicional de lectores. Wolfe los tuvo, tiene y tendrá a pesar que ya arrastre ochenta y tres tacos a sus espaldas. Desde 1970 (año de publicación de La izquierda exquisita) hasta 2012 (año de publicación de Bloody Miami, su último libro), Wolfe se ha convertido por méritos propios en el mejor narrador de la América urbana y ha diseccionado con fino bisturí, causticidad marca de la casa y una prodigiosa pluma las costumbres sociales de diversas generaciones de americanos que han vivido en una era de opulencia material nunca vista antes siendo el notario de los deseos insatisfechos, de los secretos más inconfesables y de las frustraciones personales y colectivas de una sociedad enferma por el dinero y el prestigio social. Es algo premeditado por Wolfe emular a su querido Balzac y disputarle el título de mejor cronista de los ritos y costumbres de unas elites narcisistas, ebrias de éxito económico y reconocimiento social. Los frescos sociales de ambos autores son ambiciosos en la forma y en el contenido y la principal diferencia entre ellos son los 150 años que separan sus vidas y sus obras. 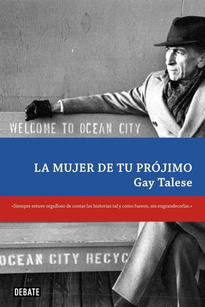 ¿Llegó a España el Nuevo Periodismo? Sí, amigos, llegó y no tan tarde como se podría pensar en primera instancia. Es cierto que la Contracultura española, comparada con la americana, fue un movimiento minoritario y muy localizado en ciertas ciudades ya que los íberos vivíamos los rigores opresores del franquismo y la ciudadanía, cada vez que reivindicaba algún pequeño espacio de libertad personal y colectiva, era golpeada con la vara verde de la represión. En ese claustrofóbico ambiente político y social, la desinhibición total de usos y costumbres sociales era una quimera. Existieron pocos españoles capaces de salir al extranjero para vivir afuera lo que aquí dentro estaba totalmente vetado. Para más información, lean el último libro del locutor radiofónico Jesús Ordovás, en el que narra su peripecia hippie, primero, por Europa y, más tarde, por Estados Unidos. A pesar de todos los obstáculos políticos y sociales, hubo una editorial pequeña de tamaño (por entonces) y grande de espíritu (antes y ahora) llamada Anagrama que apostó por la publicación de libros más relacionados con el subsuelo urbano que con el alto copete literario. En una fecha tan temprana como 1973, el lector español podía disfrutar de la edición española de, por ejemplo, La izquierda exquisita. Unos pocos pioneros iluminados como Jorge Herralde, fundador de Anagrama o, Pepe Ribas, fundador de Ajoblanco, contribuyeron a abrir ciertas ventanas de libertad en un país acostumbrado a las habitaciones literarias en penumbra, con una especial predilección por libros tristones como Tiempo de silencio. Gracias a la labor de estos y otros editores patrios contraculturales, la juventud española de las grandes ciudades pudo descubrir productos culturales diferentes que daban fe de la existencia de una realidad social technicolor que en nada se parecía a la suya propia. Todo un contundente efecto placebo y un ejemplo a seguir para el joven patrio. Este se dio cuenta que podía aspirar a vivir de una manera más libre y, a la vez, se podía crear una escena cultural alternativa que estuviera en las antípodas del aburrimiento estructural de la cultura oficial. 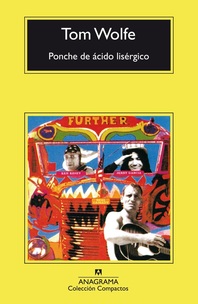 A los curiosos impenitentes de la literatura nos faltan horas de reloj para leer todo aquello que, parafraseando al bueno de Morrisey, “diga algo sobre nosotros y sobre nuestras vidas”. Sin ser estrictamente necesario disfrazarse de Harold Bloom, sí que recomendaría encarecidamente a todo aquel que quiera pasar un buen rato de ocio veraniego de largo aliento mi particular Santísima Trinidad del Nuevo Periodismo: Ponche de ácido lisérgico de Wolfe (Anagrama), Honrarás a tu padre de Talese (Alfaguara) y Los ejércitos de la noche de Mailer (Anagrama). Si el ejercicio de masoquismo fuera de padre y muy señor mío, aparte de los antes citados, aquí va una bibliografía ampliada: ____ A la rica marihuana y otras especias de Terry Southern (Capitan Swing, 2012). ____ La Izquierda Exquisita y Mau-mauando al parachoques de Tom Wolfe (Anagrama, 2009). ____ Los Ángeles del Infierno, una extraña y terrible saga de Hunter S. Thompson (Anagrama, 2009). ____ Retratos y encuentros de Gay Talese (Alfaguara, 2010). ____ Miami y el sitio de Chicago de Norman Mailer (Capitan Swing, 2012) por CLAUDIO TEDESCO Damero: léase cuadrícula urbana. El examen, la ciudad, sus calles. Rayuela, otra ciudad otras calles, el metro, las galerías y los pasajes. La trama caminando, andando, viajando. El tiempo se detiene entre estaciones de metro. El subte. Los recorridos. La maga y Rocamadur. Coincidencias. El Jardin des Plantes. El cementerio de Montparnasse. Cronopio. El Código de Indias: Los conquistadores no tenían idea de cómo fundar una ciudad. ¿Cómo se hace? Hágalo usted mismo. En este libro mágico todo le será revelado, una cuadrícula, una plaza, el cabildo, el fuerte y la catedral. Cien metros por cien. Las esquinas, los ángulos rectos. Modelo. Modelo para armar. Buenos Aires, Colonia, Montevideo, Santiago, Quito, Caracas, Bogotá, La Habana… ad infinitum. 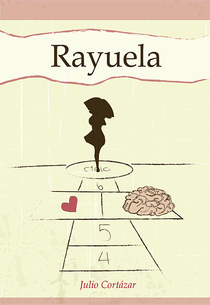 Itinerarios 1 Cuando tenía cinco o seis años mi mamá me llevaba en colectivo a otro barrio. Ella iba a comprar zapatos. El problema era que me mareaba durante el trayecto y el viaje se volvía una pesadilla. Tenía ganas de devolver. Mi mamá se las había ingeniado para mantenerme distraído y me leía el nombre de las calles y me hacía contar enanitos. Sí, en las terrazas de las casas y balcones asomaban esos enanitos de terracota pintados con colores chillones. A veces servía el truco. A veces no, entonces tenía que pedirle al chofer que parara de emergencia en la esquina… Años más tarde, cuando estaba terminando el primario, nos mudamos y fuimos a parar a otro barrio. Pero seguí yendo a la misma escuela en el viejo barrio, es decir que tenía que tomarme un colectivo todas las mañanas, un colectivo que cruzaba fronteras desconocidas, territorios que fui adquiriendo poco a poco. Ya no me mareaba más, pero seguía inconscientemente el ritual de ir leyendo los nombres de las calles que íbamos cruzando, primeros nombres en quedar grabados en mi callejero personal. Indelebles.  Damero Hace 17 años que no duermo en vos pero que sueño con vos. Con tu damero. Con tus calles. En mis sueños todo se deforma, se agranda, se achica. Sos una ilusión que no existe. Fuiste. Evoco algo que tal vez fue, existió, vivió. Congelada en el tiempo. En mí nunca más creciste ni cambiaste. Pero me aparecieron otras cuadrículas. La que ahora tengo es una adoptiva, hijastra, cuadriculastra, damerastro. No es mía. A otros pertenece. Nunca sueño con ella. Sus veredas me siguen resultando ajenas. Y después de tanto tiempo. No te quiero. Soy de otra. No sos mi elección sino mi destino. Voy a programarme: hoy voy a soñar con la vereda de Corrientes al 1500 un sábado por la noche. ¿Se puede? ¿Cuál sábado? El de mi memoria. A veces cuando me despierto soy capaz de decir: soñé con esto. Una avenida que baja al río, mi propio callejero personal. 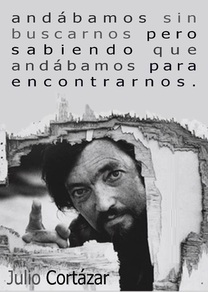 Coincidencias Vivíamos cerca del parque Rivadavia donde todos los domingos había una feria de libros usados. Yo iba mucho ahí y vendía libros y revistas que ya había leído. Un día mi prima me dio muchos libros porque quería deshacerse de ellos. Miré las tapas y hubo uno que me llamó la atención: un mapa en blanco y negro de las calles de París. Lo empecé a leer. Me atrapó. Al principio no entendí el título. ¿Por qué 62? ¿Qué modelo? ¿Armar…qué o qué cosa? Las respuestas vendrían con los años. Ahora me parece extraño que empezara leyendo una novela por su segunda parte y así y todo quedara tan enganchado. Leí el libro de un tirón. Miento. A veces lo hacía durar para que no terminara nunca. Nunca no existe. Nunca llegó una mañana cuando lo terminé y me sentí vacío y triste y casi al mismo tiempo pasaron por televisión la noticia: Julio Cortázar acababa de morir en París. Años más tarde y muchos Cortázar después, me encontraba en Madrid hurgando libros usados en la Cuesta de Moyano y encontré otro libro de Cortázar que me atrajo y sentí la necesidad compulsiva de comprarlo, otra selección de sus cuentos. Aunque ya los había leído. Hojeándolo cuesta abajo, la biografía, moría en París el 12 de febrero de 1984. Era el 12 de febrero de 1997. Del lado de allá, Londres, 12 de febrero de 2013.
COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO8/8/2014 por BEA MIRALLES  © ÁNGEL M. GÓMEZ ESPADA © ÁNGEL M. GÓMEZ ESPADA Uno escribe y lee para descubrir o para intensificar a través del lenguaje la experiencia. Pero igual no. Igual esto no es del todo cierto. Igual uno no lee ni escribe para descubrir ni para encontrar, sino forma para tomar conciencia. A veces la poesía es el mejor geolocalizador de uno mismo. A veces la poesía es el mejor dispositivo para circunscribir la posición concreta, el punto minúsculo, exacto, único, precario que ocupas en el mundo. La poesía es lenguaje. De acuerdo. Pero puede ser también mucho más que eso. La escritura de Cristina Morano, por ejemplo, es un acto de resistencia. Los libros de Morano van construyendo un corpus coherente, entrelazado y consistente, fiel hacia sí mismo. En sus versos hay algo que escuece. Algo que escuece y no se puede salvar. Pero, como todo lo que escuece, cura. La escritura de Morano, muchas veces cruel, irónica, sin eufemismos, es un buen antídoto contra este tiempo raro. En ella hay algo que nos defiende y nos salva. Algo que nos defiende de nosotros mismos y nos salva de toda nuestra obediencia, de nuestra autocomplacencia, nuestra buena manera de pensar. Un libro, un libro de poemas, no alcanza. Es difícil. Un libro de poemas es difícil, no basta solo para algo. Pero sí, estoy convencida, es capaz de hacernos un poco más sabios, un poco más conscientes, un poco más felices, incluso. Un libro de poemas, cualquier poema, puede suscitar otros lugares de enunciación. A pesar de sus versos lacerantes, a pesar de su escozor o, precisamente por eso, porque sabe doler y sus versos conocen la herida de la piel bajo la piel, la escritura de Morano rebasa hacia otros emplazamientos, dice otros lugares desde donde abrir pasadizos de descarnada lucidez, mediante la disensión y el cuestionamiento.  © ÁNGEL M. GÓMEZ ESPADA © ÁNGEL M. GÓMEZ ESPADA Cristina Morano tiene un modo de entender la poesía que denota compromiso y denuncia. Como afirma Pablo García Casado, es una observadora de una realidad en conflicto permanente consigo misma. Como la voz del animal nocturno, su escritura es un aullido de supervivencia. Es una caída al texto del sujeto político, de la mujer como ese sujeto político capaz de señalar la praxis del poder y evidenciar su colapso. En los poemas de Morano se nos descubre el poco bienestar que existe en este maltrecho Estado de Bienestar. Su escritura siente muy clara la conciencia de pertenecer a una clase doblemente subalterna, doblemente explotada por el hecho de ser mujer y de clase trabajadora. Casi todos sus poemas, como dije, son un acto de resistencia y es imposible evadirse de esa responsabilidad. Ningún poema te deja en paz. Todos quieren algo. Son devastadores, lúcidos, estimulantes, descarnados. No sabría cómo explicarlo: pura carcoma sobre la piel. Se puede decir más. Se puede decir mejor. Pero ahora prefiero invitarles a leer y me limitaré a decirles: el que tenga ojos que lea y el que tenga oídos que escuche los poemas que los tiempos actuales merecen. |
ARTÍCULOS
El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO
LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|
 Canal RSS
Canal RSS
