|
por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO Y allí quedó, indiferente, todo el mármol... I Bastaría con poner la punta del dedo índice sobre todas esas fachadas agrietadas, desplazarlo levemente hacia adelante, justo con una ligera presión, para que todo el conjunto de casas, calles y avenidas se viniera abajo, en un atronador y polvoriento derrumbe. Son éstas impresiones de Lisboa y de sus rincones dolientes, a la luz del sol oblicuo y cobrizo, que se derrama por el horizonte recortado de sus cubiertas de tejas rojizas. II A Lisboa bien le hubiera gustado ser, si es que no lo fue, la metrópoli que surgió un día de la imaginación homérica de ciertos poetas ebrios —ni uno de ellos jónico—, fruto de una creación mítica sobre un lugar, según afirmaban entre los efluvios de sus frecuentes, porfiadas y escandalosas cogorzas, donde atracó, cierto día de galernas, un despistado Odisseo. Le hubiera gustado que, adormecida bajo el peso de los ondulados barrios del presente, descansara aquella primera colonia galaica llamada Olisipo u Olissippo, que fundara el héroe legendario, quien, a continuación, con su navío indestructible, se largó con viento fresco hacia su querida Ítaca, por ahí por donde se largan y desaparecen todos los que a ella llegan: la masa de aguas terribles y saladas, que a su costado nunca duerme y está plagada de monstruos y náyades. Si bien, lo más inteligente sería sostener, para su tristeza infinita y amarga desilusión de ciudad a trasmano, que sus primeros habitáculos de piedra y retamas, conformaron en círculo una especie de villorrio, un castro fenicio-púnico, con menos de epopeya y más de hambre, humo, miseria y negrura, tal vez de procedencia tartesia, que nada tuvo que ver con Ulises y que, en cambio, fueron celtas o incluso primitivos indoeuropeos, quienes malvivieron, junto a la desembocadura del río Tajo, del alimento que éste les ofreciera, y quienes lo bautizaron como Allis Ubb. De lo que no cabe ninguna duda, leyendas apócrifas aparte, es de que la romana Olissipo, Lisopo, Ulyssipo, de piedra tallada, reconstruida, ordenada, bien diseñada, invariable y casi eterna, con su puerto de mar y su actividad pesquera y comercial, existió. De ella, dio detalles concretos el geógrafo gaditano Pomponio Mela. Y la prueba está en que sus vestigios aún pueden ser visitados por sus entrañas, pues ni el gran seísmo del dieciocho acertó a acabar con ellos. Heredera suya, asentada sobre sus cimientos, con sus murallas y su gigantesco castillo, fue la fortaleza musulmana Al-Ushbuna o Lishbuna, rescatada del imperio de los moros por el cristiano don Afonso Henriques, primer rey de un Portugal ya independiente, allá por la alta Edad Media. A partir de ese momento, su topónimo, de origen desconocido, tan obstinado en su formación, por lo poco que cambió con el tiempo, evolucionará hasta convertirse, finalmente, en Lisboa en nuestra lengua y en lengua portuguesa, Lisbonne en francés, Lisbon en inglés, Lisbona en italiano, Lissabon en alemán, neerlandés y el resto de lenguas nórdicas, incluido el islandés. III Por su emplazamiento, Lisboa es ciudad relegada, esclavizada a sus cadenas tenaces de niebla atlántica, abandonada a su abrazo acuoso, a una inflexión olvidada y grisácea que serena a su gente y a los pájaros del interior, despertados a la primavera, o a las esquivas y afiladas aves marinas, siempre grapando sus cielos. Como Sintra, Lisboa perdió un día la gravedad terrestre, porque sobre ella planeó una infancia lenta que quedó al descubierto, sin disfraces, en sus aceras en mosaico, losas de panales aceitadas, repechos con la cicatriz en metal curvado de un oscilante y amarillo o verde tranvía que parece no tener cristales en sus ventanas, en la higiene mendaz que, en ella, no es felonía sino cualidad auténtica y específica frente a la de otras urbes, ese jubileo de lo que semeja dejadez pero que es decadencia regia y, en derredor, un rumor oral de palabras cascadas, donde la ese palatal toma el camino de una che, en un giro susurrante, como la brisa del delta. Lisboa guarda un polvo perenne de dos dictaduras en sus azulejos y pórticos y en sus adoquinados disparejos, en sus aceras y en la ronquera acuchillada e insegura de esos tranvías cuando trepan por sus lomas, ciudad de postración vulnerable, que voltea sus vergüenzas al aire, sin pudores, pues nada tiene que demostrar, pues su aristocracia ni es apócrifa ni se ha recién enriquecido, pues su burguesía no lo es de tres al cuarto y sin maneras. En ella, sorprende la naturalidad con la que los años pasan y no pasan, arrinconados, sin dañarla porque ya está dañada. Por su laberinto, sus estrechuras, amo esas papeleras colmadas de desperdicios. Con ello, amo la desfachatez de no querer esconder lo que se es, mostrar con inocencia tanto lo que se posee como lo que no se posee. Amo su provisionalidad, sus maneras de no estar, aun estando, en este mundo, con esas coloraciones que despiertan de repente y se renuevan a veces en su languidez: ocres desconchados y cargados de polvo, rosas agotados, azules que tienden al gris y malvas desangrados en coágulos desleídos y avejentados por el sol, como versos sueltos de Eugénio de Castro. Así, por sus calles, es posible sentir cómo se desprende el aroma de la ropa limpia y tendida, de esos cordeles arqueados por su peso que cuelgan de ventana a ventana, en telas modestas y sin brillo, las frutas que se pudren en una maceración de unto ácido por las esquinas, la acritud de sus mohos invadiendo sus zócalos, los efluvios a la salazón poderosa del bacalao en las tiendas de cualquier barrio. Pues, en todo ello, en definitiva, no media traición a la memoria, sino su primitivo anclaje. IV Lisboa, trozo de Iberia callado y olvidado por los hispanos, ciudad a la que han obligado a mirar hacia el océano porque nuestro imperio le dio, hace siglos, la espalda —la frontera hispano-lusa representa ni más ni menos que la columna vertebral compartida de dos hermanos siameses que no se hablan—, competidora marítima a la que ignoramos desde mucho antes de Tordesillas y a la que se despreciaba porque sus habitantes eran comedores de abadejo, calzaban alpargatas agujereadas y hablaban en un idioma grumoso, más sonoro que el nuestro y casi más bello, capital de un país que nos perteneció por alianzas imperiales, pero de la que posteriormente no quisimos saber nada, pues eran descendientes, no de visigodos romanizados, sino de suevos, más amantes de la humedad y del arado que de la espada y de la púrpura, y dirigieron además, desde antaño, menos por venganza que por abandono, sus miradas hacia la pérfida Albión. Lisboa era la capital del hermano ibero, pequeña y atrasada, que nos causaba cierto embarazo por su pobreza, pero de la que, en realidad, recibimos una verdadera lección de historia, una bofetada, ante la que se nos hubiera debido caer la cara de vergüenza, pues un año después de que yo pasara por allí, sus ciudadanos acabaron con todas las de la ley con aquel tirano de decenios, ellos que eran esclavos y lograron llegar a la orilla antes que nosotros, a quienes se nos murió por sí solo el dictador en la cama. V —Para venir aquí hay que dar la vuelta —me dice un chico que interrumpe mis pensamientos, mientras me sirve un imperial en la barra de un bar antiguo, tan antiguo como la propia ciudad, por la rúa Atalaia, y unos buñuelos de bacalao que al metérmelos en la boca, humosos, crujientes, me hacen casi llorar de alegría. Yo pienso en que las dos últimas veces que entré para visitarla lo hice por Ayamonte y, la primera de todas, por el Rosal de la Frontera. Y, en cualquiera de los casos, había que atravesar, mucho antes de la existencia de las autopistas, una selva de alcornoques o de eucaliptos cortada por una nacional en mal estado y, luego, un interminable camino a través de extensas marismas, casi sin final, hasta llegar a la capital, la única capital que se sabían sin dudar los alumnos de la escuela en la que yo aprendía a leer y a escribir. —Hasta que construyeron el puente y lo bendijeron con un Cristo de brazos abiertos —añado yo—, como si esto fuera Corcovado. Ese puente que cuelga sobre la bahía, vanguardia de una San Francisco menor y europea, salta al vacío como un tobogán de feria para planear sobre la parte este de la ciudad y cuando uno lo toma, previo pago del peaje, parece volar y no caer y, al mismo tiempo, caer y no volar. Y uno viaja con el estómago enganchado al precipicio acuoso que se nos ofrece por debajo, antes de que su armazón de hierros se funda entre las casas de la ladera izquierda del estuario, sobre ese cóctel medio dulce y medio salado, dos partes de río cálido y dos partes de océano glacial, que sus primeros barrios apretados siempre degustan fresquito, pero con desconfianza. Y, tras tanta lejanía, se penetra en esa ciudad en la que no estoy muy seguro de que sus habitantes quieran que los alcen del suelo y, sin embargo así lo están haciendo muy a su pesar o en su ignorancia reservada porque ya nada queda de aquel Alfama que conocí en los setenta y que era como la mitad de Lisboa. ¿Cómo va a quedar algo de verdad por allí si le están arrancando la rareza y revelación que es su pavimento? VI En realidad, justo es reconocerlo, no me encuentro por entero en la Lisboa de hoy, sino en la de los setenta. De cuando Alfama era Alfama y el Chiado era el Chiado y no ese orden de calles recompuesto, esos apartamentos ya vacíos que se llenan en temporada con un bárbaro invasor que no nació por esas callejuelas. También estoy en la de los años noventa y un poquito en el barrio de Benfica de los sesenta, de cuando una pantera devoraba defensas corriendo veloz por un campo de fútbol, de cuando, para mí, Portugal era el atlas de la infancia que me compré para las clases de geografía: o alto Alenteixo, o baixo Alenteixo, Tras os Montes, o Algarve, de don Bartolo y de don Antonio, mis maestros. Y aunque visitaría años más tarde Batalha, San Vicente, Nazareth, Coimbra, Oporto, prácticamente Portugal al completo, tanto ciudades como país acabaron fundiéndose, en una sola entidad reunida, en Lisboa, con todo lo que la envolvía: literatura, historia, gastronomía, arquitectura, lengua, sonidos, colores, olores, sabores... «Acuérdate de cuando viniste aquí por vez primera —me dice una voz—. Todavía vive gente por ahí que lo recuerda, compañeros adolescentes. Qué evocaciones guardaste del año anterior a la revolución de los claveles. Del periódico monárquico español que compró aquel seglar, que nos acompañaba, años antes de que lo ordenaran sacerdote sin tener estudios de teología, sin haber pisado siquiera un seminario, mientras paseábamos por Marqués de Pombal (artífice de la reconstrucción de la ciudad tras el gran terremoto), y que hablaba como un pontífice de aquel cambio de carteras en el consejo de ministros, que sentía como a golpe de estado encubierto. Fue de cuando tu cuerpo aún no se había alargado y tu sexo no guardaba la proporción adecuada a la fragilidad casi infantil de todo lo demás, antes de pegar el salto al vacío del vello y de la adultez». Y todo te ha venido a la mente, en una décima de segundo, porque los que te lo dicen al oído, muy bajito, son esos taxis de color crema y esos otros taxis de carrocería lacada de negro y techumbre verde, que se desploman a gran velocidad por la cuesta de esa avenida descendente y que, cuando los observas, parecen los mismos de siempre, los de entonces, ahora más viejos. «Por ese tiempo te guardaste en el bolsillo un puñado de fotos en blanco y negro y la crónica futura de tu paso por la ciudad y por todos aquellos sitios que visitaste, junto con el aire inclemente que soplaba y barría la explanada de Belem, de cuya torre afirmabas era el casco de un barco de mármol medio hundido en el estuario por culpa de su enorme calado, la impresión de que toda la ciudad era un formidable monasterio de los Jerónimos de estilo colonial, exiliado en sus afueras, la cortedad de las luces de las farolas que iluminaban las calles en la noche, el dulzor y la textura del hojaldre sublime de los pasteis de nata, la felicidad de conocer un país extranjero, tan cercano, tan igual, tan diferente, entre carreras juveniles y pantalones de campana y risas de despreocupación, porque tenías toda la vida por delante». Por ese tiempo ellos eran menesterosos y nosotros nos creíamos ricos y paseábamos aires de superioridad. Vestíamos mejor, la peseta era más fuerte y sus precios, tercermundistas. Una peseta, dos escudos y medio —¡habrase visto qué nombre más hermoso para una moneda! No hablábamos su lengua y ni siquiera teníamos la deferencia de preguntarles, ni la intención de hacerlo, si hablaban, si entendían o no la nuestra, soberbia con la que uno se dirige a los que cree pobres breves que, limosneados por turistas con un mejor poder adquisitivo, nos miraban por su parte como a iguales, sin pleitesía. Y, sin embargo, tan cierto era que los lisboetas nos entendían a la perfección —capaces de hablar varias lenguas y manejar mucho mejor que nosotros el francés y el inglés, familiarizados con unas películas extranjeras, que ellos no doblaban—, como que nosotros éramos incapaces no sólo de bucear en sus palatales, sino de soltar una sola palabra bien articulada en portugués. Y la Lisboa que me queda, de entonces y de los noventa, son las procesiones del extrarradio con sus vírgenes minúsculas y sus niños de Dios de escayola, casi robados a una mesilla de noche, con los dedos rotos, seguidas de una decena de fieles, como una lejanía de esencias amazónicas, de negrura angoleña, de amargor de las colonias. Me quedó la ciudad que invita al recogimiento y a la meditación y al folio en blanco en sus pastelerías, de las que si por uno fuera no saldría jamás, especialmente huyendo del relente de la desembocadura, del húmedo estertor gigante que exhala el río Tajo sobre el mar. Sus bollos dulces y especialidades tan ricas como su café, del que recuerdo en esa adolescencia no haberlo degustado mejor (pestañeos de brebaje oscuro que remitían a la sangrada Angola o a la aislada y remota Mozambique o al añorado y selvático Brasil), consumido a sorbos extendidos, minúsculos y placenteros, como su afrutado chocolate caliente. VII Amo la Lisboa en la que poca gente recae, la de los subterráneos romanos, la del ensordecedor reclamo de los pavos reales en las proximidades del castillo moro, la de Cándido aterrorizado y saltando entre sus escombros y buscando culpables, la de la piedra secular de su Camoens, sepultado en una tumba tan sobria como su carácter y su epopeya, la de las novelas de Queirós —a uno de cuyos descendientes conocí por casualidad en una céntrica joyería de Dijon y fue entonces la distante Dijon de la distante Borgoña, sin que yo lo quisiera, la que me transportó otra vez a Lisboa, a la cercanía de sus aguas jenízaras. Amo la Lisboa desmembrada, enredada y entristecida de solemnidad de Lobo Antunes. La de la lenta figuración, si uno insiste en vivirla, por sus calles adoquinadas, de una vida heterónima de Pessoa. La de su historia discontinua que, como el Guadiana, aparece y desaparece, con sus momentos puntuales, menospreciada, actriz de reparto, desatendida al borde del océano (no es mar, el Atlántico) y tutelada por una armada de galeones enemigos con la que, ante el abandono de su hermana española, no tuvieron otro remedio que firmar un tratado de no agresión y mirar luego hacia otro lado. —Qué querían, ¿que muriera de soledad? Lisboa de tranvías como fantasmas que se ahogan por las cuestas, la de la sorpresa del árbol que da sombra y que uno se encuentra allí donde no lo espera y la de los restaurantes de arroz de marisco y bacalao a las cien recetas, con su falta de maneras turísticas, sus tubos de neón de Cardoso Pires, alumbrados dos horas antes de que yo tuviera por costumbre cenar. «Cómo puede ser que estos lisboetas no coman a la misma hora que nosotros, si forman parte de la península». Y, entonces, los dueños, los que servían, esperaban comprensivamente, educadamente, sin una queja, sin un reproche, sin la mala cara de ciertos energúmenos que uno encuentra en algunos garitos franceses, a que terminara mi plato, con más ganas de echar la persiana de metal que otra cosa, porque sabían que éramos visitantes malcriados, que íbamos a contrapié con nuestros horarios de guerra y de juerga y que éramos capaces de tenerlos en pie sin clemencia, sin cortesía, hasta las doce de la noche, horas de bruja. Ellos lo saben, pero no nos señalan, que la ciudad a esas horas luce una bruma fantasmal y que ya se retrajo sobre sí misma, sobre un punto central que nosotros desmentimos, negamos, rechazamos con obstinación, y que quedó sola. —No pida usted un primero y luego un segundo, no podrá con los dos platos —me aconsejó, y le hice caso, hace décadas, un camarero, cuya cara con perfecto bigote negro jamás olvidé—. Servimos una guarnición abundante y una ensalada con el plato único. Además, tendrá que dejarle usted sitio a un dulcecito en una cafetería antigua del centro. Ese centro adorable que se deja invadir por numerosos pedigüeños a los que la policía no molesta, entre los que la recurrente manera de dejar el miembro cercenado o a medio crecer, defectos de nacimiento o accidente, a la intemperie, enseñar la desgracia para cobrar por ella (de algo se tienen que vengar en la vida), a la mirada compadecida del que da y que a veces se transforma en aversión, está por encima, en las antípodas, del pobretón inmóvil y la cabeza agachada que coloca su vaso de plástico o su gorra raída en mitad de la calle, letanía del que reza y se arrastra en silencio. Y cuando la vigilancia se relaja, algo que parece corriente en la ciudad, en un paseo, bajo los árboles de cualquier alameda o parque —Jardim da Estrela, Eduardo VII, Monsanto—, oye uno en silbido de serpiente el ofrecimiento del hachís, a cada metro recorrido. VIII —A Lisboa no le queda otra que la salida atlántica —interviene de nuevo el chico del bar antiguo, al que parece divertirle el que me arruine el paladar y la lengua con otro exquisito buñuelo recién frito, éste aún mejor que el anterior, una tapa que haría que nos sonrojáramos en comparación con algunas de las nuestras, sobre todo en el precio. Da gusto que interrumpan así mis lecturas, mis notas, mis pensamientos. Navegantes, creo que a eso se refiere. Y es que Lisboa sueña con Tartessos, la busca por sus laderas. Mira asimismo a la desaparecida Atlántida, de la cual tal vez no sea sino un simple arrabal que se libró de dos cataclismos, su mensaje postrero en la era presente. Puede que por esa razón heredara un carácter tan inclinado a lo irremediable, a lo efímero y eventual, a la indolencia. De su ancho océano, arriba también el alimento, la lluvia, esa tonalidad tardía del sol, la niebla, las aves marinas que la sobrevuelan en punta sobre un cielo esponjoso, la sempiterna e incansable humedad, la melancolía, los navíos extranjeros, las cartas de navegación con sus argonautas que viajan en naves de quilla imitación a las agujas de los monasterios manuelinos, el género de las Indias, los piratas, las tempestades, los vikingos y otros invasores, y forja su carácter, la suerte, la desgracia, el azar, los nubarrones, la lluvia fina, el juego, la palabra callada, el conjunto de la existencia, la muerte... Esa Lisboa de los inmigrantes, sus nuevos descubridores, que habían de llegar a las Américas, tras el escalón del mar, a Asia, a África, para no regresar nunca más y para colocar muy lejos un trocito de azulejo; que habían de pasar por toda Iberia para participar del maná europeo y volver después, en verano, a buscar el auténtico trocito que ahí abandonaron, durante años y años, en largas filas de coches con matrícula extranjera, que todo lo bloqueaban con sus temerarios conductores, para los que el código de la circulación era y es un trámite, un mero acertijo que habían de aprobar lo antes posible para poder conducir como enloquecidos por carreteras que no merecían ese nombre; inmigrantes con el indestructible vínculo de la sangre atada a la ciudad que se derrumbaba sobre el Atlántico, finis terrae, esa morriña del que nunca partirá de verdad y que dejaba una dolorosa cicatriz en las entrañas, una sensación de vacío y desánimo no sólo en ellos mismos, sino en aquellos que se quedaban y que sentían en su partida como un dolor propio, del indefenso. IX Lisboa es un apartamento de techo bajo y vigas abombadas del Barrio Alto, en el que uno se acurruca con un libro abierto y papel y lápiz y escribe o dibuja y mira por la ventana en un baño de luz a fuego lento, para espantar la espesura de los días que pasan, la lluvia que cae y ese silencio afligido de las tardes que mueren y que nosotros desconocemos porque somos muy salados y tenemos muchas fiestas y nos gusta el ruido y en absoluto el mal tiempo. Hasta que nos damos cuenta de que Lisboa es quizás una Roma con menos colinas que naufraga y se ahoga, empujada por un enorme río, no en el Tíber sino en el Atlántico. Esa ciudad de la catedral que queda al lado, obviada y a contramano y cuesta abajo, o cuesta arriba, según se mire, porque tiene otras cosas que ofrecer. La del elevador de hierro, que un día fuera monstruosidad de metal incrustada en su corazón y ahora es engendro integrado. La ciudad que es como una ola más del océano que de pronto se transforma en una dureza de casitas blancas, grises y rojas, amarillentas, resultado de una sacudida sísmica inapreciable, isobara de piedra iluminada por el albor de la tarde más hermoso del mundo, ciudad de pergamino que ardió en un desastre de proporciones bíblicas, ciudad de las pendientes, que no gustan al foráneo, que viene a otra cosa y se topa con la realidad de tener que trepar constantemente, en un esfuerzo que no está dispuesto a hacer y claudica y se sube a un maldito trenecito. X Con el transcurso del tiempo, Lisboa fue y es fado —lamento el manido y desgastado tópico— permanente que fondea en marea corta a sus orillas. Es modernismo en el ambiente, belle époque, una línea de paredes tapizadas de papel pintado que imita al terciopelo, una cornisa neoclásica, un baluarte a punto de caer de un soplo, una inexplicable e irresistible pariente ciudad centroeuropea, ubicada donde no se la espera. Lisboa son laderas como de favelas y sigilo, un sigilo de aquella que no quiere llamar la atención, pecar de indiscreta o de donosa, una ciudad que no desea que le quiebren su cadencia, vaya a ser que se desmorone a pedazos con estruendo. Lisboa es toda ella un mercadillo de baratijas, de minucias, como el mercadillo de viejo de cualquier otra ciudad de la tierra, pero con trozos de mosaicos seculares y loza coloreada, de un encanto azulado o grisáceo. Y cachos de silencio. Lisboa me remite a los olvidados LPs, llamados vinilos y resucitados por los hipsters, cuyas primeras y milagrosas ediciones menudean por tiendecitas minúsculas, insospechadas, y parecen acabar de ser impresas por una compañía discográfica, que ya desapareció; me remite a las librerías atestadas de pilas y pilas de volúmenes acáridos y amarilleados a precios de saldo, en las que uno encuentra obras extraordinarias en papel que, con un ligero empeño, podrían ser leídas directamente en su propio idioma, sin su traducción y sin pena. Esa es la ciudad que busco, la de las tiendas armadas con un abanico de olores a arenque por donde escapó un mandarín que era diablo. La de la fortuna de Gubelkian o la desnudez del convento del Cormo y sus asas gigantes, ruinosas y descarnadas que dejó como cicatriz el siempre indeleble y vigente gran temblor. Es esa nata montada del Arco de la rúa Augusta, elegancia sorpresiva entre general declive, la del recuerdo profundo de un hipódromo, el destierro de un zoo y sus rinocerontes, la del vino añejo, la del frango frito, la de la comida flotando en aceite hirviendo que se transformó en tempura allá por el Japón, la de los recuerdos casi olvidados de un misionero cristiano que partió en tiempos hacia unas remotísimas islas Molucas. De Lisboa, no rectifico lo de vulnerable. Me apasiona su vulnerabilidad, el equilibrio inestable de otros tiempos, esa labilidad que juega a su favor, y ante la que cualquier desmán destaca ignominioso, a destiempo, contra temporal, en su contraste, como una vil alarma más acentuada que la que asalta otras urbes. Lisboa era el último refugio antes de que el gran disfraz de loseta cruel y rasurada la igualara a las demás ciudades del mundo, el que resistía frente a esos barnices perniciosos e irracionales que se empeñan en imponer desde arriba, ese ''mantengan el rumbo limpio, absurdo y asesino que se les ordena'' de otras latitudes, la última barricada firme de los románticos que disfrutan con las fachadas desconchadas, con sus pedazos de metal de bronce oxidado, hechos verjas y estatuas, y su gres resquebrajado del diecinueve. Tal vez la ventana a ese océano que es huida y ruina, sea asimismo su salvación, quién sabe. Aún se tropieza uno en ella con algún rincón secreto en el que se siente seguro, a espaldas de lo inadmisible. Porque Lisboa, es la garantía de los solitarios, de los melancólicos, en la que uno siempre se halla ciertamente o a espaldas de la enorme masa azulada de agua o a espaldas de ese otro país y continente que la ignoran, siempre a la espera de un gigantesco maremoto que la sepulte para siempre. Y ahora que lo pienso, ahora que la observo, sólo superficialmente, que es como se nos permite ya observar, con las tropelías, con el pensamiento cruel que se ha cebado con ella, es posible que su auténtica liberación, ave de las cenizas, no llegue de verdad, sino con un nuevo terremoto. Lisboa, junio de 1973.
Ronda, marzo de 1992. Granada, abril de 2010.
6 Comentarios
Pedro Bohórquez Gutiérrez
30/6/2022 09:07:45 am
Bueno, me parece que sales airoso en tu aproximación a algo tan inaprensible como es el alma o como queramos llamar a lo que hace que una ciudad no se parezca sino a sí misma. Y digo aproximación deliberadamente porque en esa tentativa titánica de plasmar en palabras las impresiones que deja en la conciencia (de quien la tiene tan despierta como viva la memoria e inspirada la imaginación) el conocimiento de ese lugar donde confluyen todos los tiempos, de geografía e historia enredadas y moldeadas la una por la otra, de esa ilusión de tiempo detenido en que consiste toda ciudad, solo cabe la aproximación. Creo que es un género en sí mismo, la aproximación, al que para atreverse se requiere ser valiente.Tú no solo demuestras valentía sino capacidad: eres original, no encallas en el tópico y el lugar común, aportas personal perspectiva (que ya es difícil con materia tan compleja y escurridiza) a lo que ofrece tantas como miradas, y prestas tu palabra a quienes ante lo inefable solo alcanzamos a balbucear. Es un texto feliz que conduce al lector sin que se dé cuenta a Lisboa y a ese estado de gracia que pisar sus calles (quien estuvo lo siente) produce. Lisboa, como Roma, es amor a primera vista y para siempre.
Responder
Juan de Dios García
1/7/2022 03:31:57 pm
Gracias por tu comentario, Pedro.
Responder
Solicitar un préstamo ahora
7/11/2023 12:58:46 am
Buenos días señor / señora,
Antonio
3/7/2022 11:05:22 pm
Gracias Manolo por traerme a estas horas de la mañana de un julio tórrido esa Lisboa siempre añorada. Casi huelo, casi veo, casi noto la humedad, por poco me voy para allá de inmediato.
Responder
Solicitar un préstamo ahora
7/11/2023 07:37:47 am
Buenos días señor / señora,
Responder
Solicitar un préstamo ahora
7/11/2023 12:59:17 am
Buenos días señor / señora,
Responder
Deja una respuesta. |
ARTÍCULOS
El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO
LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|








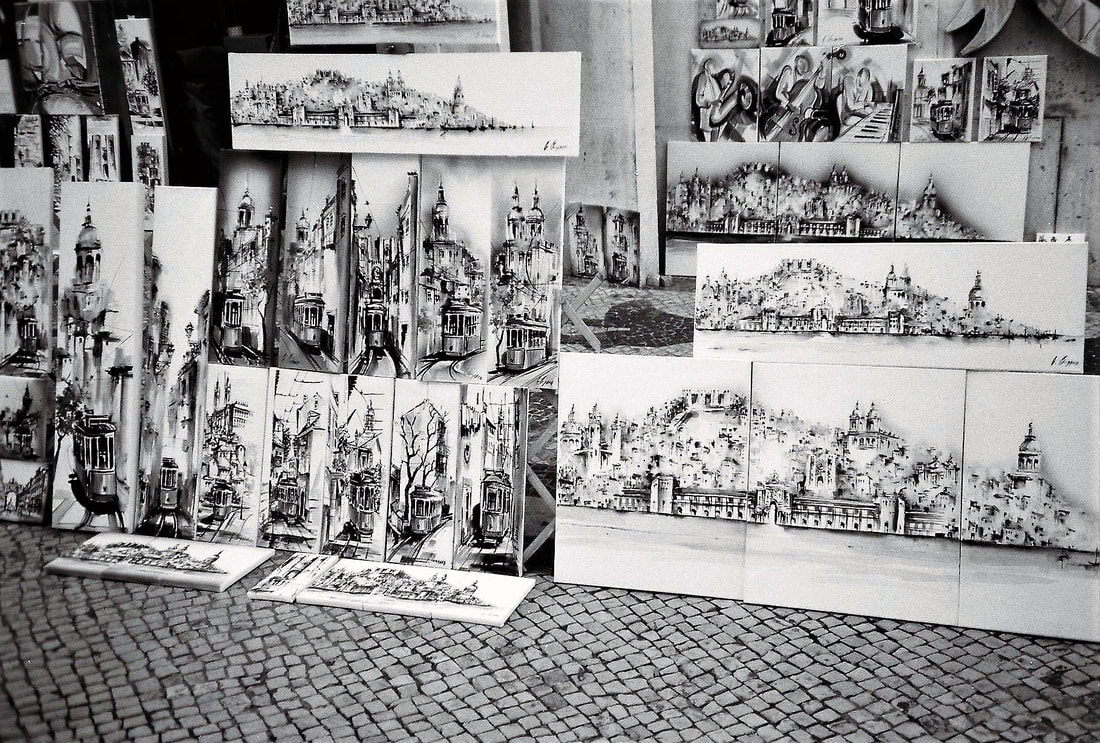
 Canal RSS
Canal RSS
