|
por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO [Texto y fotografías] Hay un proceso de degeneración en las células nerviosas de nuestro cerebro que no depende de nuestra voluntad detenerlo, nos vuelve niños indefensos ante la barbarie de la vida cotidiana, nos hace sentir amenazas inexistentes, olvidar a la familia, ver y hablar con gente que ya murió e incluso convertirnos en un vegetal, con la mirada anclada en otros mundos. I Nunca se sabe qué recordaré en última instancia de todo lo que uno creyó hurtarle a la realidad. Mi mujer se ha empeñado, y yo estoy de acuerdo con ella, en que alterne aires, escenarios, que mi vida no se limite a la mera rutina diaria a la que se amolda cualquier vida, eso en cuanto se me brinde la oportunidad de mudar de ambientes, es obvio, porque todavía dependo de un trabajo y no son posibles todos los cambios deseados. Viajaremos. Olvidaremos las idas y venidas a la oficina, las horas de comida, de tele y de irse a la cama. Fue una decisión tomada después de la visita al doctor. PRIMER DÍA DE VIAJE Así, ahora observo ese microcosmos que se instala en este viaje organizado: la pareja a la que a su llegada le extravían las maletas en el aeropuerto y se desespera; los padres mayores con su hija adolescente y el regalo veraniego que le hacen (no el único) envuelto en un papel que, en este caso, es ese circuito guiado por el extranjero y ante el que ella anda ilusionada; cuatro solitarios o tal vez cinco, con sus habitaciones individuales, uno de ellos siempre en sandalias de tiras de piel marrón con calcetines negros y pantalón corto beis; otro más, alto y pinta de eslavo, con una réflex de categoría, siempre a lo suyo. La pareja de separadas, esas otras solteras que viajan sin imposiciones de novios o de maridos. La señora al borde de la jubilación, apasionada de la mitología, que encontrará seguro por ahí lo que el resto jamás obtendrá. Deseos, no en todos los casos, de descubrirse por sí mismos. Luego están los matrimonios que lavan sus años de convivencia con las aguas frescas de un periplo por el extranjero, como esa pareja que viste bien pijo y cuyo marido recuerda a Jean Marais, siempre sonrientes ambos, pero a distancia, o esa otra cuyo marido se acaba de jubilar o la nuestra, sin ir más lejos... Son las líneas de perfiles ligeramente definidos de cada persona con la que se coincide en los pasillos del hotel, a la mesa, en el desayuno o la cena o el almuerzo, en la calle, en el museo, entre ruinas milenarias, en un palacio, en un barrio populoso, en el paseo por el mercado o en el zoco, y se irán sellando si uno es observador o las circunstancias se prestan, a medida que avanza el recorrido, poco a poco, lo quiera uno o no. Al paso de los días, se irán abriendo pues ciertas ventanas, a veces muy poquito y no todas, aquellas que durante todo el año estaban cerradas y la gente, en mayor o menor medida permite que penetre la corriente con saludos, conversaciones, gestos y alguna y suficiente mirada, en una breve fracción de segundo, a nuestras dependencias privadas, aquellas a las que uno tenga a bien desear. Yo mismo también me presto al intercambio, me ofrezco a ellas, con unas sonrisas o algo más que unas sonrisas, como mi manía de descalzarme al caminar por el autocar en movimiento o con mis camisetas limpias, recién planchadas o estrenadas de personajes de dibujos animados. * Ya era hora de que se interrumpiera por fin, y parece mentira, por unas semanas, incluido lo que dure el circuito, esa agobiante expresión tan francesa de métro-boulot-dodo (del metro al currelo y del currelo a la cama). Por desgracia, la gente en general equivoca el sentido de las vacaciones, creyendo que esa es la verdadera realidad. Incierto. La verdadera realidad es otra, más prosaica: la que nos ha mantenido ocupados en esa dinámica durante todo un año, en la que se vive por y para el trabajo, con un horario impuesto. La realidad es la que acontece en el mundo de todos los días. Las vacaciones son un paréntesis insignificante, ilusorio, que se nos concede como por limosna, no cuando hace un tiempo más benigno sino cuando más calor hace. Ni que decir tiene que nuestras dependencias, apenas abiertas brevemente durante esas vacaciones, se volverán a cerrar a cal y canto nada más tenga lugar el aterrizaje de vuelta. De modo que habrá que aprovechar para observar, anotar, respirar. Entretanto, unos cuantos se recordarán en las fotos que tomaron al voleo y en las que, accidentalmente, se cruzaron por sus objetivos, integrantes de ese mismo viaje. Otros ni siquiera se mirarán de nuevo en ellas porque las amontonarán y arrinconarán tras un corto vistazo, de décimas de segundo, en las pantallas de sus cámaras o de sus móviles, para constatar que no estaban movidas y olvidarlas al instante, como unos zapatos viejos llenos de polvo debajo de un armario o un mueble que jamás se preocupará uno en limpiar o reutilizar. Yo no llevo cámara ni tampoco móvil. Mi mujer no quiere que pierda ni una cosa ni la otra. Llevo la cartera, con la documentación y lógicamente un par de tarjetas bancarias, pero no dinero. Es ella quien se encarga de las imágenes y del resto de la logística. Me ha regalado un cuaderno en blanco y obligado a dibujar en él un mapa. Ese mapa es mudo y tiene marcados unos puntos y yo escribo el nombre de cada ciudad por la que pasamos en cada punto. Trazo luego una línea entre cada ciudad y después, al final, de su dibujo acabado, surgirá el recorrido completo. Exactamente igual a como los seguíamos según unos números en los dibujos infantiles para que apareciera de repente una figura articulada que no estaba antes ahí: un dragón, un oso, una rana. En el resto del cuaderno anotaré al azar lo que me venga al espíritu o lo que tenga por necesario. No es de creer que sea evidente ni fácil. En este idioma de origen desconocido, nada es evidente ni fácil. En mi cabeza, tampoco lo es. Y cada vez menos. Lo bueno de los viajes que se describen cuando ya han tenido lugar tiempo atrás es que se suele recordar lo esencial, lo que se conservará de ellos de veras. El tiempo que pasa es como una criba ancha que no permite guardar el detalle, sino su brochazo de trazos gruesos. A éste le pasará lo mismo. Si ya de una vida apenas conservamos nada a medida que cumplimos años, ¿qué podría esperarse de un viaje de apenas dos semanas? Lo peor de estos desplazamientos en autocar es esa sensación de que uno no maneja el tempo, el ritmo, el gobernalle, de que si se relaja ni sabrá por dónde va ni qué monumentos o ruinas habrá visitado ni qué le faltará por ver, qué en definitiva se perderá, apenas nos distraigamos un minuto. De la partida, del desarrollo, del final queda lo que a nuestro cerebro probablemente le interese y, a veces, ni eso. Si bien ocurre lo mismo un poco con cualquier actividad que se realice a diario. Habría que preguntarle a cada uno de estos excursionistas qué retiene de lo que ve. Todo eso, en mi caso, empeora, porque de vez en cuando van apareciendo con más asiduidad lo que el doctor le ha dicho a mi esposa que son agujeros, lagunas de la memoria. Mi cerebro no es como cuando se abre una nuez y aparece su fruto fresco, su textura rugosa que recuerda a un cerebelo sano y asimila lo que piensa. Mi cerebro empieza en realidad a llenarse de huecos, a parecerse más a una esponja de los fondos coralinos del Mármara, riberas de corto oleaje, aguas azules y cálidas, a las que poco nos acercaremos, por cierto, porque en esta ocasión las playas no están previstas en el pago. * Quizás por lo inusual, lo único que recuerdo de la salida del aeropuerto de Orly, una vetusta área de despegue y aterrizaje, es al turco que se sentó a nuestro lado, a mi lado y al lado de mi mujer, que es quien me ha dado la sorpresa con este viaje. Fila de tres asientos. Yo voy en medio. El tipo, de unos sesenta años, buen bigote, pelo escaso y canoso, camisa clara de manga corta, pantalón crema tostado, viaja en el asiento que da al pasillo. Hemos despegado en la tarde. Cuando subimos a la mayor altura y suena la señal del icono que insta a desabrocharse el cinturón, el sol casi se pierde por el horizonte. No pasa ni un minuto y el hombre, con una halitosis de perro viejo, me sorprende porque llama de repente la atención de una azafata vestida de verde manzana y azul oscuro (ni me he fijado en la compañía aérea pues creo que es uno de esos chárteres veraniegos que desaparecen de la circulación en cuanto llega el invierno), mira la carta, abate su bandeja y empieza a pedir cosas para comer. Vivamente devora todo lo que ella, solícita, le trae. Lo hace de manera compulsiva, en un santiamén. Bebidas, sólidos, dulces y salados. Cuando termina y el aliento se le ha aquietado con lo que ingiere, me llega a la mente una explicación lógica: es tiempo de ramadán. Educado en la tradición oriental, nos ha ofrecido algo, a mí y a mi esposa. No recuerdo qué pero sí que nos ofreció gentilmente de aquello que le trajeron y que comió con enorme ansiedad. Yo le sonreí. Él me devolvió la sonrisa. No hablo turco, a no ser que este proceso en el que estoy inmerso algo me roce un área neuronal que me lo permita como por milagro durante estos días. Cosas más raras se han visto. En los viajes de circuito organizado, la memoria se delega en otros —parece que es lo mejor para mí, para mi seguridad, aunque parezca contraproducente—. Se supone que en aquellas personas a las que uno no ve pero imagina. Son esas personas las que han ideado la curva del viaje y lo han preparado a conciencia: punto de vista geográfico, punto de vista cultural, punto de vista ocio, punto de vista tiempo, punto de vista económico. Eso quiere decir que hay que completar, aderezar el recorrido con todo aquello que sea susceptible de ser realizado, que el ahora cliente, que no viajero, tenga la sensación de que no ha desperdiciado sus ahorros y pueda sentirse satisfecho, ocupado, ver lo máximo con el menor coste, en el menor tiempo posible. Esas tres coordenadas hacen de los viajes en general y de este viaje en particular algo terriblemente agotador, pues los convierte en una sucesión de lugares, visitas y conversaciones en las que el tiempo se apura a una velocidad insólita, sin descanso, sin respiro, y todo aquello que uno intenta analizar o ver por separado, no se deja. Al contrario, todo se apelmaza en un espeso bolo alimenticio informativo, visual y emocional ante el que uno no encuentra la calma adecuada para digerir. De ese modo, para la mente, no hay una ilación sucesiva, un transcurso del tiempo lineal (y si la hay es falsa): me levanto, desayuno, viajo, veo, almuerzo, viajo, veo, ceno, me acuesto. No. No es así porque la maraña, cuando se vuelve la vista atrás es confusa, cargante, inextricable e inenarrable. Las ciudades con sus ruinas romanas y griegas se repiten, todas las mezquitas parecen iguales, los palacios, las iglesias bizantinas, los museos y las ciudades se convierten en una entelequia de difícil localización en un mapa real. Incluso, la comida deja de ser importante. Sí que está buena, no cabe duda, pero cuando lo detienen a uno en un lugar, será incapaz de decir dónde almorzó y, al regreso, qué diferencia había entre un plato de aquellos y otro que nos hubiéramos zampado en nuestra casa o en Grecia o en Líbano o en Creta o en Chipre o en Jordania. En realidad, se trata de viajes que son la negación del propio viaje, patinar por esa superficie suave, limpia, sin obstáculos, que pretenden hacernos ver y que pretenden que queremos ver y que nos dicen es importante ver. Y si hay algo que se puede rescatar de todo ello no es sino al elevado precio de un esfuerzo enorme que lo deja a uno completamente exhausto. A mí, en particular. Esto que sigue es mi diario, un diario de esos, del agotamiento y el despiste, la confirmación de que disfrutar se disfruta a medias y ver, en realidad, se ve poco y con algo de disgusto y mucho cansancio. En su consumación, desorden, confusión, desbarajuste, algún bonito color que se descubre, una palabra hermosa que se escapa, cuatro frases que quedan, unos rostros que pronto se pierden en la rutina olvidadiza de lo cotidiano. SEGUNDO DÍA DE VIAJE El guía habla varios idiomas, a la perfección el francés. Era futbolista y luego perteneció al equipo técnico del Beşiktaş, un club de uno de los barrios más populares de Estambul. Durante las vacaciones, ejerce este otro oficio. Está hablando con el hombre alto y delgado de barba cana a medio crecer que siempre lleva gorra y que ahora ayuda a un chófer calvo como un cristal a meter su equipaje y el de su acompañante en el maletero del autocar. Yo estoy cerca, con mi camiseta blanca de Taz, el demonio de Tasmania, y mis manos enlazadas a la espalda y los dedos pulgares en movimiento circular y haciéndome el distraído. El guía le ha comentado que ha estado recientemente en España, en un torneo de verano con su equipo. Le ha dicho que se había alojado en un hotel gigantesco, en Granada. Y que jugaron un partido amistoso contra el Atlético de Madrid. Eso fue hace un año. Parece ser que el señor alto y delgado no es francés pero lo entiende y lo chapurrea. Y le contesta que conoce ese hotel, que es una especie de monstruosidad de doce o trece plantas, encantadora imagen de la burbuja inmobiliaria de años atrás. Me gusta acercarme a la gente para que vaya quedando algo de ellas en estos escritos, poco, pero preciso. El chófer del autobús, cuyo carné hace pasar entre la gente el propio guía para que veamos la edad que tiene, con algo de burla, y los quince años de más que aparenta (de hecho, lo creí mayor que yo y es diez años más joven), habla poco. De hecho, no habla nada. Ni sonríe. Se limita a meter los equipajes en el maletero y a conducir siempre a la misma velocidad, sin decir esta boca es mía. El ómnibus no es muy reciente y va al trote, con su carga de tiempo libre de otro país que se desplaza por una tierra que le es ajena, pero al mismo tiempo propia (en la falsedad de ese instante) y tira de paisajes y arrastra personas, muestra monumentos y verdades a medias de otros tiempos, que están ahí para ese nuestro fardo de carne y huesos, y entregado a lo que se firmó cuando se pagó el contrato por internet o a su agencia de viajes, todo apresurado, en nimios detalles de los que restarán un día lo que antes dije: alguna frase suelta engastada cual joya de brillo engañoso en la charla aislada del siguiente viaje circuito-organizado. No sé cómo lo hizo al final, mi mujer. Es ella la que se ha encargado de todo antes de la partida. * Caucásicos colonizados. Eso son los turcos. Otrora, celosos guardianes de una puerta encantada, misteriosa y extraña de Asia. Mosaico de beylicatos y sultanatos de los que quedan unas cuantas piedras, monumentos y mezquitas y mucho de melancolía impregnada de nostalgia en sus recuerdos. Umbral hacia lo prodigioso para Marco Polo y para los antiguos viajeros y turistas ricos. Lugar por donde mi amigo Michel inició su ruta de la seda allá por los setenta y de la que tantas cosas, contactos, intercambios y recuerdos se trajo. Habitantes de extensísimas llanuras entre cordilleras muy elevadas. De montañas sagradas sobre las que aterrizó un arca tras el diluvio. Planicies sobre las que galoparon caballeros sin armadura. Imperio otomano. La amenaza de Oriente con aquellos fuertes, bigotudos, bien armados y despiadados soldados a las puertas de Viena. Turquía está ahora lustrada con el barniz de un parque de atracciones, más bien portón de Europa, trampolín de tiralíneas de una herida cicatrizada que llega desde América, sutura todo el Occidente y ahora Asia. Una imitación oriental a caballo entre dos continentes de la Francia ilustrada, espejo en el que se mira e intenta encajar con sus contrastes y sus diferencias. Por qué habría de fijarse en Albión, que les troceó su imperio en la Gran Guerra, ese león que se volvió de repente tras la guerra de Crimea contra su aliado el pavo. Amiga y enemiga del oso, celosa defensora del orgulloso gallo, entienden mejor a nuestro Napoleón, que creó otro imperio y una guardia familiar, mameluca. Eso ocurrió a la llegada de Atatürk, fundador de la república turca, que se dedicó a modernizar el país, un dirigente que no quería un alfabeto de lo que no eran y se fijó en nuestra república un poco para todo. «Os voy a sacar de la prehistoria política —les dijo, a ellos que ni eran de san Cirilo ni eran árabes, porque ellos no hablan árabe, sino una jerga incomprensible de origen uralo-altaico». Ese aparte que el dirigente de los dirigentes intentó meterles en la cabeza de que los turcos no son moros. Puede que sean musulmanes, eso sí, y no todos, pero nunca tuvieron nada que ver ni con los moros ni con los árabes ni tampoco con los persas. A cada uno, lo suyo. * Espero que esto no afecte al viaje. No se lo diré a mi esposa. Tengo una laguna entre mil: no recuerdo la primera noche en Estambul, a la que prefiero llamar Constantinopla. Como esa laguna vendrán otras. Me refiero al primer lago en el que nos hemos detenido. La primera posta es el ejemplo de que uno no se puede distraer porque se lo come el vacío. No comprendo esa amnesia. Lo apuntaré. Mi terror me sobreviene cuando me doy cuenta de quizás un día no entienda lo que escribo, lo que leo, no reconozca a mis amigos, a mi esposa. Espero que ese día quede lo más lejos posible. A las afueras, por la mañana, hemos caído en la trampa, en la falta de respeto de los embotellamientos. Apenas nos movemos un metro por minuto y a nuestro alrededor hay enormes edificios de viviendas recién construidos, en una convivencia de contraste indecente con mezquitas, chabolas, casas sin techumbre y rascacielos de oficinas. Veo grúas y cables de alta tensión. Intentamos huir de la contaminación y de las garras del bochorno del estrecho del Bósforo (precioso nombre que parece que va a inflamarse de un momento a otro, otra palabra que acabará conmigo de placer). Esta es una ciudad gigante, inabarcable, inacabable, Constantinopla. La eternidad se empeña duramente en huir de ella, como si reclamara la tierra sobre la que se asienta el oneroso tributo de no poder escapar jamás de sus contornos. ¿Y si, como de mi supuesta enfermedad, no hubiera escapatoria? ¿Y si el cemento hubiera invadido la planicie asiática no sólo en sus accesos, sino en toda su extensión, socavando desiertos, aplastando soledades, devorando la inmensidad de la meseta, sus llanuras calcáreas y haciendo inútil la huida? De hecho, ya lo han iniciado con las carreteras, que no paran de ser mejoradas para la invasión de estos bárbaros con gafas de sol y pantalones cortos floreados de los que formo parte. Todo mientras el sueño vence a la casi totalidad de este grupo de turistas sin guía impresa. La guía, ya he dicho más arriba, se la ponen por delante, la guía de otro para que la sigan y la devoren sin discutir. La lentitud narcótica del ómnibus rodeado de vehículos pequeños, ahogados en su pretendido dinamismo matutino por oleadas de otros vehículos más o menos pequeños en un atasco insoportable hace que me duerma superficialmente. Observo los tubos de escape. Miro hacia arriba. Polución. Entramos en Asia. En Asia Menor. TERCER DÍA DE VIAJE La gente se entrecruza y se tantea en el autocar y coincide en la calle. Los asientos, desde el primer instante, cada respaldo, parecen tener una chapa distintiva con el nombre y el apellido. Estamos hacia la mitad del habitáculo, uno al lado del otro, mi esposa y yo, camino de los Urales. Perfiles tímidos —vino y me habló de cualquier cosa, y no ha vuelto a hacerlo, un chico de Besanzón y luego se fue y se ha mantenido al margen durante el resto del viaje—, aun así en volandas a través de un paisaje monótono ofrecido en movimiento continuo a los ojos de aquel que no duerme. Hay que estar atento a esa película para no perderse lo que el ojo no acostumbrado no debería perderse. Ovejas. Tierras en barbecho. Vacas pequeñas de hocico alargado. Un lago salado. Parada. Puesto de venta de melones. Nubes de esponja gris hacia el norte. Otro lago salado con más agua que el anterior, más grande, entonces. Marjales. Tierra color chocolate recién roturada. La autovía en línea recta. Despertó la gente por una parada junto al sol. Murmullo humano, rumor del motor en la llanura que se pierde de vista bajo un cielo ahora nublado. Terrenos escitas, de caballos que corren como los caballos mongoles, como andando rápido, al trote, de arqueros y de guerreros que jamás se bajan de sus monturas, ni para matar ni para dormir ni para comer ni para defecar ni para violar. Cómo no, un tenderete en una casucha que vende cachivaches como la esposa de Lot, cosméticos de arcilla de los alrededores y café a la orilla del pontón que se interna en el agua salobre, muy lejana de otro lago salobre y reseco, de orillas como de cuarzo blanco espejeante. Mi mujer me da la mano. Cruje la sal bajo mis pies. Hace mucho calor. * Me desvelo con la primera oración de la jornada. He intentado ir al baño y he puesto un pie encima de las gafas de sol al levantarme de la cama. Las he destrozado. Mal asunto para seguir bajo el sol crudo con mis ojos sensibles. Son las cinco de la mañana. Cada vez se me alterarán más los horarios, hasta el punto me han dicho de que dormiré de día y velaré de noche, de que incluso hablaré con gente que ha muerto hace mucho. Estoy en Ankara, ciudad de dos techos. De latón y cemento-cristal. Contraste musulmán estepario, asperjado de veneno occidental. Tierras que están ahí a las afueras para ser bautizadas con nuevos bloques y urbanizaciones glaucas, apiñadas en sus colinas. Árboles ralos sobre esas mismas colinas mecidas en su dibujo de hierba agostada por el sol del verano. Al calor, brumas de tormenta que no llega a estallar. Marea de gente entre la oferta vespertina de sus tiendas. Hoy toca una camiseta de Twity, Titi, Piolín. Estoy muy contento de poder lucirla. Me he dado cuenta de que alguien reparte tarjetas de invitación a la carne casi hasta las puertas de una mezquita (en Las Vegas hacen lo propio pero son ciudades distintas, creo). Mi espinazo se ha estirado en una rigidez que no he podido disimular porque creí que mi mujer me observaba cuando agachaba la mirada hacia las tarjetitas, incluso la mano. Pechos siliconados, sonrisas y sexo rasurado. Un ciego de ojos hundidos y párpados que son también una tela sepultada en un hueco sin relleno, pide limosna, mal recostado sobre unas escaleras grises. Un ciego que no es de este mundo sino de ese otro mundo, de la noche que le sobró a las mil. Pitidos de claxon, como en cualquier país a medio desarrollar. Bocinazos que proclaman estoy aquí, tengo un auto y cruzas por donde no debes y tú tienes tu auto y casi me das un golpe o para que no me lo des y yo conduzco mejor que tú y qué haces, idiota. Taxis colectivos azulados, que son como pequeños microbuses, con su aire destartalado y su cubierta de polvo mantecoso. Agitación del neón cobreado tras el día de ayuno. Una capital exiliada entre ásperas y onduladas llanuras que apenas guarda el recuerdo de lo asiático, si no es en sus laderas contrahechas o en ese museo de los toros de piedra y los bajorrelieves de señores con barba asiria, bien espesa y rizada. Por ahí anda en mi cabeza mi profesor de historia del arte, monsieur Aléo, que estuvo por aquí en los años cincuenta. Esa capital a las que la siega hurtó hace días su grano y en la que veo a un señor barrer unas motas de nada sobre un paso de peatones en hora punta y a la caída de la tarde, en tanto los lápices de punta afilada de los minaretes se hunden en el cielo, señalan a un dios único que a ellos y a nosotros nos ha abandonado, primero en un vehículo atiborrado de turistas y luego sobre el asfalto. Ese dios pronto abandonará también mi cabeza. * Anochece y es ramadán. Hay una fiesta nocturna que hace de la ciudad un lugar de cita ineludible. La gente baila, se reúne en las terrazas, y sobre todo cena con apetito, bebé té oscuro a la luz de guirnaldas y guirnaldas de iluminadas bombillas de colores, de feria. He querido salir para lucir mi camiseta y me he tomado con mi mujer un café turco, porque ya hemos cenado, ese que tiene su poso barroso, como el del café griego, pero más fuerte, si cabe, que ya tomé en su día en la facultad en la que había dos alumnos del Pireo con los que hice amistad. En frente, han ocupado una mesa el mismo señor delgado que no es francés pero que habla francés con la que parece su acompañante y con tres parejas de jóvenes más. La noche por aquí es como un sueño veraniego y muy cálido. Oigo frases en un idioma que no entiendo. Las cuatro parejas se han levantado y se han despedido y no hemos vuelto a verlas hasta la mañana siguiente. Luego, nos hemos paseado por ahí, como enamorados en su reencuentro, agarrados del brazo, entre el jolgorio posterior a la dura jornada de ayuno de toda esa gente. Creo que es su último día y se divierten y celebran su final y despiden la purificación del cuerpo privado de alimento en lo que tardará otro año lunar en llegar de nuevo. Brota un humo apetecible de ciertas casas de comidas. Huelo la fragancia pujante del asado de cordero con especias. Las parrillas con pinchos de carne adobada y berenjenas asadas. He sonreído a todo el mundo y la gente me ha sonreído. Hemos sido felices mi esposa y yo en la velada, pero no he podido olvidar la potencia del café, de ahí la mala noche, con sus sobresaltos nocturnos, la alborada a las tantas de la mañana, en la que perfectamente oí al muecín bajo su criba de moderno altavoz de ciudad de los extremos y el crujido de las gafas, Ankara. En la mañana nos han llevado al museo de trozos de piedra y hemos estado en él unas horas. Civilizaciones antiguas. Hombres esculpidos de perfil con sus barbas ensortijadas. Bajorrelieves en los que cazan leones y tiran flechas y luchan con lanzas y hay esculturas de toros salvajes que parecen otro tipo de animales, no sé cuáles. Hablé con una profesora que pronto se jubilará o, mejor dicho, ella habló conmigo. Creo que la nombré al principio. La ciudad de día me ha parecido distinta. Hemos recorrido calles a pie y hemos comido junto al museo. Me gustan esas tiendas en las que a sus puertas se apilan sacos de legumbres y de condimentos y de frutos secos (qué pequeñitos son sus pistachos), abundantes en colorido y ricas en perfumes y aromas que ya son de oriente. Mi mujer me ha invitado a una delicia turca: un baklawa. Recuerdo uno que me comí en Alemania, en Berlín. Una delicia. Éste es exquisito. Literalmente, miel sobre hojuelas. * En medio de la estepa, las ciudades elevadas, las ciudades ocultas bajo tierra. Las ciudades de piedra labrada y pulida por la naturaleza ante las que miradas, mentes y cámaras pretenden cercar, acercar y asimilar a su propia esfera. Las paredes están decoradas con figuras que aguardan la invisibilidad en colores cada vez menos perceptibles de aquí a nada. Qué es eso que hay ahí pintado. Esto es un camello. Y esto otro una virgen y esto de aquí un santo, el pasado griego, el pasado latino, el pasado cristiano y... Todo esto es Anatolia, Anadolu. «Aquí se está al fresco en verano y menos helado en invierno —dice el guía—. Y se penetra en la vivienda por la parte de arriba, como en un submarino, como en las primeras casas del neolítico. Todas estaban llenas de pasadizos, conocidos únicamente de sus habitantes, para disuadir a los invasores o huir de ellos, a los guerreros que pasaban por esos parajes ávidos de crímenes, de comida y de sexo. Había como unas chimeneas por las que salía el humo del interior y por ellas respiraban, pero algunas de ellas también eran puros engaños, trampas disimuladas para el que intentara derribarlas o quisiera penetrar en sus subterráneos por la violencia. Pienso que durante centenares de años estas ciudades refugio fueron abandonadas por sus habitantes y permanecieron después ignoradas. Esta en concreto es una de las tantas descubiertas no hace mucho, esas alejadas ya de las principales vías de comunicación quedan todavía por desvelar de sus suelos». Su voz se confunde entre toses y movimientos. Por ahora, al principio, en la frescura y virginidad de los inicios, prestamos atención. A medida que avancemos, todo será menos atento, más distraído, una acumulación de información que iremos desechando o espulgando a nuestro antojo. II CUARTO DÍA DE VIAJE De repente, estoy en otro lugar. No hay descanso. Esto es Capadocia. Nos encontramos en Göreme, que parece el final de todas esas ciudades enterradas bajo los suelos de arcilla. Se trata de un laberinto de chimeneas de piedra amarilleada y de viviendas sumergidas en tierra. Hemos visto una iglesia tallada en la roca, con sus frescos a medio borrar, a la que tenemos que subir por unas escaleras de las que es preciso desconfiar. Estoy contento. Mañana hay que levantarse muy temprano, antes de que amanezca, si no, no se elevan. Son globos aerostáticos suspendidos, ligereza en el espacio. Panzas acanaladas, envoltura y malla, de todos los colores del espectro, penetradas por alientos rugientes de fuego desde su quemador. Estoy en una canasta llamada barquilla, con otros veinte integrantes de nuestro autobús, que hemos pagado la redonda cifra de ciento cincuenta euros (no liras turcas, euros) por el viaje, en dinero contante y sonante. Eso quiere decir tres mil euros por globo, sin factura ni recibo, y hay un montón de ellos, de globos. Tantos que pierdo la cuenta cuando en mi recuento paso del número diez. Éste en el que estamos nosotros lo lleva un piloto español, José Manuel. Hace siete años que anda por aquí o que vuela en uno de ellos y ve amanecer desde las barquillas y transpira en dos cercos de sudor que le humedecen oscuramente la camisa. Está al mando de uno de esos toldos redondos, gigantes huecos colmados de aire caliente que brama de un quemador y que de milagro no achicharra el cordaje. Hizo un curso de pilotos y aquí anda. Es de Madrid. Y no piensa volver a España. Regresa nada más que para navidad, un par de semanas para olvidar un poco la quietud de las alturas, el nervio de un vuelo suave. Abraza a su familia, se pasea por el Retiro, rescata a sus amigos, se toma unas cañas con ellos y luego vuela de nuevo hasta Turquía y recupera estas alturas al amanecer, como un aceite aéreo que lubricara su espíritu libre. Chapurrea malamente turco y habla mucho inglés, pero todo eso lo sé porque otra vez ese señor alto y delgado que lleva siempre una gorra ha hablado con él en su lengua. Es español o lo parece y se lo ha estado traduciendo a una de las parejas jóvenes. Nosotros hemos sobrevolado desde las alturas los tubos tostados de ese extraño país, hecho de barro y piedra y cal, con sus ventanas troglodíticas, sus falos naturales con su gorro-prepucio encima. Como burbujas de todos los colores al naranja del crepúsculo ya avanzado, son los globos manchitas preciosas que resaltan en el cielo todavía poco azul. Veo cómo la gente dispara continuamente sus cámaras. Rueda películas. Hay globos que tropiezan unos con otros en una torpeza lenta y soñolienta de cetáceos confiados o de paquidermos de siesta. Una situación que se puede tornar peligrosa si no se tiene la experiencia de estos pilotos. Hemos volado entre ciento cincuenta y novecientos metros de altura. Hemos planeado sobre esas chimeneas de piedra y esos monumentos naturales que constituyen el chocante paisaje original de la región. Y al volver a bajar, como si poner los pies de nuevo en el suelo fuera un ansiado milagro, nos han invitado a un churrete pajizo, que algunos denominan champán pero que no llega a un mal vino de aguja, demasiado azucarado. Si de algo entendemos los franceses, mal que nos pese, es de vino y ese era bien malo. Todos andan contentos de la experiencia. Respiran con júbilo. Algunos colaboran en la tarea de empujar la tela de colores de los globos para quitarles el aire cálido acumulado, como a la llegada para subir hubo quien ayudó a extenderlas para que entrara. Los más jóvenes se divierten así. Luego, brindan. José Manuel sonríe, satisfecho. Le dice adiós y le desea buena suerte al señor delgado de barba corta y gorra. Mi mujer no me ha soltado del brazo en toda la travesía hasta que hemos entrechocado y vaciado las copas tras el aterrizaje. En esa relajación de su mano, he sentido alivio. * Praderas de Anatolia. La escasez de árboles. Kilómetros de hierba ya amarilleada y tierra plana, cortada en dos por una autovía de firme inestable, sufridora impasible de los duros fríos invernales. Parada en un mausoleo/museo en Konya. Ese volcán de zapatos, babuchas y sandalias a la entrada de la mezquita. En las mezquitas es obligatorio descalzarse. ¿Por qué me acuerdo tanto? ¿Será porque yo también me descalzo y camino por la moqueta del autobús para estirar los músculos y las piernas nada más en calcetines? A la salida, estoy mareado por esa cubierta de un azul onírico, por interiores de techos abovedados y no encuentro mis sandalias en el montón. Nadie puede imaginar cuántas babuchas, zapatillas y sandalias hay por ahí a la entrada. Mi mujer me ha ayudado. Tampoco le ha sido fácil localizarlas. Tendré que tener más cuidado en la próxima mezquita, sobre todo en Constantinopla. Hoy llevo una camiseta de Gaston Lagaffe. Mi mujer me dio a elegir entre esa y otra de Porky Pig, pero el cerdito tartamudo no me gusta tanto. Me gusta más Bugs Bunny, el conejo de la suerte, o Duffy Duck, el pato Lucas. Lástima que estuvieran al fondo de la maleta. Hoy dormimos más tarde. Después de la cena, hay velada. También hay que pagarla como extra. Al contado. Aquí todo lo que se paga al margen de lo incluido, afortunadamente pensión completa, excepto esa velada y el paseo en aerostático, se abona en líquido y nada de recibos o facturas. Y ya que estamos, hablemos claro. En estos viajes uno se comporta como ante un televisor, se limita a ver y a callar. Las imágenes son ofrecidas y como tales aceptadas y consumidas. La digestión de la que ya he hablado más arriba se hace pesada o, directamente, no se hace. Y esta noche mi mujer ha decidido sentarme en una especie de puf frente a lo que parece un redondel de circo. Aquí no hay carpa. El lugar está construido de mortero y madera, una especie de palacete. Imita la cubierta de una mezquita. Se trata de una invitación a un baile derviche. ¿Quién ha venido aquí en plena consciencia de lo que ve? ¿Alguien conoce su historia? ¿Quiénes son esos señores flacos y altos de fino bigote? ¿No estaban vedados desde hace años? Un hombre de elevada estatura explica cuatro anécdotas en nuestro idioma pero, ¿quién presta atención al discurso (como a tanto otro discurso en cada una de las ruinas o tiendas que hemos visitado)? ¿Realmente se está explicando lo que es o lo que conviene explicar? El turismo es capaz de todo hasta de intentar revivir lo desterrado, lo podrido, lo necrosado, lo muerto. Creo que esto es Konya, capital del credo sufí en otros tiempos. Mevlâna Celâleddin Rumi vivió en el siglo trece y nadie sabe si fue el inspirador o el fundador de una hermandad musulmana llamada Mevleviye, más conocida entre nosotros por el nombre de derviches giradores. A partir de los relatos novelados y en algún caso imaginarios de los viajeros occidentales, que recorrieron las regiones otomanas en otros tiempos menos virtuales, los sufíes y sus derviches no han cesado de llamar la atención, de arrebatar la imaginación de los europeos. Lo que ha resultado o quedado de la acogida favorable a su espiritualidad es en particular la danza extática llamada sema, tanto para occidentales como para los orientales. Sin embargo, ese interés no siempre ha estado acompañado de un conocimiento profundo de esta hermandad ni de sus principios ni de sus prácticas. De modo que nos sentamos, nos ofrecen una bebida, normalmente un té rojo, unos dulcecitos, nos dan el discurso de iniciación, al que poca gente atiende. Entonces, empieza un ritual que vemos sólo en su superficie. Los señores juntan sus manos en flecha hacia el cielo, por encima de su fez, empiezan a moverse, van separando las manos poquito a poco y al girar como peonzas cada vez con mayora rapidez, extienden los brazos y parecen entrar en trance, con sus ligeros vestidos blancos volando en redondo como alas de mariposa plisadas. Lo cierto es que al cabo de unos minutos, cuando llevan ya danzando un rato y no levitan sino en su propia cabeza, mi atención decrece, a pesar de la belleza sutil de esa danza. En todo esto que nos muestran no puedo caer en la trampa. Predomina lo descriptivo, la imagen, lo superfluo, esos vestidos muy blancos con algo de desposada vaporosa que se levantan y despliegan como abanicos y que poseen mucho de circo o espectáculo. Se olvida que nosotros los occidentales estamos incapacitados para alcanzar su hondura, su espiritualidad, su religiosidad, en esas poses del propio baile. No se nos explica bien el porqué de esas fricciones, a veces violentas, que han existido siempre entre lo sufí y los predicadores estrictamente musulmanes, entre lo multiconfesional y lo puramente unicista. Se supone que flota por ahí entre lo que se ve y lo que no se ve una razón de fondo que en tiempos invitó a la violencia doctrinal. No se nos explica la relación entre la espiritualidad y la antropología religiosa de la religión sufí. Y finalmente, en absoluto ha trascendido en mí esa danza que debería haber llegado hasta la conciencia profunda, hasta el mismo dios en el que creen, a mi alma. Salvando las distancias, hemos asistido a él tal como se asiste a una exhibición flamenca. Hoy, nos hemos levantado volando en globos. Nos vamos a la cama intentando elevarnos, sin ellos, hacia un cielo mucho más alto e inalcanzable. Me he acostado tarde, muy cansado y con hambre. Mi mujer, también. QUINTO DÍA DE VIAJE El guía cuenta de vez en cuando, entre cada parrafada informativa referente a su país, una anécdota —yo me he sonreído pero sé que más pronto que tarde ya no distinguiré las sutilezas del humor— que a los demás les parece graciosa, mientras el personal cabecea como barcas adormiladas por el arrecife forrado de tela de cuadritos de sus asientos. Por regla general, los guías se dedican a repetir los prospectos que el tour operador les indica; de ello, sólo lo que más se parezca al pensamiento occidental, resaltando lo más aceptable que a veces, dicen ellos, es lo menos conocido: sistema educativo, sanidad, producciones cinematográficas y televisivas de películas y de series. Y llegamos a un hotel que está cerca de una fábrica de tapices. Y ahí nos llevan, a un caserón de columnas labradas y capiteles corintios que parece muy antigua. Nos dejan en un lugar que tiene las mil y una noches apretadas en un cuadro de seda. Ese finísimo hilo que conforma cada historia representada o cada laberinto dibujado en una alfombra sale de un capullo de seda que un día abandonó un gusano convertido en pupa y luego en polilla. Hay que deshacer la operación a la inversa para la que el gusano dedicó su vida, deshilarlo con cuidado y luego tintar y luego rehilar en un dibujo que la mujer del telar tiene en la cabeza. Es una labor ancestral que llegó de China en tiempos inmemoriales. Para meternos en situación, nos han hecho entrar a través de un lateral del edificio, en el cual había multitud de esos telares. Sólo en uno de ellos se encontraba una señora de tez oscura y pañuelo ceniza en la cabeza, aburrida, que se ha puesto a patear la máquina con nerviosismo en cuanto hemos entrado. Esa falsedad más que aparente que muestran con orgullo y ya rutina a los que llegan con la pasta. He querido comprar una alfombra, claro, pero las que me gustan no están a la venta. Caen del techo de madera oscura y barnizada. Sirven de decoración propia y exclusiva. Son muy antiguas y en caso de que las vendieran costarían una fortuna. Para nosotros, hay una especie de exhibición con su música a todo trapo en la que desenrollan cada una de ellas en presencia de todos los integrantes del autocar, a los que se nos conmina a tomar asiento en los tablones corridos que hay alrededor, en la gran sala y se nos ofrece también un té en un vasito típico de rechoncho culete. Alzando la voz por culpa de la música de fondo, le digo a mi esposa que quiero una que tiene el árbol de la vida, pero yo no sé comprarlas. Terminada la demostración, en el ajetreo de gente que va y viene, de nuestra y de otras visitas (en el patio del caserón hay varios autocares aparcados), alguien me tira del brazo, un señor alto y moreno, que maneja el francés a la perfección, y me acompaña hasta una habitación menos amplia adornada cómo no de tapices mareantes, en la que da comienzo una supuesta subasta con su supuesto regateo. Como no tengo ni idea, he ofrecido una suma con la que pronto se ha cerrado el trato. Estrecho unas manos y me hago al instante con dos pequeñitas a precio de locura. Resultado: en ese país que no entiende de etiqueta con el precio fijado, acabo de hacer mi ingreso en la santa compañía de los idiotas. Cuando he terminado de ser literalmente estafado por las dos alfombritas con mi colaboración inestimable de occidental, me las han empaquetado en dos cilindros de cartón reforzado. Me han entregado dos certificados de autenticidad turca, uno por cada alfombrita. Todo, supongo, para hacerme creer que el precio que he pagado por ellas es el oportuno. Yo no quería esas dos, quería una de las que estaba adornando las paredes de la entrada de la gran casa que nos han hecho visitar. Como no llevaba dinero líquido ni nada, es mi mujer la que se ha encargado de la transacción con su tarjeta. Ella no ha abierto la boca, pero yo sé lo que es una dura recriminación en su mirada. Luego, por la tarde, también ahí por el extenso pedregal semi-desértico, en un valle parecido al anterior, nos hemos tropezado con una casa en la que fabrican piezas de piel. A la entrada, unas chicas de pasarela expusieron prendas de vestir bien terminadas, cazadoras, faldas, pantalones, con sus movimientos de desfile de moda y su música a todo tren. Algunos de los que viajan con nosotros han comprado carteras, pero no prendas. Suelen ser caras tanto unas como las otras y el regateo es cuasi inexistente. Dicen que se fijan en el curtido y manufactura de los italianos. Me gustaron algunas cosas, pero no he comprado nada. Ni que decir tiene que, en una escueta frase, mi mujer me ha reprochado la compra anterior y me lo ha prohibido. Sigo sin tarjetas bancarias en mi cartera. A continuación, superado el polvo lunar de los caminos, la tortura del medio hostil en la piel de las piedras, llegamos a un taller de joyas. En esa ocasión, no ha habido mirada ni frase. Mi mujer no ha querido directamente ni que entrara. Me escabullí a la cola del grupo y me paseé entre expositores sin que me viera. Hay elefantitos de oro de ojos fundidos en plata. He pedido consejo a Gladys para comprar algo, pero mi señora, aparecida de repente a mi espalda, me ha repetido poco disimuladamente que nada de compras. Olvidé decir que en esa galería de personajes secundarios que se amplía y deambula por el autocar, están el japonés Johnson y su novia Gladys. Ella es una artista que trabaja en fundición para joyas, el oficio de los primitivos dioses herreros que moldeaban la piedra y la transformaban en sus fraguas en piedras preciosas o en metales milagrosos. La alquimia de la roca. Nadie mejor para pedirle consejo. Pero no se me ha permitido comprar siquiera una pequeña joya, ya lo he dicho. Creo que hemos acabado por fin el circuito compraventa, ofrecido gentilmente como si de una labor artesanal milenaria, lo que no deja de ser un recorrido por tres tiendas distintas con sus productos pasados de precio y etiquetas en euros. Una vez salvado ese recorrido, aparte de reloj, móvil o cámara, ahora echo de menos monedero y tarjetas. Liberados, hemos vuelto al autobús y ahí está el checo en solitario, sin abrir la boca. Ha venido supongo que a lo suyo, acumular fotos y pasear a solas, alejado del grupo. Gérald, de origen martiniqués y su mujer, Sophie, con las otras parejas jóvenes y las carcajadas al fondo del autocar de todos ellos. Y el guía, que sigue con sus discursos sobre la tolerancia mientras continúa el recorrido interminable por las llanuras de Anatolia. De este a oeste, desde Bulgaria a Armenia, este país tiene mil ochocientos km de ancho. Una barbaridad. Ahora, el silencio de la gente cansada que dormita al arrullo mugidor del ómnibus. Algún ronquido. Oigo los retazos de una conversación sobre arte con fotografías originales de la pareja que está delante de nosotros. El microcosmos cambia de lugar, desplaza cansancio o curiosidad a quinientos kilómetros de distancia sobre la meseta reseca y plana por una carretera que directamente, si saltara por encima del monte Ararat, acabaría precisamente en Armenia. Tan seca como parece, así dejó el diluvio estas tierras. Probablemente no caiga una gota desde entonces, aunque dicen que llueve y hace frío de nieve por estos páramos en pleno invierno. SEXTO DÍA DE VIAJE Premisa básica para no pillar ningún bichito con sus líquidas consecuencias: no beber agua del grifo. Cuando éramos pequeños, nosotros sí la bebíamos. Pero no fluía del grifo sino de las capas profundas de la tierra para formar en su superficie un nacimiento o un pozo. El hilo fino que escapaba del manantial “de abajo” el que llenaba día a día con enorme lentitud sobre todo en verano la alberca donde nadaba el viejo gran róbalo. Mi abuelo, que vivía por entonces en Provenza, vaciaba una mitad cada tarde para regar toda la huerta. Junto a la noria, al canto de las cigarras, protegida por la sombra de una enorme higuera, estaba el pilar o abrevadero y un poco más arriba el manantial “de arriba”, que estaba protegido como por una especie de casa, de tejado oscuro y pared mal enlucida, falsa vivienda que era el verdadero pozo. Un lugar al que nosotros, mi hermana y yo, nos aproximábamos con cierta aprensión por miedo a caer y a ahogarnos y en el que yo creía a pies juntillas que existía una vía subterránea por la que apenas se cabía y que lo comunicaba con la alberca. Dríades, náyades, el róbalo que la utilizaban para desplazarse a escondidas y en secreto de un lugar a otro lado. De aquel pozo venía el agua potable que bebíamos en la casa de campo, la que nos colmaba con el sabor de otros tiempos, a profundas raíces que nos mantenían con vida, la que se utilizaba lo mismo para hacer de comer que para el baño, la colada o el riego. Ni mi hermana ni yo caímos nunca enfermos con su consumo. Mi abuelo la transportaba en grandes cántaros cargados en el percherón o sin él y la iba reponiendo a medida que se terminaba. Él ocupaba su tiempo en esa y en otras cosas. Los minutos eran granos de arena. Las horas, sus montoncitos. El día, las semanas, los meses y los años se deslizaban desde la parte de cristal cónica superior a la parte inferior del pequeño reloj de arena que era la vida de cada cual, por entonces con un sentido que hoy somos incapaces de descifrar. Anatolia me ha recordado esa casa que luego vería en un pueblo griego, una atracción turística vacía y sin vida y a la que había que explotar como un tesoro ya hueco y despoblado y sin sentido. La casa de mis abuelos se vino abajo en ruinas antes de que a uno de sus nietos se le ocurriera transformarla en tenderete para excursionistas. La vendimos sin reformarla. Con su venta, se borró gran parte de mi infancia. * En una gasolinera en la que nos detenemos, nos dejan bajar. Dos chicos pasean alrededor del autocar. Uno lleva un mocho alargado y otro una especie de manguera que parece una regadera. Se dedican a lavar los cristales de los vehículos que se detienen en ella a cambio de unas monedas. Vaya, creí que eran de esos, pero pertenecen a un servicio de limpieza del propio viaje organizado. Es en suma una parada técnica. El avejentado conductor de nuestro autocar sólo tiene que penetrar en una especie de túnel gigante, sin decir nada para que comprendan que va a darle un lavado. La mayoría de los viajeros se ha bajado para entrar en una especie de venta a tomar algo fresco. Sólo dos nos hemos quedado dentro. Estoy sin zapatos. Un placer. Hay un rumor de fuentes apacibles que adormece al que se queda en el interior del vehículo en esta pausa que es aprovechada por el rebaño para pasar a los lavabos, estirar las piernas o echar un cigarrillo. De pequeño, mi padre lavaba el coche él mismo. Tenía un ondine de motor trasero. Las máquinas de lavado eran escasas o no existían. En la primera de ellas, en la que permanecí en el interior de un coche mientras se limpiaba fue en ese ondine y algo quedó grabado en mis oídos. Hoy reaparece aquel arrullo húmedo de la infancia. Yo, dentro del coche de mi padre, al abrigo, la espuma primero, flecos que caen, rodillos y arroyuelos de agua transparente recorriendo el vidrio, ruido acuático. Nada podía destruir en mí, quebrar en mi refugio, desterrar de mi piel, el presente inesperado de una eterna felicidad. Si el final de mi enfermedad consiste en volver a la infancia (de manera consciente, claro está), bienvenido sea. * Más llanuras resecas por el rigor del verano, calvas de cultivo del mes de agosto. Sigo colocando los nombres de las ciudades en mi mapa mudo, a duras penas, pero sin falta. Doy tragos de agua a una botella comprada en la parada. Gladys y Johnson nos han hurtado el asiento a nuestra subida. Con la noción del tiempo perdida (no llevo reloj ni móvil) y largos minutos después una cadena de montañas, llegamos a un pueblo. Hemos cruzado por una sucesión de arboledas verdosas, maizales en cuadrículas perfectas, alzados de chopos, frutales acorralados en las vaguadas entre oscuras montañas con un leve velo de bruma por encima. La villa se llama Aksehir. Antes de llegar he visto camiones, máquinas de alquitranar, tractores. El guía contando historias de un señor con turbante que no sé quién es. Me habré perdido el principio de la historia. En los asientos delanteros, me llama la atención un hombre que junto a su mujer lee un libro, cuyo título no alcanzo a descifrar. Ni un árbol en el valle escoltado por altas colinas a la derecha, más lejanas, a la izquierda. Estepas semiáridas cultivadas en su parte más húmeda o más fértil o más llevadera, porque debe haber un río por ahí escondido y por donde tiene que hacer un frío paralizante en invierno. Pequeños pueblos de tejado amarronado, espaciados, como imaginados, como si no pertenecieran al mismo país y los separara una frontera real en un verdadero mapa de un país verdadero. Y luego, misterios de agosto, se encapota el cielo y cae un chaparrón violento que una tormenta inesperada deja caer sobre nosotros mientras, adormilado, observo la línea de tobogán de las alturas. Ahora, por una autovía en construcción tras la de un solo carril se sortean más montañas calizas. Una piscifactoría. Cruzamos un pueblo. Se abre un nuevo valle arbolado. Por detrás del cielo ligeramente nublado, se quiebran los nimbos y el sol ataca y golpea sobre el autocar lavado dos veces que se detiene en otra parada técnica. Eso nos recuerda que es verano. Fuera, hace viento. De vez en cuando, se oye el motor de paso de un camión y más raramente el de otros vehículos. Turquía profunda. SÉPTIMO DÍA DE VIAJE Desde el lago enorme de la derecha, el ómnibus se adentra en una cordillera boscosa, trepa casi asfixiado y, por la planicie, se extiende otro valle que ignora las montañas de su izquierda. Al cruzar una zona en la que uno de los carriles se ensancha casi cuatro o cinco veces su tamaño, el guía nos explica que fueron pistas ofrecidas como apoyo logístico y militar en la primera guerra del golfo a las fuerzas aéreas de la OTAN. Igual que en Finlandia, pero allí con otra guerra más justificable, si es que existen las guerras así. El calor, una comida a la sombra. Conducciones de agua fresca. Canales de riego. Pimientos en rosario colgados de las vigas del techo a secar. Aceite de oliva. Troncos encalados. Lo de mis abuelos y mis padres de nuevo en mi mente. Un músico viejo que rasga el oud mientras almorzamos (un hilo musical en directo lleno de folclore impostado porque supongo que los turcos en su cotidianidad no comen con un músico dándoles la murga a su lado). Hemos dormido por el camino. Hemos visitado, sólo unos cuantos porque la gran mayoría se quedó en el hotel, un enorme estadio-hipódromo romano bajo un fuerte calor, afortunadamente seco. Ahí estaba la señora profesora sonriendo a mi mujer y atenta a las explicaciones, para mí alejadas, del guía. * Tenemos que abordar la ciudad tras las formaciones jabonosas de roca albina que caen por una ladera hasta la calle. Aguas termales. Los cipreses. Es ahí en Pamukkale donde me despertó en la madrugada el muecín. Esta vez sí. Hierápolis está pegada a sus laderas. Fue ciudad griega y luego romana. Puerta al inframundo. Me he mojado los pies en el agua clara de un fondo de mil colores, a veces de un blanco refulgente, y he rozado con mis dedos esas formaciones de espuma, pero pétrea, como caminar sobre el nácar de una concha gigantesca. Me han dicho que las hay también en Islandia y en Yellowstone, en todos aquellos lugares con actividad volcánica. Hefesto es cojo y entraba por allí y salía por allí en sus incursiones por el exterior, que es el nuestro. Algunos habitantes de Hierápolis así lo afirmaron en su tiempo. Frutales desde la ventana del cuarto del hotel. Una visita a nuestro aire por la ciudad de piedras sueltas. Las necrópolis y las vanidades enterradas en polvo y nada. Hay un enorme teatro. La señora experta en mitología (creo que se llama Cécile) se ha puesto a hablar en el centro de la orquesta para demostrar lo bien que se puede oír lo que dice desde arriba del todo, la fenomenal acústica de esos lugares de ocio. El calor es insoportable. El hotel tiene piscina. Unos cuantos han tomado un baño en ella. Nosotros nos hemos duchado en la habitación. Me he cambiado de camiseta pero no me he fijado en el personaje. Alguien me ha ofrecido un aperitivo antes de la cena. Habrá que vigilar la ventana que da a esas huertas por si se le ocurre asomarse o entrar a algún demonio de fuego y largos cuernos que escapó en un descuido por las puertas del inframundo. * El ómnibus anda estancado en su avería. Tenemos tres horas de retraso. Un señor lee a mi lado un libro sobre la adscripción y compromiso político de los integrantes del movimiento surrealista. Ese era el libro. Ya lo he dicho más arriba. Ahora cambia de lectura. Mete el libro en la rejilla del respaldo delantero y se enfrasca en la lectura de un número de Jazzmagazine. Resultará ser intérprete de jazz, de bajo eléctrico. Me comenta que fue al concierto de Alan Holdsworth, en el Sunside de París, en mayo. Que si conozco a ese guitarrista. No me agrada demasiado ese tipo de música, pero no se lo digo. Saca un papelito, garabatea un par de cosas y me da la dirección de su casa. Su mujer es pintora. «Mi mujer expone dentro de dos semanas en una galería parisina y hemos hecho este viaje un poco para relajarnos. Ella para extraer ideas del universo distinto que oculta esta interesante mezcla de civilizaciones. Yo, para descansar y leer». Me dice que cuando lleguemos a París, que lo llame: On prendra un pot ensemble. Leo el nombre, su dirección en letra cuadriculada. Vive en el extrarradio, no en la parte suburbial precisamente. Su apellido es alsaciano. También hay una irlandesa en el grupo, pelirroja, muy delgada. Están el informático Gérald y su esposa Sophie, a los que ya he presentado y, con ellos, Jean-Marc y la otra Sophie, menos afables. A estos últimos no sé si los he nombrado. Y la guapa Gladys y su japonés Johnson, los que nos quitaron el sitio y a la siguiente parada volvieron al suyo. A ellos se ha unido el señor delgado y alto de la barba cana y corta, el que no es francés pero lo habla y su acompañante francesa. Esos ocho van juntos a todas partes, envueltos en voces penetrantes y carcajadas. Nos reímos un poco de la avería. Parece que la pieza está al llegar. Pero no llega. Dijeron media hora y mira por dónde. Entramos en la hora tertia de retraso. * La extracción del soplo vital con una fotografía. Dónde está el alma del paisaje y de la gente. Arrollado por el turismo, lo que se ve no dista demasiado de lo que vemos en las ruinas de Hieraclia, Afrodisias o Éfeso. Qué bellos nombres. Hércules, el titán. Afrodita, la seductora. Pablo de Éfeso, el converso. Por ahí marcha asimismo un tipo que es clavado a Boris Becker, el tenista. Está Kenza, la chica de raza negra, con su mamá, que le está haciendo un regalo por aprobar con excelente nota el bac. El checo (no sabemos si lo es pero lo parece) que lleva la enorme cámara con la que va despojando de esa alma a los sitios y a las personas a cada disparo, y que es como un espectro que no se relaciona con nadie ni saluda, como la pareja bien vestida, que sólo por educación me sonríe cuando tropiezo con ella por algún pasillo. Hay un tipo mayor de pelo todo blanco que es un manojo de nervios. Creo que está jubilado. Es un hurón de los comedores que a la menor anda por ahí presente, desde que huele a comida y, aunque sea el último, se las ingenia para ser el primero en servirse y en tragar. Su mujer no puede seguirle el ritmo y se sienta a la mesa a esperar que le sirva lo que le traiga en dos platos bien cargados, cuando hay que acudir al bufé. Hoy precisamente estaba en ese restaurante observando al del pelo blanco en sus movimientos por el gran comedor, detrás de una de esas celosías, un biombo de rejilla de madera en realidad, que a veces encuentra uno en ellos para separar el salón de los lavabos. Esperaba mi turno para lavarme las manos antes de comer. Oculta tras ella, he sorprendido a Kenza en una conversación casi en voz baja. Ella no me veía, claro. Hablaba de ese hombre mayor tan agradable, con su polo de Marsupilami. Comenta que tal vez tenga un principio de Alzheimer, que su esposa ha emprendido un viaje organizado para que ocupe su mente en cosas que lo complazcan y lo hagan reflexionar, le distraigan la memoria. Las migas de las palabras lanzadas al suelo del cuaderno para que en su pobreza algo expresen o alimenten. Me meto en el lavabo y acto seguido me voy directamente al gran bufé, donde me espera ya mi señora. Ella me sirve un poco de todo. Teşekür Ederim. III OCTAVO DÍA DE VIAJE Por las ventanas, kilómetros de campos de maíz por donde no sé si en tiempos se detuvieron los jinetes de Gengis Khan o los de Atila. Pimientos y tomates bajo largas tiras de plástico protector secándose al sol en línea recta. Campos de papas. Gente en las labores de esos labrantíos, con el espinazo inclinado, al atardecer, aún con el calor de las cinco de la tarde en pleno mes de agosto. En el fondo, todo esto de los circuitos forma parte de una película de cine que uno observa en parte como espectador, testigo pasivo, en parte como actor de un guion escrito por alguien ajeno, de antemano, en un papel en el que conoce a gente y prueba comidas no demasiado distintas de las que consume en su propia casa y actúa sabiendo que todo tiene un final conocido, sin sorpresas, dónde a lo sumo se tendrá que esperar a alguien que se quedó dormido o se perdió por alguna ruina o barrio o lo asaltó una diarrea o reventó una pieza del motor del autocar. Ahí va, por ejemplo, camino de una farmacia, alocada en su carrera, la compañera del tipo alto de la gorra y la barba a medio crecer. Por lo demás, esa secuencia será contada como excepcional en su día o en su regreso como lo que fue, un sueño de unos días cargado de fotos, de kilómetros y de cansancio, de risas o de quejas por la decepción, documentos, postales, alguna afección, una crónica de la exterioridad, un paréntesis de imágenes que ayudará posteriormente a seguir viviendo en lo gris de lo cotidiano y a soportarlo, una aventura controlada, sin peligros, en la panza del ómnibus corretón, tragamillas, con un guía paciente y solícito que explica lo imprescindible y es amable y hasta tiene sentido del humor. La Turquie sans effort, sans peine, sans danger. Y sin misterios, añadiría yo. * Un viaje larguísimo a una hora inhabitual por el retraso. Desembarcamos en un pueblo griego en el que las casas que no se ven se caen a pedazos. Arriba he hablado de él y he escrito su nombre. Algunas puertas están abiertas e invitan a entrar al turista y luego hay una señora mayor que emerge de repente y de un salto de algún sitio sombreado, como un espectro que asusta, como si escapara de la nada y se recortara en una realidad que no le cuadra. Es quien la habita y exige el pago de una £ turca por enseñarla y además vende bordados y otros recuerdos entre higueras, nísperos y granados cargados de frutos mediterráneos. Esperaba oculta en la lámina del pasado a el maná caído de los autocares y ahí se materializa. Nos hemos tomado un refresco sentados alrededor de una mesa con sus cojines de rayas impostados. Al final de la jornada, el sol anaranjado cegador y casi vencido, fundidor de las aguas apacibles del mar de Mármara. Cigüeñas. Un ave como esa hubiera despertado gritos de asombro y alegría en otro grupo menos cansado, porque en Francia, ya apenas quedan. Por ahí nadie parece haberlas observado sino yo. Más cultivos. Un autocar aborigen varado en el arcén. La avería parece consustancial al cuerpo y al espíritu de los autocares turcos. Un señor mayor empuja un neumático entre plantas tomateras. Mujeres tocadas con pañuelos oscuros sentadas en el talud de grava, a la espera. Puestos de cerámica y de melones amarillos, a orillas de la carretera, en la tarde soleada y calurosa. Ómnibus devorador de millas y de vacaciones, que va abandonando a un lado la vida real de todas esas personas que aguardan con paciencia el arreglo de un pinchazo. Y yo que las veo y las revivo en mi frágil memoria y las estampo fugazmente en mi cuaderno. * Imagina, querida, que con mi polo de Snoopy y las manos a la espalda, no encuentro el autobús y en el laberinto de mi confusión me quedo en tierra, perdido sin perderme porque ya empiezo a no encontrarme a mí mismo y sonrío y esbozo gestos de títere ante cada bobada que digo o hago, como ayer en Bergama cuando, al bajar del autobús, en que no me percaté de que un auto se acercaba, porque me lo tapaba la parte trasera, a punto estuvo de atropellarme y me pitó y yo levanté los brazos como saludo y sonreí y nadie me vio más que ese señor largo, que no es francés pero que habla francés y que, como yo, escribe en su agenda azul con su letra redonda y ordenada y líneas parejas cosas que en uno de estos días intentaré desvelar con una pregunta: ¿qué escribe usted en esa agenda? Y yo le diré que hago más o menos lo mismo y que dibujo un mapa con el recorrido y que lo hago como terapia. Eray Akyürek, ese es el nombre del guía o algo así, ha dicho. Qué curiosas y extrañas esas maneras que tiene el idioma turco de despertarse y hacerse visible en caracteres occidentales. Precisamente, a través de la ventana grande hacia la mitad del habitáculo donde nos sentamos mi mujer y yo hay algo grabado en letras mayúsculas: GÜVENLIK ÇIKIÇI o ACİL ÇIKIŞ. Qué será eso, seguridad. Una salida de socorro por la que ni yo me salvaría en mis olvidos porque no sabría que eso es precisamente una ventanilla de socorro. Cómo podría saberlo. Snoopy, lo repito, al día siguiente en mi camiseta. Descalzo sobre la moqueta rojiza del autocar, pantalón corto, me levanto para mirar sin mirar. Sonrío. Veo tractores, una lechería. El aborto es libre en Turquía (no dice el guía si se lo paga el estado a aquellas a las que se les ocurriera un día interrumpir su embarazo). También es campeona mundial en cesáreas. Primer centro mundial de trasplante de cabello, que a mí precisamente no me hace falta ni al señor que se parece a Jean Marais. Al tipo de la gorra no se le ve la cabeza, así que no sé. Sin duda, al conductor del autocar no le vendría mal. Un lago pasa de largo por la ventanilla. Cuántos lagos. Una ligera bruma sobre el agua plateada. También islas terrosas. Una fila de cañas pardas apretadas marca la linde o frontera entre unos terrenos de cultivo y otros. Las colinas al fondo, en un velo de calima. NOVENO DÍA DE VIAJE Soy persona a la que se le va la realidad tirada por invisibles caballos asustados que cabalgan hacia un mundo paralelo y del que no hay regreso. Soy yo y soy además el único capaz de describir en mi asombro un viaje como éste. El señor del libro de los surrealistas es músico y su mujer artista-pintora-grabadora. Ya lo he dicho. Me repito. Su arte (de la mujer del músico) es original pero mi mujer ha consultado su blog y a ella no le llama la atención. A mí, tampoco. Lo cierto es que no me engancha. Los he sorprendido antes hablando de campos de algodón. El señor dice que hay un escritor turco muy bueno, cuyo apellido se traduce así, algodón. No conoce a ningún francés que se llame Coton, pero que tiene que haberlo. Con dos tes sí que lo hay, Cotton, un apellido como ese, pero es inglés americano. Y dice que hay un tema de Duke Ellington que se titula ‘Cotton tail’ y que es maravilloso y muy difícil de tararear y complicado de ejecutar. Yo no he sido nunca gran lector y musicalmente no he pasado de ser un seguidor del rock francés, del pop y de los grandes de la canción del siglo veinte, así que tendré que confiar en lo que dice. A la mesa cambiante, en la que se coincide o no con los mismos, un jubilado que jamás pisó el metro en los años en que estuvo trabajando en París, descubre ahora, en la madurez, que el transporte público es lo mejor que se puede utilizar para desplazarse cuando, de tanto en tanto, regresa a la capital. «Yo trabajo en la empresa de electricidad EDF —digo—, y mi señora se ocupa de niños pequeños en un centro especializado (no imaginan en qué tipo, pero casi seguro que no piensan que son de educación bien específica)». Entre unos y otros, las ventanas se abren y se cierran tímidamente, por aquí y por allá. A profesiones, gustos, maneras de ver las cosas, viajes, quizás deseos, comentarios vacíos o no. * No creo que importe demasiado olvidar detalles. Ya dije al principio que este es un relato de trazos gruesos en el que poco importan los pormenores meticulosos (que como tal tampoco existen ni dejan que existan en un viaje de este calibre). Sin embargo, me tengo que detener en Troya, la antigua Ilión, la ciudad descubierta por casualidad como muchas otras, por el empecinamiento de un erudito alemán. No sé quién habrá sido el gracioso ocurrente que ha puesto el caballo feo ese ahí. No oigo el estruendo de las armas ni de los escudos. No veo sangre empapando la tierra. No veo el choque entre dioses, semidioses y humanos sencillamente porque de la Ilíada sólo he visto documentales y películas, pero no me he leído el poema. La señora de la mitología está emocionada. Ella sí se lo ha leído, varias veces, y ve y oye esas cosas que no están a nuestro alcance y no siente el sol que nos pega de plano, el calor reinante cuando pasea entre esas enormes piedras milenarias. Me mira y yo le pongo cara del que intenta expresar complacencia, comprensión, complicidad. Ahora, está hablándole sobre su emoción al señor que ha descubierto el metro como mejor medio de transporte en París. Le dice que es la enésima vez que viene (con sus alumnos, con su marido, sola) y que es la enésima vez que se emociona. Cada vez que nos paramos a ver unas ruinas, no es Turquía lo que vemos, sino restos de Grecia, incluso de Roma, lo que en realidad estamos viendo. Por entonces, estos otomanos ni siquiera eran un tibio sueño de lo que serían mil y pico años más tarde. Esa noche dormimos en Çanakkale. Nos dejaron salir del hotel y fuimos unos cuantos a lo que parecía el zoco, de callejones muy estrechos y lleno de baratijas para turistas. Nosotros no compramos nada. * Hoy toca una travesía en barco por el estrecho. Porque hemos vuelto a cerrar el círculo. Hemos regresado a Constantinopla. Por aquí, sobre las aguas, nuestro papel de viajeros trashumantes vira ahora al de argonautas y nos preguntamos qué es Asia y qué Europa. Qué es mar de Mármara y qué es mar Negro. Bipolaridad de ambientes. Mezcla de atmósferas hoy bajo un sol severo. Estamos en el Bósforo. Las cámaras de nuestros compañeros de viaje tirotean a ráfagas continuas ambas orillas, sobre todo la del checo. Hay desplazamientos de proa a popa, de babor a estribor. Movimiento continuo de todos esos viajeros del autobús que hacemos uso exclusivo de esta especie de ferry. Eso es la fortaleza de no sé qué época y se llama no sé cómo y eso otro es un suntuoso palacio de mármol construido bajo el reinado de tal gobernante, otro sultán. El Orient-Exprés pasaba por ahí, por encima de ese puente. El de verdad, no el de ahora. Aquello es una muralla bizantina y esa de ahí una urbanización de gente acomodada. Estoy empezando a morir de cansancio. Demasiada información apelmazada en tan pocos días, demasiado lugar al que prestar atención en menos de quince. El barco me ha parecido surcar la superficie de las aguas saladas a una velocidad de catamarán bajo un calor exagerado. Mi mujer no ha dejado de vigilarme sobre todo cuando me he acercado a la borda para ver cómo se aplastaba la espuma contra el casco o cuando me he girado a pie hasta la popa para ver cómo esa espuma se parte con el motor en dos direcciones y forma una uve que tiene algo de cola de pájaro marino. Por cierto, las cigüeñas han cedido su lugar a las gaviotas. A pesar del aire fresco que riza las aguas del estrecho y dulcifica el ambiente, nos ha aplastado en el agotamiento tanto bochorno. DÉCIMO DÍA DE VIAJE Ahora estamos en el zoco. El gran bazar de la ciudad, No lo tiraron en su día como hicieron con el estómago de París, Les Halles. Porque aquí no venden productos perecederos, sino otras muchas cosas que en su mayoría ni vienen de oriente ni están fabricadas en el país. Al gran bazar le han cementado el suelo. En él, me gustan las especias en montoncitos coloreados con su nombre pegado a la base y el precio. Son fotogénicas. Las vi en Ankara quizás con más autenticidad. Por ahí observo, en ciertas calles, poco disimulables como si fueran parientes pobres, rincones que parecen todavía ocultos, casas de madera que casi se caen con un soplo, pero que no pasan de ser un espejismo en un centro cada vez más adaptado al turismo y a su voracidad. Ese gigantesco mercado cubierto luce ciertos azulejos en caracteres árabes, que lógicamente no he sabido traducir. En él, es imposible mercadear, algo que yo no sé hacer (ya ha quedado demostrado en mi primera semana con las alfombras). Además, eso del regateo se acabó para todo el mundo por este laberinto. Y nada de liras turcas. Todo se paga en euros. Y aprietan bien y no rebajan. Sobre todo en época estival. Otra cosa es en temporada baja. Hay que escapar del zoco si uno quiere encontrar precios turcos, buscar una ferretería o cualquier otro comercio antiguo para encontrar narguilés y platos de cerámica a mitad de precio de lo que piden en el bazar. Como los puestos callejeros de comida. Y tiene que ser en lugares bien alejados del circuito, del parque de atracciones que se ofrece a los turistas. Y tampoco es tan evidente. Donde estuve buscando un ejemplar para regalárselo a mi mujer, en las librerías de antiguo, ni un libro inteligible. Algunos, sin interés y muy deteriorados, en francés. Francia es el modelo del turco, su ideal histórico, casi político e ideológico, de carácter. Flamea hasta en el diseño de las matrículas de los coches, pero en libros, poquita cosa. Al caer la tarde, cuando salgo a la luz, oigo de nuevo el canto del muecín, pero es a través de una potente megafonía, claro. Y seguro que pregrabado. El autocar nos espera en la gran plaza a la salida. ¿A dónde vamos ahora? A otro libro mío de mi infancia: las Merveilles du monde. Ahí tengo delante una de ellas. Santa Sofía. En su interior rememoro esas imágenes de un volumen que de tanto hojearlo se desportilló como una ventana vieja. Me sorprende la grandiosidad de Santa Sofía. Su nombre sabio. [Cuando entramos en ella, todavía no la habían convertido en mezquita. Seguía siendo lo que fue durante siglos: una iglesia ortodoxa. No sé por qué se han atrevido a arrancarle el sabor de las centurias, por una cuestión de tipo dogmático, de un sectarismo carente de lógica de esos que empujan hoy al mundo]. Y esa de ahí es la impresionante mezquita azul. Me descalzo y me voy hacia el volcán de zapatos para dejar allí mis sandalias, pero les pongo un distintivo de tela de vivo color para recuperarlas: una cinta naranja. La idea es de mi esposa. Un truco inteligente que me permitirá encontrarlas a la primera. Las chicas que van en pantalón corto y los hombros desnudos han de colocarse un largo vestido brillante y gris por encima, como de malla. Llevan capucha y están muy graciosas y exóticas ataviadas así. A Kenza le viene muy bien por el color de su piel. El tipo alto y delgado de la gorra les ha hecho una foto. Desde fuera, la mezquita es un extraordinario laberinto de cubiertas de distintos tipos de color índigo, que impresiona por su esplendor, grandeza y hermosura. * Otro día más en Constantinopla. Me han regalado un nazar, un amuleto protector contra la adversidad y los encantamientos, el ojo turco de la fortuna, que cuelga de las puertas de las casas de muchos de los que viven en este país. Mi mujer ha entrado en una tienducha en la que no cabía un solo objeto más y en la que el vendedor apenas podía entrar y moverse en ella. Casi se lo regala porque le dijo que mañana vendría a comprarle una cachimba. Yo lo voy a pegar en el frigorífico cuando llegue, si es que queda espacio en su superficie para ponerlo. Ojalá me protegiera un día de mis pérdidas de memoria, me dé suerte en mi naufragio. Ese es el palacio Topkapi. Hay una película con ese nombre. Va del robo de una daga valiosísima. Era de esperar viendo esta maravilla de residencia del siglo quince, digno de cualquier sultán que lo habitara. Pocos monumentos he visitado tan espléndidos y majestuosos. Y ahora que lo veo porque está por todas partes, los turcos andan obsesionados con el azul, a pesar de que siempre fue un color cargado de negatividad en la religión musulmana y en sus tradiciones populares, emparentado incluso con lo diabólico, lo perverso y lo traicionero. Aunque quizás por lo costoso de su elaboración a partir de lapislázuli, también se convirtió en una tonalidad que dejaba entrever una más que elevada categoría social en su empleo. Esta misma tarde, me acuerdo ahora, porque acabo de apuntarlo en el cuaderno a mi regreso al último hotel en el que estaremos, de que hemos paseado por el puente Galatta, que algo separa en la ciudad pero no estoy seguro. Quizás Oriente de Occidente. Hemos tomado el moderno tranvía. A la ida, nos hemos sentado con un numeroso grupo del autocar a cenar en un restaurante. Hemos ocupado una mesa muy larga y hemos reído, hemos charlado un poco de todo. Ha sido divertido. A la vuelta, de nuevo, echo un vistazo a los alrededores turbios del hotel, a la luz cobriza de las farolas de metal. Mejor no demorarse por sus calles cercanas a esas horas. Los jóvenes, en esa noche previa a la partida definitiva, andan despreocupados tras las chupadas al narguilé y los tragos al raki [una especie de licor anisado]en el bar de en frente. Me he instalado con mi mujer en la terraza de ese mismo bar. Por arriba, en la fachada opuesta, nos vigila la ventana de nuestra habitación que da a esa acera. Ya es de noche avanzada, calidez agobiante en el ambiente estival. Tomamos un té rojo. El camarero acaba de prepararles a los chicos una cachimba y les pregunta si conocen la historia de la chicha, cachimba o narguilé. Ellos dicen que no. Como si esperara la respuesta, se pierde en disquisiciones sobre su verdadero origen (africano, indio o persa o turco, incluso), el factor de estatus elevado que adquirió con los siglos en la corte, su importancia como medio de relajación, de significativo nexo entre las familias, de charla distendida entre amigos o comerciantes que negociaban cualquier trato, del sabor menos áspero y más afrutado con el que disfraza al tabaco y que se ha extendido por todos los países musulmanes, a lo largo del tiempo. Mientras se pasan la manguera, la chica que acompaña al hombre alto y delgado de la gorra que habla francés y no es muy de chupar de la misma boquilla se enciende su cigarrillo. De hecho, él no fuma. Siguen las carcajadas. Las parejas se intercambian direcciones electrónicas bocanada tras bocanada. Entretanto, una cucaracha bien alimentada y juguetona aparece repentinamente pared arriba. Tiene prisa. Da un salto hacia ellos, trepa por la pata de una mesa y luego, atraída por algo, se pasea por encima de los regalos de Sophie. El insecto se asusta y salta ahora al escaparate del bar. Se resbala. Cae al suelo. Hace emerger un agudo grito de asco de la garganta de las chicas, de las cuatro, en cuanto la ven. Arrastran las sillas. Y luego la cucaracha vuelve a escalar por la pared con sus antenas en movimiento para acabar siendo aplastada con la libreta de las comandas, que el camarero maneja con destreza, a las dos de la mañana. «Creía de todas formas que era más temprano —le digo a mi mujer». Escena de postales orientales con insectos, de jolgorio y de sueño. UNDÉCIMO DÍA DE VIAJE En la mañana, hemos tenido que tomar un atajo hasta el centro, a pie. El avión sale a las tres de la tarde. Nos trasladarán al aeropuerto sobre las diez. Mi mujer ha examinado el mapa de la ciudad y es factible hacer la ida y la vuelta en un tiempo razonable. Queremos ir al centro auténtico para comprar un narguilé. Es un regalo para la hermana de mi mujer, mi cuñada. Lamentable omisión/decisión, la de ayer tarde en la que aplazamos la compra. Camino de prisa. Mi mujer apenas puede seguirme. En nuestro paseo, el barrio de las afueras se transforma en una calle ancha escoltada por tiendas de ropa. Una tras otra. Abiertas desde las ocho de la mañana. Oigo un idioma extraño, veo algunas mujeres de largas piernas que no son turcas, desde luego, frases impresas en los escaparates de vidrio en idioma cirílico. Por mucho que me fijo en esos comercios, no hay nadie en su interior. Hay gente que toma el sol o se protege de él por las aceras, por las calles, con gafas oscuras. Bajo algún toldo, está atenta a sus móviles, pero no se mueve de esas puertas como si lo único que les interesara fuese mostrarse como hipotéticos tenderos. Claxon de autos de gama alta. La calle se estrecha sin un solo comprador por las aceras. Continúa a un lado y a otro la ristra de tiendas de estampados, telas floridas, maniquíes flacos con ropa de poca calidad encima. Doblamos a la izquierda. Tal vez un cuarto de hora caminando, quizás más, y viendo lo mismo. Tenemos tiempo, pero no es de recibo llegar tarde al flete del autocar que nos devolverá al aeropuerto. Subimos una pequeña cuesta y el decorado cambia. Ahora son zapatos lo que se vende (o se ofrece). Pero ese ambiente opresivo se transforma ligeramente, como por arte de magia. Acaba uno de salir de un mal sueño, de una pesadilla tan real como que la hemos atravesado a pie por entero. Y luego se llega a las vías del tranvía presididas por esa oronda torre romana de fielato que parece la de Adriano. En la mente, ese gentío que sale a las calles de Constantinopla, el Estambul moderno, desde la puesta de sol hasta la madrugada en la fiesta inmediata al final del ayuno diurno impuesto por el ramadán. Hemos comprado al fin el narguilé, intentando un pequeño regateo al que se ha prestado con cierta reticencia el señor de la tienda en la que ya no cabe nada y que en la víspera nos regaló el nazar. Y vuelvo con mi esposa por el mismo camino, con la cachimba bien embalada y colgada de una bolsa grande que agarra mi mano. Ahora ese camino entre vitrines, más familiar, lo hacemos con menos prisas y algo menos aprensión. Nos alegramos, no obstante, de dejarlo atrás mientras vemos que alrededor de nuestro autobús, junto al hotel, se agrupan ya viajeros y se apilan maletas a la espera del traslado al aeropuerto internacional que antes se llamaba Yeçilköy y ahora se llama, cómo no, Atatürk. Dense prisa. * El aeropuerto nos recibe con indiferencia. Hay más gente aparte de nosotros. Casi nadie se ha despedido del guía ni del chófer de la calva que aparenta quince años más de los que tiene en realidad, excepto la chica bretona y su acompañante de la gorra, mi señora y yo. La gente se ha metido con la cabeza gacha en las instalaciones aeroportuarias con su equipaje, lo ha facturado, ha pasado el control de seguridad y se ha agrupado por afinidades. Más zombis que otra cosa, hemos ocupado nuestros asientos en un aparato del que no recuerdo nada, ni colores ni tamaño ni tripulación. Una vez en el avión se observa una especie de innegable cansancio producto de la agitación ininterrumpida de once o doce días. Una derrota que duele menos con los ojos cerrados. Durante el vuelo, empleamos una primera etapa para dormir y otra para charlar de todo y de nada. Yo voy terminando este recuento. Por ahí, menos mal, hay risas de los de siempre. Doy un par de cabezadas. No sé dónde me encuentro. Bajamos de los cielos. Aterrizamos con un rebote y un chirrido de neumáticos. Desembarcamos con prisas. Por los pasillos, nadie habla. Junto a las cintas transportadoras, el personal parece fundirse con el reparto y la recogida de maletas, incluso desaparecer metido en ellas. La acompañante del tipo delgado de la gorra y la barba cana a medio crecer se me ha acercado y me ha dicho que le gustan mucho mis camisetas. Creo que me ha señalado que es bretona. La creía parisina. Me ha deseado suerte. Él, con el equipaje al costado, me ha estrechado la mano. Los he visto marchar y perderse entre la multitud. La señora apasionada de la mitología griega recoge sus pertenencias. El tamaño de su maleta parece el apropiado para guardar en su interior un buen trozo de capitel y un par de frisos troyanos o un león hitita. Igual lleva alguno dentro, nunca se sabe. Me tropecé con ella en el museo de las civilizaciones de Ankara. Me ofreció una pequeña lección de erudición, equilibrada, amena, dulce, de cómo se construyó el museo y por qué, de los sentimientos nacionales turcos anclados en una poderosa historia de pueblos invasores, esos británicos y franceses que no paraban de sacar provecho de cachos de historia de un país que no les pertenecía, de cuál era el objeto de aquellos bajorrelieves y esculturas, de su importancia en la historia de las civilizaciones, de la tierra de paso, zarandeada por unos y otros, en la que las vidas humanas y las piedras no valían nada. En mi modesta opinión, es la única viajera que pueda llamarse con propiedad así, que ha entrevisto lo que deseaba, probablemente la sola afición legítima, genuina que le resta a los viajes al extranjero: el disfrute de las ruinas de imperios perdidos. La vi emocionarse en Troya, la de la gran batalla, y en Hierápolis, la puerta a los infiernos, donde tomó notas en un cuaderno verde. Fue de los pocos, porque hacía un calor vertical, que se acercó al estadio de Afrodisias y ahora me sonríe. Luego, me saluda con la mano, me da la espalda y se pierde camino de un bus, un taxi o un coche particular en la gran ciudad, mal llamada Luz, entre saltos del estómago camino del vacío, en el París asfixiado y endurecido del mes de agosto, yunque veraniego sobre el que el sol implacable martillea a su antojo con los golpes penetrantes y sordos de la canícula. Que le vaya a usted bien, que tenga usted suerte, me dice desde lejos también con la mirada. Yo creo que levanto tímidamente mi mano en señal de adiós para responderle. FIN DE NUESTROS SERVICIOS Ha pasado un tiempo, muy escaso desde que salimos de casa. No es la primera vez que viajo, eso está claro. Pero me gustaría gritar en voz alta que nos dejemos de bobadas, que no hay que fijarse en el rigor o la seriedad mal entendida del científico o del explorador o en ese gusto por lo extraordinario que todos llevamos dentro. Pues no hay que olvidar que, si uno recorre el mundo, es, antes que nada, a la búsqueda de uno mismo. En un viaje organizado o en un monstruoso crucero, eso es poco menos que imposible o improbable, ante la escasez de las contingencias o de las adversidades (robos, accidentes, enfermedades, violencias inesperadas, mal tiempo, envites, averías, retrasos, encuentros no deseados), si bien nos pueden aguardar sorpresas como que se nos estropee el autocar o se hunda el barco o que nos reafirmen en qué es eso de la soledad continua, la impuntualidad, la incapacidad enfermiza para relacionarnos normalmente con cualquier otro ser humano (ese tal vez sea el espejo deforme y falseado en que acaba mirándose mucha gente que alberga grandes esperanzas de comunicación, historias de amor, amistades y todo lo demás y al regreso sigue igual de solo y frustrado). No sé con cuál de esos uno mismo me he tropezado yo, pero aquí estoy sano y salvo. Llevo mi cuaderno bajo el brazo y la lista de ciudades visitadas y monumentos descubiertos, todos ellos con sus nombres propios y con las entradas que estaban incluidas en el precio del viaje, pegadas con una pincelada de cola en las últimas hojas. Mi mujer me espera junto al equipaje ya recuperado. Le digo, satisfecho, que el mapa, los escritos y sus pormenores están completos. Se lo señalo orgullosamente con mi dedo índice. Ella sonríe con franqueza. Algo, sin embargo, me desconsuela en lo más íntimo. Sospecho que podría ser mi primer y único diario. Mi camiseta del pequeño Spirou tiene una manchita del almuerzo aéreo a la altura de mi ombligo. Habrá que meterla en la lavadora en cuanto lleguemos a casa. No he llegado a ponerme la de Grosminou, el gato Silvestre, ni la de la Pantera Rosa. Miro a mi alrededor y siento más calor veraniego en el ambiente y peor acogida personal aquí, en la capital, que en las planicies anatolias. Pienso en mi trabajo en el despacho de la compañía eléctrica, que me espera con su mecánica cotidianidad en el gigantesco edificio, los colegas que van de un lado a otro en sus ocupaciones, entre ordenadores, llamadas, contratos y expedientes, y me estrechan la mano cada día para saludarme. Mi café de máquina con ranura y vasito de plástico a las diez, mi almuerzo ligero de doce de la mañana abajo en el bistró modernizado, mis idas y venidas en el autobús mañana y noche, hasta que me llegue el retiro o mi cerebro aguante. Pienso en mi mujer, en sus preocupaciones, en sus idas y venidas en el metro hasta que su cuerpo aguante. En esos niños de los que cuidará hasta las próximas vacaciones en las que ignoro a dónde viajaremos. Tras tirar de nuestro equipaje hasta la puerta de salida, toda la gente a la que hemos visto durante estos días —el de las sandalias con calcetines, Marais y señora, el del pelo blanco, la empleada de joyería y su chico oriental, y un largo etcétera que haría de esto una larga lista insoportable de personajes circunstanciales— se ha dispersado y eclipsado ya hace rato. —Aparte de esos vendedores modernizados de alfombras, del señor de la tienda de cachivaches y del guía, ¿hemos intercambiado alguna palabra con algún turco? —le pregunto de repente a mi mujer. Ella me mira sin extrañeza junto a la cachimba plastificada y dos tubitos de cartón endurecido que embalan las pequeñas alfombras de seda y sobresalen de una gran bolsa, lo que provoca en mi estómago la alarma de una metedura de pata, a pesar de la hermosura de su tejido y de sus dibujos. Por un momento, en un latigazo fugaz, he tenido la impresión de que en lugar de llegar estamos partiendo y de que el viaje se convierte en una especie de rueda que gira en círculo con la que he soñado en mis cabezadas en el avión de regreso. Es, sin embargo, el calor que aprieta cuando salimos al ruido del exterior y abandonamos la mentira del aire acondicionado y miramos hacia arriba y no hay una sola nube en el cielo, lo que me despierta a esta realidad. También lo es ese ruido peculiar, el ajetreo de maletas de todo tamaño y color que entran y salen por la puerta automática transparente, agarradas del tirador extendido por sus propietarios y arrastradas sobre sus ruedecitas. Levantamos un brazo para llamar a uno de los taxis que encabeza una larguísima cola que se pierde de vista hasta más allá del final del estacionamiento señalado para ellos. Bienvenidos ambos a la húmeda, calurosa, impúdica y punzante realidad parisina, parecen gritarme en medio de un estrépito generalizado, mientras acechan a sus clientes, en ese saturado aparcamiento exterior de la terminal de salidas. * * Céline Aubert, especialista en civilizaciones antiguas del Mediterráneo, doctora en arqueología por la Universidad de Nanterre y catedrática de historia antigua del Lycée ‘Alain’ de Le Vesinet, localidad perteneciente al cinturón exterior de París, se interesó en su día por la salud del señor Laurent Houblie. Le pidió entonces a la esposa de éste las direcciones electrónicas de todos aquellos que participamos en un viaje organizado a Turquía y pudieran encontrarse aún en su ordenador o en su móvil. Solamente guardaba dos direcciones electrónicas: la de la propia Céline y la de mi pareja bretona. Con excepción de los dibujos y del trazado del recorrido en un tosco mapa, de las entradas a monumentos y de los tiques de compras, fue así como llegaron a mi poder estos escritos, en una copia escaneada. Ejecutivo que fuera de la compañía nacional de electricidad francesa, Laurent Houblie tiene hoy 72 años y vive a las afueras de la capital, desde su ingreso en 2017, en una residencia para personas mayores especializada en enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Su esposa, Sophie, maestra emérita de educación especial, se ha alquilado, desde que se retirara de la enseñanza, un apartamento por las inmediaciones de esa institución para poder visitarlo a diario. Los médicos encargados de la salud de Laurent sostienen que, en el misterio de la evolución de su enfermedad y con objeto de una hipotética mejora en la pérdida de sus facultades cognitivas (percepción, memoria y lenguaje), pese a que para él su esposa es ya una desconocida, esas visitas cotidianas le son indispensables. En sus desplazamientos, de mañana o de tarde, Sophie Houblie le lleva de vez en cuando en el bolso una camiseta con un personaje de dibujos animados impreso en su pechera y, para leérsela pacientemente a su marido, la presente narración, en los folios escritos de su puño y letra. Estambul - París - Granada,
agosto de 2012 - enero de 2023.
0 Comentarios
por MANUEL VALERO GÓMEZ
|
ARTÍCULOS
El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO
LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
Categorías
Todo
|





















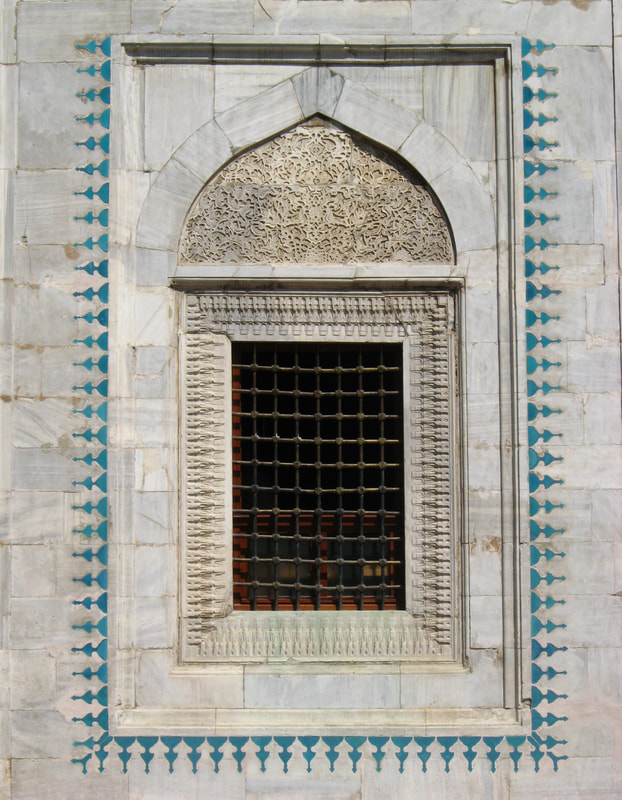


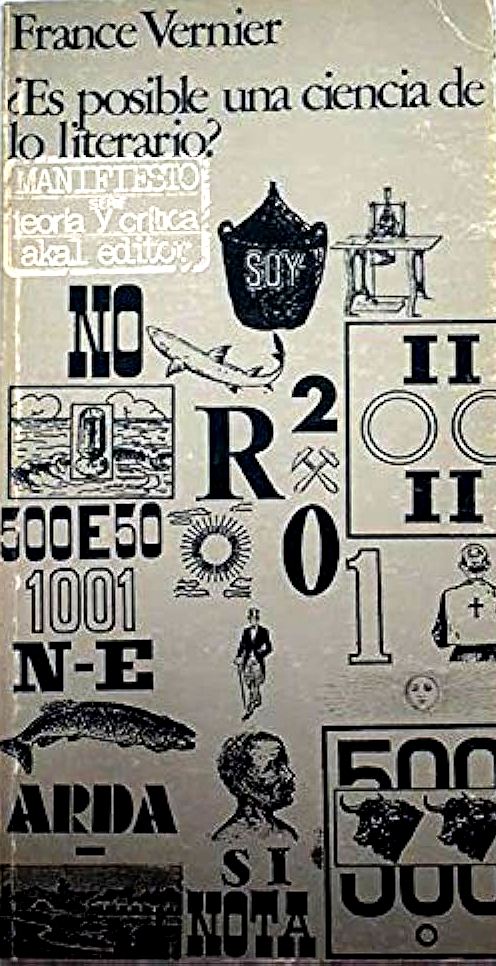
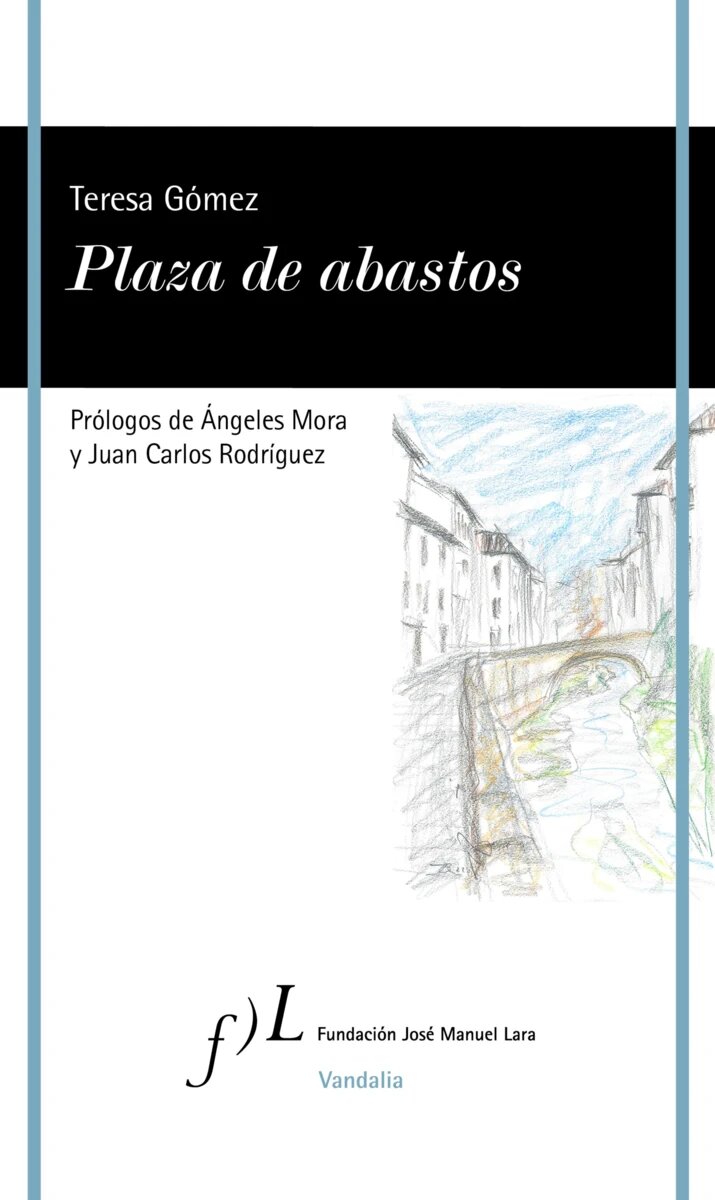

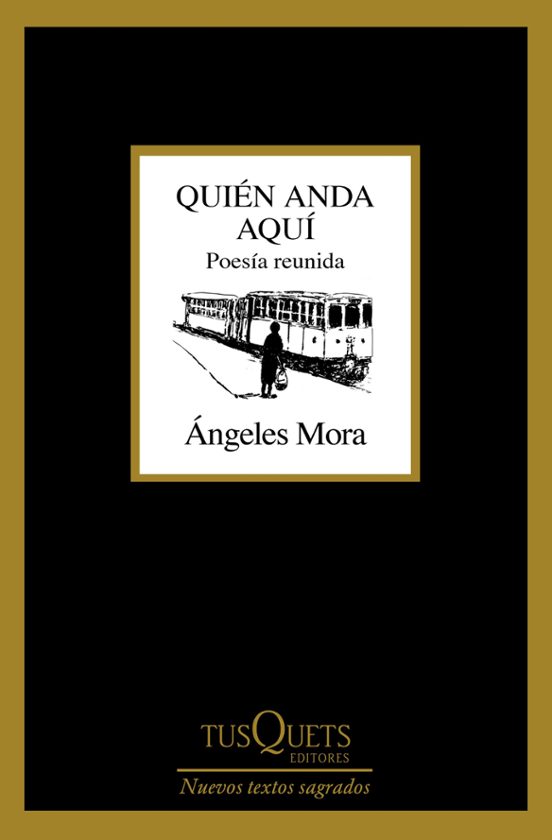
 Canal RSS
Canal RSS
