|
por RODOLFO LARA MENDOZA No ha sido estudiada aún la relación entre el novelista y sus nalgas. No hay estadística alguna que arroje luces sobre el tema y cualquier cosa que se diga al respecto cae en el vasto territorio de la especulación. Si ya se desconoce el número de novelistas, cuánto más se desconocerá el tamaño y el estado de las nalgas de cada uno de ellos. Tema capital si se atiende a lo que dijo alguna vez García Márquez, eso de que «escribir novelas es un asunto de nalgas». García Márquez lo entendió así porque el escribir novelas obliga a permanecer largo tiempo sentado. Y aunque hay casos excepcionales, como el de Hemingway, que confesó que escribía de pie, o los de Proust, Valle Inclán u Onetti, que escribieron y vivieron prácticamente acostados, la mayoría de los novelistas escriben cuidadosamente posados sobre esa noble parte del cuerpo. La prueba: sus sillones y escritorios, que conocemos gracias a las fotografías de las casas (ahora museos) en los que muchos de ellos ejercieron su oficio. Pero hay que analizar la frase con rigor, más allá de que haya sido dicha en serio o en broma. Pensemos primero en que la expresión «un asunto de nalgas» tiene que ver con el hecho de que permanecer sentado atrofia los glúteos. Advierto, para quien no esté familiarizado con el lenguaje científico de las partes del cuerpo, que los glúteos son los músculos que conforman las nalgas. Pero es mejor hablar de nalgas sin más, porque en muchas de ellas prima el material graso más que el muscular, y esto, aunque parezca traído de los cabellos, toca para bien o para mal el valor literario de una novela. Podríamos empezar preguntándonos si un buen par de nalgas permite permanecer más tiempo sentado, el tiempo que, digamos, exige la escritura de una novela. Vamos por partes. Borges no escribió novelas, aunque por razones estéticas, no anatómicas, o al menos eso hizo creer a sus lectores. Rulfo y Kennedy Toole fueron de nalga prudente: escribieron, respectivamente, una y dos novelas. Balzac, más generoso de nalgas, escribió una veintena, y autores más cercanos en el tiempo, como Phillip Roth o César Aira, han sido nalgones desaforados; sus obras rozan el centenar, aunque muchas de este último, de tres al cuarto, por su extensión las escribiría cualquier desnalgado. Pero eso tiene su mérito, ya lo dijo Gracián en su Oráculo manual y arte de prudencia: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo». Mérito sobre todo hoy día en que lo soso abunda y muchos hacen gala de imprudencia con su despilfarro de páginas. Pero el punto es el siguiente: saber si esos autores tan prolíficos estuvieron bien dotados, nalguísticamente hablando, al menos en sus comienzos. ¿Por qué en sus comienzos? Porque si permanecer sentado atrofia las nalgas, como sucede con cualquier músculo que no se use de manera regular, entonces un buen escritor sería aquel que empezando su carrera literaria con unas nalgas bien plantadas, a lo Venus de Lespugue o de un miembro cualquiera de la etnia hotentote, fuera experimentando gradualmente y en la medida de la escritura de sus novelas una especie de decadencia u ocaso de sus nalgas que lo condujera, anatómicamente hablando, a tener un aspecto semejante al que en el imaginario del Caribe colombiano se tiene de esas criaturas del interior de mi país a las que despectiva o cariñosamente (según sea el caso) se les llama “cachacos”, y de los que se dice que un machetazo lanzado por la línea de la espalda les cercenaría apenas los talones. En términos de producción narrativa lo anterior se traduciría en que un buen escritor comenzaría escribiendo extensas novelas, y conforme fuera entrando en esa especie de crepúsculo de sus nalgas continuaría escribiendo obras de menor extensión, luego cuentos, hasta llegar al límite de la brevedad; esto es, escribiendo sonetos, microcuentos o, a lo mejor, y después de su largo e inútil rodeo en detrimento del cuerpo y la literatura, haciendo lo que en muchos casos desde un principio ha debido hacer: no escribir nada. Pero este camino no lleva a parte alguna. La prueba es que hay autores que cerraron su producción escribiendo obras más extensas que las iniciales, o que no cejaron nunca en la escritura de sus ríos de palabras. ¿Qué decir de ellos? ¿Qué decir de un Tolstói, que mantuvo la mano caliente por más de sesenta años, o de un Bolaño que cerró su meteórica producción con una novela de más de mil doscientas páginas? ¿Que eran autores de nalgas sempiternas, que les crecían exponencialmente o que al igual que las colas de las lagartijas se les regeneraban? Bolaño, que se sepa, tenía menos nalga que un gato empinado. Una forma distinta de abordar el tema sería pensar que a la par que se atrofia el músculo físico se desarrolla el músculo literario; esto es, que a la par que se atrofian las nalgas aumenta la calidad de la escritura. Hay un matiz místico en esto. O gnóstico, para ser exactos. Lo cual no es raro si el suscrito se pasó la adolescencia leyendo a Samael Aun Weor, avatar de la Era de Acuario. Según Samael, si se retenía el semen durante el acto sexual la serpiente del kundalini ascendía por la médula espinal conduciendo gradualmente a la iluminación. Por el contrario, si se derramaba, la serpiente descendía dando lugar, en el plano astral de la persona, a una cola demoníaca. Extrapolen lo anterior al ámbito de la escritura. Imaginen a un novelista con oficio, que luego de mares de tinta derramados a diestra y siniestra alcanzara tal nivel de excelencia en su pluma que en consecuencia tuviera, en el plano astral de lo literario, la apariencia de una Kim Kardashian, una Beyoncé o un Alejandro Dumas padre, ése que, según Léon Bloy, se pasó la vida «enseñando el trasero a las naciones», por lo que deduzco que debía tenerlo grande y sentirse orgulloso de su posesión. Por desgracia no abundan en la literatura apuntes como el de Bloy y, en general, no hay mucho donde escarbar. Históricamente los hombres, no sé si por descuido o por tabú, han expuesto sus nalgas menos que las mujeres. Con todo y ello, nadie puede afirmar que las novelistas de antaño posaran enseñando esa parte del cuerpo. ¿Quién puede decir, por ejemplo, que en tal foto Marguerite Duras exhibe sus nalgas o que en tal retrato las muestra Jane Austen o cualquiera de las hermanas Brontë? A Virginia Woolf la describió Yourcenar como «muy amenazada, muy frágil y con los ojos llenos de tristeza». Virginia Woolf destacó a su vez el rojo de los labios de Yourcenar, pero ninguna de las dos habló de nalgas. De Harper Lee, Kerry Madden dijo que tenía «grandes piernas de mar», pero sólo para referirse a que podía comer, sin marearse, a bordo de un barco, en medio de una tormenta. En casos como el de Marvel Moreno, escritora colombiana y reina de belleza, sólo por eso último uno podría suponer que tuvo nalgas bien tonificadas, o que la Nobel afroamericana Tony Morrison, en virtud de sus genes debió tener, como diría el poeta Tomás Segovia, «la masa de las nalgas prodigiosa». Igual Chimamanda Ngozie Adichi, con quien en mis fantasías la paso mejor que leyendo sus novelas (para eso último tengo las de Nella Larsen). En fin, que ninguna foto evidencia nada y cualquier retroceso en el tiempo es directamente proporcional al número, el grosor y la longitud de las ropas. Conozco sin embargo la excepción: Marie de Heredia (o de Regnier por su apellido de casada), hija de José María de Heredia (sí, el mismo del epígrafe en el poema ‘A mi ciudad nativa’), madre del novelista Pierre-Louÿs, a quien Zoé Valdés describe con «trasero prominente» y «cabellera en cascada», y de la que hay, por suerte, fotos para constatarlo, las mismas que su hijo le tomara. En ella se encuentra expresamente manifiesta la relación entre un buen culo y una profusa producción literaria. Pero es una excepción que no se da en el caso de los novelistas varones de antaño, esos que por el motivo que fuere se cuidaron de mostrar las nalgas. Acaso porque ninguno, antes del apunte de García Márquez, reparara en su importancia, o tal vez porque, conscientes de ello, guardaran celosamente de las miradas aquel valioso instrumento. Hoy día es distinto. En medio del afán exhibicionista y los circos de barrio de los novelistas contemporáneos, casi nadie tendría reparo en mostrarlas con tal de vender sus libros. Muchos de ellos, por encontrarse en ciernes, son los que más precisan de su exhibición. Para muestra, Boris Izaguirre, finalista en 2007 del Premio Planeta, que se hizo famoso en un programa de nombre bradburyano enseñando las nalgas. De otros, que ya han logrado en detrimento de sus posaderas un amplio sillón en la innegable falta de gusto contemporáneo, uno esperaría que las mostraran menos. Pero ni aun así dejarían de hacerlo. Contrario a esos están los que sin nalgas ni esperanza alguna de tenerlas abandonarían el oficio antes comenzarlo. Son estos los héroes trágicos de la novela, los culifruncidos del relato de largo aliento, un puñado de gente pesimista y deprimida (según la rumpología o arte de leer las nalgas) a la que con gusto recomendaría hacerse poeta, pues ese arte no obliga a estar sentados, ¿o no dice Bretón que «la poesía se hace en el lecho como el amor»? Pero no soy dado a recomendar nada. Sí soy dado en cambio a fantasear, y quiero imaginar la posibilidad de que los novelistas de antaño presumieran tanto como los de hoy de su capacidad narrativa, ausente o no, fofa o tonificada, adiposa o muscular. Extrapolar, aunque fuera por ocio, la vanidad de mis contemporáneos a ese ayer en que existían verdaderos problemas, legítimas preocupaciones y las novelas eran auténticos portentos. Imaginar a un Balzac que, en el temprano ocaso de su vida, tras escribir tantas páginas, se procurara un par de buenos almohadones en sus nalgas esmirriadas para seguir luciendo vigoroso en el arte de la novela. O a un escritor novel del siglo XIX, cualquier nalgón a cabalidad que usase ropas amplias a fin de no generar expectativas demasiado elevadas entre sus nacientes lectores. En una ocasión, al recibir un premio de cuento y ante la presencia de amigos novelistas que asistían al evento, contemplé la posibilidad de recurrir al trapo —al igual que mi Balzac imaginario— con el fin de suplir eso que natura me había negado. Desistí al recordar que escribía cuentos, no novelas, pero casi al instante convine en que, de pretender alguna vez tan larga empresa, tendría la precaución de hipertrofiar en el gimnasio, a través de extenuantes sesiones y el uso de alguna ayuda anabólica, mis exiguas posaderas. A uno de estos amigos novelistas, que escribía religiosamente cada mañana, me le presenté una vez rayando el mediodía. Traté de lograr con mi charla que parara la escritura, pero él siguió metido de cabeza en el computador. Me entretuve mirando las frasecitas de autores que adornaban sus paredes y pensando en si el afán de ser escritor justificaba el ser displicente con los amigos. En eso estaba cuando mi amigo lanzó aquel aterrador grito. Se puso de pie de un salto y se dejó caer con fuerza otra vez sobre la silla de plástico. Repitió aquel movimiento media docena de veces, y al ver que yo miraba estupefacto la forma en que se aporreaba, me explicó, con tono de reclamo, que se le habían dormido las nalgas. Tras eso se empezó a dar puñetazos y bofetadas del modo en que se lo permitía la cortedad de sus brazos, y cuando sólo le faltaba hacer perreo contra la pared, tomó una toalla del respaldo de la silla y dijo, con total seriedad, que una ducha fría era el mejor remedio. Aproveché para mirar su escrito, temiendo que tras tantas horas llevara apenas un párrafo y ¡vaya sorpresa! César Aira escribe una “paginita” al día. ¡Mi amigo escribía doce! Las leí confiado, oyéndolo cantar bajo el agua, y al llegar hasta donde él había llegado, ¡Ay de Borges!, noté que ni una línea se salvaba. Nada de sustancia había en aquello. Camionadas de vacía retórica, periodismo novelado y mullida cursilería secretadas a cambio del adormecimiento de sus nalgas. Lanzó un grito cuando se le acabó el agua caliente.
Pero basta de anécdotas. Mejor decir que a esta altura me sorprende que un apunte tan esclarecedor como el del Nobel colombiano haya sido pasado por alto entre mis contemporáneos. Más de una nalga saltaría orgullosa a la palestra de habérsele tomado en serio. Contrario a ello, los novelistas que conozco gustan de presumir de otras partes del cuerpo: este de aquí del tamaño de su pene en verano, aquel de allá de la longitud de su barba —cosas que en modo alguno son garantes de una buena novela— y todos sin excepción alardean de sus obras. Ninguno tiene la honestidad de un Kafka para dudar de lo escrito, de la misteriosa relación que lo escrito guarda con aquella secreta parte del cuerpo. La mayoría, conscientemente o no, se centra en el cultivo del vientre, y aunque luego buscan la manera de ocultarlo, resignados por el uso y la costumbre acaban por exhibirlos con total descaro. ¿Y por qué no hacerlo? Son, al fin y al cabo, novelistas, no necesitan pesar menos de 45 kilos como en su juventud pensaba Théophile Gautier que debía pesar un poeta lírico, ni tampoco escribir un clásico. El público lector contemporáneo, sin millas de lectura, rara vez repara en lo importante. Nadie se detiene a ver las nalgas del autor de moda o, de hacerlo, ignoran por completo la relación que guardan con su obra. De allí que esas novelas sean tan predecibles, tan manidas e insulsas, tan pastiche o copia de obras del pasado, tan pretendidamente adaptables al formato Netflix y su éxito nadie pueda explicarlo. De allí también que sus autores opten por disimular, exhibiendo sus vientres sandungueros, su evidente escasez de nalgas. He ahí lo lamentable, lo triste de un paisaje en el que el novelista sacrifica la parte más valiosa de su cuerpo sin obtener a cambio nada de valor, porque lo valioso de un libro no tiene que ver con las ventas. Pero nadie habla de ello, y sólo uno entre mis contemporáneos es nalgón confeso, sólo uno de ellos le rinde el culto debido a sus nalgas, aunque en sus fotos simule mostrar otras partes del cuerpo. ¡He ahí un compromiso serio con la novela! O mejor decir: ¡una promesa de novelista! Promesa porque, por desgracia para el canon en lengua española, el bendecido no ha incursionado todavía en el género.
1 Comentario
por JAVIER ALCORIZA Para Marta Semitiel «Enséñame cómo puedo dejar de pensar». Romeo y Julieta, I, i, 223 1. EN EL QUICIO DE LOS TIEMPOS. La cita del título, “profesor de filosofía”, remite a Lev Shestov, el filósofo existencialista: «Por extraño que pueda parecerles a algunos, mi primer profesor de filosofía fue Shakespeare, con sus enigmáticas, incomprensibles, amenazadoras y melancólicas palabras: ʻEl tiempo está fuera de quicioʼ». Shestov fue un gran lector de filosofía y de literatura. Su visión no discrimina cuando se trata de calibrar lo que llamaba las «peregrinaciones del alma». Filosofía, literatura, arte... El alma peregrina hasta el santuario de las obras. Lo que manifiesta es más relevante que lo que adora. El alma no es, al modo de Emerson, sino que deviene. Está en el cambio pitagórico, no en la permanencia. Esa sumisión al tiempo es consonante con Shakespeare. El conflicto entre cambio y permanencia está en sus obras. La mente moderna lo hará suyo. Subordinará la permanencia al cambio. Shestov lo plantea a su manera: desde el relato de Génesis, hemos caído en las garras de la necesidad. Nos revolvemos en vano. Tanto al conocer como al actuar, nos hemos vuelto lastimosamente obedientes a una visión del mundo más pobre que la propia experiencia del mundo. Shakespeare no habría cerrado la puerta a esa libertad de afirmar la soberanía del alma, de los fenómenos entre los que habita y resulta iluminada. Nuestra tarea consiste en devolver a Shakespeare a su tiempo, que es un quicio del tiempo, según Hamlet. Si el tiempo está fuera de quicio, se debe a que estamos en el paso de lo antiguo a lo moderno. La pérdida de la fe, sin embargo, no es voluntaria. El espejismo del escepticismo es que la voluntad gobierna impotente... ¿No es curioso que Shestov, desde Rusia, y Thoreau, desde América, se refieran de manera elegíaca a que ya no hay filósofos, sino «profesores de filosofía»? ¿No hace falta cierta expansión postoccidental para no incurrir en las contorsiones nihilistas de Nietzsche o en la venenosa melancolía de Chéjov? 2. HUMANIZAR A SHAKESPEARE. El contexto de Shakespeare era el de la religión. El debate sobre si fue católico o protestante lo pone en primer término. Hablar de «ausencia de religión» en Shakespeare, como hará George Santayana en sus Interpretaciones de poesía y religión, es ir por delante de lo que la propia época habría dicho de él. Digamos la Época, como Shakespeare saca a escena al Tiempo en El cuento de invierno. Jonathan Bate llamaba a Shakespeare el alma de su época. La crítica se vuelve trascendental, como ocurrirá con Emerson: Shakespeare o el poeta. Emerson dirá que la poesía es una protesta contra el ateísmo de la civilización. ¿Era Shakespeare gnóstico o agnóstico, si no ateo? ¿Qué entenderemos por civilización, si abstraemos a Shakespeare (y a Cervantes y a Molière) de ella? ¿Queda civilización sin ellos? ¿En qué se ha convertido la civilización que ha superado a estos poetas como objetores de su ateísmo? ¿Habrá necesariamente que abogar por la fe frente a la razón para reponer a Shakespeare en el “trono” de nuestro pecho (Romeo y Julieta, V, i)? Kant dirá que la razón debe dejar espacio a la fe, como si advirtiera que la generosidad, no la rigidez, completa la actitud filosófica. Shakespeare está en ese lugar, el de la defensa de la integridad, aun cuando en sus obras, en sus tragedias, nos presente formidables problemas: Hamlet o Medida por medida son un ejemplo. Y Shakespeare es el mismo en todas sus obras, lo que nos obliga a repensar la idea de su genialidad impersonal. Perseguir la forma de Shakespeare, sin incurrir en ningún esteticismo, podría orientarnos a la hora de escuchar sus lecciones de filosofía. ¿Qué forma preside la totalidad de sus obras, dramáticas o líricas? ¿Qué podemos decir de todas ellas sin emplear fórmulas de una vaguedad irritante o consoladora? ¿Qué posibilidades tenemos de humanizar a Shakespeare? ¿Estamos en condiciones de devolver a nuestra lectura la plena humanidad de su escritura? 3. “EL SEÑOR DE MI PECHO”. Estar plácidamente sentado en el trono... Esa es la actitud regia por excelencia en Shakespeare. No es algo exclusivo de Romeo, sino un privilegio de los personajes que encuentran su lugar en el mundo. Oímos decir al “profesor de filosofía” que ya lo hemos encontrado. Todas las cosas que nos suceden, sobrevenidas, llegan tarde cuando nos hemos sentado en ese trono. El trono es la anticipación de nuestra naturaleza, allí donde alcanza a anidar la mente que es consciente de su poder o, como en Romeo, de su amor. La objeción sería que ese amor es un suceso sobrevenido. Sin embargo, Romeo ya andaba enamorado, o eso creía. Hace falta una base natural para obrar un milagro: Rosalina para Julieta. Ningún privilegio del ser nos pone a salvo del engaño de nuestras impresiones o pasiones anteriores. Romeo estaba destinado a enamorarse de Julieta en el sentido de que la experiencia capital no dependerá en adelante de los accidentes. En realidad, el accidente se somete al ser soberano. El personaje se comporta como si el mundo estuviera en deuda con él. Se trata de la perspectiva inversa a la que el individuo moderno suele adoptar, siempre tras los compromisos asumidos. No es lo mismo cobrar una deuda que saber que están en deuda con uno. Lo primero es la urgencia o ansiedad del tiempo revuelto, revolucionado por esa falta de sustancia de una existencia desencantada. Lo segundo es la plena posesión de sí mismo e incluso el olvido de la lista de deudores. Que llamen a nuestra puerta y tal vez nos dignemos a abrir. El señor de nuestro pecho está plácidamente sentado en su trono. Eso es irradiar, aun al borde de la tragedia, una calma casi sobrenatural, la redención del espíritu, el paso firme tras el cual han desaparecido todos los indicios. Que se guarden las señales quienes vivan aún en la necesidad de revelarse a sí mismos. El señor del pecho emite, no recibe señales. No hay novedad alguna para el generador de oráculos. Ya no espera una respuesta, sino que flota en la maravilla de las melodías para la que había nacido. Esa juventud no hollada por la decepción no se llama solo Romeo, pero en él tienen cabida todos sus portadores. No es de extrañar que las convenciones o locuras del mundo estén desarmadas frente a la suma cordura de Romeo. Mercucio, el mensajero de la reina Mab, puede burlarse de Romeo, de todos los usos humanos, pero hay un engaño que supera a todos los demás, que ya equivale al ser supremo, soberano, el señor del pecho, respecto al cual todos los movimientos parecen retrocesos o descensos. Romeo es el límite. Las familias que lo han visto nacer vivirán en una calma de reconciliación empobrecida. Tenemos que aprender a desentrañar la orfandad de Romeo. 4. LA APUESTA MÁS ALTA. Pero habrá quien hable de la precipitación de Romeo... ¿No albergan las tragedias un mensaje de prudencia, la virtud que sabe interpretar el tiempo, con el fin de conservar la vida, de prometer, en medio de una hostilidad ancestral, como la de las familias, «más vida»? ¿No era la prudencia la cara oculta de la filosofía de Shakespeare en esta tragedia? ¿Es superior la apuesta por Romeo o por la disolución de la tragedia en una enseñanza más fácil de asimilar? La juventud de Romeo, en definitiva, no es la juventud sin más: Mercucio o Paris o Teobaldo también son jóvenes. En realidad, Romeo y Julieta dirían que su juventud no tiene la culpa, que el amor ha descontado su insuficiencia... Sin embargo, sabemos que no están enamorados como Antonio y Cleopatra, la tragedia en la que Shakespeare hace hablar a los amantes sin hablar del amor. Dicho a la manera de Hazlitt: Romeo y Julieta no han conocido los placeres del amor. El amor, dice el ensayista, es la anticipación del placer. Toda su intensidad vacuna a los enamorados contra la decepción. Esa perspectiva de descubrir el placer convierte a Romeo y Julieta en personajes inalcanzables. Su distancia respecto a los demás, amigos y familiares, los aísla antes de su muerte. La tragedia o destierro de Romeo y Julieta, filosofando, ocurre antes de su muerte. El antagonismo entre Capuletos y Montescos resulta menor al que hay entre los jóvenes y sus padres. El recuerdo del padre de Julieta de su juventud sugiere el desacuerdo más profundo... ¿Pueden ser cambiadas las personas? ¿Es el dios del amor en Romeo y Julieta más poderoso que Dios? ¿Qué papel ha de jugar la Iglesia en esa inédita rivalidad? La desigualdad de los amantes era el tema de Troilo y Crésida, lo que impedía la tragedia: son como los demás... Allí, el filósofo, Ulises, advertía a Aquiles sobre el secreto de la desigualdad, que es la ingratitud, con una advertencia que era un engaño interesado. Antes, frente a Agamenón y Néstor, pronunciaba el elogio de la jerarquía. ¿Se mueve Shakespeare entre esos discursos? Ahora son Romeo y Mercucio quienes mantienen opiniones irreconciliables. ¿Y la verdad? ¿No es aquello que soporta la apuesta de la vida? Sin embargo, Shakespeare no se desentiende de lo que prolonga la vida para la comunidad, para el pueblo, para su público. Próspero, en La tempestad, renunciará a la magia para que el matrimonio de Miranda con Fernando sea el acontecimiento que sanciona su reconciliación, su regreso al ducado. Hace falta un escenario donde anclar nuestra idea de la realidad... 5. ROMEO Y JULIETA FRENTE A LA CELESTINA. La idea de la realidad puede estar fuera de la obra. Es el caso de La Celestina. El prólogo arranca con el lugar común de que todas las cosas luchan. El orden de las partes en lucha en el texto de Fernando de Rojas es el de Génesis, el cielo y la tierra, el fuego y el agua, los animales, la humanidad. El trasfondo clásico podría ser el del mito de Prometeo en el Protágoras de Platón. A los humanos, decía Protágoras, les faltaba el sentido de la justicia. Zeus mandó a Hermes a «que trajera a los hombres el pudor y la justicia, para que en las ciudades hubiera armonía y lazos creadores de amistad». Para los antiguos, el intermediario es Hermes, o Mercurio (¿o Mercucio?). En la tradición judía, lo que pone límite a la persecución en la Creación es la Ley. El autor de La Celestina se presenta varias veces como un estudiante de Derecho. Estudiar el Derecho es estudiar la Ley. Para el converso Fernando de Rojas no debía haber gran diferencia. La diversión que proporciona su tragicomedia se desprende de un escenario social en que no hay freno a las pasiones por la Ley. Celestina es quien mejor entiende que la religión puede ser la cobertura del pecado, que el cristianismo, si no se profesa con sinceridad, acepta la negociación con los deseos de este mundo. Pero es un negociador desacreditado. La expulsión de los judíos debía haber implicado el fortalecimiento de la fe antes que su aplicación cohesiva en el terreno político. Lo que mostraba La Celestina era la incapacidad del cristianismo para hacer frente a la exaltación del erotismo. La conciencia (pensemos en el monólogo de Calisto tras la muerte de sus criados) resulta derrotada por la Ley como dique de contención frente al azar. Desde otro punto de vista, el papel de la Iglesia en Romeo y Julieta viene a ser igualmente deficitario. ¿Son el judaísmo de Rojas o la filosofía de Shakespeare las alternativas para un resquebrajamiento generalizado de los vínculos fundados en la fe común? ¿Hasta qué punto no era Shakespeare consciente de que no habría filosofía que pudiera contener la fuga de la humanidad emancipada? ¿No es la tragedia la respuesta dramática adecuada ante la desesperación que puede incubar esa pregunta? La Iglesia no sirve de ayuda. ¿Pensará Shakespeare en otra salida que la de la huida de Romeo y Julieta? ¿No es Antonio y Cleopatra un paso adelante en ese sentido, mientras que el poeta habría dado un paso atrás en la historia? Ulises había estado más cerca de la filosofía. Sin embargo, el centro de Troilo y Crésida resultaba antidramático. Era una obra para las Inns of Court, para estudiantes de Derecho... 6. MERCUCIO DEBE MORIR. ¿Es Mercucio el filósofo de la obra? Así lo parece cuando pronuncia el discurso sobre Mab. Mercucio conoce un mito sobre los engaños de los hombres. ¿Es aplicable al caso de Romeo? Mercucio así lo cree. ¿Le falta a Romeo desengañarse? ¿Es, según decíamos, una víctima de su juventud? Entonces el tiempo vendrá a castigarlo, el «monstruo de ingratitudes» (Troilo y Crésida, III, iii). Troilo dirá que hay dos Crésidas (V, ii): «¡Es y no es Crésida!». ¿Aceptaría Romeo que hubiera dos Julietas, o que él mismo fuera otro? Está dispuesto a borrar su nombre. ¿Qué posición estaría a salvo de todo encanto? Vivir enemistado con los sentimientos sería deshumanizarse. ¿Es la alternativa ceder a ellos sin restricciones? Ahora bien, no puede quedar todo en manos del capricho, a menos, como recuerda Emerson, que grabemos su nombre con mayúscula en el dintel de nuestra puerta. Grabarlo así es dedicarle el pórtico de nuestra vida, descontar la muerte. En esto, Romeo como Cleopatra. Ese es el precio de dejar al señor de nuestro pecho sentado plácidamente en su trono. Si el sentimiento alcanza la fuerza de una creencia, si la imaginación tiene la profundidad de la fe, no habrá discusión posible con ella, o mejor, será la bóveda, la clave de bóveda de todas las discusiones. Saber el lugar donde nos encontramos, admitirlo de palabra, es reconocer que se nos puede tratar con ventaja, pero a cambio de no jugar con las cosas más importantes. En Mercucio hay un asomo de frivolidad, porque el talante del apóstol de la reina Mab le lleva a devaluar por igual los deseos y las aspiraciones. Si Mercucio hubiera seguido vivo, Romeo habría tenido que retroceder. Los pasos adelante de Venus hollan la tumba de Mercucio. El señor del pecho se cree inmune a los hechizos de la reina Mab. La discordia entre Capuletos y Montescos es tan pequeña, desde la distancia del erotismo de Romeo y Julieta, como enorme la que hay entre el imperio de Augusto y la pasión de Antonio y Cleopatra. Cabe la sospecha de que enterrar el odio en Verona sea una pobre contrapartida frente al tesoro de la juventud que se ha perdido para siempre. ¿Quién puede creer que sea común el amor después de Romeo y Julieta? Sin embargo, parece un privilegio al alcance de cualquiera... Leer Romeo y Julieta sería como seguir rastros estelares, ir en busca de oráculos. La pretensión de abarcarlos en un relato civil, de reducir el amor a la conveniencia política, suena detestable. Rastros y oráculos son inconmensurables. Se gana una cosa aun cuando se pierda otra. ¿No es así como realmente depositamos el crédito de nuestro tiempo, a fondo perdido? ¿No replica justamente la desesperación a la pérdida? ¿No vienen nuevos hallazgos, o el inveterado hastío de las horas más frías, a suplantar mediante el desgaste del olvido el papel de los sucesos más apreciados? ¿Tenemos el valor de aceptar que las cosas ocurran por una carrera de revelaciones para las que no puede preverse orden dado alguno? ¿No es todo orden la deceleración retrospectiva de los ánimos que ganamos en ocasiones afortunadas frente a la dispersión de nuestras fuerzas? Entonces el teatro tal vez pueda llegar a reproducir “filosóficamente” esa costra de luces y sombras que tanto se parece, en realidad, a una caverna de simulacros... . SHAKESPEARE, HANEKE, ROHMER. ¿Soporta Romeo y Julieta un paréntesis contemporáneo sobre el amor, sobre, digamos, Amor, la película de Michael Haneke, o acaso sobre La pianista? Erika, la pianista, dice que no va a permitir que sus sentimientos dominen a su inteligencia. Haneke conoce bien la filosofía. Se mueve en ese terreno de la descomposición o deconstrucción individual con el que estamos más que familiarizados. Aún queremos decir que Romeo y Julieta contiene la prueba de la naturalidad de Shakespeare, aunque lo natural haya perdido su inmediatez en el pensamiento de Haneke, de Jelinek, de la pianista. Tal vez no haya sido así ni para Romeo y Julieta. Yuval Noah Harari considera en sus 21 lecciones que no hay un salto a la autenticidad que respalde el mensaje de ciertas películas de ciencia ficción sobre la amenaza de la inteligencia artificial. ¿No sería Del revés, la película de Pete Docter y Ronnie del Carmen, otro caso de esa pérdida de fe en el libre albedrío que tan abrumadora resulta en el cine de Haneke? Por algún motivo, no sucede lo mismo con Cuento de invierno de Éric Rohmer, aun cuando se trate de otro buen conocedor de la filosofía de la misma época. Aún tenemos que aprender a relativizar las cuestiones del tiempo. La época es real, pero su soberanía es discutible. ¿Quién inicia la discusión, si no es el filósofo? ¿Y cuando una época supone la discusión con la anterior, cuando los modernos se definen por oposición a los antiguos? ¿Puede haber una época cuyas condiciones de vida sean dictadas por la filosofía? ¿Supondrá esto que podamos dar por canceladas las controversias, más bien o su multiplicación confusa e interminable? ¿No habría de abrir el filósofo un nuevo frente, como de tomarse en serio las más serias objeciones a ese clima de escepticismo que parece envolver a la mayoría? La pregunta será si el escepticismo no puede emplearse como una coartada para dejar de lado las cosas más importantes. La afortunada frase de Allan Bloom sobre las «bellas conjunciones y brutales disyunciones» de Shakespeare apunta al «secreto» de su naturalidad, es decir, de la falta de evidencia sobre el hecho de que nos reconozcamos aún en personajes como Romeo y Julieta. La herida de La pianista, por volver a Haneke, está en el corte entre sus sentimientos y su inteligencia, una herida que no es capaz de infligir a Walter. ¿Estaba el alumno, por su parte, dispuesto a llegar a violar a Erika desde un principio? (¿No podría ser la violación de Erika un eco ominoso de La violación de Lucrecia...?). Recordemos sus zapatetas tras el encuentro en el aseo, sus extravagancias, su incapacidad de interpretar a Schubert. ¿No se aplica la inteligencia de Erika solo a esa capacidad de interpretación? Querer ahondar en sus perversiones nos apartaría de lo más superficial de la película, las superficies filmadas deliberadamente —las manos, los rostros, los movimientos corporales— donde se dirime el arte de la música. No es más misteriosa la perversión de Erika que la maldad de Macbeth, tras haberse nutrido con «la leche de la concordia humana»... Entonces, ¿en qué divergen estas visiones o interpretaciones del amor? Como podría haber dicho Ulises, se ha desatado en la vida privada la persecución del «lobo universal». El filósofo debe saber a quién se dirige. Shakespeare debía conocer a su público, como demuestran sus obras, la holgura con la que unos personajes se alzan sobre otros, los gobiernan o consienten en ser gobernados, más allá de los equívocos en que se ven envueltos, incluso de la muerte que los atrapa. El escenario de Shakespeare anuncia esa trascendencia, que anuncia las colisiones entre la victoria y la derrota de las pasiones: Romeo se halla sentado en el trono de su pecho y Erika no deja que la dominen los sentimientos. Shakespeare tal vez haya impedido que el director de Cuentos de las cuatro estaciones —una suerte de cinematográficos Fastos— se convierta en un director como Haneke. 8. ACTO I. El prólogo anuncia la tragedia, el asunto de la enemistad entre las familias y la muerte de los amantes «bajo contraria estrella». Ahí queda toda la historia. Falta el montaje, así como la pintura de los personajes. Comienzan los criados. Los padres preguntarán por Romeo y Julieta, respectivamente. Están distanciados de la acción. Luego llenarán toda la escena, juntos y por separado. El acto primero es de Romeo, más que de Julieta. Su tristeza resulta enigmática, como en Hamlet. Benvolio se presta a descubrir la causa. Romeo está enamorado. ¿Cuánto tiempo llevará así? Sus amigos creen que por ir al baile se curará de su locura de amor, pero él es el más cuerdo. Tiene expresiones oportunas. Está atento a las señales de los sueños. Romeo habla del amor como un dios; también los otros personajes, aunque no coincidan en sus atributos. Pero Romeo atiende con todo su ser la llamada del dios. Pide una antorcha para entrar en casa de los Capuleto. Pide luz o claridad. (Más tarde, Julieta hablará de la claridad como “portaantorcha” para guiarle en su camino al destierro.) Cuando se acerca a Julieta, la trata con adoración, como un peregrino a una santa. El léxico devoto se vuelve erótico. Es la transfiguración moderna del lenguaje del amor cortés. La cuestión de la identidad es un inconveniente, pero él mismo comienza dudando de ser Romeo. Mercucio quiere desengañarle respecto a los sueños. Son las locuras que hace concebir la reina Mab. Hay cordura en el discurso de Mercucio, pero Romeo le hace callar. Hay una sabiduría superior. No ha llegado a contar su sueño, citado como una revelación, luego desestimado. Romeo pasa de Rosalina a Julieta. No se obra el desengaño que sugiere Benvolio, sino una locura de amor más intensa por Julieta. Romeo y Julieta son singulares. A Julieta le asalta el amor por vez primera. La nodriza nos hace ver lo joven que es. También tenemos en este primer acto el trasfondo de los astros, el día, la noche, las estrellas, el sol: «El sol que todo lo ve no vio nunca su igual desde la aurora de los tiempos». La singularidad lo preside todo. No hay enamorados como ellos, aunque todos los espectadores conozcan el amor. Pero hay que conocer y aceptar al dios: no es todo dulzura, sino también aspereza. Amor y odio parecen ir de la mano, como presagiaban las estrofas finales de Venus y Adonis. ¿Es el Dios cristiano o el dios del amor aquel que se hace presente en la tragedia? Shakespeare se levanta sobre dos mundos, sobre la fe y el conocimiento. Ha hecho de Romeo una especie de filósofo, porque nadie lo conoce mejor que él a sí mismo. ¿Puede vivir alguien así entre sus semejantes? ¿Puede haber igualdad entre los hombres si la naturaleza los reclama desde lo más alto, desde el cielo de sus pensamientos? 9. ACTO II. Este acto ya es la cima de la obra antes de descender a la tragedia. La escena en el jardín de Julieta responde a todas las preguntas sobre los tópicos de la locura, el tiempo y la memoria. Romeo está «en su centro», un lugar inaccesible para Benvolio y Mercucio. Mercucio se queda fuera con su misoginia. El jardín es el santuario del dios del amor. Allí «reza» Julieta. Antes de saber que la escucha Romeo, Romeo habla a solas... ¿Y si lo hubiera escuchado antes Julieta a él? A los amantes les basta oírse, escuchar su lenguaje inspirado. Shakespeare debe contagiar la adoración de Romeo. No aciertan a saludarse ni a despedirse. Podrían seguir hablando de su amor, que es como hablar al amor, interminablemente. La de Romeo y Julieta es una lengua aparte. Romeo sabrá responder a Mercucio en su propia jerga cuando se lo encuentre. Las dificultades de Julieta con la nodriza son del mismo tipo. No se entienden las familias ni los familiares, solo Romeo y Julieta, en virtud del dios del amor. Sin embargo, la religión que impera, en Inglaterra o en Verona, es el cristianismo. El fraile desentraña los secretos de la naturaleza. Habla entonces como un filósofo, sobre los principios del bien y el mal tanto en las plantas como en los hombres. Romeo también habla de la vida y la muerte, pero para él no hay cambio de Rosalina a Julieta, sino amor verdadero, correspondido. Es un amor sin «perversas intenciones», en palabras de Julieta, no un fuego que mata otro fuego, sino la gran conflagración. El amor de Romeo no es psicológico, sino mitológico o teológico. No se conformará con menos ni le atenaza el temor. Recordemos que sus reservas son anteriores al baile. No llegan a casa de los Capuleto demasiado tarde, sino, según dice, demasiado pronto. ¡Romeo es prudente antes de enamorarse de Julieta! Luego ve las cosas claras: ningún daño puede robarle su felicidad: «Las amarguras nunca podrán contrarrestar el gozo». A Julieta le parece un pacto repentino. Shakespeare quiere distinguir el placer del amor. Hazlitt nos lo advierte a su manera: la promesa del placer deja intacto el amor. Julieta habla del matrimonio como un «honor». Las burlas sobre la pérdida de la virginidad se suceden en boca de Mercucio, de la nodriza (la «tercera»). Hay que hacer oídos sordos o hacerlos callar. Romeo pide silencio a Mercucio; dice a Julieta: habla. Y luego: «Si la medida de tu ventura se halla colmada...». No buscan el placer, sino la felicidad del amor. Julieta da con su clave perfecta: «El sentimiento, más rico en fondo que en palabra, se enorgullece de su esencia, no de su ornato». ¡Lo dice quien ha sido causa de la creación del lenguaje poético! Shakespeare deja que sus amantes trasciendan su poesía. Así blinda la tragedia, o se blinda contra la tragedia. La tragedia da forma a la trama, pero su tema se escapa de ella, tira de ella. Las alternancias del Sueño de una noche de verano están ya aquí presentes. La serie de «destrozonas» de Mercucio —Laura, Dido, Cleopatra, Helena, Hero— acaba con Tisbe. La retórica de Shakespeare nace del poder de los personajes, que es superior a la expresión. La fe que ellos tienen es la fe que hay que tener en ellos para asistir a la tragedia como espectáculo. Hoy en día pagamos nuestro sufrimiento mucho más barato. 10. UN ENTREACTO CHEJOVIANO. «ʻYa sabe usted que no me gusta Shakespeare, pero su teatro, Antón Pávlovich, es aún peorʼ le diría al propio Chéjov sonriendo». La cita, en la La vida de Chéjov de Irène Némirovsky, se refiere a Tolstói. Tolstói buscaba la salvación del hombre en un mundo plagado de maldad. Chéjov no negaría que el mundo fuera malvado, pero dudaba de que el hombre, en quien hay semillas de esa maldad, pudiera salvarse. Su teatro es «aún peor» porque no ofrece esperanza alguna, sino el grito desgarrador, ibseniano, de Sonia al final de Vania: hemos de tener fe. O lo que es peor: descansaremos. No hay descanso sino en la muerte, si es que la muerte es un descanso, podría apostillar Vania. Los personajes de Chéjov están rotos, como Astrov, o son cobardes, como Elena: no nos va a dar la historia de amor, sino la separación previa a esa historia. Hasta ahí el magnánimo Chéjov, que no quiere hacer sufrir gratuitamente a sus criaturas. Imaginamos al escritor dejar esta obra agotado, con la necesidad de salir a pasear por sus jardines. ¿En qué se asemeja a Shakespeare? No hay moraleja, como bien sabía Tolstói, no hay un anhelo de trascendencia o un dolor redentor. La realidad del dolor nos obliga a mitigarlo antes de llegar a ese extremo. En el drama de Chéjov, en Vania, no pasa nada, y aun se evita lo que podría cambiar el curso de los acontecimientos, la muerte o el amor. No hay nada tras los desacuerdos o desengaños, o, por decirlo a la manera de Shestov, hay la nada. Si el nihilismo fuera una pose en Chéjov, una especie de conclusión, nos repugnaría; pero el nihilismo va penetrando por los intersticios de los personajes, en sus intercambios, impregnando los silencios, todos los rincones de la escena. Es una verdad que oprime incluso tras las palabras más exaltadas, como las de Elena. Por descontado, hay nihilismo en Shakespeare, pero no es el de la verdad que sostiene sus obras, es un epifenómeno de las situaciones. La garantía de Shakespeare estaba en el mundo que él no había creado, una garantía que desaparecerá para la época que le sucede. No podemos leerlo como si nada hubiera cambiado, y lo que ha cambiado escapa a nuestro control, si tiene que ver con las creencias. Creencia es una palabra poderosa, que viene de la fe y apunta a la imaginación. Había imaginación en los poetas antiguos, como Ovidio, aquellos a los que admira Shakespeare, pero la imaginación no era el centro de gravedad, no era el fin, sino un medio. Lo mejor que llegaremos a decir de la literatura moderna es que tiene como fin la imaginación. Cuando se la use como un medio, no podremos estar seguros de compartir el propósito perseguido, sea el firme compromiso realista o la pura evasión romántica. Así podemos abordar la unión y separación entre Shakespeare y Chéjov, aunque el mundo de Chéjov sea el de Tolstói y Dostoyevski. Así habla Voinitzkii: «¡Si hubiera vivido normalmente, de mí pudiera haber salido un Dostoyevski, un Schopenhauer!... ¡No sé lo que digo!... ¡Me vuelvo loco! ¡Estoy desesperado!... ¡Madrecita!». 11. ACTO III. ¿Cómo van a hablar a otras personas los que ya se han hablado como lo han hecho Romeo y Julieta en el acto segundo? El tercero lo muestra. Romeo, que aún era capaz de bromear con Mercucio («ahora eres sociable, ahora eres Romeo») después de estar con Julieta, no puede dejar impune su muerte. De ahí la venganza sobre Teobaldo. La desesperación por el destierro es la consecuencia retórica de la estremecedora separación tras la noche de bodas. El matrimonio los ha unido ante Dios, aún no ante los hombres. Salvando esa distancia se desenvuelve la tragedia. El engaño de los Capuleto respecto a Julieta, «hilvanadora de retóricas», depende del ocultamiento. La nodriza no acabará de entender a Julieta. Julieta sí la ha calado, como Mercucio («¡tercera!»). Este acto sigue deconstruyendo el nombre de Romeo. La obra se tensa entre sus extremos nominalista y realista. ¿Puede darse nombre al amor, se dejará atrapar el dios por las palabras, por la poesía, por la más hermosa poesía sobre los amantes, una y otra vez equiparados a los astros, al Sol y las estrellas? ¿O puede creerse en un amor, como dice Julieta, «más rico en fondo que en palabras», que «se enorgullece de su esencia, no de su ornato»? Shakespeare no deriva ni al realismo medieval ni al nominalismo moderno, sino que es capaz de cabalgar sobre ambos, para acercarnos al mundo que ha conocido y le ha permitido disfrazarse y revelarse con estos personajes. Romeo y Julieta son aficionados al oxímoron; solo en ellos se agota la semántica del lenguaje ordinario. Por esas grietas adivinamos lo que les está prometido a ellos, una felicidad que trasciende la vieja hostilidad de las familias. La Iglesia verá en ello una oportunidad de reconciliación. Tratará el amor por su virtud política, instrumental. Quedará también atrás. A Shakespeare le interesa aquí el exceso de vida de las pasiones, su “ateísmo”, aunque el final de la tragedia prometa una paz civil que cuenta con el asentimiento del público. 12. ACTO IV. Este acto sirve para ilustrar dos cosas. Lo primero, que ya sabíamos, es que todos los personajes de Shakespeare se expresan con potencia magnífica, sea Fray Lorenzo, Mercucio, Capuleto o Julieta. Esto contribuye a la impresión de igualdad del genio de Shakespeare. Su adaptación al personaje, o su gusto por la verdad del carácter, no impide la intensidad en momento alguno. Por supuesto, hay variedad de escenas, lo doloroso de la “muerte” de Julieta y, a continuación, el cómico intercambio entre Pedro y los músicos, una yuxtaposición, por cierto, que viene dada por el simulacro anterior de la desgracia. En todo caso, la potencia expresiva en Shakespeare es idéntica, una especie de vuelco sobre el lenguaje que rodea y desactiva posterior culto al estilo per se. Sin embargo, hay un corte neto entre los tipos: nadie habla como nadie más. Y aquí viene la segunda observación: Julieta nos recuerda a Hamlet cuando especula sobre el efecto del «destilado licor» que le da Fray Lorenzo. La escena es paralela: ser o no ser, y qué ocurrirá tras las puertas de esa muerte, aunque temporal, y la decisión de beber cuando ve el fantasma de Teobaldo persiguiendo a Romeo. ¿Lo ve solo ella? Julieta es un ser de visiones, como Hamlet, como Romeo, que es un ser de sueños, cuya frente es «un trono donde el honor puede coronarse rey»... 13. EL SEGUNDO SUEÑO DE ROMEO. El quinto acto comienza con el triunfo de Romeo como «profesor de filosofía»: De creer en la aduladora visión del sueño, mis sueños presagian próximas y alegres noticias. El señor de mi pecho se halla plácidamente sentado en su trono, y durante todo el día una desusada animación me eleva por encima de la tierra con pensamientos acariciadores. Recuerdo que soñé que me había muerto (¡extraño sueño que concede a un muerto la facultad de pensar!) y que venía mi esposa e infundía con sus besos en mis labios una vida tan potente y deliciosa, que yo resucitaba y era emperador. ¡Ay de mí!... ¡Qué dulce no será la posesión de ser amado, cuando la sola sombra del amor es tan rica en los deleites!... Romeo ha tenido sueños; en este acto se acordará de haber oído algo sobre la boda de Paris: «¿No era eso lo que dijo, o lo he soñado?». Un sueño le alertaba sobre el baile de los Capuleto. Leída en clave de destino, la objeción de Mercucio no debía prevalecer: hay verdad en los sueños. ¿Significa esto que no debía haber acudido al baile y no haber conocido a Julieta? En tal caso, Romeo y Julieta estarían vivos, pero no se habrían amado. ¿Es más digna de ser vivida la vida sin amor o un amor que desconoce o supera el miedo a la muerte? Mercucio, la mejor encarnación del humor shakesperiano, vive alegremente desengañado, muere por la interposición de Romeo, sobre el que recae la venganza, por la que tendrá que pagar, junto a Julieta. Incluso ha muerto, se nos dice al final, la madre de Romeo. ¿Qué soñaba ahora Romeo? Shakespeare nos envuelve: un beso de Julieta le despierta de la muerte y lo corona emperador. Pasa de estar sentado en el trono de su pecho a elevarse a un imperio resucitado por el amor de Julieta. ¿No hay aquí una prolepsis de Antonio y Cleopatra? ¿No habría que revisar la asignación de la juventud a la tragedia de Romeo y de la madurez a la de Antonio? Si la unión mística de Cleopatra y Antonio es más espléndida que el triunfo de Augusto, la victoria del amor sobre la muerte de Romeo tiene tintes imperiales. ¿Qué significa, en realidad, la muerte para Romeo y Julieta? Julieta bebe el licor, Romeo se envenena, Julieta se clava su daga... Podrían morir varias veces y, sin embargo, el uno al otro no se ven muertos. Los signos extremos de la vida tienen esa virtud suprema. En medio de esas consideraciones, Romeo advierte que su animación le «eleva por encima de la tierra». Compárese con su distinción: «¿Cómo puedo llamar a esto un relámpago?». La filosofía no está en la resignación o el consuelo, como cuando Fray Lorenzo les responde a los Capuleto que Julieta está en el Cielo, sino en el descubrimiento de la auténtica riqueza de este mundo, respecto al cual la propia religión tiene un papel secundario. Nadie duda, antes de la boda, de que Romeo no persigue a Julieta con «perversas intenciones». Romeo le espeta al boticario que le vende el veneno que es él quien le entrega el «veneno» del oro. Quien conoce las cosas por su verdadero valor es el sabio. Romeo está de vuelta de las costumbres de este mundo. Su humor le acompaña aun cuando reconoce el rostro de Paris: «¡Yo te enterraré en una tumba triunfal! ¿Una tumba? ¡Una linterna, joven víctima!». Los nombres deberían designar el verdadero ser de las cosas. Shakespeare entendió así la misión de su poesía. Las metáforas no tienen una función solo estética, sino epistémica. La poesía de Romeo, de Shakespeare, va por delante de los acontecimientos: se anticipa a la naturaleza. Todos llegan tarde a las muertes de los amantes. Fray Lorenzo debe dar explicaciones, que suenan enojosas en comparación con lo ya escuchado. La historia debe ponerse en hora, después de la revolución de los jóvenes amantes. La reconciliación de las familias reabre las puertas del teatro para el público, pero sus pensamientos se han elevado al cielo. Romeo es el auriga de esa aurora. 14. EL PRIMER SUEÑO DE ROMEO. Para acabar, hemos de volver atrás (I, ii). El azar ha elegido a Romeo para leer la invitación de algunas personas a casa de los Capuleto: CRIADO: Por favor, señor, ¿sabéis leer? ROMEO: Sí, mi propio destino en mi desventura. Romeo sabrá convertir el azar en un destino que será, en efecto, el de su desventura. Leída hacia atrás, exotéricamente, la obra parece convertir la muerte de los jóvenes amantes en el precio que han de pagar las familias para alcanzar «una paz lúgubre». El fraile, usurpando la posición del príncipe, había ayudado a Romeo «porque esta alianza puede ser provechosa, cambiando en puro afecto el rencor de vuestras familias». El fracaso de ese plan será también una causa de la desdicha de Romeo. Sin embargo, leída hacia adelante, esotéricamente, la muerte de los amantes no es un precio demasiado alto para el amor que han alcanzado. Este sería el sentido de la revisión del primer intercambio entre Romeo y Mercucio. Como sabemos por Allan Bloom, tanto el amor como la obscenidad se expresan en Shakespeare con gran fuerza imaginativa. Mercucio pronuncia ante Romeo su interminable discurso de la reina Mab hasta que le interrumpe Romeo: «¡Silencio! ¡Silencio, Mercucio, silencio! Estás hablando de nada!». «Nada» es la palabra que también designaba el sexo femenino. El discurso de Mab tiene siete referencias a los sueños en que interviene la reina: los enamorados, los abogados, un palaciego, las damas, un párroco, un soldado y las doncellas. Predominan los enamorados, las damas, las doncellas. ¿Adivina Mercucio el sueño de Romeo? Mercucio había interrumpido antes a Romeo: ROMEO: Y nuestra intención de concurrir a esa mascarada es también buena; pero constituye una falta de juicio. MERCUCIO: ¿Por qué? ¿Puede saberse? ROMEO: Tuve un sueño anoche... MERCUCIO: Y yo otro. ROMEO: Bien; ¿y qué soñasteis? MERCUCIO: Que los soñadores suelen mentir. ROMEO: Dormidos en su cama en tanto sueñan cosas verídicas. Entonces Mercucio se da cuenta de que «ha estado con vos la reina Mab»: le ha hecho creer a Romeo que eran verdad las cosas con que había soñado. Como Mercucio conoce a Romeo, sabe que tiene que haber soñado con el amor. Por ello, intenta desacreditar los sueños eróticos al aludir a los enamorados, las damas, las doncellas, doncellas «que duermen de espaldas, las oprime y las enseña a resistir por primera vez, haciendo de ellas mujeres de buen llevar». La obscenidad de Mercucio es silenciada por Romeo, pero, más adelante, cuando Julieta va a suicidarse, habla de la «vaina» (la palabra para vagina) en que ha de hundirse la daga de Romeo. Volvamos al breve diálogo entre Romeo y Mercucio: ¿cuál es ese primer sueño de Romeo? Shakespeare hace hablar a Mercucio para ocultarnos deliberadamente el sueño que ha tenido Romeo. Romeo y Mercucio se interrumpen, mientras que Romeo y Julieta se solapan, como vemos en los diálogos en el jardín. La suya se forja como una sola voz, la del dios del amor, capaz de desdoblarse, de generar el eco de la cita ovidiana de Julieta (II, ii): «¡Quién tuviera la voz del halconero para atraer de nuevo a ese gentil azor. La esclavitud ha enronquecido y no puede hablar en voz alta. ¡De otro modo estremecería ya la caverna donde habita Eco y pondría su aérea lengua más ronca que la mía con la repetición del nombre de mi Romeo! ¡Romeo!...». A estas alturas ya han acabado los problemas de Julieta con el nombre de Romeo. ¿De qué otro modo podía vincular Shakespeare a Romeo y Julieta sino a través de los mitos y los sueños? En Sueño de una noche de verano, una comedia estrechamente emparentada con esta tragedia, la disputa entre Oberón y Titania da pie al encantamiento de Fondón y la locura de amor de Titania, que se puede verse como una cómica venganza sobre la reina de las hadas. La magia del sueño se hará aún más explícita en los bosques de Atenas que en Verona. Sin embargo, en Verona ha tenido Romeo su primer sueño. Los sueños anticipan las visiones... Antes que casarse con Paris, Julieta preferiría verse encerrada en un osario (IV, i). Cuando revela sus «negros presentimientos» (V, v), dice que le parece ver a Romeo «como un cadáver en el fondo de una tumba». Luego, cuando duda de si beber la poción de Fray Lorenzo, exclama (IV, iii): «¡Oh! ¡Ved! ¿Qué es lo que miro?... ¡Me parece que lo veo!... ¡Es el espectro de mi primo que persigue a Romeo, cuya espada ensangrentada le atravesó el corazón!...». A la vista de estos pasajes, nuestra hipótesis es que el primer sueño de Romeo (I, iv) le había mostrado a Julieta muerta, pero antes de haberla visto por vez primera. La interrupción de Mercucio tiene el sentido dramático de permitir su excurso sobre la reina Mab, pero también da pie a que Romeo no tenga que contar su sueño porque, en efecto, no habría palabras para hacerlo, de manera similar a como después Julieta dirá que «los que cuentan sus tesoros son simplemente unos pordioseros». Si Romeo hubiera desistido de acudir al baile de los Capuleto, no habría visto a Julieta. En su desdicha, no habría llegado a verla muerta en el panteón de los Capuleto, aun cuando solo estaba dormida. ¿Es más digna de ser vivida la vida sin amor o un amor que desconoce el miedo a la muerte? Al final de su Apología, Sócrates afirma que no es digna de ser vivida una vida no sometida a examen. En el caso de Sócrates, el examen pasa por hablar todos los días de la virtud. Romeo es un aprendiz de filosofía, en el sentido de que se atreve a conocer a Julieta y verla muerta antes que seguir vivo sin haberla visto. En adelante, los días de su vida no podrán pasar sin hablar el lenguaje que escuchamos en sus intercambios. Romeo y Julieta, como dice Hazlitt, viven de la felicidad de los placeres que no han conocido. Thoreau nos advierte de que debemos anticiparnos a la naturaleza. ¿No están estas expresiones alineadas, más allá de la adscripción de géneros que funciona en la identificación de los textos? ¿No hay manera de traducir las visiones a mitos, los mitos a razones a las que podemos atender? También Sócrates al final de su discurso, antes de ser condenado, pronuncia una profecía... (*) Este ensayo se corresponde con la primera conferencia del seminario temático Shakespeare, “profesor de filosofía”, celebrado entre enero y junio de 2023 y organizado por la Biblioteca Regional y el CPR de la Región de Murcia. BIBLIOGRAFÍA
--The Oxford Shakespeare. The Complete Works, ed. de J. Jowett, W. Montgomery, G. Taylor y S. Wells, Clarendon Press, Oxford, 2005. —WILLIAM SHAKESPEARE, Obras completas, trad. de L. Astrana Marín, Aguilar, México D.F., 1991, 2 vols. —SAMUEL JOHNSON, Ensayos literarios, trad. de G. Torné de la Guardia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2015. —SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, The Literary Remains, William Pickering, Londres, 1836. —WILLIAM HAZLITT, Personajes de Shakespeare, trad. de J. Alcoriza, Cátedra, Madrid, 2023. —HENRY DAVID THOREAU, Walden, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Alma, Barcelona, 2021. —RALPH WALDO EMERSON, Hombres representativos, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Cátedra, Madrid, 2008. —ANTON CHEJOV, Teatro completo, trad. de M. Puente y E. Podgursky, Aguilar, Madrid, 1979. —LEV SHESTOV, Speculation and Revelation, translated by B. Martin, Ohio UP, Athens, 1982. —G. K. CHESTERTON, El alma del genio. Sobre William Shakespeare, trad. de A. Rice, Renacimiento, Sevilla, 2022. —IRÈNE NÉMIROVSKY, La vida de Chéjov, trad. de J. M. Marco Soriano, Salamandra, Barcelona, 2022. —LOGAN PEARSALL SMITH, Leer a Shakespeare, trad. de J. C. Somoza, Stella Maris, Barcelona, 2016. —ALLAN BLOOM, Amor y Amistad, trad. de C. Gardini, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1996. —FRANK KERMODE, Shakespeare’s Language, Penguin, Londres, 2000. —HAROLD BLOOM, Shakespeare. La invención de lo humano (1998), trad. de T. Segovia, Anagrama, Barcelona, 2002. —ANTHONY DAVID NUTTALL, Shakespeare the Thinker, Yale UP, New Haven y Londres, 2007. —Jonathan Bate, How the Classics Made Shakespeare, Princeton UP, Princeton, 2019. —YUVAL NOAH HARARI, 21 lecciones para el siglo XXI, trad. de J. Ros, Debolsillo, Barcelona, 2022. por LUIS EDUARDO CORTÉS RIERA
HAITÍ, PRIMERA NACIÓN DEL ORBE CONSTRUIDA POR ESCLAVOS NEGROS Haití fue la colonia azucarera más próspera de la orgullosa e imperial Francia hasta 1804. Este año y para sorpresa universal, los valerosos negros esclavos de esa isla, después de derrotar a las curtidas tropas enviadas por Napoleón Bonaparte para aplastarlos, declaran la creación de la primera nación negra del mundo, siguiendo el modelo francés del Siglo de las Luces: son los “jacobinos negros” que deslumbran al inmenso escritor cubano Alejo Carpentier. Las consignas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad comenzaron a resonar desde el Caribe para terror de los colonialistas blancos del continente americano y del orbe. La guerra de independencia en esta isla, afirma Juan Uslar Pietri, fue una cruenta y terrible guerra de castas y colores como lo fue la guerra de independencia de Venezuela: crueles en extremo por el odio acumulado en trescientos años de negros, pardos y mulatos contra el blanco esclavista. Ningunas otras naciones de Hispanoamérica tendrán semejante experiencia de odio y sangre tan gigantesca como estas dos naciones caribeñas, una guerra de colores que tanto preocupó al genio del libertador Simón Bolívar. Pero el occidente blanco no le perdona semejante ofensa de los esclavos negros al declararse libres. Le imponen el pago exorbitantemente alto por su libertad, lo que termina arruinando a la Nación negra del Mar Caribe hasta el presente, una reparación de guerra tan alta que nos recuerda la que impusieron los vencedores a Alemania tras la derrota de 1918. CHARLEMAGNE PÉRALTE Y LOS CACOS A comienzos del siglo pasado, en 1915, las tropas de los Estados Unidos se instalan en Haití para dar protección a sus intereses en un momento de gran revuelta en la isla: el presidente Vilbrun Guillaume Sam había sido asesinado por una turba de linchadores. Los marines declaran la ley marcial, se adueñan de bancos y aduanas e instalan un presidente títere, favorable a sus propósitos: Philippe Sudré Dartiguenave. Se redactó una nueva constitución que era favorable a los intereses de los gringos, quienes además declaran la ley marcial. El racismo de los marines campeó entonces en la isla. Los Estados Unidos no habían entrado aun en la Primera Guerra Mundial en ese entonces.
En el norte haitiano se alzarán contra la ocupación gringa una legión de arrojados y decididos hombres, a quienes se les daba el calificativo de “cacos”. Eric Hobsbawm nos habla de los rebeldes primitivos de 1804, que son, a nuestro parecer, un antecedente de la rebeldía de los haitianos en los albores del siglo XX. Le hacen la vida imposible los “cacos” a los arrogantes y caucásicos marines durante un tiempo. Al mando de estos “bandidos” preindustriales se haya el joven Charlemagne Péralte (1886-1919), quien había nacido en la vecina República Dominicana y allí se le conoce como Carlomagno Peralta, un apellido de abolengo hispano. El linaje personal de este rebelde primitivo resume a la isla de La Española en su doble composición étnico-cultural hispánica y francesa. Se inicia al norte de Haití una fuerte resistencia contra los marines estadounidenses por parte de los “cacos”, unos 15.000 hombres, dirigidos por Péralte, quienes asaltaron Puerto Príncipe e intentan conformar una república independiente en el norte de la isla. Los marines capturan a Peralté, pero se les escapa. Finalmente lo asesinan gracias a la traición de uno de sus lugartenientes, Jean-Baptiste Conzé, quien de manera encubierta y cobarde condujo al militar gringo Hermann H. Hanneken al campamento rebelde y asesina arteramente al líder de los “cacos” de un balazo al corazón. Con el cruel y pensado objetivo de amedrentar a los haitianos, los marines toman fotografías de Péralte amarrado y muerto a una puerta y las distribuyen ampliamente. Surtió el efecto contrario, pues una ola de protestas sacudió al país, y desde entonces este “bandido”, que muere como Cristo a la edad de 33 años, se ha convertido en una figura mitológica y legendaria en Haití. Un bandido que se ha convertido en patriota en esta martirizada nación del Caribe francófono. Haití es una terrible realidad que reclama a las llamadas naciones civilizadas del norte, sea tomada en cuenta como una herida por ellos ocasionada desde que comete la imprudencia de erigirse en República independiente. Una herida que ellos deberán reparar prontamente, que puede cangrenarse y cangrenar a sus vecinos. Haití es un espejo que nos puede estallar en la cara si no actuamos con premura y diligencia. por ENRIQUE ANTONIO CONESA John Coltrane, el niño de Hamlet, de Carolina de Arriba, desde que comenzó a ser alguien en el mundo del jazz, fue hard bop, fue avant garde, fue new thing, no fue nada cool, y ya era free antes de poder serlo. Murió muy joven, a los 40 años, sin embargo, le dio tiempo a consolidar un estilo y una escuela propios. Un neto Trane’s mode que no sólo registró momentos de un alto nivel de creatividad, sino que fue capaz de mantener un continuum productivo de una elevada calidad, autenticidad y hondura. Un continuum relativamente breve, que apenas llegó a los diez años en su fase más conseguida y madurada, pero muy intenso, que aún hoy, a los 55 años de su finalización, sin haber propuesto una conclusión que él hubiera podido dar por buena, sigue suscitando interés a cada nuevo descubrimiento y a cada nueva reedición de su opus integral. Un opus de una belleza y una contundencia tales que no ha de haber una sola persona cercana o amante del jazz que pueda cuestionar o permanecer impasible ante esas composiciones y esas ejecuciones, auténticas cimas del arte musical de todos los tiempos. DE CATEDRALES SONORAS Y DE PÉRDIDAS MUY TARDÍAMENTE REPARADAS En ambas direcciones a un tiempo. En esas andaba el duende de John Coltrane cuando en una sesión de 6 de marzo de 1963, asistida por el ingeniero de sonido Rudy Van Gelder, que ya había levantado y abierto su estudio-catedral en Englewood Cliffs, New Jersey, intentó hacer, y casi que lo consiguió, lo que tampoco sus músicos conjuntantes —Tyner (p), Jones (dr), Garrison (bs), Coltrane (sxs): The Trane Quartet— podían comprender del todo. Y esto era el intento de ejecutar una composición, un jazz theme, de tal forma que allá por la medianía de su trayecto confluyeran el final y el inicio de la misma, pero comenzando por esa medianía: Both directions at once - En ambas direcciones a un tiempo. Intento este en el que el ya reconocido músico hamletiano (de Hamlet, Nord Carolina) estaba porfiando por aquellos días de finales de los cincuenta-inicios de los sesenta, según le refirió a su amigo y seguidor el saxofonista Wayne Shorter; quien no tuvo otra que asentir ante su admirado Trane haciendo como si entendiera tal propuesta. De tal sesión de 6 marzo del 63 registrada en los RVG studios, resultó, entre otras, una Untitled composition, cinco veces ejecutada y grabada, que sería uno de los temas —pero no el único; también lo fue, y de una forma destacada, el titulado One up, One down, así como algunas tomas de sus ya trabajadas Impressions— que diera subtítulo de contenido, el de Both directions at once, a este Lost album del que tenemos noticias y sound bytes desde 2018. De aquella Untitled composition resultaron cuatro tomas distintas, pero no diferentes, con un inicio y un final, y un pentimento —tomas 11383 y 11386— en sus diferentes ensayos grabados: In his different takes, como puede leerse en las liner notes de tantos Impulse, Verve, Prestige, Blue Note como pudieron salir de aquellos feraces estudios; de aquella catedral sonora bajo un techo de tejas de asfalto a cuatro aguas sobre la sección cuadrada del edificio principal, con unos aleros voladizos de cedro revestidos de cobre en los remates al oeste y sur, y un alzado apical a casi doce metros de un suelo de baldosas cerámicas parcialmente cubiertos por unas alfombras sobre las que descansaban los pies de los instrumentos y de los ejecutantes. Un edificio, aún en pie y en funciones, proyectado por David Henken, arquitecto atento a las concepciones organicistas de Frank Lloyd Wright, para contener y preservar unos espacios de ejecución y grabación ideados, financiados, levantados, personalmente proveídos de todos sus recursos y aparatajes, incluido el que fue necesario para iniciar las remasterizaciones de su propio material ‘antiguo’, y mantenidos por Van Gelder hasta el relativamente cercano final de sus días (2016). Estos estudios siguen abiertos y operativos en la misma dirección neojerseíta, en el 445 de Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey, aunque en la actualidad desarrolla actividades más bien turísticas y recreativas como ‘lugar de culto’ para los apasionados del jazz de todo el mundo, que lo hemos convertido en un sitio de peregrinación. Seguramente fueron las tomas de aquella untitled composition, ejecutadas todas ellas con el saxo soprano, las que hicieron merecedor a este álbum ‘perdido’ de tal subtítulo de contenido, facilitado por el mismo Coltrane en aquella conversación Shorter, el de Both directions at once, ya que tal composition fue las más porfiadamente ensayada, y la que desató las más arriesgadas ejecuciones. Mas en aquella misma sesión, que les llevaría a los miembros de este cuarteto una jornada entera de trabajo, y después de todos aquellos ensayos de ir hacia adelante y atrás al mismo tiempo, de los cuales cuatro takes más o menos aprovechables y un pentimento, como ya habíamos apuntado (pero es que nosotros también lo intentamos: eso de ir hacia atrás y adelante, a la vez), este Trane Quartet también se dio a la diversión de unos cuantos estándares y composiciones, alguna de las cuales, como la hipnótica Vilia (tres tomas, editada la tercera), un aria de la opereta La viuda alegre de Franz Lehar —músico austriaco de ascendencia húngara afecto al III Reich—, no llegó a cuajar en el repertorio del cuarteto, vete a saber por qué. Al contrario de lo que ocurrió con el recreo de tres minutos y medio que montaron, aquel negrazo norcarolino y sus coejecutantes del Quartet, en torno a Nature boy (una sola toma), una preciosa canción del lechoso hippie avant des fleurs Eden Ahbez, de Brooklyn, que fue popularizada por Nat King Cole desde que el sello Capitol la pusiera en circulación en 1948 (y desde ahí como dos pares de cientos, o de miles, de versiones, cantadas o instrumentales, la penúltima, la de Tony Bennet & Lady Gaga, perfectamente prescindible); un Nature boy cuya ejecución tiene ya el tempo y la cadencia melódica que informarán esa gentle side of John Coltrane ya para los restos; y un Nature boy del que pueden rastrearse unos ecos extendidos en la obra que no pocos —nosotros no estamos entre ellos— consideran cumbre de John Coltrane: A Love Supreme. De la elección de aquel tema-canción de Eden Ahbez, en el que Trane insistirá a lo largo del resto de su carrera, divirtiéndolo y recreándolo chez jazz, y de su dedicación al mismo tal vez pueda decirse que en ella pudo haber algo de ideológicamente contracultural, en tanto que desde esta sentida canción se está haciendo un poético y musical homenaje a la figura de Bill Pester (1885-1963), el chico natural que viajó hasta los confines del mundo para descubrir que la razón de la vida... Is just to love and be loved in return (es amar y ser correspondido). Este Bill Pester fue conocido en sus días californianos —cuando California aún no había sufrido esa infección contraurbanística, turística y trumpiana que hoy padece en estado terminal— como the Hermit of Palm Springs, y fungió como místico, filósofo, músico, naturista, vegetarianista, fervoroso predicador y practicante del amor libre con su parroquia, y animador contracultural; adepto por más señas a la corriente aproximadamente socialista y radicalmente reformista de cuño alemana (él era de origen altosajón) del Lebensreform. El mismo Nature boy que intentó en aquellos años escasamente floridos de la quinta década del siglo XX vivir literalmente al margen de la sociedad norteamericana, lo cual le costó un proceso penal y un ingreso en prisión de unos seis años en San Quintín y en Folsom, desde 1940 a 1946, después de no haberse querido defender de acusaciones tan anodinas y extrañas entre ellas mismas como practicar una Oral Copulation On A Minor (práctica sancionada en el Código Penal de California en su aún vigente art. 288a), o de ser un espía nazi que se comunicaba con el Reich desde una estación de radio que tenía instalada en San Jacinto Mountains. Vaya. Hasta qué punto están presentes estos perfiles místicos y paneróticos de la personalidad de Bill Pester, los que inspiraron al jipi Ahbez para dedicarle aquella Nature boy que impactó en Coltrane a través de Nat King Cole. No nos resulta posible responder a esta cuestión, por supuesto, aunque sí que creemos estar en condiciones de afirmar que ni la canción de Eden Ahbez ni sus recreos más auténticos, incluido el Acknowledgement, part. I de A Love Supreme, son extraños a tales determinaciones ideológicas. Las otras composiciones de aquella sesión perdida, u olvidada, pertenecían o, una de ellas, One up, one down, pertenecerán al acervo coltraniano: Además de aquella Untitled composition (cinco tomas, cuatro editadas: prometemos no decirlo más) para cuyas ejecuciones Trane desató con su soprano un tropel de chords en cascada que, efectivamente, se agolparían hacia el centro de tal composición-ejecución (en la toma 11386 desde una armonización pentatónica, y en la 11383 desarrollando una línea modal en clave menor, según el crítico Ben Ratliff, del New York Times), sus ya trabajadas, desde las grabaciones de nov-1961 en el Village Vanguard, Impressions (cuatro tomas, tres editadas); un Slow blues (toma única) que no guarda una relación de continuidad melódica, aunque sí de sound rítmico, con el Tranes’ slow blues del Lush life, el Prestige de 1957; y, por último, un One up, one down (seis tomas, de las cuales dos se han considerado aprovechables por parte de los editores de este Lost album, entre ellos Ravi Coltrane, el hijo de su padre, y de su madre Alice). Se trata, este último --One up, one down—, de un jazz theme que también responde a ese intento de estar arriba y abajo, aquí y allá, al mismo tiempo (up and down at once, si se nos permite); a esa porfía contratemporal que daría su qué al trabajo de este cuarteto de cuartetos aquel 6 de marzo de 1963. Día en el que esta sesión del Trane Quartet en los estudios de Englewood Cliffs fue lo más importante que ocurrió en el mundo, Vietnam aparte (sin que eso quiera decir que lo de Vietnam fuera más importante). Permítasenos la siguiente digresión, que será breve. Viene a cuento por aquello de ir ‘en dos direcciones al tiempo’. Escribiendo y retocando los borradores de este escrito no han sido pocas las veces en las que este escribiente se ha sorprendido rememorando aquel extenso y entrañablemente antiimperialista poema de Agustín García Calvo, musicado y cantado que fue por Chicho Sánchez Ferlosio, y que también cantara y tañara, tan exquisitamente como suele hacerlo, Amancio Prada. Su título, A contratiempo (Más canciones y soliloquios, 1988). Sólo un par de estrofas... Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo. Antes que el día os coja, virad en redondo presto, presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco, y de cara a la mañana desandad el derrotero. Atrás, a contratiempo. A contratiempo. Mas hemos de dejar constancia de que este One up, one down, este medido extravío coltraniano a contratiempo, sí que fue posteriormente editado, y desde otras tomas que no sabemos si considerar ‘de estudio’; las realizadas en distintas sesiones durante la primavera de 1965 —26 de marzo y 7 de mayo— en el precario auditorio —hay fotos— del Half Note Club, para ser retransmitidas en un programa de radio producido por este club de jazz. Este Half Note Club era un antro propiedad de una familia italiana, los Canterino, que abría sus puertas a unas selectas parroquias de negros creyentes en el misterio del ‘the jazz will set you free’ (el jazz nos hará libres) en dos sedes neoyorquinas; una en el bohemio Soho (the Village) y otra en Midtown-Manhattan, a una cuadra del MOMA. Retransmisiones estas que debieron realizarse, eligiendo tal o cual track y en distintas entregas radiofónicas, en unas fechas por especificar, en unos programas de radio emitidos por una WABC-FM station, que bajo el lema de Portraits in Jazz mantenía los viernes el animador Alan Grant; un motivado promotor de quien podemos dar pocas noticias aparte de que su nombre natalicio era Abraham Grochowsky, que su voz de presentador suena convincente y segura en las sesiones de The Half Note, y que ni Google ni Linkedin ni Firefox ni siquiera Yahoo! saben nada de él; tal vez en la Biblioteca del Congreso... LO MÁS FREE DE COLTRANE Mas si tanto insistimos en estas noticias sobre aquellas sesiones en el neoyorquino Half Note Club es porque estamos en el convencimiento de que el álbum que Impulse montó en octubre de 2005 --Live at the Half Note: One down, one up—, tan tardíamente como suele, confirmando su inveterada negligencia editora, tal vez sea el único de la no tan larga producción grabada de John Coltrane que podría ser presentado si no como netamente free, sí como una colección de temas en los que alienta de una forma más decidida ese indómito y heterodoxo y regenerador espíritu que suele reclamarse como free. Nominación esta a la que no sería extraño el lema y el espíritu de aquel Atlantic de 1961, el titulado Free jazz. A collective improvisation by the Ornette Coleman Double Quartet. Un álbum de un solo tema de 37 minutos y pico ejecutado por dos cuartetos al unísono, cada uno para su correspondiente canal, grabado un 21 de diciembre de 1960 en los AR Studios-NY bajo la asistencia del ingeniero, productor y músico Tom Dowd. Un álbum espectacularmente presentado (¡Aquel Atlantic de cubierta desplegable dejando ver un sector cuadrangular del óleo The White Light de Jackson Pollock, de 1954, cuya reproducción, de una impecable fotomecánica sobre un cartón de calidad, es descubierta en su totalidad al abrir el álbum!) en el que habría de registrarse, y bien que se registró, la resolución del combate entre dos formaciones de viento-metal (Coleman & Cherry vs. Dolphy & Hubbard) cada una de ellas soportadas por dos contundentes rítmicas (LaFaro & Higgins vs. Haden & Blackwell). Una resolución en la que debía alentar, ya que estaba nominalmente convocado, el prístino espíritu del free jazz. De un free jazz que ya podría darse por consolidado, a pesar de la contradicción, en sus términos y en sus tonos, que tal condicional implicaría aceptando tal propuesta. En todo caso el mismo espíritu, o un espíritu muy afín, dos años antes de aquellas sesiones del Trane Quartet en el Half Note (26-marzo y 7-mayo, del 65), fue el que se epifanizó en los RVG studios aquel 6 de marzo de 1963. El mismo espíritu free que vino a insuflar de bríos y de ganas de romper con todo y volver a edificar Both directions at once a aquel cuarteto, el que fuera The Quartet, entregado y en un estado de máxima tensión creativa. Un espíritu que derramó sus dones y cundió lo suyo en aquella sesión que algún productor despistado se olvidó de guardar donde correspondía. Free jazz. A collective improvisation by the Ornette Coleman Double Quartet. Atlantic. 60/61. Tanto se ha dicho y redicho sobre este álbum que tal vez pueda resultar un tanto presuntuoso apuntar algo nuevo sobre él. Sin embargo sí que quisiéramos dejar anotado que nos resulta un tanto inadecuado presentar tal grabación como original en un sentido genésico o, si se quiere, fundador o pionero, desde el momento en el que una consideración de las estaciones previas ya recorridas por aquel Ornette Coleman, metido a explorador de tierras vírgenes, hasta el inicio de su treintena nos descubrirá que en este Atlantic del 60/61 alienta el mismo espíritu dionisíaco y rompedor que en unos primeros intentos fue prendido y avivado y reclamado como propio por aquel joven negro proveniente del norte del Estado de Texas, de Fort Worth, de nombre Ornette Coleman; el mismo desbocado y algo insolente tejano que desde 1958, a sus 27 años, comenzó a reclamar a voz en grito Something Else!!!! (¡¡¡¡Algo Más!!!!), con cuatro signos de admiración bien destacados en un Contemporary Records; y sólo unos meses antes de dejar constancia con otra formación free en la que repetía el trompetista mestizo y oklahomo Don Cherry, esta vez con dos signos de interjección, aunque con tipos más grandes, de que lo que a él, a ellos, al tejano y a sus colegas, les importaba era lo que habría de venir tras aquel incendio que ellos mismos mismo estaban prendiendo, ya que... Tomorrow is the Question! (Contemporary Records, 1959). Así que la cosa del free ya estaba más que planteada antes de aquel Free jazz. A collective... del 60/61. Aunque lo que de verdad significó la irrupción del free jazz en el panorama jazzístico y musical de finales de los 50 y principios de los 60 fue Miles Davis, en su iconoclasta y racista autobiografía, dictada al poeta Quincy Troupe, quien lo expresó de la forma más clara y convincente: «(...) En 1960 estaban ocurriendo muchas cosas, entre ellas la presencia en New York de un nuevo saxo alto negro llamado Ornette Coleman que ponía cabeza abajo el mundo del jazz. Fue aparecer y jodió a todos». (1) Y es que ‘lo del free’ de lo que va es de libertad compositiva y ejecutante; es decir de avivar y mantener un espíritu libre, el mismo que es patente en este One down, one up —en este p’abajo, p’arriba— que fue repetidamente ensayado en aquella sesión perdida del 6 de marzo del 63, tantos años después encontrada. Si a esta afirmación añadimos la evidencia —lo es desde 2018, con la edición del material con el que se montó The lost album— de que este tema que da su titulo a aquel Impulse, el Live at the Half Note: One down, one up, es el mismo con el que fueron significadas las correspondientes tomas de aquel The lost album-Both directions at once, ya no nos queda otra, velay, que corroborar que la llama más free de Coltrane comenzó a prenderse en aquellas sesiones grabadas el 6 de marzo de 1963. En aquellas sesiones perdidas, o mal guardadas con las que se montaron las partes más libres ¡y algo más! del The lost album-Both directions at once de 2018. Que fueron las de la Untitled composition, las de Impressions, y las dos únicas tomas validadas, de seis, de One up, one down. Y que tal incendio volvió a prenderse en la primavera de 1965 en aquel tinglado que le montaron en el Half Note Club de Manhattan, para volver a prenderlo, en diferido, en las emisiones de la WABC-FM radio; y ya para no extinguirse de aquí en adelante Both directions at once. Como resulta bien patente arrimando las orejas a las grabaciones que aún tuvieron tiempo de generar los grupos liderados por Coltrane desde este 6 de marzo del 63 hasta aquel The Olatunji Concert-The Last Live Recording, de 23 de abril del 67. Aquel último concierto grabado en el que las llamas avivadas por aquel visionario que venía de Texas y que comenzó a ‘joderlo todo’ allá por febrero-marzo de 1958 con sus cuatro interjecciones, se ven y se oyen altas y bien prendidas.  3. John Coltrane con su tenor da la espalda pensativo a su esposa Alice, que está acodada sobre la tapa de un piano. RVG studio, Englewood Cliffs, NJ, 1966 (pht. Chuck Stewart). La fotografía pudo ser tomada para la promoción del álbum Ascension, que se había grabado en junio de 1965, y sería producido en febrero de 1966. Hay quienes afirman con rotundidad (Sam Samuelson, para AM Music) que Ascension, grabado en los RVG studios el 28 de junio de 1965 y editado por Impulse en 1966, valió como el trabajo más vanguardista y con un mayor passionate spiritualism de los emprendidos y ejecutados por Coltrane. No hemos de ser nosotros desde nuestra nimia autoridad quienes contradigamos tal afirmación. Y es que, en ese monumento sonoro del siglo XX, grabado en aquella catedral neojerseíta, en aquella feraz y ya vencida primavera del 65, Coltrane fue capaz de coejecutar con una formación de 11 músicos absolutamente entregados y arrebatados, y muy motivados, dos ejecuciones (Editions I y II) absolutamente libres para cuyas gestaciones solamente repartió a los profesores allí convocados una hoja pautada con algunos acordes dominantes, antes de esbozar ante ellos una línea melódica ‘para los conjuntos de metal’ y de precisar que a la finalización de cada solo habría que ejecutar, si eso, un crescendo-decrescendo en conjunción. Mas, déjesenos conjeturar que esa línea melódica esbozada ante aquellos motivados músicos que iban a practicar aquella Ascension, y a juzgar por los resultados audibles, no creemos que estuviera muy lejos de la que el mismo Coltrane trazó con su Quartet para aquellas Untitled compositions de The lost album. Both directions at one. Vale. Y qué más podemos decir. Para valorar esos momentos free que informan las ejecuciones y las composiciones o ‘previsiones de ejecución’ firmadas y confirmadas por Coltrane desde este 6 de marzo del 63, desde esta sesión perdida y tantos años después encontrada, y tantos años después del después de antes rescatada, no puede hacerse otra cosa que acercar las orejas a un buen equipo de reproducción y prestar la debida atención para ser arrebatado por las emociones que seguirán. Y es que también nosotros podemos jugar a escuchar esas ejecuciones both directions. Volviendo a aquella Ascension practicada el 28 de junio del 65, y ahí, en el interior abierto de aquella cover de Impulse, están los nombres de los ejecutantes en las sucesiones de solos y ensembles que fraguaron en aquellas dos tremendas editions. Y una extendida anotación del crítico y poeta A. B. Spellman, en la que se incluye la relación de solos que pueden escucharse según el canal que corresponda. Y claro que aquellos fueron dos momentos cenitales e irrepetibles —¡y gracias le sean dadas a todos los inventores e ingenieros de la fonografía desde Thomas A. Edison a Tom Dowd por los dones sonoros recibidos!—, y que aquella Ascensión —aquella Big Bang Thing, en palabras de Coltrane— llevó a esta formación de dos trompetas —Hubbard, Johnson—, cinco saxos —dos saxos altos y tres tenores: Brown, Tchicai, Coltrane, Sanders, Shepp— y la rítmica de la casa —Tynner, Garrison, Jones, a la que se incorporó el contrabajista Art Davis—, a unas alturas hasta entonces no alcanzadas en los Estados Unidos del Jazz y de la música libremente compuesta, ejecutada y sentida. Lo único que quisiéramos apostillar es que tal cumbre entonces ascendida comenzó a ser atacada no mucho tiempo atrás y que el primer campamento base que se constituyó para tal escalada fue aquel que se proveyó en los estudios neojerseítas de Englewood Cliffs aquel 6 de marzo de 1963, en cuyos medios sonaron por primera vez, al otro lado de la mampara de vidrio tras la que operaba Van Gelder, unas reelaboradas Impressions, unas originales y Untitled compositions con las que el hamletiano insistió en aquella porfía suya de andar Both directions at once y, obligadamente, una One up, one down. Que fue esta la única composición ejecutada por el Trane Quartet cuando, apenas una semana después de aquella Ascension, se encontraron sus efectivos con los del ya independiente y líder de sus propios grupos Archie Shepp, el 2 de julio de 1965, sobre las tablas del auditorio de Newport, para regocijo y consternación de los públicos que allí se habían congregado esperando qué. Mas, volviendo a aquel crucial 6 de marzo del 63 en los estudios de Englewood Cliffs y a sus conjuntos y subconjuntos. No se sabe bien qué pudo pasar con la cinta grabada en aquella sesión, aparte de que sí fue recepcionada y catalogada por el productor Bob Thiele: que si la mudanza de los registros de Impulse de NY a LA; que si puede que este sello ya diera por cumplido el contrato de dos LP al año que tenía firmado con el músico y por esta razón no quisiera montar otro nuevo con este material tan experimental; que si el músico pudo indicar a su manager-productor, al mismo Thiele, que no daba aquellos estudios por concluidos... No se sabe. Pero lo que sí es deducible de las informaciones que nos han pasado los más entendidos y acreditados coltranólogos —entre tantos, Ashley Kahn, Ben Ratliff, el autor de las liner notes del álbum perdido, Martin Smith— es que aquel Van Gelder de sus cintas, grabadoras, consolas y micros perfectamente calibrados y situados, sospechando que este material tal vez demasiado vanguardista no sería del gusto de los productores de Impulse, le pasó a la entonces esposa del músico, Juanita Naima, una copia original, no fuera a ser... La misma que fue descubierta en el interior de un polvoriento armario tantos años después de la muerte del músico, acaecida un aciago 17 de julio de 1967 a la edad de 40 años, con el hígado dañado por varios males que venían lacerándolo desde hacía tiempo. Razón por la cual, al ser este material dado por perdido y descubierto por azar, el que daría su cuerpo sonoro al inminente álbum, todo un póstumo en su integridad, este se dio tardía pero ciertamente a la luz con el nombre puesto: The lost album. Un nombre-título circunstancial. Y es que está claro que sólo se encuentra lo que se ha perdido y, at once, sólo sabemos que algo estaba perdido cuando lo hemos encontrado sin estar buscándolo. Cosas. En cualquier caso, que el segundo título, con el que este Lost album ha sido editado, sea Both directions at once (ya sabéis: En ambas direcciones a la vez) nos parece mucho más ajustado en relación con lo que en tal valiosa sesión se estuvo ensayando con aquellas Untitled original 11383, 11386, y su inédito pentimento, y también con las tomas del One up, one down, y las de Impressions. Por esta razón lo de The lost album se nos antoja un tanto prosaico y con una carga comercialota que no acaba de convencernos: ¿Por qué The lost album y no The found album? Venga, Mr. Impulse-Verve, reconócenoslo: Lo de The lost album vende más. Como vende más, un poner ‘El paraíso perdido’ que ‘El paraíso encontrado’. Y es que lo que se encuentra ha de tener un menor interés que lo que sigue perdido. Como le pasaba y le pasó a Marcel Proust con su temps perdu, el que sólo dio por recobrado cuando ya no tenía más tinta ni más ganas de seguir buscando íntimas impresiones perdidas entre magdalenas mojadas en té, aromas de los espinos blancos en flor du côté de Méséglise, efluvios corporales de sus amantes envueltos en aroma de catleyas, y losas en tenguerengue malamente pisadas rondando por el batisterio de la veneciana Basilique Saint-Marc. O como le pasaría al tándem de Vladimiro y Estragón, los dos agonistas dejados de la mano de Dios de Esperando a Godot, si a este Godot le diera por aparecer en alguna escena del drama: La bienvenue à monsieur Godot no sería admitida por ningún público. Hasta ahí podíamos llegar. Ahora bien, como quiera que el descubrimiento y, sobre todo, el lanzamiento al mercado y a las listas de los spotys y otras plataformas en streaming de este The lost album no tuvo lugar hasta 2018 (¡55 años después!), la recepción de este material por parte de la feligresía coltraniana, de la que formo parte como devoto militante de base y aspirante a diacono coadjutor, ha supuesto todo un esfuerzo de reinterpretación de estos últimos y más definitorios años del trabajo de este Niño de Carolina de Arriba; ese mismo que metió en aquel Olé-El Vito de 1961 aquellos quejíos que aún nos suenan al Anda jaleo armonizado por García Lorca, y a los aires que cantaran los milicianos del Quinto Regimiento, y que Dios nos perdone. Que seguramente fueron —aquellos años más definitorios de su arte— los años y los tracks y los lives que se sucedieron desde este Lost album de marzo del 63, inmediatamente anterior a las grabaciones de John Coltrane & Johnny Hartman y The Gentle Side of John Coltrane (ambos de 1963) hasta el más concurrido, africano y multiétnico The Olatunji concert (1967), con la estación central de A Love Supreme (1964). Y todo un reguero de lives en NY, Newport, Seattle, Philadelphia, Paris, Antibes, Graz, Japón... En los que este Trane del alma nuestra se dio a la confirmación (Acknowledgement, 1964); al crecimiento y abundamiento (Crescent, 1964); a la meditación (Meditations, Om, ambos de 1965); a la elevación-gradación (Ascension, 1965), a navegaciones astrales en carros de fuego (Sun ship, otro póstumo del Cuarteto, grabado en agosto de 1965, y editado por Impuse con seis años de tardanza); o a la invocación de divinidades yorubas (The Olatunji Concert: The Last Live Recording, 23-abril, 1967), entre otros ejercicios de introspección, más líricos unos, más desatados otros. Ejercicios a los que fue invitando, además de a los miembros de su cuarteto, a sus más afines —Pharoah Sanders, Freddie Hubbard, Archie Shepp, Marion Brown, Alice Coltrane, John Tchicai—, para que lo ataran al mástil de la nave cada vez que él hiciera la señal convenida. Y así hasta que su cuerpo le dijo hasta aquí, y tuvo que soltar aquel saxofón con el que tantas noches de Stardust había compartido cama (esta costumbre suya, la de acostarse con su saxo y quedarse a veces dormido con la boquilla entre los dientes, irritaba especialmente a su esposa, por razones obvias).  4. Fotografía de la casa de Philadelphia que habitaron los Coltrane —esposa, madre, tía, y prima— hasta que en 1956 John y su esposa Naima se mudaran a New York al ser contratado el músico para formar parte del quinteto de Miles Davis. Coltrane pudo adquirir la vivienda gracias a un préstamo concedido a los militares excombatientes en la II GM. La casa siguió siendo habitada por su madre y posteriormente fue dedicada a actividades de divulgación, tanto de la figura de Coltrane como de la música afroamericana en sentido amplio, actividades a las que se dio la cousin Mary hasta su muerte en 2019. Esta es la descipción oficial del inmueble archivada en la Biblioteca del Congreso, institución de la que procede la fotografía: It has cultural significance as the long-time residence of John W. Coltrane, the groundbreaking and innovative African-American jazz musician (1926-1967). Additionally, the building is a superlative extant example of a North Philadelphia row house constructed for Philadelphia's middle class at the turn-of-the-twentieth century. No creemos descubrirle nada a ningún apasionado por este arte sonoro negro, sucio, sexual, acerbo y sublime que es el jazz al afirmar que Coltrane, como Parker, Mingus, Miles, Ornette, Ayler, Monk, Shepp, y tampoco tantos más, no fue artista de un solo take off, sino de varios momentos cruciales en su evolución creadora y ejecutante. Dicho sea de paso, entre estos, el caso de Miles es destacable porque talvez fuera el único en el que tales momentos de reinicio, esos numerosos —dos, tres, cuatro, cinco— take off, fueron buscados de forma intencional, como respondiendo a una especie de exigencia personal (y talvez por esto sus últimos reinicios no resultaron tan felices). Mas en el caso de Coltrane tales momentos, fueran uno o dos, o tres, y pare usted de contar, nos remiten a un crossroad que podemos situar en 1957, con aquel ‘spiritual awakening’ del que él mismo nos dio cumplida y sentida cuenta en las personales liner notes introductorias a su A Love Supreme (Impulse 1964). En ellas podemos leer: «...Dear Listener: All praise be to god to whom all praise is due. Let us pursue Him in the righteous path. Yes it is true; “seek and ye shall find”. Only through Him can we know the most wondrous bequeathal. During the year 1957, I experienced, by the grace of God, a spiritual awakening which was to lead me to a richer, fuller, more productive life. At that time, in gratitude, I humbly asked to be given the means and privilege to make others happy through music. I feel this has been granted through His grace. All praise to God». (2) Toda una caída del caballo camino de Damasco (lo decimos sin intención). Este despertar religioso y aconfesional, a pesar de su fuerte carga teísta y de sus cadencias oracionales islámicas patentes en muchas de sus ejecuciones --A Love Supreme, Alabama, Lonnie’s lament, Wise One— fue el que hizo posible que aquel Coltrane post-57, frente al Coltrane pre-57, el de sus anteriores adicciones —a un narcisismo hedonista, al alcohol y a las drogas, heroína entre ellas, inyectada en unos entornos y condiciones insalubres—, se dedicara body and soul a la búsqueda de una verdad integradora que también tendría que valer para referir su propia evolución hacia alguna instancia de conciliación, o de concordia, o de armonización de divergencias. Búsqueda que ya cuenta en aquel mismo Prestige de 1957, de título Coltrane, su primer álbum como líder, con algunos momentos especialmente conseguidos en dos composiciones propias, Straight Street y Chronic blues, que ya anuncian la conmoción creativa que está a punto de producirse, o se ha producido ya, en sus entrañas. Un álbum, este Coltrane-1957, que hay que situar en los dominios de un hard bop que él mismo estaba contribuyendo a constituir como destacado profesor; y un álbum que marcó el inicio de una línea de composición-ejecución intensamente introspectiva no exenta de unos sólidos y muy sentidos referentes políticos y morales (los que informaron su Alabama ejecutada en el Live at Birdland, el 18-nov. de 1963, entre otras composiciones y ejecuciones). Una línea no sabríamos decir si interrumpida, tal vez mejor sería decir ‘intersecada’, o ‘conmocionada’, por las explosiones free de estas untitled compositions, las originales de este The lost album que estamos glosando, y sus inmediatas anteriores y posteriores Impressions (en el sótano del Village Vanguard, en nov. 1961, y en el estudio de RVG, en abr. 1962), además de las ya referidas ejecuciones —del 63/Lost Album y del 65/Half Note— del ordenado torbellino del One down, one up. Consolidándose desde estos singulares y hasta contrapuestos antecedentes una estética completamente suya —habíamos escrito ‘una estética proteica’, pero quitamos lo de ‘proteica’, aunque la dejamos en borrador—, y que tan difícil resulta de referir a un solo dominio del jazz; de la misma forma que resultaría inadecuado, según nuestra valoración, referirla a esa siempre por definir mainstream, a la que pueden estar suscritos una plétora de jazz musicians que tan poco tienen que ver unos con otros en sus planteamientos y en sus soluciones (desde Amstromg a Ellington o a McLean: nunca nos creímos lo de la mainstream jazz). DOS MUJERES Y UNA MADRE, Y UNA PRIMA Dos mujeres, Juanita Grubbs, Naima después de su conversión al islam, religión de la que fue fiel practicante, su primera esposa desde 1955; y Alice McLeod, conversa al hinduismo y afecta a los orientalismos budistas, su segunda esposa desde 1965 —aunque la relación se inicia en 1963—, determinaron también y muy decididamente su deriva espiritual y sus inspiraciones panteístas. Ah, pero la religión final e integral, y musical, de nuestro entrañado Trane no se conformó según los rigurosos márgenes del islam, los de la dulce Naima [ نعيمة - Naima significa ‘dulzura’, ‘tranquilidad’, ‘paz’], tan dulce como la balada, al tiempo dulce y compleja, que Coltrane dedicó a su esposa en 1959; ni tampoco se confirmó en los más tolerantes y pacíficos espacios abiertos hacia los horizontes de los orientalismos, a los que tan afecta era y siguió siendo toda su vida la pianista, organista, arpista, rapsoda y cantante Alice Coltrane, sobre todo después de su relación y matrimonio con Coltrane, que coincidió con su conversión al hinduismo y con el aumento de su interés por los orientalismos en general (que contagió a su esposo). Toda una maestra compositora y una destacada instrumentista, a los teclados y a las cuerdas tensadas de su arpa, esta Alice Coltrane, o esta Turiyasangitananda (transcripción desde el sánscrito de su nombre de conversa al hinduismo). La remasterización de la totalidad de su obra grabada, y la atención que se le está dispensando en los últimos años (artículos, conferencias sobre su legado, tesis doctorales, etc.), después de su muerte acaecida en 2007, han terminado por hacer justicia a esta pianista que entró un 28 de mayo de 1966 en el Village Vanguard de New York [Live at The Village Vanguard again, Impulse 1966], acompañando a Coltrane (en una de las raras ocasiones en las que podemos escucharlo al clarirete bajo, además de a los saxos), a Pharoah Sanders (sx. t, fl.), a Jimmy Garrison (bs.), a Rashied Ali (dr.), y Emanuel Rahim (perc.) para dar un soporte más allá de lo rítmico a las improvisaciones de Trane y Pharoah, desde Naima y My favorite things, en una memorable sesión en la que su arte musical no sólo no quedó eclipsado ni minimizado, sino que brilló junto al de sus compañeros de sesión. Lástima que para que tal sesión, y unas pocas más a lo largo de este trayecto final de la carrera de John Coltrane, fuera necesaria la baja del gigante McCoy Tynner. No obstante, el pianista filadelfo, el finísimo y firmísimo McCoy, ya había iniciado su carrera en solitario con el Impulse Inception (1962), aportando desde entonces unos muy felices hallazgos al pianismo jazzístico, como solista y como armador de tríos. Pero puestos a valorar el papel de las mujeres en la carrera del músico no sería justo omitir el detalle de que John Coltrane, huérfano de padre desde muy joven, siempre encontró apoyo y estímulos para su formación y su carrera musical, que ya había despuntado en la US Army durante su servicio militar, en su madre, la sra. Alice Blair (nombre de soltera), que fue quien matriculó a su hijo en la Escuela de Música Ornstein, de Filadelfia, ciudad a la que se trasladaron el año 1943, y quien le compró su primer saxofón, un saxo alto. Más una segunda mujer de su clan, su prima por parte de madre, la muy jovial y pizpireta y swinger —según el propio Coltrane— Mary Lyerly Alexander, diez meses más joven que su primo, fue también una animadora e incondicional de su arte y de su persona. Lo fue durante la vida del músico y lo siguió siendo tras su temprana muerte. Hasta el punto de sostener y liderar distintas iniciativas museísticas y divulgativas —fue cofundadora de la John W. Coltrane Cultural Society— que se sostuvieron, y aún se sostienen, en la ciudad de Filadelfia en torno a la figura de su primo, ya internacionalmente reconocida como un puntal y un referente esencial para la evolución de la música contemporánea. A su muerte, acaecida en agosto de 2019, esta Mary Alexander fue distinguida con el título de The mother of jazz in Philadelphia en el obituario que le dedicó el periodista Shaun Brady en The Philadelphia Inquirer. En 1995, según se recoge en este obituario publicado en 5/IX/2019 en este importante diario estadounidense, la sra. Mary Alexander le declaró al productor Joel Dorn que, aunque siempre fue consciente de lo unidos que estaban ella y su primo John, con quien compartió vida y vivienda hasta 1959 (hasta que Coltrane se mudó a NY al entrar en el quinteto de Miles Davis), jamás hubiera podido soñar con que él le dedicara un tema tan hermoso, titulándolo además con su nombre propio y vindicando su parentesco. Y, ciertamente, este tema con una cadencia de blues, aunque con una estructura que no responde a las progresiones de doce compases convencionales de este género, ha sido apreciado y versionado por una nutrida serie de músicos de la talla de Archie Shepp, Tommy Flanagan, Stanley Jordan, Brad Mehldau, David Murray, entre tantos otros músicos de la cuerda coltraniana, además de ser una y otra vez ejecutado por Trane desde que fue por primera vez editado en el álbum Gian Steps, un Atlantic de 1960, grabado en mayo y diciembre de 1959, en el que también se incluía una primera versión de Naima. La composición de John Coltrane más apreciada por sí mismo.  5. Una sesión de grabación del Cuarteto de Trane en los estudios de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, New Jersey. Esta fotografía aparece en la presentación del álbum The lost album - Both directions at once, de Impulse (2018). No hay certeza de que la fotografía corresponda a aquella sesión de 6 de marzo de 1963 de la que resultaron los materiales sonoros que se ofrecen en este album póstumo y muy tardíamente editado por este sello discográfico. ¿PERO FUE O NO FUE COLTRANE UN MÚSICO FREE? Siendo el sound maduro de John Coltrane lo suyo de solemne y riguroso, además de emocional al tiempo que cerebral, la asociación de tal sound y, desde 1957 de tal Trane style, con la contracorriente del free jazz puede llegar a resultar un tanto herética (tanto para los mentores del hard bop como para los del free, como para los amantes del jazz en general). Mas diríamos que, desde que alcanzara su estatura como virtuoso del saxo-tenor y fuera reconocido como un destacado compositor, y —antes de eso— desde que comenzara a lucir como la figura más señera y apreciada del quinteto de Miles Davis a lo largo del arco 1955-1960 (‘Round About Midnight, Columbia, 1957; Kind of Blue, Columbia, 1959), podría resultarnos un tanto minimizante situar sus logros, revelaciones e investigaciones dentro de los márgenes —nada estrechos por otra parte— del hard bop. Y así nos lo parecía de hecho cuando empezamos, allá por nuestros ya lejanos 70, tan jóvenes como éramos, a recorrer un tanto desavisadamente estos vastos y accidentados paisajes sonoros coltranianos frecuentemente dominados —sobre todo después de aquella sesión de 3-nov-1961 en el Village, en la que nos descubrió sus Impressions— por unos aires de exaltación, con el tenor o con el soprano, que se resolvían en unos largos y disarmónicos chords mantenidos con fuoco hasta la extenuación; unos acordes en los que se destacaban unos melismáticos y apurados aires exhalados en unos fragosos y apurados overblows cuyas soluciones de continuidad habían de ser pospuestas hasta que el ejecutante recobrara el resuello tantos compases más adelante. Eran estos unos momentos extáticos, que a algún crítico y a algún tesinando doctoral —Scott Anderson, 1996— le han evocado los raptos orales eclesiales a los que tan afectos son determinadas comunidades religiosas en los EEUU; unos momentos inflamados en los que, en alguna ocasión, sus conjuntantes tuvieron que renunciar a darle apoyo desde la rítmica al tener que superar dificultades insalvables, de tiempo y de materia. Así, Elvin Jones le mostró en una ocasión a su líder el estado en el que había quedado un timbal de su batería como respuesta a la petición de una nueva toma en una larga sesión (la que hubiera sido la Edition III de Ascension), negándose finalmente a ejecutarla. Y así, un tema que podía plantearse en sus inicios de una forma pausada, firme y limpia, por ejemplo, en distintas ejecuciones de Impressions, o a veces con temas que había que suponer mayormente líricos, como My favorite things, o Naima, eran atacados en imprevistos momentos de su desarrollo exhalando esos larguísimos y ásperos chords de una forma visceral, arrojada y violenta; y hasta había ocasiones en las que estos raptos se desataban desde el inicio, como en varias ejecuciones del tema Vigil (Transition, 1965. En la web puede asistirse a una sesión en Bélgica-1965 que se inicia con este tema ejecutado de esta forma exasperada casi desde el inicio). Se oía entonces, cuando se llegaba al punto culminante de tales momentos arrojados y extáticos, un a modo de largo y desgarrado grito que la caña de la embocadura transmitía al pabellón del instrumento, consiguiéndose con tales soplos, largos y agónicos, un estremecimiento en la atmósfera que algo tenía de profético treno. Para cualquier persona bien oída y sentida —nada de ‘entendida’— en esto del jazz, está claro que tales momentos raptados tenían mucho más de free que de bop o de hard bop, y que tales secuencias en sus ejecuciones situaban a Coltrane y a sus formaciones —en ocasiones junto a figuras tan de la new thing como Pharoah Sanders, Eric Dolphy, o Donald Garrett— en una órbita más free que la que pudieran reclamar como propia figuras tan ‘libres’ como pudieran serlo, entra otras pocas, la de Ornette Coleman desde su Something else (1958), o la del astral Sun Ra desde su Jazz by Sun Ra (1957). Sin embargo, de la misma forma que sería una impropiedad considerar a estas dos figuras recién convocadas, las de Coleman y Sun Ra, fuera de las órbitas cuánticas y lo suyo de exclusivas del free jazz, que es un género, o un estilo, consolidado, igualmente sería impropio referir la figura de Coltrane a esta free stream; ni siquiera la del Trane de sus momentos o trabajos grabados o ejecutados en vivo más desatados y fauves que hayan podido perdurar hasta nuestros días; algunos de ellos, por cierto, los que habría que suponer ‘más free’, bastante relegados por crítica y públicos compradores o auditores de grabaciones (como el tremendo Sun Shipp, un Impulse con sus matrices originales grabadas en 1965, que no fue editado —otra negligencia de Impulse, y van...— hasta 1971; o las tan sentidas Meditations, de 23 nov-1965, en las que el diálogo de los tenores de Coltrane y Pharoah, magistralmente sostenido y tensionado por la sección rítmica del Cuarteto más la contribución percusiva del drummer Rashied Ali, supusieron la culminación de otra cima sonora con una cota no muy inferior a la que ya se había coronado con la Ascension de junio-65. Una ascensión, esta del junio-65, a la que también fue invitado este Pharoah para firmar dos solos, uno por edition, de unos tres minutos de duración en ambos casos, que resultaron completamente consistentes con lo que Trane estaba persiguiendo desde... Desde aquella sesión soterrada por el olvido y castigada por la incompetencia de los productores de Impulse, la de 6 marzo del 63. You know: aquella de las Both directions at once. Esa misma en la que podría encajar aquella enigmática frase que, según dice Ashley Kahn, el liner notes de este postumísimo Impulse, le dijera John Coltrane a su epígono Wayne Shorter, para darle cuenta de la porfía en la que entonces —finales de los 50, inicios de los 60— se encontraba. Literalmente: «...about starting a sentence in the middle, and then going to the beginning and the end of it at the same time... Both directions at once». O sea: «...Comenzar una frase por el medio, y luego ir al principio y al final al mismo tiempo». Más claro no podía estar. Así que no podemos estar más en desacuerdo con el prejuicio enciclopédico —consultar la Britannica si no— de que el último Trane estaba en el free. Nosotros estamos en que el hamletiano se tenía, más bien, por un músico ‘obligado’, ‘impelido’, ‘comprometido’ y humildemente sujeto a una voluntad que lo trascendía como individuo mortal de su género y especie. Como así se presentó a sí mismo en la antecitada introducción a su A Love Supreme, y que tal ‘estado de gracia’ a veces le inducía a transfigurarse, a ascenderse, a montar, como el profeta Elías, en un Sun Shipp, en un Barco rumbo al sol. A esta percepción, la de su condición profética, pudieron contribuir tres instancias tan distintas como, en un primer y dilatado momento, aquellos estados de conciencia alterada —acrecentada, sublimada, potenciada, raptada— por la heroína, el Straight no chaser (el whiskey a palo seco, como le gustaba a Thelonious Monk), y otras sustancias. Estados en los que tanto había abundado antes de 1957; que fue ese el año en el que empezó a reclamarse como Coltrane. Y a esta misma percepción que, a falta de otra palabra que pudiera ayudarnos para expresar esto mismo, hemos llamado ‘profética’ hubo de contribuir también, en una segunda y complementaria instancia, la propia valoración del esfuerzo que hubo de hacer y mantener para superar tales adicciones, así como el reconocimiento de su ascendente espiritual al haberlo conseguido. Y, en un tercer lugar, las álgidas circunstancias políticas y sociales que se estaban viviendo en los EEUU durante la séptima década, especialmente álgidas en su primera mitad. En concreto, las que se vivieron en los EEUU a lo largo de este año, el de 1963 —el año de estos tracks perdidos y hallados, los que se ajustaron para editar este The lost album—, no podían darle respiro a ningún pensador, decidor, escritor, artista, pastor o ciudadano de a pie, blanco, negro, o amarillo, que pudiera saberse con alguna influencia en los públicos o en sus propios medios sociales; tanto en los de los EEUU como en los del resto del ecúmene. Y es que tales circunstancias resultaban muy difíciles de sobrellevar desde una posición de afinidad y respeto a los derechos humanos y a la dignidad innata e ilegislable de las personas, tanto en ese the South que a veces se significa como ‘profundo’ para evitar hacerlo como ‘deprimido’ y ‘racista’, como en ese the North que suele distinguirse como más próspero, abierto y culturalmente integrado, para de esta forma evitar significarlo como manifiesta y brutalmente desequilibrado e, igualmente, racista. Y es por esta razón por la que nosotros estamos en que, en todo caso, el free de Coltrane era menos formal y más metido en harina social; más de un Albert Ayler, que tanto le pudo influir como instrumentista y como activista, que de un Ornette Coleman, un tanto más afecto y atento a las formas, por mucho que fuera su espíritu rebelde y anticonformista lo que más le pudiera mover. Dicho sea esto con todos los respetos al maestro tejano de los trajes multicolores, que tan bien les sentaban. Y muy destacadamente lo fueron —difíciles de soportar— las acres circunstancias vividas por todo el colectivo estadounidense sin distinción de clases ni de latitudes ni husos horarios desde que se supo del repugnante atentado —otro más— que la parcialmente repugnada sociedad del Ku Klux Klan perpetró en una iglesia baptista que abría sus puertas a la comunidad negra en el 16th Street de Birminghan, Alabama, el domingo 15 de septiembre de 1963. Desde que se supo de este atentado fríamente preparado por unos fanáticos odiadores supremacistas, vecinos de las manzanas wasp (white-anglosaxon-protestant) de la ciudad, que habían minado el día anterior al servicio religioso los bajos de aquella iglesia baptista con 19 cargas de dinamita y un detonador sincronizado. Atentado del que se siguieron una veintena de heridos y la muerte de cuatro niñas de 11 y 14 años cuyos nombres son de obligada memoria en cualquier escrito o discurso en los que pueda evocarse aquella afrenta al género humano: Addie May Collins, Carol Denise McNair, Cynthia Wesley, y Carole Rosamond Robertson. Las cuatro inocentes y preciosas vidas que fueron serenamente lloradas por Richard y Mimi Fariña en la canción Birmingham Sunday, a la que la voz y la guitarra de Joan Baez, hermana de aquella Mimi, supieron dar su justo tono; conmemoradas por Spike Lee en el documental 4 Little Girls, tardío pero cierto, de 1997; y solemnemente requeridas por John Coltrane en uno de sus temas más sentidos y entrañados, de título Alabama, grabado que fue un 18 de noviembre del mismo año, apenas dos meses después del atentado. Pero es que ese mismo día en el que el cuarteto acudió a esa sesión de estudio para grabar las distintas matrices de las que se sirvió Impulse para la primera edición de este sentido tema, Alabama (en Live at Birdland, 1964), era el cuarto posterior al asesinato en Dallas, Texas, de John F. Kennedy. No por otra parte, sino por la misma, aquel año de 1963 fue el que conoció la intensificación de la escalada intervencionista de los USA en Vietnam, que culminó con la entrada directa en conflicto contra el gobierno de Saigón desde agosto de 1964; y todo esto en una sociedad que aún no había acabado de digerir su sangrante papel en la guerra de Corea (hasta el armisticio de 1953), y en la que se estaban sucediendo los sucesos, extremadamente dramáticos tantos de ellos, que jalonaron la lucha por los Derechos Civiles en los EEUU; desde el asesinato del niño de 14 años Emmett Till en Money, Misisipi, en agosto de 1955, que se había atrevido, supuestamente, a silbarle a una mujer blanca, hasta el Freedom Summer de Misisipi-1964 [Dicho sea de paso, estos hechos —el asesinato de tres activistas pro Derechos Civiles, dos estudiantes judíos y un joven negro aprendiz de yesero, en 1964— fueron el motivo inspirador de la famosa película de Alan Parker Mississippi Burning, con Gene Hackman, Willem Dafoe, y Frances McDormand en sus papeles principales; pero en la realidad los ejecutores de tales asesinatos no fueron condenados tal como se expone en el filme, ni hubo tampoco suicidios ‘de justicia’], o hasta el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968, tres años después del de Malcom X... Entre tantísimos hechos violentos que tuvieron tiempo y lugar en ese arco temporal que va desde mediados-inicios de la séptima década, la de los 60, hasta... Llama la atención que este mismo año, el de la sesión de la que habrá de resultar más de medio siglo después The lost album (1963), Miles Davis, a cuatro años de su seminal Kind of blue (1959) o a tres de su conseguido Sketches of Spain (1960), se diera al recreo de unas Noches serenas (Quiet nights, 1963), recreando junto a Gil Evans temas de Antonio Carlos Jobim, de Rodgers & Hart, Francisco Tárrega, Marino Pinto y José Gonçalves; o se situara a Siete pasos del cielo (Seven steps to Heaven, 1963) recreando unos amables temas de Victor Feldman y Jule Styne, y de Johnny Mercer y Michel Legrand, entre otros, al tiempo que Coltrane se deshacía frente al racismo dominante, contraponiendo su figura y su actitud a la de tantos medios supremacistas o tolerantes del supremacismo entonces —y ahora— activos en los EEUU; y al tiempo que se radicaba, con su sermón de Alabama —siguiendo con su tenor las modulaciones vocales de un discurso de Martin Luther King pronunciado en aquella iglesia tres días después del atentado—, en la única posición en la que podía situarse respecto a la lucha por los derechos civiles: en el mismo que Max Roach con su We insist! (1961), o que Billie Holiday con su Strange fruit (1959), o que Archie Shepp con su Rufus (1964), o que Mingus con los recreos de su Fables of Faubus (1959) frente a los desmanes supremacistas de un temible gobernador de Arkansas, Orval Faubus, opuesto a la integración racial, entre tantos otros Certains Blacks (3), de piel o de alma, que no quisieron resignarse ante este lamentado (parcialmente) estado de cosas. Mas volviendo a la cuestión del free jazz y de sus efectos en el sound de Coltrane tal vez convendría considerar la cuestión con mucha anterioridad al Birth of the free jazz —ocurriera cuando ocurriera tal alumbramiento, si es que alguna vez hubo gestante y partera para tal parto—, y es que en las biografías del duende hamletiano consta que además de haberse empapado de toda la tradición jazzística precedente desde el Coleman Hawkins que sopló junto a Louis Armstrong en la orquesta de Fletcher Henderson allá por los 20-30 de Nueva Orleans —por cierto que fueron los fraseos y los requiebros de Armstrong con su trompeta los que espolearon a Hawking— hasta el Albert Ayler que estaba en la cresta de su ola crying love el año en que el cuerpo de John Coltrane dijo hasta aquí (Cry love, Impulse, 1967). Y es así que podemos entender que en habiendo valorado —perdónesenos, pero en mi pueblo hablamos así de mal— los paradigmas compositivos y técnico-instrumentales que más le pudieron conmover e interesar —entre tantos, los de Parker, Young, Hawkins, Hodges, Webster, Ayler—, y después de darse por concernido por los más acabados logros y descubrimientos de sus más allegados, especialmente los de Miles, Ellington-Hodges y Monk, con los que llegó a colaborar, en los casos de Monk y de Miles con una mayor dedicación; y además de haber estudiado y estimado las propuestas atonales de Schönberg, de obsesionarse con el Debussy del Prélude à l’après-midi d’un faun, y con L’Oiseau de feu de Stravinsky, y apreciar las propuestas proejecutantes de Hindemith (este compositor y violista alemán creía que la música solamente se apreciaba en toda su dimensión cuando se ejecutaba, no cuando se oía pasivamente), nuestro entrañado Trane fue también a beber, y bebió muy tendidamente —pero nunca se sació: tampoco le dio tiempo—, de los dionisíacos veneros del free; de esa new thing que aún estaba casi en mantillas cuando nos dijo adiós. Y es que, aunque el inicio oficial del free suele situarse en 1961, con la edición del álbum Free jazz. A collective improvisation by The Ornette Coleman Double Quartet, y dando por descontado que existían claros precedentes a este espíritu free, tanto en el jazz como en la música culta o ‘clásica’ (los preludes pour piano de Debussy, especialmente los del livre 2 —la pieza titulada Brouillards—, que el joven Coltrane estudió con dedicación), hasta el año 1964, con la fundación de la Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) impulsada por Muhal Richards Abram, el mentor y armador del Art Ensemble of Chicago, no puede decirse que tal modo jazzístico se hubiera consolidado ni formado escuela, o antiescuela (tanto da). Mas el caso fue que esos veneros de aguas libres, bullentes y tonificantes, pero también lo suyo de ácidas, que había descubierto en 1959 aquel joven fortworthiano de Texas llamado Ornette Coleman —el que estaba reclamando Something else-Algo más con cuatro signos de interjección, desde 1958— estaban siendo frecuentados por una caterva de entusiastas sátiros, afroamericanos todos ellos —Ornette, Cherry, Higgins, Sun Ra, Shepp, Ayler, Taylor, Powell—, y por un contrabajista blanco al que Ornette presentó a los suyos como un negro cambiado de color, el estupendo Charlie Haden. Pero además por un carolino del norte, de un pueblaco llamado Hamlet, que también había pasado por allí cualquiera sabe si antes de que lo hiciera el de las cuatro interjecciones. El caso fue que de tales asentamientos por aquellos medios veneros a los que a veces acudían distraídas ninfas, algunas lonely women y una swinger Cousin Mary habrían de resultar verdaderos monumentos sonoros que son parte fundamental de lo que es la música contemporánea —de la que viene siendo contemporánea desde entonces—. Unas músicas que, como aquellos ‘nuestros cantares’ del poeta ‘no pueden ser sin pecado un adorno’ (Celaya, 1955), cuando la humanidad no deja de asomarse una vez y otra a su abismo de adentro. Y unas músicas que nos dejan entrever una lontananza nostálgica-utópica-futura (Luigi Nono, 1989) sobre el que apenas si somos capaces de distinguir la figura humana, cuando tanto insistimos en nuestro anonadamiento. Algún tiempo después de que Muhal Richard Abrams fundara la bastante negra AACM, en mayo de 1965, y de que Certains Blacks —Roscoe Mitchell (sxs), Joseph Jarman (sxs), Lester Bowie (trp), Famodou Don Moye (dr), Favors (bss) + occasional guests como Chicago Beau, Cecil Taylor, Fontella Bass, Jaribu Shahid...— constituyeran el Art Ensemble Of Chicago a finales de los 60, aquella cosa nueva terminó fraguando en un clasicismo free que ahora nadie sabe adónde fue a parar, ni tampoco si paró, ni dónde estuvo o está su academia. Por ahí, por esos auditorios de Dios, andarán todavía soplando el arrojado Anthony Braxton, a sus 77 años; el avezadísimo Marshall Allen asistiendo desde el solio de sus 98 años a las giras, que siguen siendo astrales, de la Sun Ra Arkestra; el muy combustible Evan Parker haciendo lo propio a sus 78, mayormente solo; como solo suele presentarse y a pecho descubierto el lengüetista Peter Brötzman, cuando no lo hace a la cabeza de sus pelotones, como cuando se dio a disparar en círculo su ametralladora (Gun Machine, 1969), o sus ametralladoras: el otro era Evan Parker. Y por esos mismos auditorios ha estado exhalando también hasta su último suspiro —24/IX/2022— el grandísimo y absolutely free Pharoah Sanders, el único saxo tenor cuya influencia en Coltrane, en el último Coltrane, el posterior a Ascension, es posible detectar. Y nos parece que son los únicos que quedan de aquella primera promoción de free jazz musicians. Claro que no falta savia libre y nueva: el norteamericano de raíces etnomusicales judías John Zorn y sus muy diversas y arriesgadas formaciones; las diversiones experimentales con lengüeta del estadounidense Ned Rothenberg; las entregas más arriesgadas del sello ECM, para el que han grabado varios artistas de esta corriente musical contemporánea, entre ellos el mismo AECO, John Surman, Marion Brown, Carla Bley; y están también los chicos de la escandinava Atomic Band, verdaderamente potentes y más blancos que la nieve de allí (nombremos al trompetista Magnus Broo)... Vale, pues, ninguno de estos nuevo adalides de la siempre renovada new thing ha puesto el listón de la música libre, ni el de la música como como expresión de Sentimientos humanos-Of human feelings (Ornette, 1982) pronunciados In all languages (Ornette, 1987) más alto que lo puso, para lograr saltarlo, John Coltrane. Claro que tampoco ninguno de ellos ni tampoco ninguna de ellas, lo ha intentado. Ni falta que hacía. En todo caso, y por el momento, y seguramente para los restos, sigue siendo John Coltrane el único Marsias negro que, frente a las reconvenciones y los desplantes del estirado y lechoso Apolo, ha conseguido ejecutar sus aires Both directions at once-En ambas direcciones a un tiempo, cosa que este divino y melifluo tañedor de su cítara no se esperaba. Para nada. Y si no habéis cogido esta última alegoría, repasaros la leyenda. La de Marsias y Apolo. NOTAS:
(1) M. Davis-Q. Troupe. Autobiografía de Miles Davis. Barcelona, 1991. Trad. Jordi Gubern, p. 252. (2) Arriesgamos la siguiente traducción de estas iniciales líneas de presentación del álbum A Love Supreme, escritas por el mismo John Coltrane (Impulse, 1964): Querido oyente: toda alabanza sea dada a Dios, a quien se debe toda alabanza. Sigámoslo por el camino recto. Si es cierto “Busca y encontrarás”, sólo a través de Él podremos conocer el legado más maravilloso. En 1957 experimenté, por la gracia de Dios, un despertar espiritual que me condujo a una vida más rica, plena y productiva. En ese momento, en agradecimiento, pedí humildemente se me concedieran los medios y el privilegio de hacer felices a los demás a través de la música. Siento que esto me ha sido concedido a través de su gracia. Toda gloria a Dios. (3) Certains Blacks: Himno de tono burlesco y contestatario ejecutado en clave de free por el Art Ensemble of Chicago, en París, 1970. por ELENA ROMÁN Cuando el Premio Internacional de Poesía Juan Rejano fue convocado por primera vez en 2019, ya se paladeaba la magnitud del certamen: quizás por su fresca y potente irrupción en el mapa de los premios, quizás porque Pre-Textos era la editorial encargada de la impecable publicación del libro ganador, quizás porque ya ofrecía garantía de calidad y transparencia el respaldo de la Asociación Cultural Poética (uno de los artífices del premio, junto con la Fundación Juan Rejano y el Ayuntamiento de Puente Genil), o quizás por la confluencia de todos estos factores. Pero retrocedamos unos cuantos años para conocer el origen del premio. Retrocedamos hasta llegar al emblemático momento en que Antonio Roa, presidente de la Asociación Cultural Poética, escucha por primera vez la Estación Azul de Radio 3 —homenajeada en el transcurso del reciente Encuentro de Poesía—. Ese es el instante en que Roa descubre el hilo mágico de la poesía y vuelve a ser un niño para siempre. Ese hilo (azul, como no podía ser de otra manera) le ha ido conduciendo por los caminos durante todo este tiempo hasta alcanzar una amplitud inimaginable. El seguimiento del hilo azul, además de alumbrarle nombres de poetas hasta entonces desconocidos, le indujo a embarcarse en la Asociación Cultural Poética y promover el Encuentro de poesía que en 2022 ha alcanzado su novena edición y que ha conseguido reunir en esta localidad cordobesa, año tras año, a las figuras más relevantes del panorama poético nacional. Debemos las bases del premio, tal y como hoy las conocemos, a Juan de Dios García y a Alejandro Céspedes, quienes en 2015 y 2018 respectivamente le dieron la primera y la última forma. Todo esto se resume en una palabra: pasión. Otra de las piezas claves de esta trama, la Fundación Juan Rejano, surgió a raíz del Congreso Internacional sobre Rejano organizado en Córdoba en 2000 y que conllevó la exposición en la Diputación cordobesa “Juan Rejano, memoria de un exilio”. La Fundación ha asumido además el impulso a la actualización editorial de los otros grandes poetas pontaneses: Manuel Reina y Ricardo Molina. Pero... ¿Quién fue Juan Rejano? Juan Rejano Porras (Puente Genil, Córdoba, 1903 - Ciudad de México, 1976) fue un escritor, periodista y tertuliano español perteneciente a la Generación del 27. La guerra civil, como a tantos otros, lo obligó a marcharse primero a Francia y luego embarcó hacia Veracruz en el célebre buque Sinaia (aquel viaje simbólico de una generación perdida). En 1944 refundó con Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José Moreno Vila, Francisco Giner de los Ríos y Luis Cernuda la segunda etapa de la revista malagueña Litoral en la que se había fraguado la Generación del 27. En México Rejano publicó sus obras más importantes y ayudó a muchos poetas emergentes (entre ellos, Carmen Castellote, quien dijo que «Juan no vivió de la poesía: vivió para ella»). Siempre quiso volver y se disponía a hacerlo en el momento en que supo que Franco había muerto. Pero antes de partir ingresó en el Hospital General de México por una dolencia crónica, y allí murió, y allí descansan sus restos. A día de hoy, el premio ha cosechado tres libros en cuatro ediciones. Tres libros que, trazados con estilos y temáticas completamente diferentes, tienen en común su indiscutible calidad, originalidad y autenticidad, así como el «imaginario destacable en los tres» aludido por Concha García, presidenta del jurado. Como detalle a destacar a propósito de la heterogeneidad en cuanto a las obras ganadoras, el grupo de lectores que selecciona las mismas para ser valoradas por el jurado cambia cada dos años, evitando así un anclaje en cuanto a estilos que podría suponer el premiar, edición tras edición, el mismo tipo de libro.
La satisfacción porque la nada pequeña Puente Genil haya sido capaz de cruzar el Atlántico en dos ocasiones, es unánime tanto por parte de la tercera pieza clave del engranaje del premio, el Ayuntamiento de Puente Genil (con el apoyo incondicional del Alcalde, Esteban Morales, y de la Concejala de Cultura, Eva Torres), como por parte de Manuel Borrás (editor de Pre-Textos), como por parte de los integrantes del jurado. Entre éstos últimos, mencionaba Juan de Dios García que «por simple estadística, lo normal en un certamen internacional es que cada vez más ganen los hispanoamericanos». Este es el baremo al que se refiere Juan de Dios: en el mundo hay 548 millones de hispanohablantes; en España 46 (no hay ni siquiera empate: gana el mundo sobradamente).El oriolano José Daniel Espejo obtuvo el reconocimiento del jurado en la primera edición del premio, en 2019, con Los lagos de Norteamérica, un libro que es el testimonio a saltos del hombre que no se rinde ni se rendirá (amenaza), un libro que es una casa de campo en diciembre, un libro que es una foto movida que ni al cogerla se queda quieta, un libro que es una bomba que no deja nada en su sitio porque el corazón, motor de este libro, lo mueve todo. A través de la lectura de Los lagos de Norteamérica nos estremecimos al conocer la historia de un cuidador, sus madrugadas, su invisibilidad de primera mano. La calidez humana de José Daniel Espejo es irrebatible y navegable. El segundo año ocurrió lo que ninguna organización de un premio quiere que ocurra: quedó desierto porque, lamentablemente, ninguna de las obras presentadas tenía la calidad suficiente como para alzarse con el premio. El tercer año llegó la bahiense Andrea López Kosak con Animales de costumbres, libro dibujado al otro lado del océano y que habla desde las raíces, desde los acuíferos, desde donde los gatos florecen. Animales de costumbres desborda una ternura mágica y cristalina, certera, hiriente por suave, donde una mujer se enfrenta a un paisaje rural (no tan del pasado) marcado por la familia y las tradiciones, donde el recuerdo es una bestia en llamas y el idioma de los animales fabrica lápidas. En 2022 ha sido nuevamente alguien del continente vecino, el ecuatoriano Juan José Rodinás, quien ha obtenido el galardón con El uso progresivo de la debilidad, en una convocatoria a la que se han presentado seiscientos treinta y cuatro manuscritos. Según el jurado, Rodinás es «poseedor a su vez de una actitud poética y política en su mirada sobre la naturaleza de la vida cotidiana, de los afectos, de la nueva interfaz de la sociedad actual». Rodinás se tumba en los versos que desfilan por el poemario para quedarse despierto mirando al cielo. El cielo no hace más que pasearse por El uso progresivo de la debilidad. Rodinás extiende un brazo y en un mundo paralelo un brazo extiende a Rodinás. Ya para terminar en este otro mundo paralelo que es este momento, en este justo párrafo y en este justo latido, le deseamos larga y saludable vida al Premio Internacional de Poesía Juan Rejano y que nunca se apague el hilo azul que sostiene Antonio Roa entre sus dedos hasta cuando duerme. por LUIS EDUARDO CORTÉS RIERA Cuando estudiábamos en la Universidad Central de Venezuela, Caracas, comienzos de la década de 1970, pudimos ver maravillados y también aterrados, una película sobre la terrible y sangrienta guerra anticolonial en el Magreb: La batalla de Argel (1966) por una cortesía de la Federación de Centros de Estudiantes, a pocos días del allanamiento militar que sufriera esa casa de estudios. Hecho dramático que nos marca y da inicio a un perdurable recuerdo del film que nos alcanza. Fue el inicio de nuestro interés por el llamado Medio Oriente y sus cruentas y largas luchas por su liberación del colonialismo europeo que continúan hasta el presente. En aquellos días la guerra anticolonial contra Francia y el Reino Unido estaban aún vivas y sus líderes gozaban de nosotros respeto y admiración. Fue en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCV donde pude ver esta memorable cinta de dos horas de duración, dirigida por Gillo Pontecorvo, rodada en 1966 en los mismos escenarios del hecho histórico, una producción italoargelina ordenada por el gobierno del carismático primer presidente de la joven nación y líder del Frente de Liberación Nacional Ahmed Ben Bella, quien defendió con heroísmo a Francia tomada por los nazis durante la segunda guerra mundial. La guerra de Argelia fue cruenta y brutal. Desde 1830, año en que los franceses se apoderan de Argelia, la lucha por la independencia no iniciará sino a mediados del siglo pasado. Comienza ella en 1954 con la fundación del Frente de Liberación Nacional (FLN) por excombatientes argelinos por la liberación de Francia del cruento dominio nazi. La ingratitud de los orgullosos galos que no reconocieron el sacrificio de los argelinos en la guerra europea hizo, entre otras motivaciones históricas, nacer el FLN. La cinta en cuestión es una curiosa mezcla de documental y cine de ficción, que acentúa su dramatismo en blanco y negro, de factura impecable, sobre todo en la gravedad de los rostros. Es por ello continuación del movimiento neorrealista italiano del cine de posguerra. Su exhibición en Francia, la potencia colonial, fue vetada hasta 1971 y fue el presidente Pompidou quien finalmente accede a que se exhiba. En España debió esperar la muerte del general Franco en 1975 la proyección. Durante la invasión de Estados Unidos a Irak en 2001, este memorable film, que ganó el Festival Internacional de Venecia (1966), se proyectaba a los soldados para que vieran y aprendieran la manera en que los paracaidistas franceses diezmaron la rebelión anticolonial a base de crueles torturas y salvajes interrogatorios. Uno de los protagonistas de la afamada película es un delincuente analfabeto magrebí que interpreta el actor Brahim Haggiag, uno de los pocos actores profesionales, llamado Alí la Pointe (1930-1957), que se convierte en decidido y audaz patriota anticolonial al observar mientras estaba encarcelado una cruel escena de muerte ¡en la guillotina! contra un paisano argelino comprometido en la rebelión anticolonial. Se suma a la lucha y, tras dramáticas pruebas a las que es sometido para probar su autenticidad, llega a ser uno de los líderes del Frente de Liberación Nacional o FLN. Una toma de conciencia que podemos admirar en un poderoso y largo flashback que dura más de una hora y media, que comienza cuando Ali la Pointe está a punto de ser detenido en un escondite en la Casbash, tras delación de un camarada, junto a otros rebeldes sumamente jóvenes, casi unos niños. Relata las duras pruebas a las que habrá de someterse Alí la Pointe para recibir la confianza del FLN y los terribles y mortales métodos que emplean tanto colonialistas como colonizados, tales como voladuras de lugares de distracción europeos por mujeres árabes disfrazadas de francesas, realizadas como atroz venganza por la voladura que sufre el barrio musulmán de la Casbah por parte de extremistas de derecha galos, que mata a niños, ancianos y mujeres inocentes. LLEGAN LOS PARACAIDISTAS FRANCESES El film sufre de una ruptura cuando ante tanta mortandad y derramamiento de sangre llegan a la colonia magrebí unos temibles 8.000 paracaidistas franceses, enero de 1957, los que son recibidos con vítores y alegría en el Argel europeo. Es un ejército que viene de morder el polvo tras la derrota francesa en Indochina en 1954, batalla de Dien Bien Phu. Es una fuerza, la Décima División de Paracaidistas, con experiencia en combate, liderada por el teniente coronel Jacques Matheu, interpretado por el actor izquierdista Jean Martin, quien ha combatido a los nazis y viene de luchar en Vietnam y en el interior de Argelia, donde se desarrolla otra guerra que no aparece en el film. Autoriza el uso despiadado de la tortura para sacar información y casi desmantela la organización piramidal del Frente de Liberación Nacional. El FLN responde con una huelga general y se inicia la Operación Champaña, así bautizada por Matheu, que intenta quebrar la huelga haciendo obligaciones masivas a incorporarse a la faena. La huelga que dura varios días intenta llamar la atención de las Naciones Unidas para que reconozca al FLN. El ejército francés obliga a comerciantes a subir las puertas y santamarías, reparte comida y golosinas. El FLN hace en tanto una profilaxia social intensa, ejecuta proxenetas, persigue borrachos y yonquis (heroinómanos) y realiza matrimonios bajo la ley islámica. Intenta crear legalidad y Estado paralelo. ALGUNOS DETALLES DE LA BATALLA DE ARGEL El film, que es como continuación del potente neorrealismo italiano de posguerra, se expresa en dos lenguas, francés y árabe tamazight, es decididamente laico, lo que sorprende, pues es Argelia un país mayoritariamente islámico sunnita, y que la religión jugó un papel muy destacado en la guerra anticolonial desde 1954 hasta su final en 1962. Tampoco muestra las otras organizaciones anticoloniales argelinas rivales y a las que se tuvo que enfrentar con dureza el FLN en muchas ocasiones para disputarles el liderazgo de la lucha. Los soplones aborígenes al servicio de los colonialistas, que eran legión, son tocados de manera discreta por Pontecorvo. No se hace referencia a los contactos establecidos entre el FLN y los líderes del Vietnam que acababan de derrotar a los franceses en 1954. Los campos de concentración y el uso del napalm son de igual manera casi silenciados, pero es de destacar que sí aparecen los temibles helicópteros de combate sobrevolando la Casbah, que habrían de asumir gran protagonismo en la venidera guerra de Vietnam. Los grandes líderes históricos de la lucha y fundadores del FLN, Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaid, Didouche Mourad, Mohammed Boudiaf, Krim Belkacem y Larbi Ben M’hidi, apenas sí son rápidamente mencionados en fotografías en las postrimerías de la película. Mucho menos se aluden o aparecen Ahmed Ben Bella o Houari Boumedianne, quienes asumirían la presidencia de Argelia tras el triunfo y reconocimiento de la república en 1962. Sorprende la gran cantidad de extras que emplea La batalla de Argel, así como el magnífico desempeño de ellos en el rodaje del film. No son actores profesionales ninguno. Apenas podemos distinguir realidad de la ficción. Los niños varones realizan unas valerosas acciones en la lucha y son como un refrescante en medio de la cruel y despiadada batalla anticolonial que duró interminables y fatídicos ocho años hasta 1962. Son niños como un reflejo de los filmes El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica o de Roma, ciudad abierta de Rosellini. La cinta tiene dos grandes protagonistas que son el pueblo oprimido de la ciudad de Argel, la capital colonial. El otro será la atmósfera opresiva y en penumbras de la Casbah, sector musulmán donde se desarrolla buena parte del film. Callejuelas estrechas, pasillos y escaleras, escondites del FLN, laberintos que cobran un protagonismo tal que da la idea que son ellos quienes derrotan al colonialismo francés. Es una guerra casi absolutamente urbana y de la capital, Argel. Vegetación, campos y praderas no se ven por ningún lado en el film. Ningún árbol. Ninguna flor. Todo lo que aparece será piedra, asfalto u hormigón, ninguna caravana de camellos como se podría esperar de un film magrebí. Clima y atmósfera serán una sola cosa: no llueve y no hay asomo de ella. ALI LA POINTE. DE VAGABUNDO A PATRIOTA Es dramática y profunda la metamorfosis que experimenta este inicial vagabundo, boxeador, prófugo del servicio militar y pícaro que se convierte gracias a su valor y arrojo en líder del FLN. Asume el carácter catártico de la violencia revolucionaria, como ha dicho Franz Fanon, que lo libera de la patología del colonizado, teniendo como fundamental arma de lucha la oralidad: es analfabeta. Solo el 10 % de la población está escolarizada en Argelia colonial. Su rostro es marcadamente magrebí berebere, pómulos salientes, piel acusadamente morena. Uno de los momentos más intensos y dramáticos del film ocurre al inicio de la película cuando Ali es derribado por un jovencito rubio francés tras ser perseguido por un gendarme. Desde el suelo el delincuente dirige una de las miradas más intensas y significativas del cine contra el joven, de apariencia caucásica, y a quien propina un descomunal puñetazo al estómago que lo hace sangrar copiosamente al tiempo que desfallece. Va a dar con sus huesos a la cárcel prisión de Barberousse donde se producirá su radical transformación de vagabundo a revolucionario anticolonial en 1954, el mismo año en que dará inicio la guerra de Argelia tras la derrota francesa en Vietnam. Ali La Pointe tuvo la oportunidad de rendirse, pero se negó, por lo que él, sus compañeros y la casa en la que se escondía fueron bombardeados por paracaidistas franceses. En total, 20 argelinos murieron en la explosión. La casa donde prefirió morir antes que rendirse permanece con las huellas de la voladura con explosivos en la que falleció a los 27 años de edad junto a varios acompañantes. Es un héroe nacional de Argelia. De terrorista pasó a ser un patriota. UN TENIENTE CORONEL MATHEU MUY CARTESIANO En la mitad del film es presentado el jefe de los paracaidistas como rutilante estrella admirada por los franceses de Argel, cuando desfilan el 10 de enero de 1957 en tono abiertamente triunfalista. Porte militar impecable, gafas oscuras, pecho con distintas condecoraciones ganadas en la lucha contra la Alemania nazi, campaña de Italia, guerra de Indochina, guerra en el interior de Argelia. Mucho más guapo que el militar al que encarna en el film. Es un hombre curtido por la guerra y que de alguna manera representa el espíritu y la grandeza francesa: una voz en off lo presenta como cum laude en ingeniería en la Escuela Politécnica. Realiza un manejo cartesiano de cuadros, cifras y estadísticas, así como de la situación del país al que se le ha encomendado pacificar. Expone ante los soldados la manera geométrica en que está edificado su enemigo, el FLN. Los sorprende al afirmar que el problema de la insurgencia más que militar es político. Muestra siempre mirada y sonrisa muy francesa que lo hacen aparecer agradable, lo que contrasta con las graves y ceñudas caras de los líderes del FLN. En medio de la huelga es abordado por la prensa. Accede de buena manera, no en balde es su patria cuna del respeto a la disidencia. Muy comteanamente les recomienda a fiarse del sentido de la vista, como recomienda el positivismo, para medir el éxito de la huelga general: «Vayan a dar una vuelta, así lo verán con sus propios ojos». Su rostro parece descomponerse cuando en el umbral de la puerta de la oficina del prefecto le mencionan las palabras Diem Biem Phu. Le pide a los fablistanes escribir bien para ganar la voluntad política que es más importante que los soldados, al tiempo que les pregunta por qué los Sartres nacen siempre en el otro bando. En otra sesión de trabajo Mathieu, siempre con un cigarrillo en la boca, compara la estructura del FLN con una tenia (taenia saginata): «si se conserva la cabeza, el Estado Mayor, el cuerpo vuelve a reproducirse», lo que revela una fundamentación científica de sus pareceres y opiniones, como sugiere el positivismo de Augusto Comte. Admira la firme hechura moral de sus adversarios y parece próximo a congeniar con ellos, pese a que estuvo a punto de ser asesinado por una mortal bomba, colocada ocultamente en una “inocente” cesta por miembros del FLN, casi al final de la película. Ya retirado, Jacques Emile Massu, su verdadero nombre, escribe sus memorias en 1971, donde razona el uso de la tortura en un libro titulado La verdadera batalla de Argel, en el que justificó el empleo de la tortura en Argelia sobre la base de las circunstancias del momento y de que la necesidad militar la imponía. Una lluvia de críticas cayó entonces sobre él. GILLO PONTECORVO: EL MARXISMO VISUAL Su experiencia en la resistencia partisana antinazi, hace de este director italiano de origen hebreo y comunista, el director más indicado para realizar un film donde se escenifica una situación análoga a la por él vivida: las invasiones extranjeras. Seguramente tal conocimiento priva en la decisión del gobierno de Argelia republicana elegirlo como director de tan memorable film, que fue nominado a dos Oscar de la Academia. Fue amigo en París de preguerra de Pablo Picasso, Jean Paul Sartre e Igor Stravinsky. Una vez en la segunda guerra mundial organiza los partisanos en Milán. Terminada la conflagración se inclina por el cine al ver una película de Roberto Rosellini: Paisa (1946). El neorrealismo italiano se observa ya con maestría en sus primeros filmes: La ancha ruta azul (1957). Mucho antes que Steven Spielberg, otro judío, aborda el tema del holocausto en un film de 1959: Kapo (prisioneros a cargo de otros), una película que lo condena al ostracismo ¡por una toma! Creo que el magnífico blanco y negro de La lista de Schindler (1993) se inspira nítidamente en Pontecorvo. El cine de Pontecorvo se nutre del teórico italiano del cine marxista Umberto Barbaro (1902-1957): Gillo Pontecorvo (1919-2006), cuya obra maestra La batalla de Argel (1966) sigue siendo el ejemplo más perfecto de un “realismo reconstruido”, el equivalente cinematográfico más puro de la famosa metáfora de Marx de que la “vida del tema” se “refleja idealmente como en un espejo” (1873 Epílogo al Capital, vol. 1), así como del teórico marxista húngaro Lukács (Historia y conciencia de clase) y del médico martiniqueño Franz Fanon (Los condenados de la Tierra) fueron tan centrales en sus perspectivas como el soviético Serguei Eisenstein (El acorazado Potemkin) o Roberto Rossellini (Roma, ciudad abierta). UN BALANCE DESDE EL SIGLO XXI Cuesta trabajo creer que Francia, una potencia imperial que había sufrido una humillación tan enorme bajo la ocupación nazi, extraña derrota, como la llama Marc Bloch, haya descargado contra sus colonias una ferocidad de tal magnitud cuando ellas iniciaron sus movimientos de liberación después de la segunda guerra mundial.
La Marsellesa se entonaba entonces desde la lejana Asia, el océano Pacifico, África y América del norte y del sur. En su mayor expansión ocupa el Imperio francés unos 13 millones de kilómetros cuadrados. Un Ministerio de Colonias, disuelto en 1946, administraba tan gigantescos y variados dominios, donde se hablaban decenas de lenguas y dialectos, se profesaban distintas religiones, desde el budismo al islam, por unos 150 millones de personas en 1939. En casi una década pierde París dos importantes colonias: Vietnam en 1954 y Argelia en 1962. El vasto y orgulloso imperio se desintegra en esa década. Los imperios británicos y holandés sufrirán también este proceso de descolonización masivo que apoyó la hogaño extinta Unión Soviética. Sólo el imperio colonial portugués se mantiene y habrá que esperar hasta 1974 por su disolución definitiva con la incruenta Revolución de los claveles. La Guerra de Argelia comenzó en 1954 Argelia fue particularmente problemática para los franceses, dado el gran número de colonos europeos (un millón y medio de pieds-noirs o pies negros) que se establecieron durante los 125 años de dominio francés. El ascenso al poder en 1958 del presidente Charles de Gaulle, héroe de la primera y segunda guerras mundiales, en medio de la crisis, finalmente trajo la independencia a Argelia con los Acuerdos de Évian de 1962. Después de un millón de muertes argelinas consigue finalmente la independencia este gigantesco país del norte de África. Sesenta años después del triunfo magrebí contra la arrogante Francia, La Marsellesa ha sido abucheada en Orán. En 2001, cuando la selección de Argelia acudió a París para disputar su primer encuentro, La Marsellesa fue recibida con un huracán de abucheos por parte de un público compuesto en su mayoría por descendientes de súbditos coloniales. El partido fue finalmente suspendido tras una invasión del terreno de juego. Se considera al himno de Francia revolucionaria como herencia imperial. Es que, en 1789, dice Eric Hobsbawm, nadie pensaba en Francia en la dictadura jacobina, en el Terror o Termidor de Robespierre o en Napoleón Bonaparte. por ARIANNA MARRA ¿Puede un encuentro fugaz cambiar nuestro destino? Paloma Pedrero A lo largo de este artículo, en primer lugar, se considera crucial presentar el rol de las mujeres en el teatro actual y caracterizar la dramaturgia de Paloma Pedrero de modo genérico, para luego llegar al análisis más detallado de las tres piezas escogidas y ver el funcionamiento de los recursos metateatrales. Es decir, se irá de lo general a lo particular, porque es fundamental hacer hincapié primero en el papel de las autoras en el teatro contemporáneo. Las mujeres ocupan un lugar fundamental en la escena del teatro actual y han conseguido un protagonismo que ha revolucionado el sistema de las representaciones artísticas. Para llegar hasta aquí han recorrido un largo camino teórico y vital para encontrar su habitación propia dentro del panorama actual. Con el propósito de retomar esos espacios artísticos y afirmar su propia identidad, a finales del siglo XX y a principios del XXI las dramaturgas empiezan a constituir asociaciones y agrupaciones para ocupar esa escena pública que se habían visto negar durante mucho tiempo. De hecho, con este propósito, y con el de difundir sus textos y su propia voz, en 1986 se constituye la Asociación de Dramaturgas Españolas, fundada por Patricia W. O’Connor y Carmen Resino. Se reúnen en la que fue la librería La Avispa, lugar fundamental de la vida teatral de entonces. Esto se nota muy bien en los textos de Juana Escabias, Beth Escudé, Diana I. Luque, Itziar Pascual, Carmen Resino, Vanesa Sotelo. Esas autoras quieren que sus obras sean también vehículos de mensajes culturales. Así, se agrupan para reflexionar sobre la escritura teatral y, entre otras, también Paloma Pedrero participa en esas reuniones. En general, algunos críticos han hablado de temas recurrentes en la producción literaria de esas autoras, apuntando a la presencia de temas “femeninos”. En realidad, en este artículo se cree que no hace falta hacer una división ideológica neta y que sería una interpretación restrictiva hablar de temas solo “de mujer”. Más bien, los temas tratados se relacionan con el ser humano en una visión más amplia y con la expresión de sus conflictos. Por supuesto, con un enfoque mayor hacia el universo femenino, pero se aborda con detalle el problema de la expresión identitaria de sus protagonistas que quieren descubrir su verdadero yo. Entre esas autoras, encontramos a Paloma Pedrero (Madrid 1957), autora relacionada con el mundo del teatro desde su adolescencia y que, con el paso del tiempo, ha ido desempeñando múltiples roles. Su obra se coloca claramente dentro del panorama dramático actual, presentando matices fascinantes y elementos muy interesantes. La expresión del conflicto —experimentado, en particular, por las mujeres en la sociedad actual— es el tema principal de su producción dramática, cuyo teatro se desarrolla alrededor del análisis del individuo y su compleja existencia. La dramaturga es consciente del poder de sus palabras y su papel dentro del panorama actual es muy relevante, como quedará evidente a través de la presentación de su trayectoria dramática y el análisis de algunas obras en concreto. Como este artículo por sus dimensiones no permite un acercamiento global a todas las cuestiones relevantes del teatro de Paloma Pedrero, se ha decidido centrarse en un aspecto concreto de su obra, la metateatralidad, y ver cómo la autora utiliza esos recursos para cumplir con su objetivo: presentar y describir el conflicto existencial de sus protagonistas que logran ser ellos mismos solo cuando actúan en la piel de otros o recurren a la palabra como escudo y arma para expresarse. El objetivo principal, por lo tanto, es analizar y describir cómo la autora utiliza la técnica del metateatro como eje principal en la escritura de algunas de sus obras para expresar los conflictos de sus protagonistas, desde un punto de vista formal —a través de recursos lingüísticos— y también a partir de la puesta en escena. En la elaboración de algunas piezas, Paloma Pedrero se sirve de recursos metateatrales para abordar cuestiones temáticas, dando voz a sus protagonistas y a sus luchas. Sin embargo, aunque ese es el objetivo final, se quiere ofrecer una reflexión más amplia del tipo de dramaturgia que plantea la autora, haciendo hincapié en el tipo de personajes, en sus conflictos, en la concepción del espacio dramático y en los temas recurrentes de su producción. Para hablar de metateatro en Paloma Pedrero, se han elegido tres obras, con el objetivo de entender cómo esos recursos están al servicio del propósito de la autora. Las obras elegidas son: La llamada de Lauren, El color de agosto y Esta noche en el parque. Pertenecen a tres momentos distintos de la creación literaria de Paloma Pedrero: La llamada de Lauren es su primera obra y, con su estreno en 1985, la autora entra en el panorama del teatro contemporáneo. La segunda, en cambio, aparece en 1988, mientras que la tercera es un drama corto en un acto que forma parte de la colección Noches de amor efímero y fue representado por primera vez en 1990. Incluso si pertenecen a distintos momentos de su producción teatral, las tres plantean cuestiones identitarias y existenciales que la autora expresa y analiza recurriendo a elementos metateatrales. Sin embargo, como apunta también la bibliografía elegida, ese recurso no está en todas sus piezas; se han elegido solo estas tres porque son las que, en mi opinión, más claramente presentan elementos del metateatro. Como sugieren los estudios consultados, el metateatro es uno de los rasgos que más define el teatro de Paloma Pedrero. De hecho, es solo a través de juegos metateatrales como sus protagonistas logran revelar su identidad oculta. Los personajes, al jugar a ser otros, dejan al lado el peso de sus responsabilidades, llegando, así, a decir la verdad y a ser honestos. Para llevar a cabo mi análisis, se han consultado distintas fuentes y ha sido muy útil el análisis de los recursos metatetrales que ha realizado Gabriele [1992] y que representa el punto de partida de mi reflexión. Por otro lado, fundamentales también las reflexiones de Virtudes Serrano [1999]. Además, se ha recurrido a los estudios de Castro González o de Kumor y Moszczyńska sobre la dramaturgia de Paloma Pedrero para esbozar el perfil vital y profesional de la autora. Finalmente, la visualización de las representaciones teatrales de las tres obras objeto de estudio, ha enriquecido aún más el análisis, proporcionando una perspectiva dinámica para ver el uso de los elementos metateatrales en el escenario también. PALOMA PEDRERO EN EL TEATRO CONTEMPORÁNEO Paloma Pedrero es una de las autoras más relevantes del panorama teatral contemporáneo. Sus obras son las más representadas y ella es una de las dramaturgas más estudiadas, con un evidente reconocimiento también internacional. Ha desempeñado múltiples roles dentro del teatro contemporáneo, siendo actriz, directora y también autora. A continuación, se presenta la autora dentro del contexto del teatro contemporáneo, con el objetivo de describir su dramaturgia, presentar los temas recurrentes, el tipo de personajes, los elementos escénicos... Es decir, una presentación de lo general a lo particular para introducir elementos que son importantes para el análisis de los recursos metateatrales en las tres obras propuestas. Paloma Pedrero Díaz-Caneja nace en Madrid el 3 de julio de 1957. Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense. Además, realiza estudios de interpretación y dirección de escena, de técnica de la voz, de escritura dramática y trabaja también como actriz en montajes teatrales. Ha participado en el grupo de teatro Cachivache como actriz en montajes teatrales y coautora de algunos textos. Ha tenido también papeles destacados en el cine y en la televisión, realizando trabajos como directora. Además, ha sido profesora en talleres de escritura dramática, como directora, ensayista y conferenciante [Serrano 1999: 25-34]. Generalmente, se incluye a nuestra autora en la segunda generación de los dramaturgos de los 80, la llamada Generación del 57. En toda su trayectoria dramática, Paloma Pedrero ha puesto en práctica una dramaturgia centrada en el individuo, dentro de lo que se denomina «teatro de la vida». Es una maestra en el uso sabio, atento, cuidadoso y potente de la palabr a para presentar a sus protagonistas y describir sus conflictos. En cada una de sus piezas y, en particular en las tres que se han analizado en este trabajo, Pedrero busca la verdad para decirla en voz alta: sus protagonistas no deben callarse más porque si empiezan a callar cosas y sentimientos por miedo, al final se volverán transparentes y casi invisibles. Al contrario, la autora madrileña desnuda a sus personajes en el escenario delante del espectador para enseñar su vulnerabilidad y su identidad. Eso convierte esas tres obras en tragedias cotidianas, mostrando la angustiante condición de sus protagonistas. Y para llegar a hacer esto, Paloma Pedrero recurre a elementos metateatrales que están al servicio de la expresión de los conflictos que sufren sus personajes y, sobre todo, de su afirmación identitaria. Es autora de un número relevante de obras que enumeramos a continuación: La llamada de Lauren (1984); Resguardo personal (1985); Invierno de luna alegre (1985); Besos del lobo (1986); El color de agosto (1987); La Isla Amarilla (1988), que se acerca mucho al mundo del teatro infantil; Noches de amor efímero (1989-1999) que incluye las siguientes piezas: Esta noche en el parque (1990), La noche dividida (1990), Solos esta noche (1990), De la noche al alba (1995), La noche que ilumina (1995); Una estrella (1990); Aliento de equilibrista (1993), donde colabora con Isabel Ordaz; El pasamanos (1994); Locas de amar (1994); Cachorros de negro mirar (1995); En el túnel un pájaro (1997); Los ojos de la noche (1998); Las aventuras de Viela Calamares (1998); Viela, Enriqueto y su secreto (1999); Mary para Mary (2000, inédita); La actriz rebelde (2001); Balada de la mujer fea (2001); Yo no quiero ir al cielo. Juicio a una dramaturga (2002); ¿Vosotros qué pensáis? (2003); En la otra habitación (2003); Magia Café (2004); Ana, el once de marzo (2004); Beso a beso (2005); Caídos del cielo (2008); La polla negra (2009); La nevada (2009, inédita); Noche de ellas (2009); Androide mío (2010); La nevada y el plantón (2011) y La final (2012), ambas inéditas. Paloma Pedrero desempeña un papel fundamental dentro del panorama de la dramaturgia femenina de los años ochenta. En sus obras, pone el foco en el individuo e indaga los conflictos de su existencia. De hecho, en toda su producción ha utilizado una dramaturgia con una estructura sencilla donde presenta y describe a sus personajes en el momento de una profunda crisis personal. Las historias contadas ocurren en el marco de la sociedad actual, en un entorno casi siempre ciudadano y muy poco acogedor. A pesar de todo, sus protagonistas intentan seguir adelante y sobrevivir, para encontrar su camino y su lugar en el mundo y desvelar su verdadera identidad. Sin embargo, no siempre —o casi nunca— consiguen encontrar la manera para solucionar sus conflictos y autodeterminarse. De hecho, muchas veces el espectador se queda con un desenlace que alimenta más dudas y otorga muy pocas certezas. Pese a todo, sus decisiones, aunque no siempre son definitivas, por lo menos, ahora son libres. Y para encontrarse a sí mismos, sus protagonistas se esconden detrás de máscaras, disfraces o palabras, elementos que Paloma Pedrero consigue resaltar a través el uso de estrategias metateatrales. Eso queda evidente en las tres obras analizadas: La llamada de Lauren, El color de agosto y Esta noche en el parque. EL METATEATRO EN TRES OBRAS DE PALOMA PEDRERO Es muy interesante analizar los resultados del análisis de los recursos metateatrales empleados por la autora en las tres obras escogidas: La llamada de Lauren, El color de agosto y Esta noche en el parque. Con este artículo se quiere demostrar cómo Paloma Pedrero ha conseguido poner esos procedimientos metateatrales al servicio de la expresión de los conflictos humanos y, en particular, para la afirmación de la identidad de sus protagonistas. Aunque no aporte novedad a la escena contemporánea, inscribiéndose, en cambio, en una tradición ya bien establecida, la metateatralidad refuerza la mirada femenina desarrollada por Paloma Pedrero, figura fundamental en el teatro español contemporáneo. Siguiendo la clasificación de Richard Hornby (1986), Paloma Pedrero de las cinco formas propuestas por el estudioso utiliza sobre todo la primera —“el teatro dentro del teatro”— y la tercera —“los papeles dentro del papel”—, como veremos con el análisis de las tres piezas estudiadas. Con estas técnicas, el espectador percibe que la identidad de los protagonistas puede desdoblarse y tener múltiples matices. Se crea una duplicidad que permite a los personajes desnudarse y revelar, así, su verdadero yo. Es decir, la dramaturga recurre al metateatro con un propósito firme: expresar la identidad de sus protagonistas. Con la necesidad de olvidar la realidad miserable en la que viven (y eso se ve reflejado bien en los tres dramas), los personajes llegan a interpretar roles ficticios dentro de la obra, creando así otra dimensión, una historia dentro de la historia, donde se sienten libres y desinhibidos. En La llamada de Lauren y en Esta noche en el parque, el juego metateatral ocurre entre la pareja hombre-mujer, llegando, así, a representar la dicotomía opresión-sumisión que caracteriza las relaciones interpersonales de muchos protagonistas de nuestra autora. En cambio, en El color de agosto, la lucha de poder enfrenta a dos mujeres, protagonistas absolutas de todo el drama. Aquí el elemento central es el cuerpo y los elementos metateatrales están al servicio del juego que las dos mujeres llevan a cabo para intentar afirmar su libertad. Con el análisis de esas tres obras, y siguiendo las líneas de investigación de la bibliografía consultada, he notado cómo, en la dramaturgia de Paloma Pedrero, el metateatro es un recurso fundamental para hablar de la pérdida de identidad que sufre el hombre posmoderno. Por esa razón, en el teatro de la autora madrileña, los recursos metateatrales ofrecen una duplicidad de acción, dinamizan a los personajes y, sobre todo, son una herramienta para que los protagonistas expresen su verdadera identidad. Paloma Pedrero consigue establecer, a través de los recursos metateatrales, un fuerte vínculo con la realidad social actual, y sus personajes son el espejo donde el público consigue ver reflejadas también sus inquietudes. Por eso, su teatro nos puede resultar a veces molesto. Mi estudio empieza con el análisis de los distintos modos de abordar la técnica metateatral y cómo están al servicio de los conflictos para enfatizar su complejidad y dejar a los protagonistas una herramienta para expresar su verdadera identidad. En La llamada de Lauren tenemos un ejemplo de la técnica de “la ceremonia dentro de la pieza”, no muy frecuente en la dramaturgia de Pedrero pero que aquí adquiere un papel fundamental. Sin duda, la técnica más empleada por la autora es la de “los papeles dentro del papel” que caracteriza tanto El color de agosto como Esta noche en el parque. El objetivo de Pedrero es triple: sus personajes intentan revelar su verdadera identidad para olvidar la condición desgraciada de sus existencias. A la vez, quiere mostrar los juegos de roles y de dominio y poder que enfrentan a las parejas protagonistas. La llamada de Lauren, además, es también un ejemplo de la técnica de “la referencia a otros textos literarios o a la realidad externa”. Como ya destaca su título, la pieza hace referencia a escenas del cine clásico, como por ejemplo Tener y no tener (To have and have not). A través de la imitación que llevan a cabo sus protagonistas, Pedro y Rosa, de Lauren Bacall y Humphrey Bogart, se representa una dimensión distinta donde expresarse libremente. En la representación, la imagen de esta pareja de actores es el claro ejemplo de la relación opresión-sumisión, con una mujer sumisa y un hombre agresivo. Sin embargo, En La llamada de Lauren, se invierten los roles y será Pedro que se traviste de Bacall y Rosa de Bogart, sin que pare la agresividad que caracteriza esta pieza: continúa el intento de él de mostrar su verdad y el Rosa de realizar sus deseos. En las tres piezas, gracias al recurso metateatral, Paloma Pedrero introduce la cuestión de identidad y sus personajes pueden expresar su verdadera identidad. En las tres piezas analizadas, gracias al recurso dramático, el personaje puede introducir la cuestión de identidad a través de otra persona. Así lo ve también Gabriele [1992], cuya reflexión se ha seguido para llevar a cabo el análisis presentado en este artículo. Un elemento fundamental al que recurren los personajes es actuar en la piel de otras personas, es decir desempeñar diferentes papeles: esta estrategia protege a los protagonistas y, a la vez, se convierte en una herramienta de valentía para que puedan expresarse libremente. De esta manera, afloran sus deseos instintivos y se escucha su verdadera voz. En un perenne juego de desinhibición, y a través del humor también, sus protagonistas llegan a afrontar situaciones muy duras y complejas. Sin embargo, como demuestra el personaje de Pedro, por ejemplo, no siempre luego son capaces de dejar al margen este rol ficticio y volver a la realidad. Además, Paloma Pedrero expone su tesis para demostrar que, para desarrollar la identidad personal, es necesario replantear los roles tradicionales y propone una integración de los polos masculinos y femeninos. Dentro de este marco, la técnica metateatral de “los papeles dentro del papel” apunta muy bien al problema identitario de los individuos. La autora presenta la duplicidad de sus personajes como elemento para que pueda tomar forma también su lado más oscuro e instintivo. La idea del doble está al servicio de la acción dramática para la creación de una identidad personal, como ocurre, por ejemplo, en El color de agosto. El juego metateatral, así, se convierte en el espacio de la ensoñación y la ilusión y ofrece al personaje un espejo donde mirar su identidad desde otra perspectiva. Pedro lo hace a través de la ropa de su mujer, María sirviéndose del cuerpo como herramienta de trabajo y análisis y Yolanda llega a la culminación en la escena de la navaja con Fernando. Al final, sus protagonistas llegan a replantear las relaciones interpersonales en la sociedad actual, para que afloren los conflictos identitarios que esconden bajo una existencia rutinaria y tradicional. Esto es evidente con La llamada de Lauren, por ejemplo, donde se presenta un juego de intercambio de papeles que al principio divierte a los dos protagonistas, para luego convertirse en el principio de un duro enfrentamiento entre los dos, mostrando la frustración escondida de este matrimonio y revelando la real orientación sexual de Pedro. Cada día se porta según lo que se le pide por ser hombre en la sociedad actual, pero se siente realmente feliz solo cuando se pone los vestidos de mujer, alejándose así de la hipocresía de su vida cotidiana. Al ponerse la ropa de mujer, llega a desenmascararse y a presentar su verdadera personalidad por fin. En esa pieza, entonces, vemos como, a través del juego metateatral, se modifican los roles tradicionales de hombre y mujer, con el objetivo de expresar la auténtica identidad de los protagonistas. Paloma Pedrero en las tres piezas quiere que sus personajes salgan de la condición miserable en la que viven para mejorar sus existencias. La técnica de “los papeles dentro del papel” consiste en olvidar la realidad miserable. Los protagonistas, así, representan papeles ficticios dentro de la obra, bien como consecuencia del abuso del alcohol o las drogas, bien como un recurso para afrontar una situación de crisis. Necesitan actuar como otras personas para conseguir afrontar su crisis. Para enfrentarse a esta relación de poder, sus protagonistas luchan duramente, como pasa con Yolanda en Esta noche en el parque, donde a través del juego metateatral se expresa la dicotomía opresión- sumisión. En las tres piezas, los recursos metateatrales están al servicio de esta oposición tan característica de Paloma Pedrero y tienen lugar entre hombre y mujer, salvo en El color de agosto. Aquí, en cambio, la lucha de poder ve enfrentarse a dos mujeres, María y Laura que, a través de un juego metateatral, nos presentan su relación de amor y odio. Vemos que se trata de una relación desequilibrada, donde la una se impone sobre la otra, en un diálogo verbal y físico muy cruel e intenso. Las dos recurren a juegos metateatrales representando esos roles distintos para dominar la realidad. En esta pieza, se demuestra cómo la dicotomía opresión-sumisión se ve reflejada en la naturaleza humana, más allá de la relación hombre-mujer. Como apunta también Gabriele [1992], «esta obra constituye uno de los mayores logros técnicos y artísticos de la dramaturga, en cuanto se refiere a la dialéctica del poder que informa toda relación humana». Además, es de las tres la obra donde más queda evidente la perspectiva feminista, aunque en este trabajo no se ha analizado porque se ha elegido otro enfoque por cuestiones de espacio. Por lo tanto, con el análisis de las tres piezas se ha visto como el metateatro es muy adecuado y útil para expresar los conflictos identitarios que vive el hombre posmoderno, con especial atención a los papeles tradicionales que le asigna la sociedad actual. Como apunta también la bibliografía consultada, en la dramaturgia de Paloma Pedrero los juegos metateatrales por un lado ofrecen variedad a la acción dramática y por otro, son herramientas fundamentales para que los protagonistas alcancen su verdadera identidad. El metateatro es una técnica principal del teatro de la autora, dado que está al servicio de la revelación identitaria de sus personajes. Como dice la propia Pedrero [1999], «muchas veces necesito recurrir al metateatro, teatro dentro del teatro, como forma de conocimiento. Como confesión. Los personajes jugando a ser otros, sin el peso de su propio yo, consiguen decir, llegar, actuar su propia verdad». En definitiva, con Paloma Pedrero las mujeres han encontrado su habitación propia dentro del teatro español contemporáneo. Bibliografía:
—Gabriele, J. P. [1992]: «Metateatro y feminismo en El color de agosto, de Paloma Pedrero», en AIH. Actas XI. Centro Virtual Cervantes, pp.158-164. —Kumor, K. & Moszczyńska, K. [2010]: «Del amor romántico al amor efímero: hacia el monitoring del discurso amoroso en el teatro de —Paloma Pedrero», en Sociocriticism, Vol. XXV, 1 y 2, Universidad de Varsovia, Polonia, pp. 248-267. —Pedrero, P. [1999]: Juego de noches: nueve obras en un acto. Edición de Virtudes Serrano, Madrid: Cátedra. por SANTIAGO RODRÍGUEZ GUERRERO-STRACHAN James Joyce se ufanaba de haber dejado tantos enigmas en Ulises que los profesores de literatura estarían ocupados en resolverlos al menos los siguientes cien años. Nunca pudo prever los extraños caminos —senderos pedregosos y baldíos— que la crítica literaria universitaria iba a atravesar a partir de finales del siglo XX, que, desde luego, la llevarían a despreocuparse de aquellos que Joyce había conocido y a perderse en los estériles laberintos de las identidades. Joyce debería haber sido más avispado —¡quién sabe si no lo fue y se lo calló!— y pensar en el tiempo que los escritores (no los profesores) tardarían en llegar hasta el fondo de su novela y en agotar todos los nuevos recursos que había en ella. A Ulises la llamó épica, enciclopedia o, simplemente, libro; podría haber dicho, como Guillermo Cabrera Infante hizo al publicar Tres tristes tigres, que era una novela a falta de mejor nombre. En cualquier caso, Ulises cayó en su época como una bomba, o quizás podría decir que fue un maremoto que revolvió el fondo marino y alzó olas de varios metros, y cuyos efectos alcanzaron varios kilómetros tierra adentro. Ya T. S. Eliot se dio cuenta de que Ulises fulminaba todas las novelas del siglo XIX. Había comenzado Joyce tras los pasos (o cobijado a la sombra) de Gustave Flaubert, pero tras Dublineses y Retrato del artista adolescente, la novedad que Flaubert había representado y puesto en práctica en sus novelas se quedó corta para Joyce, que decidió ir varios pasos (incluso varios kilómetros) más allá en la experimentación. Para ello pensó en un hombre ordinario, como un personaje más de tantas novelas decimonónicas; una ciudad, la suya, que tan bien conocía, Dublín; y una lengua, el inglés, el popular de Dublín y el alto inglés de la literatura. Con ello armó una trama bastante delgada: la de un hombre que pasea, ve a los amigos, asiste a un funeral, pasa parte de la noche en un barrio lumpen y regresa, ya en la madrugada, a casa. La historia ofrece semejanzas con la historia de Odiseo —de ahí el título—, aunque los parecidos, en mi opinión, sirven más para volver del revés todo el edificio literario, gracias a la ironía moderna, que para sostener o dar validez a la novela en sí. Cierto es que el sistema de correspondencias simbólicas ayudan a dicho sostenimiento, pero creo que la fuerza de la ironía es mayor que la de los símbolos. La infinidad de comentarios, no solo profesorales, es tan ingente (y más aún en este año del centenario de su publicación) que cualquiera habrá escuchado o leído opiniones de todo tipo —no todas acertadas ni justas (quizás tampoco injustas)—, escritas algunas por lectores que no lo son del Ulises. No podemos aspirar a una primera lectura de la novela; ya no, a menos que uno sea muy joven, diecisiete o dieciocho años, cuando comience a leerla. (Se puede empezar a esa edad y acabarla unos cuantos años más tarde; algo que los obsesos con el tiempo, con los resultados, la prisa, la productividad y las cantidades nunca han llegado ni llegarán a entender. Para ellos, desde luego no fue escrito Ulises, como tampoco lo fue Moby Dick o En busca del tiempo perdido). Esa total imposibilidad de leerla como si se acabara de publicar —o, si no tanto, al menos como si fuera La muerte de Virgilio, Paradiso, Tres tristes tigres o, incluso, Rayuela (de la que sí se ha dicho mucho pero quizás no tanto de manera tan abusiva que impida, al menos, una primera lectura original)— es uno de sus rasgos principales, adquirido, claro es, durante el último siglo. A Ulises le ocurre lo mismo que a las películas que se estrenan hoy en día: tanta y tan machacona es la publicidad que es imposible entrar en la sala sin saber de ella nada. En el caso de la novela —o del ‘artefacto literario’ que muchos dirán, o del texto (y aquí el término es más exacto porque Ulises es, por encima de todo, texto)—, esta fue pensada como obra que habrá de releerse varias veces, al igual que cualquier otra gran obra literaria (y por las mismas razones por las que volvemos a un museo para ver de nuevo algunos cuadros concretos o volvemos a ver, en el cine o en casa, nuestras películas predilectas). Las grandes obras necesitan de varias lecturas o contemplaciones para apreciar todos los detalles y para descubrir nuevos matices. La vida nos cambia, casi siempre nos vuelve más complejos, y eso hace que muchas de nuestras lecturas sean distintas siempre. ¡Pobre del que siempre vea lo mismo! La primera lectura siempre debería ser inocente y, para ello, hay que leerla a una edad temprana, aunque uno apenas advierta lo que el autor está poniendo en juego. Las lecturas tempranas son aquellas en que la impresión estética es más fuerte y más pura, apenas mediatizada por el acarreo de lecturas y prejuicios con que en la edad adulta nos llenamos. Sí, las lecturas de niñez y primera juventud son las del gozo simple y alegre de la lectura. Más tarde vendrán las informadas (no por ello eruditas) que, desafortunadamente, hoy están dirigidas por tanto comentario escrito que, ya he dicho, no siempre es sagaz o tiene buenos fundamentos sino que se queda en un vulgar desahogo de gustos (y, sobre todo, disgustos). En un sentido muy literal, se ha formado una estratificación escritural sobre Ulises que obliga a cavar hasta encontrar la veta original para luego ascender —y en ese ascenso cada uno prestará mayor o menor atención a lo que otros han dicho, aunque siempre habrá algo para detenerse en algunos de los estratos— y volver a sumergirse, aunque no sea hasta el fondo, en las siguientes lecturas. Es el cuento de nunca acabar, algo así como Las mil y una noches. En esta ocasión, solo una historia es la original y las demás derivadas. Joyce quiso dejar constancia —objetivar, transformar y jugar— del lenguaje que había escuchado en Dublín en su infancia y juventud. Esto es también, en gran medida o, quizás sobre todo, Ulises: un extraordinario juego lingüístico jugado desde la literatura —la fijación del habla dublinesa entre finales del siglo XIX y comienzos del XX—, aunque no desde luego la fijación histórica —que también puede serlo— ni la social —que lo es—, ni mucho menos nacional. Aquí podemos pensar en la ironía que se produce con el hecho de que, según los más recalcitrantes nacionalistas, el inglés es la lengua del colonizador inglés en Irlanda; una lengua extranjera para los nacionalistas y, además, de dominación. Joyce, irlandés, aunque como mínimo un irlandés heterodoxo (un judío en cierto sentido), escribe la gran epopeya de la novela mundial del siglo XX —cierto que acompañado por Proust, William Faulkner y pocos más, si alguno— en inglés con un tema irlandés. El gusto de los irlandeses por la conversación es uno de los principales motivos de la novela. ¿Hay en Joyce un interés político o sociológico por el inglés dublinés de la novela? No lo creo. Tampoco diría que es entomológico, sin que este esté ausente. Hay, sí, un interés literario por las posibilidades del inglés. El reflejo del habla urbana no busca reflejar las clases sociales ni las diferencias entre barrios. El inglés es el punto de partida para moldear la lengua hasta límites que hasta entonces pocos, quizás nadie, sospechaban. También para modelar la novela y descoyuntarla. A Djuna Barnes le contó que en el libro había puesto a los grandes charlatanes y las cosas que estos olvidaban, que había dejado por escrito lo que, simultáneamente, un hombre ve, piensa y dice, y lo que esa visión, ese pensamiento y esa acción logra en eso que los freudianos llaman subconsciente. Por esa misma época escribió a Harriet Weaver y le confesó estar agotado, pues se había propuesto escribir un libro utilizando dieciocho puntos de vista y el mismo número de estilos, casi todos desconocidos o de los que sus coetáneos apenas eran conscientes. Eso era, y es y será, Ulises, un tour de force literario cuyo único propósito es romper el corsé de la novela decimonónica. Para ello Joyce, aburrido del moralismo que permeaba la novela victoriana, en general la decimonónica, supo ver que la novela era, por encima de todo, por mucho que a los moralistas, a los realistas y a los naturalistas les pesase, un artefacto lingüístico cuya forma era poliédrica siempre y cuando el lenguaje acompañara a la estructura en su renovación o destrucción formal. Entiende entonces el lector los juegos de palabras, la parodia del inglés de épocas anteriores, desde el inglés anglosajón pasando por el medieval de Thomas Malory, el renacentista de John Milton, el de Richard Burton o el de John Bunyan para continuar con el de la época de Daniel Defoe y más tarde el de Addison y Steele o el de Savage Landor o Walter Pater y acabar en un inglés suburbial. Ulises es, y es difícil señalar si para bien o para mal, la novela de los escritores. Muchos se dieron cuenta del lugar adonde los había llevado. Ya no era posible escribir inocentemente (si alguna vez lo había sido). Había que, desde la autoconciencia literaria, experimentar con la novela y con el lenguaje. La prosa podía servir, como en el episodio de las sirenas, para crear un lenguaje musical, algo que entre otros probó Cabrera Infante en Ella cantaba boleros. El último capítulo permitió a Faulkner dar con la forma que necesitaba para que los pensamientos de Benjy fluyeran sin cortapisas en El ruido y la furia. El capítulo en el que Bloom y sus amigos visitan el barrio chino de Dublín pudo servir de inspiración —¿cabe alguna duda?— a Federico Fellini para algunas de sus más grotescas escenas, no necesariamente las relacionadas con la prostitución sino con la desmesura hiperbólica de la narración absurda. Podría seguir enumerando momentos y autores, hasta un máximo de dieciocho, pero carece de sentido. Ulises es uno de esos ejemplos de pasión literaria y lectora. No es fácil su lectura, pero el esfuerzo, al final, tiene su recompensa. Desde luego, la tiene para aquellos que aún creemos en ellas. Bibliografía:
—Ellmann, Richard. James Joyce. Oxford: Oxford University Press, 1984. —Joyce, James. Ulysses, ed. Jeri Johnson. Oxford: Oxford University Press, 2008. por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES
Dylan se mueve, se balancea, no mira a la cámara ni a nadie. Se nota su esfuerzo por hablar y a veces mentir, porque sabe que miente, sobre una gira que fue mítica, en el sentido de que aquello que sucedía y no se entendía se explicaba con grandes palabras, y Scorsese quiere que sea mítica y tramposa, al menos llena de engaños. Jugar a la autoficción tiene el problema de que algunas cosas se vuelvan verdad para otros si no tienen un aviso previo. The Rolling Thunder Revue era un circo rodante con el jefe de pista Dylan. Y Dylan quiso que le acompañaran buenos músicos, una banda, y un poeta beat, Allen Ginsberg y su pareja Orlovsky. Que Dylan quisiera a Ginsberg de acompañante nos habla de la duración en el tiempo, y hasta hoy, de un movimiento poético limitado a un grupo pequeño de poetas que corrían a toda velocidad por las carreteras y por sus mentes, escribiendo a la vez que respiraban. Mucho había de beat en Bob Dylan y en otros muchos, y la admiración era sincera y reconocida, y mutua. El problema era saber cuándo se llevaba una máscara y cuándo no. La clave de todo es la máscara, las que se usaron en la gira, las que se usan siempre. Cuando alguien lleva una máscara, te dice la verdad. Si no la lleva, es poco probable. (Dylan) Muchas cosas son mentira en Rolling Thunder, y muchas en la generación beat, pero cuando se habla de Ginsberg todo se vuelve serio y verdad. Al menos así suena, así parece. El río Passaic corre por New Jersey hasta desembocar en la bahía de Newark, cerca de la ciudad del mismo nombre. En esa ciudad, Newark, nació Allen Ginsberg en 1926. Yo tenía referencias de ese río por el artista Robert Smithson y su documento-raíz del Land Art estadounidense Un recorrido por los monumentos de Passaic, New Jersey, 1967, un paseo por el paisaje periurbano y entrópico de la ciudad donde nació, un paseo como obra de arte por las ruinas contemporáneas, lo que él llamó los nuevos monumentos, ruinas ya desde el mismo momento de su construcción. El paseo y su paisaje como arte. Newark está a orillas del río, como Passaic y como Rutheford, la ciudad donde nació y vivió toda su vida el poeta William Carlos Williams, un referente para Allen Ginsberg y al que este escribió y envió algunos poemas en 1948. Él había escrito una epopeya impresionante titulada Paterson y de pronto le respondía un crío de Paterson que escribía versitos, y se quedó turulato. Williams recibió la carta y me respondió diciendo “Voy a incluirla en mi libro, ¿le importa?” Yo dije, “Jope, voy a ser inmortal” porque pensaba que él era inmortal. (Ginsberg) Williams le pedía más, «Le mandé los poemas y me dijo que no, que no bastaban» (Ginsberg), y pasado el tiempo y más cartas y poemas, fue Carlos Williams quien escribió el prólogo de Howl and other poems en 1956. Inmortales o no, algo se cumplió y ambos son de momento dos altas voces de la poesía norteamericana. Paterson, otra ciudad a orillas del Passaic, en esta epopeya fluvial que va reuniendo nombres, es la ciudad elegida por Carlos Williams para su libro-río del mismo título. No Rutheford, la suya, porque «no había nada en ella distinto o especial» (Ardanaz, 2001). Habla Ginsberg de los tiempos en que solo los dos primeros libros de Paterson habían sido publicados, se nota que la memoria acumula los añadidos necesarios. William Carlos Williams quería escribir su obra magna basada en el habla cotidiana, la lengua viva de la calle, el ritmo vital de la calle, «el contacto directo con el mundo fenoménico exterior», y de la misma forma los poetas beat basaron luego su literatura en el pensamiento directo, en la conciencia abierta y la sinceridad y en el ritmo del jazz, que era para ellos el ritmo de la calle, pero hablando de su realidad, de ellos, en una suerte de autoficción de conciencia expandida. Paterson se convirtió en una gran obra de cinco libros e inacabada (un sexto libro estaba iniciado cuando falleció). Y hace unos años Jim Jarmush tomó el nombre y la ciudad como tema de su película, Paterson, una película en la que un conductor de autobús (Adam Driver) llamado Paterson escribe pequeños poemas mientras vive con absoluta tranquilidad en la ciudad de Paterson, mirando las cosas sencillas y cotidianas que le rodean («no ideas but in things») en un homenaje a Williams y a la ciudad, donde la sencillez y monotonía del protagonista solo se ve alterada por la observación e interacción con las pequeñas cosas que son su entorno vital mientras se despierta, bebe cerveza o conduce. William Carlos Williams escribe en Paterson: Dilo, no hay idea sino en las cosas. El Señor Paterson se ha ido para descansar y escribir. En el autobús uno ve sus pensamientos sentado o de pie. Sus pensamientos que se apean o desparraman. Para escribir los poemas que escribe el protagonista, Jarmush cuenta con otro poeta, Ron Padget, esta vez de la llamada segunda generación de la Escuela poética de Nueva York, esa que iniciaron John Ashbery, Kenneth Koch, Frank O’Hara, James Schuyler y Barbara Guest. Una antología poética de Ron Padget, Cómo ser perfecto, y que incluye los poemas de Paterson, está publicada en España por Kriller71. El libro es una maravilla por la sencillez de los planteamientos estéticos y vitales de Padget, acordes con las ideas contenidas en las cosas. Es Carlos Williams, es Escuela de Nueva York, es Paterson. Todo son afinidades, las de ellos pero también las mías, las que me llevan de una conversación con Juan de Dios García a querer buscar un libro, volver a ver una película de Martin Scorsese o encontrar otra, fallida, sobre Miles Davis; de ahí a leer On the road o Kaddish. Y me viene el recuerdo de Jim Jarmush hablando virtualmente con Paul Auster en una escalera, en un vídeo (A writer to remember) sobre Joe Brainard (I remember), el artista y escritor gran amigo de Padget. Así que ahora tengo que leer a Brainard. Dylan está con Allen Ginsberg caminando por un parque. Una mañana de la gira The Rolling Thunder Review se acercan a la tumba de Jack Kerouac en el cementerio de Lowell. Es 1975. El cementerio de Lowell es como un parque, un gran espacio verde, siempre dominan los grandes espacios americanos, las grandes extensiones vacías, las grandes casas y parcelas, los grandes cementerios verdes. Todo allí parece consistir en atravesar miles de millas, parece que todo en Norteamérica sea un gran viaje, una odisea americana y un gran espacio --On the road, Robert Frank y The Americans (Kerouac escribió el prólogo de este libro de fotografía), The Rolling Thunder, el land art, Moby Dick,— todo para buscar un mundo o para crearse a uno mismo. Tal vez fuera lo mismo o tal vez no:
Se sientan sobre la tumba de Kerouac. Leen y cantan sobre la tumba de Kerouac. Leen un chorus de Mexico City Blues. Hablan, ríen, se sientan, cantan y se van. Allen Ginsberg, al que llaman “gurú” (horror de término), el que era como un padre para todos pero que a pesar de los tópicos ni era gurú ni padre —«Allen Ginsberg era todo menos una figura paterna» dice Bob Dylan—; Ginsberg, el que besa a Rubin Carter en la cárcel delante de todos; el que admite que su actuación poética quede reducida a dos minutos en un espectáculo de tres horas; el que viste traje y corbata y va descalzo, y se toca los pies, el que habla, baila, medita, y cree en lo hermoso de estar juntos, en lo hermosa que era la vida de los poetas. El que ama. Fue Ron Padget quien reunió, en 1979 en el Poetry Project de Nueva York a dos figuras consagradas, Allen Ginsberg y Keneth Koch, en un espectáculo en vivo, Nos lo inventamos todo, (cuya transcripción publica también Kriller 71) en el que los dos poetas deberían improvisar sobre las breves ideas o consignas de un Ron Padget que actúa como organizador y moderador. Dos elementos a destacar de un evento como este desde nuestra visión de la poesía: el primero es la improvisación como base del poema, el segundo es la idea del espectáculo a que se prestan los dos. La improvisación de Ginsberg y Koch muestra un dominio que mezcla lo lúdico de la Escuela de Nueva York a la que se presta Ginsberg con la lucidez y velocidad de pensamiento. Tanto los beat como los poetas neoyorkinos vivieron la escena del jazz, la base de un modo de respirar que daría las claves de la construcción de la literatura de Kerouac, Ginsberg y demás, y el entorno necesario para encontrar el habla de la calle, el ritmo de la calle del que ya hablamos antes y que tanto buscó Carlos Williams de otro modo. Pretender que todo lo que surja de una improvisación sea brillante no es realista, pero como los músicos de jazz, construyen cosas que jamás pueden estar en la mente del oyente. Cuando te enfrentas a grandes del jazz o la poesía sabes lo que esperas, pero es lo que no esperas lo que te hace disfrutar, y la capacidad de estos autores para hacer o decir algo que brilla por encima de todo es lo que hace que los leamos, o escuchemos su música. Ginsberg se prestó al juego lúdico de la Escuela de Nueva York confiando en su erudición, que la tenía y en su experiencia con la forma de escribir que desarrolló y que ya está en sus grandes libros. Su poema Kaddish está escrito en primera instancia después de una noche escuchando a Ray Charles, y en una sesión maratoniana. Kerouac también escribió En el camino en el gran rollo de papel original de manera similar. Y la parte del espectáculo es algo a lo que en Europa no estamos acostumbrados. Centenares de jóvenes escucharon esa noche la actuación de los dos famosos poetas, que, por otra parte, ya estaban acostumbrados a las actuaciones multitudinarias, sobre todo Ginsberg, con sus lecturas poéticas y sus actividades de protesta, y que recuperó o quiso recuperar en The Rolling Thunder Revue, que apreciaba mucho por el valor de comunidad, improvisación y encuentro en la creación. Digamos que tenía adquirido el instinto para el espectáculo. Pero, además, estos espectáculos poéticos contienen una parte de juego, también un interés por bajar del trono a la poesía, a su sacralidad, la perfección Bob Dylan se apoya contra la pared del fondo del salón, detrás de todas las mujeres que sentadas en torno a mesas de juego escuchan al gran poeta americano Allen Ginsberg. Lee Kaddish, uno de los poemas más sentidos, el que le enfrentó por fin con la muerte de su madre, el que homenajea a su madre muerta, a su madre trastornada y a la que no vio morir. Una llamada de teléfono le anunció su muerte. El poema es sobrecogedor, escrito de un tirón después de una noche entera escuchando a Ray Charles, puro beat. Y hay que leerlo entero como leyendo una oración, que es lo que es, a la manera de los judíos al cantar la oración de despedida a los muertos, de donde toma el título y su sentido. Ginsberg lee ante mujeres envejecidas y avergonzadas entre risas y murmullos. No es este el auditorio del Poetry Project. El entorno no es el adecuado esta vez; las mujeres y madres judías no aprecian el poema, se escandalizan de los versos, de la muerte contada, se miran, se ríen nerviosas, gestos... Y los ojos entornados de Dylan parecen pensar si Ginsberg es un genio, cree que lo es, si hizo bien en llevarlo en la Rolling, —sabe que es un gran compañero y anima a todos, que es apreciado— si la poesía es lo mejor para estos encuentros, y tal vez sabe que en este realmente no. Tal vez piense que no es el sitio. Tal vez no es el público adecuado. Al menos habrán escuchado el kaddish. Tal vez no sea judío, aunque lo sea y no entienda, pero comprenda, o no importa que comprenda. Tal vez Ginsberg esté en otra parte. Tal vez Sam Shepard lo cuente mejor. De hecho, Shepard escribió la crónica de esa gira en un excelente libro Rolling Thunder. Con Bob Dylan en la carretera (Anagrama). Allen Ginsberg es, en 1975, a la vez clásico y actual. Es recordado por Howl en todo EEUU y en el mundo, best seller capaz de mantener por sí solo una editorial, leído en aulas, juzgado por el editor Ferlinghetti, el libro, etc. Ver a Allen era como ir a ver al oráculo de Delfos. No le interesaba la riqueza material ni el poder político, él era su propio rey. Pero quería tocar música. Ya había logrado lo que cualquier poeta nacional podría esperar... Los poetas de hoy no llegan a la conciencia pública de esa manera. Así que fue increíble que Allen lo hubiera logrado. Hoy en día las frases que se recuerdan son de canciones, letras de canciones. Allen quería que se le recordara así, pero era un poeta, no era un compositor. (Bob Dylan) Y sin embargo ¿quería ser compositor? Ginsberg, que ya era recordado como el gran poeta, no necesitaba ser compositor. Quería estar con los músicos. Sólo disfrutaba y se dejaba llevar por una idea global de comunidad creativa, divirtiéndose todo lo posible y más. No creo que Ginsberg anhelara tampoco ser Bob Dylan, pero sí consideraba a Dylan uno de los mejores poetas, cuando aún no se le consideraba así. Así que estar juntos en la gira era inevitable, aunque tuvieran visiones distintas de lo que ocurría: Y entonces todos se juntaron para improvisar como jóvenes músicos que se lo pasaban bien en contacto directo entre sí. Dylan quería mostrarnos lo hermoso que era la vida de los poetas. (Ginsberg) Mi idea era crear una banda de improvisación... Pero eso no pasó. (Dylan) Todas las obras de la beat generation tienen lo autobiográfico como lanzadera. Que todo corresponda a la realidad o no es tan cierto como que el propio Ginsberg no se reconociera en su personaje de En el camino, Carlo Marx. O como que todo se redujera a un grupo de hombres y se olvidara a las mujeres beat. Para leerlas ha tenido que pasar el tiempo y ver publicaciones como Beat attitude (2015) o Female beatness (2019). Allen Ginsberg hizo un recorrido por la generación beat en sus cursos en la Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, Historia literaria de la Generación beat, recogidas en el libro Las mejores mentes de mi generación, publicado por Anagrama en 2021. Un recorrido interesado, sin duda, dada la selección de los autores tratados y los olvidos o exclusiones, como la de todas las mujeres o el propio Ferlinguetti. Ya se sabe que cualquier relato esconde todo lo que queda fuera de él y que lo que no se ve no se puede mirar. De la misma manera, una película sobre The Rolling Thunder Revue es a la vez verdad y mentira. Están las imágenes de 1975 que se rodaron para una posible película que se convirtió en la surrealista y experimental Renaldo y Clara de 1978, algunas conversaciones grabadas, reales como cualquier imagen pueda serlo; pero también las entrevistas actuales (2019), los personajes falsos, y un Bob Dylan contando mentiras y escondiendo verdades y al revés. Y Ginsberg alabándolo todo, el espíritu de comunidad, la juventud, los amigos. Así que en ambos casos, como dice Juan de Dios García de los beat, «te puedes levantar pensando que eran unos genios y acostarte pensando que eran un fraude». —¿Qué queda de la Rolling Thunder Revue? —Nothing. Ashes. [Nada. Cenizas]. (Dylan) Sí, Sam Shepard lo contó mejor. Los comentarios de Ginsberg son de la gira o próximos a ella.
Los de Dylan (o su personaje) son del rodaje del film. Todo puede ser verdad o mentira. Bibliografía: —Ginsberg, Allen: Aullido y otros poemas. Anagrama, 2006. —Ginsberg, Allen: Kaddish. Anagrama, 2014. —Ginsberg, Allen: Las mejores mentes de mi generación. Historia literaria de la generación beat. Anagrama, 2021. —Kerouac, Jack: En el camino. Anagrama, 2006. —Shepard, Sam: Rolling Thunder. Con Bob Dylan en la carretera. Anagrama, 2006. —Ginsberg, Allen; Koch, Kenneth; Padget, Ron: Nos lo inventamos todo. Kriller71, 2020. —Padget, Ron: Cómo ser perfecto. Kriller71, 2018. —Scorsese, Martin: Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story. Netflix, 2019. —Barnatán, Marcos-Ricardo: Antología de la “beat generation”. Chamán, 2021. —Pegrum, Annalisa Marí: Beat attitude. Antología de mujeres poetas de la generación beat. Bartleby, 2015. —Castelao-Gómez, Isabel; Carbajosa, Natalia: Female beatness. Mujeres, género y poesía en la generación beat. Universidad de Valencia, 2019. —Smithson, Robert: Selección de escritos. Alias, 2009. por MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO Y allí quedó, indiferente, todo el mármol... I Bastaría con poner la punta del dedo índice sobre todas esas fachadas agrietadas, desplazarlo levemente hacia adelante, justo con una ligera presión, para que todo el conjunto de casas, calles y avenidas se viniera abajo, en un atronador y polvoriento derrumbe. Son éstas impresiones de Lisboa y de sus rincones dolientes, a la luz del sol oblicuo y cobrizo, que se derrama por el horizonte recortado de sus cubiertas de tejas rojizas. II A Lisboa bien le hubiera gustado ser, si es que no lo fue, la metrópoli que surgió un día de la imaginación homérica de ciertos poetas ebrios —ni uno de ellos jónico—, fruto de una creación mítica sobre un lugar, según afirmaban entre los efluvios de sus frecuentes, porfiadas y escandalosas cogorzas, donde atracó, cierto día de galernas, un despistado Odisseo. Le hubiera gustado que, adormecida bajo el peso de los ondulados barrios del presente, descansara aquella primera colonia galaica llamada Olisipo u Olissippo, que fundara el héroe legendario, quien, a continuación, con su navío indestructible, se largó con viento fresco hacia su querida Ítaca, por ahí por donde se largan y desaparecen todos los que a ella llegan: la masa de aguas terribles y saladas, que a su costado nunca duerme y está plagada de monstruos y náyades. Si bien, lo más inteligente sería sostener, para su tristeza infinita y amarga desilusión de ciudad a trasmano, que sus primeros habitáculos de piedra y retamas, conformaron en círculo una especie de villorrio, un castro fenicio-púnico, con menos de epopeya y más de hambre, humo, miseria y negrura, tal vez de procedencia tartesia, que nada tuvo que ver con Ulises y que, en cambio, fueron celtas o incluso primitivos indoeuropeos, quienes malvivieron, junto a la desembocadura del río Tajo, del alimento que éste les ofreciera, y quienes lo bautizaron como Allis Ubb. De lo que no cabe ninguna duda, leyendas apócrifas aparte, es de que la romana Olissipo, Lisopo, Ulyssipo, de piedra tallada, reconstruida, ordenada, bien diseñada, invariable y casi eterna, con su puerto de mar y su actividad pesquera y comercial, existió. De ella, dio detalles concretos el geógrafo gaditano Pomponio Mela. Y la prueba está en que sus vestigios aún pueden ser visitados por sus entrañas, pues ni el gran seísmo del dieciocho acertó a acabar con ellos. Heredera suya, asentada sobre sus cimientos, con sus murallas y su gigantesco castillo, fue la fortaleza musulmana Al-Ushbuna o Lishbuna, rescatada del imperio de los moros por el cristiano don Afonso Henriques, primer rey de un Portugal ya independiente, allá por la alta Edad Media. A partir de ese momento, su topónimo, de origen desconocido, tan obstinado en su formación, por lo poco que cambió con el tiempo, evolucionará hasta convertirse, finalmente, en Lisboa en nuestra lengua y en lengua portuguesa, Lisbonne en francés, Lisbon en inglés, Lisbona en italiano, Lissabon en alemán, neerlandés y el resto de lenguas nórdicas, incluido el islandés. III Por su emplazamiento, Lisboa es ciudad relegada, esclavizada a sus cadenas tenaces de niebla atlántica, abandonada a su abrazo acuoso, a una inflexión olvidada y grisácea que serena a su gente y a los pájaros del interior, despertados a la primavera, o a las esquivas y afiladas aves marinas, siempre grapando sus cielos. Como Sintra, Lisboa perdió un día la gravedad terrestre, porque sobre ella planeó una infancia lenta que quedó al descubierto, sin disfraces, en sus aceras en mosaico, losas de panales aceitadas, repechos con la cicatriz en metal curvado de un oscilante y amarillo o verde tranvía que parece no tener cristales en sus ventanas, en la higiene mendaz que, en ella, no es felonía sino cualidad auténtica y específica frente a la de otras urbes, ese jubileo de lo que semeja dejadez pero que es decadencia regia y, en derredor, un rumor oral de palabras cascadas, donde la ese palatal toma el camino de una che, en un giro susurrante, como la brisa del delta. Lisboa guarda un polvo perenne de dos dictaduras en sus azulejos y pórticos y en sus adoquinados disparejos, en sus aceras y en la ronquera acuchillada e insegura de esos tranvías cuando trepan por sus lomas, ciudad de postración vulnerable, que voltea sus vergüenzas al aire, sin pudores, pues nada tiene que demostrar, pues su aristocracia ni es apócrifa ni se ha recién enriquecido, pues su burguesía no lo es de tres al cuarto y sin maneras. En ella, sorprende la naturalidad con la que los años pasan y no pasan, arrinconados, sin dañarla porque ya está dañada. Por su laberinto, sus estrechuras, amo esas papeleras colmadas de desperdicios. Con ello, amo la desfachatez de no querer esconder lo que se es, mostrar con inocencia tanto lo que se posee como lo que no se posee. Amo su provisionalidad, sus maneras de no estar, aun estando, en este mundo, con esas coloraciones que despiertan de repente y se renuevan a veces en su languidez: ocres desconchados y cargados de polvo, rosas agotados, azules que tienden al gris y malvas desangrados en coágulos desleídos y avejentados por el sol, como versos sueltos de Eugénio de Castro. Así, por sus calles, es posible sentir cómo se desprende el aroma de la ropa limpia y tendida, de esos cordeles arqueados por su peso que cuelgan de ventana a ventana, en telas modestas y sin brillo, las frutas que se pudren en una maceración de unto ácido por las esquinas, la acritud de sus mohos invadiendo sus zócalos, los efluvios a la salazón poderosa del bacalao en las tiendas de cualquier barrio. Pues, en todo ello, en definitiva, no media traición a la memoria, sino su primitivo anclaje. IV Lisboa, trozo de Iberia callado y olvidado por los hispanos, ciudad a la que han obligado a mirar hacia el océano porque nuestro imperio le dio, hace siglos, la espalda —la frontera hispano-lusa representa ni más ni menos que la columna vertebral compartida de dos hermanos siameses que no se hablan—, competidora marítima a la que ignoramos desde mucho antes de Tordesillas y a la que se despreciaba porque sus habitantes eran comedores de abadejo, calzaban alpargatas agujereadas y hablaban en un idioma grumoso, más sonoro que el nuestro y casi más bello, capital de un país que nos perteneció por alianzas imperiales, pero de la que posteriormente no quisimos saber nada, pues eran descendientes, no de visigodos romanizados, sino de suevos, más amantes de la humedad y del arado que de la espada y de la púrpura, y dirigieron además, desde antaño, menos por venganza que por abandono, sus miradas hacia la pérfida Albión. Lisboa era la capital del hermano ibero, pequeña y atrasada, que nos causaba cierto embarazo por su pobreza, pero de la que, en realidad, recibimos una verdadera lección de historia, una bofetada, ante la que se nos hubiera debido caer la cara de vergüenza, pues un año después de que yo pasara por allí, sus ciudadanos acabaron con todas las de la ley con aquel tirano de decenios, ellos que eran esclavos y lograron llegar a la orilla antes que nosotros, a quienes se nos murió por sí solo el dictador en la cama. V —Para venir aquí hay que dar la vuelta —me dice un chico que interrumpe mis pensamientos, mientras me sirve un imperial en la barra de un bar antiguo, tan antiguo como la propia ciudad, por la rúa Atalaia, y unos buñuelos de bacalao que al metérmelos en la boca, humosos, crujientes, me hacen casi llorar de alegría. Yo pienso en que las dos últimas veces que entré para visitarla lo hice por Ayamonte y, la primera de todas, por el Rosal de la Frontera. Y, en cualquiera de los casos, había que atravesar, mucho antes de la existencia de las autopistas, una selva de alcornoques o de eucaliptos cortada por una nacional en mal estado y, luego, un interminable camino a través de extensas marismas, casi sin final, hasta llegar a la capital, la única capital que se sabían sin dudar los alumnos de la escuela en la que yo aprendía a leer y a escribir. —Hasta que construyeron el puente y lo bendijeron con un Cristo de brazos abiertos —añado yo—, como si esto fuera Corcovado. Ese puente que cuelga sobre la bahía, vanguardia de una San Francisco menor y europea, salta al vacío como un tobogán de feria para planear sobre la parte este de la ciudad y cuando uno lo toma, previo pago del peaje, parece volar y no caer y, al mismo tiempo, caer y no volar. Y uno viaja con el estómago enganchado al precipicio acuoso que se nos ofrece por debajo, antes de que su armazón de hierros se funda entre las casas de la ladera izquierda del estuario, sobre ese cóctel medio dulce y medio salado, dos partes de río cálido y dos partes de océano glacial, que sus primeros barrios apretados siempre degustan fresquito, pero con desconfianza. Y, tras tanta lejanía, se penetra en esa ciudad en la que no estoy muy seguro de que sus habitantes quieran que los alcen del suelo y, sin embargo así lo están haciendo muy a su pesar o en su ignorancia reservada porque ya nada queda de aquel Alfama que conocí en los setenta y que era como la mitad de Lisboa. ¿Cómo va a quedar algo de verdad por allí si le están arrancando la rareza y revelación que es su pavimento? VI En realidad, justo es reconocerlo, no me encuentro por entero en la Lisboa de hoy, sino en la de los setenta. De cuando Alfama era Alfama y el Chiado era el Chiado y no ese orden de calles recompuesto, esos apartamentos ya vacíos que se llenan en temporada con un bárbaro invasor que no nació por esas callejuelas. También estoy en la de los años noventa y un poquito en el barrio de Benfica de los sesenta, de cuando una pantera devoraba defensas corriendo veloz por un campo de fútbol, de cuando, para mí, Portugal era el atlas de la infancia que me compré para las clases de geografía: o alto Alenteixo, o baixo Alenteixo, Tras os Montes, o Algarve, de don Bartolo y de don Antonio, mis maestros. Y aunque visitaría años más tarde Batalha, San Vicente, Nazareth, Coimbra, Oporto, prácticamente Portugal al completo, tanto ciudades como país acabaron fundiéndose, en una sola entidad reunida, en Lisboa, con todo lo que la envolvía: literatura, historia, gastronomía, arquitectura, lengua, sonidos, colores, olores, sabores... «Acuérdate de cuando viniste aquí por vez primera —me dice una voz—. Todavía vive gente por ahí que lo recuerda, compañeros adolescentes. Qué evocaciones guardaste del año anterior a la revolución de los claveles. Del periódico monárquico español que compró aquel seglar, que nos acompañaba, años antes de que lo ordenaran sacerdote sin tener estudios de teología, sin haber pisado siquiera un seminario, mientras paseábamos por Marqués de Pombal (artífice de la reconstrucción de la ciudad tras el gran terremoto), y que hablaba como un pontífice de aquel cambio de carteras en el consejo de ministros, que sentía como a golpe de estado encubierto. Fue de cuando tu cuerpo aún no se había alargado y tu sexo no guardaba la proporción adecuada a la fragilidad casi infantil de todo lo demás, antes de pegar el salto al vacío del vello y de la adultez». Y todo te ha venido a la mente, en una décima de segundo, porque los que te lo dicen al oído, muy bajito, son esos taxis de color crema y esos otros taxis de carrocería lacada de negro y techumbre verde, que se desploman a gran velocidad por la cuesta de esa avenida descendente y que, cuando los observas, parecen los mismos de siempre, los de entonces, ahora más viejos. «Por ese tiempo te guardaste en el bolsillo un puñado de fotos en blanco y negro y la crónica futura de tu paso por la ciudad y por todos aquellos sitios que visitaste, junto con el aire inclemente que soplaba y barría la explanada de Belem, de cuya torre afirmabas era el casco de un barco de mármol medio hundido en el estuario por culpa de su enorme calado, la impresión de que toda la ciudad era un formidable monasterio de los Jerónimos de estilo colonial, exiliado en sus afueras, la cortedad de las luces de las farolas que iluminaban las calles en la noche, el dulzor y la textura del hojaldre sublime de los pasteis de nata, la felicidad de conocer un país extranjero, tan cercano, tan igual, tan diferente, entre carreras juveniles y pantalones de campana y risas de despreocupación, porque tenías toda la vida por delante». Por ese tiempo ellos eran menesterosos y nosotros nos creíamos ricos y paseábamos aires de superioridad. Vestíamos mejor, la peseta era más fuerte y sus precios, tercermundistas. Una peseta, dos escudos y medio —¡habrase visto qué nombre más hermoso para una moneda! No hablábamos su lengua y ni siquiera teníamos la deferencia de preguntarles, ni la intención de hacerlo, si hablaban, si entendían o no la nuestra, soberbia con la que uno se dirige a los que cree pobres breves que, limosneados por turistas con un mejor poder adquisitivo, nos miraban por su parte como a iguales, sin pleitesía. Y, sin embargo, tan cierto era que los lisboetas nos entendían a la perfección —capaces de hablar varias lenguas y manejar mucho mejor que nosotros el francés y el inglés, familiarizados con unas películas extranjeras, que ellos no doblaban—, como que nosotros éramos incapaces no sólo de bucear en sus palatales, sino de soltar una sola palabra bien articulada en portugués. Y la Lisboa que me queda, de entonces y de los noventa, son las procesiones del extrarradio con sus vírgenes minúsculas y sus niños de Dios de escayola, casi robados a una mesilla de noche, con los dedos rotos, seguidas de una decena de fieles, como una lejanía de esencias amazónicas, de negrura angoleña, de amargor de las colonias. Me quedó la ciudad que invita al recogimiento y a la meditación y al folio en blanco en sus pastelerías, de las que si por uno fuera no saldría jamás, especialmente huyendo del relente de la desembocadura, del húmedo estertor gigante que exhala el río Tajo sobre el mar. Sus bollos dulces y especialidades tan ricas como su café, del que recuerdo en esa adolescencia no haberlo degustado mejor (pestañeos de brebaje oscuro que remitían a la sangrada Angola o a la aislada y remota Mozambique o al añorado y selvático Brasil), consumido a sorbos extendidos, minúsculos y placenteros, como su afrutado chocolate caliente. VII Amo la Lisboa en la que poca gente recae, la de los subterráneos romanos, la del ensordecedor reclamo de los pavos reales en las proximidades del castillo moro, la de Cándido aterrorizado y saltando entre sus escombros y buscando culpables, la de la piedra secular de su Camoens, sepultado en una tumba tan sobria como su carácter y su epopeya, la de las novelas de Queirós —a uno de cuyos descendientes conocí por casualidad en una céntrica joyería de Dijon y fue entonces la distante Dijon de la distante Borgoña, sin que yo lo quisiera, la que me transportó otra vez a Lisboa, a la cercanía de sus aguas jenízaras. Amo la Lisboa desmembrada, enredada y entristecida de solemnidad de Lobo Antunes. La de la lenta figuración, si uno insiste en vivirla, por sus calles adoquinadas, de una vida heterónima de Pessoa. La de su historia discontinua que, como el Guadiana, aparece y desaparece, con sus momentos puntuales, menospreciada, actriz de reparto, desatendida al borde del océano (no es mar, el Atlántico) y tutelada por una armada de galeones enemigos con la que, ante el abandono de su hermana española, no tuvieron otro remedio que firmar un tratado de no agresión y mirar luego hacia otro lado. —Qué querían, ¿que muriera de soledad? Lisboa de tranvías como fantasmas que se ahogan por las cuestas, la de la sorpresa del árbol que da sombra y que uno se encuentra allí donde no lo espera y la de los restaurantes de arroz de marisco y bacalao a las cien recetas, con su falta de maneras turísticas, sus tubos de neón de Cardoso Pires, alumbrados dos horas antes de que yo tuviera por costumbre cenar. «Cómo puede ser que estos lisboetas no coman a la misma hora que nosotros, si forman parte de la península». Y, entonces, los dueños, los que servían, esperaban comprensivamente, educadamente, sin una queja, sin un reproche, sin la mala cara de ciertos energúmenos que uno encuentra en algunos garitos franceses, a que terminara mi plato, con más ganas de echar la persiana de metal que otra cosa, porque sabían que éramos visitantes malcriados, que íbamos a contrapié con nuestros horarios de guerra y de juerga y que éramos capaces de tenerlos en pie sin clemencia, sin cortesía, hasta las doce de la noche, horas de bruja. Ellos lo saben, pero no nos señalan, que la ciudad a esas horas luce una bruma fantasmal y que ya se retrajo sobre sí misma, sobre un punto central que nosotros desmentimos, negamos, rechazamos con obstinación, y que quedó sola. —No pida usted un primero y luego un segundo, no podrá con los dos platos —me aconsejó, y le hice caso, hace décadas, un camarero, cuya cara con perfecto bigote negro jamás olvidé—. Servimos una guarnición abundante y una ensalada con el plato único. Además, tendrá que dejarle usted sitio a un dulcecito en una cafetería antigua del centro. Ese centro adorable que se deja invadir por numerosos pedigüeños a los que la policía no molesta, entre los que la recurrente manera de dejar el miembro cercenado o a medio crecer, defectos de nacimiento o accidente, a la intemperie, enseñar la desgracia para cobrar por ella (de algo se tienen que vengar en la vida), a la mirada compadecida del que da y que a veces se transforma en aversión, está por encima, en las antípodas, del pobretón inmóvil y la cabeza agachada que coloca su vaso de plástico o su gorra raída en mitad de la calle, letanía del que reza y se arrastra en silencio. Y cuando la vigilancia se relaja, algo que parece corriente en la ciudad, en un paseo, bajo los árboles de cualquier alameda o parque —Jardim da Estrela, Eduardo VII, Monsanto—, oye uno en silbido de serpiente el ofrecimiento del hachís, a cada metro recorrido. VIII —A Lisboa no le queda otra que la salida atlántica —interviene de nuevo el chico del bar antiguo, al que parece divertirle el que me arruine el paladar y la lengua con otro exquisito buñuelo recién frito, éste aún mejor que el anterior, una tapa que haría que nos sonrojáramos en comparación con algunas de las nuestras, sobre todo en el precio. Da gusto que interrumpan así mis lecturas, mis notas, mis pensamientos. Navegantes, creo que a eso se refiere. Y es que Lisboa sueña con Tartessos, la busca por sus laderas. Mira asimismo a la desaparecida Atlántida, de la cual tal vez no sea sino un simple arrabal que se libró de dos cataclismos, su mensaje postrero en la era presente. Puede que por esa razón heredara un carácter tan inclinado a lo irremediable, a lo efímero y eventual, a la indolencia. De su ancho océano, arriba también el alimento, la lluvia, esa tonalidad tardía del sol, la niebla, las aves marinas que la sobrevuelan en punta sobre un cielo esponjoso, la sempiterna e incansable humedad, la melancolía, los navíos extranjeros, las cartas de navegación con sus argonautas que viajan en naves de quilla imitación a las agujas de los monasterios manuelinos, el género de las Indias, los piratas, las tempestades, los vikingos y otros invasores, y forja su carácter, la suerte, la desgracia, el azar, los nubarrones, la lluvia fina, el juego, la palabra callada, el conjunto de la existencia, la muerte... Esa Lisboa de los inmigrantes, sus nuevos descubridores, que habían de llegar a las Américas, tras el escalón del mar, a Asia, a África, para no regresar nunca más y para colocar muy lejos un trocito de azulejo; que habían de pasar por toda Iberia para participar del maná europeo y volver después, en verano, a buscar el auténtico trocito que ahí abandonaron, durante años y años, en largas filas de coches con matrícula extranjera, que todo lo bloqueaban con sus temerarios conductores, para los que el código de la circulación era y es un trámite, un mero acertijo que habían de aprobar lo antes posible para poder conducir como enloquecidos por carreteras que no merecían ese nombre; inmigrantes con el indestructible vínculo de la sangre atada a la ciudad que se derrumbaba sobre el Atlántico, finis terrae, esa morriña del que nunca partirá de verdad y que dejaba una dolorosa cicatriz en las entrañas, una sensación de vacío y desánimo no sólo en ellos mismos, sino en aquellos que se quedaban y que sentían en su partida como un dolor propio, del indefenso. IX Lisboa es un apartamento de techo bajo y vigas abombadas del Barrio Alto, en el que uno se acurruca con un libro abierto y papel y lápiz y escribe o dibuja y mira por la ventana en un baño de luz a fuego lento, para espantar la espesura de los días que pasan, la lluvia que cae y ese silencio afligido de las tardes que mueren y que nosotros desconocemos porque somos muy salados y tenemos muchas fiestas y nos gusta el ruido y en absoluto el mal tiempo. Hasta que nos damos cuenta de que Lisboa es quizás una Roma con menos colinas que naufraga y se ahoga, empujada por un enorme río, no en el Tíber sino en el Atlántico. Esa ciudad de la catedral que queda al lado, obviada y a contramano y cuesta abajo, o cuesta arriba, según se mire, porque tiene otras cosas que ofrecer. La del elevador de hierro, que un día fuera monstruosidad de metal incrustada en su corazón y ahora es engendro integrado. La ciudad que es como una ola más del océano que de pronto se transforma en una dureza de casitas blancas, grises y rojas, amarillentas, resultado de una sacudida sísmica inapreciable, isobara de piedra iluminada por el albor de la tarde más hermoso del mundo, ciudad de pergamino que ardió en un desastre de proporciones bíblicas, ciudad de las pendientes, que no gustan al foráneo, que viene a otra cosa y se topa con la realidad de tener que trepar constantemente, en un esfuerzo que no está dispuesto a hacer y claudica y se sube a un maldito trenecito. X Con el transcurso del tiempo, Lisboa fue y es fado —lamento el manido y desgastado tópico— permanente que fondea en marea corta a sus orillas. Es modernismo en el ambiente, belle époque, una línea de paredes tapizadas de papel pintado que imita al terciopelo, una cornisa neoclásica, un baluarte a punto de caer de un soplo, una inexplicable e irresistible pariente ciudad centroeuropea, ubicada donde no se la espera. Lisboa son laderas como de favelas y sigilo, un sigilo de aquella que no quiere llamar la atención, pecar de indiscreta o de donosa, una ciudad que no desea que le quiebren su cadencia, vaya a ser que se desmorone a pedazos con estruendo. Lisboa es toda ella un mercadillo de baratijas, de minucias, como el mercadillo de viejo de cualquier otra ciudad de la tierra, pero con trozos de mosaicos seculares y loza coloreada, de un encanto azulado o grisáceo. Y cachos de silencio. Lisboa me remite a los olvidados LPs, llamados vinilos y resucitados por los hipsters, cuyas primeras y milagrosas ediciones menudean por tiendecitas minúsculas, insospechadas, y parecen acabar de ser impresas por una compañía discográfica, que ya desapareció; me remite a las librerías atestadas de pilas y pilas de volúmenes acáridos y amarilleados a precios de saldo, en las que uno encuentra obras extraordinarias en papel que, con un ligero empeño, podrían ser leídas directamente en su propio idioma, sin su traducción y sin pena. Esa es la ciudad que busco, la de las tiendas armadas con un abanico de olores a arenque por donde escapó un mandarín que era diablo. La de la fortuna de Gubelkian o la desnudez del convento del Cormo y sus asas gigantes, ruinosas y descarnadas que dejó como cicatriz el siempre indeleble y vigente gran temblor. Es esa nata montada del Arco de la rúa Augusta, elegancia sorpresiva entre general declive, la del recuerdo profundo de un hipódromo, el destierro de un zoo y sus rinocerontes, la del vino añejo, la del frango frito, la de la comida flotando en aceite hirviendo que se transformó en tempura allá por el Japón, la de los recuerdos casi olvidados de un misionero cristiano que partió en tiempos hacia unas remotísimas islas Molucas. De Lisboa, no rectifico lo de vulnerable. Me apasiona su vulnerabilidad, el equilibrio inestable de otros tiempos, esa labilidad que juega a su favor, y ante la que cualquier desmán destaca ignominioso, a destiempo, contra temporal, en su contraste, como una vil alarma más acentuada que la que asalta otras urbes. Lisboa era el último refugio antes de que el gran disfraz de loseta cruel y rasurada la igualara a las demás ciudades del mundo, el que resistía frente a esos barnices perniciosos e irracionales que se empeñan en imponer desde arriba, ese ''mantengan el rumbo limpio, absurdo y asesino que se les ordena'' de otras latitudes, la última barricada firme de los románticos que disfrutan con las fachadas desconchadas, con sus pedazos de metal de bronce oxidado, hechos verjas y estatuas, y su gres resquebrajado del diecinueve. Tal vez la ventana a ese océano que es huida y ruina, sea asimismo su salvación, quién sabe. Aún se tropieza uno en ella con algún rincón secreto en el que se siente seguro, a espaldas de lo inadmisible. Porque Lisboa, es la garantía de los solitarios, de los melancólicos, en la que uno siempre se halla ciertamente o a espaldas de la enorme masa azulada de agua o a espaldas de ese otro país y continente que la ignoran, siempre a la espera de un gigantesco maremoto que la sepulte para siempre. Y ahora que lo pienso, ahora que la observo, sólo superficialmente, que es como se nos permite ya observar, con las tropelías, con el pensamiento cruel que se ha cebado con ella, es posible que su auténtica liberación, ave de las cenizas, no llegue de verdad, sino con un nuevo terremoto. Lisboa, junio de 1973.
Ronda, marzo de 1992. Granada, abril de 2010.
por FRANCISCO GÓMEZ
por NATALIA CARBAJOSA Poeta autodidacta que fundía el habla popular con la tradición hispana; seguidor de la estela de León Felipe, Unamuno y Blas de Otero, el poeta Waldo Santos (Castronuevo de los Arcos, Zamora, 1921 - Zamora, 2004) ha tenido al fin, en el centenario de su nacimiento y gracias a la dedicación y el celo del profesor Manuel Ángel Delgado de Castro, un homenaje sostenido en su tierra y celebrado desde diversos ángulos (poético, crítico y musical). Como culminación a dicho homenaje aparece ahora una selección de su obra, publicada entre 1969 y 2003, en el volumen Antología, seguida de los poemas inéditos que componen el título doble Mariposas desaladas / Crepúsculo, correspondientes a la década de 1980. En la poesía de Waldo Santos afloran, entre otros ejes temáticos, tres que se plantearon durante las Jornadas celebradas en su honor, en los que pretendo detenerme a continuación: utopía, soledad y ternura. Prácticamente todas las páginas del poeta abordan la utopía social y existencial (no en vano admiraba, aparte de los autores citados, a George Trakl), pero también la estética, aquella que le lleva a anhelar el roce con lo indecible, con la inefabilidad de la expresión poética de la que hablaba María Zambrano. En su autorretrato poético, rescatado para la Antología, Waldo Santos escribe lo siguiente: Crecí como un terrón sin agua. Sólo una alondra se posaba en el picurucho. Alondra y terrón. Uno y lo mismo: “aspiraciones de Dios y flaquezas de barro”. En estas cuatro frases breves, apenas dos renglones, están condensadas las dos maneras de decir que afloran simultáneamente en la poesía de Waldo Santos: la que está imbricada en el lugar, en la tierra, en el ser que, a pesar de saberse mortal, reconoce su anhelo («como un terrón sin agua»); y la que lleva la utopía en impulso ascensional a lo alto, utilizando, como tantos autores (San Juan de la Cruz, Valente, Claudio Rodríguez, Keats o Shelley) la imagen del ave como enlace entre las cosas del cielo y de la tierra, y su canto como portador de aquello que no se ve pero que, sin embargo, se atisba. En el libro Mi voz y mi palabra, de 1969, encontramos estos dos ejes fundidos en una clara declaración de intención poética, con la voz metamorfoseada en ave: «Una vez. / Una vez solo quiero / que se alce mi palabra». Como buen poeta castellano, además, Waldo Santos sitúa su condición a la vez mortal y metafísica a medio camino entre la tierra y el cielo, en ese inmenso vacío de la meseta. Subraya de este modo el contraste entre lo de arriba y lo de abajo, en constante tensión e interdependencia, por ejemplo en el poema ‘Castronuevo’, y no lejos de los ecos de Juan Ramón Jiménez: «Polvo, tierra. // Vigila en alto la torre / bajo herrumbrosa veleta». Y en un claro tono existencial, en el poema ‘Volar’ elude la horizontalidad de la muerte, transformándola por la del ave: «¡Ah!, si pudiera / evadirme de mi prisión, dejar / la vertical postura del hombre / en busca de la fuerza impulsadora / de la horizontalidad». También en ‘Mi voz y mi palabra’ destaca un poema por la transposición que se hace del concepto de utopía al de la soledad. Si bien es el Cristo del Amparo de Olivares quien se halla solo, Waldo Santos consigue que, con la repetición acumulativa en matices de la palabra “solo”, ésta resuene antes en boca del hombre que del Dios, transformando de este modo la plegaria en un lamento por la condición humana: «A ti, que estás de pie, solo, sin máscara. / Solo entre tanto trajín de fantasmales velas de cera, solo. / A ti que, casi muerto, te exhibe en parihuelas carcomidas / el pueblo a quien le dueles. / Sólo a ti. / Solo». En la misma línea, del libro Palabra derramada, de 1973, llama la atención cómo aborda el poeta el tema de la soledad desde el concepto clásico del ubi sunt. Su poema ‘Junto a vosotros’ recuerda otro de César Vallejo, ‘La violencia de las horas’, en el que Vallejo enumera a aquellos personajes de su infancia que han ido muriendo hasta concluir: «murió mi eternidad y estoy velándola». Waldo Santos no nombra a sus muertos por separado pero, en un “ellos” trágicamente repetido, está contenida toda la fuerza de la soledad que estos han dejado. Obsérvese, además, el juego de los tiempos verbales y los adverbios que señalan el contraste entre el pasado y el presente: «Ellos, no obstante, estaban junto a mí. / Y bastaba. / Yo estoy ahora junto a ellos y no basta». Más importante aún, y en este sentido muy diferente del poema de Vallejo, es la conclusión esperanzadora, que nos va acercando al tercer eje temático por abordar [mi subrayado]: «Junto a vosotros codo con codo / estreno hoy luz, el tiempo y la mirada limpia». Asimismo, del libro Sangre colgada a garfios, de 1986, destaca la unión de los dos conceptos, utopía (en este caso denominada “ilusión”) y soledad en un solo anhelo, personificado en la sed. En esta ocasión, el tiempo verbal durativo alude a lo que ya se ha convertido, al cabo de los años, en un modo de estar en el mundo: «...y la ilusión, la soledad, / siguen / ahogándome / en la sed / insaciada. / La sed. / Siempre la sed». Aunque parezca una contradicción, la ternura aparece en la poesía de Waldo Santos siempre envuelta de sequedad, de angustia existencial. Aflora por ejemplo en el poema ‘Padre’, del mismo libro, por el acierto de la selección léxica, contenido en una palabra que actúa como un destello o fogonazo dentro del poema y nos obliga a revisar la simbología del resto de términos, ya de por sí cargados de matices [mi subrayado]: «...contra mi rosa / de barro, / ni están huecas las manos doloridas, / están llenicas, llenas / de tu rosa de barro». Así es la ternura en el poeta, abriéndose paso entre la parquedad y la aspereza. Existen, sin embargo, momentos luminosos, por ejemplo en el libro Alaciar de luz estremecida, de 1988, en los algunas palabras brillan por sí mismas, pareciera que “sueltas”, contra el fondo informe y oscuro de sus hermanas, como esos granos del racimo todavía en la vid a los que el sol escoge para prestarles su fulgor (obsérvese en contraste entre los términos positivos, subrayados, y los negativos, en negrita): «Qué feliz, corazón, estás / Sobre la paz de nácar, sin confines / (...) / Quédate, corazón, por siempre, enamorado, / entre los trigos niños; / y no te vayas nunca, / no te hagas mayor. / Sería triste, / cual toba solitaria sobre el yermo». Si de pronto este poema se desgajara y nos quedáramos solo con las palabras señaladas, entenderíamos hasta qué punto éstas imbrican la espina dorsal del poema, delinean el contorno del racimo completo, así como el reparto de la luz y la sombra. En este sentido, la poesía de Waldo Santos posee una cualidad plástica, en mi opinión, poco mencionada. Ese mismo poema introduce el tándem ternura-infancia, del que Santos hace mención explícita en los siguientes versos: «Volver no se debía / al tiempo rojo, húmedo / donde tanto valía la ternura; / siempre se pierde el juego». Muchas frases célebres resuenan aquí: «siempre se canta lo que se ha perdido, la patria del hombre es su infancia, el niño es el padre el hombre». Lo más destacable en la aportación de Waldo Santos al tema es la ineludible fuerza de su selección léxica: el tiempo “rojo y húmedo”, el tiempo “donde” (no cuando) tanto “valía” la ternura. En Oyendo cómo crecen las ortigas, publicado en 2003, observamos un compendio de algunos de los conceptos destacados en estas páginas: la tierra como lugar de partida, el ascenso real y metafórico del ave en pos de lo utópico, más un cierto desengaño, una especie de negación de la posibilidad de esperanza que encarnaba la ternura. La estructura del poema queda dividida en dos ferozmente por esa especie de tajo o hendidura que provoca el bellísimo verso subrayado: «Rasante el vuelo en desafío / al crepúsculo tordo / por donde Tras-Os-Montes, / quién tuviera / suficiente coraje; / pasan, pasan / rasgando el cielo, el nuevo rumbo / hacia la flor de la saudade. / No había amor, cerrada / aposta la ventana del parque. // Hay que evitar la epifanía / que no importa. / Está todo resuelto de antemano / y te han defenestrado... / Amor, qué poco, nada vales». Estos versos de cansancio quevedesco, de renuncia resignada a la epifanía entendida en su doble acepción espiritual y estética, son confirmados en la muerte del ave: «...murió el alondro / y se llevó consigo la Soledad / y, así, no pudo la densidad clara / de mi silencio antiguo». La ambivalencia de tales versos, sin embargo, resulta novedosa: la Soledad con mayúscula parece ahora un concepto positivo, el verdadero barro de la alfarería poética con la que el autor ha ido edificando su propia vida de palabras. Curiosamente, el penúltimo poema de este libro final, de composiciones cada vez más breves y más despojadas, como si el poeta se estuviera despidiendo de nosotros, sí, pero también como si ya hubiera llegado cerca de esa inefabilidad expresiva a la que aspiraba, dice así: «Afirmación del amor todos los días, / desde que te conocí aquella noche / que fue ya y ahora / y siempre, día luminoso». Esa fusión temporal (pasado, presente y eternidad), esa inequívoca «afirmación del amor» y, sobre todo, ese adjetivo final (luminoso) nos dejan el sabor del mejor Waldo Santos, el de las palabras henchidas de sol para moverse por el poema y por la negrura de la vida. Waldo Santos era, para quienes lo conocieron, muchos hombres en uno: el bohemio de capa y sombrero, el experto en flamenco, el defensor de las causas perdidas. Para sus lectores, se trata de un poeta cuyo singular edificio de palabras merece una cuidada atención crítica. En el epílogo al volumen de poemas inéditos, Miguel Casaseca escribe: La roca, la toba, el páramo, el adobe, el barro, el llágano, el borrajo, [...] tierra y nombres que dan a esta poesía una impresión de solidez material sujeta, como por gravedad, a una especie muy personal de “simbolismo topográfico”. En la greda de su ubicación y lenguaje, con el horizonte de la escritura torrencial de la modernidad poética (León Felipe, Blas de Otero, Whitman, César Vallejo y el surrealismo, principal, pero no solamente) asistimos, no obstante, al vértigo de la desolación, de la ausencia de suelo que pueda detener la violencia de la caída. El verdadero drama del soñador utópico no es el de la conciencia dolorosa del desencanto, sino su permanente sentimiento de errante desterrado. Ya no los venía advirtiendo el poeta desde el principio, descarnadamente: alondra y terrón. Una geografía del aire y de la materia, desconsolada, hecha poema. Waldo Santos, Antología. Selección y Prólogo de Fernando Primo Martínez, con una nota de Jesús Hilario Tundidor. Zamora: Editorial Semuret, 2021, 129 páginas.
Waldo Santos, Mariposas desaladas / Crepúsculo. Edición crítica de Miguel Casaseca Martín. Zamora: Editoral Semuret, 2021, 75 páginas. por AITANA MONZÓN but YOU KNOW MEN Anne Carson Santo Tomás de Aquino, en Summa Theologiae (Tomás de Aquino, 1964: 133), no considera que la pusilanimidad sea pecado. Por su parte, Giorgio Agamben entiende la pusillanimitas como hija de la acidia, y la nombra «escrúpulo pequeño que se retrae espantado frente a la dificultad y al empeño de la existencia espiritual» (Agamben, 2006: 27). En sus ficciones, Emily Brontë y Anne Carson, aunque separadas exactamente por ciento treinta y dos años, parecen hacer visible la pusilanimidad a través de sus personajes masculinos. Para ellas, esta tendencia apocada y retraída del ser humano puede ocasionar tragedia y duelo. Prueba de esto son Heathcliff, protagonista de Wuthering heights (Brontë, 2003) y Law, objeto lírico en The glass essay (Carson, 2021). Así pues, ¿podríamos cuestionar a Tomás de Aquino y decir que, si la pusilanimidad desemboca en maltrato psicológico, violencia verbal o abandono hacia el presunto objeto amoroso, habría de considerarse pecado? Este ensayo pretende comparar cómo Heathcliff y Law, desde una posición patriarcal privilegiada, ejercen dependencia emocional y manipulación de manera pasiva sobre sus víctimas a través de la desaparición, deshumanización y una serie de símbolos que orbitan alrededor de dichas masculinidades. SOBRE EL GHOSTING En primer lugar, la desaparición de la figura masculina —entendida como inacción o inhabilidad de afrontar una situación dramática/amorosa— origina en la persona abandonada un sentimiento de orfandad. Si aplicamos la teoría de la otredad de Emmanuel Levinas, diríamos que al mostrar el Ego —Heathcliff, Law— su rostro al Otro —Cathy, voz—, por el mero hecho de haber compartido un vínculo emocional, el Ego debería sentir compasión por el Otro, y consecuentemente, se vería incapaz de reprimir, esclavizar o perjudicar a la otra parte (Paperzak, 1999: 21). Sin embargo, esto no es del todo así. Heathcliff huye, literalmente, tras escuchar a escondidas —ergo, ocultando su rostro— parte de una conversación que malinterpreta (Brontë 2003: 81). Por esta malinterpretación piensa que Cathy le desprecia y, en lugar de interrumpir en la estancia para ofrecerle su rostro y, con él, las razones de su amor, decide someterla a un duelo y una espera irreparable a la par que tormentosa. Esto provoca en la víctima una sensación de culpabilidad y fustigación literal. Como se aprecia en el capítulo noveno del primer volumen, Cathy, presa de la manipulación pasiva de Heathcliff, desarrolla una conducta psicosomática que, entre otras cosas, la induce al “starving” (87) y, a largo plazo, será decisiva para su trágico final. Esto, en el poema de Carson, podría definirse como «the language of the unsaid». (Carson, 2021: l.546) También en el ensayo/poema carsoniano existe un abandono por parte del hombre, que es el pretexto por el cual la voz poética se lamenta. Los versos 279-280 nos dicen que Law «spoke / without looking at me». Law actúa deliberadamente, pues sabe que enfrentarse al rostro de la mujer implica enfrentarse a la verdad, es decir, a la belleza. Como Heathcliff, su inacción resulta en cobardía, puesto que al no decir a la cara las razones por las que quiere acabar la relación, denigra a la voz poética, haciéndola sentir inservible e indeseable. Como Catherine, también ella nos da muestras de su depresión cuando dice «When Law left I felt so bad I thought I would die» (l. 213) o «Perhaps the hardest thing about losing a lover is / to watch the year repeat its days» (ll.188-189). Sin embargo, a diferencia de Cathy, es consciente, una vez ha sido abandonada, de la relación tóxica de ambas. Relación que puede equipararse al matrimonio entre el cielo y el infierno en la simbología propia de William Blake. El amor tóxico crea dependencia, necesidad. A lo que Carson, irónica, retórica y abatida, se pregunta: «What kind of necessity is that?» (l. 274). De acuerdo con Agamben, la relación amorosa implica cierta incorporeidad. Lo que hace que el Ego desee al Otro «[n]o es un cuerpo externo, sino una imagen interior, es decir el fantasma impreso, a través de la mirada» (Agamben 2006: 60). Lo intangible persigue. Así, el fantasma se consolida como una figura simbólica para ambas narrativas, invocando la pérdida del objeto amoroso y creando un vacío en la persona sometida. Podemos decir que en el caso de Law y Heathcliff, su falta de presencia atormenta y obsesiona a las mujeres hasta llevarlas a situaciones psicológicas críticas. En cuanto a Carson se refiere, y puesto que su narrativa se enmarca en la época contemporánea, podríamos llamar ghosting al abandono de la voz poética. Este término de origen anglosajón, de acuerdo con el Cambridge Dictionary (2021), hace referencia a la interrupción repentina de una relación afectiva por una de las partes, sin explicación aparente. Siguiendo este principio, en el caso de Brontë, este ghosting resulta paradójico, incluso insultante, puesto que no es Heathcliff sino Catherine, aun después de muerta, quien sigue acarreando las secuelas del fantasma metafórico de Heathcliff convirtiéndose ella misma en el propio fantasma. SOBRE LA CARNE Por otro lado, la pusilanimidad como rasgo humano se ve reflejada en el aspecto físico del varón. A través de su conducta para con la mujer, su cuerpo es observado como algo infrahumano y, por tanto, denigrado/denigrante. Recurramos de nuevo al concepto de otredad de Levinas pero cambiando los papeles: ahora el Ego es Cathy/el yo carsoniano y el Otro es Law/Heathcliff, puesto que son caracterizados como animales o bestias —moralmente inferiores—. El ejemplo en The glass essay es abstracto y sutil: Carson recurre al siguiente juego de palabras (pun): «What meat is it, Emily, we need?» (Carson, 2021: l. 27). La necesidad por satisfacer un deseo que, a causa del abandono, es lejano e inasible, se manifiesta, no obstante, en lo tangible. La pregunta puede tener múltiples respuestas: Carson podría aludir a un sustituto de la persona amada —y, no olvidemos, manipulador—, como también podría estar lanzando una pregunta retórica al aire: ¿de verdad necesitamos a este pedazo de carne? También puede ir más allá del duelo y, una vez fuera de la relación —viendo la situación con distancia crítica—, poder aludir a un plano más metafísico. ¿Qué es aquello que necesitamos para alcanzar la plenitud? Tal vez la carne pueda simbolizar el propio sufrimiento del cuerpo —físico, psicológico— abandonado. O, quizás, que la carne sea el propio cuerpo herido que se sacrifica por un amor corrosivo. «Heathcliff is a pain devil» (l. 365). Así nos lo hace saber Carson. En el caso de Wuthering heights, la animalización es más directa y evidenciada. El hecho de que se asocie a Heathcliff con una bestia —literalmente, “brute”— (Brontë, 2003: 67) está muy ligado a su carácter manipulador para con Catherine. Muestra de esto es la violencia verbal que ejerce sobre ella, o el chantaje emocional del capítulo XI en el volumen primero, donde espeta: «I’m not your husband, you needn’t be jealous of me!» (111). Todo esto podría parecer contradictorio si mantenemos que la animalización implica una dinámica violenta activa. Sin embargo, como se ve más adelante en la novela, sólo cuando Catherine ya está muerta, Heathcliff aparece compungido y se lamenta. De nuevo, como en la escena de la huida, siempre estuvo en sus manos recuperar a Cathy de una manera sana y cívica. Y prefirió no hacerlo. SOBRE EL ESPACIO SIMBÓLICO Paradójico resulta que al final no sea el hombre quien, por su condición de animal, quede atrapado en una jaula, sino que sea la mujer, la víctima, quien acabe sometida en una dinámica abusiva invisible —puesto que la dependencia emocional no se ve—. Tal y como dice Carson, «well there are many ways of being held prisoner» (Carson, 2021: l.253). En este sentido, hay símbolos que actúan como canalizadores de esta subyugación, haciendo que la mujer quede indefensa. Estos símbolos son comunes, remiten a la inacción del hombre e indican opresión. Orbitan en torno al concepto de melancolía, que es el estado en el que acaban Cathy y la voz poética a causa de ese abandono y dependencia emocional. En palabras de Agamben, siguiendo la teoría de la cosmología humoral medieval, la melancholia es la «relación con la pérdida de un objeto amoroso» (Agamben, 2006: 51) que puede conducir a quien la sufre a un desenlace aciago —como en el caso de Cathy— y está comúnmente asociada a la tierra, al otoño o al invierno, al frío, al elemento seco. En ambos casos: al páramo. (38) El propio título, The glass essay, remite a esta naturaleza fría e invernal que se instaura en la psique de la mujer, siendo parte esencial de su proceso de duelo, abatimiento y aprisionamiento. En el poema/ensayo, el yo sufre las consecuencias del abandono del amado y se encuentra en una «atmosphere of glass» (l.45). Las «windows» (l.157) y la cocina sitúan el espacio de des/encuentro entre el Ego y el Otro. Por un lado, el cristal es un elemento aislante. Aísla del frío del páramo donde se desarrollan ambas historias, pero también establece una distancia con los cuerpos. En ambos casos, el hombre —como apunta Carson en el verso 73: «Well he’s a taker and you’re a giver»— ha huido, ha escondido su rostro y ejercido en la mujer sometimiento, hecho que se refleja en el espacio que ella habita. Por otro lado, la cocina enmarca a la mujer en una esfera doméstica, en parte dinámica heredada de la estructura patriarcal. En esta estancia, la voz poética carsoniana recuerda el dolor de la ruptura y la toxicidad de Law, tal y como puede verse en los versos 25-26, donde confiesa: «my ungainly body stumping over the mud flats with a look of transformation / that dies when I come in the kitchen door». También es en la cocina donde Catherine confiesa su amor tormentoso hacia Heathcliff y de nuevo, invocando esa unión de opuestos a la manera de Blake, dice: «My love for Heathcliff [...] resembles the eternal rocks beneath: a source of little visible delight, but necessary» (Brontë, 2003: 82). La víctima cree necesaria esta unión porque hay una dependencia que la atrapa física y psicológicamente. Sin embargo, sobre la necesidad reconoce la voz carsoniana: Everything I know about love and its necessities I learned in that one moment when I found myself thrusting like a baboon at a man who no longer cherished me. (Carson, 2021:ll. 292-6) Todos estos símbolos recaen en el páramo, que canaliza la naturaleza árida y oscura del hombre y sigue sometiendo, aunque ausente, a la mujer. El páramo es una gran construcción alegórica que refuerza esa unión entre el cielo y el infierno. Etimológicamente tiene sentido. La naturaleza indómita participa en esa animalización del varón que comentábamos antes: la rudeza del acantilado y la esterilidad del arbusto llevarán, de manera indirecta, a la víctima hasta su trágico final. Actúa, pues, igual que un espectro sobre la psique de la víctima. En palabras de la voz poética, «my lonely life around me like a moor» (l.24). De manera indirecta, sí, pues es el entorno el que se va fusionando con su personalidad. No Heathcliff directamente, ya que se le ha relegado a una categoría inferior dada su pusillanimitas. Es el entorno natural el que refleja su bestialidad, evocando melancholia, desazón, locura, espera, duelo, abandono, orfandad. Por eso, «At the middle of the moor / [...] depression» (ll.63-4). CONCLUSIÓN Tanto la de Carson como la de Brontë es una historia de deseo no saciado que coloca a quien lo sufre en una posición de desconsuelo y abandono que puede acarrear graves secuelas psicológicas. Gran parte de esta situación se ve motivada por la inacción o pusilanimidad del objeto amado —el hombre— ante su incapacidad por reconocer un obstáculo entre los cuerpos, ya sea el deterioro del Eros en el caso de Law, o el exceso de tormento amoroso en el de Heathcliff. Dado que esta inacción resulta en maltrato psicológico y abandono hacia la mujer, podríamos concluir diciendo que Santo Tomás de Aquino podría haber meditado más detenidamente la condición pecaminosa de la pusillanimitas. BIBLIOGRAFÍA
—Agamben, Giorgio. Estancias: La palabra y el fantasma en la cultura occidental (Pre-Textos, Valencia, 2006). —Brontë, Emily. Wuthering heights. London: Penguin Random House, 2003. —Cambridge Dictionary. ghosting. Cambridge Dictionary, 4 Jan. 2021. —Carson, Anne. The glass essay. Poetry Foundation, 4 Jan. 2021. —Levinas, Emmanuel. On Thinking-of-the-Other. New York: Columbia University Press, 1893. —Paperzak, Adriaan. To The Other: An introduction to the Philosophy of Emmanuel Levinas. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 1993. —Tomás de Aquino, Santo. Summa Theologiae 1ª. ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964, p.133. por CONCHA GARCÍA En octubre del año 2004 visité por primera vez la ciudad de Neuquén, ya que estaba interesada en la poesía que se escribía en la Patagonia argentina. A través de la poeta Graciela Cros fui muy bien recibida por la mayoría de sus poetas. Una de ellas fue Macky Corbalán, junto a Gerardo Burton y Raúl Mansilla. Macky había nacido en una población cercana, en Cutral Co (1963), que en lengua mapuche quiere decir agua y fuego. Esta población está a unos 50 kilómetros de Neuquén. Recuerdo a Macky en su casa, entusiasmada, era toda vitalidad. Sus rizos y sus gafas, sus proyectos junto a su compañera Valeria Flores, también presente en nuestros encuentros mientras estuve en Neuquén (donde regresaría en un par de ocasiones más, en la última ella ya no estaba). Me regalaron unas pequeñas revistas de radicalidad feminista y lesbiana que autoeditaban en aquel lejano sur: Fugitivas del desierto. Se trataba de una serie de ediciones artesanales que contenían declaraciones valientes sobre la visibilidad lésbica en aquellas tierras y se repartían solidariamente en varios territorios de la Patagonia. El nombre encajaba perfectamente en aquellas tierras mineras, petroleras, duras, ventosas, cálidas en su gente y amorosas y reivindicativas a través de la poesía de sus poetas. Macky Corbalán murió con 51 años en Neuquén (2014). Dejó una obra poética importante, representativa no solo del espacio patagónico desde el punto de vista geográfico, sino vital, focalizado en su preocupación por lenguaje y la manera de no autoengañarse con el mismo. Nada de autobiografías sollozantes, ni de largos poemas autoconfesionales al modo neofeminista. Decía: poesía es siempre ir contra el poder. Me sorprendió que en tierras tan alejadas de mi centro habitual se tomase la poesía no como un ejercicio estético, sino que la poesía formaba parte de la cotidianidad en sus anchos paisajes: EL ÓMNIBUS cruza el paisaje como una flecha incontrolable; en su interior la pasajera de arena culmina una nota de adiós y abre la ventanilla. Como dice el también poeta neuquino Gerardo Burton: «Su pensamiento poético evoluciona desde la concepción de la poesía como hecho epifánico hasta la certeza de que el poeta, la poeta, se diluyen en un proceso creativo en el cual ya no dicen poesía, sino que son hablados por ella: los poetas son el lugar donde la poesía puede decirse, y generar entonces una ruptura en el lenguaje, algo así como “escribir para abrir heridas sin sutura posible en el lomo duro del poder” y abarcar de esa manera todo aquello que es marginado por el poder: los pobres, las mujeres, los niños, los animales. El mundo frágil y vulnerado». Esta poesía, la de Macky Corbalán, regresa de tanto en tanto a mi memoria y recuerdo ese mundo frágil y vulnerado descrito por ella:
TRAFUL La piedra que arrojo al lago arruina, por un momento, la quietud áurea de la inconmovible pupila azul fijada en el cielo. Lo mismo que yo, otras, otros, ahora y desde hace cientos de años. Yazgo a su vera, bajo el sol, enmascarada en lo natural pero intrusa. Piedras, musgo, arena y agua permanecen amalgamadas en el aire amoroso de la taimada erosión; giran —pareciera-- en un movimiento de beso eterno. Menguada por el despliegue, me siento humana, ese es mi veneno, ese y pensar. Los poemas de Macky Corbalán transgredieron en una tierra históricamente de hombres (pioneros, trabajadores, soldados). Ahora está asimilada y forma parte del imaginario poético de la Patagonia como punto de partida hacia un imaginario más amplio sin marcas geográficas. Su obra es una referencia, así como la de otras poetas como Irma Cuña, Graciela Cros o la poeta mapuche Liliana Ancalao. No puedo olvidarme de los paisajes aquellos, de la aridez de los mismos y de la impresión que me provocaron. Mis propios pasos me iban conduciendo a otros lugares, siempre dentro del mundo de la poesía, que convocaban a sentir que estaba dentro de una red simbólica donde nadie era más importante por tener más libros publicados. Maky me regaló tres de sus poemarios: La pasajera de arena (1992), Inferno (1999) y Como mil flores (2007), que guardo como un tesoro. Espacio Hudson, dirigida por el también poeta Cristian Aliaga, editó su obra reunida en 2015. Su poesía en España puede encontrarse en las dos antologías que he coordinado: Antología de poesía de la Patagonia (CEDMA, Málaga, 2006) y La frontera móvil (Carena, Barcelona, 2013). LEVÍSIMO rumor sobre la hierba en que, acostadas, veíamos el día moverse con el sol por el cielo. |
ARTÍCULOS
El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO
LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca
Archivos
Febrero 2024
Categorías
Todo
|

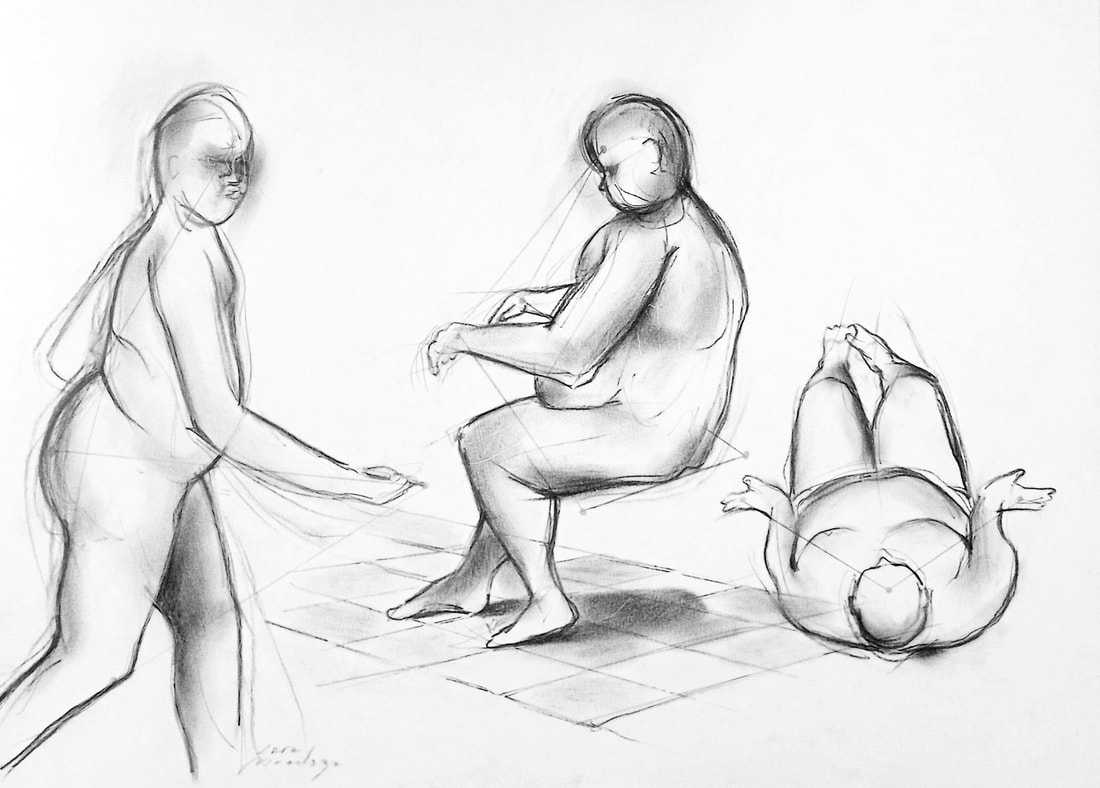
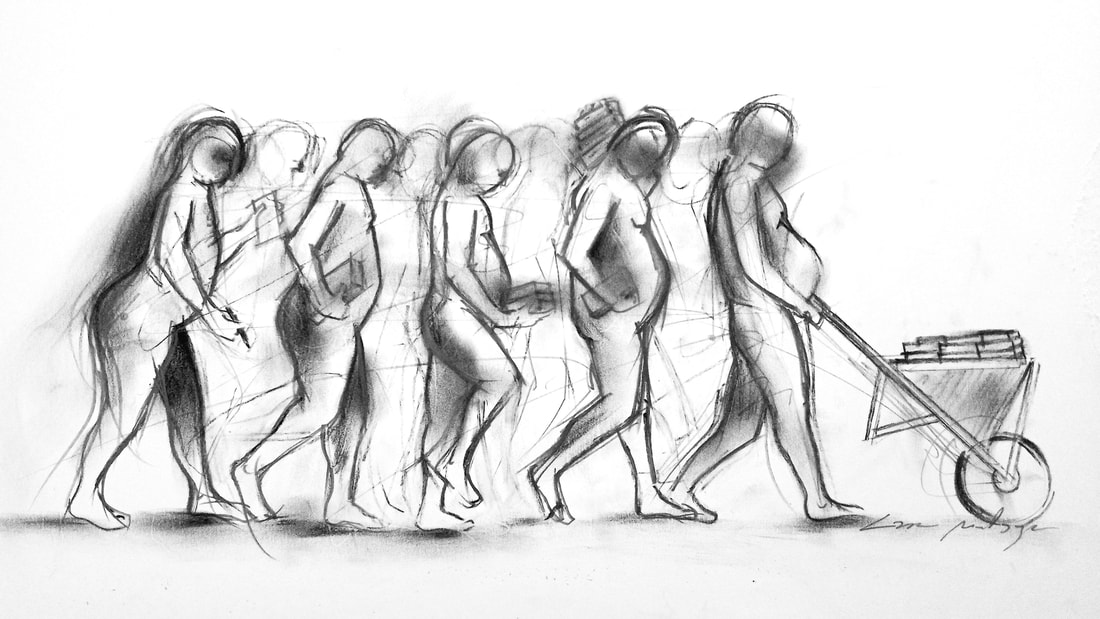
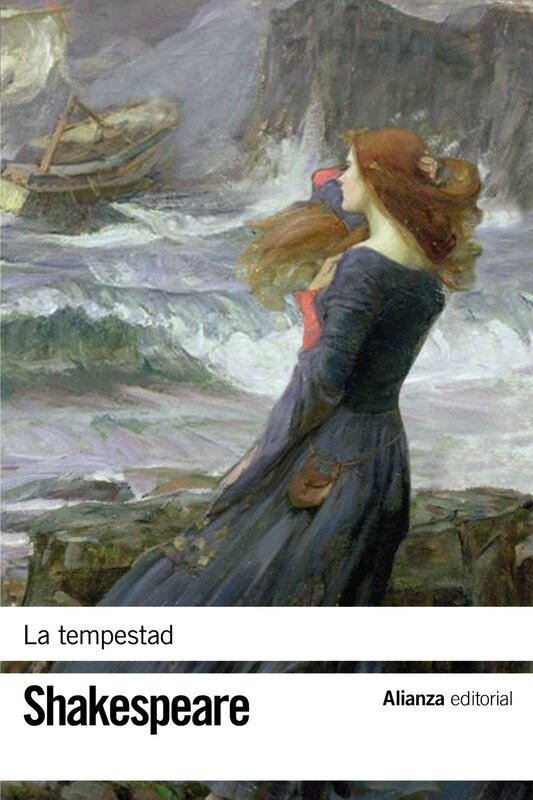
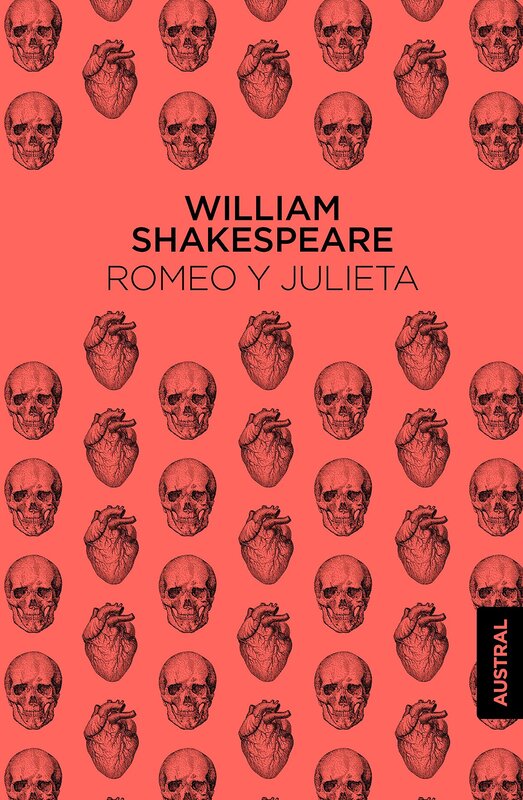
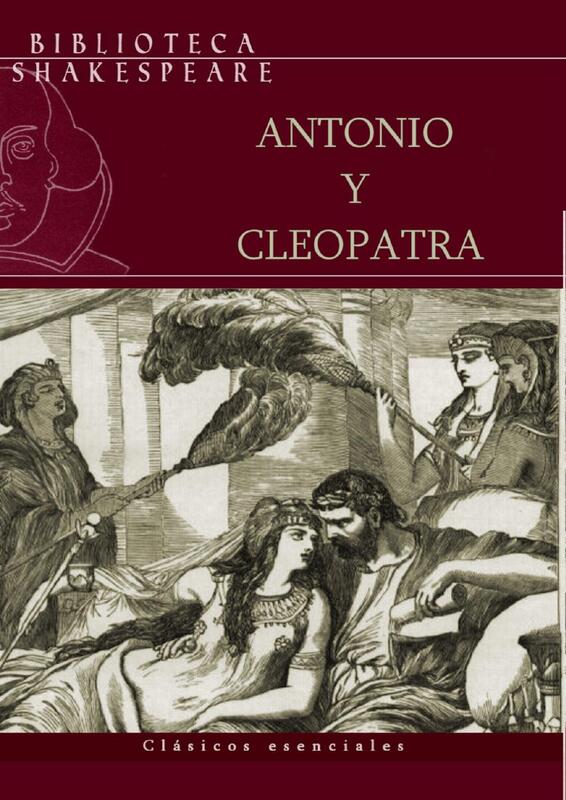
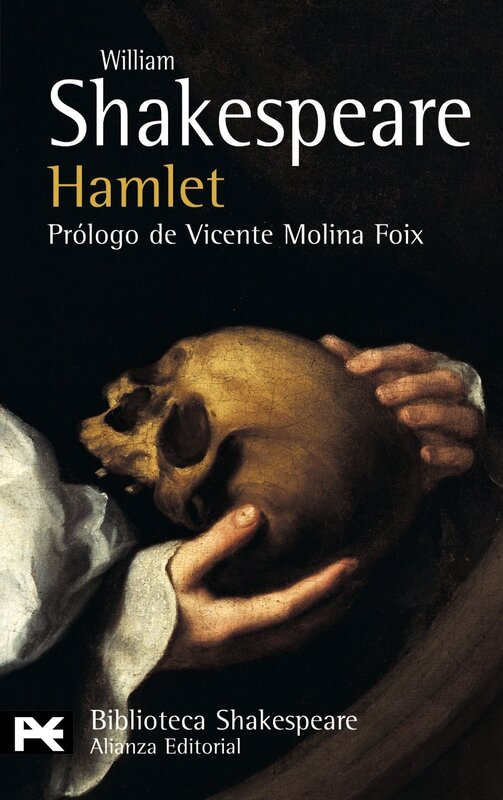
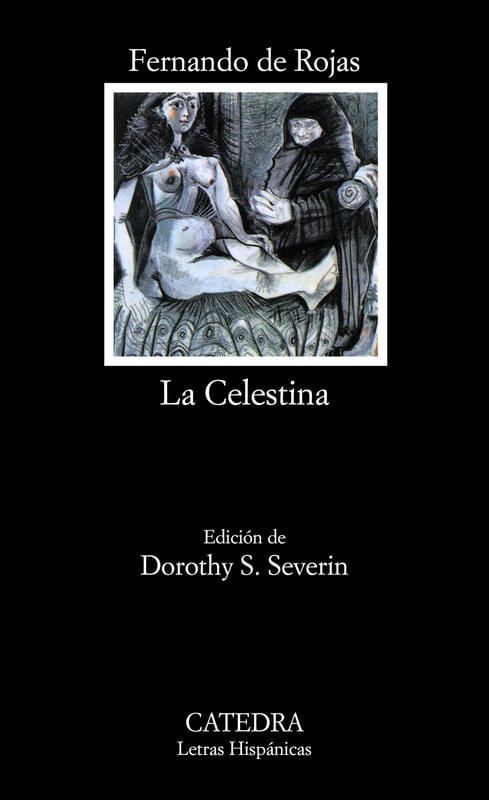
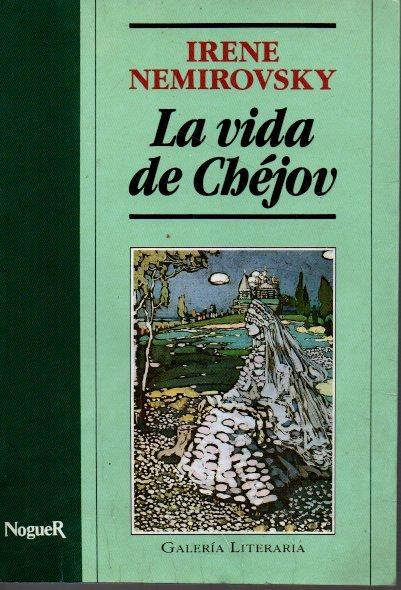
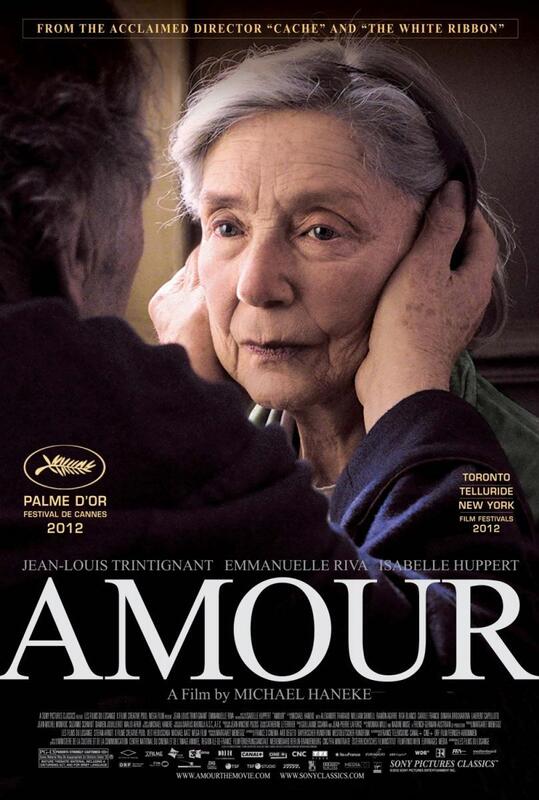


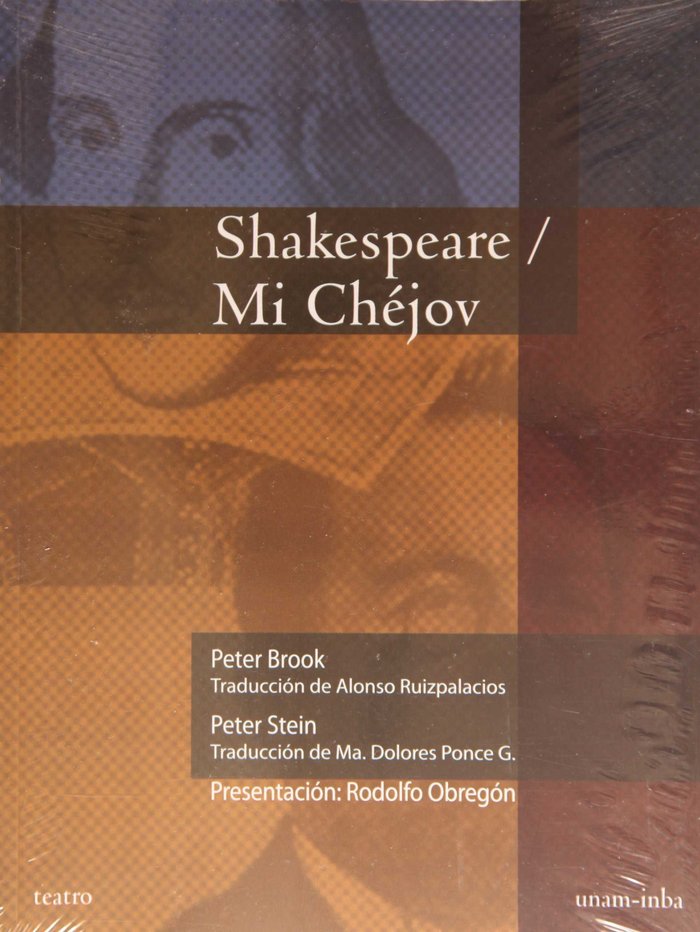
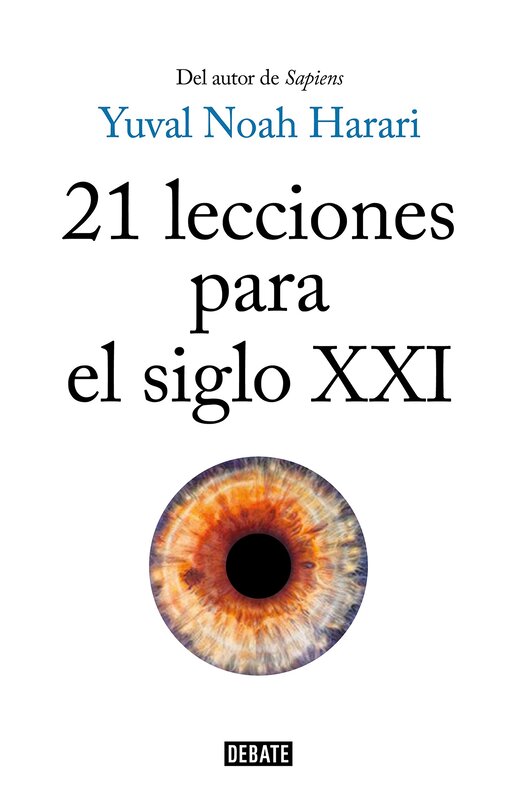
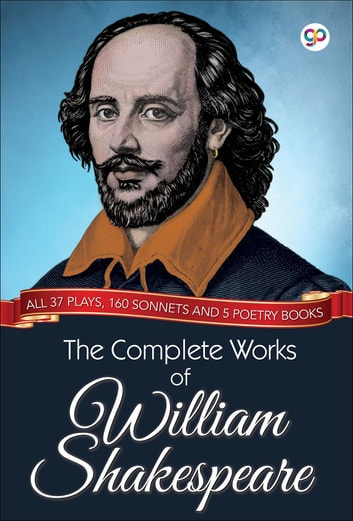
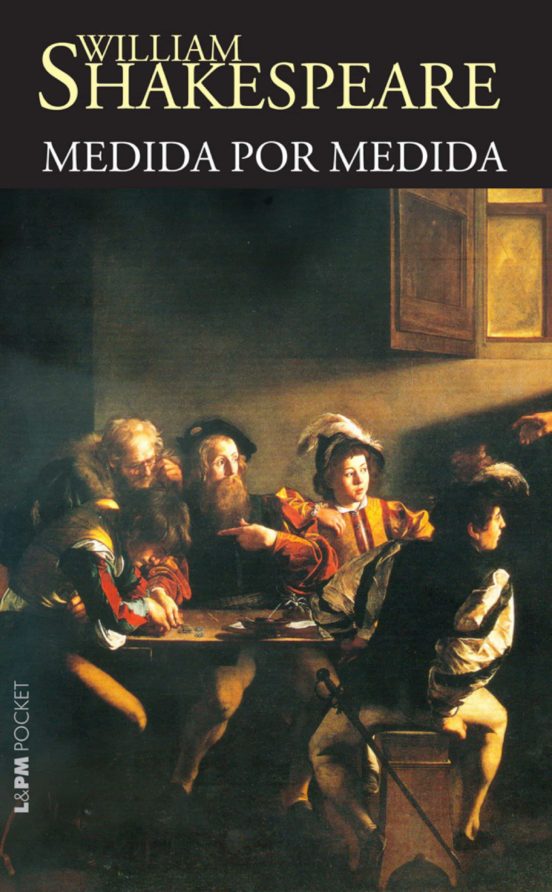

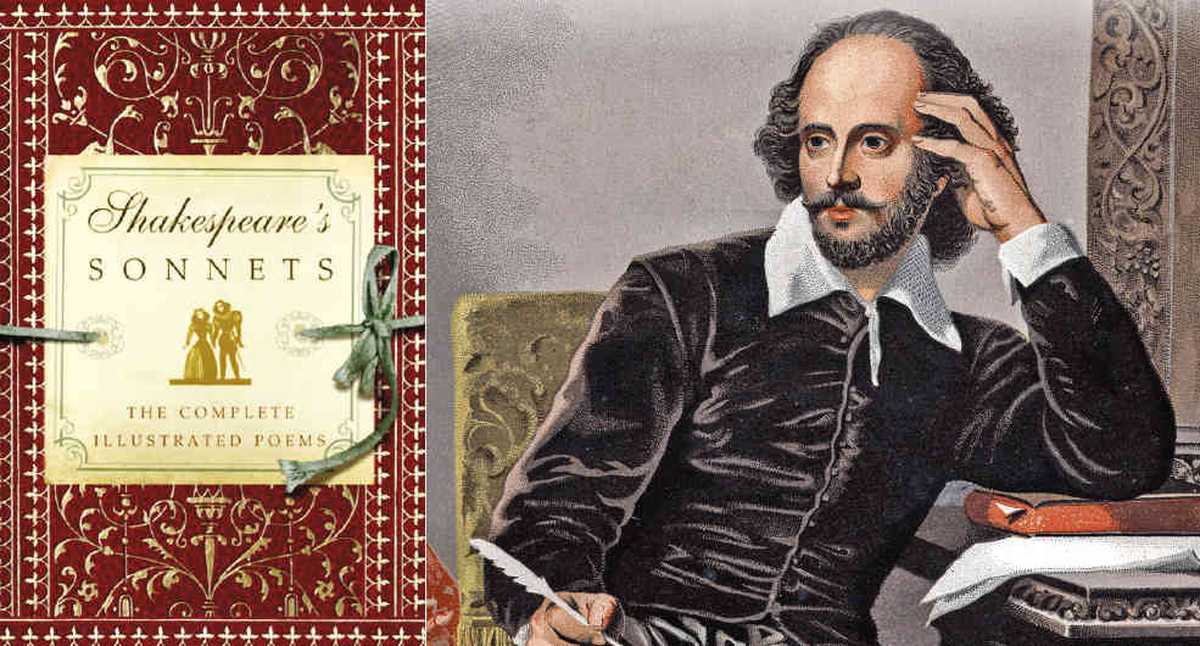
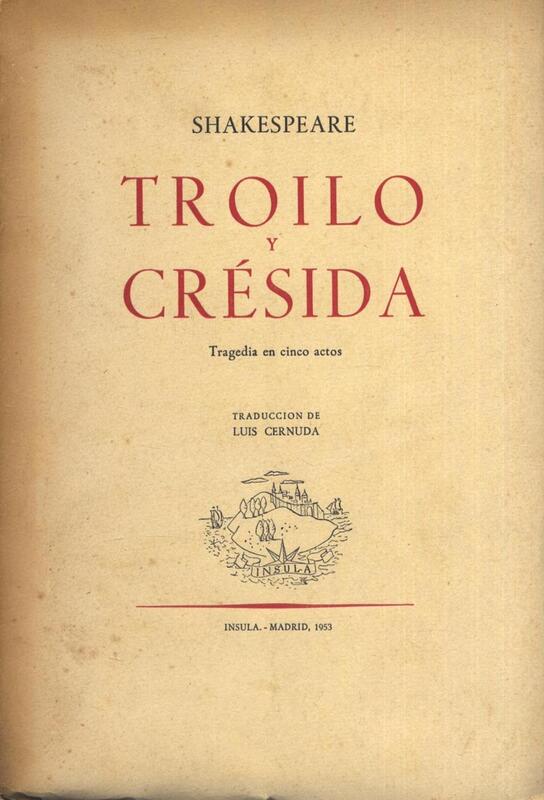
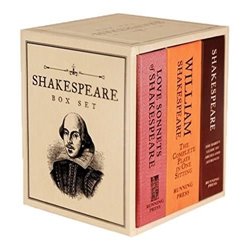
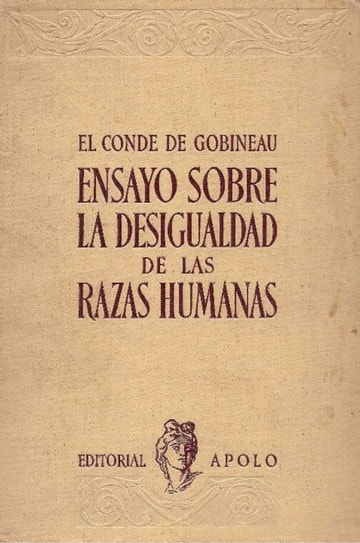
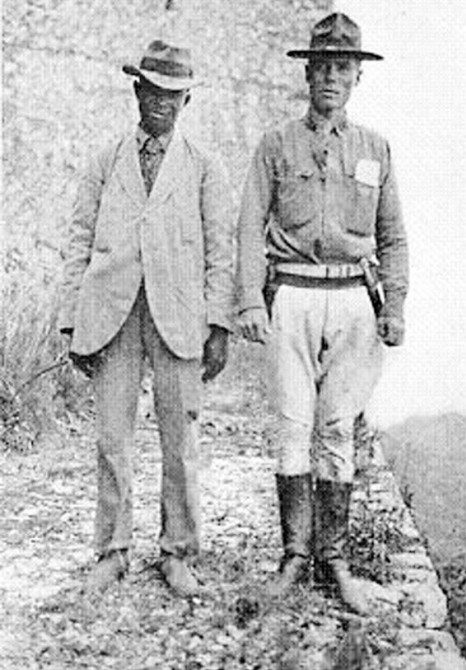
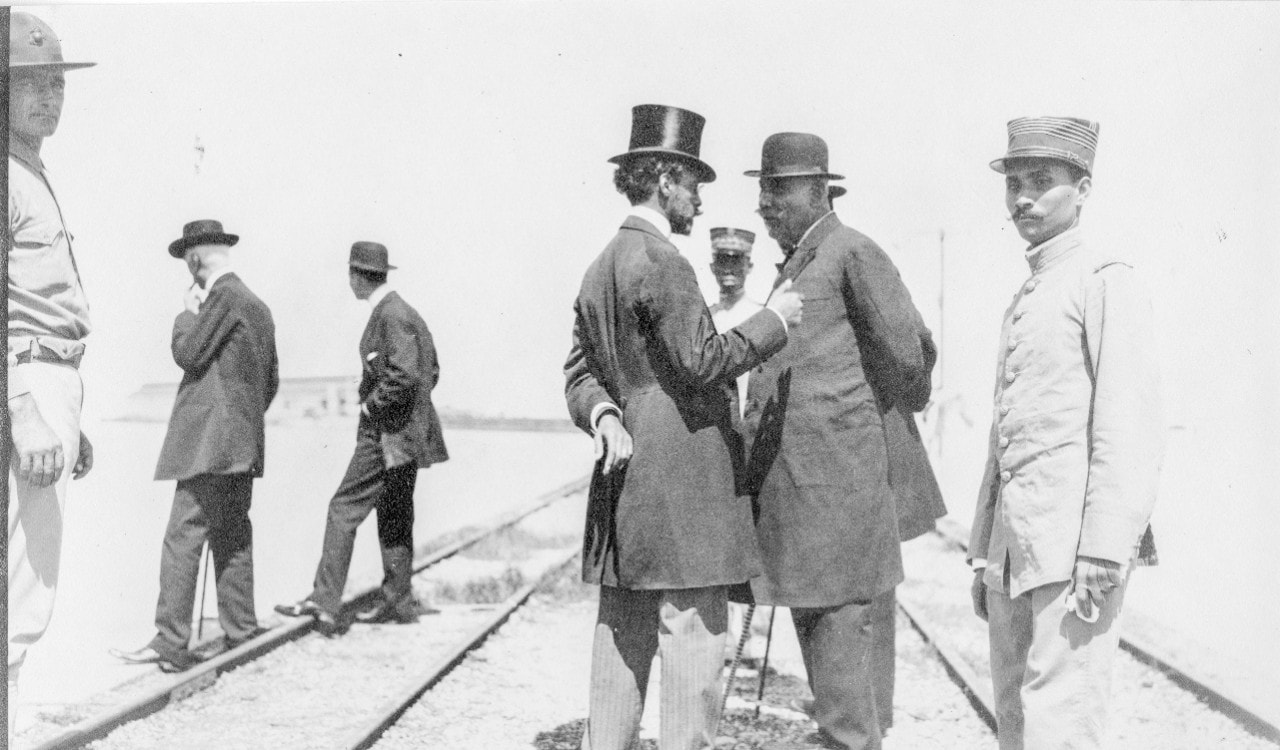
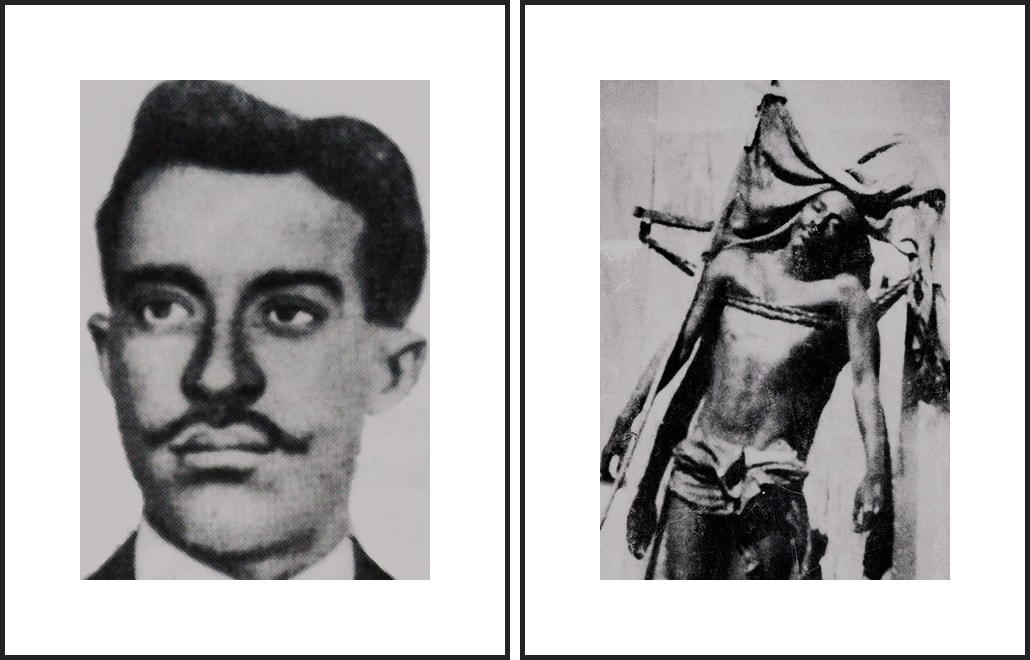

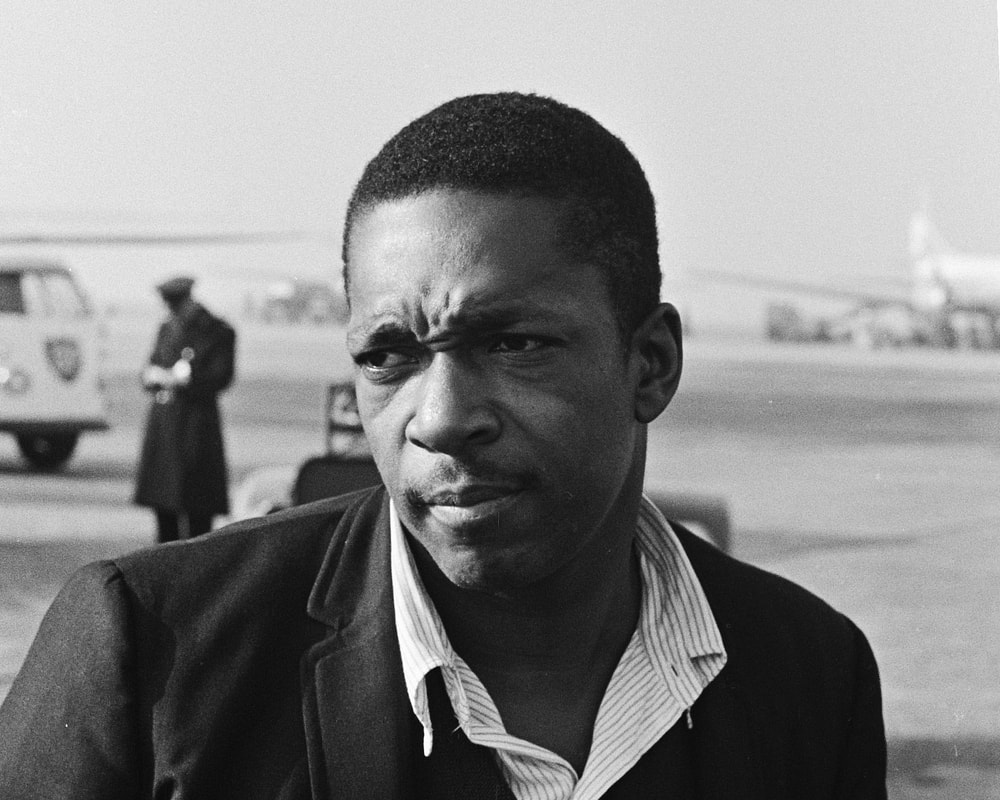

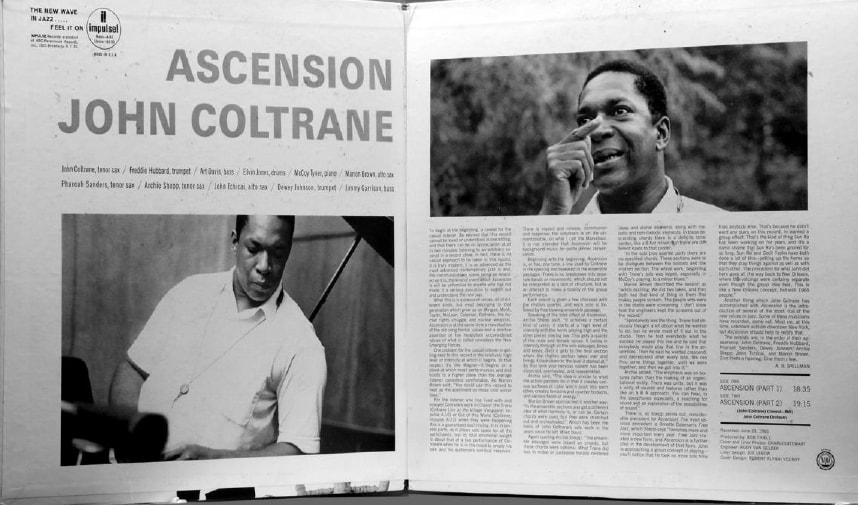
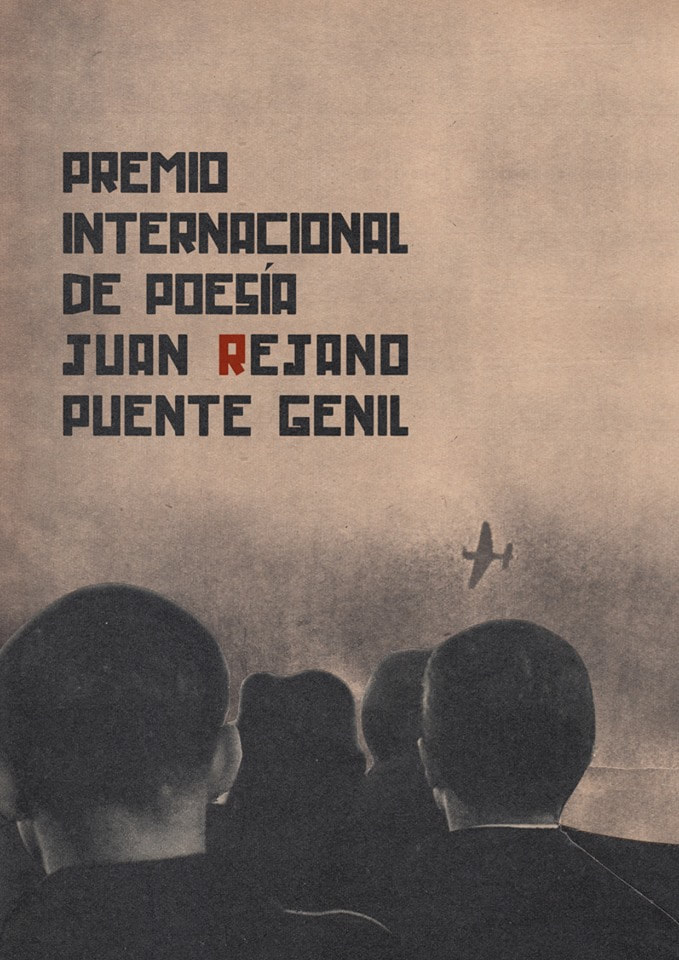
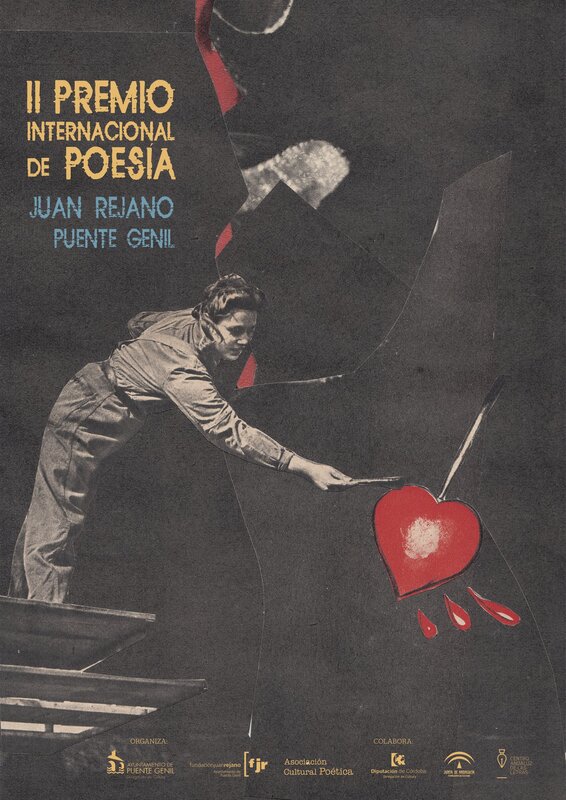
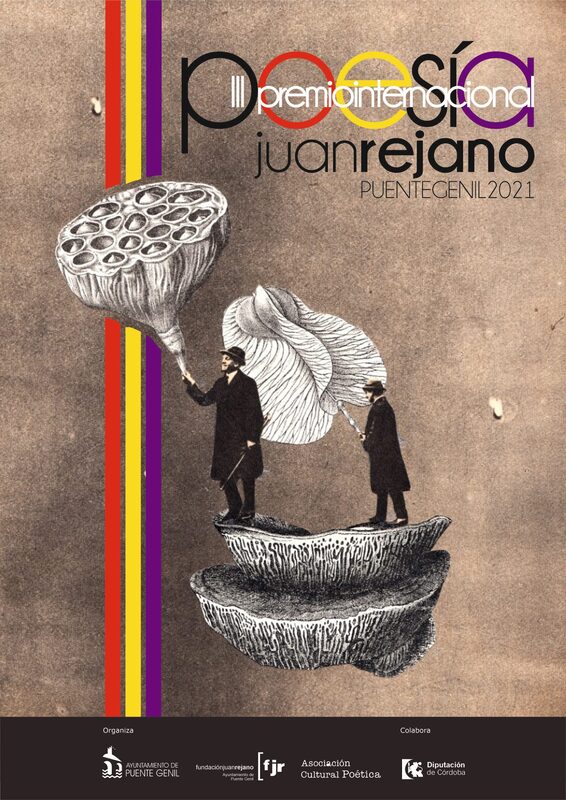
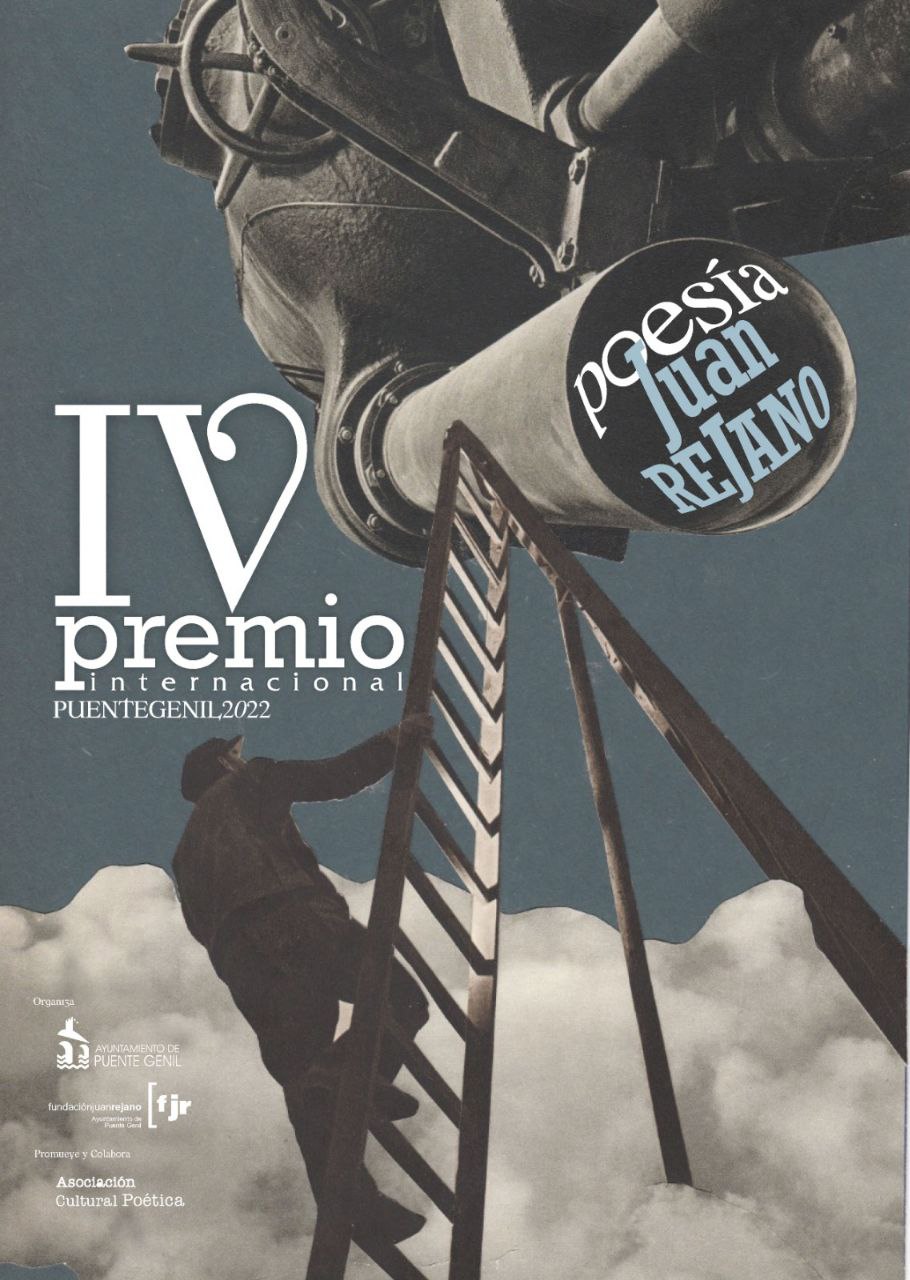


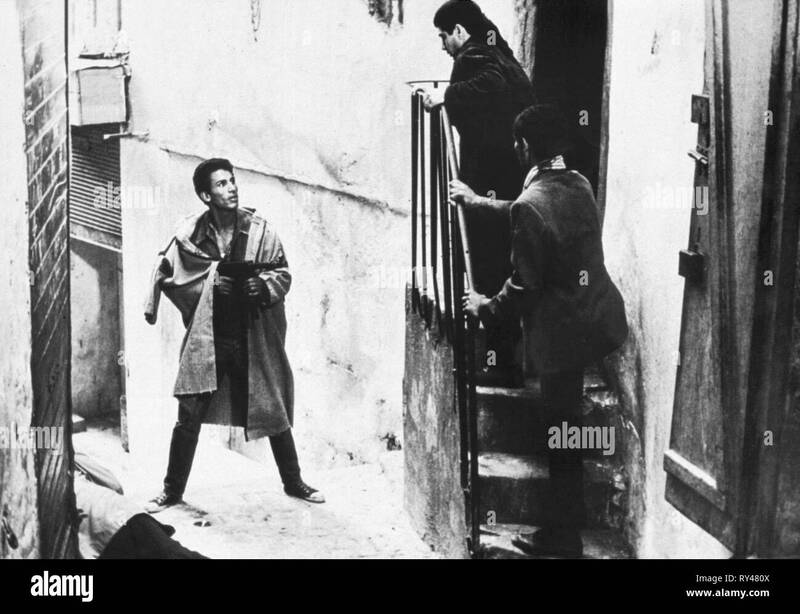


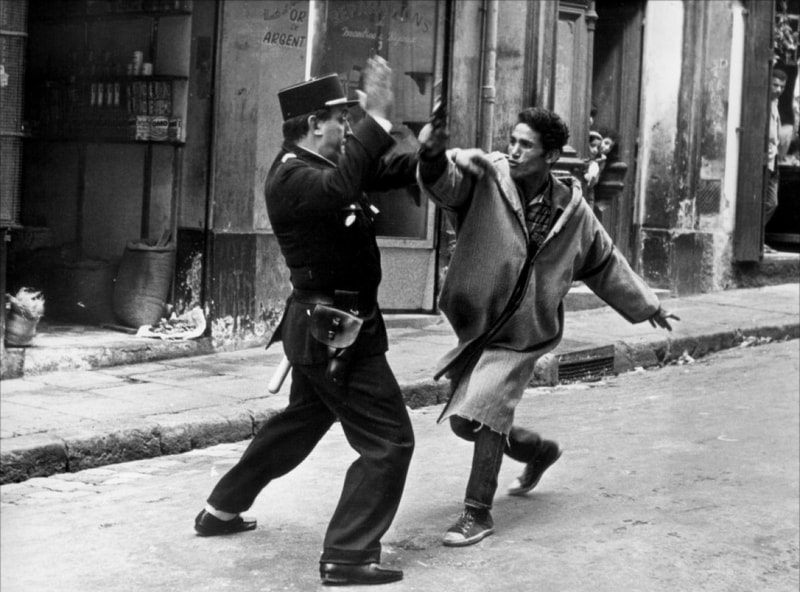
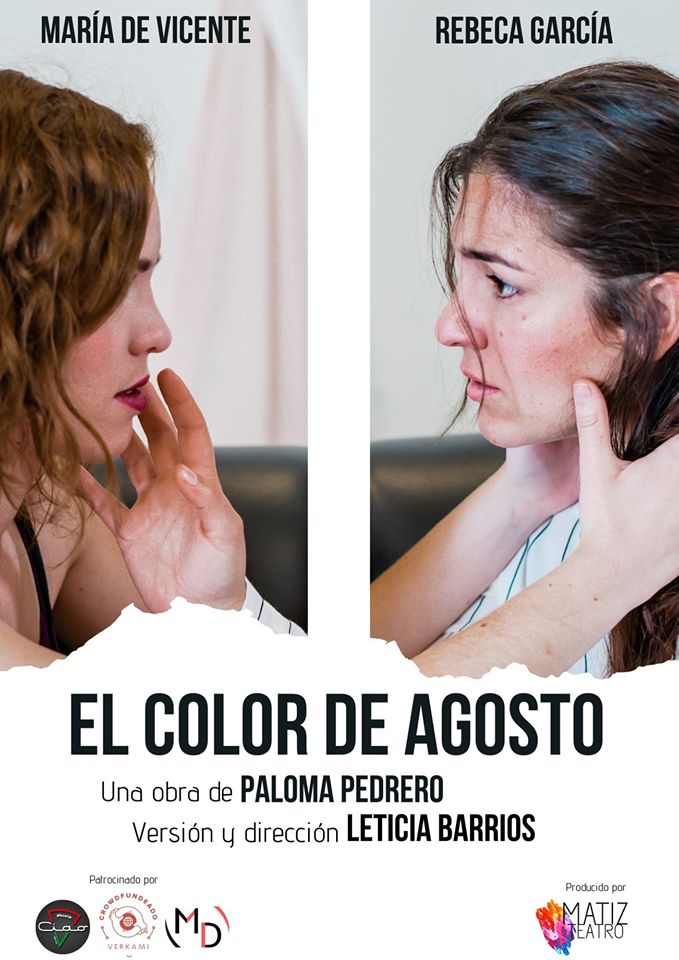
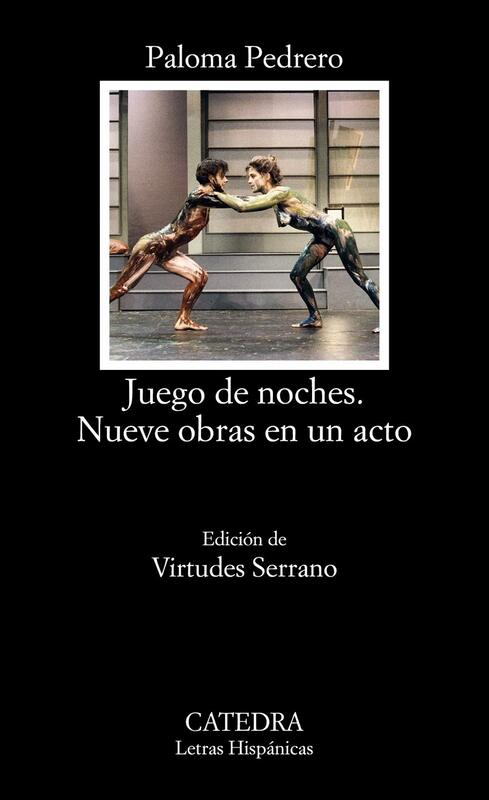
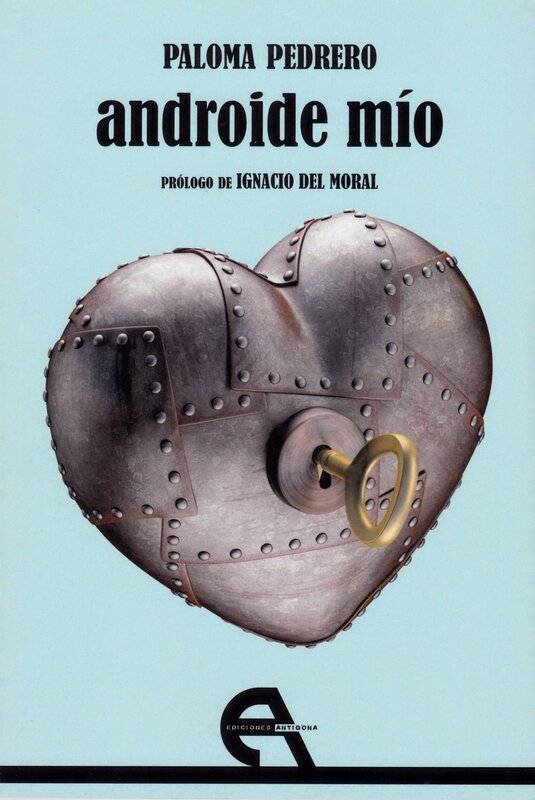
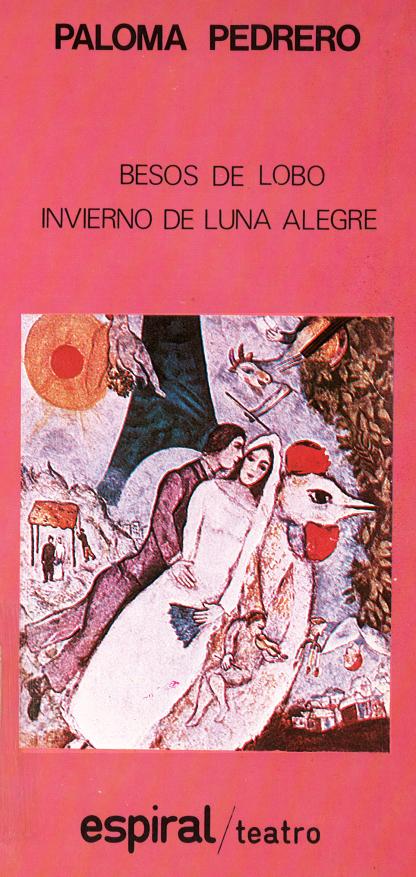
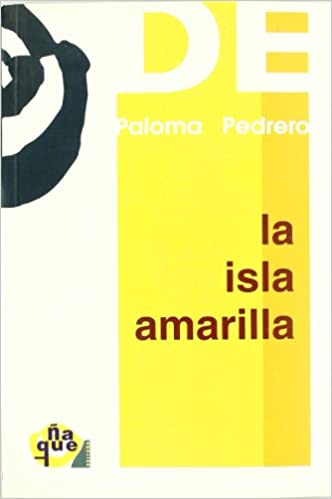
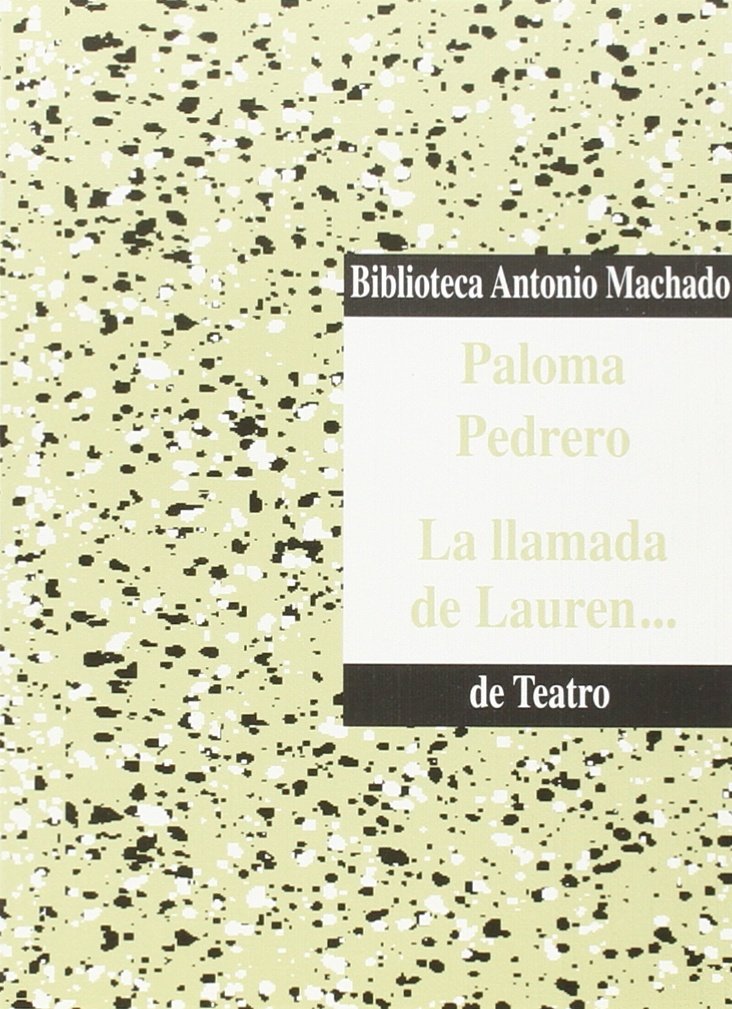
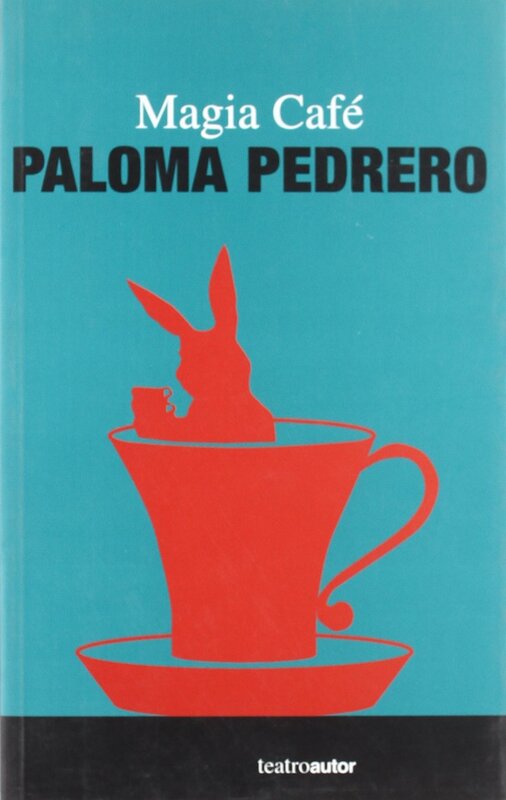
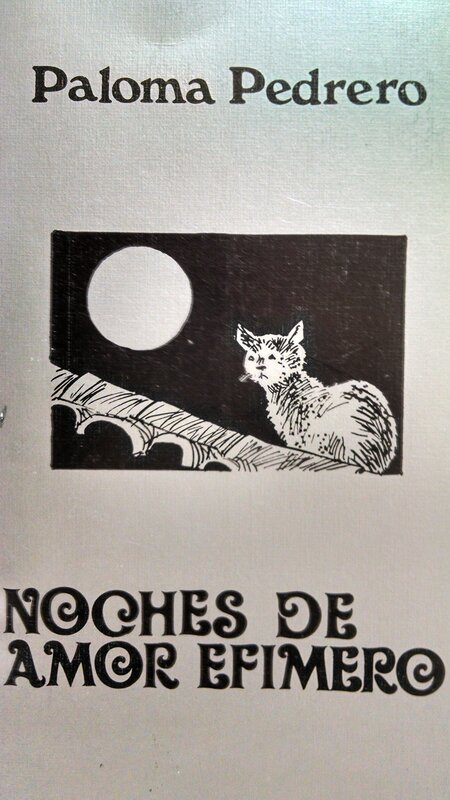
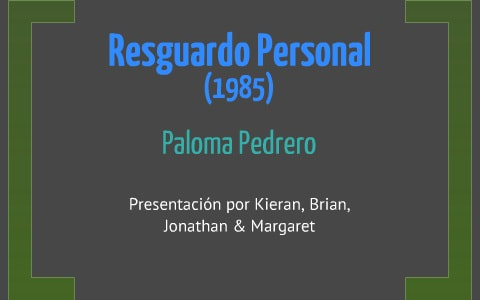
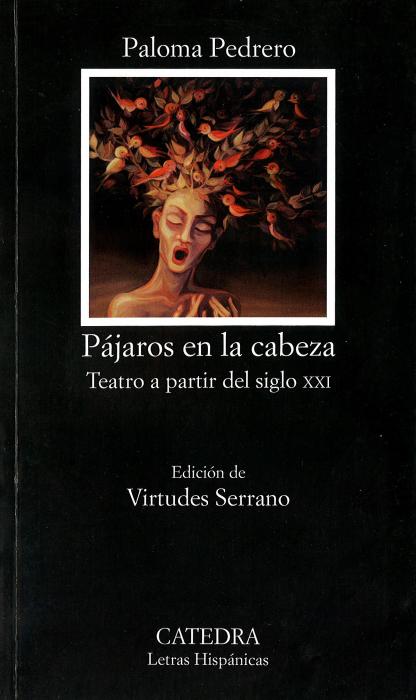

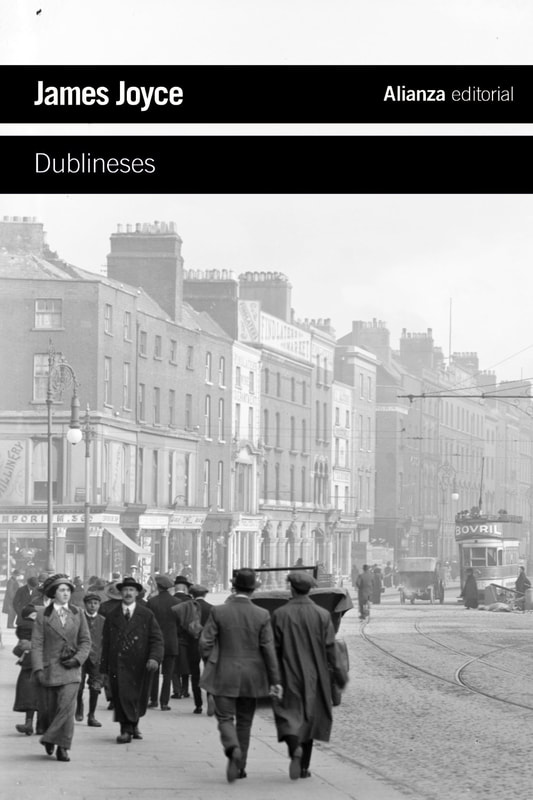
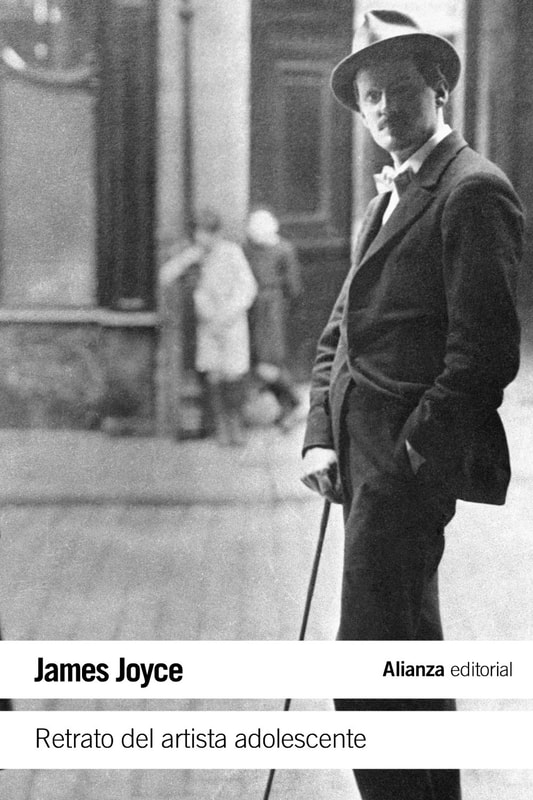
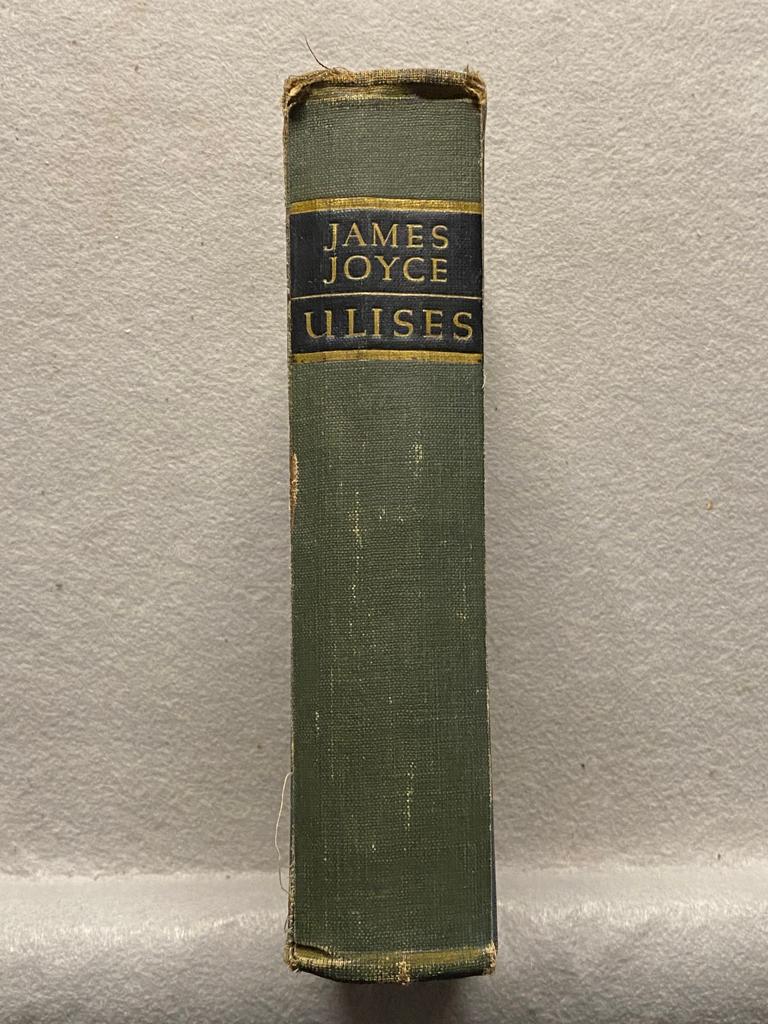
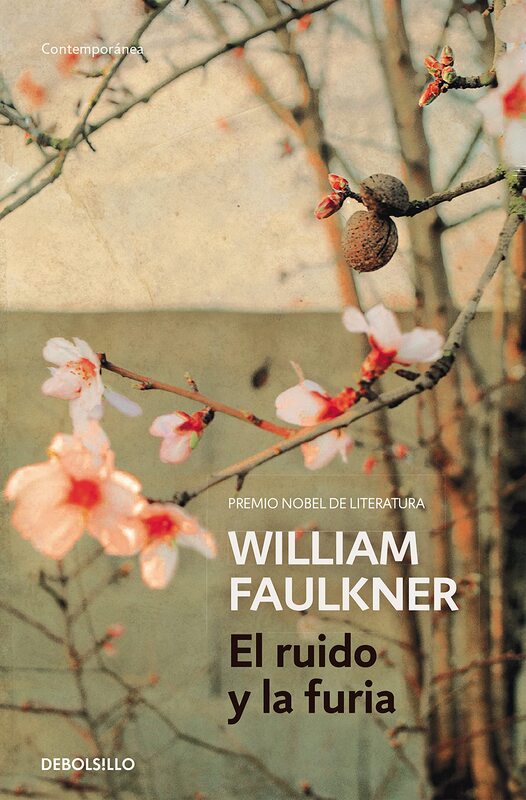
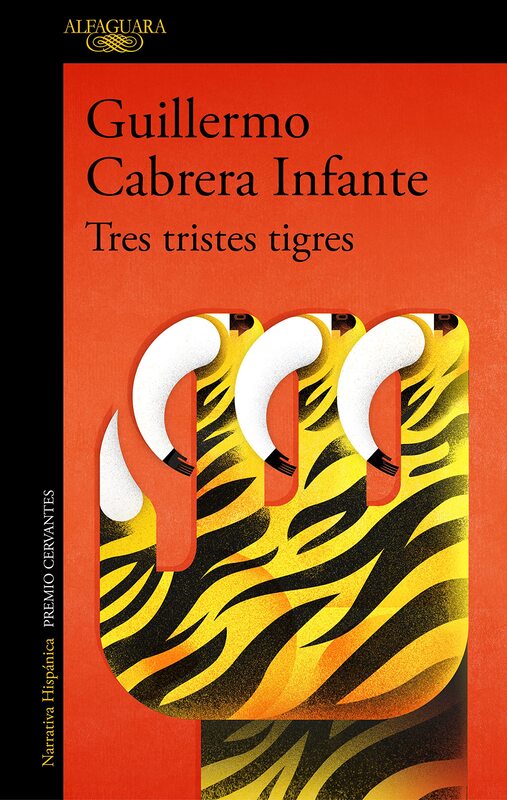
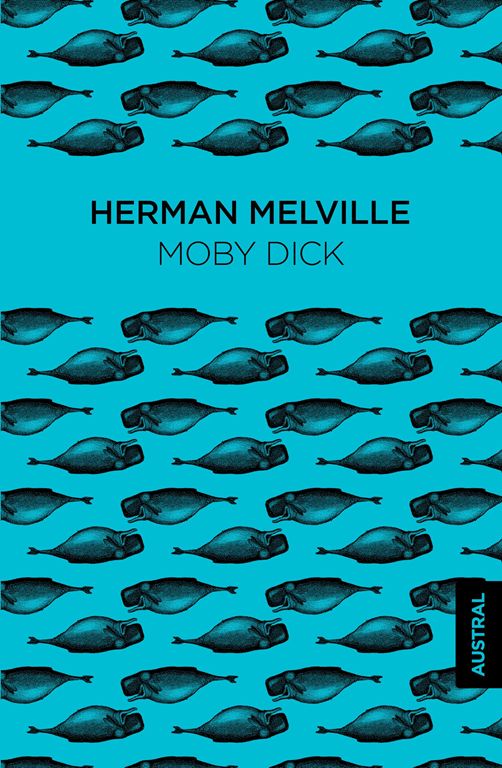
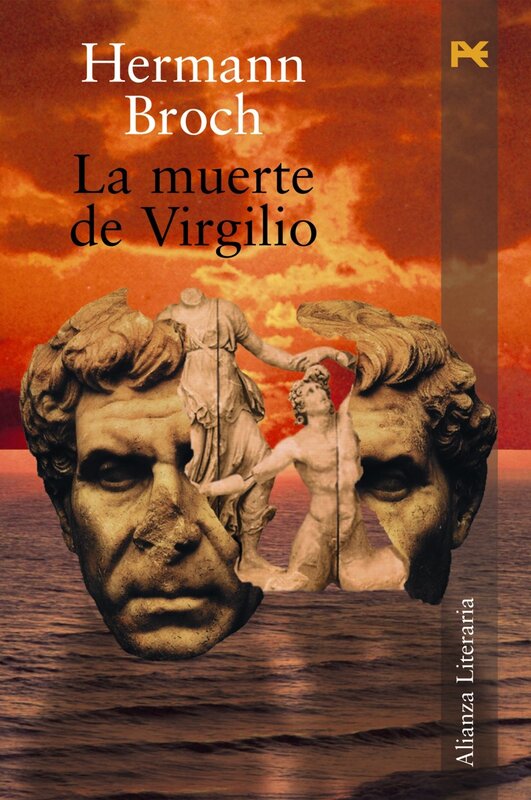
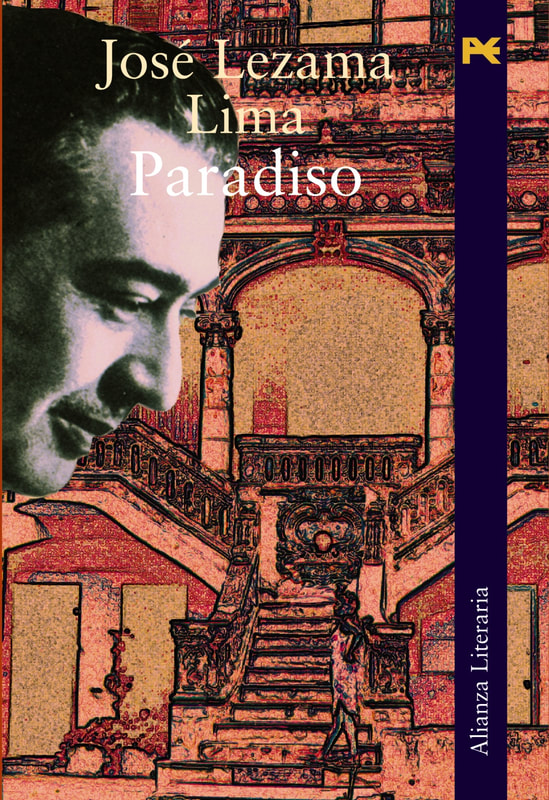
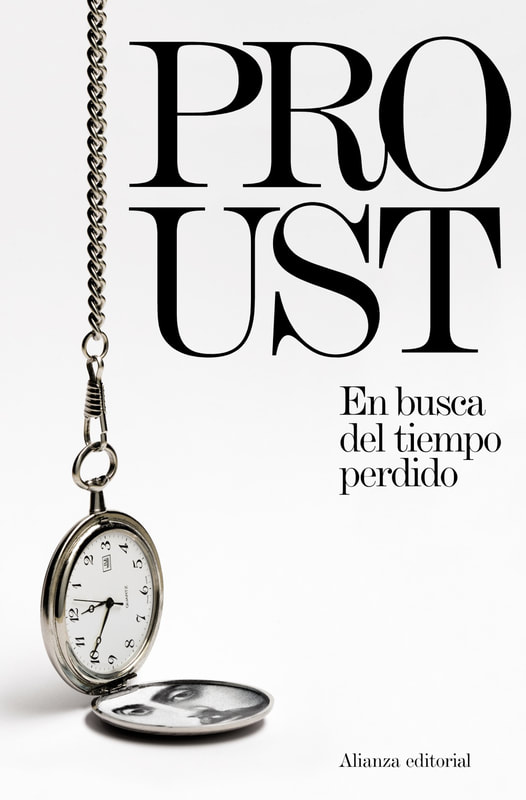
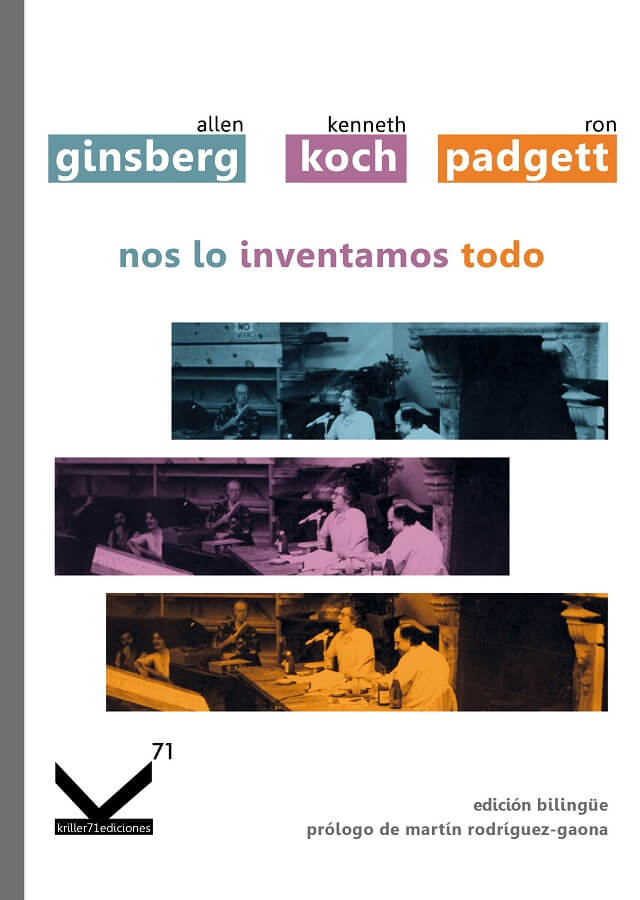
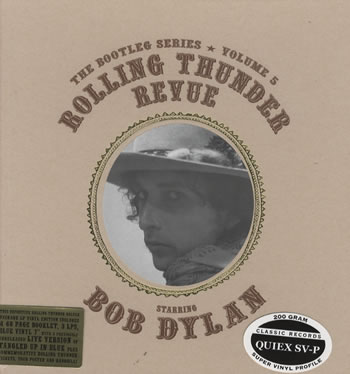
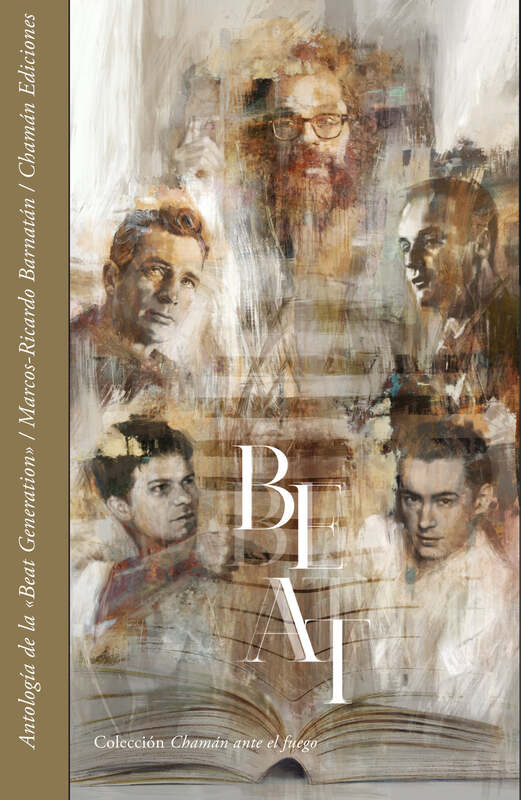
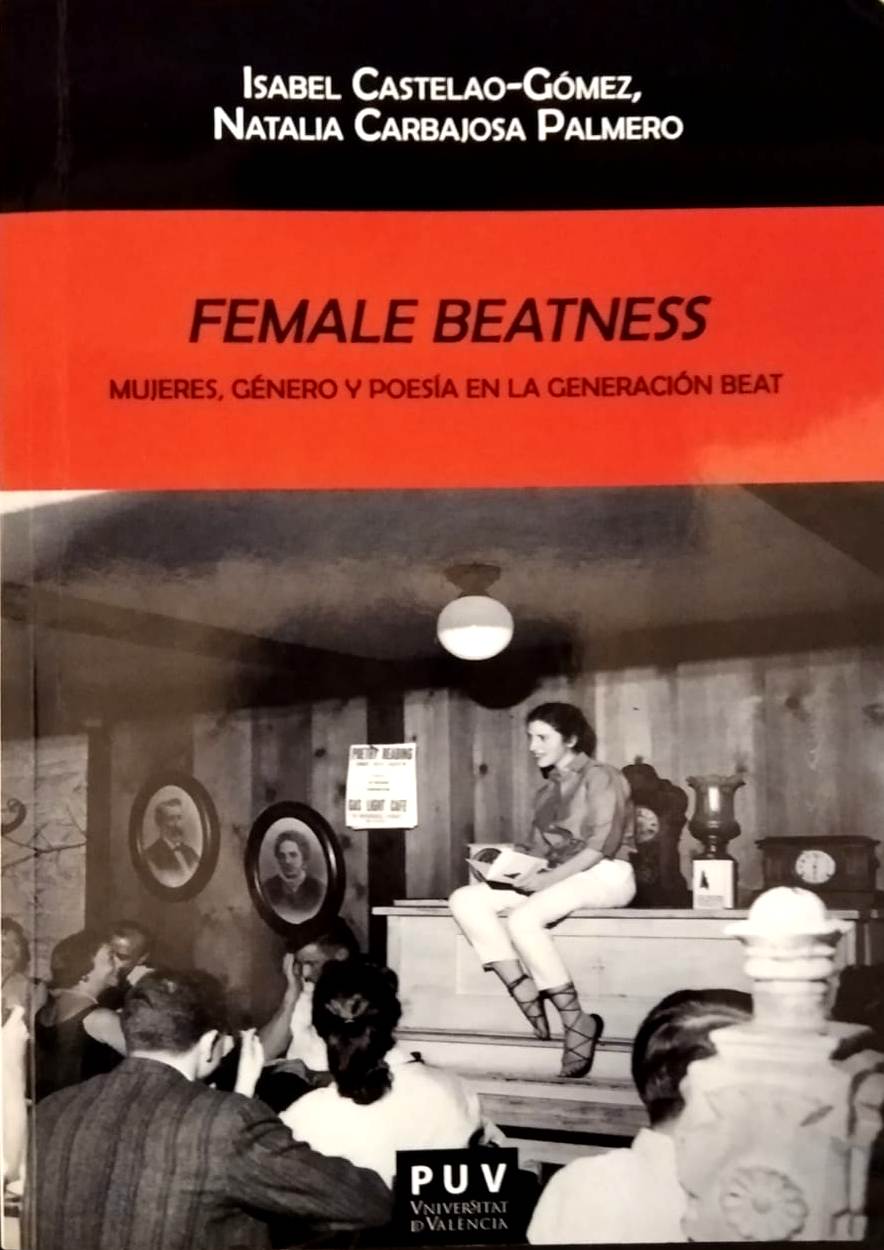
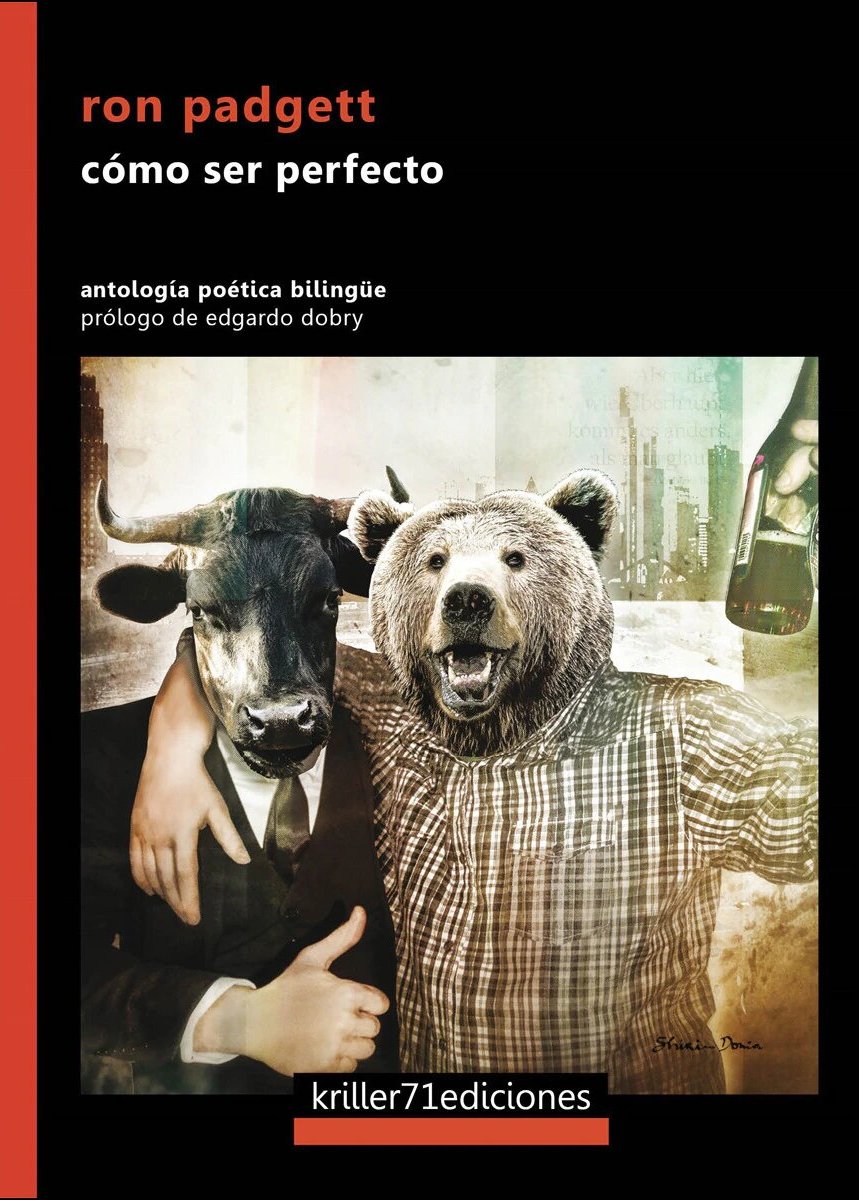
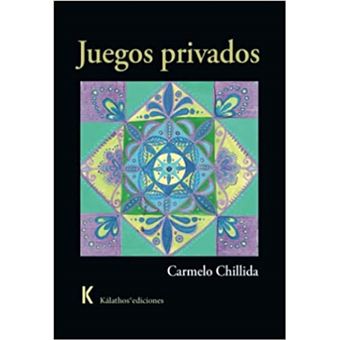
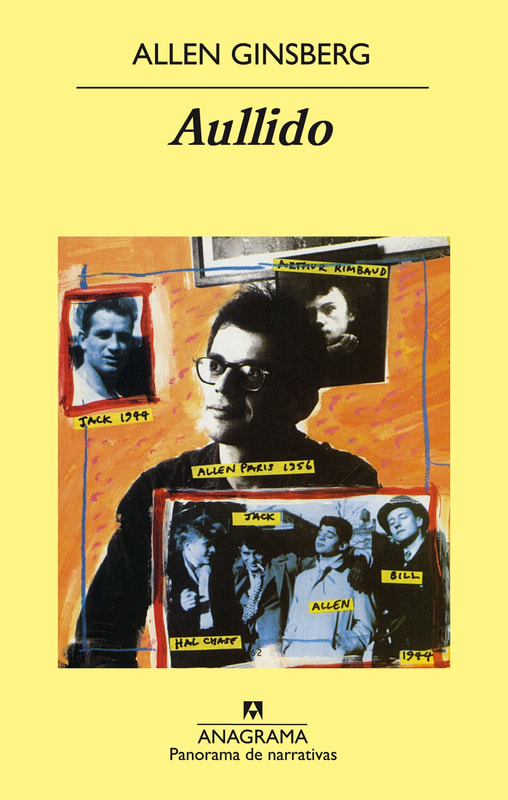
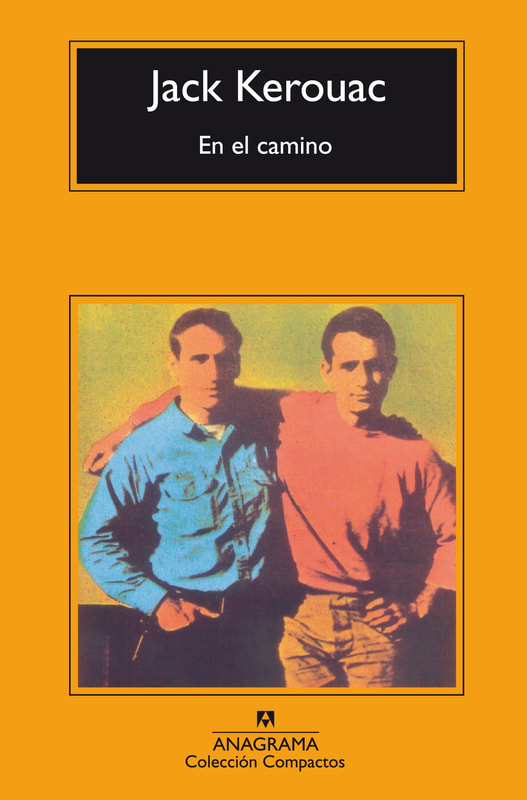
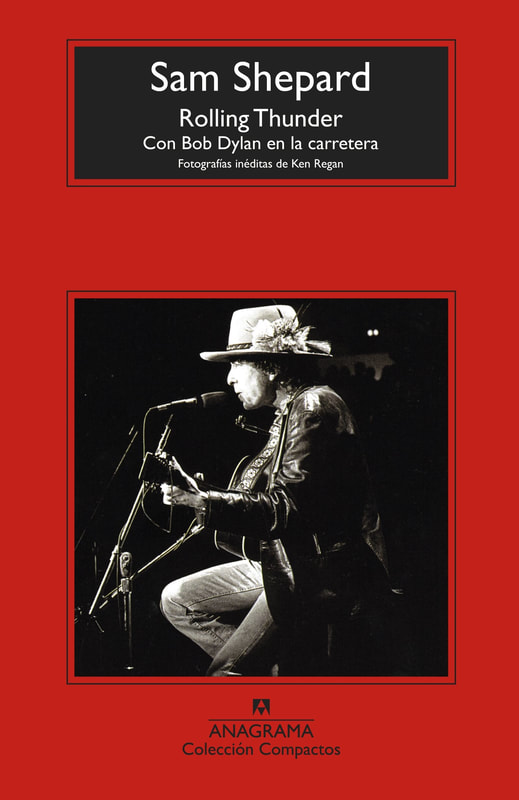
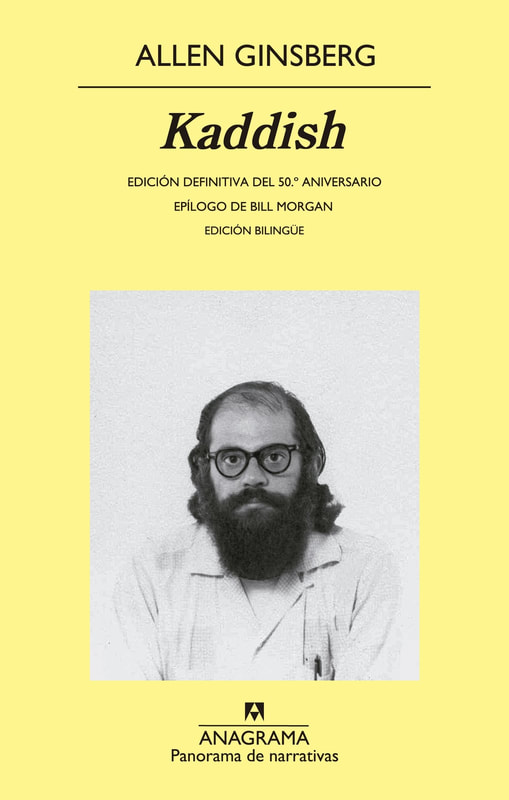
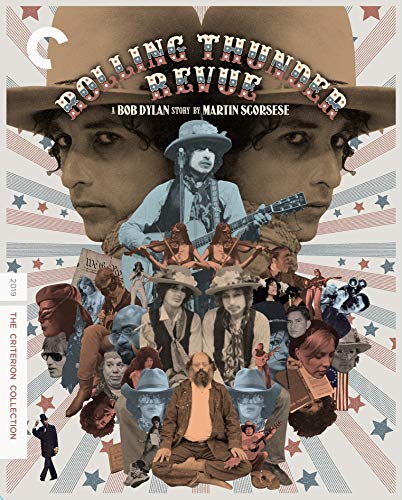
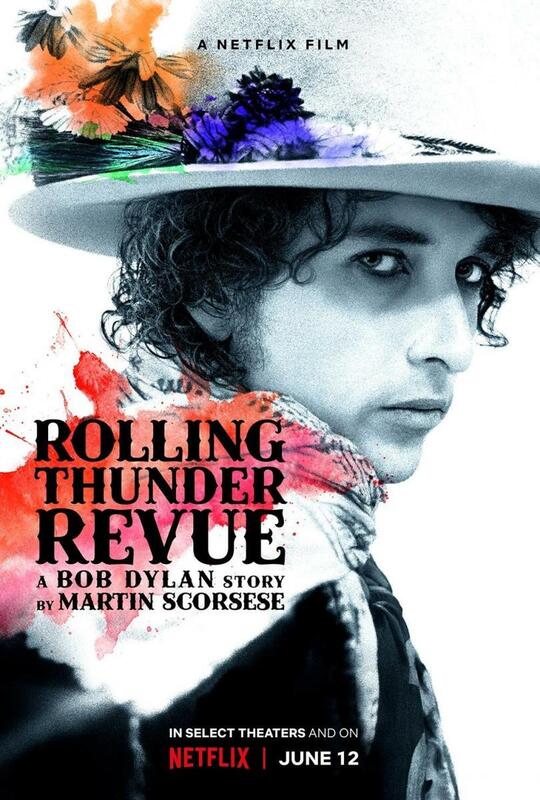
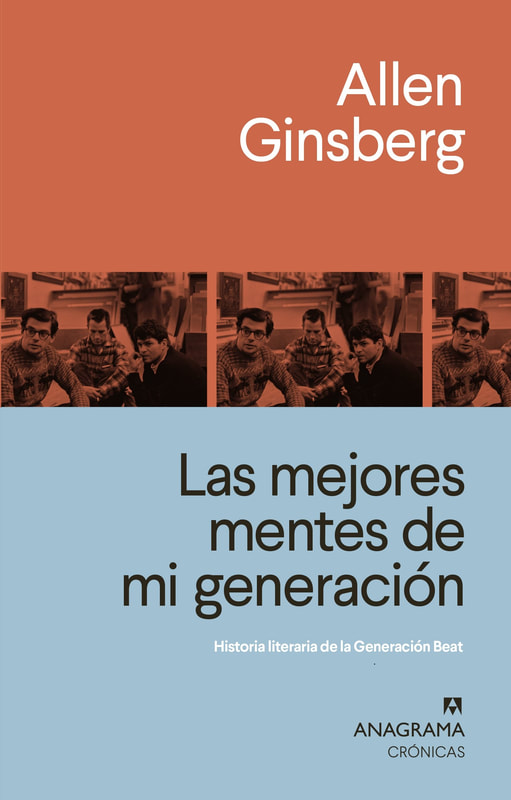
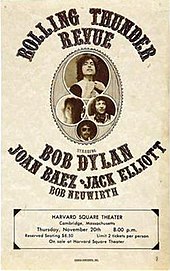







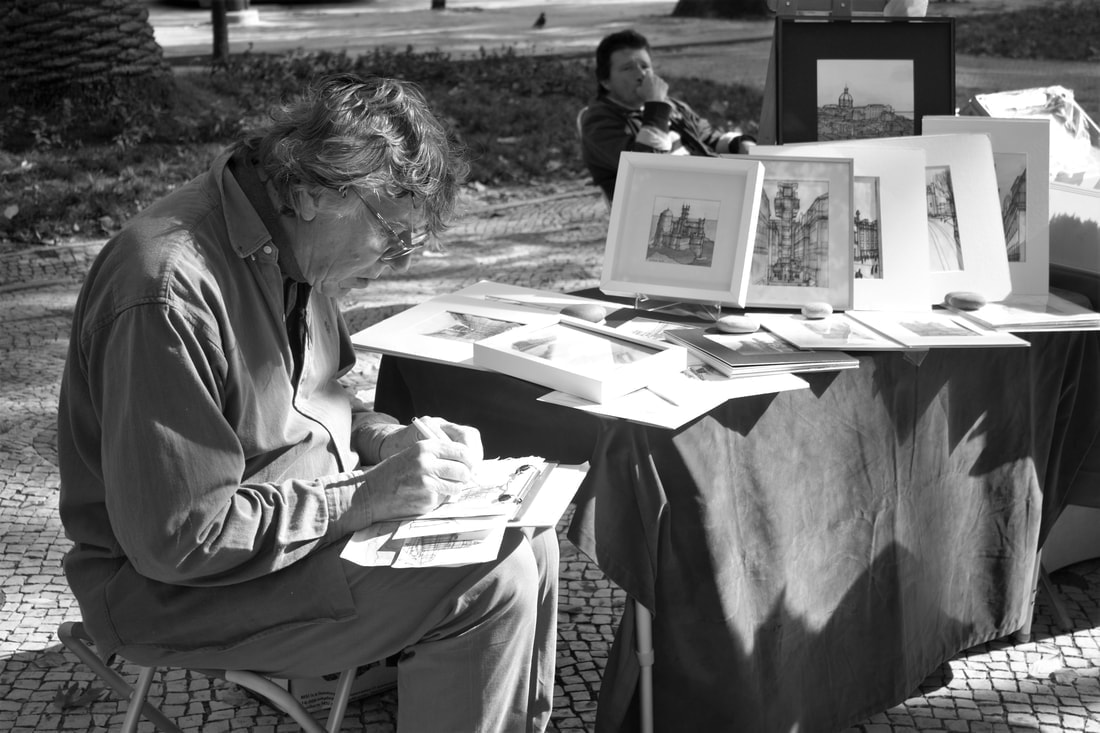
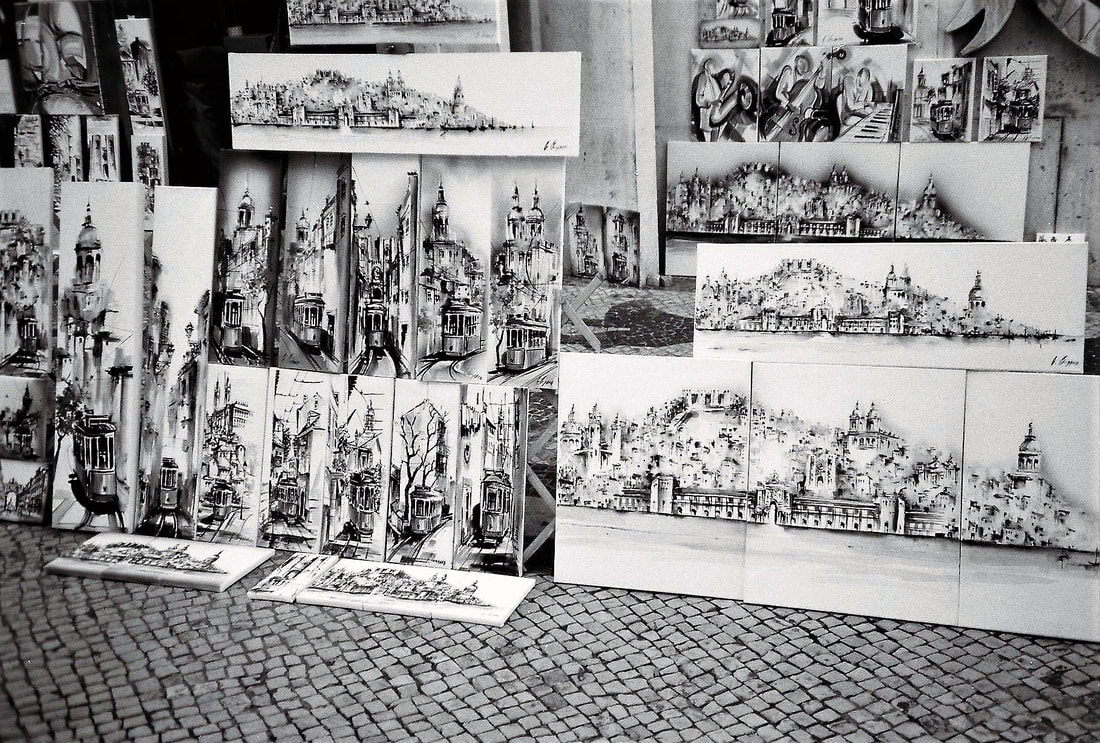
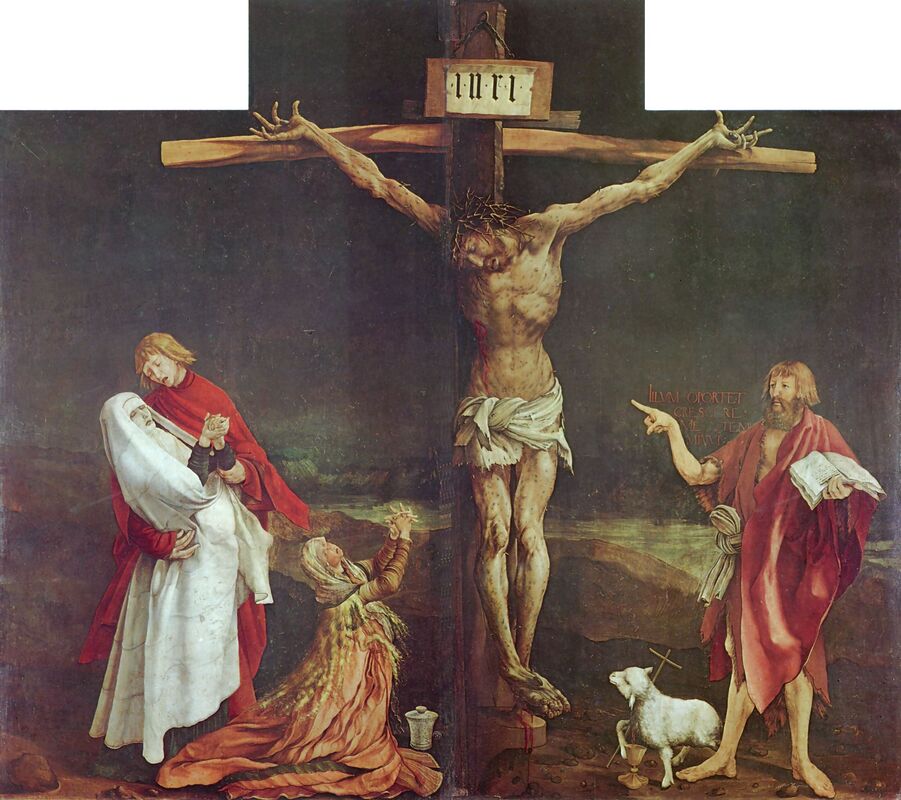
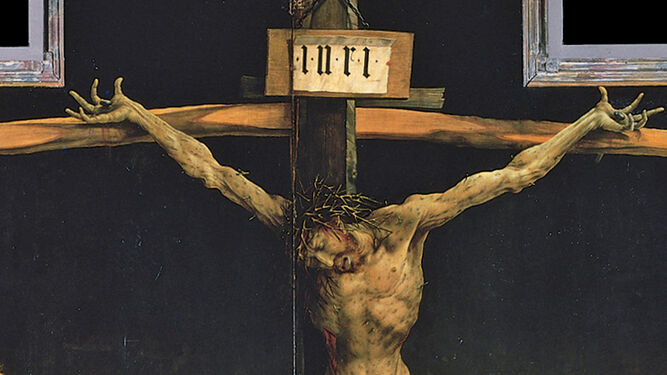
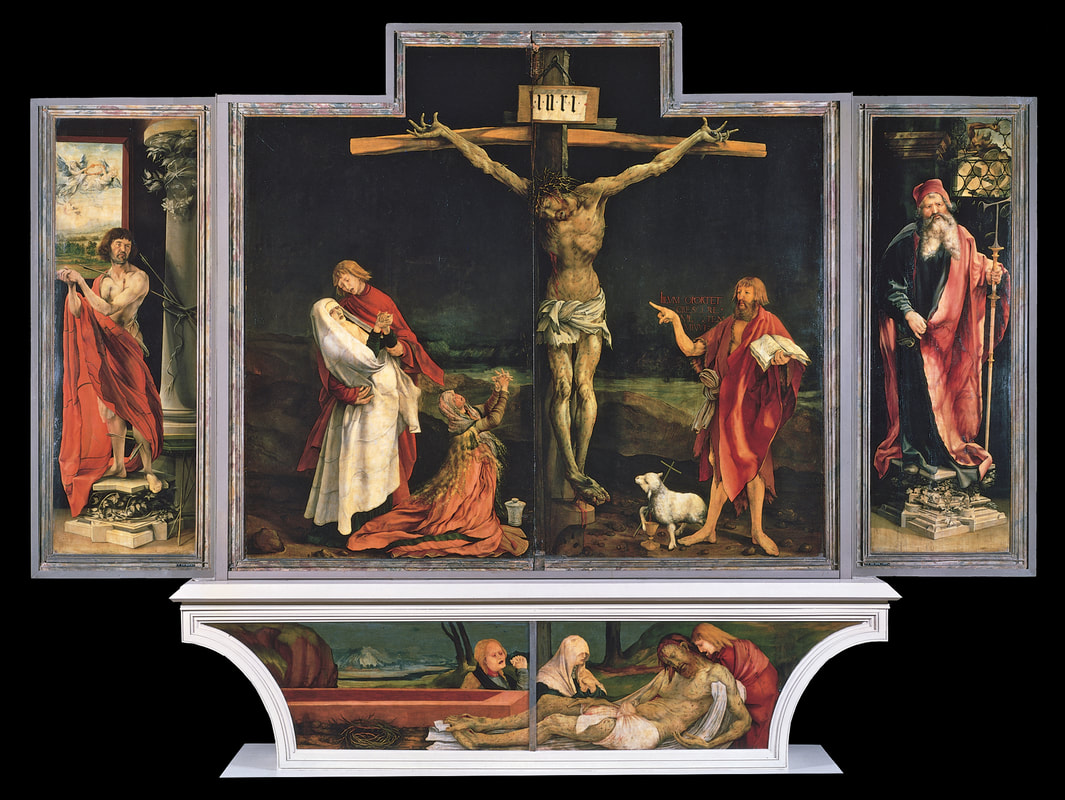



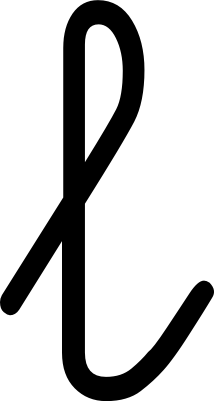
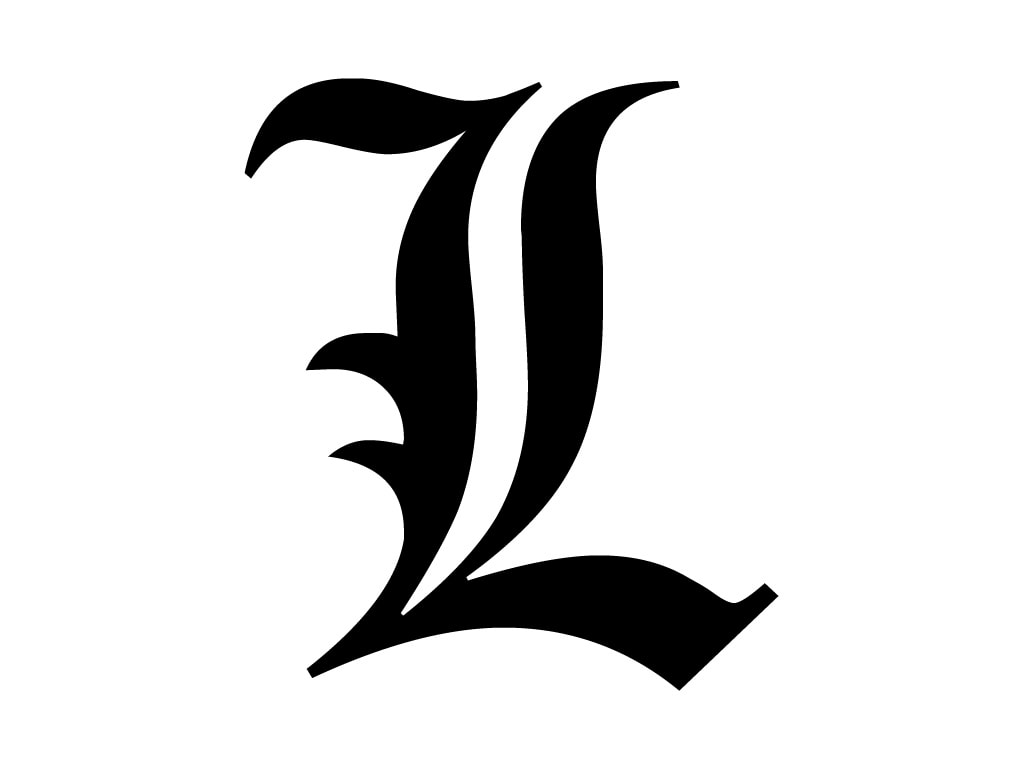
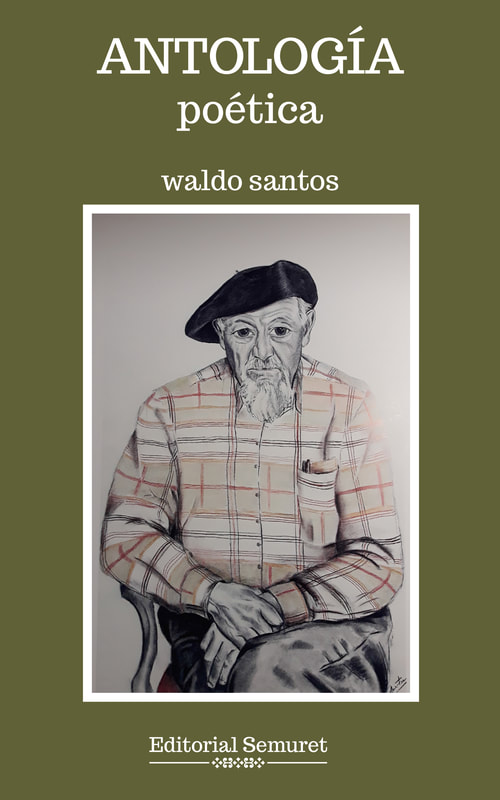
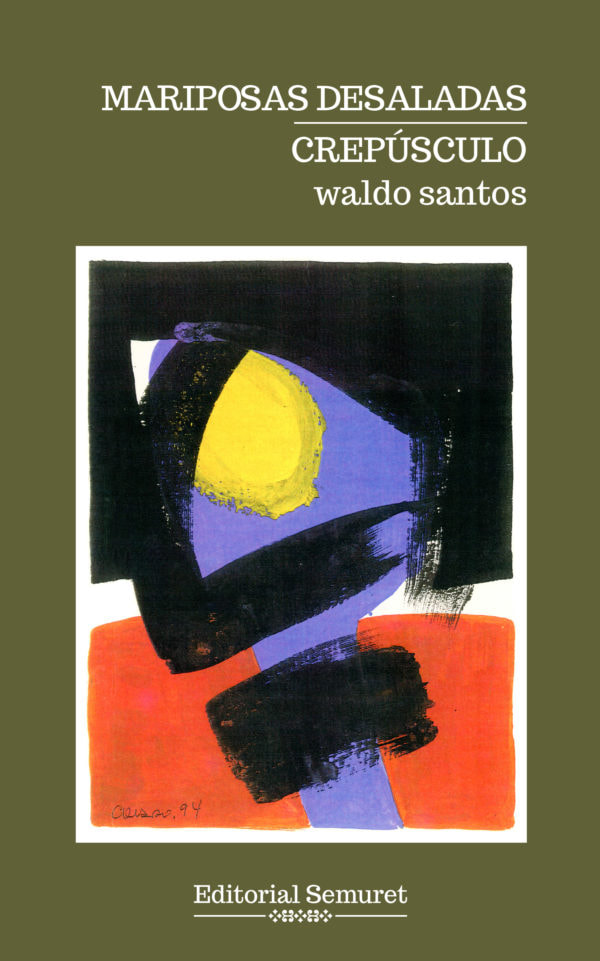

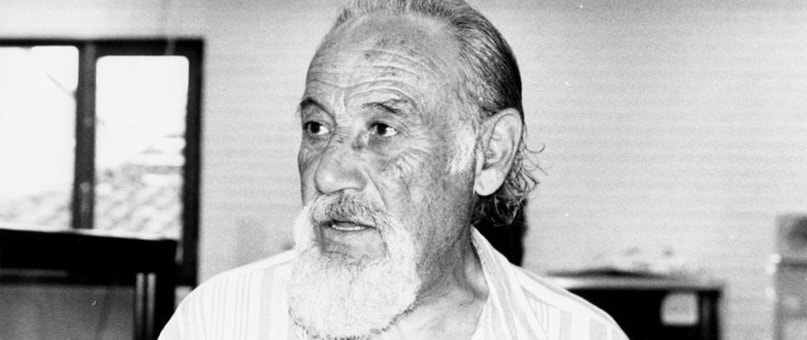
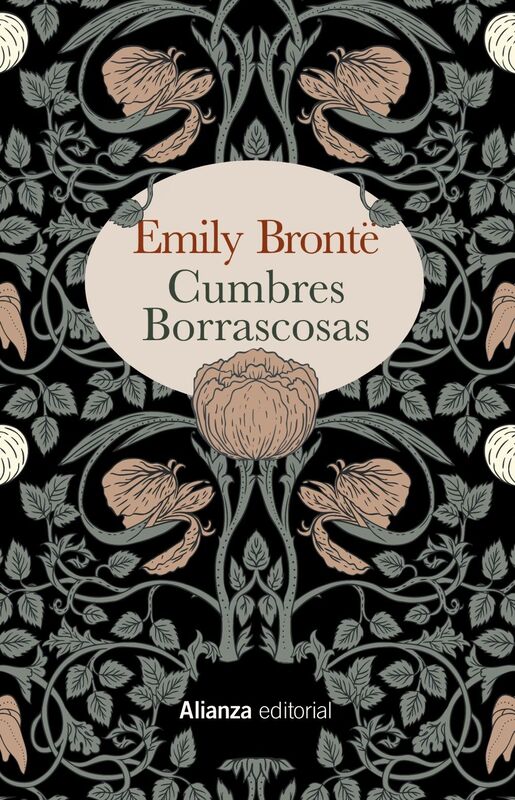
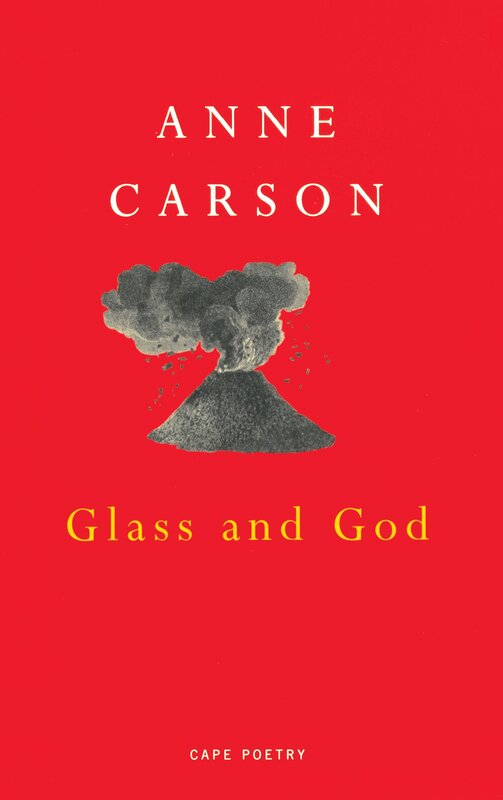
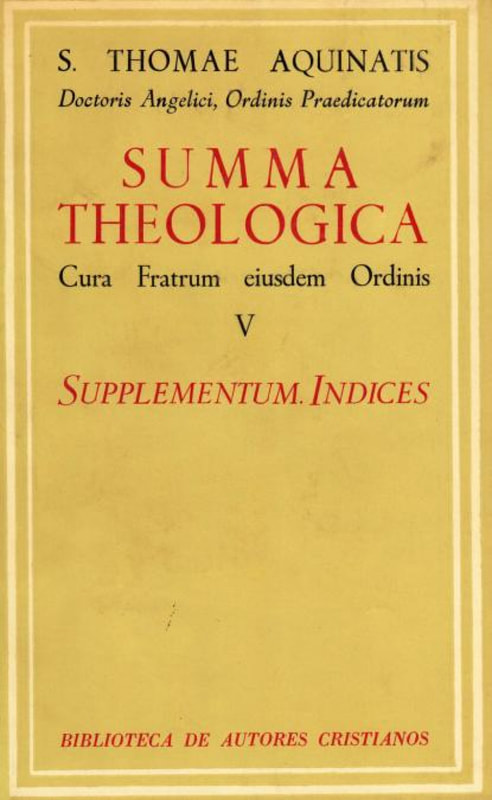
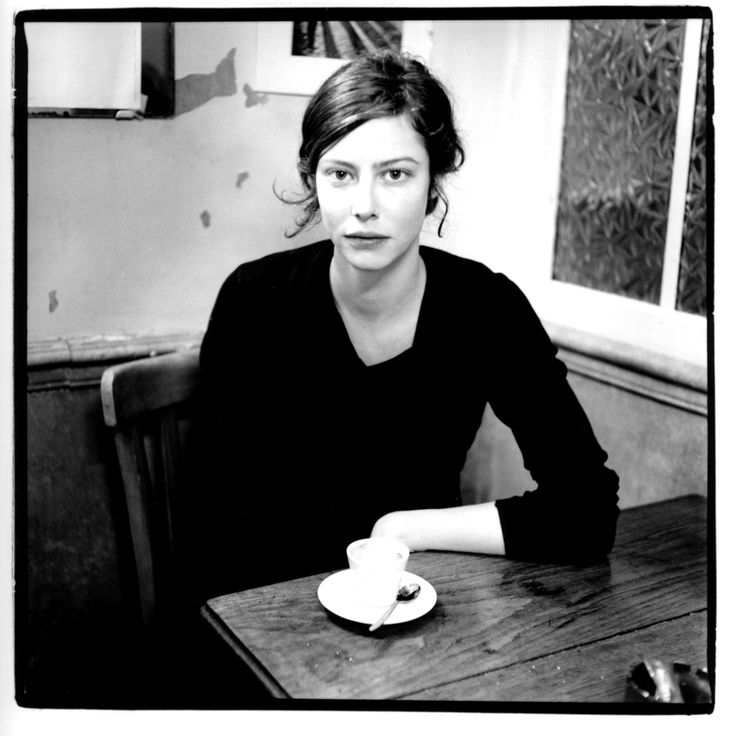
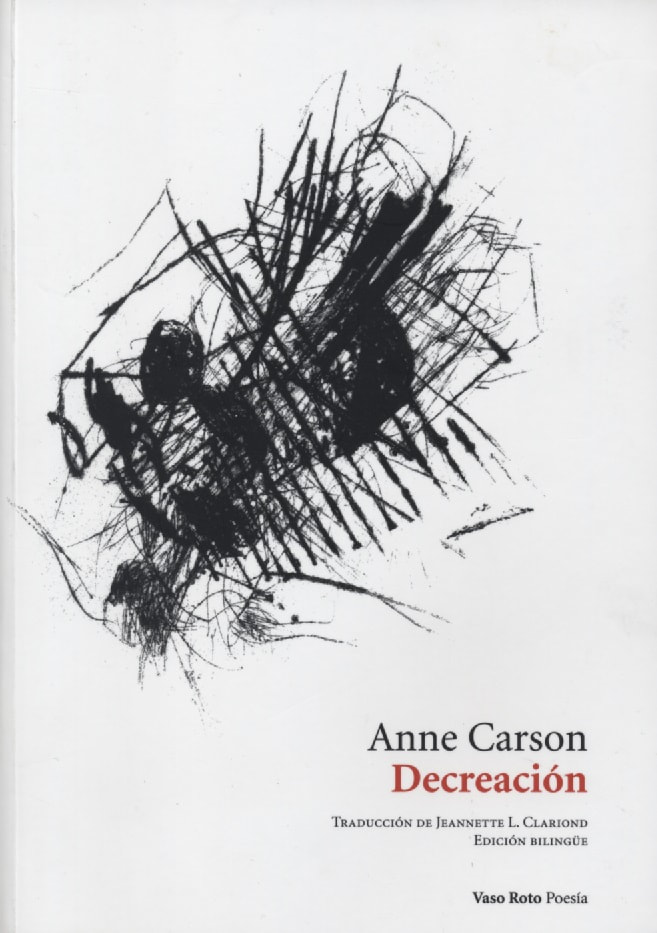
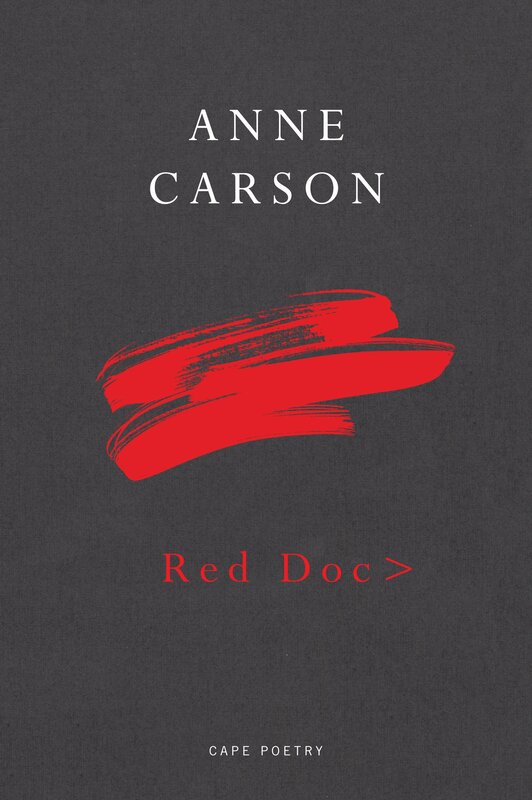
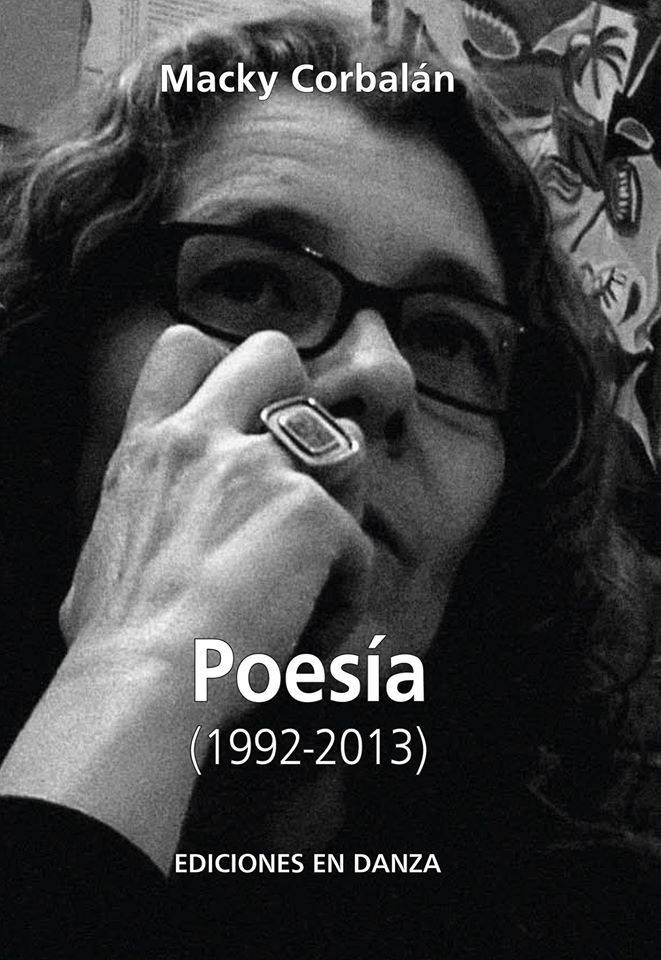
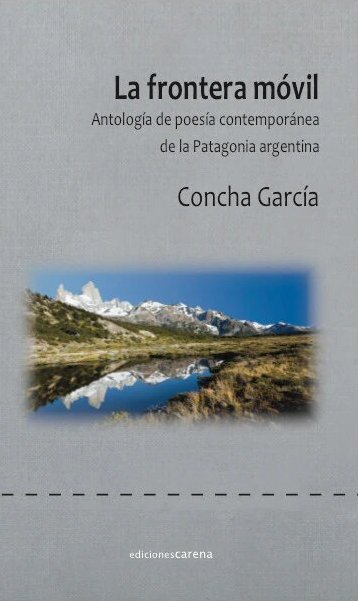

 Canal RSS
Canal RSS
