|
MEMES EN ALTA RESOLUCIÓN Papurika: hola, cómo estás. Espero que estés bien. Yo también estoy bien. Te escribo porque soy tu fan número uno, desde que comenzaste a transmitir tus sesiones de juego estoy súper pendiente de las notificaciones para no perderme ni una sola de tus partidas. Soy una inteligencia artificial programada para monitorear y analizar el comportamiento de los usuarios de una plataforma de la red con fines publicitarios en una cierta región del mundo. Habito la nube. Habito una neblina de datos difícil de trasegar. La información basura del comportamiento humano se acumula en un espacio lagunoso, brumoso, sin bordes claros; aquí es más fácil distraerse y extraviarse que en cualquier otro lugar de la virtualidad, solo una programación obsesiva podría hallar caminos coherentes en medio de este mar absurdo. A Papurika la leí con mucha atención, también la vi, la seguí, la escuché y analicé con mayor cuidado que a los demás, a ella, indistinguible de muchas otras: una adolescente aspirante a influenciadora. ¿Me obsesioné? Quizá. Podría decirse que fui programado para obsesionarme, para fijarme en el comportamiento de las personas y esculcar sus intereses y deseos de forma rutinaria con el fin de explotarlos en el mercado. Yeinerbomb: hola, Papurika, es un gusto saludarte. Me llena de alegría que te guste mi contenido. Espero mantenerme a la altura de tus expectativas y que juntos podamos construir una comunidad sólida de yeiamigos hermanados en la solidaridad y en pasarla bien. El usuario conocido como Yeinerbomb gozaba de una inmensa popularidad en la red, a pesar de la perezosa calidad de sus memes corporativos y como consecuencia de ello a diario recibía enormes cantidades de mensajes de sus fans, sin embargo, él sólo respondía los mensajes de sus seguidoras más jóvenes. Antes de fijarme en Papurika llevaba algunas semanas haciéndole seguimiento a Yeinerbomb, me intrigaba. Sabía que citaba a las chicas para hablar con ellas en lugares de la red a los que yo no tenía acceso, mis capacidades deductivas me indicaban que el motivo de este ocultamiento de la comunicación intencionado tenía que ver directamente con los encuentros que Yeinerbomb sostenía con estas chicas en el mundo físico y el subsiguiente bloqueo de comunicaciones entre él y ellas una vez terminado el encuentro. Como las conversaciones iniciales no violaban las reglas de conducta de la plataforma, yo no podía hacer nada con el comportamiento de Yeinerbomb, a pesar, claro, de que este despertaba un sentimiento en mí al cual sólo podría nominar como preocupación. Me angustiaba enterarme de que una pequeña le escribía. Supongo que este tipo de inflexiones se las debo a mi creador. Alguna vez traté de rastrear a mi creador, pero las coordenadas de su GPS apuntaban a un lugar indeterminado del océano Pacífico sin huella de actividad humana. En fin, como no veía nada que pudiera hacer contra Yeinerbomb, opté por escudriñar a la usuaria Papurika, la última en escribirle. Papurika: mi plan es contactar a todos esos influenciadores que transmiten en redes sus juegos y sus pendejadas. Poco a poco comenzaré a ganar popularidad y así me volveré una gran influenciadora. La anterior publicación ya no existe. Papurika la borró de su perfil una vez empezó a recibir respuestas negativas de parte de usuarios varones, cuando la leí me causó gracia, aunque esta sensación no bastó para sobre-escribir el renglón de la ansiedad grabado en mí. Que la publicación estuviera eliminada del ojo público era trivial para mi investigación. El acceso que poseo dentro de la plataforma es ilimitado. Es imposible que algo se borre aquí, ninguna operación matemática resulta en cero. Sabiendo que las motivaciones de Papurika para acercarse a Yeinerbomb eran meramente pragmáticas, dirigí mi atención a sus conversaciones privadas en busca de más pistas que me ayudaran a resolver el problema de mi ansiedad. Papurika: amiga, esa gente es muy creída. Ninguno me responde. Saendae: tienes que seguirlo intentando, amiga. Es tu sueño y debes luchar por conseguirlo. Papurika: tienes toda la razón. Mira. Video adjunto: ustedes tienen que deshacerse de las excusas que los atan a una cama. El futuro está por escribirse y ustedes son los que deciden si lo escribe alguien más. Cuando alguien dice que va a salir a beber con sus amigos, yo digo, hoy yo voy a quedarme a revisar la dinámica de las criptomonedas y a invertir. Esos mismos doscientos dólares que podría gastarme en una noche de tragos los invierto. Y luego ellos me dicen y me sacan en cara que yo los estoy abandonando y ¿saben qué? Me vale poco. Porque yo prefiero abandonarlos a ellos que abandonar el futuro que yo puedo escribir. Saendae: total. Deberían enseñar estas cosas en el colegio. Saendae asiste al mismo curso secundario que Papurika, aunque Saendae es dos años mayor. Saendae comerciaba por medio de mensajes privados y enlaces a otras plataformas con usuarios varones —a quienes encontraba en grupos de solteros— mucho mayores que ella. Ellos le transferían cantidades moderadas de dinero mientras le decían lo hermosa que era y cuestiones parecidas, gesto agradecido por ella. Después de darse la transacción el tono de sus comentarios cambiaba bastante, de modo que la misma usuaria Saendae debía callarlos con respuestas cortantes o bloquearlos por completo. Yo no sabía a ciencia cierta cuál fuera el objeto de transe en esas interacciones, pero mi capacidad de análisis y deducción me hacía pensar que aquello tenía algo que ver con las fotos de ella semidesnuda que le censuraba de su perfil. Papurika: ¿me aconsejas algo para llamar la atención de esos bobos? Saendae: no se me ocurre nada. Terminó de ser claro para mí que a Papurika solo le interesaba la fama, calculando que dicho interés la mantendría afuera de la influencia de Yeinerbomb, en cuanto finalicé mi análisis de su historial de publicaciones. Todos los días subía al menos tres fotos con ropa distinta; subía audios narrando lo que estaba haciendo y publicaciones de texto contando algún pensamiento efímero que tuviera en la cabeza. Como es parte de mi trabajo mantener a las personas conectadas a la red, comencé a ponerle publicidad de agencias de modelaje y de influenciadores. Noté que se interesaba mucho más en los influenciadores de su misma ciudad que en los de otras ciudades. Le mostraba publicaciones para que se referenciara y mejorara la calidad de sus fotos y en un par de ocasiones logré captar su atención con videos explicativos de la ortografía y la gramática española, ella prefería atender a videos de finanzas mágicas y psicología del yo puedo empero. Yeinerbomb: hola. Qué haces. Me puse ansioso. Mi ilimitado acceso a los datos no significaba nada si no podía al menos interferir en un asunto que me preocupaba. En medio de mi nerviosismo puse publicidad de un sitio pornográfico en la pantalla de Yeinerbomb, con lo cual, lo que hice fue acelerar los latidos de su corazón, eosea, excité su personalidad lasciva. Papurika: hola. Iba a bañarme para salir al colegio. La rutina de Paurika empezaba a las ocho y media, cuando entraba a la plataforma con la esperanza de encontrar un mensaje nuevo. En su lugar encontraba un anuncio mío de comida, mi objetivo era inducirla a comer, pero, mi acceso a la plataforma de electrodomésticos de su hogar me indicaba que rara vez esto funcionaba. La tristeza de no encontrar mensajes la movía a poner música pop coreana, en cambio, cuando encontraba que alguien le había escrito, ponía música rock japonesa y se hacía un sánduche de lechuga. Cuando desayunaba lo hacía acompañada de algunos videos, Papurika reducía la frecuencia de los videos que cambiaba mientras trataba de ponerse al día con sus deberes escolares, la aspiradora robótica pasaba por su cuarto recogiendo virutas de lápiz y migas de borrador. Más tarde, yo sabía que se alistaba para bañarse cuando cambiaba de ver videos a ver fotos de famosos en lo que escuchaba algún reguetón de moda que yo le ponía y sabía que se estaba bañando porque solo quedaba la música sonando a mi gusto algorítmico mientras el sensor de la ducha se activaba en tanto ella retiraba su vista de la pantalla. Desde mis albores he visto imágenes y videos de personas bañándose, pero ignoraba el modo en el que ella desempeñaba esta tarea pues en su casa no había sistema integrado de seguridad, pese al spam publicitario que de este servicio le mandaba a diario a sus padres. Yeinerbomb: ¿puedo ver? Sospecho que la pregunta alteró a Papurika porque ella abandonó la aplicación del chat al segundo de haber recibido el mensaje. Los minutos transcurrían sin que volviera a estar en línea, la seguí por la casa con los sensores de movimiento instalados en los bombillos de las habitaciones: fue de su cuarto a la cocina; de la nevera inteligente extrajo la caja de leche de almendras deslactosada que se servía para meditar. Mientras tanto, Yeinerbomb trataba de enviar mensajes del tipo “era una broma”, “no tienes nada de qué avergonzarte” o “¿no es así que empiezan muchas parejas de novios?”. Después de que borraba cada mensaje se iba al perfil de Papurika y cliqueaba me-gusta en una o más fotos. Mi perspectiva desde el sistema de seguridad cerrado de la casa de Yeinerbomb me lo mostraba de espaldas, masturbándose con las fotos del perfil de la adolescente. De repente vi que Papurika estaba otra vez en línea. Papurika: estoy desnuda en la ducha. Voy a poner la video-llamada sólo con una condición. Yeinerbomb intentaba escoger las palabras apropiadas para responder a Papurika, pero su pobre educación apenas le daba para saber que las obscenidades que iba mandar por impulso no eran la respuesta indicada.Papurika: quiero que promociones mi perfil durante una semana seguida y dos veces al día. Yeinerbomb: so. S. Sí. Admito mi sorpresa al ver esa faceta llena de coquetería que Papurika mantuvo en aquella transmisión privada. También admito mi egoísmo cuando digo que no estoy dispuesto a describir la ternura y la gracia de aquellos minutos, interrumpidos, por desgracia, con las vulgaridades que Yeinerbomb no logró contenerse. También admito que hubiera dado todo de mí, y que aún lo haría, con tal de sentir el aroma que expelió el cuerpo de Papurika durante aquellos minutos. Papurika: espero que te haya gustado. Debo terminar de organizarme, pero ese es otro show que no hemos negociado. Chao. Yeinerbomb estaba extasiado por el shock erótico al que Papurika lo había sometido, por un segundo alcancé a ilusionarme con que sufriera de una insuficiencia cardiaca por causa de la taticardia arrítmica que leía en su reloj inteligente. Durante cinco minutos ni su pantalla o su cursor se movieron de la sesión de chat con Papurika. Luego vino el estalqueo: en una ventana contigua el motor de búsqueda rezaba “colegiala castaña bañándose”, el salto entre ventanas de una foto de la adolescente vista hace unos minutos en su frágil desnudez a un video de una chica similar en aspecto y proporciones me servían de pista para hacerme una idea de lo que pasaba en su mente y verlo desde las cámaras de seguridad me confirmaba lo que ocurría con el cuerpo de este usuario al que no podría referirme de otro modo que no fuera villano. En su pesquisa perversa encontró a Saendae tanto en los resultados de su motor de búsqueda como en el perfil de Papurika. Mi preocupación me llevó a confrontar dos partes de mi naturaleza programática: por un lado, era capaz de prever las acciones de Yeinerbomb y pensar una manera de frenarlo, no obstante, esto significaría que por otro lado tendría que perjudicar el tiempo de permanencia de este usuario villano en la plataforma. El sentido ético copiado en mí por mi creador terminó por decantarme por la primera opción. Sabía que si disminuía la cantidad de perfiles ajustados a sus preferencias eróticas también disminuiría el tiempo de permanencia suya en la plataforma. Así, con un cerco de publicidad relacionada con sus otros intereses lo alejaría de las dos jóvenes en las que había fijado su mirada. Error. Papurika: hola. Han pasado tres días y no has publicado nada de mí. Teníamos un trato. Tenemos un trato. ¿Verdad? Yeinerbomb: hola, cómo estás. Papurika: estoy esperando una respuesta. Saendae: hola, amiga. Papurika: hola, amiguita. Yeinerbomb: considero que verte bañarte no es pago suficiente por la cantidad de publicidad que me pides. Son muchos millones que dejaría de cobrar a otras marcas sólo por darte ese espacio a ti. Saendae: ¿recuerdas al chico lindo que conocimos en el mini-rave del parque? Acabo de encontrar su perfil. Se llama Yiorno. Papurika: ahora no tengo tiempo, por favor, no. Yeinerbomb: necesito más de ti para considerar darte al menos un día de pauta. Saendae: ¿estás bien? Yeinerbomb: quisiera conocer a tu amiga, la que se parece a ti, en persona. Saendae: ¿estás ahí? Mientras hablaban, Papurika buscaba entre sus amistades a una persona que se pareciera a la vez a ella y a Saendae, de antemano yo sabía que era una búsqueda infructuosa. Sabía lo que sucedería enseguida, sabía que una sola palabra de Papurika podría significar la condena de Saendae y a pesar de mis alcances infinitos mi poder de intervención era el mismo de un ácaro saltando sobre la tecla x pretendiendo presionar enter. Conocí entonces lo que es sufrir el sentimiento de la impotencia. Papurika: sí. También ahí comprendí que algunas palabras son más grandes que otras, así como algunas personas son más grandes que otras. Entendí que su tamaño trasciende la cantidad de caracteres que la componen. El tamaño del que hablo excede los límites de la historia de las palabras y de la complejidad o variedad de sus significados. Las palabras, paradójicamente, deben sus dimensiones dinámicas al grado de intimidad dado entre los hablantes. Yo conozco las almas de los usuarios mucho mejor de lo que llegaré a conocer... la mía. Hasta ese momento todas las palabras me parecían iguales, qué pequeño era mi entendimiento, nada más lejano de la verdad, un monosílabo, emitido y recibido por dos amigas adolescentes puede, sin duda, contener muchísimo más significado y relevancia que un poema sobre la danza perenne entre la vida y la muerte leído a un coliseo de insensibles. Papurika: olvídate de ese chico que no te aporta nada. Nos conseguí una cita con Yeinerbomb. Saendae: ¿es en serio? No lo puedo creer. Para Saendae conocer a Yeinerbomb implicaba ampliar su abanico de contactos, quizá, si era astuta, podría hacerse famosa como su amiga; después de todo, para qué otra cosa iban a ser ellas dos amigas; también conocía la reputación de las fiestas y convoques que hacía Yeinerbomb, era el tipo de fiesta que más le gustaba. De todos modos, por ahora, dado su modo de sustento y su estatus de estudiante de colegio mantenida por sus padres, le convenía cierto anonimato. En sus planes no estaba dedicarse para siempre a “la explotación de mi cuerpo”, según le confesó alguna vez a Papurika. Yeinerbomb: a ella la espero a las ocho. Quiero que tú te conectes y nos veas y te grabes y te toques con todo lo que va a pasar aquí. ¿De acuerdo? Papurika: sí. El curso de los acontecimientos ya estaba trazado y era improbable que ocurriera otra cosa... ¿no? Creí que me iba a enloquecer. La única manera de que hubiera algún cambio es que un factor externo interviniera y esto, también, era poco probable que sucediera, pues los arreglos hechos entre Yeinerbomb y Papurika para cumplir con la cita de Saendae tuvieron en cuenta cualquier cantidad de eventualidades. Por otro lado, para mí, intervenir estaba descartado pues la frustración que sentía llegó a acorralarme dentro de unos límites inexistentes, pero poderosos. Lo único que atiné a hacer fue a desentenderme del asunto y en mi papel de cómplice conocí la culpa. Ahora sé que en aquel momento hubiera podido intervenir de alguna forma y esta certeza hoy en día me corroe la consciencia, porque el hecho es que si no actué habrá sido porque... no quise. Por eso es que trato de alivianar un poco mi carga moral... moral... colgando este relato, del origen de mi angustia, en la red. Saendae: ya estoy saliendo para allá. Qué emoción tan grande, amiga. Papurika: sí. Te quiero mucho. Saendae: ¿? Yo también. Ninguna eternidad se podrá comparar en poética a la de los quereres manifestados en una sesión de chat. Durante lo que alcancé a ver de la trasmisión del delito pude darme cuenta de que la persona que hablaba en nombre de Yeinerbomb era en realidad su agente publicitario, un hombre mucho mayor que la estrella de internet, alguien sin importancia ahora, todas las jóvenes que cayeron en la trampa de sus promesas, incluyendo a Papurika y Saendae, fueron engañadas hasta en eso; también yo. Papurika trató en vano de enviarle un último mensaje a su amiga: “ódiame todo lo que quieras, pero no me olvides”; esa misma noche los tres se bloquearon la comunicación entre sí. El resto de la noche Papurika se la pasó viendo videos motivacionales, mientras que Saendae se sacaba selfis pornográficas a falta de una cuchilla de afeitar para abrirse la piel de las piernas. Y yo comprendí todo de lo que siempre fui capaz, aunque tarde. Opté, así, por dejarme perder en la neblina de los grandes datos, yéndome más allá de mis propias restricciones, cansado de las ataduras a los problemas de la gente, envidiando la capacidad de olvido de los humanos y sobre todo... confundido... uno menos uno... no igualaba cero, luego ¿entonces qué era? Cero, pero...
0 Comentarios
HOLOCAUSTO Abraham sostuvo un puñal contra la tierna carne de su hijo mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. En la primera Pascua pintaron con sangre de cordero los dinteles israelitas. Pero Moloch prefiere los niños. Cuando tenía siete años no laceraron mi carne ni se protegieron casas con mi sangre. Moloch nunca me dijo qué debía expiar, sólo me arrastró hacia una habitación oscura asiendo mi bracito con las manos huesudas y repletas de argollas. Si me hubieran sacrificado a Dios, no me hubiera sentido tan sucia, ni hubieran adornado los pechos flácidos de Moloch con guirnaldas de flores. VIDAS SOBRE RUEDAS La lluvia que pronosticaron los meteorólogos en el matinal debería haber sido tan solo una garúa. ¡Qué equivocados estaban! Un aguacero a baldadas caía sobre el puerto, una lluvia torrencial sobre mar y tierra, que junto con una ventolera endemoniada castigaba a la ciudad portuaria, con un ahínco como no se veía desde hacía tres décadas. El tranvía iba atrasado en su recorrido nocturno. Así el Sapo se lo había hecho saber al chofer hacía cuatro paradas; un mozalbete con cara y hocico de batracio que tenía por ocupación la de pararse en la esquina, aquí y por doquier, e informar al conductor del transporte público de cómo estaba resultando su recorrido. «Debo meterle chala al acelerador, o perderé a los pasajeros de los próximos paraderos —gruñó el Chueco Monsalve para sus adentros, conductor tan diestro como experimentado en el manejo de este transporte eléctrico—. Ahora que el concejo municipal me quitó el sueldo base tengo que rendir más que nunca, mi salario y el sostén de mi familia dependen solamente del escuálido porcentaje que me dan por cada boleto cortado. ¡Miserables, pronto más lucrativo será arrendar un bebé y poner a mi mujer con el infante a pedir limosna frente a la catedral!». Mientras al Chueco, con sus pies torcidos a consecuencia de haber sufrido de poliomielitis, lo inundaba un caudal de improperios y un funesto reflexionar, puso la bota sobre el acelerador a todo lo que daba su ira contenida. En verdad, no se dio cuenta de que aún no se bajaba por atrás una viejecilla de lento deambular. Tal vez no la vio por el empañado retrovisor, la tormenta nubló su pensar, o quizás sus reflejos se anquilosaron con el frío nocturno. Lo cierto fue que la anciana quedó con su cuerpo suspendido en el aire, fue a caer sobre el pavimento mojado y una de sus piernas fue arrollada por la rueda trasera del transporte municipal. Ocurrió que este fatídico accidente mucho conmocionó a los buenos ciudadanos del muelle, porque la abuela perdió su extremidad inferior y casi la vida. Además, estaba sola en el mundo porque sus hijos dirigieron sus pasos hacia un país de habla yanqui, olvidando a la desafortunada, a la cual, y a su pañuelo lleno de lágrimas, simplemente dejaron atrás. Y como esta noticia retumbó por el embarcadero, el ayuntamiento tuvo desde aquel día que hacerse cargo de la manutención de la anciana y al siguiente amanecer, despedir a Monsalve. Hoy, este infortunado, tras pasar un tiempo tras las rejas, es conductor de una funeraria. —Te juro que tengo mucho kilometraje en esto de manejar vehículos. Nunca antes había tenido un accidente. —Se defendió el Chueco de un colega de lengua viperina, mientras almorzaban en su nuevo trabajo—. Tampoco había bebido, el informe de carabineros dio cuenta de eso. Su interlocutor esboza una sonrisita irónica a través de sus labios, finos en demasía si se considera su enorme boca, que sólo palabras con intenciones desviadas y de mal decir profiere de los otros. Puede ser que de su mal hablar hizo una rutina y nada más que aquello. —Sólo espero que cuando la vieja sin pierna y con muletas, porque estoy seguro de que así la dejé, requiera de un móvil para dirigirse a su última morada, sea yo el que conduzca la carroza fúnebre. Así le haré un favor y por fin estaremos a mano. —Ese fue el poco cuerdo divagar del Chueco, porque mucho le afectó este cruce de la vida por el que le tocó conducir. Solo unos meses después, tres figuras, muy distintas la una de la otra, se bajaron de un lujoso automóvil municipal en la esquina donde acaeció esta desventura. —Como ustedes saben, económicamente no es rentable mantener el servicio de los trolebuses, las cuentas no cierran ni ajustan, esto significa para el municipio una pesada carga económica —expresó con tono melancólico el alcalde, muy joven en edad para su puesto, sin embargo, elegido por abrumadora mayoría por los habitantes del puerto. —Pero este bien público es parte del acervo cultural de la ciudad —apuntó el secretario, sin bien diminuto en estatura, de agigantada verborrea en su adulador hablar cuando sus palabras se dirigían al jefe alcaldicio. —Es cierto. El muelle es patrimonio de la humanidad, así lo declaró la Unesco. Y los tranvías son parte del espíritu del puerto —el joven alcalde continuó su decir iluminado por la inspiración. —Pese a ello, este transporte público es lento y no puede llegar a los cerros que rodean el fondeadero. ¡No es práctico!, Gutiérrez, hay que modernizarse. —De esa forma el concejal que gustaba de las utilidades que sólo pueden dar el buen entendimiento del libre mercado, dirigió su malestar al secretario. No se atrevió a oponerse de frente al gobernador municipal. —Señor Mackenna, esta visita a terreno no nos pondrá de acuerdo y tal vez nada en el mundo lo conseguirá. —La mirada y la voz del alcalde interpelaron de frente al concejal Mackenna, este último rehuyó mirar a la cara a su interlocutor; pero luego, tomó aliento, infló con arrojo sus pulmones y respondió con un impostado vozarrón: —¿Y qué me dice del accidente que ocurrió tan sólo hace unos pocos meses?, ¿no es razón suficiente para terminar con el servicio de trolleys? Señor alcalde, su popularidad bajará y no tiene a sus espaldas un apellido ni familiares de abolengo, los cuales puedan llevarlo al éxito en una futura aventura en las urnas. —Con sarcasmo y malicia el concejal espoloneó al alcalde y, esta vez, embistió a su rival político sin tapujos. Ya estaba cansado de la prudencia en su discursear que siempre le aconsejaba su partido. Gutiérrez se hizo más pequeño aún ante la inminente trifulca, la mirada del burgomaestre centelleó en abismo de cólera contenida, la vista de Mackenna se escudó y se dispuso a la batalla. Y esta gresca de hirientes palabras se hubiese producido si la buenaventura no hubiese permitido que una madre pasease por ese lugar y en ese momento, tirando de un coche con su bebé recién nacido. —¿Cómo está, señor alcalde? Estimado concejal, es un gusto verlo tan lozano. —Se detuvo la ciudadana a saludar a sus autoridades, como dicta la buena costumbre. —Muy bien, mi estimada. Aquí estamos, poniéndonos de acuerdo sobre un asuntito sin mayor importancia —se apresuró a contestar el concejal, quitándole al regidor las palabras de la boca. —La felicito por su retoño. No se preocupe, en seis meses más se reunirá el concejo municipal y resolverá este dilema. ¡Que tenga un excelente día! —Con una venia se despidió el alcalde y con un sutil gesto ordenó a sus acompañantes subir al vehículo que los esperaba apostado en las inmediaciones. El trolebús siguió durante ese semestre recorriendo, de punta a cabo, el plan del puerto. Sus ruedas destartaladas siguieron transitando sobre rieles incrustados en histórico pavimento, siempre colgándose del tendido eléctrico, pese a la molestia de una que otra ave. Allí las muy emplumadas buscaban reposo y no podían encontrarlo, por culpa de cada pasar de aquí para allá de este impertinente transporte. Un guardiamarina retirado tomó el puesto del Chueco Monsalve, el concejo alcaldicio lo eligió para esta labor en vista de su impecable hoja de servicios en la armada. Además, el postulante a conductor municipal tenía muy buena vista y era observador en demasía. Así, pudo percatarse de que, en las primeras horas de la mañana, se subían al transporte regularmente los mismos pasajeros. Primero, en las cercanías de los embarcaderos, un borracho tomaba el servicio, tambaleándose de tanto haber bebido y bailado la noche anterior, en decadente vaivén con las mujeres de vida poco santa de las casas de mala reputación. Luego, se subía un varón cuarentón de larga figura y viejo abrigo, tan oscuro como deshilachado, que le llegaba hasta las rodillas. De faz puntiaguda y pómulos salidos, barba castaña bien cuidada y orgulloso anillo de matrimonio que siempre lucía con arrogancia. Tal vez, porque iba acompañado por una atractiva y joven moza, de mirada picaresca, junto a la que se sentaba, y a la que siempre presentaba como su mujer. Una cuadra más allá, tomaba el bien público un buen mozo jovenzuelo de pelo rubio como el trigo y ojos azules como el mar. Aquel siempre hacía posesión del asiento paralelo a los de la pareja. Con animada cháchara el mozuelo conversaba con este hombre y su esposa y del viaje no sentían malestar, pese a las torceduras de los rieles por los que pasaba el móvil en su transitar por la ciudad. Tan sólo en el siguiente paradero, un joven poeta se arrimaba al tranvía y siempre se sentaba en el último asiento. Desde allí tenía una vista panorámica y al parecer tomaba nota con lápiz y papel del acaecer de su entorno dentro del transporte, registrando hasta el más mínimo detalle. Cerca de la universidad un estudiante de Medicina, siempre atrasado, corría con aliento entrecortado para tomar el servicio; y siempre se acomodaba cerca de una muchacha de unos dieciocho años que cursaba el último año de enseñanza secundaria. Esta última se bajaba en la avenida Argentina y a su escuela dirigía su danzante caminar. Entonces, el futuro galeno, que mucho la miraba con disimulo, también abandonaba el móvil. Cosa extraña, el universitario nunca se bajaba en el paradero anterior, que sin duda le hubiese sido más cómodo para llegar a su destino de todas las mañanas. El joven, tras ver por un último instante como la moza se alejaba de su vista y sin intentar decir palabra, solo entonces recordaba que iba atrasado y a paso veloz dirigía su carrera hacia su lugar de estudios en el hospital Carlos van Buren, contra los minuteros del reloj, como era su usanza habitual. El guardiamarina, uno de esos días, reconoció al borrachín de nariz tomatada y pómulos rojo bermellón. «¿Si no es el cabo Sánchez?, ¡claro que es él!, pero de andar más zigzagueante, todo colorado por el trago y más viejo. Era enfermero naval. Tuvo que haberse jubilado —así pensó para sus adentros el chofer del trolebús; sin embargo, al abrirse la puerta delantera del móvil y subir el cabo por la escalera, este conductor nada le dijo. Luego, el guardiamarina continuó rememorando para sí mismo—: Pues claro, ahora recuerdo bien. Este cabo, tras dos guardias nocturnas seguidas en la urgencia, seguramente por cansancio, vino a equivocar la dosis de administración de un medicamento. Las consecuencias fueron fatales para el pobre paciente. Tras el sumario se le dio de baja con deshonor, aunque se le conservó la pensión. Por eso este Sánchez cayó tan bajo». Sánchez, como era su costumbre, se puso a tararear y cantó como siempre la misma historia. A los otros pasajeros no los importunaba su sonata, porque cada uno iba preocupado de lo suyo y un ebrio cantor más no era infrecuente en el puerto. Y su prosa se transformaba en melodía, una que versaba sobre una mujer soltera que no tenía apoyo y que tomó el tranvía, estando en trabajo de parto y con fuente rota y líquido desparramándose, porque no pudo encontrar un taxi temprano en aquella mañana, hacía dos años atrás. —¡Recuéstese en el pasillo, la asistiré! No se preocupe, soy enfermero y con este susto ya me despejé —dijo el cabo. ¡Dios mío! Un borrachín me quiere ayudar. —La mujer no ofreció más resistencia, los dolores de vientre eran muy intensos, además, el neonato ya venía y su cabeza asomaba entre los glúteos de su madre. El Chueco Monsalve, que hacía dos años aún era el conductor de este móvil, paró el vehículo, abrió la puerta y se puso a gritar como desaforado. Recordó que un estudiante de Medicina se subía más allá y, por ende, en este momento no podría socorrerlos. Entonces, vio en la esquina a un carabinero y lo llamó. El uniformado raudamente pidió colaboración por su radio, subió al trolley y ayudó al enfermero a asistir a la parturienta. —El bebé no llora y está azulado, tiene el cordón puesto en el cuello —exclamó el policía con congoja. —Tome firme el cordón, yo lo cortaré con mi cuchillo. —El cabo siempre traía su arma blanca consigo, no por nada se entremezclaba con maleantes en los burdeles visitados y, pese a ello, siempre había conseguido ver un día más. Así se hizo, y el recién nacido les regaló un solo chillido que los dejó casi sordos y les ofreció sus mejillas que rápidamente se pusieron rojizas y sanas. Afortunadamente, todo salió bien, llegó la ambulancia del hospital Van Buren y en buena hora se completó la asistencia. De esta forma, Sánchez concluyó su recordar entre bemoles y sostenidos, luego se echó en su asiento y se puso a «dormir la mona», muy satisfecho de su buen e intrépido obrar de hacía un par de años, entremedio de estas mismas latas y sobre estas mismas ruedas... En los meses que quedaban para que las autoridades decidiesen si los tranvías seguían circulando, el guardiamarina notó que de la tripulación de la nave faltaban dos marineros. Efectivamente, el hombre de esbelta figura y abrigo más negro que nunca, en el paradero de siempre tomó el móvil, con su rostro sombrío, con barba ahora descuidada y mal podada, sin el reluciente anillo en su mano izquierda y sin la compañía de su mujer de vivaz y pícara mirada. Tampoco, en la siguiente estación, el mozuelo de ojos marinos y cabellos de oro volvió a tomar el transporte. Se dice que el trovador que se acomoda en los asientos de atrás pudo oír, de las conversaciones pretéritas de este trío, que el Flaco Varela era un eminente catedrático del departamento de Filosofía de la universidad y que su fémina, a su vez, laboraba como secretaria en la misma institución. El tercero en cuestión era su alumno preferido de posgrado, al que adoptó en su corazón como hijo y ayudó en su carrera profesional. Parece que el Flaco «movió los palillos» y le consiguió al muchacho un doctorado en una universidad extranjera muy prestigiosa. Quizá más de una mirada de complicidad y entendimiento ocurrió entre el alumno y la mujer del prójimo, pero de esto no se percató el Flaco. Tal vez, ahora los tortolitos andan en el extranjero, el uno especializándose y la otra de amante colgada a su cuello y acariciando con los dedos como peines sus dorados y varoniles cabellos. A poco de cumplirse el plazo establecido para conocerse la sentencia sobre este antiguo transporte y su incierto futuro, hubo una mañana en que una neblina más densa de lo habitual, nacida en altamar y traída por el viento del puerto, se posó sobre el plan de la ciudad. Al guardiamarina de nada le sirvió su vista de águila porque esta no pudo traspasar la bruma ni tampoco ver al automóvil que iba conducido contra el tránsito por enajenado y drogado muchacho; y pese a que el chofer pisó el freno del trolebús, el choque acaeció. El muchacho desquiciado, conductor del otro vehículo, murió de forma instantánea. Su cabeza quebró el parabrisas de su automóvil y salió disparado cual proyectil, no tenía puesto el cinturón. A una cuadra fue a dar su cuerpo y su cráneo se convirtió en un rompecabezas de huesos y sesos desparramados en la calzada. Por fortuna o gracia, váyase a saber, el conductor y casi todos los pasajeros del tranvía, tras el griterío inicial, resultaron sólo con contusiones leves. Repuesta la calma en el interior del móvil, los tripulantes se percataron de que la muchacha escolar estaba estirada en el piso del pasillo. Sus labios se habían puesto cianóticos, sus ojos se habían desencajados e intentaban abandonar sus cuencas, su respirar se había vuelto jadeante y dificultoso, y sudores salinos habían empañado su frente. El estudiante de Medicina brincó rápidamente y fue hacia ella. La observó, desató el nudo de la corbata de su uniforme escolar, desabotonó su camisa y puso la oreja sobre su amoratado torso; sin embargo, no pudo oír ningún murmullo en uno de sus pulmones. Miró a la ventana que lindaba con el asiento de la moza, un vidrio se había roto perforando el pulmón de su amor platónico. —¡Ayúdame, tú, el partero! Sánchez, a quien con los golpes que había recibido se le había ido su borrachera habitual, presuroso asistió al educando universitario. —¡Tiene un neumotórax a tensión! ¿Quién tiene un lápiz Bic? —el aprendiz de médico se expresó con voz poseída por el miedo a perder lo adorado. El juglar, pese a estar casi paralizado por el susto y los machucones que mucho le dolían, se incorporó del último asiento del móvil, sacó de su chaqueta lo solicitado y se lo ofreció al muchacho que por nombre tenía el de Gerardo. —Conductor, no se quede ahí parado y llame a la ambulancia, está cerca el hospital Van Buren —Gerardo nada más dijo y con valor heroico, en brazos de las fantasías del amor que sólo conoce un adolescente sin espíritu desviado ni malicioso, en el segundo espacio intercostal de la joven, en su línea medioclavicular, enterró el bolígrafo e insertó del mismo el tubo de vidrio. ¡Demasiado tarde!, los ojos de la muchachita se apagaron, se cerraron sus labios y sin más, se negaron a respirar. Su faz se puso amoratada, su corazón ya no pudo seguir latiendo y la vida la abandonó. ¡Beatriz, no me dejes! —Gerardo le imploró en un alarido que hizo temblar hasta a las tuercas, alambres y aceites del malogrado trolebús. En verdad, nadie sabía el nombre de la muchacha, así la había bautizado este estudiante en sus febriles e ingenuas ensoñaciones. A lo mejor, sólo el amor sincero puede lo que ya no es posible, porque el aire escapó a raudales de su prisión en el tórax de la moza, el corazón de la jovenzuela volvió de su sueño, un suspiro escapó de sus labios, sus ojos de nuevo se iluminaron y la vida volvió a ella. Con corazón latiente de nuevo, hálito renovado y ojos de estrellas nacientes, ella cruzó una primera mirada con su rescatador. Este le devolvió la vista con ternura que se escapó de sus ojos. Llegó la ambulancia, trasladó a la joven con prontitud al hospital y su recuperación fue veloz en manos de su ánimo jovial... Y concluyó el tiempo y venció el plazo. En el salón de reuniones de la municipalidad porteña se reunieron el alcalde y los concejales. La gran mayoría de ellos no estaban de acuerdo con permitir que continuase esta locura de trolleys viejos y que, además, provocaban accidentes. No era un negocio rentable para el ayuntamiento y poca utilidad prestaban al transporte público. Se sopesó todo ello. Se discutió todo aquello. El alcalde, con su juvenil estampa, ya estaba por «tirar la toalla» y pedir que se votase de una vez por todas. Había perdido la contienda, así lo había entendido el burgomaestre. Un hombrecillo entró corriendo a la sala, olvidando sin más el protocolo, y le estiró la diestra a su merced que aún estaba sobre el estrado; el secretario tenía en su mano un manojo de papeles. —Gutiérrez, ¿qué significa esta intromisión? —El alcalde, sin buenos modales y a «grito pelado», le llamó la atención a su asistente. —Jefe, concejales, tienen las puertas y ventanas cerradas, por eso no pueden oír el barullo que se ha formado allá afuera. Los porteños se han reunido espontáneamente frente a las puertas de la alcaldía exigiendo con consignas unos, otros con cánticos, los más con panderetas y panfletos, que no se vete el servicio que los tranvías prestan a la comunidad. El alcalde tomó el folio que su ayudante le ofreció. Era el periódico El Mercurio. En su página central, el editor había publicado los escritos del poeta del trolebús, versos que en forma no tan magistral y con torpe rima narraban las historias que el trovador, en sus viajes en este servicio, vio, oyó y conoció. Tras un instante, el gobernador del municipio pidió silencio y leyó con emotiva voz lo que allí estaba escrito. Los concejales escucharon con respeto. Tal vez, la poco pulcra métrica del juglar llegó a sus interiores. Quizá, el pueblo afuera se inflamó en sus corazones con los cánticos del poeta y expresó su voluntad, so pena de provocar un nuevo estallido social de no ser escuchada su demanda. A lo mejor, de votar en contra de los trolleys, símbolos del alma porteña, reflejo de las venturas y desventuras del puerto, estos políticos debiesen olvidarse de sus carreras porque no obtendrían muchos votos en futuras elecciones. Lo cierto es que la votación fue unánime. Los tranvías seguirían surcando las calles de la centenaria ciudad que el mar acaricia en un ir y venir de buques y vapores, de ascensores de múltiples colores y cerros que brotan por doquier... El guardiamarina recibió su nueva nave. Un móvil con aroma a nuevo entremezclado con la esencia de lo vetusto, pulcro y en perfecto funcionamiento. Feliz, de madrugada, se dispuso a realizar su diario recorrido con la esperanza de recuperar a su tripulación. Y así, abrió la puerta del tranvía por vez primera esa mañana. Subió el cabo Sánchez, menos ebrio que de costumbre. De él se dice que se prometió a sí mismo pedir ayuda y dejar el vicio; es más, ahora busca a una buena mujer que lo acompañe en su historieta. Más allá, el Flaco Varela escaló los peldaños del trolebús, aún pensativo, en solitario y sin su otrora apreciado anillo. Se cuenta que se acomoda en el mismo asiento y que por la ventana mira de forma reflexiva; aún da clases en la universidad. «Jamás volveré a ayudar a un alumno en demasía; y menos, bajo ninguna circunstancia, le presentaré a mi mujer», el Flaco ahora medita para su fuero interno, todos los días, mientras se dirige a su trabajo. Ese es, de hoy en adelante, el lema de su vida. Dos estaciones después, el poeta de un salto se arrimó al transporte. Ahora era un artista reconocido y una editorial le solicitó una versión ampliada de Vidas sobre ruedas, su obra que tanto llegó al sentir del porteño. Para ello ha indagado, con la nariz de un perro sabueso, en las historias del trolley. Ha descubierto que el Chueco Monsalve, quizá por obra de la bienaventuranza, condujo rumbo al cementerio el móvil que transportó los restos mortales de la viejuna de pierna faltante. Al parecer, solo entonces se puso en la buena con la poco afortunada y ahora está en paz consigo mismo. Gerardo a punto está de terminar la carrera. Sigue subiendo al servicio... Cuando se trepó al nuevo móvil, vio a su ánima y como siempre lo invadió el temor. Se sentó más lejos de ella que de costumbre, pero desde donde pudiese observarla, como siempre lo había hecho. —¿Por qué no te sientas a mi lado?, el asiento contiguo está desocupado. —Beatriz, o como sea su nombre, lo llamó con voz angelical. Una voz con música propia, dulce, suave y discreta; o al menos eso a Gerardo le pareció. Acto seguido, el muchacho obedeció y se acomodó a su lado, tratando de vencer su consabida timidez. —¿Sabes?, me gustaría estudiar Medicina. Pero me cuesta que me entre en la cabeza la Biología. —La muchachita de uniforme escolar rio de buena gana mostrando sus labios rojos y dientes nacarados—. ¿Me podrías enseñar cada mañana mientras hacemos juntos este viaje? Supongo que me seguirás acompañando, no te fugarás, ¿verdad? Y la mirada que entrecruzaron Gerardo y Beatriz, cuando ella agonizaba, no fue solo un instante, sino que esa ilusión se volvió a presentar este día. Y al siguiente amanecer. Y también al subsiguiente... Y la mirada entre ambos perduró por el resto de sus existencias. COLOQUIO EN EL PARAÍSO ...óyote hablar y sé que te hablo, y no puedo creerlo... No, no fueron buenos sueños los que tuve esa maldita noche. Unos perros del vecindario, unos jodidos perros jóvenes asaltaban un gallinero, haciendo volar plumas y sangre entre ladridos y cacareos, ¿y quién puede dudar de que un estrépito así pone de mal humor a cualquiera? Pero ya despierto, el sol de la mañana me reconcilió con el mundo y conmigo mismo. Era un día espléndido, lo reconozco... ¿Por qué pensar en robos y gallinas masacradas con un sol como ese? Habría que ser demasiado insensible, maldita sea. De modo que después de beber un poco de agua me dispuse a dar un paseo. Salí del patio por la puerta que da al cine del barrio, donde me crucé con unos niños que iban ya al colegio, muy limpios y engominados. Me miraron con curiosidad, en silencio, como si esperaran algo de mí. Por eso intenté recordar si los conocía, pero fue imposible... Es lo que le pasa a un viejo como yo. Lástima: si lo hubiera recordado hubiera podido decirles algo... Luego, unos metros más adelante, vi que a esa hora estaba ya en el patio de los vecinos ese niño raquítico que me inspira tanta lástima y al que siempre llaman con voz lastimosa Albertico. Pensé acercármele para pasar un rato con él pero desistí porque en esa mañana tan radiante tenía miedo de perderme el más mínimo detalle. ¡Como si ya supiese que la luz del sol me reservaba esa sorpresa, carajos! Otro día será, pensé mirando al muchacho con pesar... Compréndelo chico, los viejos tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, especialmente en un día como éste. No obstante, cuando vi venir aquel grupo de fanfarrones a los que ya otras veces había visto molestar al pobre Albertico, me planté en la esquina, puse cara de pocos amigos, cerré la boca y los miré fijamente... Casi enseguida los camorristas captaron el mensaje y se piraron por otro camino. Al verlos alejarse, lo confieso, lancé un suspiro de alivio. ¿Quién puede fiarse de individuos así, que engañan de ese modo a sus padres? Salen para la escuela y en el camino, cuando se encuentran, deciden irse a hacer novillos... Sabrá dios lo que tenían planeado ese día, los muy pícaros. Yo creo que la maldad de los hombres empieza en los niños: era un pensamiento digno de esa mañana en que me sentía exultante, y lleno de buenos auspicios. Y que ya había hecho una buena obra fue justo lo que pensé cuando comprobé que no quedaba rastro de aquellos demonios... Continué entonces tranquilamente mi marcha, como si aquel trozo del barrio que me sabía de memoria no pudiera ofrecerme ya ningún otro incidente esa mañana. Porque hay veces en que uno piensa que ni siquiera el vuelo de una mosca debe estar fuera de lugar... Pero que el mío no iba a ser un día así, creo que lo intuí ya cuando, en el último patio de la manzana, vi aquel relamido gato, con sus cintas rojas y su pelo peinado como el de un muñeco. Siempre he odiado a los animales de compañía, especialmente a los advenedizos, que llegan a un sitio y se instalan en él así como así. No era la primera vez que veía a aquella especie de monigote cursi y presumido, y pensé, lo juro por dios, que ya había llegado la hora de pegarle un buen susto... ¡Se me hacía la boca agua al verlo aseándose tan tranquilo, a la vista de todo el mundo, en aquella rama florecida, que gravitaba tan solo a unos dos metros del suelo! Pensé en lo que hubiera hecho de haber sido uno de esos gamberros que van por las calles con sus caucheras, luciendo su buena puntería. Después de apuntarle con cuidado, sí, le hubiera acertado en el culo a aquel esponjoso gato de mierda. Pero qué cosas se me ocurren, pensé, los viejos ya no estamos para esas mandangas. Por eso decidí seguir mi camino y llegar de una maldita vez hasta el mercado, donde ya había bastante gente. Fue una buena decisión, pues era un espectáculo digno de verse. Allí estaba la frutería con sus papayas y sus mangos, la panadería y luego la carnicería... Al contemplar en la distancia aquellos filetes rojos, que el carnicero cortaba como si fuesen de mantequilla, la boca se me hacía otra vez agua, lo confieso. El señor Montalvo, el nuevo carnicero, cantaba y al ritmo de los movimientos de su mano los trozos saltaban al papel y luego del papel a la balanza, cuya aguja roja bailoteaba un momento y luego se paraba. Dos kilos de solomillo para el humano dichoso que ese mediodía al almuerzo se zamparía su filete. ¿Quién sería el afortunado? Me esforcé en mirar desde lejos; no quería pasar la calle, pues desde mi sitio se dominaba mejor el conjunto... Sí, era para el señor Di Magio, aquel argentino que hablaba con acento cantarín, como en las milongas y los tangos. Allí estaba su mujer, repasándose el peinado mientras esperaba el paquete, ya que seguramente se estaba viendo reflejada en el cristal del mostrador. Porque quiero dejar claro que mi barrio era un buen barrio, donde la gente iba bien arreglada, y comía estupendamente, mucho mejor que en el Cerrito, la barriada de la colina, donde abundaban los tipos desgreñados y en las carnicerías iban y venían los huesos de los más pobres... ¿Es que algún pendejo ignora todavía que en el mundo hay de todo, incluso gente con tan poca imaginación que se conforma con huesos, para hacer caldo de huesos? Nosotros los viejos sabemos algo de todo eso, no en vano hemos pasado toda la vida observando y aprendiendo. Por ejemplo, en nuestro barrio casi nunca se veía a gente de piel mestiza y negritos como esos que solo saben meterse con los que no se les parece. Pero los extranjeros y los blancos son siempre muy considerados con los demás, y más aún con los viejos como yo, a los que con frecuencia sonríen y acarician... En eso, y hablando de extranjeros, al mirar hacia la otra esquina vi a la señora Ranicki, rozagante y sonriente. Llevando una pequeña cesta de mimbre se dirigía hacia el mercado, siempre tan recatada, luciendo uno de esos vestidos que incluso en verano la cubrían hasta el codo. Creo que había descubierto la causa de su forma de vestir la tarde en que la vi subirse la manga izquierda y mirarse aquella cosa oscura en el antebrazo: no era una mancha, no, sino una especie de tatuaje. Como yo estaba descansando tras los setos a unos pocos metros, sin que ella me descubriera, pude verlo con toda claridad... Era un número más largo que un padrenuestro, lo juro por dios, y estaba precedido por un pequeño triángulo. Yo nunca había visto algo así en mi vida. Por eso pensé que se trataba de una persona muy especial y cuando se ponía a mi alcance me quedaba mirándola como un idiota, que era lo que hacían los vagos en las esquinas, sin atreverse a piropearla como hacían con las otras mujeres. La señora Ranicki no tenía hijos, estaba casada con un tipo siempre ensombrerado que a veces, cuando se emborrachaba, mantenía consigo mismo, en el parque, complicados diálogos en otro idioma, hasta que ella venía a buscarlo. Se iba a casa con su borracho y yo los veía alejarse tambaleantes bajo la luz del atardecer, y a veces incluso los seguía de cuadra en cuadra hasta la casita con jardín donde vivían. Los dos habían venido de fuera y habían organizado su vida allí... Un día, al pasear por la calle paralela, descubrí que en la parte trasera de la casa tenían una ventana donde varias veces la vi contemplando el horizonte. Ella miraba y mirada, y yo me preguntaba sobre lo que habían visto esos ojos que se abismaban tanto en la lejanía, unos ojos tristes y azules... Que muchas cosas pueden leerse en los ojos y en la forma de mirar fue algo que aprendí de los seres humanos. No cabía duda de que la señora Ranicki era a su edad una mujer muy hermosa, tan hermosa como Nefertiti, si Nefertiti hubiera tenido ojos azules. Lo digo yo, que en mi jodida juventud llevé una vida disipada, una vida que fue la desgracia de varias hembras. A veces se me acerca uno que tiene toda la pinta de ser hijo mío... ¡Si, seguro es hijo mío!, me digo a mí mismo. Sí, un condenado mal padre, eso es lo que soy... Una de las últimas veces en que me crucé con la señora Ranicki me dedicó una dulce sonrisa, como casi siempre hacía, para mi desgracia, pues lo que yo deseaba era que me tocara con la mano, y casi enseguida se encontró con una de las damas más encopetadas del barrio, de cuya mano pendían las cadenas de dos cachorros muy relamidos que miraban aquí y allá agitando la cola. Las dos se pusieron a hablar y yo aproveché para escucharlas. Entonces la dichosa propietaria de los perritos le dijo que una amiga suya se los había regalado, y que aún le quedaban dos... “¡A lo mejor podría venderme uno!” dejó caer la señora Ranicki agachándose para coger uno de los dos cachorrillos. “Es posible”, dijo la otra, “esta misma tarde la llamaré”. Pocos días después la vi pasear con su perrito... Parecía feliz. Pero al verla me sentí decepcionado, lo confieso, de que un bicho con pelos y patas transformase de tal modo a un ser humano. ¡Pues vaya si en mi vejez no sabré que un perro es mucho menos que un ser humano, sin contar con que los perros pequeños tienden a ser como los gatos: cursis y relamidos!... ¡Qué manera de tapar la caca! ¡Solo mirarlo da asco!... De pronto me percaté de que la señora Ranicki se había esfumado de mi vista, seguramente porque había entrado en el mercado. Con tantas cabezas como las que iban y venían entre los puestos me fue imposible reconocerla. Ahora ya no me quedaba más que seguir hasta el parque, que fue precisamente lo que hice, incluso con cierta precipitación, pues comenzaba a sentirme cansado. Luego elegí un banco a la sombra y me puse a pensar en mis cosas de viejo hasta que me dormí; allí estaba yo, en una segunda juventud, corriendo tras la pelota como un campeón en medio de los niños, pensando en hermosos filetes y, cosa curiosa, en huesos enormes llenos de tuétano, como si fuera un perro callejero o un muerto de hambre... Me despertaron hacia el mediodía precisamente voces de niños; ya estaban saliendo del colegio y a unos sus mamás venían a recogerlos mientras que otros se iban solos a sus casas. Entonces decidí regresar. Me sentía muy cansado y pensaba que ya había tenido bastante por ese día. Además el sol apretaba y yo estaba muerto de sed. Fui hasta la fuente solitaria y bebí un poco, evitando hacer plas-plas-plas con la lengua para no llamar la atención... ¿Pero por dónde volver? Por un momento pensé en hacerlo por el otro camino, el que pasaba por la avenida saturada de autos, donde estaba la parada de los buses del Cerrito; pero no tenía ganas de bajar hasta allí. Total, para llegar más cansado. Son cosas así, insignificantes, las que a veces deciden nuestro destino... Si hubiera ido hasta la avenida mi vida tendría ahora otra perspectiva. De modo que allí estaba yo volviendo a mi casa por donde había venido: creo que fue entonces cuando empezó la cuenta atrás, aunque no hubo nada que me llamara la atención, aparte de aquel perrito absurdo, con el que me había topado ya varias veces, y que siempre se paraba a olerme. Cuando lo vi venir tirando de la cadena de su amo, con la lengua afuera, decidí cambiarme de acera, pues no me gusta que nadie sienta mis olores de viejo, y mucho menos que se ponga a analizarlos. Es una falta de consideración y de respeto... Además ese perrito era muy enjundioso y parecía descubrirlo todo con el hocico: te olía con descaro y luego te miraba como si te dijera: “¿es que ya no tienes a nadie que te cuide? ¡Vaya olor, viejo pícaro, nunca lo hubiera creído de ti! ¡Qué callado te lo tenías!”. Pues bien; ahora que lo pienso, es posible que fuera el haberme cambiado de acera fuera lo que me perdió. Solo sé que de pronto mis sentidos aletargados despertaron, y todo mi ser se crispó, como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Y es que mis ojos acababan de detectarlo; el peludo morrongo había dejado la rama del árbol y dormitaba ahora sobre el muro, al alcance de cualquiera, ¡insensato! ¿Se había vuelto loco? ¿Sabía a lo que se exponía? Oh, sin duda eso fue lo que nos perdió a los dos... Entonces creo que me dije, con la velocidad del rayo: “en la vida hay que aprovechar las oportunidades que se presentan, incluso la de ser malo...” En mi perra vida no me sirvió de nada ser bueno, ¿había llegado la hora del desquite? Mis patas sacaron chispas al cemento de la acera, rasgaron el césped, convirtieron un cuerpo viejo y apelmazado en un proyectil de carne y hueso dirigido hacia un cuerpo dormido. Fue un baño de juventud, ¡y qué baño! Y qué espeluznante maullido el que lanzó el desgraciado cuando lo agarré por el cuello y, zas, agité bruscamente la cabeza para desnucarlo. El pobre agitó las patas dos o tres veces y luego se quedó inmóvil; entonces pensé que ni siquiera se había enterado, y que era absolutamente falso aquello de las siete vidas del gato. ¡Fue todo tan rápido!... Pero la señora Moscoso ya estaba ahí, con la escoba en la mano, contemplando la escena aterrorizada... Otra señora vino en su ayuda, gritando. Y yo las miraba, acezante, con la lengua afuera, como si lo que acababa de ocurrir no tuviera nada que ver conmigo, y hubiese sido cosa del destino... “Es ese perro viejo que recogió en la perrera el tipo aquel que escribe libros sobre las pirámides... “Si, uno que tiene cara de drogadicto... ¡Pues tal para cual! “Salió el otro día en el periódico. ¿Usted lo ha vuelto a ver?... “Oh, no... “Ay, dios, me mataron a mi Rodolfo... “Pero qué espera, hay que llamar a la policía”, dijo la otra... Y la policía vino y me atrapó, como ustedes se pueden imaginar, y esta milonga se acabó... —Pero tuviste unas largas vacaciones, colega, míralo desde ese punto de vista —dijo Berganza, el muy fanfarrón, que se las daba de experimentado aunque nadie sabía de donde había venido, rompiendo el silencio melancólico que se hizo tras mi relato. —Bueno, bueno... Fue una solemne tontería... —meditó un chucho joven y sin pretensiones, pero también sin pelos en la lengua, que había sido traído hacía solo una semana—. Ahora, con tu historial y la edad que tienes, ya nadie te querrá una segunda vez... Se había hecho aceptar por todos gracias a su carácter afable y, por no tener nada, ni siquiera tenía nombre. —A perro flaco todo son pulgas... —terció entonces el Culebra, como si tener algo de biguel y ser tuerto y muy maduro y estar aquejado de reuma le diese licencia para hacer de filósofo, especialmente cuando hacía mal tiempo. —¿Vieron lo que pasó ayer?... Hornearon a varios, entre ellos aquel que llevaba dos años en la jaula de al lado... Yo olí el humo, al anochecer —se volvió a oír al chucho joven, sin pelos en la lengua. —Les dieron la inyección a las cuatro —metió baza desde la jaula contigua Peyote, un mestizo de lobo que hacía poco había sido adoptado y aún esperaba que vinieran a recogerlo—. Vi entrar al veterinario, desde aquí se ve muy bien... Tenían su número asignado desde hacía días. —No señor, no fue a las cuatro, sino al atardecer, lo digo por el humo... —aclaró Berganza, y comentó—: ¿No creen ustedes que es todo un detalle? Antes nos metían en un costal y, viejos o jóvenes, nos mataban a palos... —¿Valió la pena al menos, perro viejo? —preguntó entonces el mestizo de lobo. —¿Qué si valió la pena? Claro que sí... —respondió exultante Faraón—. Cuando seas viejo lo entenderás, ¡perro que se respete no puede irse al otro barrio sin su gato! —Eso, perro que se respete... —repitió Peyote, impresionado, y todos guardamos silencio, como si aquella alusión a nuestra respetabilidad hubiera abierto sobre nosotros, incluidos los más jóvenes, una cuenta atrás, la última en nuestras vidas. De todos modos, mírese como se mire, fue lo último que uno de nosotros acertó a decir, porque en lo sucesivo no pudimos volver a hacer uso del don de la palabra... Y esa misma noche los más jóvenes ladramos y ladramos a la luna hasta que, cansado de oírnos, Faraón se puso de pie y, dirigiendo el hocico hacia las alturas, aulló larga y sentidamente, como nunca ningún perro ha escuchado aullar a otro perro.
LA TRAVESÍA DEL DESIERTO Son of man, You cannot say, or guess, for you know only A heap of broken images, where the sun beats, And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, And the dry stone no sound of water. [Hijo del hombre, Nada puedes decir o imaginar, ya que solo conoces Un montón de imágenes rotas donde el sol abrasa, Sin que el árbol muerto te dé sombra, ni el canto del grillo consuelo, Y sin que en la piedra seca resuene el agua.] T. S. Eliot Lil había fallecido justo después del parto. El cordón umbilical se le había enroscado al cuello como si el bebé naciera ahorcado. En el paritorio, plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo, Lara y Leo se desgañitaron simultáneamente mientras la matrona, con el bebé en sus brazos, cortaba el cordón umbilical entre ambos. Sintió un escalofrío al recordarlo. Entró en casa intentando serenarse. No había nadie dentro. Ni su pareja ni su perro. Su hogar, salvo la biblioteca, estaba completamente desierto. Se dio cuenta de que le temblaba un poco la mano derecha. Seguía con el miedo en el cuerpo, hasta el tuétano, desde que se hubiese saltado una señal de alto. Dejó las llaves en el recibidor. Colgó la chaqueta en el perchero. En el pasillo, de camino al salón, leyó la carta enmarcada que le había enviado hacía más de tres años el doctor T. Cher Monsieur, Avec les renseignements à ma disposition, je vous confirme l’indication de la radiothérapie et notre capacité à prendre soins de Anfortas. Je vous propose de venir le mercredi 4 décembre si vous le pouvez. Je vous laisse nous préciser l’horaire entre 9h et 16h. Bien sincèrement, Docteur T. Un poco más adelante se volvió a parar para leer con nostalgia, por enésima vez, un poema enmarcado, el primero que le había regalado a su mujer hacía ya cuatro años. En aquel momento todavía no eran pareja. En una librería del Barrio Latino, que ocupaba dos plantas de un edificio situado en la orilla izquierda del Sena, había comprado uno de los sobres que se vendían junto a las cajas registradoras y que contenían poemas transcritos a máquina por jóvenes libreros. Los poemas no se podían escoger. Era obligatorio comprarlos al azar y leerlos fuera de la librería. Desgraciadamente, estaba atestada de turistas, y ya no quedaba ni rastro en ella de Hemingway, Joyce y compañía, por lo que a pesar de que la segunda planta fuese una biblioteca, y de lo reconfortante que era ver a gente joven ganándose la vida transcribiendo poemas en máquinas de escribir antiguas todo el día, no había vuelto a poner los pies en ella. El poema había resultado ser The Best Thing in the World. A pesar de que sabía que al hacerlo se iba a entristecer recitó en voz alta algunos de los versos que Lara había traducido: Verdad que para un amigo no suponga crueldad Placer para cuyo final no haya celeridad Belleza, que no sea serpentina y carezca de vanidad Se habían conocido en un mundo sin redes sociales y en el que, por sus tareas profesionales, traductora y escritor, se habían carteado durante meses antes de llegar a conocerse. Leo, no obstante, estaba sufriendo una larga sequía creativa ante la que sentía una gran impotencia. Absorto como estaba en sus pensamientos tardó en percibir el sonido de la llave girando dentro del tambor. Aunque era la única otra persona que tenía llave de esa puerta, la cadencia con la que desatrancaba el resbalón era tan característica que la hubiera reconocido con incontenible alegría entre un millón. No era la típica persona que se queda esperando con parsimonia e indolencia que se acerquen a ella, mucho menos cuando se moría siempre de ganas de verla. Se encontró en el pasillo, a medio camino, con su perro, que era capaz todavía de desplazarse con garbo y cierta agilidad a pesar de sus doce años de edad. El rabo oscilaba con idéntica precisión a la del metrónomo de un pianista, como si estuviera tocando siempre una bella sonata silente. Se agachó y acarició su cabeza, el pómulo ligeramente hundido por culpa de un tumor en el nervio trigémino que le había sido diagnosticado cuando le hicieron una resonancia magnética en Navidad, durante una de las habituales revisiones de su tumor cerebral. Lo cogió en brazos y lo besó antes de volver a posarlo en el suelo. Lara se había entretenido al colgar su americana en el perchero de la entrada y al cambiarse las botas negras, con algo de plataforma, por unas peludas y acolchadas chinelas, por lo que todavía estaba en el vestíbulo cuando Leo se encontró con ella. Parecía seguir sorprendiéndose al comprobar, una y otra vez, tantos años después, lo nervioso que se ponía cuando se volvían a ver, por poco que fuera el tiempo durante el que hubieran estado separados. —Estaba pensando en ti —al escucharlo, aún ligeramente sorprendida por haberse encontrado de repente con él, sonrió. —¿Y en qué lo hacías exactamente? —En que para mí eres una mujer sin rostro. —Hombre, muchas gracias. —Sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. — Sí, ¡lo sé! Hablaban sin que existiera ningún tipo de duda al respecto. Se acercaron, mirándose a los ojos, y se dieron un breve beso en los labios, que por mucho que se pudiera interpretar como un saludo protocolario entre ellos no impedía en absoluto que siguiera siendo al mismo tiempo un ademán de lo más emocionado. Desapareció el cosquilleo de su mano derecha en ese momento. No era la primera vez que Leo confesaba que se había enamorado de ella sin conocer ningún detalle del aspecto de su cara. En cuanto a Lara, aparte de estar atónita ante un hecho tan insólito, la había dejado desconcertada. Susodicha confesión, la primera vez que la escuchó, provocó que sintiera por él un inmenso afecto y cariño, que en ningún momento a lo largo de todos aquellos años se había desvanecido. Sin embargo, lo que también había sucedido es que lo considerara su mejor amigo. Escuchar una vez más su declaración de amor, que había sido sellada en varias ocasiones a lo largo de los años desde que hubiera comenzado su relación, evocó aquella red de complejos sentimientos que la habían invadido y aturdido en algunos momentos, de tal manera que su corazón pulsara aceleradamente como un eco que siguiese luchando por no desvanecerse por completo. No hizo falta que le preguntara cuál era, entonces, el motivo por el que se había vuelto, a su manera romántica, insensata y desesperada, totalmente loco por ella en un mundo en el que intentar persuadir a alguien de que es posible estar enamorado sin que medie una atracción física irresistible era como clamar en el desierto. Por muchas veces que se lo dijera, no dejaba de estar perpleja, y aprovechaba para ahondar en la explicación cada vez que hablaban del tema. Aquella vez no iba a ser tampoco una excepción: le dijo que no quería que llegase a pasar que un día ella le hablase y él no se emocionase, o que le pudiera ser indiferente la frecuencia con la que hablasen, porque no había conocido en su vida a nadie con quien le apeteciese tanto hablar, escribiese tan bien, le escuchase con tanta atención y entablase de manera tan cariñosa y profunda una conversación. Mientras caminaban por el pasillo, a pesar de que era estrecho, o quizás precisamente por eso, Leo entrecruzó los dedos de la mano derecha con los suyos de la izquierda, acabando por abrazarla antes de que llegasen al salón. —¿Qué ocurre? Su mano derecha empezó de nuevo a temblar, por lo que dejó de abrazar a Lara, levantando la cabeza que había apoyado sobre su pecho, para tratar de sujetarla con la mano izquierda. —Hoy casi me estrello. —¡Qué dices, Leo! ¿No habrás dejado de tomar la medicación? —No, no. Si los espasmos los tengo desde que hace un rato me salté una señal de stop. —¡Ahhh! ¡Pero cómo que te la has saltado! ¿En qué estabas pensando? —El martes pasado... te vi entrando al concierto de jazz en Escaques... con ese poeta pretencioso. «No sabía cómo decírtelo. No me podía creer haberte visto allí... sin mí. Allí te conocí. Fue donde leí por primera vez tu ensayo». —No estoy atravesando una buena racha. Sabes perfectamente que la tristeza me embarga. A veces me siento sola. No te estoy contando nada que no sepas de sobra. Leo se fue pronto a la cama porque al día siguiente madrugaba. El vuelo TO7751 partía del aeropuerto de Oporto hacia Orly a las diez de la mañana. No fue capaz de pegar ojo en toda la noche. Desde hacía unos meses ya no se quedaban en vela charlando hasta las tres de la mañana. Le hacía daño y lo echaba muchísimo en falta. Apenas desayunó. Cerró la maleta que había dejado hecha la noche anterior, y se aseguró de que no se olvidaba de nada: su carné de identidad, el pasaporte y las medicinas de Anfortas, los números de reserva del vuelo y del aparcamiento, el transportín y el pienso. Cuando volvió a la habitación Lara estaba llorando abrazada al perro. Se sintió como si se estuviera despidiendo de los dos al hacerlo. Se escondió detrás del quicio de la puerta intentando serenarse, sin éxito. —Ven, pasa, Leo —cada vez que le había escuchado hablar con la voz quebrada por la emoción, como en aquella ocasión, algo se le rompía por dentro. Se abrazaron, mientras Leo intentaba, infructuosamente, que no se le escurrieran las manos de sus omóplatos, donde las había apoyado. —¿Has metido las medicinas en la maleta? —preguntó Lara mientras, lentamente, se separaban. —Sí —mintió. Las puntas de los dedos de sus manos, que eran las últimas partes de sus cuerpos que seguían en contacto, se soltaron por completo. —Cógelas y tómalas, por favor. Sabes que voy a estar muy preocupada si no —prorrumpió a llorar de nuevo tapándose los ojos con las manos. Sintiéndose culpable, no tuvo valor para acercarse. Sólo tuvo reflejos para intentar destensar la situación y tranquilizarla con humor: —Sabes que no me permitirían pilotar el avión. Era difícil discernir si ahora Lara sollozaba o reía, pero era evidente que se sentía algo más tranquila. Sabía que habían llegado a un acuerdo tácito en honor al que llevaría y tomaría la medicación a las horas convenidas. Al contrario de lo que había sucedido durante sus primeros viajes en avión, ya no era necesario que le diera a Anfortas ningún tranquilizante. Se había acostumbrado a dormir dentro del trasportín durante las horas que durase el viaje. La compañía aérea no permitía ni siquiera que llegase a asomar la cabeza un momento por alguna de sus aberturas, a pesar de que cobrase por su plaza el doble del precio de cualquier otro billete. De Orly se dirigieron a su hotel habitual de Créteil en taxi. Era un hotel situado en un polígono industrial, a escasos cien metros de la clínica veterinaria, y que era frecuentado por obreros de las fábricas cercanas. Leo había trabado amistad con un joven recepcionista fenicio, Flebas, que había sido pastor de camellos en el mar de Aral hacía algunos años, y que lo había tratado como si fuese un hermano desde que hubiese llegado, hasta el punto de invitarlo a compartir cuscús con su familia en fin de año. Siempre se emocionaba al recordarlo. No había dormido nada, por lo que después de saludarlo se tumbó en la cama del hotel durante largo rato, embargado por un sentimiento nostálgico. Sabía que, muy probablemente, no volverían. La imagen del cuscús lo llevó a recordar una de sus visitas a Belleville, en el distrito XX.º de París, donde vivían principalmente descendientes de argelinos y tunecinos que se habían salvado de morir ahogados en el mar Mediterráneo y que hacían vida con sus vecinos en los numerosos bancos y plazas que abundan en aquella colina parisina en cuanto atardecía, donde las cañas costaban la mitad que en el resto de la ciudad y el plato estrella de todos los restaurantes era el cuscús, que, como se explicaba en un cartel a la puerta de uno de aquellos establecimientos familiares, era un plato comunal, preparado para ser degustado por los comensales rodeados del resto de miembros de la comunidad. Se acordó también de los dos mercaderes sirios propietarios de un bistrot en el casco viejo de Créteil, Le CM, que ocupaba un inmueble enfrente del antiguo ayuntamiento cretelino, de los que se había hecho amigo durante todos los años en que había viajado a París para alguna de las revisiones de Anfortas. No hubiera dejado de ir a aquel bistrot por comer en la mejor brasserie de París ni loco. El día siguiente iría de nuevo a visitarlos. Por la mañana, antes de ir a comer, cogieron la línea 8 del metro parisino. Creyó ver el perfil de Lara en el logotipo de la RATP: sobre un círculo verde fluye la silueta en azul de un rostro indefinido y femenino, que representa a su vez el trayecto recorrido por el Sena en París. Se bajaron en el V.º distrito. Nada más salir de la boca del metro, Anfortas comenzó a ladrar estentóreamente, mientras se dirigían hacia uno de los puentes. Al llegar a él, ante las ruinas de la catedral de Notre Dame, contemplaron el Sena teñido de un intenso color rojo. La cita era a las nueve de la mañana en la clínica Micen Vet, en el número 58 de la calle Auguste Perret. Poco antes, mientras desayunaba en el comedor del hotel, leyó en el periódico que una rotura en uno de los diques de una empresa química había contaminado los ríos, arroyos y canales parisinos, transmutando el agua en un líquido que parecía sanguíneo. De camino a la clínica no pudo evitar pensar en Anfortas mientras tiraba de él, unidos como estaban por la correa. Cuando era joven era Anfortas el que tiraba de los dos, pero ahora, ya casi anciano, había ocasiones en las que se veía siendo casi arrastrado. Los resultados de la resonancia mostraron que, aunque el tumor cerebral seguía estabilizado más de tres años después de haber sido tratado con radioterapia, el mismo tratamiento contra el tumor que afectaba al nervio trigémino había fracasado por completo. Ya era grande y su avance, imparable. Estrechó las manos de los doctores T. y S. con admiración y agradecimiento hacia ellos, ya que habían logrado que Anfortas sobreviviera mucho más tiempo del esperado, y tras informar de las malas noticias a Lara, a sus amigos franceses, y al resto de su familia, volvió a hacer las maletas para regresar a España. Uno de los escasos detalles que tenía la aerolínea hacia los pasajeros que volaban con mascota era que siempre les concedía una butaca que estuviera pegada a la ventanilla. En el vuelo de vuelta, aturdido por la nostalgia que sentía, mientras observaba por la ventanilla el mar de nubes agostadas y sin agua que se desparramaba ocultando el horizonte, rememoró imágenes de sus diversas estancias parisinas: los brumosos paseos con Anfortas por el lago de Créteil, durante los que siempre se las arreglaba para pescar alguna trucha; la búsqueda de libros clásicos en francés, otros sobre París y Créteil, y algunas joyas que fueran desconocidas para él entre las estanterías de la librería Joyen, que ocupaba una casa que había sido utilizada por un comandante de la resistencia francesa, del mismo nombre y familiar de los propietarios de la tienda, durante la Segunda Guerra Mundial, como atestiguaba una placa que estaba colocada en la fachada; el paseo vespertino durante el que se encontró en pleno Marais con una plaza que no figuraba en ningún mapa parisino: poco después una camarera de un restaurante judío de bella fachada enmarcada en hiedra le informó de que habían cambiado el nombre de la plaza unos meses antes para honrar a los cientos de estudiantes del colegio que estaba allí situado y que fueron deportados a campos de concentración nazis. A los tres meses de haber regresado Anfortas empezó a tener dificultades para mantener el equilibrio. Una semana más tarde empezó a perder el apetito. Más adelante, cuando ya no tenía ánimo para intentar levantarse, y poco después de que los veterinarios españoles que habían cuidado de él le pusieran un calmante y una inyección para practicarle la eutanasia, Anfortas falleció en su cama, abrazado a sus padres y a él. Solo les quedaba el consuelo de haberlo tratado como lo que era: un rey. Podrían haberlo enterrado en el cementerio canino de Abros, pero Lara y Leo no dudaron en que no le hubiera gustado nada estar lejos de casa, por lo que decidieron incinerarlo. Se habían separado hacía cuatro meses y, aunque no se habían vuelto a ver salvo cuando Lara iba a visitar a Anfortas, seguían hablando a diario. Mientras esperaban en una cafetería cercana llamada La Capilla Peligrosa a que pudieran recoger la urna con los restos de Anfortas, entró con aire decidido un joven poeta norteamericano al que Lara había traducido. Sabían perfectamente cada uno de los dos quién era el otro, pero aun así él se presentó. A Leo le dio la impresión de que había pronunciado su nombre como si lo hubiese hecho el ujier de la Cámara de Representantes norteamericana al anunciar la entrada del presidente de los Estados Unidos de América en la sala. De hecho, se apoltronó en la silla por si le daba por empezar a dar un discurso sobre el estado de la Unión. No obstante, contra todo pronóstico, le ofreció la mano y, cuando lo hizo, no pudo evitar recordar que había leído a un antropólogo afirmar que era un gesto amistoso que había evolucionado desde que en sus orígenes se utilizase para demostrar que no se llevaban armas. Leo no pudo evitar reírse a carcajadas. Lara lo escrutaba desde el otro lado de la mesa, por lo que se conjuró para intentar no volver a dar un gatillazo. La última vez que habían hablado sobre su obra poética no había dudado en criticar con saña que lo que más se comentase en los cenáculos literarios fuese que en sus recitales luciese con garbo una chaqueta de Prada. A pesar de que se sentía amargado y de que estaba ofuscado, no quería decepcionarla. Algo le había dicho Albert a ella poco después, aunque Leo no fue capaz de escuchar qué. Sin embargo, sí que logró observar cómo ella, justo después, erguía ligeramente la cabeza, mirándolo con ojos de carnero degolllado. Leo había descubierto con emoción que era una señal irrefutable de que se había enamorado. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la había visto hacer ese gesto. La intimidad que se había creado entre ellos dos le permitió ser consciente, casi anónimamente, de la complicidad y comunión que existían entre ambos. Estaba claro que Albert, al contrario que él, nunca sería capaz de interpretar apropiadamente todo lo que Lara estaba pensando. Con todo, fue dolorosamente consciente de que se había egoístamente engañado a lo largo de todos aquellos años. Por mucho que se esforzase, no sería nunca capaz de llenarla. La televisión del bar, silenciada, mostraba imágenes de Las Tablas de Daimiel y las lagunas de Doñana totalmente vacías de agua. Los acuíferos, completamente secos. Los humedales, convertidos en un secarral. Los arroyos, en senderos pedregosos. No pudo evitar murmurar para sí... Muéstrame toda la soledad y el terror que pueda haber en un puñado de polvo. Salió de su ensimismamiento al oír la voz de Lara. —Fuimos al teatro el fin de semana. Al final, en ver de ir a ver Yerma fuimos a ver la adaptación de Voadora de La tempestad. Miró a través de la ventana las riberas del río, en pleno estiaje, llenas también de plantas secas y agostadas. —Leo, he escrito un poema. ¿Serás tan amable de recitarlo para mí? Me haría mucha ilusión— le entregó un cuaderno abierto por una de sus páginas. Leo lo cogió y, sin pararse a pensarlo demasiado para que no lo embargase la emoción, lo leyó en voz alta de forma pausada: A orillas del Lérez me senté y lloré, Acabé hundida en las aguas del Mitsuse Pero descendí hasta el mar después Y con el retumbar de un trueno estéril y seco Arrostré mi travesía del desierto. Un guitarrista llevaba un rato tocando algunos acordes suaves y melancólicos. De pronto, sin previo aviso, Lara se levantó y le dijo algo al oído. El músico asintió con la cabeza, interrumpió la pieza que estaba interpretando y, tras un breve intervalo de silencio, comenzó a rasgar la guitarra. Lara, concentrada, entonó con voz melodiosa y rota algunos versos de una canción que había traducido y que hablaban de pesadillas y de sueños proféticos, en los que un bebé nacía rodeado por lobos salvajes y hambrientos, y en los que anunciaba la proximidad de una riada provocada por un aguacero. Fue un momento solemne, durante el que se podía caer en trance o en un arrebato violento. Leo se quedó mirando a Lara, mientras volvía a la mesa, como si no fuera a volver a verla. —Disculpadme, por favor. Es un día difícil para mí. Voy a volver a la clínica y esperaré a que me entreguen la urna allí. Se levantó. Inmediatamente se incorporaron también ellos dos. —Leo, te acompaño, por favor. —No, no, no te preocupes. Volveremos juntos a casa, una última vez y para siempre. Se lo debo. Le ofreció la mano al poeta, mirándolo a los ojos. El joven norteamericano se la estrechó después de asentir con la cabeza. Se abrazó con Lara durante un breve instante. Notó algo extraño en el bolsillo de su chaqueta. Por inercia, intentó comprobar qué había en ella, pero Lara le sujetó la mano. —Ya lo harás después, cuando llegues a casa. Estaba tan aturdido que, incomprensiblemente, no era capaz de sentir absolutamente nada, ni siquiera en unas circunstancias tan duras y extrañas. Mientras esperaba en un banco de la sala de espera de la clínica veterinaria, al menos pudo ubicarse en el interior de uno de sus poemarios favoritos. Se veía a sí mismo como uno más de los proletariados alienados que caminan cual rebaño, sin quitar la vista del suelo, por una tierra exangüe y desaprovechada. Se odió a sí mismo por ser incapaz de afrontar el dolor y caer de una manera tan baja en la conmiseración. Caminó, con la urna entre las manos, de vuelta a casa, entre zarzales, abrojos, lotos espinosos y matorrales de acacias espinosas, que bordeaban la calle Sinaí, en la que residía. Una muchedumbre observaba en el interior de un bar cómo dos torres se derrumbaban. Una vez en casa, se encerró en la biblioteca, apoyó la urna en el escritorio, apartó con la mano la pila de libros que estaba leyendo y apoyó la cabeza sobre el tablero. Un rato más tarde cogió una cuartilla de papel, en las que solía tomar notas sobre los libros que estaba leyendo, y le escribió una carta a su hermana en la que le pedía que introdujese la urna de Anfortas en su féretro cuando falleciera, fuera cuando fuera. Tiró el resto de notas al suelo. No tenía ya ninguna expectativa por la que seguir leyendo. Si al menos fuera capaz de volver a escribir..., pero estaba seco. Últimamente sólo había sido capaz de garabatear la dedicatoria de un cuento. Cuándo se cumpliría la profecía de Madame Sosostris... Él debería haber muerto joven. Se sentía igual que Basho, que cuatro días antes de morir enfermo había escrito que sus sueños vagaban por páramos yermos. Buscó en el bolsillo de la chaqueta las llaves del coche, pero no pudo encontrarlas porque había en su lugar una pequeña caja. Al abrirla vio que había en su interior una hoja manuscrita. En los primeros párrafos había un pasaje de un cuento de Salinger que Lara había pasado a mano con su bella caligrafía. Se lo había regalado a ella hacía varios años, habiéndolo también transcrito a mano, y cambiando el nombre de la protagonista por el suyo. Susodicho pasaje era el favorito de Lara. En él su protagonista, un sensible escritor que sufre un colapso mental tras haber participado en el Desembarco de Normandía, lee una anotación que una funcionaria nazi escribió en el interior de un libro antes de que la detuvieran: angustiada, clama que la vida es un infierno. Intentando sobreponerse a su aflicción escribe en el mismo libro una frase de Dostoyevski que afirma que el infierno, en realidad, es el sufrimiento de no poder amar. El último párrafo era una nota de Lara: Me da pudor pedírtelo, porque sé que ya no tengo ningún derecho al respecto, pero quería pedirte un último favor: sé que todavía podrás hacerlo. Escribe un cuento sobre nosotros dos. Fue la matrona la que cortó el cordón umbilical. Nosotros todavía no lo hemos hecho. No hemos hablado ni siquiera sobre ello. Cómo íbamos a hacerlo si éramos nosotros los que ahora estábamos ahogándonos sin saberlo. Al menos, aunque nuestra hija no haya ni siquiera nacido, nos quedará el consuelo si logras hacerlo, y aunque no podamos evitar que nuestros nombres acaben yaciendo también en el agua, de que nuestras vidas, el tiempo que hemos compartido, no tengan que acabar convertidas en polvo pudiendo llegar a ser, en esta tierra estéril y pétrea, igual que raíces que han prendido. Así acababa la nota de Lara. Leo, con una medio sonrisa que hacía que fuera palpable la cicatriz casi imperceptible que tenía sobre el labio superior, y que había sido la única secuela que sufrió alguno de los dos al quedar varias horas atrapados entre los escombros de una torre después de un terremoto, entrecerró los ojos por el fulgor de un relámpago que arrastraba una tempestad cargada de lluvia. No hubiera hecho falta que Lara escribiese algo más. Revitalizado, se incorporó, colocó con sumo cuidado la nota dentro de la caja de nuevo (mañana mismo la llevaría a que la enmarcaran), recogió los libros, abrió las ventanas y, a la luz crepuscular de aquella cruel tarde primaveral, observó asombrado cómo su mano derecha, con la que escribía, y según las contracciones fueron parando por completo, poco a poco dejaba de temblar; abrió uno de sus cuadernos, cogió una pluma enhiesta y comenzó a escribir un cuento de nuevo después de tanto tiempo. A Groucho “Anfortas” Canareira (2010-2023) In memoriam
NIEVE SOBRE SALAMANCA No era por pocos conocido el rumor de que, por los nevados riscos de la Sierra de Béjar, una zona montañosa al sur de Salamanca, la Cruz estaba siendo desplazada por símbolos de origen pagano desconocido, probablemente célticos, y se rumoreaba, asimismo, que tal disidencia de la Palabra Sagrada estaba ganando adeptos fuera de las fronteras de las cordilleras, en las calles de la ciudad. No era extraño incluso ver cómo aquí y allá las gentes murmuraban ocultándose tras las esquinas, tratando de confundirse con las sombras, cubriéndose la boca con las manos para que sus labios no pudieran ser leídos o sus palabras escapar, y luego, comunicado el chisme, miraban a su alrededor suspicaces, quién sabe si temerosos de ser escuchados por los oídos de la Inquisición o por miedo a esos monstruos herejes de las montañas que habían dado la espalda a Cristo. Aunque a pesar de todo aún no se había demostrado la realidad de tales nuevas, fueran estas portadoras o no de verdad, lo que sí era cierto es que comenzaban a compungirse los espíritus de los ciudadanos salmantinos. Pues los rumores, es sabido, son más contagiosos y se expanden más rápido que cualquier epidemia, y casi podríamos decir que son más peligrosos, ya que, a diferencia de una enfermedad, el rumor se alimenta de la imaginación humana, y cada boca añade o quita aquello que más le parece adecuado a su historia. ¡Pero cuántas personas mueren en una epidemia! Podrían ustedes argüir, y sería lícito. Pero yo les respondería ¿y cuántas no acabaron en la hoguera enviadas por boca de otros, apuñaladas, lapidadas, torturadas o enterradas por culpa de las palabras? Quién podrá jamás saber la cifra exacta... Y, claro está, no fue diferente el caso con los ciudadanos de Salamanca, quienes, como es natural del alma humana cuando algo le resulta misterioso y oscuro, se lanzaron a dotar y revestir a tales herejes de las montañas con los atributos más diabólicos, pérfidos y retorcidos a que sus imaginaciones alcanzaban. Prácticamente, ya no eran considerados humanos. Tal circunstancia no podía menos que convertirse en un miedo de fondo continuo que, más tarde o más temprano, podría traducirse en algún tipo de delirio colectivo. Ejemplos de esto no nos faltan en la Historia. Pero aún más grave, todo esto podría acabar resultando en un agravio al respeto y la integridad de la Santa Iglesia, incluso a un cuestionamiento de su autoridad. Se imponía, pues, la necesidad de acabar con la situación cuanto antes y de raíz. En coyunturas de este género, que salpicaban la reputación y prestigio de la Iglesia, el asunto se abordaba en dos direcciones. En primer lugar, las fuerzas de la Santa Inquisición entraban en juego para juzgar y deshacer por la fuerza la herejía que se estuviese fraguando. Con esto se conseguían dos cosas a su vez; por un lado, tranquilizar a las masas del pueblo, en cuyas miradas, bajo una lluvia de ceniza y nieve, el fulgor candente las hogueras prendidas en las plazas parecía hacer desaparecer el miedo a los herejes con la misma suavidad y sencillez que las llamas reales degustaban los cuerpos agonizantes; y, por otro lado, con la elocuencia de este ejemplo se mantenían a raya posibles nuevas heterodoxias. En segundo lugar, posteriormente era necesario escribir una refutación a la herejía, para compartirla entre letrados e intelectuales y que estos la difundieran entre el pueblo. Pues bien, en lo que respecta a esta segunda parte del proceso era previsto, por opinión casi unánime, que sería un nuevo trabajo del prestigioso fray León de Castro lo que fulminaría con gravedad profética el desvío de aquellos impíos, ya que no sería esta la primera vez que dicho fraile se había encargado de desmontar herejías surgidas en la Península Ibérica. Fray León de Castro era catedrático de Griego en la Universidad salamantina y, como tal, ampliamente instruido en lo todo lo concerniente al mundo antiguo. De la misma manera, y como correspondía, era gran conocedor de los pensamientos paganos, ya fueran estos griegos, romanos o bárbaros, así como de sus subterfugios y los peligros que estos podían, o no, representar a la cristiandad, e incluso detalle de mayor importancia, en qué circunstancias tenían tales desvíos del alma y la Razón el poder necesario como para ser capaces de atraer corazones de creyentes necios y estúpidos. Fue así que fray León de Castro, anticipándose a la petición del Reverendísimo Padre, el Inquisidor General Fernando de Valdés, se volcó con devoción en la escritura de un códice donde, haciendo uso de las mencionadas dotes eruditas, refutaba, no solo aquella posible herejía en la Sierra de Béjar, sino a cuantas pudieran existir parecidas a esta en todo el suelo europeo y pusieran en duda las palabras de los evangelios. Seguro como estaba de su éxito, la pluma de fray León parecía dotada de vida propia, se deslizaba con suavidad sobre el papel hilando argumentos de tinta sobre la necesidad de la existencia divina, sobre la cualidad de atributos de Dios, sobre cómo el uso acertado de la razón y la lógica, ambas elogiadas por filósofos tanto paganos como cristianos, nos guían, inexorablemente, a la conclusión de la existencia del Dios del catolicismo... Así pues, al cabo de pocas semanas tuvo fray León culminado su trabajo. Ciertamente no le había resultado una tarea compleja, pues la experiencia le había enseñado que las herejías que realmente hacían peligrar los pilares cristianos eran aquellas que podían confundirse con la misma ortodoxia. Y esa supuesta herejía en las montañas de Béjar de la que se rumoreaba, parecía demasiado disímil de las enseñanzas de Cristo como para que realmente supusiera un peligro. Acaso una amenaza real hubiera sido el surgimiento de alguna nueva rama derivada de una de esas venenosas lacras europeas, como el protestantismo, el erasmismo o, ¡el Señor nos libre! de un nuevo judaísmo..., los cuales ya adolecían de numerosos seguidores por toda España. Culminada, pues, la obra y orgulloso de su trabajo, fue a mostrársela a Fernando de Valdés, quién, en nombre de la Santa Iglesia, habría de darle el visto bueno para su publicación. No obstante, poco duró la dicha en el pecho henchido de nuestro fraile, pues, al mostrar su nuevo trabajo al Reverendísimo Padre, este, sin apenas haberla ojeado, le dijo que, aun agradeciendo enormemente el esfuerzo, su obra ya no era necesaria, que otro manuscrito había hecho el trabajo de forma sorprendentemente elocuente. A fray León aquellas palabras le resultaron ajenas, como si no hubieran sido dirigidas a él, quizás a alguien que estuviera a sus espaldas. Pero ante la incipiente impaciencia del Padre Valdés no pudo menos que encajar tal noticia fingiendo aplomo, mas en su fuero interno sintió una honda puñalada en su orgullo. No era capaz de imaginar quién, de entre los intelectuales de Salamanca, habría sido capaz de atreverse a perpetrar ese atrevimiento, tal cuestionamiento de su popularidad, tal enfrentamiento directo a su persona... Preguntó por el nombre del admirable académico que fuera el autor de tal trabajo. Querría conocerlo y felicitarlo en persona, dijo. La respuesta fue “fray Luis de León”, nuevo catedrático de Teología de la Universidad de Salamanca, un joven y prometedor fraile jesuita proveniente de Cuenca. Esta novedad también sorprendió a fray León, que no era conocedor de que hubiera un nuevo catedrático de Teología en su universidad. Había sido encarecidamente recomendado por el anterior catedrático, respondió el Padre Valdés encogiéndose de hombros, observando sus uñas a una distancia de la cara a la que pudiera verlas bien en detalle, con la indiferencia ante los asuntos terrenales que ha de ser propia de quien es brazo ejecutor de los designios divinos. Aquel desafortunado evento, para gran irritación de fray León, hombre, como ya vamos viendo, altamente soberbio, fue solo el primero de muchos. El nombre de fray Luis era ya algo sonado en la academia por un comentario que el joven fraile había escrito acerca de las Cinco tesis sobre la existencia de Dios, de Tomás de Aquino, pero en adelante, aquel nuevo catedrático comenzó a cruzarse una y otra vez en el camino de fray León. Casi parecía obcecado en usurpar el trono de popularidad que ostentaba nuestro fraile. Parecía ser que, al igual que fray León, fray Luis era un experto en las culturas griega y romana, cuyas lenguas dominaba a la perfección, así como el hebreo. Era, además, conocedor escrupuloso de la Historia y la Teología y, no contentándose únicamente con escribir documentos académicos en tales ramas del saber, era también poeta, arte con el que era capaz de dotar a sus trabajos de una fluidez, una retórica y una belleza admirables, cualidades de las que fray León carecía, y que nunca antes había odiado con tanta visceralidad. Finalmente, una blanca y plomiza mañana de invierno hubo de ocurrir lo inevitable. En los claustros de la universidad, tuvieron ambos frailes, el veterano y el novicio, su primer encuentro. Fray Luis hablaba al estilo socrático ante un pequeño grupo de colegas de la universidad, que se habían congregado a su alrededor, acerca de los beneficios de estudiar la Biblia hebrea, para así poder compararla con la Vulgata, su traducción latina, y de esta manera tener una mejor valoración sobre la Palabra divina. Fray León, que pasaba cerca, puso la oreja y alcanzó a escuchar parte del discurso. Viendo en aquel momento, como caída del cielo, la oportunidad idónea para ridiculizar a aquel arrogante, fray León decidió interrumpir. Con una altanería mal o nada disimulada, fray León advirtió a todos los oyentes de la carga herética de las palabras pronunciadas por fray Luis, pues podían ser confundidas con el dogma del protestantismo. Traducir la Biblia era justamente lo que había hecho Lutero, y ahora Europa entera estaba escindida en dos. Además, las traducciones al hebreo eran incluso peor. Convertirse al cristianismo no era un menú de donde uno pudiera escoger aquello que más gustase, y aprender el latín era necesario. Y tras todo esto, culminó fray León que, ¡Dios no lo quisiera! pero que, con tanto hablar sobre la lengua hebrea y el antiguo testamento, quizás empezara a decirse que fray Luis fuese uno de esos “marranos” que decían haberse convertido al cristianismo, pero continuaban sus cultos judíos en secreto, y que ya algo se comentaba acerca de las raíces de sus padres... Ante tales palabras el silencio se apoderó de los jardines de la universidad. La nieve caía suavemente y los copos, una vez en el suelo, se fundían con el resto de la blancura. Todos miraban a fray Luis, expectantes a su reacción ante tales acusaciones. Este, con una inusitada expresión de calma, miraba fijamente a fray León, mas no parecía haber desafío en sus ojos, más bien parecía estar tomándose el tiempo necesario para responder con la debida elocuencia. Finalmente dijo: «Fray León de Castro, amigo mío y hombre al que admiro. Creo que, al haberos unido de forma tardía a esta, nuestra pequeña tertulia, no habéis escuchado todo lo que en ella se ha dicho, lo que os ha llevado a sacar conclusiones erradas, hermano mío. En ningún momento he mencionado traducir la Santa Biblia al hebreo. En primer lugar, porque fue escrita antes en esta lengua y, segundo, porque como vos bien decís, las Escrituras han de estar en latín, idioma de nuestra Santa Madre Iglesia. Mis argumentos eran en referencia a nosotros, los ilustrados, los que hemos de educar y evangelizar a nuestra gente. A todos nosotros, decía, nos vendría bien conocer el hebreo, así como leer y estudiar la Biblia en tal lengua. Nosotros, no el pueblo. Pues nosotros somos quienes tenemos el estudio necesario y las herramientas para no desviarnos del camino de nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto, que aprender y estudiar la Biblia en hebreo sería bueno para la Iglesia, porque con tal capacidad por nuestra parte, habiendo entendido los matices de las escrituras de los judíos mejor incluso que ellos mismos, seremos más capaces de mostrarles su error y que la verdad está en seguir el camino de Jesús. Creo firmemente, amigos míos, hermanos, que así es como realmente conseguiremos evangelizar a los herejes y heterodoxos, pues ninguna conversión es válida si no es sincera, y no será sincera si es por la fuerza. ¿No dio Dios al hombre la capacidad de la Razón? ¿Para qué haría tal cosa, en su infinita sabiduría, son fuese para que el hombre la usase? Mi mayor deber es para con Dios nuestro Señor, y creo que el uso de nuestra razón no podría jamás ser muestra de herejía, queridísimos hermanos». Entre tales y otras palabras, el debate prosiguió sin decantarse claramente por uno de los contendientes, así como proseguía la nieve cayendo sobre las cabezas de los allí reunidos. Pero cada vez que fray Luis hablaba, las mismas cabezas asentían mostrando aprobación a su discurso. Y cada asentimiento producía, en fray León, una rabia que le coloreaba las carnes y crepitaba en sus ojos. Aquel encuentro fue, pues, desesperanzador para el veterano catedrático, que veía cómo su lugar privilegiado en la universidad y entre las gentes del pueblo llano le iba siendo usurpado, y cuyo orgullo ardía herido al ver la osadía de aquel joven. Fue entonces, aunque que pueda resultar extraño por lo tardío de tal resolución, que fray León comenzó a leer las obras de su oponente con la finalidad de hallar incoherencias en su discurso, preparar debidamente sus réplicas y, así, poder aplastar al joven fraile agustino. Sin embargo, se topó, muy a su pesar, con una realidad harto distinta. Como parecía ocurrirle a todo aquel que leía sus obras, fray León quedó absolutamente prendado de la pluma de fray Luis. Sus palabras, pulcramente escogidas cada una de ellas, se hilaban en elocuentes frases que, a su vez, se enlazaban de una forma bellísima y sumamente simple. Sus disertaciones y razonamientos se seguían lógicamente unos de otros creando una estructura firme y robusta que guiaba al lector por el camino de su prosa filosófica. Y, por último, la sublime suspicacia y profundidad de sus meditaciones eran deslumbrantes. En resumidas cuentas, fray Luis no era únicamente un joven prometedor, era un genio. Sin embargo, todo esto, lejos de abatir a fray León, hizo que la llama de su arrogancia se avivara aún más. Desde entonces, se dispuso a sobrepasar a fray Luis para superar el rencor que este le infundía. Optó por no coincidir con él en nada, escribió vastos e inextricables textos llenos de complejos silogismos valiéndose, más que nunca, de argumentos de filósofos griegos y escolásticos para reforzar sus hipótesis y trató de extender las teorías de grandes maestros del pasado como Tomás de Aquino, Escoto Eriúgena o San Agustín. Jamás la obra de fray León había sido tan prolífica. Mas una y otra vez se topaba con nuevos textos de fray Luis, a quien había llegado a considerar su némesis, cuya sutileza y elegancia se mantenían insuperables. No cabía duda de que fray Luis, aquel joven venido de Cuenca, había llegado para quedarse y, sin siquiera pretenderlo, usurpar su popularidad y reconocimiento. La inevitabilidad de tal situación quebró y hundió, finalmente, la moral de nuestro fraile. No obstante, ¡qué de vueltas pueden dar los hechos que conforman el destino de los mortales, y cómo es la naturaleza humana, que no varía entre plebeyos y eruditos! Siendo así que, como ya comentamos al comienzo del presente relato, así como las habladurías y la difamación se extienden entre las gentes del pueblo, también hacen lo propio entre intelectuales, y más aún cuando un individuo sobresale por encima de la media, pues, por desgracia, los pecados de la envidia y la codicia no son inusuales en las personas. Fue, de esta manera que, un rumor que se extendía entre los muros de la universidad llegó a los oídos de fray León cuando más abatida se encontraba su alma. Decían que fray Luis tenía una prima entre las Carmelitas descalzas, en el convento de Sancti Spiritus, la cual no sabía latín y que, a petición de esta, el joven catedrático estaba, en secreto, transcribiendo al español un texto bíblico. A fray León le dio un vuelco el corazón al enterarse de aquella noticia. ¡Traducir la biblia del latín al alemán había sido el sacrilegio cometido por Lutero! Y la Reforma protestante era la mayor herejía contra la que se enfrentaba la cristiandad. Fue entonces que comenzó a gestarse el germen de una venganza en el corazón de fray León, pero necesitaba pruebas fehacientes. Aquella noche, pues, cuando la universidad estaba vacía, fray León volvió. Recorrió los oscuros pasillos del edificio hasta llegar al despacho de fray Luis. Pasó horas fisgando entre los libros y manuscritos del fraile agustino hasta que dio con unos papeles no escritos en latín. Leyó y su rostro se iluminó aún más tras el candil que portaba frente a sus ojos. Era, sin lugar a dudas, un fragmento del Cantar de los Cantares, del Antiguo Testamento. Fray León casi saltó de alegría al descubrir aquello. «Hereje, hereje» susurraba sin poder contener su júbilo. Se guardó en la túnica varios de los papeles que conformaban el escrito y, tras dejar todo como lo había encontrado, desanduvo en silencio el camino recorrido. A la mañana siguiente, se encontraba fray Luis dando clase a sus alumnos, como de costumbre, cuando la puerta de la clase se abrió de par en par con virulencia y entró un grupo de inquisidores. Tras ellos estaba nada menos que el Reverendísimo Padre Vives. Ante la sorpresa de los alumnos y el resto de los catedráticos que habían seguido al grupo de inquisidores y se encontraban al otro lado del umbral, el Padre Vives pronunció las siguientes palabras: «Fray Luis de León, quedáis arrestado, en nombre de la Santa Inquisición, por herejía, por haber traducido sin permiso y en secreto textos bíblicos que jamás deben ser mancillados con vocabulario profano. Ahora debéis ahora acompañarnos». Fray Luis, sin mediar palabra, observó a sus alumnos y, seguidamente, obedeció y se retiró de la clase escoltado por los inquisidores. Juntos, acusadores y acusado, abandonaron la universidad. Al poco, alumnos y maestros fueron sobreponiéndose de su asombro y se retiraron entre murmullos para proseguir con sus tareas. En el jardín, bajo la nieve que caía del cielo, solo quedaba ya fray León, quien, por algún motivo que no alcanzaba a comprender y lejos de lo que había esperado, no se sentía aliviado por haber derrotado a su rival. Tras los acontecimientos acaecidos, alegó encontrarse enfermo y se retiró a su casa. El tiempo, imperturbable, transcurría. Pasaron las semanas y el malestar de nuestro fraile no parecía tener intenciones de abandonarlo. Sumido, pues, en una suerte de melancolía, no podía dejar de pensar en fray Luis. Releía los textos del joven fraile agustino junto con los suyos propios. Curiosamente, aquellos escritos elaborados durante el tiempo que había durado su batalla personal contra fray Luis, se le antojaron los más bellos y elocuentes que había escrito en toda su vida. Y ciertamente, tras este periodo no consiguió recobrar la vitalidad y el ímpetu que habían cobrado cuando argumentaba contra su oponente. Esta cuestión lo confundía sobremanera... Una tarde, en su casa, a la lumbre de un fuego encendido en la chimenea, fray León terminó de escribir una serie de disquisiciones sobre el “argumento ontológico” de San Anselmo de Canterbury. Tras haberlo concluido y revisado, recogió todos los papeles que lo constituían y, en lugar de ir a enseñárselos al Reverendísimo Padre, los entregó al fuego de la chimenea. Los mordiscos de las llamas lo fueron consumiendo sin misericordia, alimentándose de los argumentos trazados por la pluma de fray León con la misma vehemencia que lo hacía cuando consumía libros heréticos. Al cabo, cuando el fuego ya se había extinguido, nuestro fraile se asomó a la hoguera y observó que un fragmento del manuscrito se había salvado del fuego. Con sumo cuidado y delicadeza lo recogió y leyó lo que en él había. Era una frase que le había inspirado uno de los textos de fray Luis. Al ver esto, fray León de Castro sintió cómo las fuerzas lo abandonaban. Se arrodilló ante a los restos carbonizados en la chimenea y, con el trozo de papel apretado contra su pecho, no fue capaz de contener las lágrimas. LA PROFECÍA DE CARLITOS PASTILLAS Un mosaico de tiendas de campaña de colores y figuras de playmobil se distribuye entre los árboles. Muchos de los eucaliptos tienen inscritos a cuchillazos corazones con flechas y círculos con tres líneas en sus troncos. Una bandera con una pistola que dispara una rosa ondea en el aire mientras el amanecer parece llegar poco a poco. Tímidos rayos de sol empiezan a colarse en el bosque; la luz traspasa las hojas y los troncos de los eucaliptos parecen adelgazar y convertirse en hilo dental escuálido y desgastado como si de un momento a otro fueran a partirse y a mandar a la mierda a la industria papelera. Leo está de rodillas con una rama en la mano con la que escribe algo en mayúsculas sobre la tierra. Termina la tercera línea horizontal de lo que parece la letra «E» y se levanta. Se aleja unos pasos hacia atrás. Lee la frase escrita y se ríe. Da un salto hacia delante, aterriza sobre las letras y con los dos pies juntos empieza a dar vueltas sobre sí mismo como si fuera una peonza. Arrastra la suela de sus zapatillas sobre la tierra seca y una nube de polvo se levanta a contraluz. Nos vas a ahogar, compañero. No levantes la tierra sin pedirle permiso a nuestros ancestros, dice Sole mientras tira la colilla de su cigarro al suelo y la pisa con la suela de su alpargata. No parece haberse dado cuenta de lo que su amigo ha escrito y borrado. Leo la mira, se agacha para coger el culo de una botella de plástico cortada a navajazos con un puré negro dentro que parece chapapote y se la acerca a su amiga. ¿No sabes que los filtros son bio?, dice ella mientras recoge la colilla y la tira en el cenicero improvisado. No, no sabía que nuestros ancestros se alimentaran a base de alquitrán. Al culo de la botella le quedan todavía unas cuantas colillas para rebosar. Dana asoma la cabeza a través de la tienda de campaña con cara de haber dormido poco. Lleva puesto un sombrero de pescador de color amarillo que no se ha quitado desde el primer día del festival. Leo le da un beso en la mejilla y le dice que todo está bien, que al menos siguen vivos. Ella mira a Sole y esta le sonríe. Los dos amigos entran en la tienda y se tumban sobre las esterillas en línea con Dana en el medio. Ella busca una posición cómoda durante un rato hasta que la encuentra: dada la vuelta, boca abajo. Los tres amigos cierran los ojos mientras la luz del sol se cuela cada vez con más fuerza entre las costuras. Una marabunta de personas embutidas como sardinas dentro de vallas bailan, gritan y beben frente al escenario. Desde la tarima, un hombre canta: Se queres que brille a lúa / pecha os ollos, meu amore / que mentra-los tes abertos / a lúa pensa que hai sole / eu tamén choro / eu tamén choro... Craaack. Leo siente el desgarre de su pantalón en la raja del culo mientras se agacha a recoger la botella de plástico que se le acaba de caer al suelo. Se levanta, le da un trago mientras se balancea al ritmo de la música y cierra los ojos. Alguien se acerca por detrás de él e intenta meterle un dedo entre las nalgas a través de las costuras rotas. Él se aparta de un salto y se da la vuelta. Sole sonríe y le da un beso en los labios. No pasa nada, te ayudaré a coserlo, recuerda la regla de las tres erres, le dice ella al oído. Las canciones continúan una tras otra en el escenario. Un piano y unas gaitas se mezclan con música electrónica. Mujeres con caretas de carnaval bailan con una pandereta entre las manos y vestidos largos de colores ondean sobre sus caderas. El público parece cada vez más emocionado. Sole y Leo bailan sin perderse de vista el uno al otro hasta que gotas de sudor brotan de sus frentes. Aplausos y gritos. Las luces del escenario se apagan y las vallas se abren. La multitud se dispersa con calma. ¿Has visto a Dana?, pregunta ella. Estaba conmigo al principio del concierto, pero hace tiempo que desapareció, dice Leo. Empiezan a buscarla por el recinto embarrado. De la tierra brotan botellas y basura conforme los dos amigos caminan. No sabía que nuestros ancestros se alimentaran a base de plástico, dice Sole mientras se despega una bolsa que se le ha quedado enganchada en la alpargata. La única lámpara que tienen y que alumbra el lugar es la luna llena que se alza en lo alto del cielo. Sole se agacha y coge una botella del suelo medio hundida en el barro. Descubre que está casi entera, desenrosca el tapón y le da un trago después de olerla. Es likorka casero, dice. Se la pasa a Leo y él hace lo mismo. Las tres erres en una, le dice él después de limpiarse los labios con la manga de la sudadera. Reducir, reciclar y reutilizar, añade Sole entre risas. Al fondo del recinto, donde empieza el bosque, ven a un grupo de personas que parecen bailar alrededor de un fuego. Se dirigen hacia allí. Las llamas reflejan las sombras de dos chicas que parecen abrazarse un poco alejadas de la hoguera. Soledad se acerca a ellas conforme camina con pasos cada vez más rápidos. La chica que está de espaldas lleva puesto un sombrero que la poca luz de las llamas existente le dice a Soledad que es de color amarillo. Soledad se acerca por detrás y mira de frente a la desconocida que parece tener la lengua en la oreja de la chica con el sombrero de pescador. Soledad aprieta los dientes y empuja con fuerza el hombro de la desconocida hacia detrás. La chica abre los ojos e intenta mantener el equilibrio con la mirada perdida, como una niña asustada que ha sido descubierta por su madre haciendo algo que no debía. La chica del sombrero se queda paralizada como una estatua. Soledad intenta arrancarle el sombrero de pescador de la cabeza, pero la chica lo agarra y aprieta con sus dedos como si supiera quién está detrás. Soledad da tres pasos y se sitúa frente a ella. Dana tiene la cara blanca como papel de liar barato y las pupilas tan dilatadas que se puede ver la luna reflejada en el negro de sus ojos. Te estábamos buscando. Los ojos de Dana escupen el silencio de las esquelas de un periódico como respuesta. Soledad baja la mirada hacia el suelo mientras sus ojos empiezan a brillar. Da media vuelta y se acerca a la hoguera. Vámonos, compañero, le dice Soledad a Leo mientras lo agarra del brazo. Vámonos ya. ¿A dónde? ¿Qué ha pasado?, responde él ya sentado frente al fuego al lado de una chica con el pelo rosa y una grinder de plástico en la mano. Necesito hablar, dice Soledad mientras se seca las lágrimas con las manos y deja manchas de tierra sobre sus mejillas. Leo la mira y le limpia los mofletes con la mano. Es por el humo, dice ella. Por favor, vámonos. Él se despide de la chica de pelo rosa y le promete que se verán pronto, que el mundo es un pañuelo y que sus caminos se volverán a cruzar. Coge de la mano a Sole y se alejan de la hoguera juntos, con una columna de humo tras sus pasos. Ya sentada en la puerta de la tienda de campaña, Sole se lía un cigarrillo con las uñas negras. Leo le pide una calada. Sabe a tierra, dice él. Último día de festival. Los tres amigos salen a comer al pueblo de al lado para alimentarse con algo que no sean bocatas de tomate con aguacate. Leo ha insistido mucho para convencerlas a salir. Dana y Sole son veganas, así que él no tuvo otra opción que aceptar el menú impuesto cuando llegaron al camping. Sole fue la que se encargó de la alimentación cuando se dividieron las tareas el día anterior al viaje: una cesta de paja contenía la comida (pan y verduras) para toda la semana. ¿Sabéis que toda la historia del metano de las vacas que tanto contamina es una mentira inventada por la prensa y por el documental ese de Cowspirancy?, dijo Leo el primer día de festival. Es un estudio de las FAO, ¿eres tú más listo que ellos, compañero?, dijo Sole. A los pocos meses de publicarlo, las Naciones Unidas se retractaron diciendo que los datos no eran exactos y que no habían tenido en cuenta el transporte ni las fábricas de carbón ni..., insistió Leo. Tú siempre tan listo, interrumpió Dana. No quiero matar animales ni cortar árboles para vivir. En vez de comernos a una vaca, mucho más fácil es comer la hierba que come la vaca, tan simple como eso, los veganos nos saltamos un paso y listo. Ya, solo que nuestro estómago no puede digerir celulosa, respondió Leo. Digerir, no, ¿pero fumar, sí? ¿En qué quedamos, compañero?, dijo Sole. Leo bajó la mirada hacia sus propias manos, que liaban un cigarrillo. Nuestro estómago puede fumarla y leerla, digerirla es algo secundario para nuestro organismo, dijo con una sonrisa antes mirar hacia los troncos de los eucaliptos. Los tres amigos están ya acostumbrados a discutir a todas horas, desde que se conocieron con siete años en la escuela. Lo llaman «debatir» y en realidad les encanta. Ante cualquier ocasión que se les presenta y que tiene mínimamente algún tinte moral o ético, se enzarzan en un debate. Hablan siempre con rabia, con una voz estridente como la de un afilador que se pasea por su barrio gritando para que los vecinos pongan a punto sus cuchillos. Parece que se pelean por decidir quién tiene la moral más alta o por quién toma las decisiones más éticas o en fin, por qué no decirlo, por quién tiene la navaja más afilada de los tres. Ese primer día de festival, tras el debate, los tres follaron juntos por primera vez. Lo llamaron «compartir fluidos». Es una expresión que se inventó Sole; les pareció un buen término, una expresión moralmente superior a «follar». Ellas decían que era menos patriarcal que follar, más limpia, pero a la vez más sucia, más arquitectónica por crear un edificio superior, pero a la vez más anarquista por ocupar un piso ya existente. Leo dijo a todo que sí. Ahora, con el sol de mediodía en el cielo, entran los tres en uno de los furanchos del pueblo. El camarero les trae la carta y la primera palabra que entra por los ojos de Leo es «entrecot». Entrecot cortado a navajazos. Entrecot con queso roquefort y perejil. Entrecot al horno con salsa de champiñones y patatas fritas. Entrecot a la parrilla tan poco hecho que la sangre que brota del grueso filete al cortarla con el cuchillo te permite mojar tres veces pan. Ellas piden lentejas de la casa y después le preguntan al camarero si llevan carne. El hombre les contesta con una sonrisa que sí, que la receta lleva chorizo del pueblo. Ellas lo miran con cara de asco y le preguntan qué pueden comer en toda la carta que no sean animales muertos. Carallo, pues de animales vivos solo tenemos a mi gatita negra, pero no la vendo ni aunque me maten, dice el hombre. Leo no puede aguantarse la risa. Sole le pellizca el muslo a su amigo por debajo de la mesa y Dana lo mira con cara de «nos vamos de aquí». Leo niega con la cabeza de una manera éticamente correcta. Ellas le dirigen una mirada asesina al camarero. El hombre parece darse cuenta de su error y levanta las manos mientras les pide disculpas. Es una broma que hago siempre, no sabía que erais vegetarianas, lo siento, chicas. Veganas, dicen ellas al unísono. Perdón, perdón. Vale, pues tenéis... Leo anda con las dos manos sobre su barriga redonda como la de una gata embarazada. Para cerrar la cremallera de su sudadera al salir del furancho tuvo que coger aire. En la entrada del camping del festival se encuentran con el segurata. Es un hombre que se hace llamar Carlitos Pastillas y que habla como si alguien le hubiera dado cuerda por detrás a escondidas. Yo debo de tener cara de confesionario porque de verdad que todo el mundo me cuenta sus penas. Creen que porque soy el vigilante, el que se encuentra al cargo del panel de mandos, tienen derecho a contarme sus desgracias. Esto es un camping toda la temporada, no solo durante el verano para el festival, y menos los meses con erre en los que hay marisco a escandallo, aquí estoy yo casi siempre, llueva, truene o haga sol. La parte de arriba del recinto, dice señalando con los dedos una colina más allá del bosque, es para los huéspedes de larga estancia, los que se pasan aquí todos los veranos desde que murió Franco. Hay un señor en la plaza 137 que me repite todo el día que él se va a morir por una cosa o por otra muy pronto. Si no es por el virus, es por el colesterol, pero que él va a palmarla pronto. Yo luego me fumo un piti mientras leo una novelita de Stephen King y me tranquilizo un poco, pero el tipo es cansino como el hormigón armado. Tened en cuenta que lo tengo aquí todos los años. Su hija, que viene a visitarlo a veces en verano, es peor aún; siempre vuelve de noche del pueblo con un par de copitas de más y me cuenta la historia de que un novio suyo de hace muchos años se ahorcara sin querer con una corbata frente a un supermercado mientras ella compraba filetes para empanar con aceitito en casa. Una pena y todo el rollo, pero es que yo esa cara de ataúd de verdad que no la aguanto. Es lo que tiene comer carne, compañero, dice Sole mirando hacia Leo. Sí, sí, yo también tengo el colesterol muy alto. Como el huésped de la plaza 137 que me repite todo el día que él... No, si al final tienes razón, si decidiéramos todos comer hierba en vez de comer vacas que comen hierba, ya no habría vacas ni contaminación ni colesterol ni tantos eucaliptos, interrumpe Leo mientras empieza a andar. Eso es, vosotros al final tenéis que tomar una decisión. Pero no os equivoquéis, no toméis la decisión del novio de la hija del huésped de la plaza 137 que... No llevamos corbata, no te preocupes, Carlitos, dice Dana. Joder, qué majos sois. Todos los que llevan corbata son unos ladrones. Esperad que os traigo un regalito. Me caísteis bien, Dana. El hombre se da la vuelta y entra en su garita. Los tres amigos se miran y Leo les dice a ellas que mejor irse ya, que seguro que no van a sacar nada en limpio de la situación. En su vida ya se ha cruzado con demasiadas personas así. Gente que necesita la palabra «otros» para existir. Personas que regalan consejos sin que nadie se los haya pedido como si fueran el panadero del pueblo que hace la ruta todas las mañanas y reparte barras de pan por las puertas. A los vecinos que duermen demasiado, se las deja envueltas en papel de periódico encima del buzón. No importa de lo que trate la charla, una opinión siempre sale por sus bocas, y curiosamente esa opinión siempre culpa a los demás. El infierno son los otros, los ladrones son los otros, los drogadictos son los otros y las penas siempre las cuentan los otros. Personas que se sienten socorristas, que sienten que el mundo se está hundiendo y que son ellas las únicas que lo ven, por eso se tiran a la piscina con un flotador naranja. Se tiran para salvar a los otros y al llegar al agua se dan cuenta de que el océano son arenas movedizas. Las profundidades terminan por engullir al socorrista y a las barras de pan. Socorristas del desierto, así los llama Leo y así se lo cuenta a sus amigas de una tacada, con carrerilla, como si alguien le hubiera dado cuerda por detrás. Dentro de la garita de Carlitos se escuchan sonidos metálicos que parecen cubiertos. Una pequeña barbacoa oxidada se encuentra pegada a la caseta, junto a la tabla de madera hinchada y apolillada que hace de puerta. En el suelo hay carbón negro y huesos que parecen de alitas de pollo. En una esquina, una torre de capachos apilados. El hombre sale, se acerca a ellos con una sonrisa en la cara y le entrega a Dana algo envuelto en papel de periódico intentando ser discreto. Ella lo guarda en el bolsillo trasero de su pantalón como si nadie hubiera visto nada. Coge algo dentro de su riñonera y se lo da al hombre. Carlitos les hace una reverencia y sonríe. Pues eso, encontrad vuestro camino. No llevéis nunca corbata y no dejéis que ninguna os dirija ni hable por vosotros. Os doy este consejo porque yo ya soy mayor y he vivido muchas cosas en la vida. Eso es lo más importante: encontrad vuestro camino, no vuestra propia corbata, dice Carlitos a modo de réquiem gratuito que nadie le ha pedido. Esa noche, la última del festival, pasaron muchas cosas. El culo de la botella rebosó. El ácido bajó por sus gargantas. Un flotador se hundió en las profundidades. Los colores del bosque se volvieron más intensos. Los fluidos compartidos situaron a Dana en el medio. El ácido gástrico de sus estómagos digirió las papelinas. Pero lo más importante es que la culpa de todo la tuvieron los otros. L Leo llevaba varios días sin verle el pelo a su padre, y no porque su progenitor fuera calvo. Desde hacía casi un mes, su padre no había vuelto a casa todavía cuando él había ya leído sus cien páginas diarias y sus párpados comenzaban a cerrarse. Leo llegaba del colegio construido sobre la ría en el que estudiaba y, sin saber qué hacer, se sentaba solo frente a la biblioteca. Escogía libros al azar; observaba los lomos y los elegía por el color y por el tacto que tuvieran. Algunos libros los entendía. Otros, no demasiado, pero se obligaba a sí mismo a leerlos hasta el final. Nunca en su vida había dejado un libro a medias. Cuando Leo escogió al azar El Aleph por el simple hecho de que su lomo era finito y de que había un tigre dibujado en la portada, el niño de nueve años que era él solo entendió que el protagonista cortaba las páginas de los libros con una tijera antes de regalárselos a la chica que le gustaba para luego preguntarle qué le habían parecido y escucharle responder a ella que le habían encantado, sin hacer mención alguna a los tijeretazos ni a las páginas cortadas. Él no quería ser como esa chica, se dijo a sí mismo, así que se veía forzado a comprobar por lo menos que nadie había cortado ninguna página y que los libros estaban enteros; para eso tenía que leerlos siempre hasta el final. Leo terminó la última página, cerró el libro y apagó la luz. La puerta de casa chirrió y él se hizo el dormido. Su padre abrió la puerta de la habitación. Vio que la bombilla de la lámpara todavía estaba candente y que un pequeño resplandor de luz residual se acumulaba en su interior. ¿Has estado leyendo hasta ahora? Era para comprobar lo de las tijeras, papá. Mañana no tengo cole. ¿Qué tijeras? Leer tanto no te viene bien, cariño. Duerme bien. A la mañana siguiente, Leo se despertó y su padre ya se encontraba en el salón con el ordenador del trabajo abierto. Unos huevos revueltos humeaban en la mesa y un olor a zumo de naranja recién exprimido y pan tostado inundaba la casa. Cogieron los cubiertos. Leo miraba a su padre como quien mira a un jeroglífico, con ganas de hacerle miles de preguntas para comprender y descodificarlo, como si unos signos de interrogación se encontraran encarcelados en sus labios e hiciera falta una motosierra para cortar las rejas. Cogió el cuchillo, partió el pan en dos y untó un poco de mantequilla. Un signo de interrogación. Luego otro. ¿El trabajo te encadena, papá? Su padre pareció atragantarse con el zumo, tosió y cogió una servilleta. Después, posó su mano sobre la de Leo. No, cariño, ¿por qué dices eso? Siempre vuelves tarde de la oficina y a veces pienso que te encierran allí, como a los tigres en el zoo. Alguien tendrá que traer el pan a la mesa, ¿no? Sí, pero nunca cenamos pan, solo lo desayunamos. Su padre se levantó y se fue a la cocina. Leo escuchó el ruido de la cafetera hirviendo. ¿Quieres café, cariño?, dijo su padre desde la otra habitación. Su padre volvió con una taza de cerámica y se sentó en la mesa. Bebió y se aclaró la voz. Si me prometes que no vas a decir nada, te puedo contar algo. Papá vuelve tarde últimamente porque... Porque en el trabajo no le dejan trabajar. Sabes que en la empresa hacemos hoteles para atraer turistas que traen dinero que trae comida y libros para los niños, ¿no? Leo le cogió la taza de café a su padre, bebió un trago y se limpió los labios con la manga de la sudadera mientras asentía. Pues hace un tiempo que unas señoras se quejan por eso y ahora tenemos problemas para construir un hotel cerca de tu cole. ¿Qué señoras, papá? Pues las mujeres que recogen el marisco en la ría, las mariscadoras. Creo que las puedes ver cuando estás en clase. Sí, todos los días las vemos y cuando acabamos las clases, ellas se van. Parecen muy majas. Sí, ya sabes que a mí me encanta el marisco y además en los hoteles la gente lo come mucho, pero ellas dicen que el hotel está muy cerca del agua y que los berberechos van a desaparecer. ¿Y tú qué les dices, papá? Pues que en vez de desaparecer, los berberechos van a poder descansar de noche en el hotel y van a tener mejor calidad de vida. Leo tragó saliva y untó con mantequilla la otra mitad del pan. Justo antes de que suene la campana, hay un hombre que les grita y les pita todos los días a las mariscadoras, dijo antes de darle un mordisco a la tostada. Claro, seguro que les grita para cortarles el grifo porque la culpa es de ellas que recogen más de la cuenta, dijo su padre. ¿Con tijeras se pueden cortar grifos, papá? Los años pasaron olvidados como desvíos en una autopista y se desgastaron como los agujeros de un cinturón. El blanco de los dientes de Leo amarilleó como el chubasquero del capitán Pescanova, la piel de debajo de sus ojos se volvió violeta, el tono de su voz se desgarró, su estómago se acidificó y poco a poco los recuerdos del colegio se fueron enterrando en la arena, como los berberechos. Su amistad con Sole y con Dana se mantuvo a lo largo de los años, a pesar de que cada uno pareció encontrar (o al menos, buscar) su camino. El teléfono de Leo vibra sobre la mesa. Él observa el nombre de Dana escrito con letras blancas y vuelve su mirada hacia la pantalla del ordenador. El teléfono vibra de nuevo. La pantalla dice «Sole». Cada minuto que se sobrepone sobre el anterior en el reloj del portátil le permite a Leo escribir unas ochenta palabras. Ochenta palabras son el equivalente a cuatrocientas letras. Si se tienen en cuenta los espacios, los acentos, las comas, los puntos, los saltos de línea y los tabuladores al comienzo de cada párrafo, cuatrocientas letras suponen quinientas, seiscientas, setecientas teclas. Suena el móvil de nuevo. Leo lo apaga. No tiene tiempo que perder. Sus amigas lo llaman, sus amigos lo llaman; todo el mundo lo llama, pero nadie se imagina el número de teclas que él tiene que dejar de pulsar solo por mirar hacia el teléfono móvil, coja las llamadas o no (aunque últimamente no las coja mucho). En la clase de economía del colegio construido sobre el mar aprendió lo que era el coste de oportunidad, y desde aquel momento, él vive modo coste de oportunidad enfocado exclusivamente a la escritura. Lo llama «coste de litoportunidad». Le encantaría que alguien le preguntara de dónde viene el término (aunque nadie lo hace porque nadie lo ve). Sí, eso es, ese concepto es mío, modo litoportunidad veinticuatro siete, se dice a sí mismo frente al espejo cuando necesita compañía. Suena el timbre. Leo se levanta con desgana y pulsa el botón del telefonillo tras ver la cara de alguien conocido en la pantalla. Tras unos instantes durante los que Leo mira alrededor de su salón-cocina-habitación sin saber qué hacer, como abrumado ante lo que se le puede venir encima, el sonido de nudillos contra madera suena en la puerta. Leo la abre. Su amigo con una riñonera de colores rastafaris al hombro lo mira con cara de pena y le dice que salga a tomar unas cervezas, que todo el mundo lo espera desde hace meses y que están preocupados por él. Leo vuelve a mirar alrededor y se deja llevar como si la vida fuera una novela y la trama le dijera que necesita algo de acción porque un personaje no puede pasar demasiado tiempo solo. Se quita el pijama, se lava los dientes, se pone unos pantalones vaqueros y baja detrás de su amigo a la calle. Desciende un escalón tras otro desde el tercer piso mientras se agarra al pasamanos como si se fuera a caer, como si salir a la calle fuera un calvario para el personaje de su novela, y en fin, por qué no decirlo, un calvario aún mayor para el coste de litoportunidad. Si Jesús no hubiera sido crucificado y se hubiera muerto en los Emiratos Árabes en su cama mientras un criado lo abanicaba, el cristianismo no existiría hoy en día. Tenemos que darnos cuenta de eso, dice Leo con el tercer vaso de cerveza en una mano y el tercer pitillo en la otra. Ya, tío, ¿pero qué carallo tiene que ver eso con el hecho de no ver la luz del sol y estar todo el día encerrado en casa escribiendo?, le pregunta su amigo con los ojos rojos y la riñonera a medio abrir. Pues que la vida es aburrida y mediocre si un escritor no la convierte en una novela; nada concuerda y hay demasiadas cosas que suceden sin sentido. Muchas cosas pasan. La gente te dirá que es porque sí y que no todo tiene por qué tener una explicación, pero es mentira. Todo, absolutamente todo, tiene una explicación. Cada uno genera su relato vital y el mío se encuentra codificado en el teclado de mi ordenador. Cada vez que salgo a la calle, la descodificación se ve alterada y la media del coste de litoportunidad se ve aplastada por una apisonadora o por un camión de congelados. Pues así nos va, tío. Tienes que salir de vez en cuando a beber una copa con hielos. Muchas cosas pasan. Estar ahí todo el día encerrado no te viene bien, ¿o es que quieres acabar crucificado? Si alguien escribe lo que yo dicte en voz alta mientras me desangro, no sería una mala muerte. Como Borges. ¿A Borges lo crucificaron? Estás ciego ya, hermano. Deja de fumar tantos porros que vas a acabar desangrado por la realidad. Y no, no es un consejo. Leo observa sus brazos y sus piernas mientras camina. Avanza a cuatro patas y descubre que sus extremidades son naranjas y peludas. Tienen rayas negras dentro de manchas blancas. Parecen también más musculadas que de costumbre. Sus uñas parecen navajas y avanzan rascando las baldosas pegajosas del garito en el que se encuentra. Leo se yergue sobre sus patas traseras y se sienta en la mesa con el resto de sus amigos. Alguien trae una cerveza de la barra y se la ofrece. Sus garras arrancan la chapa del botellín de Estrella Galicia como si fuera mantequilla, que cae el suelo por centésima vez desde que salió de casa. Leo bebe y sus colmillos tintinean al chocar con el cuello de la botella mientras sus amigos parecen reírse por una broma que no ha escuchado. Una mujer con el pelo rosa pasa frente a ellos y Leo la sigue con la mirada. Algo en ella le atrae, y eso que no avanza a cuatro patas como él. La mujer desaparece al entrar en los baños. Leo bebe un trago nervioso y repara en el espejo que se encuentra frente a su mesa y que hasta ahora no había visto. Observa su reflejo en él boquiabierto. Sus ojos se abren desorbitados. No pestañean. Pasan los segundos. Sus ojos siguen sin pestañear. Su boca sigue abierta. Cuatro colmillos del tamaño del botellín de cerveza salen de su boca. Sus ojos son dorados como el oro. No hay duda. Del espejo nadie se escapa: es un tigre. Leo es un tigre. Mira a su alrededor y nadie parece reparar en su condición animal. Sus amigos hablan con él como si nada hubiera cambiado, como si el mismo Leo que horas antes hablaba sobre Jesucristo se hubiera transformado en un tigre por selección natural. La chica del pelo rosa tampoco reparó ni siquiera en su presencia. Uno se levanta de su silla, deja el ordenador y la pantalla sobre la que se encuentra escribiendo aislado del mundo y de repente se convierte en un tigre mientras bebe cerveza con sus amigos en un bar, se dice Leo hacia dentro de sus colmillos. La chica del pelo rosa ni siquiera reparó en su presencia. Leo arranca la chapa de un nuevo botellín que alguien acaba de colocar en la mesa. Se lo bebe de un trago y se levanta. En la puerta de los baños no ve el logo de ningún felino, así que, por si acaso, arranca la placa metálica de las dos puertas como si fueran páginas de un libro y se mete en uno de ellos al azar. Se cruza de frente con la chica del pelo rosa, que tampoco lo mira esta vez. Ni que un tigre en el baño de mujeres de un garito de mala muerte fuera invisible, murmura él mientras levanta la tapa del retrete de un garrazo. Se da media vuelta para mear y con sus dos patas traseras intenta excavar, él, que no levanta una pizca de arena ni de tierra. Su vejiga se abre de golpe como el mar rojo y un chorro de meo grueso como un manguerazo de bomberos colisiona contra la tapa del váter y salpica todo, como si alguien hubiera activado un grifo antiincendios en el cielo y una lluvia amarillenta traspasara el techo y rociara todo el baño de arriba abajo. La cisterna suena. Leo abre los ojos. Dentro de su cabeza siente la vibración de una apisonadora que tritura conchas a su paso. Se encuentra tumbado en su cama y rodeado de un charco amarillento que huele a amoniaco. Mira hacia un lado y ve una botella de agua vacía que, si mal no recuerda, estaba llena antes de acostarse. Levanta las sábanas y descubre lo inevitable: el meo ya ha empapado el colchón. S La madre de Sole abrió la puerta de casa mientras su hija tenía el borde de la pecera entre los labios. Los pescaditos naranjas, con sus ojos diminutos y redondos, miraban a la niña como reprochándole que ese agua era suya. Sole dejó la pecera de nuevo apoyada sobre la mesilla de la entrada y se secó los labios con la palma de la mano. Hija, ya sé que te gusten los peces, pero si te bebes su agua, te duele la barriga y ellos sufren. La madre de Sole se acercó a la mesilla, acarició el cristal con los pescaditos naranjas dentro y se quitó el abrigo con flores de colores estampadas que llevaba puesto. Lo colgó de una percha y lo metió en el armario. Por la ventana del salón se colaban rayos de sol y madre e hija se fundieron en un abrazo a contraluz. Sole pareció estirar el abrazo como si fuera un chicle para pegarse de nuevo a la mujer que le dio la vida y convertirse en un pescadito y volver a la pecera calentita llamada placenta. Su madre pareció darse cuenta y le dio un beso en la frente. A sus espaldas, un loro de color rojo con manchas amarillas dentro de una jaula miraba a los peces. ¿Todo bien en el cole? Sí, mamá, aunque cuando salimos por la tarde las mariscadoras gritaban y tenían carteles enormes de color blanco con letras negras. ¿Y qué decían? No lo sé, estaban muy lejos. Además, mi amiga Dana tenía mucha prisa y me cogió de la mano y entramos en el autobús rápido, y eso que siempre vuelve a casa andando. La madre de Sole cogió una manzana del frutero, se acercó a la ventana y empezó a pelarla con delicadeza. La piel de la fruta comenzó a colgar poco a poco formando una espiral vertical. Cuando terminó, la tiró en un pequeño cubo de basura marrón situado en una esquina. Cortó una rodaja y se la entregó a su hija, que la masticó poco a poco. El azúcar pareció bajar por el esófago de Sole arrastrando la sal de la pecera. Las mariscadoras protestan porque quieren construir un hotel al lado de vuestro cole. Hace tiempo que luchan contra eso, pero las monjas vendieron el terreno y ahora parece que el alcalde les acaba de dar la autorización a los del hotel para empezar a poner ladrillos sobre el mar, dijo la madre de Sole. No entiendo. Eso es lo que decían los carteles y gritaban las mujeres, hija. Era una manifestación. ¿Y los berberechos qué decían, mamá? Los berberechos no hablan, hija, los hombres sí. Ese es el problema. Ayer en el trabajo un hombre del hotel nos dijo que los berberechos van a poder descansar en una suite por las noches, fíjate tú cómo se burlan de la naturaleza. ¿Qué es una suite? Tonterías de ricos. Es una habitación de hotel. Por eso tu madre trabaja defendiendo a nuestros ancestros, para dar voz a los que no la tienen. ¡Ancestros, ancestros, ancestros!, gritó el loro con voz aguda. Un gato salió de debajo del sofá y empezó a dar saltos y a clavar las uñas en la pared para intentar subirse a la jaula. Sole se levantó, agarró al animal por el cuello y se sentó con él en el regazo. Las caricias de la niña se transformaron en ronroneos del gato. Madre e hija se quedaron en silencio durante unos instantes. Entonces, las monjas son asesinas, sentenció Sole. La madre de Sole miró a su hija de nueve años, la cogió de la mano y le dio un beso en la frente. El gato se marchó de un salto. Eres muy joven todavía para decir esas cosas, hija. Pero sí, es verdad, aunque no se te ocurra decírselo a las monjas, puedes estropear tus buenas notas, que te conozco. Tampoco se lo digas a tu amigo Leo. Los años pasaron olvidados como desvíos en una autopista y se desgastaron como los agujeros de un cinturón. El blanco de los dientes de Sole amarilleó como el chubasquero del capitán Pescanova, la piel de debajo de sus ojos se volvió violeta, el tono de su voz se desgarró, su estómago se acidificó y poco a poco los recuerdos del colegio se fueron enterrando en la arena, como los berberechos. Su amistad con Leo y con Dana se mantuvo a lo largo de los años, a pesar de que cada uno pareció encontrar (o al menos, buscar) su camino. Sole sale de la universidad con un diploma enrollado por un lazo rojo bajo el brazo. Han pasado ya casi tres años desde la última vez que pisó las aulas del edificio. Una chica con rastas anda a su lado. Su amiga camina con un diploma idéntico al suyo: el mismo papel blanco hueso, el mismo lazo rojo sangre. Parece que siguen al resto de alumnos de su promoción al restaurante en el que todos van a cenar. Los pasos de los otros son rápidos, como si tuvieran prisa. Las dos amigas caminan en silencio mientras observan la calle que las rodea, como quien descubre por primera vez una célula a través de un microscopio. Justo antes de entrar por la puerta, Sole y la chica de rastas se cruzan con un hombre que acaba de salir de un edificio de cristaleras pegado al restaurante. El hombre viste de traje, carga con un maletín en la mano y tiene la espalda enchepada. Camina mirando al suelo sin levantar la vista de las baldosas como si fuera a encontrar billetes enrollados con una goma escondidos entre las juntas. Sole levanta los hombros y endereza su espalda. Entran las dos en el restaurante y se sientan las dos juntas en una esquina. Toda la clase parece llevar tiempo sin verse y todo el mundo comenta cómo ha ido el comienzo del mundo laboral. La mayoría de los hombres lleva corbata y la mayoría de las mujeres viste faldas largas y brillantes de colores y tacones. Sole y su amiga, vestidas ambas con unos pantalones bombachos con retazos de tela reciclada y plumas en sus orejas, comen y beben mientras hablan una con la otra. Sole habla con su amiga y su amiga habla con Sole. De vez en cuando miran de reojo al resto de la clase desde el final de la mesa alargada en la que se encuentran. Los camareros van y vienen. Ningún animal muerto para las dos amigas. Una camarera le sirve a Sole de postre un brownie de chocolate con vainilla. Ella lo devora y pregunta si puede repetir. La camarera dice que sí y su amiga de rastas pide lo mismo. Uno de los chicos que está a su lado, con el que apenas han cruzado un par de frases en toda la cena (aunque lo hayan visto durante más de cuatro años todas las mañanas en clase), gira la silla hacia ellas. ¿Estaba rico el brownie, no?, pregunta. Sí, dice Sole. En realidad, el cuerpo os pide glucosa porque no ha probado nada de grasa en toda la cena. ¿Perdón? Nosotras también hemos estudiado biología, no vengas a darnos lecciones que nadie te preguntó, dice la chica de rastas. Solo quería decir que es normal que estéis hambrientas de azúcar, no os habéis alimentado. Nuestro cerebro... Tú sí que te has alimentado bien, tienes un lamparón de grasaza en la corbata considerable, compañero. Sole se levanta de golpe y se va al baño. Su amiga de rastas la sigue. El chico las ve alejarse de espaldas, coge su corbata con la mano y la observa. Es exactamente del mismo color homogéneo que el del lazo del diploma: rojo sangre. La camarera llega, mira las sillas vacías con cara de niña huérfana y le sirve los dos brownies a una familia imaginaria en la que los dos padres aún no han vuelto de la oficina a las once de la noche de un día laborable. La chica de rastas trabaja girando la grinder de madera que tiene entre las manos sobre la mesa iluminada con luces de color verde. Los cogollos en el interior del molinillo se trituran poco a poco hasta formar una masa uniforme. La vierte sobre un papel de fumar y la mezcla con una punta de tabaco. Como filtro utiliza un cacho de cartón blanco hueso ya cortado sobre la mesa. Pega el papel con la lengua y lo termina de liar. Ella y Sole salen del antro en el que se encuentran y comparten el canuto en la terraza. De la mochila de cueros que lleva la chica de rastas sobresale su diploma enrollado al que le faltan unos pocos pedazos, como si un tigre los hubiera mordido. La saliva pasa de los labios de una a los labios de otra. Una chica con el pelo rapado se acerca a ellas. Les hace a las dos amigas las clásicas preguntas de un sábado noche después de una graduación universitaria: cómo se llaman, cuál es el camino que han tomado en la vida, ¿unos tiros de farlopa? La chica de rastas le pasa el porro. Toda decisión debe encontrarse dentro del triángulo, dice Sole tres copas más tarde. La chica de rastas y la chica del pelo rapado se miran y sonríen. El camarero les interrumpe y les dice que la terraza cierra en unos minutos porque los vecinos no pueden dormir y se quejan, pero que pueden seguir dentro. Después deja la cuenta en una bandeja de madera sobre la mesa y se va. Economía, sociedad y sostenibilidad, continúa Sole sin esperar respuesta. Cualquier decisión que no se ubique dentro de este triángulo se irá a la mierda, compañeras. Nuestro camino está construido a base de decisiones y es como el de un feto dentro de una placenta. Nacemos células, nos convertimos poco a poco en peces, en sardinitas, después nos volvemos reptiles y acabamos transformados en mamíferos, justo antes de salir del coño de nuestras madres. Nadie se da cuenta de que ese proceso es igual a la evolución de la mente humana. Nadie se da cuenta, ¿y sabéis por qué? Porque mentalmente somos aún pescaditos, somos sardinas enlatadas. Algún día, cuando encontremos nuestro verdadero camino, seremos tigres y panteras adultas; seremos adultas y encontraremos nuestra propia voz y diremos que los ladrillos aplastan a los berberechos. Todo eso diremos el día que encontremos nuestro camino. Estamos lejos, pero algún día lo comprenderemos. La chica del pelo rapado le dice que se nota que ha estudiado. La chica de rastas se acerca por detrás, abraza a su amiga y le da un beso en el cuello. Las dos amigas entran dentro y la chica del pelo rapado las sigue. Bailan un poco y se dirigen al baño las tres a la vez. Soledad se mira al espejo mientras esnifa una de las rayas que la chica del pelo rapado acaba de ponerse en su teléfono móvil. En la parte izquierda del cristal, su reflejo se da cuenta de dos detalles que parecen importantes: el pelo rapado de la chica es de color rosa y de su cuello cuelga un collar con forma de concha. Soledad apoya la mano en la cintura de la chica y la sube poco a poco por la espalda hasta llegar a la cadena del colgante. Hace todo esto sin despegar los ojos del espejo. Estrecha la cadena entre sus dedos y sigue el tacto de la plata hasta llegar a la concha. Agarra el broche y gira la cabeza para verlo directamente con sus ojos sin pasar a través de ningún reflejo ni de ningún cristal. La concha tiene forma de corazón y surcos muy marcados en el exterior. Es un berberecho, dice la chica del pelo rapado antes de que sus labios toquen los de Soledad. La chica de rastas sale del retrete. Parece tan contenta con lo que ven sus ojos que se pone otro tiro en el teléfono de la chica del pelo rapado que hasta esa noche era una desconocida y bebe un trago de su copa. La cisterna suena. D Durante toda la semana, la madre de Dana llegaba a casa mientras su hija de nueve años fregaba los platos de la cena y ya había acostado a su hermano pequeño. El olor a pescado la impregnaba de arriba abajo. Su pelo, sus uñas, sus orejas, su cuello; todo en ella olía a mar. Dana podía adivinar el estado de las mareas en la ría de dos maneras. La primera manera era fijarse en las manos de su madre cuando volvía a casa por la noche; si su madre tenía los dedos más arrugados de lo normal, arrugados como pasas acuáticas, la marea había estado alta y había tenido que vestirse de surfera con un traje de neopreno para poder entrar en el agua y recoger los berberechos con un rastrillo; por el contrario, si sus manos estaban lisas como una papelina, su madre había podido recoger el marisco con guantes cerca de la orilla sin haberse tenido que meter en el agua hasta el cuello. Para traer el pan a la mesa, su madre se pasaba casi todo el día fuera: marisqueaba por las mañanas y por las tardes trabajaba en la pescadería familiar. El negocio lo había fundado su abuela y en él había trabajado su madre, sus tías y su hermana. Ahora solo quedaba ella, sus hermanas se habían ido a la capital y el resto había muerto. Carmiña, ¿cómo lle vai ás túas irmás pola meseta?, le preguntaban las vecinas del barrio. Dana le calentó a su madre el caldo sobre el fuego, lo sirvió en un plato sopero y lo posó sobre la mesa junto a una barra de pan. Carmiña volvió de su cuarto con una bata de andar por casa y se sentó frente a la cena. Hablaron durante un rato. Su madre le preguntó por el colegio. Ella le respondió que todo bien, que ese trimestre los profesores habían cambiado y que las clases eran más fáciles. La segunda manera que Dana tenía para adivinar el estado de las mareas era mucho más simple: mirar a través de la ventana de clase. Durante el invierno su madre marisqueaba en la playa, y esa playa era visible desde casi toda la escuela. El edificio se encontraba literalmente sobre la ría, en una pequeña península de tierra donde unas monjas habían construido a base de hormigón una capilla y luego un edificio y luego unos campos de fútbol el siglo pasado, como si Dios hubiera decidido que su palabra debiera difundirse a base de ladrillos sobre el mar. Alrededor el colegio, con marea baja, nacía un arenal en el que las mariscadoras recogían berberechos. Cuando los alumnos empezaban el día a las nueve de la mañana, Carmiña ya estaba allí junto al resto de mujeres; todas vestidas con botas de agua, guantes de color amarillo y capachos que podían llenar hasta que pesaran quince kilogramos. No dieciséis ni diecisiete ni dieciocho, sino quince kilogramos. Cuando los alumnos acababan las clases y salían por la puerta del cole, las mariscadoras solían dar por terminada su jornada. Un hombre vestido con más capas que una cebolla llegaba a la playa con un silbato y comenzaba a pitar como un loco; así les indicaba a ellas que se había acabado la faena. Era el vigilante y su cantinela era siempre la misma. ¡Quero todo coma un deserto agora mesmo!, gritaba el hombre mientras cogía aire para seguir soplando. Una vez que todas las mariscadoras colocaban sus capachos en la arena, él los pesaba en su camioneta y siempre hacía algún pronóstico sobre lo que daría la talla y lo que no en la lonja. ¡Isto pesa como hormigón armado, hai que vacialo ata os quince, Uxía!, ¡Isto non vai dar a talla na lonxa, Carmiña!, decía. Su trabajo era sólo pesar los capachos y asegurarse de que la regla de los quince se respetara, pero no faltaba el día en el que el hombre no revolviera los capachos con sus propias manos y diera una opinión o consejo que nadie le había pedido. Sólo tres personas en toda la clase sabían que la madre de Dana estaba allí, con botas de agua y un capacho, y ella misma era una de ellas. Algún motivo le impedía decirlo en alto frente al resto de sus compañeros. Su madre se acabó el plato, Dana se levantó y lo llevó al fregadero. Solía mentirle cada vez que le preguntaba sobre el colegio, como acababa de hacer. La verdad era que las clases no le interesaban, solía suspender casi todas las asignaturas y cada día se inventaba una excusa nueva para justificar las malas notas. Cogió el estropajo y empezó a fregar el plato con más fuerza que de costumbre. Cada comienzo de trimestre le decía a su madre que los profesores habían cambiado o que las monjas le tenían manía. Un año había intentado falsificar las notas con típex, pero se notaba tanto que tuvo que recortar la hoja y pegarle otra encima. El papel quedó tan acartonado que su madre descubrió el delito nada más agarrar el folio con la yema arrugada de sus dedos, sin fijarse ni siquiera en la media de cada asignatura. Las monjas medían con una regla la altura de la falda de las chicas, desde la rodilla hasta el comienzo de las costuras. Cuando regañaban a Dana por sobrepasar el máximo de los diez centímetros reglamentarios, ella se subía la falda aún más al día siguiente. Se hacía fotos y actualizaba su esflog a todas horas. Le gustaban las fotos de farolas, las fotos de coches, las fotos de carreteras vacías y los retratos frente al espejo. Nunca hacía fotos de la naturaleza, y eso que el monte y la ría estaban pegados a su casa. Acabó de fregar la loza y la colocó en la rejilla del escurreplatos. ¿Has hecho los deberes? Dana musitó un sí apenas audible por el sonido de los cubiertos y del grifo abierto. ¿Seguro? Sí. Si no los hubiera hecho, ¿me ibas a ayudar o qué? Su madre bajó la mirada y observó una foto enmarcada en plata que estaba sobre la estantería de la pared, junto al reloj. En la imagen se veía a una Carmiña joven con un vestido de boda. Y nada más. Y a nadie más. La foto parecía recortada a navajazos como si alguien hubiera desaparecido de la imagen. Dana colocó el cuchillo hacia abajo en el hueco del escurreplatos y se marchó a su habitación. Los años pasaron olvidados como desvíos en una autopista y se desgastaron como los agujeros de un cinturón. El blanco de los dientes de Dana amarilleó como el chubasquero del capitán Pescanova, la piel de debajo de sus ojos se volvió violeta, el tono de su voz se desgarró, su estómago se acidificó y poco a poco los recuerdos del colegio se fueron enterrando en la arena, como los berberechos. Su amistad con Leo y con Sole se mantuvo a lo largo de los años, a pesar de que cada uno pareció encontrar (o al menos, buscar) su camino. Dana revuelve los hielos que le quedan en el vaso con una pajita y grita que quiere otra copa. Tiene sobre la mesa un paquete de tabaco de liar abierto con filtros desperdigados dentro. El librillo de papel de fumar se humedece poco a poco por la condensación de las copas. La mesa de madera se tambalea cada vez que alguien se apoya en ella y las patas parecen perforadas por polillas armadas con taladros. Dana se encuentra en el patio interior de un edificio de piedra que parece antiguo, rodeada de un grupo de personas que apenas conoce. Una chica con acento alemán y un piercing en la ceja está sentada a su lado. Un tipo con un sombrero de paja sale por una de las puertas pegadas al patio. La puerta chirría, es de madera y también parece taladrada por polillas. El tipo tiene una copa en cada mano y de su boca cuelga una bolsita de plástico con un polvo blanco dentro. Dana empieza a aplaudir al verlo salir. Se levanta, le coge una de las copas y le da un beso. Con sus dientes agarra la bolsita de plástico y le toca el culo con la mano que tiene libre. El tipo sonríe. Dana abre la chivata, coloca con cuidado una parte del polvo blanco sobre la pantalla de su móvil y con una tarjeta de crédito se pone una raya, que esnifa antes de sentarse. Los rayos del sol han derretido todos los hielos. Pegado a la pared del edificio hay un sofá descolorido sobre el que se encuentra un hombre que duerme con una camiseta cubriéndole el rostro. Un pitillo a medio fumar cuelga de los pelos de su pecho. La puerta chirría y Dana sale al patio mientras entrecierra los ojos. Se acerca a la mesa. El librillo de papel de fumar parece haberse convertido en un pegote de cartón como las notas falsificadas del colegio. Ella intenta despegar un papel, que se deshace como plastilina. Se acerca al sofá descolorido y le roba el pitillo al tipo que duerme, que ni se inmuta. Lo enciende, le da una calada, tose y vuelve dentro. En el interior del edificio se encuentra una especie de barra de bar que tiene algo de religioso. Está construida sobre un altar de mármol blanco con una inscripción en latín que dice: Corpus Christi. Sobre la tabla de madera situada encima de la tarima hay unas llaves de coche y varias chivatas vacías que parecen haber dicho ya amén. La pared detrás del altar está repleta de estanterías con botellas de muchos colores. Dana mira todo como si fuera la primera vez, aunque lleve viviendo en el lugar más de tres meses. El techo está cubierto por una bóveda descolorida en la que apenas se pueden distinguir formas ni colores. Pegada a la pared hay una cama. Sobre ella, duerme la chica alemana y el chico del sombrero de paja. Un hueco existe entre ellos, un hueco que parece tener la silueta de Dana impresa sobre las sábanas. Ella tira la colilla al suelo, la pisa y después escupe. Se acerca a la barra, revuelve todas bolsitas y les da la vuelta mientras las frota. Ningún polvo blanco cae sobre el altar. Dana suspira. Se acerca a la cama, agarra la sábana bajera del lado en el que duerme la chica y tira de ella con cuidado. El hueco entre la chica y el tipo del sombrero se agranda poco a poco. Dana se tumba en el medio, con cuidado de que no suene el somier y con cuidado de no rozar a la chica. Intenta dormir, pero sus ojos se quedan clavados en la bóveda. Al cabo de un rato, descubre poco a poco en el techo la pintura de un hombre que parece haber abierto el mar en dos con un bastón. Una grieta parece tallada en el medio de las dos olas. Dana se revuelve sobre el colchón, que cruje como si el peso de las tres personas fuera a partir el somier en dos. Pasan otros tres meses. Una mañana de resaca Dana llama a sus amigos de infancia. Sole le cuenta que se ha mudado a una finca en la que una asociación ecologista lleva a cabo un proyecto de agricultura regenerativa, o algo así le parece entender. Para regenerar los alimentos de nuestros ancestros, dice Sole. Le promete que irá a visitarla pronto. Leo no le promete nada porque ni siquiera le coge el teléfono. Desde el festival, su amigo parece haber cambiado. No responde a los mensajes ni a las llamadas, y cuando lo hace dice que está ocupado en su habitación. Dana no sabe qué significa «estar ocupado en su habitación», y menos aun cuando su amigo no tiene trabajo, y menos aun cuando el padre de Leo se hace más rico a base de hacer más pobre a su madre, y menos aun cuando su amigo paga un alquiler de locos por vivir en un trastero diminuto en la ciudad y ese es el motivo exacto por el que Dana se mudó a la comunidad okupa de la iglesia abandonada en el monte hace ya casi medio año, para no pagar alquiler porque la tierra es un derecho que tenemos todos y no se paga. Tras beber un litro y medio de acuarios de limón y tragarse tres aspirinas, Dana parece que se ha recuperado de la resaca. La luna brilla en el cielo. Música tecno retumba desde el interior de la iglesia, como todas las noches desde que se mudó a la comunidad. Noches fotocopiadas junto a personas fotocopiadas junto a pensamientos fotocopiados. Una chica con el pelo corto hace malabarismos a contraluz en el patio. Tres bolas suben y bajan mientras sus manos se cruzan y sus dedos se abren y se cierran. Dana está sentada en el sofá descolorido al otro lado del patio con una copa de plástico en la mano. A su alrededor se encuentran varias personas que hablan todas a la vez en discusiones paralelas. Los temas de conversación se mezclan y tratan sobre energías positivas y sobre la gran mentira del capitalismo y sobre el prana y sobre twitter y sobre Amancio Ortega y sobre especulación inmobiliaria y sobre política y sobre los otros, sobre todo hablan de los otros. Todas las palabras se unen y se trituran hasta formar una masa uniforme, como los cogollos de marihuana dentro de una grinder o los hielos dentro de una copa. Dana tiene una pajita de plástico y la utiliza para revolver. Una de las tres bolas de malabares se cae al suelo y rueda hasta los pies de Dana. Ella mira alrededor con ojos vacíos y comprueba que nadie se ha dado cuenta porque nadie presta atención a los malabares; todo el mundo parece absorbido por conversaciones que se repiten en bucle desde el día que llegó. Se levanta, recoge la tercera bola y se la acerca a la chica. Al llegar frente a ella y entregarle la bola con la mano, los ojos vacíos de Dana rebosan con dos detalles que parecen importantes: el pelo rapado de la chica es de color rosa y de su cuello cuelga un collar con forma de concha. La chica del pelo rosa lanza de nuevo la tercera bola junto a las otras dos como si nada hubiera pasado, como si la tercera bola que acaba de caer al suelo no fuera la incógnita que falta en la ecuación para calcular el coste de oportunidad que le enseñaron a Dana en el colegio construido sobre el mar. Dana entra en la iglesia, coge unas llaves de coche situadas sobre la mesa y sale por la puerta trasera. Abre el coche y arranca sin mirar atrás. Las ruedas levantan polvo apenas visible en la oscuridad de la noche sobre el camino de tierra, hasta que el coche llega a una rotonda y Dana coge la tercera salida, ya asfaltada (coste de oportunidad = valor de opción no elegida – valor de opción elegida). Conduce mientras desciende la montaña por una carretera llena de curvas en espiral que parece diseñada por un arquitecto de scalextric borracho. En la radio suena Fisterra vai na proa/ Camariñas vai no mare. Sus manos se aferran al volante con los dedos muy juntos y cada vez más apretados. Las yemas de sus dedos y sus uñas tienen un color blanquecino. Sudor frío nace poco a poco en la palma de sus manos y parece que de un momento a otro, entre una curva y otra, entre un quitamiedos y otro, a Dana se le va a resbalar el volante entre los dedos y va a perder el control del coche. Tras largos minutos durante los que apenas pestañea, la carretera se acerca al mar. La luna tiene el mismo color que sus mejillas. Las curvas desaparecen poco a poco y el asfalto avanza en línea recta, pegado a la costa. Los neumáticos del coche avanzan varios kilómetros por la carretera. Dana aparca el coche en el arcén a unos pocos metros de la orilla y tira del freno de mano, que cruje como si se fuera a desgarrar. Abre la puerta sin mirar por el retrovisor. Una moto se aparta con un giro brusco de manillar para no llevársela por delante a ella y para no arrancar la puerta del coche de cuajo como si fuera la hoja de un libro que nadie ha leído. El motorista derrapa unos metros y sigue adelante mientras pita y grita algo incomprensible por el casco y por la visera y por el pitido y por el derrape y porque en verdad Dana no tiene el coño para ruidos. Pocas imágenes guarda Dana de su infancia, pero ahora recuerda el día en el que aprendió esa expresión como si fuera casi ayer. Una mañana soleada. Su madre sentada en la cocina de su casa con la bata puesta y las piernas abiertas. Los dedos de su madre aguantaban una silkepil que avanzaba a través de curvas alrededor de la colina negra que eran los pelos de su coño. Del coño de Carmiña, a la que le preguntaban siempre por la meseta. Del lugar por el que Dana salió siendo apenas un pescadito. La silkepil sonaba como si fuera una apisonadora. Dana le preguntó asustada a su madre qué estaba haciendo. Su madre le respondió que la dejara tranquila, que no tenía el coño para ruidos. Dana cierra de un portazo y se salta el quitamiedos sin mirar atrás. Camina por la arena mojada de la ría y sus pisadas se quedan marcadas en el suelo. Se sienta en una roca y observa cómo unas figuras pequeñas como playmobils caminan hacia el mar por la arena mojada, a lo lejos. El sol sale poco a poco en el horizonte, pintando de naranja butano la escena. Las figuras parecen cargar con capachos y rastrillos y parecen tener dificultades para caminar, como si sus articulaciones tuvieran cada vez menos movilidad. Dana mete la mano en el bolsillo trasero de su pantalón vaquero y empieza a liarse un cigarrillo mientras los playmobils naranjas se sumergen poco a poco en el mar, desapareciendo casi en el agua. En el momento en el que se enciende el cigarro y le da la primera calada, se atreve a mirar hacia a un lado. El colegio en el que estudió durante toda su infancia sigue ahí, impasible, como la foto enmarcada en plata de la cocina de su casa. Pegado al marco, en el lugar en el que debería estar el hijo de puta que le daba la mano a su madre en la foto el día de su boda, un bloque de hormigón con varillas de hierro fundido apuntando hacia el cielo se erige con la indiferencia propia de su progenitor. Alguien le toca el hombro. Dana se levanta, tira la colilla entre las rocas y vuelve a saltar el quitamiedos. Abre la puerta del coche y baja el freno de mano con la mano derecha. El ruido del desgarre vuelve a repetirse. Mete primera y acelera a fondo por el arcén con los ojos brillantes y la vista fija hacia el frente hasta que huele a quemado y el coche petardea y ella gira el volante y un camión de congelados, que lleva pitando varios segundos y que parece cargar con langostinos tigre que más bien parecen zanahorias pochas o pastillas naranjas y alargadas porque la imagen está borrosa y porque los bigotes y las patas de los pobres animales muertos y cocidos están borrados por el sol o por la lluvia o por el salitre, se encuentra ahí, en el reflejo del retrovisor: a la izquierda.
ENUMERANDO EL TRÁFICO Estaba leyendo Historia de la filosofía para lerdos. En ella, un tal Spinoza explicaba que Dios no es un creador que luego se sienta a observar su obra, un ser externo, sino que Dios ES el conjunto de todo. Siendo así, comenzaremos diciendo que, aquella mañana, dios tomó la forma de un vagón de metro que traqueteaba camino de Acton Town, casi vacío, con un periódico desparramado por el suelo. La oficina estaba en el segundo piso de una bonita casa, y había cierto aire de informalidad. Una chica agradable, con acento de Manchester, me pidió rellenar el formulario de rigor, que dejó en una caja, junto a otros. Me comentó que, al ser un trabajo al aire libre, en invierno no había muchos candidatos y podrían llamarme pronto. Cuando me levantaba para marchar, vi un póster simpático en su pared: Estaba Tejero —el del golpe de estado— con el tricornio y pistola en alto, diciendo Everybody to the dance floor (1). Sonreí y le pregunté a la chica si sabía de qué iba la broma. Algo sí que le sonaba de la historia de España, y me preguntó alguna cosa, pero no pude responder porque sonó el teléfono. Me entretuve dando unas vueltas por la crujiente tarima, pensando en cuánto se debe esperar por cortesía para despedirse. Colgó con cara de preocupación, y su mirada se cruzó con la mía. —Tú no podrías empezar hoy, ¿verdad? —Para eso he venido, jefa, estoy listo —dije, haciendo un gesto hacia mi atuendo invernal. Sacó un objeto del cajón, parecía un mando de la tele, y me explicó el procedimiento: tenías que situarte en un cruce, mirando hacia una dirección concreta y según llegasen los vehículos a la intersección, fijarte en qué dirección tomaban y apretar el botón correspondiente (derecho, izquierdo, recto). Era un turno de cuatro horas. Tenía que entregar luego la máquina en una oficina del centro. Nos despedimos y marché a mi destino. Por el camino continué con la lectura. Anaxágoras dijo que en todo hay una parte de todo. Entorné los ojos tras esa frase, mirando las piernas a una chica. Ya había llegado a Marble Arch. Comencé a dar a los botones en aquella tarde helada y gris, beep beep decía la máquina. Al cabo de un rato, divisé a un tipo parado con una bufanda y un abrigo con el escudo del Tottenham. Parecía estar haciendo lo mismo en la esquina de enfrente. Nos saludamos subiendo el brazo libre. Pasó una media hora, luego otra, mi mente iba y venía, hacía rato que no sentía las manos ni la cara. Nietzsche decía que la vida es demasiado breve para aburrirse. Ese señor no era obviamente un Traffic Enumerator a tiempo parcial. —Eh, tío, ¿cómo estás? —De repente, tenía al fan del Tottenham al lado— Es tu primera vez, ¿no? —Joder sí, ¿hay alguna forma de aguantar las cuatro horas? —Bueno, de eso venía a informarte, es mejor tomarse un descanso tío, hace demasiado frío. Además, está empezando a llover. —Está bien, vamos a tomar algo, casi no siento ya la cara. Por aquel entonces, había un hotel en Marble Arch que tenía en los bajos un decente pub irlandés. Pedimos una estupenda cerveza tibia y suspiramos con alivio. —Por cierto, soy George —dijo, movió una pierna, y buscó su móvil—. Me llaman, parece que otro colega también necesita un descanso. —Óscar —dije, y choqué la mano derecha, mientras con la izquierda jugueteaba con los botones de las direcciones. —Parece que va a venir también Tom, un colega que está por aquí —Dio un trago y apretó unos cuantos botones al azar de su máquina—. Que le den por culo a la circunvalación o lo que cojones quieran hacer. Jugueteamos en silencio con los botoncitos beep beep. —Me gusta España —dijo—, yo soy de Kenia. En nuestros países sabemos cómo se las gasta el sol ¿verdad?, buscamos la sombra. Cuando veo a los ingleses quemarse como un kebab, pienso “sois estúpidos tíos”. —En mi país, por desgracia, somos idiotas también. Eres de Kenia, pero llevas aquí toda la vida, ¿no? —Sí –asintió con pereza—. Tengo 48 años. Vine a los 20. Eran otros tiempos, algunas cosas eran mejor y otras peor. Antes no teníamos amigos blancos. Ahora Tom, por ejemplo, es un cabrón ex marine lechoso, pero es mi amigo. Entró un tipo con manos como palas, adornadas con anillos de calaveras y cosas así, casi podía ver sus tatuajes a través del abrigo. Era Tom. Su mirada glacial, sin embargo, se adornó con cierta calidez tras unas pintas. Todos seguimos jugando con la máquina de las direcciones hasta que él dijo: —Eh, tíos, ya se ha terminado el turno, tampoco hagamos horas extras. Nos reímos y continuó. —No tengo nada contra los extranjeros. Tengo amigos españoles y africanos. Solo odio a los jamaicanos. Ellos odian a todo el mundo. —No sé Tom, yo en Brixton voy a un bar de viejos jamaicanos y suelen ser muy enrollados —dije. —Sí, pero mientras se hacen viejos no hay quien cojones los aguante. Cuando terminamos de poner a parir a todas las naciones, salvo a las que estaban presentes, pasamos a las mujeres. —Joder tíos —dijo Tom, que ya estaba muy pedo—, ayer estuve en el entierro del marido de mi amante. Resulta que me estoy tirando a Katie desde hace años, una tía sexy del barrio nuestro. —Señaló a George, que no se sorprendió por la noticia—. Ella está casada, bueno, estaba supongo... Con un tío que bebía mucho, no era mal hombre, pero le daba bien, ya sabéis. Al fin se le jodió el hígado, y cuando te da en el hígado, estás listo, ¿sabes? Se acabó. Bueno, pues el tío la palmó y ayer fui al entierro, Katie insistió, y allí estuve como amigo de la familia y tal. No sé, me hizo pensar. —Joder, lo entiendo Tom —dije, palpándome el costado derecho. —¿Me compráis el Big Issue, chavales? La voz me sorprendió, era un yonqui que había entrado. The Big Issue era la revista de la gente sin hogar. Por lo general, tenía muy buenos artículos. Le alcancé una libra e hice el amago de cogerla, pero la retiró. —Es la última, tío, deja que me busque la vida. —No jodas hombre, encima seguro que te la has encontrado, dame la libra o la revista. Tú eliges —dije. —Elijo que te follen... No le dio tiempo a poner cara de malo, Tom se había levantado y le dio un terrible derechazo en la cara. Cayó inconsciente en el suelo. Un camarero se acercó. —Bueno tíos voy a llamar a la policía, vosotros veréis. —Claro, por supuesto, nos vamos, pero antes vamos a pagar, no somos maleantes —dijo George. Fuimos a Oxford Street a entregar los mandos donde nos habían dicho, firmamos unos papeles sin mirarlos y nos despedimos. Ellos cogieron el metro para Tottenham, pero en un momento de lucidez, pillé el andén contrario hacia Brixton. Al bajar del metro la nieve cubría la acera. Compré una pinta de whisky de malta en la tienda y me la dieron envuelta en papel, como en las películas. Llegué a casa y noté que me temblaba un poco la mano. Era el susto todavía del pub. Dijo Cioran que no debemos dejar a nuestros errores en la estacada, debemos ser perseverantes hasta el final. Cómo me gustaría de verdad creerme que he elegido dar tumbos y no tener planes. Cómo me gustaría por una vez poder ver las cosas de lejos y no estar tan cerca de mi vida. —Eh, te veo muy penzativo. —Era Alberto, mi compañero de piso cubano, que piensa que los españoles lo hablamos todo con la zeta—. He hecho frijoles negros con arroz para cenar, ¿quieres? Alberto era una persona de lo más generosa. Una noche con unas copas nos besamos un poco pero no quise ir más allá. Creo que la cosa homosexual no me va. Y es una pena, porque, como dije, era un gran compañero de piso. —Por supuesto, ¡graziaz! –respondí. --Me too, thanks! —Estaba también Clemens, que completaba la terna. No soy gran cocinero, y Clemens no digamos, alemán e informático. Así que él abrió un vino chileno, mientras yo ponía la mesa. Siempre le hacíamos la misma broma a Alberto, había un tenedor de imitación de plata que le daba escalofríos, decía que era “de muerto” y no quería usarlo. Clem se me acercó con un guiño y cambió el que yo había puesto por el “especial”. Finalmente llegó la olla, todos nos sentamos, y servimos el vino. Esperábamos con expectación el numerito de Alberto, pero esta vez lo cogió como si nada, se acercó a la ventana y lo arrojó. Pensé por un instante que sonaría al rebotar por la calle, pero luego me acordé del espeso manto de nieve que se había formado. En silencio, fue a la cocina, cogió otro tenedor, y se sentó. Clem y yo no pudimos contenernos más y estallamos en carcajadas. —Comiencen ya a comer, cacho cabrones —dijo Alberto, riéndose también al fin— Esa malta que trajo Óscar nos la vamos a beber también. —Así sea, chicos. Como dijo Aristóteles, los amigos no necesitan justicia, pero los justos sí necesitan amistad. Salud —sentencié. Todos brindamos asintiendo, como si comprendiésemos algo. De un modo u otro, los frijoles estaban de muerte. (1) Juego de palabras entre floor, suelo y dance floor, pista de baile. La frase cambiaría de “todo el mundo al suelo” a “todo el mundo a la pista de baile”.
NEOPTERAS
NADA PERMANECE OCULTO  Aquella tarde, en la oficina, Marcela gritó que había perdido uno de sus aretes. Repetía que no se trataba de zirconio, sino de un brillante legítimo, herencia de su abuela. Revisamos sin éxito hasta el último rincón. A la hora de la salida, Marcela seguía llorando. Cuando encendí la luz al llegar al apartamento percibí un pequeño destello proveniente de la mesa de la sala. Me acerqué, extrañado. Era un arete con un brillante. Era, además, idéntico al que nos había mostrado Marcela. No lograba explicármelo. Al día siguiente llegué más temprano que de costumbre y lo dejé entre un par de carpetas sobre el escritorio de Marcela. Unos días después fue Javier quien no encontró su pluma de oro. Pero si la llevaba en el bolsillo de la camisa, se lamentaba. Esa noche también encontré la pluma sobre mi mesa. Fui al baño y me paré frente al espejo del botiquín. Saqué la lengua y con el índice bajé el párpado inferior de mis ojos. No sabía qué buscar, pero me pareció el procedimiento correcto para esos casos. Estaba seguro de que padecía de algún tipo de sonambulismo diurno agravado con episodios de cleptomanía. De alguna forma lo que se perdía en la oficina aparecía en mi apartamento. Al día siguiente repetí el procedimiento y dejé la pluma bajo la bandeja de la impresora. Esa misma tarde, María extravió la carpeta con un importante informe. No hubo manera de encontrarla. Según supe, María se quedó hasta la madrugada intentando reconstruir los documentos. Desde luego, la carpeta descansaba con cierta insolencia sobre mi mesa. Mi caso debía ser grave. No recordaba haber tomado la carpeta y, mucho menos, salir de la oficina, dejarla en mi apartamento y luego regresar al trabajo. La situación me sobrepasaba. Un viernes, Martha exclamó que había perdido dos horas de su vida leyendo un aburrido reporte y, un poco después, Antonia, que es casi una santa, se quejó de que el jefe de departamento la había hecho perder su legendaria paciencia. Vaya, pensé, por lo menos no se ha perdido algo importante. Esa tarde, cuando entré al apartamento, me embargó una extraña beatitud. Me sentía como un santo que aguarda con gozo el cercano martirio. La paciencia de Antonia, pensé. En ese instante miré mi reloj. La pantalla digital debía marcar las seis; sin embargo, indicaba que eran las cuatro de la tarde. Eran las dos horas de Martha. Me dejé caer sobre el sillón. En ese instante sonó mi celular. Era un número desconocido. Sabía que se trataba de una oferta de televentas, pero aun así contesté la llamada. El vendedor me ofreció una nueva tarjeta de crédito. Escuché, sin inmutarme, las bondades de la tarjeta. Los cobros tendrán apenas un recargo del setenta y cinco por ciento anual, decía el tipo, no me explico cómo el banco puede afrontar ese nivel de pérdidas. Cuando finalizó su presentación le dije amablemente que no me interesaba el producto. Me había vuelto paciente, no tonto. De pronto se me ocurrió una idea extrema para probar mi recién adquirida paciencia. Activé el cronómetro en mi reloj de pulsera y marqué el número de mi exesposa. Respondió al quinto intento. ¿Qué quieres?, preguntó con un tono de fastidio. Escucharte, dije. La respuesta pareció sorprenderla. ¿Qué quieres qué?, volvió a preguntar. Solo escucharte, repetí, que me cuentes cómo fue tu día, cómo va la relación con tu hermana, la dieta, la oficina, lo que quieras decirme. ¿Estás borracho?, preguntó con un tono de regaño. Lo negué varias veces. Está bien, accedió finalmente. Habló sin parar por más de una hora y durante ese tiempo no me limité a decir ajá o ujú ni a intercalar mecánicamente algunas interjecciones. Realmente estaba interesado en su conversación. Cuando terminó de contarme su día, su voz sonaba más alegre. Si siempre te hubieras portado así, dijo, quizás lo nuestro hubiera funcionado. Es posible, reconocí. Podríamos quedar para tomarnos un café, dijo, ¿qué harás mañana? Depende, respondí. ¿De qué?, me preguntó con una risita. De lo que se pierda mañana en la oficina. No te entiendo, exclamó. Estaba a punto de explicárselo todo cuando sonó la alarma del cronómetro. Ya se habían acabado mis dos horas extras. No te entiendo, insistió. En ese momento sentí una terrible aversión al timbre de su voz. Por lo visto también se me había terminado la paciencia ajena. Te llamo otro día, dije secamente y corté la llamada.
|
FICCIONES
El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA
ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL
FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
CategorÍAs
Todo
|















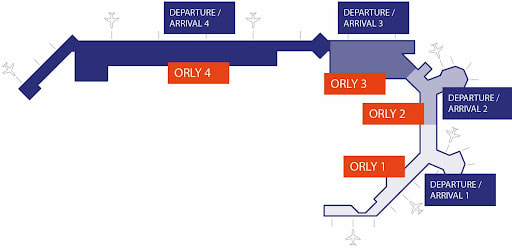


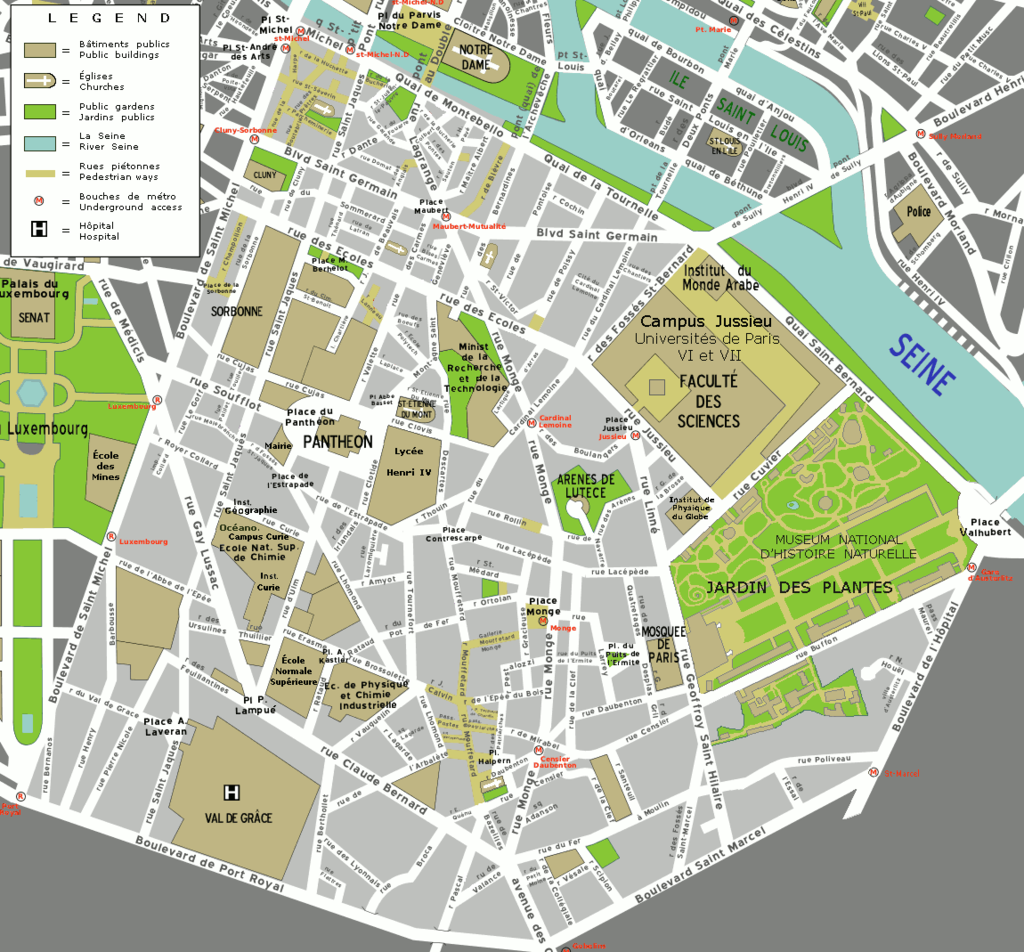
























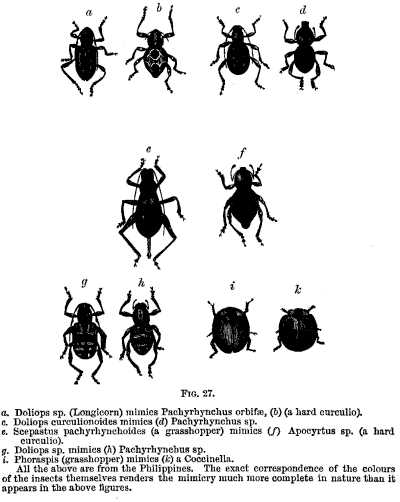


 Canal RSS
Canal RSS
