|
LOS LAURELES QUE SUPIMOS CONSEGUIR El sol aparece sobre la escollera y el mar es como un celofán tornasol durante unos minutos. El reflejo de la luz en el agua lo despabila y Lázaro se levanta. No sabe cómo terminó durmiendo en la garita de los guardavidas, por qué le falta una ojota ni dónde estará. El mareo y las náuseas no le permiten recapitular las horas perdidas. Un combo de gritos y risas le provoca una puntada en la cabeza. Cuatro chicas corren por la playa con los zapatos en las manos y vestidos ya pasados de hora. —Dale, vamos al agua —dice Marcela tironeando del brazo a Soledad. Verónica, que corre detrás, se engancha a Soledad agarrándole la cintura y se la lleva hacia el mar. Silvia y Viviana las pasan por la izquierda y entran en el agua dando zancadas. —¡Está fría, la concha de la lora! —grita Viviana con el teléfono por encima de su cabeza para que no se moje. —Por algo no quiero ir —dice Soledad. —No querés ir por el chongo, no te hagas la boluda —dice Marcela. Federico no sabe si el amanecer rompió el hechizo o si pueden ir a desayunar juntos. Prende un cigarrillo para hacer tiempo. Le quedan cuatro puchos en el atado, más o menos una hora de espera disimulada, mirando hacia el mar con cara de poeta. --¿Você pode me dar um cigarro? Federico saca del atado un cigarrillo algo doblado. Ahora le quedan tres y su capacidad de espera se reduce a cuarenta y cinco minutos. También le convida fuego. Ronaldo apoya el parlante en la arena. Como una puñalada, tiene enchufado un pendrive que contiene un compilado para ocho horas de clases de zumba. Mientras termina el cigarrillo, frena al barquillero. Por el precio de un barquillo, gira la ruleta y se lleva... ¡Dos! El barquillero madruga por necesidad. Su producto no es el más competitivo del mercado playero, necesita primerear antes de que los panchos y los churros le quiten la posibilidad de vender esos cucuruchos de dos dimensiones, sin dulce ni encanto. A primera hora, vende bien entre pibes con bajón y viejos nostálgicos. Baaarrrquillos, Baaarrrquillos Con las patas en la orilla, Abelardo y Eloísa disfrutan de las aguas de la Costa Atlántica. Los jubilados ven de pronto un perro que corre desde la arena hacia ellos y se acurrucan instintivamente, esperando que los salpique. Lo acarician y se alejan antes de que salte alrededor de ellos otra vez. Chucho le ladra a las olas. Corre hacia la orilla cuando se le acercan y vuelve al mar para ladrarles cuando el agua se aleja. Mueve la cola, está contento. Encontró una hamburguesa completa en un tacho de la Rambla y, un rato después, a un nene se le cayó medio helado de chocolate y crema al piso. —¡Pará, Noelia, pará! —grita Juan Carlos López. Noelia es una caniche toy que corre desaforada hacia el Chucho con la correa ondeando al viento, como si estuviera en una comedia romántica. Los López persiguen a Noelia cargando cuatro reposeras, una sombrilla, un paquete de sándwiches de miga y dos esterillas. Analía López se arrepiente de no haberla dejado en la casa de su suegra por el precio de escuchar un sermón diario sobre cuán mal cuidada tenía a la pobre cachorrita y a sus dos nietos. Hay cafécafé, hay cafécafé.
Adelaida le agarra el dedo gordo a Mariana, que sonríe en el cochecito mientras su bisabuela le recita: Que mi dedito lo cogió una almeja, y que la almeja se cayó en la arena, y que la arena se la tragó el mar. Y que del mar la pescó un ballenero y el ballenero llegó a Gibraltar; y que en Gibraltar cantan pescadores: “Novedad de tierra sacamos del mar, novedad de un dedito de niña. ¡La que esté manca lo venga a buscar!” —¡Beto! —grita Elena desde la reposera. Beto, que juega a la pelota paleta contra su nieto Miguelito, le erra al golpe por el grito y pierde el punto. —¿Qué pasa? —Escritora chilena, siete letras ―lee Elena en la revista de crucigramas. —¡Qué sé yo! Rubén instala la carpa. Abre un paquete de bizcochos de grasa, prepara el mate y saca el termo de la mochila junto con un parlante que tiene forma de Minion. Conecta su celular por bluethoot y abre Spotify. Le da play y suena un acordeón a todo volumen: Una vez me quedé ahí dormido en la playa y así yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicaba. —¡Beto! Miguelito festeja el puntazo que pierde su abuelo por desconcentrarse. A Beto no le gusta perder, se calienta como si estuviera jugando por guita. —¿Qué? —Grupo de cumbia santafesina, ocho letras. —¡Qué carajo sé yo! Hay gaseosa fría. Hay gaseosa fría: agua mineral, Sprite, Coca. Los Rodríguez y los Sosa compiten por el único hueco disponible de la playa. Lorena Rodríguez se abre por la orilla y Carla Sosa por el cordón de las carpas privadas, la grieta playera. José Rodríguez y Pedro Sosa chocan sus reposeras sacando chispas mientras corren por el centro de la playa. A nadie le importa dónde están sus hijos en este preciso momento, ya se ocuparán cuando ganen la posición. Se mueven entre las sombrillas, saltando personas que toman sol sobre lonas y reposeras abiertas en ángulos obtusos. Lorena Rodríguez se dobla el tobillo derecho y hace malabares para que no se le caigan las facturas cuando tropieza con el pozo que hizo Martín para que el mar no inunde la playa. A pesar del dolor, Lorena no cede y sigue en carrera sin perder ni una medialuna. Carla Sosa corre orillando la soga-grieta. Un grito de Lucrecia le advierte que está por patear su cabeza, ella no puede esquivarla porque tiene el cuerpo enterrado en la arena. Carla salta la cabeza y continúa compitiendo. Tras un violento empujón de José Rodríguez, Pedro Sosa cae sobre una familia entera, incluyendo el castillo del pequeño Ricardo, que ya no quiere ser arquitecto cuando sea grande, quiere ser policía. José trata de detenerse, pero igualmente vuelca sobre la sombrilla de tres metaleros tan duros que están con ropa negra y jeans en la playa, tomando cerveza. Carla y Lorena están muy parejas, cada una da la vida por la causa familiar. Sin embargo, no hay recompensa para su esfuerzo porque Nina coloca una lona, un molde con forma estrella de mar y un balde azul en el último lugar disponible de la playa. Los Pérez, que venían en el tercer puesto de la carrera de los Rodríguez y los Sosa, enviaron a su hija a reservar el lugar porque ella podía moverse mejor entre la gente, más aún luego del espacio allanado por la caída de los patriarcas. —¡Mirá, papá, se le cayó el corpiño a esa minita! —grita Danielito señalando el mar. —¡Bien, tiburón! —lo felicita Héctor mirando a Lucía, que se tapa las tetas con el brazo derecho y con la mano izquierda busca la parte de arriba del bikini en el agua. Beatriz le da un codazo debajo de las costillas a Héctor y un tirón de pelo a Daniel. Macarena y Fernanda la saludan con una inclinación de cabeza y una sonrisa cómplice mientras caminan hacia el puesto móvil de vestidos y pashminas tomadas de la mano. —En mi época eso no pasaba —se queja Gustavo al verlas. —No, en tu época desaparecían a quienes pensaban distinto —le responde su hijo, Tomás.
Una pelota rueda hasta sus pies. Tomás apunta a la cancha improvisada de fútbol-tenis para devolverla, pero le pega con tres dedos y el remate sale con comba hacia una cancha de tejo, golpeando el bochín. El equipo de las rayadas dice que el partido está amañado, acusa al equipo de las lisas de contratar al pibe. Empieza de nuevo el partido, anuncian oportunamente quienes estaban perdiendo. Lloren, chicos, lloren: a los pirulines, a los pirulines. A los pirulines, a los pirulines —¿No querés un chupetín? —No, después. Martina arrastra a su madre hasta la garita del guardavidas, sobre la que ondula un banderín amarillo con bordes negros. El mar, como si tuviera una crisis existencial, está dudoso. —¡Señor! Sergio está de malhumor. Aún no pudo sacar el olor a fernet y cerveza que quedó impregnado en la garita. El calor del sol empeora el tufo con el correr del día. Se asoma y mira a la niña y a su madre. Martina está apurada, señala el mar. —¡Hay un hombre ahogándose! Sergio mira hacia el mar, pero no encuentra a nadie en peligro. —¿Dónde lo ves? Yo no veo nada. —Allá, por donde está la banana. —Yo tampoco lo encuentro —dice la madre de Martina. —Tiene un gorro rojo y blanco. Sergio mira a la banana saltando entre las olas y tirando personas al mar. Abre los ojos, sorprendido. —¡Sí, ahí lo encontré! ¿Cómo te llamás? —Martina. —Felicitaciones, Martina. Hoy salvaste una vida. —Ahora sí, mamá, quiero dos pirulines... Y un copo de nieve después de cenar. Sergio se cuelga un salvavidas naranja alrededor del cuello y sale corriendo. Se lleva puesta la pelota del partido de fútbol-tenis, que sigue rodando a la deriva sobre la arena. El guardavidas cae y, girando en el piso, se reincorpora del tropezón heroicamente, como si la maniobra hubiera sido planeada. Entra al mar y se zambulle en la primera ola para ganar velocidad nadando. Aplausos. Julio aplaude al bañero, ya sea por su maniobra, por su heroísmo o por sus músculos, hasta que se da cuenta de que el aplauso está destinado a alertar sobre un niño perdido que recorre la playa acompañado por dos guardavidas pensando que un par de caracoles no valen tanta angustia. Marlene camina a contramano de la procesión del niño perdido. Sostiene el termo con el brazo derecho para aplaudir hasta que sale del tumulto. Por scrollear en Twitter, no se da cuenta de que está por cruzar la ruta de un frisbi sin mirar hacia los costados. Los mellizos Korioto juegan con el disco entre tres lonas, dos reposeras y una silla plegable que los miran con una mezcla de temor y odio. Marlene pasa caminando y el frisbi le pega en la frente. Está por gritarle un par de improperios a uno de los mellizos, pero se adelanta la madre de las criaturas y le ahorra el trámite. No solo los reta, también les saca el juguete, lo que es festejado en toda esa zona de la playa. Marlene se toca la frente para ver si le salió un chichón. Debería ponerse manteca, según su abuela, o hielo, según su madre. No importa. Cambia el termo de mano y se pone las ojotas para caminar por la arena blanda. Pasa las carpas y las sombrillas, que están prácticamente vacías. Llega al bar de la entrada de la playa. Pegunta si le convidan agua caliente, pero se la venden: cuarenta pesos. Catalina va por el tercer peluche consecutivo de la máquina del bar. Pone otra ficha. Se juntaron cinco personas para ver su proeza. Mueve la palanca con elegancia. Ya conoce el juego, la velocidad del desplazamiento de la pinza, su oscilación. Le apunta al Woody que está culo para arriba, entre un Buzz Lightyear y un Señor Cara de Papa. La garra baja. Catalina, que vio Toy Story 1 anoche, piensa que algún marciano verde le puede arrebatar el premio. En realidad, no es un marciano lo que hace que falle, sino su codicia. Si le hubiera apuntado al Mickey Mouse que está cerca del hueco, habría sido fácil, pero se confió y fue por el Woody, que está difícil de agarrar y, encima, es flaco y se resbala entre las pinzas de la garra. Ni los marcianos ni la codicia, Germán cree que fue su culpa. Se acercó a ver el tercer juego y la mufó; la piba iba bien hasta que apareció él. Tuvo la misma sensación durante algunos partidos de Boca y cada vez que iba a un juego de básquet de su hermana. Se desocupa una cama elástica y Germán saca un turno para olvidarse por un rato de su miedo a ser yeta. Juan baja de la cama elástica antes de que termine el tiempo porque ve que entra a la playa el vendedor de avioncitos de telgopor. Hace días que lo está esperando. La última vez que lo vio, sus padres no quisieron comprarle uno. Pero cambiaron de opinión y hoy tiene la plata. Juan corre hasta donde está el vendedor de aviones y le pide uno de color verde, que es el que mejor se ve ondeando en el cielo. El vendedor enrolla la tanza en un pequeño rectángulo de telgopor hasta que el avión aterriza en los brazos de Juan, que lo aferra con ambas manos sobre su pecho y corre hacia la sombrilla de sus padres para mostrárselos. La arena le quema los pies y va a los saltos hasta el camino de madera porque no aguanta el dolor. Da unos pocos pasos y se tropieza con una parte del camino donde faltan tres listones de madera. Juan cae al piso y el avión se parte en sus brazos, pelotitas de telgopor se mezclan con la arena. —¡Uh, qué golpe que te diste! Juan mira el avioncito con melancolía. Acepta la mano de Valeria, que lo ayuda a levantarse. —Capaz que podemos arreglarlo. ¿Querés venir conmigo? Mira la hora en su reloj, todavía es temprano. Sus padres no se alarmarán si tarda un rato más en volver a la sombrilla. No quiere confesar que finalmente se compró un avión y lo rompió antes de estrenarlo. Haaaaay churros. Crocantitos los churros. Hay dulce’ y relleno’ los churros. Valeria lo lleva más allá de donde fue jamás, pasando la escollera semienterrada por la arena. Al cruzarla, se acercan unos metros hacia la orilla y encuentran un oasis de castillos de arena decorados con moldes de peces y almejas, pozos con agua donde limpian caracoles y tres barriletes sostenidos por ojotas que resisten como si fueran cañas de pescar en espera de pique. —¡Necesitamos cinta adhesiva con urgencia! —grita Valeria mientras Juan deposita los restos del avión en el centro de una pista de carreras. Todos lo miran con preocupación. —¡Yo consigo! —dice Nahuel levantando la mano. Corre hacia donde está su familia sintiéndose un guardavidas. Agarra por la orilla porque es más rápido, esquiva unas aguas vivas y esos cascarones blancos asquerosos que bien podrían haber contenido la cría de algún dinosaurio del Parque Jurásico. Se siente tentado por el imponente puesto móvil de panchos y choclos, que huele a manjares. El panchero saca una salchicha como si fuera una anguila y la mete en un pan cortado al medio. El estómago de Nahuel ruje pidiendo comida, dándole a entender que es una cuestión de vida o muerte, pero no tiene plata. Si más tarde su mamá le da unos pesos, buscará el puesto móvil de panchos por toda la playa, más allá de los médanos, si es necesario. Nahuel llega a la sombrilla agitado, necesita tomar aliento para poder hablar. Su madre lo mira con cierto hartazgo. Estaba tranquila en la reposera, leyendo una novela de John Katzenbach, y apareció el pibe para joderla. —¿Qué pasa, Nahuel? —Necesito cinta adhesiva, ma. —La tiene tu padre, está tratando de arreglarle la tabla a tu hermana —señala hacia la orilla. Nahuel sale corriendo otra vez, llega justo cuando su hermana se va con la tabla hacia el mar. Emilia salta la primera y la segunda ola, y se lanza sobre la tercera, atravesándola. Una cuarta ola le da un topetazo cuando emerge y la revuelca hasta la orilla. Rogelio clava el palo con gorras en la arena para ayudar a Emilia a levantarse y junta los pedazos de tabla antes de que se los lleve el mar. —¿Tenés algo de River o de Ford? —le pregunta Gisela con cierta impaciencia porque tuvo que esperar a que el viejo terminara de ayudar a la nena para que la atendiera. —Sí, te muestro —Rogelio se limpia la arena de las manos refregándoselas contra el pantalón—. Tenés pilusos a cuatrocientos y gorras por trescientos. —Dame una gorra de River. Rogelio le ofrece una bolsa y ella la rechaza. Gisela le lleva la gorra a su papá porque dice que se siente medio insolado, como si se hubiera olvidado de los cuatro litros de cerveza que tomó anoche mientras comía rabas en el restaurante del puerto. —Te pongo un poquito de bronceador, gordo —dice Norma, untándole una buena cantidad de pasta blanca en cada cachete. Adolfo frunce el ceño, el frío de la crema le da un poco de escalofríos, pero se deja mimar por su mujer. Norma le pasa el bronceador a su hija. Yesica se embadurna los hombros, la cara, el abdomen, el pecho y la espalda. Después se pasa la crema por las piernas y, finalmente, por los brazos. Se tira en la lona para tomar sol de frente. Pocos minutos después, se queda dormida. El viento hace que vuele la arena, que se adhiere a la piel de Yesica porque el bronceador funciona como pegamento. Heeelado-helado. Heeelado-helado. Hay palito, bombón helado. Heladerooo. El viento sopla cada vez más fuerte, viene desde el vientre del mar. Con ganas de silbar, pasa por cada hendija y hendidura. Un grupo de nubes negras se esparcen sobre el cielo, tapando el sol. El primer trueno resuena durante nueve segundos, como una trompeta que anuncia la tormenta. Una ola más alta que las escolleras avanza sobre la playa con temeridad. Eugenio y Culini la surfean mientras transmiten en vivo por Instagram. Sabrina limpia las ojotas de toda la familia en la orilla y sacude la lona a las apuradas. Vuelve a la sombrilla, que ya recoge Gabriel, junto con la mesita, la reposera y la silla plegable. Levantan todo mucho más rápido de lo que tardaron en instalarse. Antes de que caigan las primeras gotas, la playa queda vacía. Los únicos testimonios del verano son los restos de yerba a medio enterrar en la arena, las bolsas de nylon que embolsa el viento, una reposera rota abandonada en la orilla y una ojota engullida por el mar.
2 Comentarios
BIENVENIDO A DESENMASCARADOS Yo no veía nada raro en el andén de la estación de Manresa, compré el billete de siempre en la misma máquina de siempre y a mi alrededor había la clientela habitual: un hombre de unos sesenta años con una boina y un bolígrafo colgando del bolsillo de la camisa, dos mujeres con dos velos que cubrían sus dos cabezas (eso sí, cada una tenía la suya), la típica pareja de adolescentes ella con leggins ceñidos, él pantalones cortos militares, los dos con gorros de invierno en verano fumando cigarrillos a escondidas; por supuesto, nada me hacía sospechar que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. ¿Y es que quién se esperaría algo así? Tampoco me olí nada cuando una mujer más o menos de mi edad —es decir, ni muy joven ni muy vieja— y entrada en carnes me preguntó si aquel tren que había parado en la vía 2 iba a Barcelona. Yo miré el cartel luminoso y vi que decía Hospitalet y entonces le dije que si el tren de Hospitalet pasaba por Barcelona entonces sí; ella me dijo que sí, que efectivamente, que con toda seguridad el tren de Hospitalet pasa siempre por Barcelona y en ese momento no pude sino cuestionarme qué sentido tenía que me preguntara algo que ella parecía saber mejor que yo. Ahora es muy fácil identificarlo como una anomalía pero cómo iba a pensar yo en anomalías un domingo cualquiera. No pensaba yo en nada que no fuera subirme al vagón y tomar un buen asiento y abrir el libro que hacía poco me había comprado en Ciutadella, cuando un hombre negro que llevaba una gorra del revés y unas Air Jordan y una camiseta sin mangas de los Lakers, me preguntó si aquel tren iba a Barcelona y yo le dije que sí, esta vez con total seguridad. Por algún motivo que no alcancé a comprender —ahora sí, pero lo que sé ahora no lo sabía entonces— el tipo no parecía fiarse del todo y, antes de volver a ponerse a mirar por la ventana, aprovechó para preguntarme si más concretamente yo sabía dónde tenía que bajarse si lo que quería era ir a Fabra y Puig. Yo le dije que de eso ya no estaba tan seguro y que tal vez pudiera bajarse en Sagrera; por lo que sabía allí confluían muchas líneas de metro en un mismo punto y eso probablemente jugaría a su favor. Él no contestó nada más pero parecía sentirse decepcionado por no decir ofendido, a juzgar por cómo se le arrugaron las cejas mientras se daba la vuelta y volvía a mirar a través de la ventana. Con esa ya eran dos veces las que me preguntaban si aquel tren llegaba a Barcelona. Habrá quien piense que a esas alturas empezaba a ser bastante evidente que aquel no era otro simple viaje en tren. Y, sin embargo, sin sospechar nada me puse a mirar por la ventanilla para ver cómo discurrían las vías como siempre muy cerca del río, momento en el que pensé que los seres humanos al final tampoco tienen tanta imaginación si uno lo piensa, al fin y al cabo las vías no hacían más que reproducir la forma alargada y estrecha de su curso. Entonces paramos en Sant Vicenç de Castellet y hubo el clásico intercambio de pasajeros que vienen y se van; todo transcurrió dentro de la normalidad hasta que una mujer de rasgos asiáticos —hace diez años habría dicho china y seguramente me habría equivocado— entró y se me acercó y más que preguntarme me lanzó en la cara la palabra Barcelona. Yo asentí con la cabeza mientras ella ya tomaba asiento justo detrás del mío, donde de hecho también se había sentado la mujer de mi edad entrada en carnes. Casi con perfecta simultaneidad, el hombre negro de la gorra al revés empezó a hablar con otro hombre negro que, en su caso, agarraba una bicicleta de montaña y la empotraba contra la pared de plástico del vagón para que no se cayera, y en ese momento yo no pude evitar centrar toda mi atención en el intercambio de información que allí se producía: Oye, hermano, ¿tú sabes dónde tengo que bajar si quiero ir a Fabra Puig? Y el otro le decía que eso era muy fácil, que todo lo que tenía que hacer era llegar hasta Sants y allí coger la línea roja. Yo sabía que eso era entre otras muchas cosas una gran mentira o en todo caso una posibilidad muy remota, por no decir la ultimísima de las opciones, yo lo sabía y sin embargo los vi tan a gusto en su conversación, tan alineados, que no fui capaz siquiera de sacar mis ojos del papel que los envolvía, fingir que yo seguía inmerso en mi lectura, pero la realidad era que allí se estaba mascando una tragedia que yo no me atrevía a impedir, ya fuera por pudor, ya fuera por pereza. Cuando parecía que por fin iba a hacerse el silencio en aquel vagón de locos, se oyeron las voces de la mujer asiática y la mujer entrada en carnes, justo detrás de mí, enzarzadas, en cuestión de segundos, en un caótico intercambio de impresiones de lo más estéril; la una le decía Barcelona con su acento exótico, la otra le decía que sí, pero entonces la otra insistía: Bal-se-lo-na, Bal-se-lo-na y la otra que sí, que ahora estamos en Terrassa pero luego de aquí un rato ya llegamos a Barcelona, y aunque lo decía muy despacio y con pausas muy marcadas eso no hacía más que empeorar las cosas. A pesar de sus esfuerzos, la mujer asiática no parecía tenerlas todas consigo y aquello empezaba a convertirse en un auténtico callejón sin salida y eso era para mí lo más desconcertante. En mi opinión hacía ya bastante tiempo que habían logrado el objetivo de toda comunicación: una quería ir a Balselona y la otra le decía que iba por el buen camino; yo te hago una pregunta y tú a cambio me das una respuesta. Pero por algún motivo y contra todo pronóstico aquello no acababa de hacer click, no acababa de cerrarse, la una que Balselona Balselona y la otra que sí que sí, yo no entendía el problema y creo que la mujer entrada en carnes tampoco. De repente, la mujer asiática empezó a decir otra palabra que en este caso se me antojó indescifrable. Era una palabra de dos sílabas, la primera un poco más larga que la segunda. Pensé en que tal vez aquella palabra describiera la pieza que nos faltaba para terminar el puzzle, tal vez era aquello lo que no le cuadraba, tal vez fuera un lugar concreto de Barcelona, tal vez no tuviera nada que ver, y en cualquier caso ahí ya fue cuando todo se rompió, la mujer entrada en carnes encogida de hombros, la mujer asiática cubriéndose el rostro con las manos presa de la desesperación. La vida no se detenía en aquel vagón que ahora irrumpía en la estación de Terrassa Sud. De nuevo se producía el habitual intercambio de pasajeros y aquello era lo más parecido a la paz después de tantas preguntas imprecisas y respuestas insuficientes. Volvió el silencio si es que a aquello se le podía llamar silencio: la mujer asiática que balbucea; la mujer entrada en carnes que resopla; el hombre negro de la gorra al revés que se pone a hablar por teléfono en voz muy alta y le dice a su interlocutor que tardará unos treinta minutos en llegar a casa. Y yo pensando que para eso lo tenía más bien crudo y durante unas décimas de segundo pensé en decírselo, decirle que si hacía aquella ruta de la muerte a decir verdad no llegaría nunca, entendiendo nunca como una unidad incierta de tiempo, pero rápidamente se me apareció toda una lista de acciones que aquello implicaba: discutirle al otro hombre negro —el de la bicicleta incrustada en la pared— lo que él consideraba una verdad absoluta, insinuar de algún modo que por ser negro sabía menos cosas de las que yo sabía, intentar explicarles unas alternativas que ni yo mismo tenía muy claras, todo para acabar aportando poco o nada a una situación que ellos ya daban por concluida. En ese momento la mujer entrada en carnes se levantó y se cambió de sitio, tal vez abrumada por los continuos resoplidos de desesperación que profería ininterrumpidamente la mujer asiática; no iba a ser yo quien se lo reprochara, porque al fin y al cabo yo tampoco había entendido muy bien cuál era el problema. Entonces empezó a sonar el teléfono de la mujer entrada en carnes y ella lo cogió cuando apenas sonaba el segundo timbre. Parecía aliviada al tener algo que hacer que no fuera evitar los ojos perdidos de la otra mujer. Empezó a hablar con alguien que al parecer le esperaba en la estación de Montcada y fue en ese preciso instante cuando la mujer asiática se levantó de repente y empezó a dar vueltas por el vagón visiblemente frustrada pero sin acabar nunca de perder los papeles, siguiendo esa tendencia de algunas culturas asiáticas de mantener un perfil bajo, preguntando a los demás pasajeros todo el rato lo mismo, que si Bal-se-lo-na y después la otra palabra de las dos sílabas, una vez y otra y otra y otra. Yo intentaba refugiarme en el libro pero era inevitable escucharla decir aquella palabra, hasta que de repente sucedió: me pareció entender lo que decía, milagrosamente, me pareció que la primera sílaba era Fon y la segunda Do, cada vez que volvía a pronunciarla más claro lo tenía: Barcelona, Fondo, pero ninguno de los demás pasajeros parecía comprender el mensaje encriptado y se limitaban a encogerse de hombros y a negar con la cabeza y a mirar hacia otro lado. Por algún motivo a mí no llegó a preguntarme nada, es verdad que yo seguía con los ojos puestos en las páginas del libro, lo cual al parecer me convertía directamente en azúcar, pero en cualquier caso yo me debatía entre intentar ayudarla o no: todo cuanto sabía de Fondo es que era una estación de metro de la línea roja que se ubicaba casi al final, ya por la zona de Santa Coloma; sabía que todo cuanto había que hacer era bajarse del tren en plaza Catalunya y después cambiarse al metro que estaba allí mismo, apenas a unos minutos a pie, pero de nuevo sopesaba mis opciones y veía que las probabilidades de éxito eran inversamente proporcionales al esfuerzo que ello requería, un esfuerzo que nadie garantizaba que sirviera para nada, entre otras cosas porque nadie podía asegurarme que la palabra que ella decía era efectivamente Fondo, entre otras cosas porque nadie podía asegurarme que lográramos siquiera comunicarnos, por lo que al final resolví que lo mejor era dejarlo todo como estaba. Entonces el tren entró en la estación de Sabadell Nord y los acontecimientos se precipitaron: conforme el vagón se acercaba al andén, la mujer asiática se colocó en frente de una de las puertas y empezó a suspirar como quien valora si vale la pena o no lanzarse al vacío, cosa que de hecho hizo al abrirse las puertas, se fue del vagón tal vez convencida de que había los indicios suficientes para concluir que aquel no era su tren, y aunque yo sabía —o por lo menos, lo intuía— que había cometido un gran error ya nunca podría decírselo. Había tenido mi oportunidad pero la había dejado pasar ya por pudor, ya por vagancia. Casi al mismo tiempo, por otra puerta entró una chica que debía rondar los veinte años, con un moño negro en su cabeza y un gran tatuaje en su espalda. Hablaba por teléfono con una mano y con la otra cargaba un carrito; busqué al bebé en su interior pero no lo encontré, la curiosidad que ese vacío me despertó me llevó hasta sus ojos pintados de negro, unos ojos verdes donde pronto me di cuenta que llovía a mares, lloraba la chica mientras hablaba por teléfono con la desesperación impregnada en cada sílaba que salía de su boca, al parecer la angustia de la mujer asiática era ahora su angustia, tal vez por aquello de que la energía no desaparece si no que se transforma, como si aquel tren estuviera condenado a las desgracias. Decía la chica a su interlocutor que había perdido al niño en la estación de Terrassa Centre, maldecía con una admirable lista de improperios el momento en el que había decidido subirse a un tren con el carrito, decía que ahora se dirigía para Terrassa en otro tren y que por favor la esperara allí, por favor, por favor, por favor; y entre por favores caí en la cuenta que si lo que ella pretendía era ir a Terrasa iba de hecho en la dirección contraria, y sin embargo yo no quería precipitarme y preferí seguir escuchándola, escuchar cómo decía que sí, que se había cambiado de tren porque se lo había dicho un revisor pero que luego se había bajado y se había subido a otro (yo ya estaba bastante perdido en este punto), la cuestión es que ahora creía que por fin andaba en la dirección correcta, lo que ella no sabía es que todo indicaba que de hecho andaba en la dirección contraria, pero cómo iba yo a interrumpir la conversación telefónica de una desconocida, lo mismo debieron pensar todos los demás porque nadie decía nada, ni el hombre negro de la gorra al revés, ni la pareja de adolescentes con gorros de invierno en verano, ni la mujer entrada en carnes, ni el anciano del bolígrafo en el bolsillo, nadie, absolutamente nadie decía nada al respecto y a todo esto el tren avanzaba rumbo a Montcada, momento en el que la chica colgó y se sentó en uno de los asientos justo al lado de la puerta. Entró el vagón en la siguiente estación sin que nadie hubiera dicho una sola palabra. Se abrieron y cerraron las puertas y la chica no se movió de donde estaba, todavía algunas lágrimas deslizándose por sus pómulos, sus ojos todavía enrojecidos por una tristeza que poco a poco iba dejando lugar a lo que parecía ser un atisbo de esperanza, cuando yo volvía a debatirme entre ayudarla o no ayudarla, volvía a cernirse sobre mí un complejo entramado de preguntas sin una respuesta clara: ¿Hasta qué punto debía yo implicarme en aquello? ¿Y si me pedía que la acompañara al otro andén hasta que llegara el tren que necesitaba? ¿Y si me pedía que la acompañara hasta Terrassa? Miraba a mi alrededor y veía que nadie estaba haciendo nada al respecto, quizás porque nadie se había dado cuenta de la envergadura de las circunstancias que rodeaban a aquella chica o quizás porque lo fingían; fue entonces cuando resolví que eso era lo que yo iba a hacer, fingiría no darme cuenta de que aquella pobre mujer se pensaba que se acercaba a su pequeño cuando en realidad se alejaba. Pero entonces el tren irrumpió en la estación de Montcada y, en cuestión de segundos, aquellos ojos cuya tristeza se había ido apaciguando asumieron por fin que la situación era aún peor de lo que habría cabido imaginar. La chica se levantó en décimas de segundo y se colocó muy cerca de la puerta, como si solo con eso pudiera hacer que se abrieran antes, como si solo haciendo eso su hijo estuviera un poco más a salvo. Miraba a su alrededor sumida entre la desolación y la rabia, tal vez consciente de que al menos uno de nosotros tenía que haberse dado cuenta de su error y sin embargo nadie había dicho nada; y llorando, otra vez llorando como si fueran sus párpados una tubería rota, hasta que las puertas desaparecieron y vi como salía del vagón casi de un salto, y una vez en el andén arrastraba el carrito con una mano y volvía a hablar por teléfono con la otra, seguramente anunciando a quien estuviera al otro lado de que lo había vuelto a hacer y que por favor se diera prisa. Tampoco en este caso me di cuenta de la anomalía. Transcurría el tren entre pueblos de la periferia de Barcelona y yo lo único que hacía era pensar en lo perdida que andaba la gente en esta vida; no se me ocurrió en ningún caso que todos aquellos sucesos tuvieran entre sí una conexión más allá de la torpeza e ineficacia que en mayor o menor medida compartimos todos los seres humanos; sí que es verdad que era relativamente consciente de que en un periodo relativamente corto de tiempo había tomado un número relativamente alto de decisiones que podrían ser consideradas relativamente egoístas, pero qué iba yo hacer en aquellas circunstancias, acaso era mi responsabilidad lidiar con las barbaridades que acometían los demás, definitivamente no tenía yo por qué cargar con sus malas decisiones. ¿Acaso no somos todos mayorcitos como para esperar a que otros nos saquen las castañas del fuego? Y fue así como llegué por fin a la estación de Plaza Catalunya, donde terminaba por fin mi accidentado trayecto Manresa-Barcelona. No fue hasta que se abrieron las puertas del vagón que reparé en todas aquellas cámaras y la considerable muchedumbre que me rodeaban, cientos de flashes y rumores de acusaciones que se cernían sobre mí; y entonces una mujer rubia se acercó con un micrófono y me lo puso en la boca y sin previo aviso me dijo que Bienvenido a ‘Desenmascarados’, tras lo que me preguntó qué se sentía al haber negado la ayuda hasta a tres personas en un solo trayecto, como hizo el mismísimo San Pedro con el mismísimo Jesucristo (mierda de guionistas sensacionalistas, pensé), para, acto seguido, insinuarme lo racista que había sido mi comportamiento y que si no me daba vergüenza. Pero antes de que yo pudiera formular algo que se acercara a una respuesta o por lo menos una excusa, ella ya se había dado la vuelta y, mirando a cámara, dijo que todo indicaba que vivíamos en una sociedad donde ya no había lugar para el altruismo, mientras yo por mi parte trataba de explicarme pero no me salían las palabras, mi cabeza a punto de estallar intentando comprender, procesar lo que estaba pasando, hasta que me pareció recordar haber leído en algún sitio algo acerca de un programa que ponía en ciertas situaciones límite a personas elegidas al azar para comprobar cómo actuarían en unas circunstancias concretas, siempre con el ánimo de sacar a relucir sus más profundas miserias, que es lo mismo que decir todas nuestras miserias.
LA MONEDA CARTAGINESA Eusebio estuvo esperando impaciente el desmontaje del escaparate de la tienda. A pesar de que había transcurrido tanto tiempo, desde aquella mañana en la que él contaba con tan solo ocho años y junto a un grupo de amigos jugaban con la moneda, volvía a sentir de nuevo un escozor íntimo por reparar una pérdida tan antigua. Aquella mañana era la de un tórrido agosto, él y sus compañeros habían estado jugando bajo el sol inclemente y decidieron buscar una sombra para descansar y refrescarse. Eusebio les dijo que fueran a la tienda de su padre, que allí su madre les daría agua fresca con limón y azúcar y podrían seguir jugando a las canicas, en las lisas y frías baldosas de un escaparate apartado. A pesar de que no llegaba mucha luz hasta aquel rincón, era un buen sitio donde hacer correr las bolas de cristal que atesoraban sus bolsillos y aquellas otras de barro cocido al sol cuya lisura y redondez tanto les había costado conseguir. Allí estaban liberados de las tediosas regañinas de los mayores y aprovechaban lo guarecido del lugar para entablar confidencias. En un momento de silencio, Eusebio les enseñó un pequeño secreto que guardaba, pero les pidió que no dijesen a nadie que lo habían visto. Era una enmohecida moneda que él aseguraba que era del mismísimo Aníbal. La encontró husmeando en una casa abandonada, gran parte de ella derribada y llena de escombros, al final de una de esas callejuelas que llevan a las laderas de la montaña del Castillo. Su amigo Alberto quiso bromear con ella y la lanzó a rodar por las baldosas, con tal infortunio que se deslizó por la rendija del escaparate. Eusebio lanzó un grito y todos quedaron atónitos. Anduvieron un buen rato intentando recuperarla, pero a cada intento la moneda se hundía cada vez más hacia dentro, hasta que finalmente ya no alcanzaron a verla, sumida en la oscuridad de los fondos del escaparate. Después de aquel día, Eusebio no dejó, durante un buen tiempo, de intentar por todos los medios de recuperarla, llegando un día incluso a intentar levantar la marquetería del interior del escaparate, aprovechando que su padre no lo veía, para poder acceder a ella. En vano. Estaban tan bien ensambladas las tablas que no podía desgajarlas sin romper el suelo del escaparate. ¿Cuántas veces imaginó, entonces, que recuperaba su tesoro, barajando triquiñuelas imposibles? Pero hoy, de nuevo, pasados cuarenta años, se enfrentaba otra vez a aquella misteriosa moneda; por fin podría comprobar lo que tanto había ansiado en aquel tiempo. Su sorpresa fue mayúscula al ver el suelo levantado del escaparate. Aparte de suciedad y telarañas, solo encontró unos papeles de propaganda —aquellos que utilizaron aquella mañana de verano él y sus amigos intentando recuperar su tesoro— y, en un rincón, casi imperceptible, un duro oxidado. ¿Era aquella la moneda que él había encontrado en la casa abandonada, la que guardaba como tesoro y la que su amigo Alberto introdujo debajo del escaparate aquella calurosa mañana? Se resistía a pensar que todo había sido una fabulación infantil; aunque, había pasado tanto tiempo y él era tan pequeño, que podría ser que todo no fuese sino invención y su mente infantil convirtiera en moneda antigua lo que solo era vil metal de ceca moderna. Si bien la incredulidad y la decepción fueron su primera respuesta, la alegría de saberse un niño fabulador y feliz le congratuló y alivió la pérdida de aquella esperanza antigua. Lo que no supo Eusebio es que aquel duro lo depositó allí su padre, después de verle escudriñar con tanto ahínco entre las tablas del escaparate, después de recoger aquella moneda enmohecida que, días más tarde vendería a un amigo coleccionista de antigüedades.
|
FICCIONES
El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA
ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL
FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
CategorÍAs
Todo
|












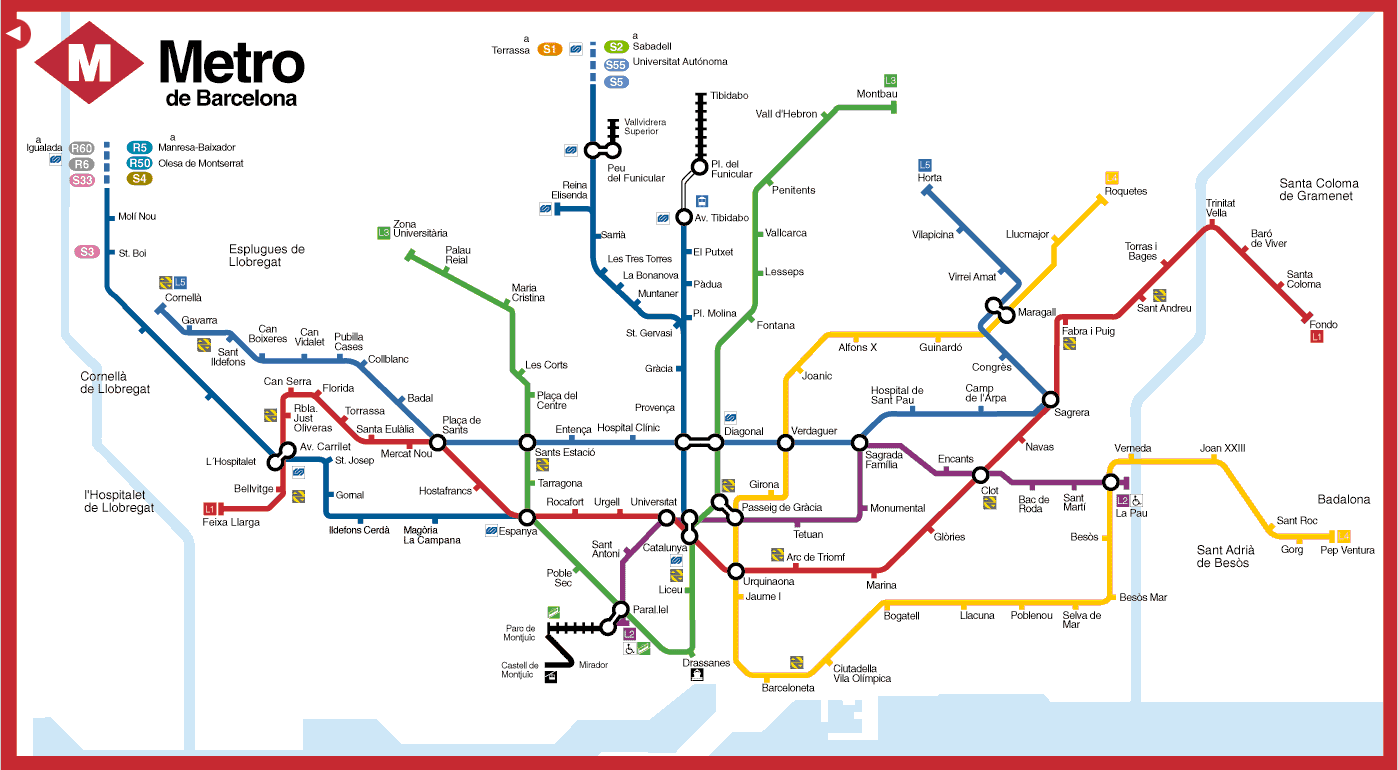






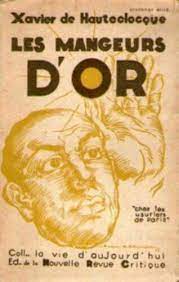



 Canal RSS
Canal RSS
