|
CAPÍTULO 1 de la novela PERDENDOSI (Carena, 2016) Uno que al ir a su casa se extravía inevitablemente. Cada vez debe encontrar otro camino para llegar a ella Elias Canetti Cuando era niño temía sobre todas las cosas perderme por la calle y no recobrar ya el sentido de la orientación. Es verdad que después, cuando me he perdido siendo adulto, siempre he terminado por encontrar algún punto de referencia. Pero aún entonces la desazón se ha apoderado de mi ánimo durante los segundos del intervalo, como si en ellos perviviera un residuo del viejo pavor a perderme para siempre. Sólo los ancianos vuelven a vivir este pánico con la intensidad de los niños. Durante la vejez, el miedo a perderse invade la propia casa. Según cuenta su biógrafo Liev Tarásov, Tolstói se perdió un día al salir de su escritorio. Cuando ya había tomado el camino de la alcoba, el viejo escritor no supo dónde se encontraba. ¿Qué eran esas paredes? ¿Adónde conducían aquellos peldaños? La desorientación del adulto es fugaz, pero se hace interminable. Yo mismo despierto a veces en la cama de un lejano hotel creyéndome en casa. Si el deseo de ir al baño me espabila durante la noche, el recuerdo de los tabiques domésticos se sobrepone en la tiniebla a las distancias reales del nuevo alojamiento. Como el interruptor de la luz tampoco me espera donde solía, puedo intentar salir a oscuras del dormitorio siguiendo la ruta táctil de la memoria. Esta fe ciega en los viejos hábitos me ha llevado a confundir a palpas el sentido de las cosas: cierta pared que va dándome su apoyo, por ejemplo, no conduce como yo creía a la puerta de salida, sino que me hace tropezar en la esquina opuesta con un volumen rebelde y anguloso que luego, al encender la luz, resultará ser la pantalla del televisor o el galán de noche. Tales tropiezos nocturnos con los muebles inesperados me sumen en una confusión atávica. Ahora bien, la angustia remite enseguida al recordar que vivo en otro sitio, que mi hogar espera en otra parte. Y después, cuando los ojos ya adaptados a la penumbra me permiten apreciar las formas de los objetos, recobro el sosiego. Aun cuando ya en griego el infinitivo ‘perderse’, apóllymi, significaba echar a perder y perecer, y en latín ‘delirar’ salirse del surco de la tierra o lira, es la lengua alemana que en esta región de Baden aún mide los días por leguas caminadas la que mejor refleja el breve pero siniestro vínculo entre la banalidad de perderse unos segundos en el bosque y el desastre de perder el norte en la existencia. Así, el adjetivo verrirt vale tanto para extraviado o perdido como para demente o enajenado. También el verbo sich verriren significa extraviarse a la vez que trastornarse. El manicomio es una Irrenhaus o Casa de la perdición adonde iban a parar durante la Edad Media aquellos caminantes que los vecinos encontraban vagando fuera del burgo sin rumbo conocido. Esta extra-vagancia se tenía por locura al modo en que hoy llamamos aberración al extravío de los colores. No es lo mismo perderse en la tierra que en el mundo. Al perdido en la tierra le basta encontrar el camino de vuelta a casa. En cambio, ninguna indagación puede aliviar el desnorte del mundo, pues sentirnos perdidos en él significa no identificar nuestra casa. Como la brújula que enloquece al girar sin sentido aterrorizando a los marineros, estamos entonces menos extraviados que trastornados. Carece de sentido preguntar por una dirección cuando de nada nos valdría dar con ella, al igual que nos abstenemos de preguntar la hora si esta nos resulta indiferente. Estoy seguro de haberme perdido en tres ocasiones antes de cumplir los trece años. He llegado a la convicción, además, de que en torno a los doce años de edad uno pierde por completo la facultad de perderse en el espacio. Cuando vemos a un adulto escrutando un rótulo azul marino en la esquina de un bulevar nos hallamos ante un hombre seguro de que no se ha perdido; como mucho, se habrá extraviado. Pues sólo los niños se sienten perdidos a la vez en la tierra y en el mundo. Como una corriente de agua en un sistema de esclusas, la lengua viva de las comadres llama mujeres perdidas a las que se descarriaron lejos del hogar, al modo de los delirantes latinos, en tanto las lenguas muertas emplean ‘perdición’ como sinónimo de condena del alma, apoleía, o bien condena eterna, aeterna damnatio, de la humanidad precipitada en los infiernos. Para perderme por primera vez en mi vida, a los cinco años de edad, bastó con bajar la acera de la calle donde nací, cruzar la calzada y pisar las Alameretas, unos jardincillos largos y estrechos flanqueados en avenida por arbustos de azarera. Años después me contaron que un señor de traje y corbata me devolvió de la mano a la puerta de nuestra planta baja. Como un niño no ha de cubrir grandes distancias para perderse, a mí me bastaron los tres metros de calzada que separan la acera de la calle Corona del jardincillo de los eucaliptos. Cuando pisé la tierra de las Alameretas o Alameditas aún ignoraba lo que me estaba pasando, pero al decir “me he perdido” lo supe al instante. Si hasta ese momento sólo había cambiado imprudentemente de acera, ahora ya estaba solo y sin consuelo al otro lado del confín irreversible. Distinguía entre ahogos de aflicción el kiosco, los dos patriarcales eucaliptos y la faz verdosa de la fuente de hierro manando agua por la boca de un hombre barbudo. Aquellos objetos descomunales me resultaban familiares gracias a los paseos por el jardín de la mano de mi abuelo. Pero ahora no sabía cómo volver a casa. No era yo quien me había alejado del mundo familiar, sino ese mundo (las aves pintadas en el vidrio de las ventanas, el olor del almidón, el vapor de agua de la plancha y las cestas paneras con ropa blanca) el que de pronto había sido transferido a otra esfera de la experiencia. La distancia que me apartaba de los míos no se medía en metros; frente a la mueca de verdín de la fuente pública, yo no sentía que ellos se encontraban ahora más lejos a una distancia horizontal, sino que habían quedado en custodia fuera del mundo mientras yo me empozaba inexplicablemente a plena luz del día. A mí me debió de parecer milagroso que un desconocido rompiera el hilo de bramante que lo ligaba a su trayecto diario para ponerse en cuclillas ante mi pequeña persona y preguntarme dónde vivía. Cuando me llevó consigo de vuelta al otro lado de los arbustos bajos debí de sentirme confundido, pues aquella fría mano nada tenía en común con la mano del abuelo. Y, sin embargo, un mayor habría salido del aprieto en que yo me encontraba dando las señas a algún transeúnte, pues el extravío adulto es sólo un pálido sucedáneo de la calamidad que para el niño significa perderse: al tiempo la dispersión del cuerpo y la desintegración del universo. Un hecho tan espantoso que la complaciente memoria tiende a olvidarlo en cuanto puede. Hasta tal punto los mayores no pueden perderse que en ocasiones, tan seguros están de su facultad de orientación, juegan a estar perdidos. A ese juego lo llaman callejear. Un viajero sale del hotel con el mapa que le acaban de dar en Recepción. Al empezar a caminar, sin embargo, se siente tan atrapado por el mapa que termina echándolo a una papelera. Al intenso placer del extravío adulto apelan las guías turísticas cuando nos animan a perdernos por las callejuelas de tal ciudad si queremos encontrar su verdadera esencia, y por eso los recepcionistas venecianos suelen recomendar al huésped indeciso un neutro Si può gironzolare nella cittá. Los vecinos de Nápoles, por su parte, dan a escoger al extranjero que pregunta por alguna dirección si quiere tomar el camino más corto o el más bello, dejando sobreentendido para este último el peligro de extraviarse a causa de una libre decisión. Yo mismo juego a perderme por la montaña en mis excursiones ocasionales de senderista aficionado, y para ello me basta con hacer caso omiso de las señales de ruta adheridas a los troncos de los árboles. En la época de la localización por satélite sigue habiendo gente que se pierde sin querer, y hace poco unos turistas que se dirigían a un pueblo australiano acabaron perdidos en el inhóspito desierto de un parque natural debido a la coincidencia de los nombres de destino en su sistema de navegación. En general, sin embargo, ya sólo se pierde quien juega a estar ciego. Con ese fin ignoro yo mismo a conciencia, mirando al suelo cuando me cruzo con ellos, los exhaustivos rótulos multidireccionales que me asaltan a trechos en las expediciones sabatinas en torno al Mitteltal. Así me interno sin ayuda en el bosque de las sierras altas que llaman Wanderhimmel o Paraíso de los caminantes remontando el curso de algún arroyo que baja de las fuentes ocultas por los abetos rojos cubiertos de liquen y tomo sólo las sendas sucesivas que me salen a izquierda en cada bifurcación pensando que a la vuelta me bastará con doblar siempre a derechas para volver al punto de partida. Siempre empiezo respetando mis buenos deseos, pero pronto una cascada de musgo cayendo desde la cumbre o una cabaña de madera que asoman a la derecha tras un desvío cubierto de hojas maceradas me inspiran la tentación de hacer una salvedad. A partir de ese momento, el peligro de olvidar a la vuelta qué cruce se tornó encrucijada produce en mi espíritu, sobre todo a últimas horas de la tarde, un placer de acertijo que se añade a la emoción de lo desconocido. Tal emoción tiene su origen atávico o infantil en la amenaza de la noche solitaria que sorprende en el monte, pero hoy día pondríamos fin inmediato al peligro saliendo al primer calvero para marcar un número de teléfono. Pues la desorientación es para los adultos sólo un problema topográfico medido con el metro-patrón de iridio y platino que se conserva en una urna de la ciudad de París, y ya no un problema cosmológico como en el niño: un agujero negro que se traga el metro-patrón de París y París entero. Al adulto, ese ser imperdible que lleva su mundo prendido al cuerpo, le basta para salvarse con ceder el desconcierto del extravío a un semejante mejor informado. Sólo la imagen del laberinto, esa red de caminos que confunden la salida, evoca en el adulto una mínima esquirla del cristalino terror primigenio. Ni siquiera en los tres lugares donde el adulto puede perder el norte: la selva, el desierto y la alta mar, siente nada parecido al desamparo infantil. Aun cuando el viajero se vea privado de puntos de referencia y le resulten inútiles la observación y la pesquisa, siempre puede, como aconseja Descartes a los viajeros perdidos en el bosque, marcarse un rumbo fijo. En una ilustración a la segunda máxima extraída de su método dice: «Imitando en esto a los viajeros que, hallándose desorientados en cualquier bosque, no deben errar dando vueltas por un lado u otro, y todavía menos quedarse en un lugar, sino caminar siempre lo más recto que puedan en una misma dirección (costé) y no cambiarla por débiles razones, aunque no fuera por ventura más que el azar el que les determinó a elegirla en un principio: pues, por este medio, si no llegan precisamente adonde desean, al menos llegarán a algún lado, donde verosímilmente estarán mejor que en el centro de un bosque». Al persistir en su primera intención, el viajero cartesiano toma una gran ventaja sobre quien va cambiando de rumbo a impulsos del momento. Dejará de andar errante, es decir, de un sitio para otro, pues uno de los sentidos del verbo ‘errar’ es vagabundear; el otro, equivocarse. Si el errado ha sido antes un errante, como sugieren estas voces, el viajero tenaz o simplemente obstinado en el camino recto logrará evitar aquel jadeo de las víctimas del laberinto causado por el terror a pisar una y otra vez sus propias huellas.
7 Comentarios
|
FICCIONES
El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA
ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL
FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
CategorÍAs
Todo
|









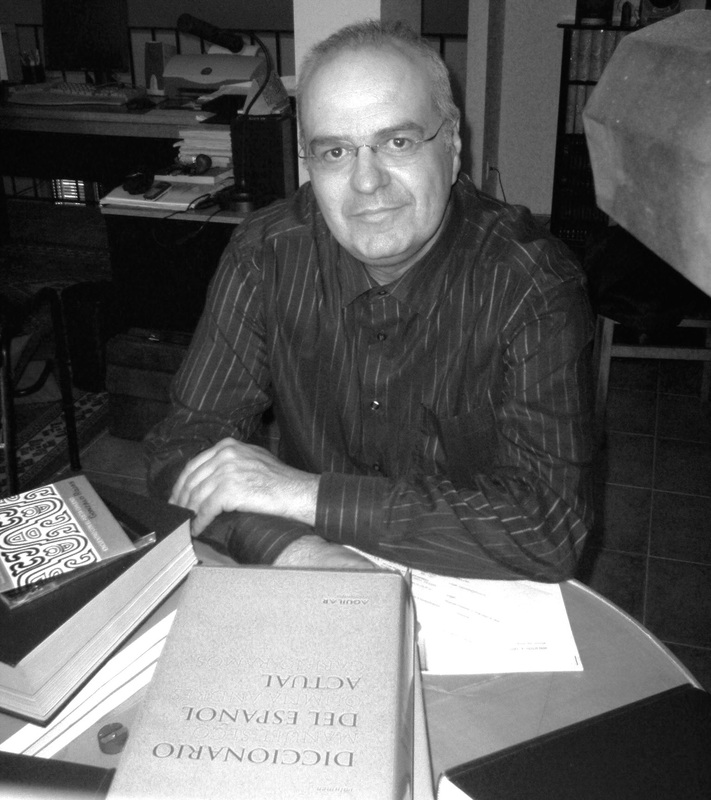
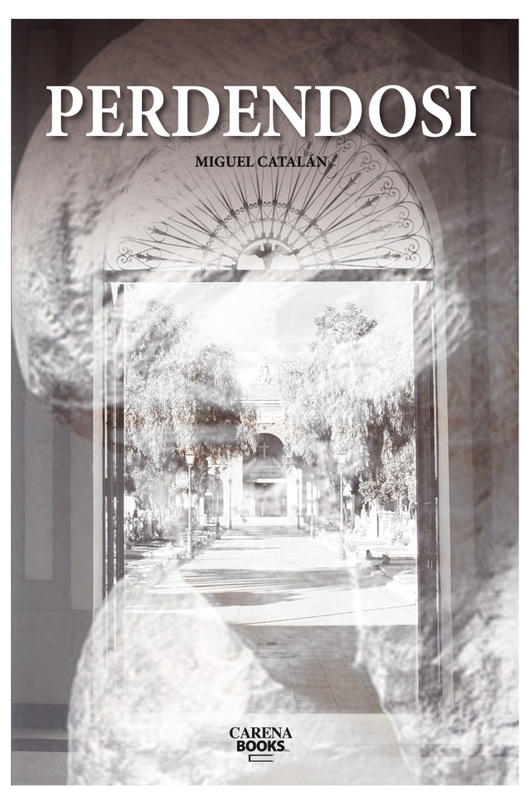
 Canal RSS
Canal RSS
