|
ENSUEÑO ¡Lárgate!, me gritaba Cinthia, que no soportaba mi presencia en esa fiesta. ¡Lárgate, bruja!, ¡desgraciada!, ¡te me vas! Me tronaba los dedos para enfatizar su descontento y su voluntad de que yo desapareciera de allí en cuanto antes. Me terminé yendo sólo porque despertó empapada en sudor de la rabia. En su sueño, Cinthia misma me había invitado a la fiesta. Su casa estaba llena de gente con disfraces de animales, de princesa, superhéroe, cura, prostituta, vampiro, luchas libres, botargas de latas de bebidas alcohólicas, verduras variadas, y más. Yo tenía puesto un disfraz como de gato negro con un escote pronunciado, pero para Cinthia, en la pesadilla, yo era un monstruo. Una presencia extraña y maligna que arruinaba el ambiente y creaba caos en el espacio. Por eso quería con todas sus fuerzas que me fuera de su mente. Fue similar con Esther, que llegaba y tomaba al niño de mis brazos, que ahora era un perro que ladraba con estruendo ladridos de mucha ansiedad. Yo cargaba a su hijo, mientras le cantaba una canción para dormir y el niño, que aún no estaba en edad de hablar, lloraba llamando a su madre, diciendo, mamá, no quiero que una extraña me cargue, quiero que me cargues tú, mamá. Yo desaparecía de la imagen por completo y evidentemente no sé qué fue de Esther, ni del niño, ni del perro, ni de mí misma porque esa noche Esther no volvió a soñarme. En otros sueños, en cambio, mi presencia es bienvenida. Como Juanjo, que soñó que estábamos solos él y yo en un cuarto tapizado de espejos y que me desvestía y me dejaba hacerle todo lo que yo quería, más bien, todo lo que él quería que yo quisiera; desde besarle el cuerpo hasta sentarme en su miembro, para probablemente despertar y descubrirse solo en una cama con la verga endurecida y tener que arreglárselas él mismo para acabar de satisfacer el ardor que yo en el sueño, por más que él quiso, no pude quitarle. También me deseaba una mujer, aunque nunca descubrí quién era, porque ella misma se soñó borrosa, con facciones constantemente cambiantes. Estábamos en una sala con más gente, en una especie de reunión. Ella me llevaba a la cocina de la mano. Yo traía minifalda y cuello de tortuga; ella un vestido negro de tirantes delgados que se le cruzaban en el escote profundo de la espalda. La cocina estaba desordenada, llena de enseres domésticos e ingredientes diversos en bolsas de plástico y paquetes de aluminio a medio abrir. Yo trataba de recargar mis nalgas y mis manos sobre la mesa, pero no encontraba un espacio vacío, así que ella me llevaba contra la pared, bajo un reloj, donde nos mirábamos unos segundos sonriendo. Su cara, entonces, se tornaba insinuantemente hermosa. Mis manos sentían la suavidad de su espalda mientras jugaban con los hilos del vestido que le cruzaban el dorso. Mi cara se acercaba a la suya exhalando pausadamente, haciendo ese gesto que hacemos todos cuando vamos a besar. Ella me tomaba del cuello, acariciando mi nuca suavemente, mientras yo bajaba mis manos hacia la curva de sus nalgas y comenzaba a besar sus labios maquillados tenuemente... Los labios más finos y suaves que un sueño pudo darme... En eso entraba alguien más a la cocina, que aunque ya no era cocina en imagen, en concepto seguía siendo, y pronunciaba un ruido apenas comprensible. Hablaba sobre gansos. Algo sobre los gansos... La soñadora respondía y en el acto se le aflojaban los dientes. Lo anunciaba mientras movía el colmillo con su lengua de atrás para adelante hasta que se le caía y lo atrapaba en su mano. Luego volvía a besarme y yo sentía otro de sus dientes en mi boca, pero no lo tomaba personal, porque era solo un sueño. También he sido y he hecho cosas que no hubiera imaginado nunca. En el sueño de Marcela yo era maestra de yoga y daba clase en distintos idiomas concatenados en una misma frase al azar. Hacía malabares y poses con el cuerpo, pero también al hablar: now let’s do the downward facing dog, you want to stretch your legs a bit more and point your hips towards the ceiling and si tu peux écarter les doigts, les doigst de la main vont toujours bien ouverts, parce que die Finger sind wie Antenen, deswegen musst du sie ganz offen lassen, immer ganz ausgestreckt, anche le dita dei piedi sono importante, il faut bien les écarter! Yo decía todo esto sin entender realmente las palabras que salían de mí. La que habla esas lenguas es Marcela, a fin de cuentas, y no yo. Alejandro, por su cuenta, me veía a lo lejos, en sueños, del otro lado del lago, queriendo llegar hasta mí. Yo lo saludaba, dándole la espalda a las montañas que lo llamaban junto conmigo. Se veía a la distancia que quería hablar, pero abría la boca con dificultad y no podía emitir ningún sonido. Remaba un bote de madera y yo lo veía desde la orilla, con mi cara sonriente, que no era en verdad mi cara, aunque seguro que era yo, de otra forma no lo podría estar contando. A la mitad del lago, Alejandro se paralizaba y yo entendía que él trataba con toda su voluntad de remar para llegar a mi lado, pero no lo lograba porque su cerebro no se conectaba con sus brazos ni con su boca. A mí se me empapaba la cara en llanto porque quería que llegara conmigo. Quería estar con él, o más bien, él quería que yo quisiera estar con él, o más bien, su subconsciente quería que yo quisiera estar con él. Así que salté al agua para alcanzarlo, apareciendo en el sueño de otra persona. Me habrán soñado dos la misma noche. Estaba debajo de una regadera, cantando canciones que no conozco, cuando las gotas tibias del agua comenzaron a hacerse más pesadas y a pegarse unas con otras, calentándose hasta formar un chorro de agua hirviendo que me hizo reír porque ahora tenía que saltar dentro y fuera de él a toda velocidad para poder enjuagar el shampoo que se desbordaba en forma de espuma blanca en mi cabello. Salí de allí en toalla y me encontré en una vecindad de esas que están desapareciendo, con patio interior y muchas plantas colgadas de los barandales de cada piso. Ese sueño olía a añoranza. Rodeé uno de los pasillos, de pisos de lozas flojas de distintos colores y patrones. Me asomé por las ventanas hasta que vi a Julián dentro de un cuarto, tirado en un sofá donde un segundo después yo también estaba acostada y ambos sentíamos mucha paz de estar platicando en ese sillón juntos. Martín en cambio soñó con mi muerte. Me daba algo así como un infarto de la nada y él miraba desde la ventana del tercer piso de un edificio cómo me desvanecía a media calle y se agotaba mi existencia. La siguiente escena era mi velorio con gente llorando. No había muchas personas, pero más de las que siempre imaginé que asistirían a despedirme cuando llegara mi muerte. Esto lo sé porque en un momento yo misma platicaba con la gente vestida de negro, tomando un vino rojo y saboreando un canapé. En el fondo del cuarto yo veía mi propia urna ocupada por alguien más que estaba durmiendo y soñando conmigo, probablemente, por estar en mi ataúd. Si acaso lo hizo, ese sueño se esfumó de mi recuerdo. He sido, entonces, anhelos, deseos, miedos, presagios, horrores, tristeza, coraje, fobias, ardor, ansiedad, amor, incertidumbre y calma. Pero estoy cansada de vivir en los sueños de otra gente. Me agota vivir de esta forma, con mi imagen apareciendo sin que yo lo quiera en la negrura de otras mentes cuando el subconsciente se apodera de sus frágiles consciencias. Me gustaría que alguien soñara con mi muerte definitiva o que la persona que me está soñando muera ella misma en el momento preciso en que me sueña. Quizás así se acaba para mí esta locura de vivir en cabezas ajenas, haciendo cosas que yo no dispongo, viviendo una vida absurda basada en una imagen trunca que otra gente crea de mí.
1 Comentario
ÚLTIMOS DÍAS DE PESCA La cosa es así: M duerme y el actor espera en la cocina a que se despierte. El actor es su padre y M duerme porque todavía es temprano. Son las cinco de la mañana. El actor se levantó hace apenas unos minutos, pero él siente que ya espera. Apenas hace diez minutos el actor dormía plácido, pero ahora siente que espera, y también siente que el mundo le debe algo. Por eso, mientras hierve el agua para el té, se atusa el pijama con exacerbado mimo, como si alguien lo espiara, como si alguien se tomara la molestia de distinguirlo en la oscuridad. Él anda así por la casa: en oscuridad. Vive de las luces auxiliares. Su iluminación es una nota ad hoc de sus acciones. Si tiene hambre, lo acompaña la luz de la nevera abierta. Si tiene sed, el piloto de la pava, pues cuando tiene sed acude a la infusión y té es lo que bebe. Solo té. Té y ginebra es lo que bebe. Té, ginebra y algún roncito tal vez. El agua sola no le gusta, no le da placer, le hace mal, dice, se nota como encharcado por dentro y que la comida le nada por la barriga. Si se aletarga en el salón, será el fantasmagórico destello de la televisión prendida a deshoras el que haga las veces de móvil cunero y lo meza hasta el sueño. De esta manera se mueve por el domicilio: dedicado a apagar las luces que los demás olvidan o a las que esperan retornar; permaneciendo en la penumbra o caminando a trompicones, según; palpando las paredes con el cuerpo y salpicándolas de desconchones o asustando involuntariamente a quien sin esperarlo lo encuentra en algún rinconcito de la vivienda, mirándose en algún espejo o con los ojos de zorro perdidos en el jardín, recordando o quizás planeando algo. Desde hace años existe la duda sobre si él mismo es un electrodoméstico. Pero un electrodoméstico no se atusaría el pijama de la forma en la que él lo está haciendo ahora mismo, en la oscuridad de este instante, de esta otra madrugada más, de este desvelo vigente igual al milímetro a otros que hubo. Y pese a que sabe, pese a que conoce con certeza que de ninguna manera alguien lo observa en esta todavía noche cerrada, el actor, desde alguna reconditez de su interior, piensa que quién sabe, que por si acaso, que por qué no. Y se atusa unas arrugas que si es que están por seguro no se ven, no a esta hora, no en esta oscuridad, y utiliza el vidrio como azogue y lo escudriña tratando de verse, y con éxito lo logra: se intuye en el reflejo. Consigue pergeñarse el rostro y en él identifica sin dificultad su pena: la encuentra, la enfila y la esquiva rápidamente. Y redirige la mirada a su cabello. Se lo mesa para darle volumen. Se lo peina con los dedos. Pero, en cambio, curiosamente (o no tan curiosamente), no se preocupa de igual forma por otras tantas cuestiones que también pudieran merecer una parte de su adormecida atención. Ni bola les da a las alpargatas rotas o a los roídos cordeles que en hilillos le cuelgan por la huevada del pantalón con el que duerme en las noches. Ni caso le hace a la peste somnolienta de su boca. Ningún reparo le da las largas uñas de los dedos gordos de los pies —que por motivo desconocido crecen a ritmo superior que el resto—. Pues él sabe. Sabe y conoce. Sabe a ciencia cierta que todo estos asuntos son imposibles de espiarse, que todo esto es inalterablemente imperceptible por el hueco del ventanal, por el hueco de la dichosa abertura a través de la cual imagina que podrían llegar a observarle, la cual, empotrada justo encima del fregadero, solamente le expone medio cuerpo, su parte superior, y, por lo tanto, lo protege en mitades, deniega la visión de ciertas áreas, restringe un algo de su intimidad, concede la condición de inexistente —pues lo que no se ve no existe— a sus desperfectos, fracciona su preocupación y lo convierte en intachable. Al menos desde fuera, desde donde él supone que lo vigilan. Al menos en condiciones normales: a través del ventanal y en esta oscuridad suya. Y esto él lo sabe. Es conocedor. Y prepara el té y gustosamente se peina con los dedos los cabellos de la melena con la ayuda que le concede el reflejo del vidrio mientras espera que hierva el agua, pues el actor cree a pies juntillas que alguien despeinado no comporta vanagloria, en tal caso se trataría de un mero derrotado sin carisma o entidad, un infausto, un chucho de la calle santiaguina. Pero no se encinta el elástico del calzoncillo o remete la camisilla de tirantes por el pijama a fin de que los lamparones que la decoran queden ocultos, no. Solo cuida de aquello que pueda llegar a verse, a señalarse por alguien, a señalarse por alguien de fuera. M duerme ajeno al desvelo del actor. M sueña con tejados naranjas y rotondas en el aire, con carreteras extensísimas del color del petróleo, untuosas e ingrávidas de un abandonado paisaje lunar. Y ni los pasos arrastrados del actor ni los toquecitos que ha dado en la puerta de su habitación lo han despertado. Ni lo harán los intentos siguientes. M no oye. No oye ni ve nada más que sus propios sueños: los tejados en flor, las rotondas sucediéndose en planos subsecuentes, las carreteras de montaña discurriendo por peligrosos desfiladeros de gas y hueso, los despeñamientos que uno tras otro inquietarán sus próximas horas y acelerarán su pulso hasta despertarlo bruscamente. Y eso es raro en él, porque M no sueña casi nunca. O si acaso sueña, siempre lo niega y dice que no ha soñado, que él no sueña. Y dice la mentira sin culpa alguna y crudamente, porque M no quiere tener que explicar sus sueños. Sus sueños son suyos. O, tal vez, a lo máximo, si ocurre que se complica la elusión al no encontrar fuerzas para mentir, inventa algún sueño para que quien le pregunta (normalmente A) lo deje tranquilo. Y así zafa, aunque no le guste mentirle a A. Pero sus sueños son suyos y en realidad escasísimas veces cuenta lo que sueña. Se lo guarda íntimamente para sí. La pestaña salta y sofoca de pronto la única tea de luz que abrigaba la cocina. El actor, repentinamente imposibilitado, después de mantenerse absorto unas milésimas extra en lo que había sido su reflejo, ceja en su fijación y deja de mirarse en el vidrio. Sirve el agua a tientas: palpa el asa de la pava, palpa el asa de la taza, vierte por intuición. Pone las manos arriba de la taza para calentárselas. Es verano y afuera se presiente un calor pegajoso y desacertado, un calor desubicado en una noche como esta. En cambio, la temperatura en el interior es fresca, se mantiene agradable gracias a la orientación de la casa, que no recibe sol directo tras el mediodía. La sensación que el vapor le produce en las palmas también es agradable, pero la cabeza amaga con empezar a picarle y el actor decide apartar las manos demasiado pronto. Pronto para lo que hubiera sido un gesto, digamos, orgánico. Se piensa ridículo por ello, por haber apartado rápidamente las manos, y, aunque no se detiene a mirar hacia el exterior por el hueco de la ventana, siente reparo de sí mismo y se arredra. Musita algo entre dientes mientras camina hacia la mesa. Extiende el brazo libre esperando asir el respaldo de la silla. Lo encuentra en topetón. Se sienta, sin arrepentimiento alguno por el estruendo ocasionado en el arrastrar de la silla. Musita otra cosa y se calla de golpe. Hace rodar las manos por el cuerpo de la taza, teatral. Se quema pero evita retirar las manos. Aguanta. Soporta la quemazón apretando los dientes y concentrándose sobremanera en habituarse al calor. Su mente se quiebra primero; después, su cuerpo: la mandíbula se rinde y las enrojecidas manos se le separan del recipiente en un espasmo involuntario. Se maldice mientras resopla. Se caga en la puta. Me cago en la puta, profiere la voz de su mente. Sacude las manos enérgicamente en el aire. Se siente un tonto a las tres. Otra vez. La sensación de ardor se va diluyendo, pero imaginar que alguien pueda haberle visto por el hueco del ventanal le irrita y avergüenza a partes iguales. Coge aire y resopla aunque ya no siente dolor. El dolor ha pasado pero el actor resopla entre dientes, como si reuniera fuerzas para enfrentarse a alguien. Vuelve a resoplar, ahora con los labios hacia fuera, exhibido, y cierra mecánicamente los ojos a la vez que el aire escapa de su boca. Se frota la cara con las palmas de las manos y siente las reminiscencias del calor en el pelo de sus despeluchadas cejas. Se destapa la cara ipso facto. Suspira profundamente. A medio suspiro comienza a hacerle recortes al aire expulsado hinchando los carrillos a modo de trompeta y construyendo un ritmo con las subsiguientes expulsiones de aire. No parece una canción reconocible. Es una cadencia improvisada sin intención. Un sonajero. Esto lo logra calmar. Así pasa unos minutos. Entonces, se decide a planear mentalmente el día. Voy a planear el día, se dice. Paso a paso, se dice. Si M se demora en exceso me marcho yo solo, se dice. El actor acaba de cumplir 62 años. Es el verano de 2022, finales, y el actor ha cumplido años, pero no ha querido celebraciones ni fiestas. No estoy de humor, decía, no quiero ver a nadie, decía, no me apetecen grandes aglomeraciones, decía, y solo aceptó una cena íntima en un conocido restaurante de la costa con la familia. El actor antes estaba rechoncho. ‘Antes’ hace referencia a casi siempre. El actor casi siempre ha estado rechoncho, de esta forma está mejor dicho. En aquella época, su nariz, una especie de gancho con ángulos imposibles y prestancia contradictoria, si bien siempre había sido el único reclamo de su rostro, por aquel entonces se disimulaba entre los mofletes y el ancho cuello, que se le trepaba perverso a la cara. Pero el actor no recuerda que una vez fue gordo. El actor no recuerda que casi siempre ha sido gordo. De hecho, se sobresalta cuando de tanto en cuanto alguien hace alusión a su complexión anterior. Se extraña y piensa qué coño dice esta. O: este es un acomplejado y un mamarracho y un inventor. Todo un acontecimiento, pues, en realidad, tampoco es que hubiera estado gordo, sino que, como esa suerte de pandemia universal a extramuros que pareciera que nunca se decidirá a cernirse sobre uno, le llegó la adultez. Y entonces se le puso cuerpo de padre. Nunca fue gordo si se quiere ser exactos. Innegablemente, estuvo pasado. Bajo ningún concepto se podría defender que gozó de un cuerpo atlético, eso era claro. Pero no estaba mal. De hecho, aún en ese tiempo el atractivo se resistió a depender en unilateralidad del peso y se mantuvo en esencia. Fue un gordito apretado el actor, sin colgajos ni tetillas, pero fue un gordito en toda regla. Por ello solía resultar terriblemente curiosa su pérdida selectiva de memoria en estos encuentros. El actor, en estos encuentros, arruga el entrecejo cuando alguien menta esta o aquella chanza que por eso de que las anécdotas son vivencias pasadas recaen en tal o cual evocación, y estas, de higo a breva, debido a los derroteros por los que se extravían las conversaciones, acaban por aludir a su peso anterior, por uno u otro motivo. De hecho, normalmente, la alusión viene a referirse comparativamente a un estado y otro, al pasado y al actual, siempre para levantar halagos a su momento presente, para ensalzarle las virtudes al nuevo hombre, reconocerle su increíble forma, su envidiable nueva magnificencia. Y es que el actor está francamente bien para su edad. Ya no para su edad, está francamente bien a secas. Y es que no hay mal que por bien no venga. Eso dice la inteligencia popular. Hace seis años y algo más, el mismo 31 de diciembre, sobre las tres y media de la tarde, el actor se estrelló de boca contra el suelo y se fracturó la mandíbula por cuatro sitios. Estaba en un almuerzo de parejas con amigos, una de esas horteradas que se celebran para rascarle al año un estertor final y que a base de tenacidad y compromiso se convierten en tradición de piedra, cuando se empezó a encontrar mal y sin avisar salió del restaurante buscando algo del aire que le faltaba al paseo marítimo. Mientras zigzagueaba por entre las mesas todavía le dio tiempo a saludar a ciertos conocidos y mantener un intercambio cordial de saludos y recuerdos para la familia. No llegó al poyete de la playa. Desde su altura de 1,75 metros se desmayó y fue a dar de bruces contra los vendimiados adoquines azules y naranjas de trazo ancho del paseo marítimo. La cara detuvo todo el impacto. Por extraño que parezca la nariz del actor no sufrió daño alguno. Una suerte descomunal. Pues tal caso hubiera sido de una gravedad incluso mayor para el futuro de su autoestima, y es que la deformidad ocasionada por el impacto hubiera variado irreversiblemente la estructura de la cara y el actor hubiera perdido todo su atractivo. Pero, increíblemente, divina providencia, la nariz salió indemne. Fue la cara la que detuvo todo el impacto. Cayó a plomo, con la barbilla en alto, como interpelando al suelo antes de llegar a él. Del suelo no se pasa, se suele decir. Y el actor no pasó del suelo. Pero los ríos de sangre que le manaban fueron a desembocar a una de las alcantarillas del paseo y colorearon las juntas ennegrecidas de los adoquines durante un largo rato, hasta que la ambulancia llegó y la trabajadora del souvenir que había alertado del suceso, todavía conmocionada, salió a pasar la fregona por el estropicio. Gracias a los tres meses que pasó comiendo en pajita el actor dejó de ser un gordito apretado. Aprovechó la coyuntura y se dio al deporte, al fitness y al triatlón, y, ahora, cuando le comentan con grande afecto lo bien parecido que está, la juventud que desprende, que en tal ángulo o en tal otro se le aprecia el serrato, o se maravillan con los abdominales tallados de viejo que su torso desnudo presenta más frecuentemente de lo que sería decoroso, el actor no despacha los comentarios con la mano mientras entorna los ojos y tuerce el gesto en una sonrisa de humildad fingida, no. A ese tipo de comentarios el actor corresponde con alguna pose de culturista o con algún chiste malo sobre George Clooney o Barcelona 92, lo cual es de una tristeza palpitante, pues quien siempre gozó de características físicas atractivas, aprendido, no cae en tan siniestras actitudes, sino que, como todos haríamos, despacha con la mano mientras tuerce el gesto hacia una sonrisa de humildad a veces fingida a veces honesta y gana un poco de tiempo, el tiempo justo que permita entregar una réplica benevolente de vuelta al interlocutor. Pero el actor no puede y eso es justamente lo que le delata. El actor no se resiste a hacer una pose de culturista. Al actor comienza a darle bronca que sean las seis de la mañana. La neverita con los gusanos la dejó preparada la noche anterior, junto a la puerta de entrada. Allí, apoyadas en la misma puerta, descansan las cañas. Cañas que, por sombrero, colgadas de la puntera, llevan dos gorras de publicidad de ‘Unicaja campeón de la copa Korac’ cada una. A cada sonido que le parece escuchar el actor asoma la cabeza al pasillo que conecta la mesa de la cocina con la puerta de entrada. Ahora que ya los primeros claros comienzan a filtrarse por las ventanas de los distintos puntos de la casa, fija la mirada en el remoto fondo, donde las cañas parecen dos fantasmas antropomorfos, dos espantapájaros inmóviles que le devuelven burlones un saludo telepático o una arenga militar o un quitarse la mirada a quien no se quiere saludar, o qué sé yo. La cosa es que se miran o no se miran pero que aquí están, en vínculo, las cañas y el actor. Y el actor, al cabo de pocos segundos, acaba por esconder de nuevo la cabeza porque comprende que en realidad no ha escuchado más que las tuberías crujir, o a una mosca vibrando y estampándose contra cualquier esquina, o las baldosas crepitando por los corrimientos de tierra que se suceden bajo los cimientos, y le abrasan las ganas revividas de querer posar las manos sobre la taza, aunque la taza ya no humee y el té se haya quedado frío. Pero él sigue deseando posar las manos sobre la taza, por redimirse, por subsanar el fallo anterior de aquel gesto rápido y poco natural que no lo deja pensar con claridad. Pero no lo hace. Se contiene. Contiene las ganas de poner las manos sobre el filo de mármol de la taza, que, por cierto, debe estar helado. Y él lo piensa. El actor piensa que la taza ya lo único que puede aportar es frescor, frescor y el sabor aguado de un té al que se le pasó la hora, de un té que sabe a rayos ya, sabe a lo mismito que el agua fría y, ya lo perdonarán, pero es que él agua fría no bebe, porque no le gusta, porque no le da placer, porque no le sienta bien a la guata, lo embota, lo ahoga por dentro y se siente en un barco. Y, entonces, qué carajos, se dice, qué carajos hago yo bebiéndome este té frío que sabe a pura mierda, y, apaciguado, como si en realidad lo que fuera a hacer fuese rezar un rosario, con la calma que antecede a las decisiones ya tomadas, con uno convencido de la causa y de las consecuencias, indefenso e imperdonable, se levanta arrastrando la silla y se dirige al mueble bar del salón, de donde saca un ponche.
LAS PLATEADAS MANZANAS DE LA LUNA y cogeré hasta el fin de los tiempos las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. W. B. Yeats La buhardilla no está limpia ni tampoco ordenada. La contaminación teje sus tapices de ganchillo en los cristales de la ventana; un musgo de polvo amarillento avanza lentamente por los altos del armario, los lienzos apilados, las maletas que bostezan como en una tarde de tormenta, la silla que hay junto al lavabo. En la mesa que lo mismo sirve para comer que para planchar, una naturaleza muerta de revistas arrugadas y trapos, tubos de pintura, una vela para cuando se corta la luz (dos veces esta semana, y estamos a jueves), el cenicero hasta arriba de colillas. Solo Roza lo vaciaba. «Fumas mucho», se quejaba, con ese tono a medias de reconvención, a medias preocupado, y la caricia juguetona de su acento del Este, esa brisa del mar Negro que no llega hasta Sofía, donde la gente se cree tan importante como el patriarca de Constantinopla, trompeteando por la nariz a cada frase. «Sólo lo necesario —se justificaba ella—. Es eso o las uñas..., y los dedos los necesito para pintar». En la radio suena una marcha triunfal, como de costumbre. Como de costumbre, un director con claros síntomas de sordera o de incompetencia (dígase enchufismo agudo) dirige una fanfarria que más que sonar, atruena, una olla de grillos de timbales y trompetas con la gracia musical de un cañonazo. Por suerte, la pieza dura solo unos minutos. Tras una apoteosis de cacharrería y platos rotos, el locutor saluda a los oyentes con una voz engolada que se quiebra en un gallo. Algo turbado, se aclara la garganta y vuelve a la carga: «Salud, eh... Camaradas, q-queridos oyentes de Radio Nacional. La radio del progreso revolucionario. Acabamos de escuchar la obertura para bombardino y orquesta de Stanimira Karabova, titulada..., ¡ejm! Op. 45. Titulada El tri-triunfo de la voluntad. La compañera Karabova, que siempre ha destacado por su compromiso con la clase trabajadora y su, esto, su significación antifascista, es un referente cultural de primer orden, que poco tiene que envidiar a Serguéi Prokófiev o a Dmitri Shostakóvich, los maestros más representativos de». —Ahora no tartamudea —resopla Leta, encendiéndose otro cigarrillo—. Menudo pánfilo, este. ¿Cómo no se le caerá la cara de vergüenza? Comparar a esa afinadora de cencerros con... con... ¡A la Karabova esa!, ¡bah! «La camarada Karabova, profesora del Conservatorio Estatal de Bulgaria, ha sido re-cientemente condecorada con la medalla a la Madre-Heroína del Trabajo Socialista. Vamos a escuchar ahora un breve extracto de su discurso del verano pasado ante el Comité de Mujeres Artistas de Stara Zagora». Ruido de sillas, carraspeos. Se hace el silencio, alguien tose; el silencio de una sala repleta. Y una vocecilla que habla pausada, gritonamente, persuadida de su propia importancia: «Lo primero y más importante que debe caracterizar a una artista de nuestro tiempo es la responsabilidad. Lo digo y la repito: la responsabilidad, camaradas. La responsabilidad que nace del espíritu. Esa responsabilidad, ese sentido del deber hacia la sociedad de la que formamos parte. —Leta no necesita verla para imaginársela. Ha aparecido tantas veces en los noticiarios cinematográficos luciendo una sonrisa de displicencia. Escuálida y fría como una medusa, el flequillo recto y el pelo a lo paje, la ha visto en los periódicos envuelta en sus abrigos de visón y sus estolas de marta siberiana. Las malas lenguas capitalistas (siempre las malas lenguas vienen del otro lado del telón de acero) dicen que Dodie Smith, la novelista inglesa, se basó en ella para su Cruella de Vil, la villana de Ciento un dálmatas—. Compañeras escultoras, escenógrafas, directoras de cine, ¡la creación ha de ser socialista o no será! La sensibilidad especial de las mujeres, esa sensibilidad que solo nosotras poseemos, debe impregnar todas nuestras obras. No nos vayamos por las ramas. Los artefactos de la abstracción y los formalismos no sirven para nuestros propósitos. No son más que envoltorios sin alma. Debemos estar plenamente comprometidas con la realidad, mostrar el mundo tal como es, tal y como nosotras lo entendemos: el folclore y los himnos populares, la experiencia de la maternidad, el trabajo cotidiano en las granjas y las fábricas, la paz de nuestros hogares. Es nuestra misión declararle la guerra al conformismo pequeñoburgués y progresar con la sociedad. La creación no puede quedarse atrás, ¡todo lo contrario! Hemos de marchar a la vanguardia, trabajar codo con codo por la felicidad del pueblo y su instrucción en las miras y el significado del socialismo. Hemos de iluminar el camino con el fulgor de nuestras miradas, acabar con el oscurantismo secular. Las artistas somos madres, somos las maestras del pueblo, ¡las heroínas del proletariado! El camarada Lenin nos llama ingenieras de almas, ¿y qué si no eso es lo que somos? De nosotras depende traer al mundo al hombre moderno, el hombre soviético. Así es, compañeras. Brindemos por el triunfo de la libertad y el bienestar, ¡hurra! Y por Bulgaria, nuestra queridísima patria». Las perlas de la gargantilla brillan a la luz de los focos, lleva los labios pintados de rouge. Leta se la imagina en mitad del estrado, dando violentas palmadas para subrayar sus palabras: pam, pam, pam, como un ejército que desfila hacia el campo de batalla. Los aplausos atruenan a través de la radio. Piensa: qué gran dictador hubiera sido de haber nacido hombre. Vivas a esto, a aquello, mientras un grupo de voces infantiles canta el himno nacional: Querida Bulgaria, tierra de héroes. Tararí, tarará. El marido de la Karabova, Konstantín Kaganóvich, estará en primera fila; siempre lo está, obsequioso y resuelto como el camarlengo del papa. Atento a los primeros flashes para saltar al estrado y entregarle un bouquet de fleurs, para que ella pueda decir con su perfil más fotogénico: «Vamos a convertir el mundo en un jardín de flores, ¡hurra!». Konstantín Kaganóvich le saca casi veinte años a su esposa. Es su batyushka, su padrecito; un ruso gordinflón y pendenciero de metro cincuenta, con barbita de chivo y monóculo dorado. Se hace llamar general, aunque a lo más que llegó en el ejército fue a ordenanza. Durante la guerra civil acaudilló a una partida de desertores y piratas del Volga, rasputines de medio pelo, independentistas chechenos y kurdos, una banda de holgazanes con los bigotes trenzados que extendía sus correrías por las tierras sin ley de la retaguardia. Robaban lo que encontraban a su paso, esquilmaban a los terratenientes y saqueaban las haciendas de los nobles, abandonadas a toda prisa ante el avance de los bolcheviques. Atacaban los convoyes militares, daba igual de qué bando fueran, y vendían las armas y los suministros a especuladores y contrabandistas sin escrúpulos. Si algún militar de alta alcurnia tenía la desgracia de caer en sus manos, le cortaban la nariz o una oreja y se la enviaban a sus familiares en el exilio, hecho lo cual lo fusilaban sin mayor demora o le hacían servir de blanco en sus ejercicios con cuchillos, por llamar ejercicios a las apuestas. La mayoría de las veces la familia pagaba por un fiambre descuartizado. El general Kaganóvich (Kostenka, para los amigos), a sus cincuenta y tantas primaveras, se tiene por un pozo de sabiduría mundana. «¡El patriarca ruso de la nueva sociedad!», exclama, levantando dos dedos como si estuviera destinado a evangelizar entre los bárbaros. «Duermo cuanto quiero —se confiesa, a solas con sus íntimos— y cago como una máquina de hacer salchichas». Se levanta tarde y empieza a beber: vermut, champán, coñac, kirsch..., lo primero que le venga a la mano. Bebe como un cosaco y juega a las cartas por afición, aunque apostando fuerte y casi siempre en divisas: marcos alemanes, libras esterlinas. También, si no queda otro remedio, en propiedades inmobiliarias. Sea por su afición a las trampas, costumbre que conserva del ejército, o por los favores que le deben los demás jugadores (advenedizos que aspiran a entrar en la nomenklatura, la nueva administración), raro es el día que se retira con pérdidas. «¡Ah, las revoluciones! —suspira entonces, encendiéndose un puro—. Tienen un..., ¿cómo se dice? Un je ne sais quoi. La gran madre Rusia es como esta botella. Cambiamos la etiqueta, pero lo de dentro no cambia. Es el mismo vodka asqueroso de mujik. Nazdo-rov’ye! —brinda, dando un taconazo militar y lanzando el vaso por encima del hombro—. ¡Dios guarde a!, ¡hic! »¡Varvara!, ¡ay, Varuschka! Hijita mía, mi pichoncito, ¿qué clase de anfitrión me haces ser? Varinka, palomita, ¿dónde habrás metido el caviar, cabecita loca? Estos señores son mis amigos, moi tovarishchi..., ¡son mis hermanos! ¿Qué manera es esta de agasajarlos? Y tú, Mamonov, saco de mierda, pordiosero hijo de perra, ¿qué haces ahí como un pasmarote? Kazajo cabrón, rey de las pulgas, ¿dónde están les champagnes à la mousse crémeuse, especie de boñiga del Caspio? Hijo de una gitana con liendres, ¡échame el aliento! Como hayas bebido, ¡ay, Mamonov! Como hayas vuelto a beber te mando a picar a las minas. ¡Por san saramp...!, ¡no me contradigas! ¡Por san Serapión que lo hago! —Y se santigua a la manera ortodoxa, empezando a sacarse el cinturón. La compañera Karabova y el padrecito Kostenka aprovecharán su primera visita a Berlín para cambiar de aires. Dicho por boca de un diplomático occidental (las malas lenguas de las que hablábamos), para «pasarse el socialismo por la Puerta de Brandemburgo». Llenarán las maletas y varios baúles en un banco de Zúrich y embarcarán en Cherburgo rumbo a los Estados Unidos de América, la patria de la liberté, la électricité y el Ku Klux Klan. Una vez en Nueva York, se declararán exiliados políticos en rigurosa exclusiva para la revista Time, posarán para la portada de Life con la Estatua de la Libertad de fondo y llorarán la tierra perdida en las páginas centrales del Harper’s Bazaar, mostrando de paso la jaula dorada en la que van a pasar el resto de sus días: un lujoso ático estilo Renacimiento con vistas a Central Park. —...los campos son amplios —cantan los niños—, juntos los vamos a arar. ¡Por nuestra querida y maravillosa patria estamos dispuestos a dar el trabajo y la vida! «¡La república de los campesinos y los trabajadores será eterna! —aúlla una voz entre el público». Tralarí, tralará. Leta siente el frío del cristal en la frente. Fuma con los brazos cruzados sobre el pecho, ignorando el cigarrillo, que se le va consumiendo en los labios. El humo le entra en los ojos. Entrecierra los párpados, que le pesan. Puede que sea de fiebre. Desde hace algún tiempo le cuesta centrarse, se distrae con facilidad; tiene que poner orden en sus pensamientos, su cabeza está llena de trastos. Es un bote de bordes mellados, uno de esos botes metálicos para galletas en el que se acaba metiendo un poco de todo: recuerdos, recortes de periódico, entradas para una obra de teatro (una adaptación de Lady Macbeth de Mtsensk a la que llegaron tarde y chorreando, llovía a mares, y riéndose como dos colegialas), postales coloreadas de globos aerostáticos sobre un mar de viñedos que le enviaba a Roza su padre. Un papelito en el que apuntó unos versos de Neruda: «tal vez tu corazón oye crecer la rosa / de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa». Todo lo que no se atreve a tirar, pero que tampoco sabe qué hacer, dónde meterlo. La mugre de los días. Metida entre los dobleces del papel con los versos de Neruda hay una flor seca, prensada en una libreta de apuntes al carboncillo, entre estudios de perspectiva y bosquejos anatómicos, que todavía conserva ese algo sutil, muy frágil, de su antigua fragancia. Las calles se escurren como regueros de agua jabonosa. Fachadas de corte neoclásico con ventanas que lanzan miradas de auxilio al exterior. En las pupilas de los edificios puede verse reflejado el hastío de los cuartos a medio hacer, los calcetines tirados por el suelo. El doctor Lubryakov, proctólogo por correspondencia y autor de literatura erótica por afición, con abrigo de invierno y gorro ruso, aporrea una máquina de escribir hasta que termina una hoja, momento que aprovecha para saltar de la silla y dar vueltas a la mesa como una locomotora (¡chu!, ¡chuuu!), echándose el aliento en las manos mientras reflexiona sobre cómo llenar la siguiente hoja. La anciana del tercero, de ojos hundidos y delantal sobre la falda, tiende la ropa en una cuerda de pared a pared, porque como lo haga fuera se le va a congelar. De pie y con un vaso de vino tinto entre las manos, la señora Bosanova mira hacia un rincón del cuarto, como si fuera un personaje de Hooper y quisiera huir por la tangente. —Es lo que hay, guapa —murmura Leta—. En todos los sitios cuecen habas. Lo acabará haciendo, la señora Bosanova, dos semanas más tarde. Dejará a sus hijos pequeños a cargo de la portera —«Es..., bueno. Bajo en un santiamén»— y saltará por la ventana. Un aluvión de individuos con gorra o sombrero inunda las aceras en ambas direcciones. Caminan en silencio, abriéndose paso a codazos, la cabeza entre los hombros, las manos en los bolsillos, con cuidado de no pisar la nieve que se acumula a los lados. Los dioses del Olimpo proletario no les quitan la vista de encima. La efigie del padrecito Stalin les vigila, al menos durante algunos pasos. Vienen después Lenin y Dimitrov, con ese gesto de quien ve algo a lo lejos que los demás no alcanzan. Será porque los dos están muertos. Carteles descoloridos del faquir Miti (¡Éxito total!, ¡últimas funciones!), el famoso ilusionista de turbante blanco y mirada hipnótica, se reparten el espacio con hoces y locomotoras, gavillas de trigo, puños al viento. Un banquero gordo como una tarántula es aplastado por una bota gigante. Un obrero metalúrgico fornido, bien comido, rompe sus cadenas sin esfuerzo aparente y enarbola la bandera roja. Más adelante, una campesina de aspecto rubicundo, con unos pechos bajo la blusa de mírame y no me toques (o mejor dicho, de agárrate y no te menees), avanza con confianza hacia el futuro cargando sendos cubos de leche. ¡Quién los pillara!, pensará más de un contrarrevolucionario al pasar por delante, haciéndosele la boca agua. —Circulen, circulen —ordena un guardia de tráfico, reprimiendo un bostezo. Los coches rebotan en los adoquines. Furgonetas Škoda color cardenillo se cruzan con Tatras cubiertos de nieve. Un Trabant de juguete, con la carrocería medio de plástico, medio de cartón prensado, adelanta a un Victoria renqueante, tuerto de un faro, que frena de repente y maniobra para aparcar en un sitio en el que no cabe; los que vienen detrás lo sortean entre bocinazos e insultos. Trolebuses y motocicletas se deslizan como en una pista de hielo o en una atracción de feria, como si fuesen autos de choque a los que les hubieran prohibido chocar. Taxis estatales, un camión cargado de escombros. El tranvía de la línea 18 aparece al final de la calle. Llega con retraso, con la lengua fuera; suelta un chirrido oxidado cuando el conductor tira del freno y se sacude al salir de la curva. La gente se aprieta en la parada. Gruistas de pelo grasiento y linotipistas, ferroviarios con el bigote amarillo por la nicotina; unos van al trabajo, otros vuelven del turno de noche con la boca llena de sueño y las extremidades de trapo. Todo sea por erigir la patria socialista. Las amas de casa han bajado para ir la compra. «¡Tsss, oiga! Usted, claro, ¿quién si no? —Se hacen hueco sin miramientos e intentan colarse, clavándose el tacón cuando se pisan—. Atrás. Ahí, ahí. ¡Habrase visto la..., qué morro!». Todo es tan ruin, suspira Leta. Los bloques de cemento y ladrillo son los panales de una colmena urbana. Las semanas que terminan se remiendan y vuelven a usarse. Lo mismo ocurre con las personas. Bibliotecarios de mejillas colgantes, soldadores a los que les faltan dos dientes, payasos de cara lavada que han olvidado sus gracias y marineros sin mar y sin barco, pero con una castaña a media mañana que ríete tú del pirata Barbanegra. El camarero de un restaurante económico examina sus zapatos, no vaya a ser que a fuerza de frotar y frotar todas las noches le asome la punta de un dedo. Su compañero de al lado, blanco y redondo como un queso de bola, se atornilla el tímpano con el meñique. Borrones grotescos, marionetas humanas. La mayoría son consecuencia de la miseria moral y la guerra fría, de la sucesión de los días sin propósito alguno. «¿Y yo?, ¿qué narices hago yo?». El último de la fila es un viejo poeta de gafas torcidas que cuenta la calderilla en la palma antes de subir al tranvía; descuenta dos botones y las pelusillas en lugar de contar las sílabas de una epopeya. Al lado, un antiguo director de cine que lleva más de diez años pegando sellos en una oficina de las afueras. Volviéndose gris y más gris y más triste de 8 a 13.30 y de 15 a 18. Los sábados solo por la mañana. Leta se reconoce a sí misma mirándose en ellos. El pelo negro, ribeteado de canas, las telarañas de arrugas en torno a los ojos. Ve su reflejo en el cristal de la ventana. Tiene ganas de huir, pero no sabe adónde. La última tarde que bajó a por pinturas se detuvo frente a un escaparate en la esquina con Baba Marta. Estaban armando y vistiendo los maniquíes. Uno descansaba en el suelo, un simple torso sin brazos ni piernas. A otro le habían puesto un traje folclórico muy colorido, y un tercero, el que tenía la cabeza de papel maché, llevaba el uniforme de piloto de la Balkan Airlines. ¡Vengan todos!, ¡anímense y entren en el Paraíso del Proletariado! Abrimos nuestras puertas con unos descuentos in-cre-í-bles. Rebajas, ¡rebajas! Grandes rebajas en la sección de Alegrías Infundadas y Espejismos. Grandes esperanzas. Compren sus quimeras..., desmontables..., reutilizables. Hasta un 50% en alucinaciones. Utopías recién llegadas de China. ¡No dejen pasar esta oportunidad! Alguien grita, ¿qué pasa? Un perro corre por la acera. Más que correr, escapa. Es un chucho al que le falta una pata, lo que no le impide sortear ágilmente a todo aquel con el que se cruza, escurriéndose como una anguila entre las piernas de los viandantes. Glad, el carnicero, hace aspavientos a la puerta de su tienda. Embutidos Holodomor, pone en el cartel del escaparate. Comestibles. Embutidos y conservas. Glad es un alemán pequeño pero recio, completamente calvo, con un bigote a lo káiser Guillermo y los brazos de un levantador de peso. Lleva el delantal manchado de sangre. Sobre la cabeza agita un cuchillo de hoja rectangular, uno de esos con aspecto de machete que se emplean para cortar el hueso y tajar la carne. El perro corre con una ristra de morcillas en la boca. Sudzhuk, karnache, es difícil saberlo desde tan lejos. Aprovecha que el tranvía sigue parado para cruzar por delante. Una moto está a punto de atropellarlo. Al camión militar que viene en sentido contrario, sin embargo, ran-tran-trán, ran-tran-trán, un camión con ruedas de oruga hasta arriba de barro, ran-tran-trán, ran-tran-trán, no le da tiempo de esquivarlo; o el conductor tiene prisa por volver al cuartel, ran-tran-trán, ran-tran-trán, y en lugar del freno pisa el acelerador. Un gañido que pone los pelos de punta. Leta aparta la vista, pero no por eso deja de oír al carnicero. Sus carcajadas tienen muy poco de alegres. El chac, chac, chac del cuchillo al cortar las chuletas resulta menos siniestro. Cuando mira de nuevo, Glad está volviendo a su tienda. Lleva el cuchillo en una mano y, en la otra, la ristra del chucho. ¡Pfiiiih!, un silbido. Leta se sobresalta. Atraviesa el cuarto en dos zancadas, sin prestar atención o intentando no hacerlo al quejido de las suelas de las botas, que le traen a la mente otros quejidos, otros llantos, sobre ese mismo suelo de linóleo. El café está subiendo. Apaga el hornillo y se sirve algo más de medio vaso; el resto, hasta el borde, lo llena de vodka. En el lavabo hay un florero sin flores, con cuatro dedos de aguarrás y un puñado de pinceles. Elige el más pequeño, seca las cerdas con un trapo y usa el mango a modo de cuchara. El café está caliente, muy fuerte, justo como le gusta. Deja el vaso en la silla y coge otro pincel, muy fino. Observa el grosor, chasquea la lengua. No le convence. Bebe otro trago y busca uno un poco más largo. Este servirá, piensa. Lo seca y se lo mete al bolsillo. «¿Y la?, ¿dónde estará? —Busca alrededor—. ¿Dónde habré metido e-esa...? La pe-queña. ¡Hija de!». Pasa revista al rincón de la cama, la almohada con manchas de sudor, la manta hecha un gurruño. El papel que cubre las paredes, de un verde deprimente, ha empezado a levantarse. Sobre el cabecero hay un mapamundi con chinchetas en Tasmania, La Habana, Madagascar, Samarcanda... «¡y Salamanca! —concluía Roza cada vez que añadían un nuevo destino: Tierra del Fuego, isla de Pascua—. No olvides nuestro viaje a España. Veremos a los enanos y los pícaros del Prado, comeremos paella y luego, ¡olé, matador! Luego iremos a los toros», exclamaba con entusiasmo, remedando con más gracia que acierto un escorzo flamenco. Eran como niñas jugando a las casitas. Pusieron sus sueños al lado de la cama, aquel puñado de nombres exóticos, aureolados de misterio, sobre los que habían leído en ediciones clandestinas de Kipling, Salgari, en las crónicas de los reporteros enviados al extranjero. Allí estaba el mapa de sus deseos, el non plus ultra de sus ilusiones; el lugar extraordinario en el que anidan los dragones: hic sunt dracones. Lejos, muy lejos de las fronteras cotidianas, en los recovecos de los antiguos atlas, esos que indican la manera de alcanzar las costas de Atlantis. Hay un plano grabado al aguafuerte de las catacumbas de Roma con una manada de elefantes al lado, refrescándose en una charca a la sombra del Kilimanjaro. Góndolas que se pierden en la niebla, una copia de una estampa japonesa (una urraca en una rama de melocotonero) y otra de la Annunciazione de Fra Angelico, forman un luminoso collage de fotografías recortadas de revistas, pegadas en cartones y clavadas a la pared. El monte Fuji pintado en añil y oro, el Taj Mahal labrado en plata a la luz de la luna. Otras, las personales, las enmarcaron. Son las que se hicieron con la Zenit de Leta, la que compraron con el dinero de su primer cuadro vendido. —Dichosa espátula, ¿dónde...? —Le da una última calada al cigarrillo. Busca el cenicero y lo aplasta—. ¡Ah! Ahí la tiene, delante mismo de sus narices. A los pies de la cama hay un rimero de libros, catálogos, discos de Ella Fitzgerald, Violeta Parra, comprados en el mercado negro. La espátula está encima. Hay un tratado de arte, un par de biografías de intelectuales del régimen, oficialmente aburridísimas, y una colección de recetas, pero la mayoría de las obras son antologías poéticas. Y casi todas de Roza. Leta se mete la espátula en el mono y coge un libro al azar. Es pequeño, no llegará ni a las cien páginas, pero está encuadernado con esmero, con tapas de cuero repujado con sobredorados. Florilegio poético, lleva por título, con un lema debajo en letra más pequeña: Poemas del amor hermoso. ¡Uf! Lo hojea por encima, sin fijarse demasiado, pero quedándose con algún verso de pasada. Nerval: «y, como un ojo naciente cubierto por sus párpados», que le hace pensar en el principio de Un perro andaluz. Whitman: «Estábamos juntos. / Olvidé lo demás». No tiene muy claro si aventarlo en medio del cuarto o devolverlo a su sitio, cuando se escurre entre las páginas una foto que debía hacer las veces de punto de lectura. Leta la coge del suelo. Son Roza y ella montadas en bicicleta, con una sonrisa que es además una mueca, porque el sol les daba en la cara. Deja el librito a un lado y se sienta en la cama. ¿Cuánto hace de? Dos, no. Tres años..., ¿Ya? Bebieron un par de cervezas en el parque de la Libertad y alquilaron un tándem. Puede que fuese por el calor, o porque era su cumpleaños y les apetecía hacer algo distinto. Ella va con pantalón corto y tirantes, camisa de rayas; siempre se ha sentido cómoda con ropa de hombre. Roza, con canotier y caftán de lino, se sienta delante. Rodearon el lago y pedalearon hasta la fuente del oso y los pingüinos. Iban silbando, canturreando estribillos patrióticos a los que les cambiaban la letra o la melodía, sustituyéndola por los éxitos que habían oído a escondidas en las emisoras turcas. En el paseo de los olmos centenarios una ardilla atravesó el sendero y se escabulló por un tronco. Por seguirla —«¡Lety! ¡Leeety, mira!, ¿la ves? ¿La estás...?»—, a punto estuvieron de llevarse por delante el carrito de un bebé. Roza giró bruscamente y se fueron de cabeza a un seto, ¡qué desastre!, mientras la dueña del carrito, una morsa nariguda con cuatro pisos de moño, se quitaba las gafas de sol (unas enormes, de carey), soltaba un bufido y, volviendo a ponérselas, ofendidísima, se marchaba en sentido contrario, echando pestes sobre esta juventud de ahora. Lo que dijo en realidad fue echta chu-ventú d’ahoa, porque arrastraba la voz como si hubiera desayunado brandy con tranquilizantes o le patinara la dentadura postiza. Roza se sacudió las hojas de los brazos y las piernas, se puso una ramita en los labios como si fuera una pipa y, guiñando un ojo, se echó el sombrero hacia delante. Imitaba a un lobo de mar, y lo más cercano a un lobo de mar que conocía era a Popeye. Se puso una mano en la frente como si oteara el horizonte desde la cofa de un barco y, señalando el carrito, que se iba perdiendo a lo lejos, exclamó: «¡Por allí, capitán!, ¡por allí resopla!». Así era Roza. Tenía siete años más que ella y siempre había ejercido como hermana mayor, solo que una hermana desacomplejada y rebelde. Su padre, aviador del Cáucaso al que las purgas de Stalin dejaron sin familia y sin patria, se ganaba la vida como piloto de acrobacias en la Italia septentrional, la Costa Azul y los Alpes. Roza era una muchacha regordeta, no muy alta, de ojos saltones y pelo corto, que andaba de una manera especial; había nacido con las dos piernas rotas. Su madre se desangró durante el parto y ella se crio con unas tías de Kokiche, un pueblecito de la bahía de Burgas, de donde salió para ir a estudiar a Sofía. Despierta y vivaracha, en ocasiones un tanto deslenguada (lo que justificaba por el ejemplo de sus tías, momias en vida, tres santurronas que no levantaban la vista del suelo), se burlaba de todo y de todos, de sí misma la primera; la tomaba con sus piernas arqueadas, una más larga que la otra, y se imitaba exagerando la cojera, a veces hasta la crueldad. Roza hablaba por los codos. Le encantaba chismorrear con cualquiera, en cualquier parte, mentía con descaro y se sentaba al piano en cuanto había ocasión. Aprendió a tocar en el convento de Sveta Skholastika a instancia de sus tías, que le ponían lazos colorados en las trenzas y la llamaban su pequeña monjita, en un mamotreto roñoso lleno de flatulencias con el que hizo sus pinitos entre villancicos y salmos, y, si se daba la ocasión de que la madre organista saliera a liarse un cigarrillo, aprovechaba para ensayar las coplillas no demasiado edificantes que había sorprendido en los labios de las mujeres de los pescadores, mientras zurcían las redes. Roza se reía continuamente: con la mirada, a carcajadas, sin motivo ninguno. Todo lo contrario que Leta, tan reconcentrada y seria. «Ven aquí, Cara Vinagre —le dijo cuando se cansó de imitar a Popeye, y acercándose a ella le tendió la mano—. Lázaro, levántate y anda..., y deje usted de gruñir tanto. Veintisiete añazos ya, ¿eh? —Dio un silbido—. Estás hecha oficialmente toda una cascarrabias, ¡ja, ja, ja! —La atrajo hacia sí y le puso una flor en la oreja—. Per la ragazza più bella. Feliz cumpleaños», añadió, besándola con fuerza, mordiéndole los labios. En una esquina de la fotografía hay una cita de Tolstoi: «incluso en la ciudad, la primavera es siempre la primavera». —Roza... —musita, acariciando las letras con la yema de los dedos—, Rozetka... Estábamos juntas, olvidé lo demás. Olvidaron la radio, así que no escucharon los pasos. Podrían haber visto el Volga negro con matrícula de la DS, la Seguridad del Estado, que aparcaba frente al edificio, y a los tres agentes que salían del interior solo con haberse asomado a la ventana, pero estaban charlando, siempre andaban charloteando, discutiendo sobre alguna bobada. Roza bailaba. Hay que reconocer que lo hacía con gracia, siguiendo de forma natural el compás de las canciones, a pesar de la cojera. Leta no le quitaba la vista de encima; puede que la estuviera dibujando. No sintieron el retumbar de los pasos en las escaleras, y para cuando los gritos irrumpieron en el cuarto, ¡Abran, abran!, aquellos berridos acompañados por unos golpes que amenazaban con arrancar la puerta de las bisagras, ya era demasiado tarde. ¡Abran de una vez! ¿Qué estaba ocurriendo? Leta llegó con el corazón encogido. ¿Fuego?, ¿algún enfermo? Al abrir se encontró con dos tipos enormes, de cejas espejas y ojos romos, que olían a col fermentada y estiércol; sendos especímenes de troglodita vestidos con impermeable. El que asomaba entre ellos, con sombrero gris y abrigo de pieles, fumaba con parsimonia un purito largo y fino que olía a tabaco turco. Se volvió para mirar a una cuarta persona que se había quedado atrás, junto a las escaleras, y le hizo un gesto, señalando a la muchacha. Era el señor Semerdzhiev, el casero, a quien se dirigía. Leta lo vio entonces. Llevaba el batín y las pantuflas de siempre. El señor Semerdzhiev gruñó algo que nadie entendió, se ajustó las gafas con mano nerviosa, sin acabar de mirar hacia delante, y negó brevemente con la cabeza: no, no. —¿No? —afirmó el del abrigo de pieles, chupando el purito y soltando nubecillas de humo. Se encogió de hombros—. Vamos. Uno de los agentes apartó a Leta de un empujón y entraron. Todo fue muy rápido, como suele ocurrir en estos casos. Roza insulta a alguien. La tienen cogida de un brazo, se sacude y se queja: le hacen daño. Ella corre para ayudarla, pero se topa con una bofetada, ¡plas!, que la lanza al suelo. Un silbido en el oído. La nariz empieza a sangrarle. Contempla fascinada las formas extrañas, de un rojo siena intenso, que traza la sangre en la palma de la mano. Lo demás no importa. Quiere levantarse, pero está aturdida y resbala. Le duele el hombro, le duelen mucho las costillas y el labio. Cierra los ojos y ve a uno de los neandertales arrojando libros y discos contra las paredes..., por la ventana. ¿Quién la ha abierto?, ¿cuándo? Vuelca las sillas, coge el colchón y lo lanza a la otra punta del cuarto, no tanto porque esté buscando algo en concreto como por el simple placer de destrozar. Se ríe. Romper por romper. Su lengua es gruesa como una oruga, tiene los dientes cuadrados. El placer infantil de aplastar a una hormiga. Se ríe, se ríe. Nada tiene sentido. El hombre del puro mira los lienzos y las acuarelas, los paisajes urbanos. «Cheshki, aquí. —Señala algo. Añade—: Slovashki, esto otro». Debe de ser el cabecilla del grupo. Sopesa un desnudo de Roza, mira a la modelo, que sigue forcejeando entre lágrimas e insultos. Acaba por meterse el cuadro debajo del brazo y sale. Leta no puede levantarse. Le han dado una patada en el vientre, está mareada. Vomita. Dentro de la buhardilla va cayendo la tarde. Estábamos juntas. No consigue olvidarla. Se la llevaron a la Casa del Pueblo, que hacía las veces de estación de tránsito y clasificación para los detenidos, y de ahí salió aquella misma noche hacia el campo de concentración de Klanitsa-5, un matadero para mujeres en el óblast de Targóvishte, a siete horas en autocar de la capital. Leta no lo sabría hasta mucho más tarde. Se pasaba el día de una comisaría a la otra, preguntando a los policías, a los militares, a todo aquel que pudiera saber algo, cualquier cosa. Llamaba por teléfono a las oficinas de la Seguridad del Estado, aunque la mayoría de las veces le colgaban antes de que terminara de hablar. No sabemos nada, clic. No vuelva a llamar, clic. Se ha equivocado, clic. Clic..., clic..., ¡clic! «No se preocupe, y no cierre con llave. Cuando menos se lo espere, aparecerá —le aconsejó una secretaria con voz de cáncer de garganta, antes de soltar un gargajo de tos—. ¿Ha mirado debajo de la cama? A veces no nos acordamos de dónde hemos puesto, ¡jaaaa, ja...!, ¡argggh!». Los policías se cansaron pronto de verla, que no, que no, de oír una y otra vez las mismas preguntas. ¿Es que está sorda? La amenazaban con detenerla, le decían que era una desviada, una enemiga del pueblo, la arrastraban sin miramientos hasta la calle entre las filas de personas que esperaban su turno, quietos todos como estatuas. Pero a ella le daba igual, a pesar de su congénita timidez. Y volvía. Finalmente fue el tío K., el heladero, el único que se apiadó de ella. Habló con su cuñado, bedel en el Ministerio del Interior, que lo hizo con un antiguo compañero de seminario que trabajaba en los archivos. Descubrieron que Roza contrajo fiebres tifoideas nada más llegar a Targóvishte. Leta había oído hablar de las condiciones de los deportados, de la degradación y las humillaciones cotidianas, del trabajo extenuante y la comida sin sustancia, incluso de los fusilamientos sin juicio previo; pero cuando el tío K. le preguntó si quería conocer la fecha exacta del fallecimiento y dónde estaba el cuerpo enterrado, Leta tuvo que sujetarse al carrito de los helados para no caer redonda al suelo. La cabeza le da vueltas. Respira profundamente una, dos..., varias veces. Al abrir los ojos tiene la sensación de no haberlos abierto. Está en una mecedora. La buhardilla se balancea hacia un lado, hacia el otro, como un barco a la deriva. La foto sigue en su regazo, la bicicleta de un rojo brillante sobre una degradación de grises. Leta apoya los codos en las rodillas y se tapa la cara con las manos. Tiene ganas de llorar, de lanzarse en picado como un aeroplano, pero el tiempo pasa. Tictac, tictac. Son más de veinte metros, suspira. Y no se decide. Ni por una cosa, ni por la otra. Las paredes vuelven a su sitio. Abre el libro al azar y mete la fotografía. «¡Es necesario vivir!», clama Paul Valéry desde su cementerio marino. El café se ha quedado frío. Había dejado el vaso en el suelo y casi lo tira de un puntapié. Lo pone en la silla sobre la antología poética y se levanta. Es necesario vivir. Retiene las palabras sin tragarlas, les da vueltas en la boca como si fueran un jarabe amargo. El caballete está fuera, a la intemperie. —Hay que acabar el cuadro.
POR LAS MALAS No perdería ni un segundo más en tratar de persuadirla; no había más tiempo que perder. Aquel hombre, dado que no podía hacerlo por las buenas, resolvió hacerlo por las malas. Había de empezar por desnudarla. No iba a serle fácil, ella iba a defenderse con uñas y dientes. El hombre, en un movimiento repentino, aprisionó las dos muñecas de ella en su mano derecha. Ella, con los dos brazos inmovilizados, soltó un desesperado alarido de impotencia. Con la mano izquierda, el hombre consiguió, en tres enérgicos tirones, despojarla de sus mallas cortas y sus bragas. Ella soltó el más agudo y punzante de los alaridos, ensordeciendo al hombre. Lloraba, gritaba entre sollozos, perneaba, manoteaba, pero de nada le servía; él, encajando golpes, ya había conseguido desnudarla también de cintura para arriba. —No, por favor, no quiero —suplicaba ella entre lágrimas y agónicos sollozos. —Cariño —dijo el hombre, borrando con la yema de su pulgar las lágrimas del rostro de ella—, el baño se está enfriando y mamá está a punto de llegar. Ya te he explicado que mami me ha pedido que estuvieras bañada para cuando volviera. Va a volver del trabajo con el tiempo justo para peinarte, que hoy mi niña cumple cuatro añitos y la fiesta empieza en menos de una hora. —¡Sí, papi, mi cumple! ¡Bieeen! —gritaba ella, riendo y aplaudiendo, mientras el hombre la tomaba en brazos y la sentaba en una bañerita de plástico llena de espumosa agua templada. EL FIN DE LOS DÍAS Abrió los ojos a duras penas y vio a través de la ventana abierta una sotana tendida a secar en el patio, entre haces de leña seca y arriates de azucenas. El sol caía de plano sin proyectar sombra y supuso que debía de faltar poco para el mediodía. Trató de despegar la cabeza de la almohada, pero no fue capaz siquiera de eso. Se encontraba tan exhausto como antes de quedarse dormido. Se limitó a cambiar de postura, arroparse con la sábana y volver a entornar los ojos. Desde la galería, al otro lado de la puerta, llegaba el sonido monocorde de los hermanos cantando las antífonas de vísperas: Y se alegrarán cuantos en ti confían, exultarán por siempre. Tú los protegerás y en ti se regocijarán aquellos que aman tu nombre. Notó que Evandros, desde los pies de la cama, tiraba con las uñas del borde de la colcha y trató de espantarlo con un grito, pero el gato no se dio por aludido y siguió incordiando con toda tranquilidad hasta que llamó su atención un petirrojo que se había posado a picotear algo en el alféizar. Soltó la colcha en el acto, cruzó la celda sigilosamente y pegó un brinco en dirección a la ventana sin acordarse de que no tenía más que tres patas. El salto se quedó corto, y Evandros rebotó contra la pared y cayó al suelo sobre los cuartos traseros con un bufido ahogado mientras el petirrojo lo observaba impertérrito sin moverse de su sitio. No estás mucho mejor que yo, pensó. Luego cerró los ojos de nuevo y volvió a caer en un duermevela que se prolongó hasta el final de la mañana, cuando el hermano Timoleón irrumpió en la celda abriendo la puerta de un empellón. Venía con un mandil de cocina puesto sobre el hábito y traía una bandeja con un tazón de sopa caliente, una cuchara de madera y un frasco de doxiciclina. —Cristo ha resucitado —saludó al entrar. Se giró hacia él medio adormilado y se aclaró la garganta antes de responder. —Verdaderamente —murmuró—, ha resucitado. El hermano se aproximó sin prisa, esperó hasta que consiguió incorporarse sobre los codos para apoyar la espalda en el cabecero y luego le posó la bandeja en el regazo con gesto adusto. —Coma antes de que se enfríe —se limitó a decir. Empuñó la cuchara y obedeció sin rechistar mientras su ángel custodio aguardaba en pie junto a la ventana, secándose el sudor de la cara con un pañuelo. —¿Y Evandros? —preguntó con la boca llena—. ¿Dónde se ha metido? —Es un gato —gruñó el hermano—. ¿Qué más da dónde esté? No le faltaba razón, de manera que lo dejó correr y siguió comiendo en silencio sin derramar una sola gota de sopa a pesar de los escalofríos y la rigidez de los dedos. Cuando terminó la última cucharada, se limpió las comisuras con la manga del pijama, abrió el frasco de la doxiciclina y se tragó dos comprimidos en seco. Después trató de eructar, pero no fue capaz de hacerlo, conque dio el refrigerio por liquidado y pidió al hermano Timoléon que se llevase el cuenco vacío. El monje se acercó a la cama y, antes de nada, colocó bajo su almohada un cordón de oración y una ramita de romero sin molestarse en dar explicaciones. A continuación, recogió la bandeja y se dirigió al corredor con un suspiro de cansancio poco habitual en él. —Queda con Dios —se despidió al cruzar el umbral. —Que Él te guarde. A pesar de lo poco y mal que se entendían entre sí, se sintió una vez más en deuda con el hermano. La comida y la medicación le habían hecho cobrar fuerzas suficientes para enderezar el día, o al menos para intentarlo. No sólo se había sacudido de encima el sopor de la mañana, sino que la fiebre parecía haber bajado y se encontraba incluso dispuesto a tratar de moverse. Respiró hondo unas cuantas veces, y acto seguido se giró para sacar las piernas de la cama, echó mano a la muleta que acumulaba polvo junto a la mesilla y se puso en pie lenta y trabajosamente, pero sin sentir el menor atisbo de dolores o mareos. Luego apretó los dientes y echó a andar en dirección a la puerta con pasos torpes y temblorosos. El hermano Timoleón la había dejado entreabierta, de manera que no tuvo más que empujarla con el codo para salir al patio interior del convento, barrido y fregado a conciencia por los novicios durante la mañana. Renqueó a duras penas hasta el aljibe y se sentó en el brocal, a la sombra del emparrado, sudando a chorros y boqueando como un pez fuera del agua. Cuando por fin recuperó el resuello y levantó los ojos del suelo, vio a Evandros tumbado al sol en lo alto de la tapia mientras se lamía tranquilamente el muñón. Ambos se quedaron vigilándose de soslayo sin moverse de donde estaban hasta que se abrió de golpe el portalón del establo y apareció el Abad Sotirios, pertrechado con unos guantes de trabajo y unas tijeras de podar. Caminaba con la espalda muy derecha y el mentón en alto, aunque resultaba imposible no fijarse en cómo arrastraba los pies. —Cristo ha resucitado. —Verdaderamente, ha resucitado. El anciano se apoyó en la baranda forzando una sonrisa fatigada y miró a su alrededor con cierta extrañeza, como si notara algo desacostumbrado o fuera de lugar. —¿Cómo va todo, Padre? —De mal en peor. Se me olvidan cada vez más cosas, y luego se me olvida que se me han olvidado. Y nadie se atreve a decirme una palabra al respecto. —Fingir que no ocurre nada no deja de ser un intento de ayudar. —Lo sé. Por eso no protesto. Por eso y porque de momento tampoco se han atrevido a hablar del tema al obispo ni al vicario general. Tú lo has dicho, pensó: de momento. —En cualquier caso —suspiró el Abad—, por mucho que me falle la memoria, si tengo estas tijeras en la mano está claro lo que he venido a hacer aquí. Llegado a esta conclusión, se apartó bruscamente de la baranda para subirse en una banqueta y emprender la tarea lenta y enojosa de podar uno a uno los brotes más débiles de la parra, poniendo buen cuidado en cortar a ras de tallo sin dejar muñones ni desgarrar la corteza. Evandros, entre tanto, se bajó parsimoniosamente de la tapia, se acercó a los frutales del hermano cillerero y empezó a afilarse las uñas de la pata sana en el tronco de un peral recién injertado. El Padre le miró de reojo, pero optó por seguir con su labor y dejarle perpetrar el destrozo a sus anchas, conque se impuso la necesidad de intervenir y enderezar el desaguisado: tras unos minutos de espera, una vez que tanto el gato como su amo se habían olvidado de su presencia como tercero en discordia, se agachó a coger un guijarro de buen tamaño del suelo, y acto seguido apuntó al cuerpo rollizo de Evandros y lo lanzó con tal fuerza que faltó poco para que el hombro se le saliera de sitio. Le acertó de lleno en las costillas y le hizo desplomarse como un muñeco de trapo con un aullido de dolor que sobresaltó al monje, distrayéndole por un instante de la poda. —Deje tranquilo al gato —ordenó sin levantar la voz. —¿Ha visto lo que se traía entre manos? —Me he dado perfecta cuenta. Aun así, déjelo tranquilo. —Usted manda, Padre. —Ese es justo mi cometido aquí: mandar. Dicho esto, el Abad se bajó de la banqueta, sacó un pulverizador del saquillo del hábito y comenzó a rociar metódicamente con fungicida todos y cada uno de los cortes que acababa de hacerle a la parra. Mientras, Evandros se arrastró a duras penas hasta detrás de las tomateras plantadas bajo el saledizo y se quedó inmóvil, con las orejas caídas y el vientre pegado al suelo. Dos alondras sobrevolaron el patio persiguiéndose mutuamente sin demasiado empeño. Un limón maduro cayó al suelo desde una rama vencida y rodó sin ruido hasta la rejilla de drenaje. Del otro lado de la tapia llegó el sonido de los cencerros del rebaño del cabildo de Eleuterna, que regresaba al valle al caer el sol desde los pastizales de la meseta. Por un momento, tuvo la impresión de que el tiempo se había detenido. De que aquella tarde anodina era la misma tarde del día anterior, y también la del siguiente. Señal seguramente de que le estaba volviendo a subir la fiebre. —Cuando Dios Todopoderoso se propuso dar forma al mundo —reflexionó el Padre mientras raspaba el moho de un tallo con la uña—, dio en crear ni más ni menos que un huerto. —Cierto. Un huerto en Edén, al Oriente. Y en él hizo nacer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. El anciano se acercó a la bomba del aljibe, agarró la palanca con fuerza y tiró de ella una y otra vez hasta que brotó un chorro de agua turbia que utilizó para lavarse la cara y las manos a conciencia. —Para Él fue fácil —gruñó mientras se secaba con la manga del sayal—. Yo, en cambio, le he dedicado a este lugar horas, días, meses, años... Una vida entera. Y, cuando me vaya, no lo habré dejado mucho mejor de lo que me lo encontré al llegar. Era obligado mentir. No quedaba otra alternativa. —Aun así, habrá merecido la pena. —Eso quiero creer. Aunque no las tengo todas conmigo. Afortunadamente, no hubo tiempo para un segundo embuste: el Maestro de Novicios irrumpió de improviso en el patio y se plantó ante su superior con un suspiro de impaciencia un tanto teatral. —Llevamos un buen rato esperándole, reverendísimo. —¿Esperándome a mí? —se sorprendió el aludido—. ¿Para qué? —Para el capítulo de faltas. Tenía que haber empezado hace veinte minutos. —¿El capítulo de faltas? ¿Otra vez? El Maestro reprimió un nuevo suspiro y le cogió ambas manos con delicadeza en un gesto de amabilidad poco propio de él. —Otra vez, sí. La vida de un monje es repetición y rutina, reverendísimo. El Padre Abad se quedó callado un momento con aire abstraído y finalmente asintió sin demasiado convencimiento. —Repetición y rutina, en efecto. Para aquietar el alma y encauzarla hacia Él. —Así es, reverendísimo —convino su segundo, tirándole del brazo con suavidad en dirección al ala norte del monasterio—. Conque volvamos a la brega y no desatendamos más nuestras tareas. El Padre se dejó conducir dócilmente a través del patio, y al llegar a la puerta de la sala capitular ambos cruzaron el umbral a toda prisa, sin mirar atrás ni molestarse en cerrar tras de sí. El lugar volvió a quedarse en completo silencio, pero eso no duró: casi al instante apareció de nuevo el Maestro de Novicios con cara de pocos amigos. —El Padre Abad se ha dejado su breviario. —¿Aquí? —Eso dice. —No lo creo. Cuando llegó no traía más que el pulverizador y las tijeras de podar. El Maestro caminó hasta el centro del huerto, echó un vistazo un tanto desganado a su alrededor y murmuró algo entre dientes con una mueca de enojo. —Tenga paciencia con él, hermano. Las cosas se le están complicando mucho, y muy deprisa. No fue buena idea. Se puso rígido como una tabla y retrocedió bruscamente como si le hubieran escupido en plena cara. —¿De veras —replicó en tono airado— te ves en situación de dar consejos? —No pretendo dar consejos. Únicamente... —Nadie te quiere aquí —le interrumpió—. Ni uno solo de nosotros. Tienes sitio en este monasterio porque el Padre Abad lo ordena, y cuando él falte dejarás de tenerlo. Con fiebre o sin fiebre. Con muleta o sin muleta. —Usted sabe quiénes me están buscando ahí fuera. —No te están buscando: les consta que te has escondido detrás de estos muros. Simplemente han decidido no forzar las cosas y limitarse a esperar a que acabemos echándote. —Cuando falte el Padre. Con muleta o sin muleta. —Justamente. Conque más te vale dejar de perder el tiempo y ponerte a rezar lo que sepas. —Supongo que no me quedan muchas otras opciones. —Supones bien —sentenció el Maestro, zanjando la discusión y olvidándose del breviario para volverse a paso vivo por donde había venido. En el mismo momento en que entró de nuevo en el edificio, una ráfaga de viento frío y húmedo barrió el patio de lado a lado, desprendiendo un buen puñado de hojas de la parra y desmantelando los plásticos con que el Padre protegía los esquejes del semillero. La tregua había terminado. Echó mano a la muleta, se puso en pie y cojeó penosamente de regreso al pabellón de enfermería. A mitad de camino oyó un crujido a su espalda, y al darse la vuelta vio a Evandros afanado otra vez en descortezar el injerto del peral. Optó por no impedírselo, no tanto por las órdenes del Abad como por el hecho incontestable de que el gato, a diferencia de él, pertenecía a aquel lugar por derecho propio y actuaba conforme a ello con toda naturalidad. Lo que en realidad tocaba hacer no era empeñarse en poner orden en casa ajena, sino seguir el consejo que acababan de darle e hincarse de rodillas para implorar ayuda. Los portones de la basílica del convento, justo frente a él, estaban abiertos de par en par, y en la penumbra del interior se atisbaba a San Miguel Arcángel guardando espada en mano la entrada meridional del iconostasio. Por un instante, se sintió tentado de santiguarse y cruzar el umbral, pero a los hermanos no les iba a gustar en absoluto que un cismático se tomara la libertad de hollar el suelo más sagrado de la isla, de manera que se quedó justo donde estaba, de pie y apoyado en la muleta, y allí mismo se dirigió al Dios de los afligidos: Yo invoco tu respuesta, Yahvé, mi protector; inclina el oído y escucha mis palabras... Comenzó con cierta vacilación, pero a medida que avanzaba en su plegaria fue ganando aplomo y elevando el tono de voz hasta casi gritar. Se sentía a un tiempo sereno y extrañamente enardecido. Aun sabiendo con toda certeza que la suerte estaba echada, seguía recitando salmo tras salmo en el patio desierto sin parar siquiera a coger aire. Ni podía ni quería dejar de hacerlo. El Padre lo repetía a menudo: orar sin esperar nada a cambio es orar dos veces.
DEBAJO DE MI LENGUA HABITA UN ALACRÁN Debajo de mi lengua habita un alacrán. No sé cómo entró ahí, ni me importa. ¿Por qué he de molestarlo si yo mismo soy un pedazo de carne en el paladar de la tierra? Si escogió mi boca como cueva, allá él. Alacrán amarillo, casi transparente. María, la vecina, no volvió a cenar conmigo cuando vio salir de mi boca su cola como espada. Por eso, mientras como o bebo agua, trato de hacerlo de manera correcta: despacio y sin prisas. Pero a veces se me olvida por culpa de la vida acelerada que llevo. Estoy seguro que encontraré la manera de detener a tiempo mi dentadura impertinente cuando sienta su cuerpecito duro entre la masa del aporreadillo y la tortilla. ¿Cómo evitar la pequeña tragedia? Por las noches, cuando el pueblo duerme y yo no puedo hacerlo debido a mi trastorno, el animalito se apiada y clava su aguijón en la punta de mi lengua para depositar dos gotitas viscosas que corren por mi cuerpo y en unos cuantos segundos quedo completamente adormilado. Durante el día, en la calle o en el trabajo, los monosílabos y las gesticulaciones han sustituido a las extensas conversaciones que caracterizaban mi personalidad. Me he percatado que algunos me miran con extrañeza e incluso hasta con horror. Pero esto no seguirá por mucho tiempo, porque presiento que mi estimado huésped, compadecido por este nuevo malestar, alguna de estas noches suministrará totalmente su fluido letal.
ÉL NUNCA LO HARÍA Cuando quisimos darnos cuenta, un perro vagabundo vivía ya entre nosotros en el verano del 94. No sabíamos quién había sido el primero en verlo, ni por dónde había entrado en la urbanización, tal vez por la carretera o desde el bosque (un pinar reseco, realmente) que llega hasta las primeras casas. Estuvo unos días husmeando en silencio por las calles de la urbanización, girando la cabeza hacia atrás con desconfianza. No quería resultar un estorbo. Cuando pasaba un coche, se apartaba y se subía a la acera hasta casi rozarse con las vallas de los jardines. Los niños le seguían con la bici a cierta distancia. Quizás el veterinario que vivía en la urbanización se vio moralmente obligado a dejarle unos desperdicios en la puerta de su jardín, y pronto otros vecinos hicieron lo mismo. No era raro ver huesos de pollo crudo o asado en varios puntos de la misma calle. El domingo hubo una cabeza de cochinillo, pero no debió de sentarle muy bien porque luego apareció un repugnante excremento viscoso. Decían que pasaba las noches en el viejo campo de fútbol abandonado, sobre un cojín de un sofá roñoso que hacía años habían rescatado de la basura unos adolescentes para zanganear. Unos días después, los vecinos que paseaban por la noche en grupos dando vueltas a la urbanización como cobayas en una jaula, pusieron un poco de orden. A la entrada, junto al cartel oxidado que dice “Propiedad privada. Prohibido el paso a toda persona ajena a la urbanización”, cerca del campo de fútbol abandonado (como pasa con muchas urbanizaciones, el campo de fútbol nació ya viejo y abandonado), el perro estaba jugando con los niños a perseguir una pelota. Los grupos de vecinos fueron acercándose haciéndose los remolones al pasar cerca de allí, asombrados ante la paradoja de que el silencio era mayor cuanta más gente había, de manera que terminó formándose una venerable asamblea de hombres sabios bajo una noche estrellada de verano. —No es un perro vagabundo. ¿Veis cómo le ha crecido el pelo en esta zona? Ha tenido collar hasta hace dos días. Le han abandonado. —Parece que tiene los colmillos limados. —Si ha venido desde la carretera, alguna familia que va de veraneo lo ha abandonado aquí como podía haberlo dejado en cualquier otro sitio. —¿Y ahora nos toca a nosotros estar llamando a la perrera? —Tiene los colmillos limados. —Mejor que no termine en la perrera. —No es una raza que se vea mucho por aquí. —No es pura raza, tiene las caderas demasiado caídas. Suelen ser más braquicéfalos. —Los perros de pura raza cogen más enfermedades, eso está comprobado. —Han sido unos madrileños. —Quien quiera darle de comer, que le deje los desperdicios en ese rincón, así tendremos limpias las calles. —Dicen que en Chernobyl ya hay perros que han mutado, por la radiación. —¿No os parece que tiene los colmillos limados? *** Aquello era el viejo campo de fútbol abandonado... Nunca había llegado a tener césped, no era más que un terreno baldío con dos porterías oxidadas y silenciosas como si hubieran sido fabricadas con los restos de barco de arrastre hundido en Gran Sol. A comienzos de septiembre, cuando en los quioscos empezaban las ventas por fascículos de objetos insignificantes que permitían al pequeño burgués sentir todavía algo de melancolía, a veces el viento hacía rodar los matojos secos a través del campo de fútbol de manera que algún matojo seco quedaba enganchado en la única portería que quedaba después de que un chatarrero robara o recuperara la otra. El hijo del veterinario ganó un concurso de fotografía local con esa imagen. Y ni siquiera en primavera brotaba la hierba en el terreno pisoteado. Al fondo del campo estaba la estructura de muelles del sofá con una espuma de color amarillento. A resguardo de los vientos dominantes, el cojín donde dormía el perro resistía a la intemperie desde hacía varios años. Tiempo atrás había dormido allí otro perro que murió. Los niños sabían que este perro también iba a morir. Con su buena intuición para la muerte, los niños sólo necesitaron oír alguna palabra jugosa entre los adultos. Habían pasado por aquí muchos animales errantes desde que la urbanización fue construida en los años setenta. Era mejor no volver a contar lo que le pasó a aquel pobre perro abandonado en la carretera por unos veraneantes, precisamente en un verano de finales de los ochenta, cuando en la televisión se emitía el anuncio de la Fundación Affinity que tenía por eslogan «Él nunca lo haría, no lo abandones» a la vez que aparecía un perro tristón en medio de la carretera. Pero al final lo contaron: torturaron y colgaron al perro de un pino. Mejor no entrar en detalles. Pero al final entraron en detalles: le clavaron palillos en los ojos, le arrancaron la piel de los testículos, le introdujeron un petardo de mecha gorda y le colgaron de un pino. Pero no entremos más en detalles. Buenas noches. En fin. Buenas noches. Nunca se supo quiénes habían sido. No eran de la urbanización, por supuesto. Se cree que fueron algunos de los adolescentes de la ciudad que pasaban en bicicleta camino de los campos de fresa. Había unos campos de fresa más allá de la urbanización. Algunos jóvenes iban a robar fresas de vez en cuando. Parece ser que no tenían miedo de los temporeros rumanos que vivían en las casetas prefabricadas, ni los rumanos miedo de los adolescentes. Comer fresas era un poco de maricas, desde luego, pero no el robarlas. A veces había restos de fresa estampadas en las casas que daban al camino por el que volvían hacia la ciudad. Entre la sangre del hocico, cuando descolgaron al perro, alguien creyó ver restos de semillas de fresa, aunque enterraron rápidamente el cadáver entre los pinos. Dos niñas se quedaron un rato más y representaron una cruz con piedrecitas. Las viejas urbanizaciones apaletadas que tuvieron su momento de gloria con su verbena en verano y sus fiestas del barrio y su bar con paella apelmazada los domingos, las urbanizaciones entre pinares resecos cuyas pistas de tenis siempre fueron viejas y casposas, en las que viven maestros y carteros, mecánicos y ebanistas, y la mitad de los jardines están ya abandonados, han visto pasar por sus calles numerosos animales a lo largo de las décadas, en peregrinación hacia algún otro sitio. Pasó por aquí un toro de lidia que saltó la valla en los encierros y estuvo todo el día perdido en los pinares hasta que los ruidos de las motos de los agentes le trajeron a estas calles; un cachorro de león que se escapó del circo ambulante; un vecino místico que fumaba en el porche a altas horas de la madrugada vio un zorro pasear con toda confianza, otro día vio un ciervo nervioso; aves exóticas que observaban a la gente con insolencia desde lo alto de los árboles, que volaban de árbol a árbol dejando rastros de colores en el cielo propiciando que después los vecinos discutieran un buen rato sobre qué colores tenían exactamente, que picoteaban por capricho algo de fruta de los jardines y ese mismo día levantaban el vuelo sin que nadie hubiera podido apresar ni una sola de ellas en veinticinco años. *** En agosto hubo varios chalés con las persianas bajadas. Algunas familias se fueron a la playa un par de semanas. El veterinario y su familia se quedaban aquí. El veterinario cogía las vacaciones en octubre, cuando ya no había revisiones de mascotas. A finales de agosto, al volver de las vacaciones en la playa, muchos se sorprendieron de que el perro todavía estuviera vivo. Había sobrevivido a las inundaciones. Los que estaban fuera, vieron desde los apartamentos en la playa las imágenes del telediario. Las inundaciones habían dejado en las calles de la ciudad una capa de engrudo y restos de vegetación arrancada por el granizo y luego arrastrada por la corriente de agua helada. Llamaron a los vecinos para preguntar por sus casas. Algunos sótanos se habían inundado, el campo de fútbol, antiguamente un viñedo de terreno bajo, era una piscina de légano. El sofá había flotado a la deriva girando sobre sí mismo como un barco de arrastre en Gran Sol. El hijo del veterinario tomó fotos. Los jardines que tenían frutales y huerto habían perdido casi toda la cosecha. El perro reapareció dos días después. Estaba despeinado como cuando un río se seca y quedan las algas momificadas en el lecho conservando la forma del agua. Por acción del lodo, le había cambiado el color. Tenía el tercer párpado inflamado, como si tuviera todavía algo de arenilla. El veterinario estuvo observando al perro todos los días de agosto cuando volvía del trabajo y no dejaba de darle vueltas a ciertas preocupaciones. No quería alarmar a nadie. Esperó a que le pidieran consejo. Nunca paseaba por la noche, tan sólo podía vérsele cuando tiraba la basura después de la cena. Parecía tener más basura que de costumbre. Tal vez la dividía en bolsas pequeñas para tener una excusa. —¿No es peligroso tenerlo ahí sin vacunar? —Fijaos en lo que ha pasado en Inglaterra con las vacas. —Y con las gallinas. —Puede ser un foco de atracción para las pulgas. —Si tiene la rabia y muerde a alguien, ¿es contagioso? —Mi mujer está embarazada. —Debe tener cuidado con los gatos, no con los perros. —Tiene los colmillos limados. —Los gatos son los que le pueden pegar algo a tu mujer. —Aun así, tampoco me parece bien que haya una mujer embarazada y tengamos un perro pulgoso aquí al lado. —Caga verdoso. Cuando se supo por la televisión que iba a haber un eclipse de luna, algunos buscaron información de astronomía en las enciclopedias. Después, de noche, cuando casi todos los vecinos se alejaron de las farolas hasta un claro en el pinar para ver el eclipse y fanfarronear delante de los demás con cuatro datos sobre Venus, Mercurio y alguna constelación, y luego la luna volvió a reaparecer roja y enorme y se oyeron los aullidos del perro, uno de los expertos en astronomía, respondiendo a la pregunta de un niño sobre por qué aúllan los perros y los lobos a la luna, explicó que es porque se sienten solos y buscan la comunicación con la manada al haber más luz en las noches de luna llena, y que además era posible que presintieran que alguien va a morir, incluso era posible que presintieran su propia muerte. El niño no preguntó cuándo y cómo iba a morir ese perro callejero, puesto que confiaba en el comité de sabios de la urbanización. Y sin embargo, llegó a ser un perro admirado por todos. Como en cualquier urbanización, había aquí un nutrido grupo de gatos caseros gordinflones y aburguesados cuyo único contacto con animales era con los escarabajos que se daban cabezazos contra las farolas y luego caían al suelo patas arriba y los gatos los tocaban con remilgos con la patita y fingían asustarse cuando volvían a zumbar. Cuando apareció un enorme lagarto ocelado surgido de las entrañas de la tierra a través de una enorme grieta misteriosa en el asfalto de la calle, en la hora de más calor de la tarde, ningún gato se atrevió a atacarle más allá de algunos amagos hechos por compromiso, bufando muy alto para que los hombres acudieran en su ayuda. Los vecinos de las casas de los alrededores se levantaron de la siesta medio desnudos y vieron que seis o siete gatos bufaban sin atreverse a atacar rodeando al lagarto, que erguía el cuello azulado sacando pecho y abría las fauces como un cocodrilo y sacaba la lengua como una cobra. No emitía ningún sonido, y tal vez eso acobardaba aún más a los gatos, a los que miraba de uno en uno. Entonces el perro abandonado saltó desde detrás de los gatos con la pelambrera ondulando al aire y cayó en picado sobre el lagarto atenazándole por el lomo, le zarandeó en el aire dando cabezazos y le desgarró la barriga desparramando las tripas hasta los pies de los gatos. El lagarto quedó boca arriba mostrando un color pálido repugnante, el perro olisqueó con asco y se marchó tranquilamente. Los gatos se acercaron a husmear con altivez y se fueron con un gesto de desprecio. De no haber estado sentenciado, la gente habría aplaudido. Parecía un poco feo alabarle la valentía y la agilidad delante de los niños y luego sacrificarle. Podría ser confuso para los niños, así que alguien dijo que el perro había matado una especie de lagarto protegido, que era mejor hacer desaparecer el cadáver cuanto antes porque la multa podía ser de infarto, que un perro bien adiestrado aprende a diferenciar entre amigos y enemigos, y poco a poco esas sabrosas palabras fueron abonando el terreno. El incendio hizo que la sentencia se retrasara algún día más. La gente decía que algún madrileño había tirado una colilla desde un coche. El perro vio el fuego desde el córner del campo de fútbol, cuando se quemaron los pinos. Estuvo observando el ir y venir de los vecinos que llegaban hasta el límite del pinar asustados por si el viento rolaba y el incendio llegaba hasta las casas. Observó el ir y venir del helicóptero con la tolva de agua una y otra vez, las sirenas, el trasiego de los camiones de bomberos, sentado sobre las patas traseras como si estuviera en un cine de verano. Sus antepasados habían convivido con el fuego mucho antes que con los hombres. Cuando no estaba todavía controlado, aburrido de ver a los hombres sufrir por unas cuantas llamaradas rojas, bostezando, se fue a dormir. Había mucho bochorno y costaba mucho concentrarse para pensar, pero al final fueron saliendo las cosas con un poco de orden. —Para que un veterinario, con lo que quieren los veterinarios a los animales, llegue a decir lo que ha dicho, el asunto debe de ser más serio de lo que nos pensábamos. —No podemos dejarle sufrir. —Todos hemos visto matar a perros en los pueblos. —Yo no hablaría de matar, se trata de sacrificar. No es lo mismo. —Era lo más normal del mundo cuando había una camada muy grande. —No podían criarse todos. —Incluso Félix Rodríguez de la Fuente era defensor del control de la población de animales. —En mi pueblo ahogaban a los cachorros. —En el mío se los desnucaba como a un conejo. Así. Zas. —Yo he visto cómo se les retorcía el pescuezo. Así. Crrgg. —Lo que no se hacía en ningún caso era limar los colmillos a un perro. Si un perro era agresivo, se le daba una buena pedrada. El otro día fui a darle un trozo de pan y se tiró a morderme. —Ahora estamos hablando de un perro grande, no de un cachorro. Se necesitará una cuerda. —Los chicos pueden llevárselo al pinar. Ninguno ha cumplido todavía los catorce. Son inimputables. —Si les pillan, los padres pagamos una multa. Pero si nos pillan a nosotros, a lo mejor hasta vamos a la cárcel. —Algunos no tienen hijos, pero el problema es de todos. Hay que acordar que si multan a algún chico lo pagamos entre todos nosotros. —Ahora protegen más a los animales que a las personas. —De boquilla, pero luego mira cómo los tratan en la perrera. Donde mi primo, en Segovia, tuvieron un perro y la protectora tardó un mes en tramitar los papeles. No cabían más perros y sacrificaron uno para poder meter otro. —Y encima es agosto. —Para que le sacrifiquen dentro de un tiempo, para eso le sacrificamos nosotros y le evitamos el dolor. ¿Os acordáis de lo que pasó en Halloween? —¿Merece la pena vivir en una jaula de un metro cuadrado? La noche del sábado era bochornosa. No se movía el viento nada. Ningún trocito de la cama estaba más fresco que el resto. Los chicos no pudieron dormir dando vueltas en la cama. Estaban nerviosos. Había un plan, pero habían hablado de que los perros al fin y al cabo tienen el gen salvaje del lobo que puede hacer que los planes se tengan que modificar. Fueron a primera hora de la mañana sin desayunar. Refrescaba un poco. Tenían intención de ir a contraviento, a sugerencia de uno que llevaba ropa de camuflaje, pero al final se dejaron de tonterías y fueron hacia él con un trozo de pan y una cuerda de la mano. Pero antes de poner un pie en el polvo del campo de fútbol, el perro se olió algo y salió gañendo hacia el pinar tan sigiloso que no pudieron echarle el guante. —¡Rápido, corred! Bosque adentro, al amanecer de los domingos durante todo el verano, en un claro entre los pinos, un grupo de jóvenes con coches tuneados se reunía a apurar las últimas drogas y escuchar música lenta antes de marcharse a casa. Tal vez la pulsación grave y primigenia del subwoofer atrajo al perro como unos tambores indios primigenios, como la pulsación lenta de un corazón enorme. Escondidos tras los pinos, los chicos vieron cómo un asqueroso bakala, descamisado y lleno de tatuajes, se acuclillaba y acariciaba al perro. No volvió a aparecer por la urbanización. Era el final del verano y todos se olvidaron de él. Iban a empezar el primer año de instituto. En octubre, cuando en los quioscos todavía quedan algunas ofertas de venta por fascículos, los días se acortan al atardecer y las grullas emigran hacia el sur, los chicos vieron al perro en la ciudad cuando salían del instituto. Se reconocieron al momento. El perro quiso acercarse a ellos y el dueño le dio más cuerda. Dos de los chicos se acuclillaron y el perro les lamió las manos. Ellos le rascaron las orejas y le hablaron. Lo habían pasado muy bien con él en aquel lejano verano y se alegraron mucho de que aún estuviera vivo. No podían creérselo. EL MECÁNICO Me llamo Jon Fresno y soy mecánico de bicis en un equipo ciclista. Por eso voy conduciendo este Volvo de color naranja totalmente cubierto de publicidad. Llevo años viviendo en el País Vasco, en una población cercana a la costa de Vizcaya. La formación para la que trabajo tiene su sede en Bilbao. Es una estructura pequeña, que compite en la segunda división de las ligas de la Unión Ciclista Internacional. El trabajo está bien. Pagan bastante dinero, viajas por todo el mundo y tienes el suficiente tiempo libre para tus cosas. Si pienso en el camino que ha tomado mi vida desde que era adolescente hasta hoy, podría decir que he prosperado. Aunque no sé muy bien qué significa esa palabra. Según el diccionario, es mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social. Quizás debería decir que simplemente me ha ido bien. Esta semana hemos venido a competir a Asturias con el equipo. Todos los años por estas fechas se disputa la carrera de la región. Son los únicos días en los que vuelvo a mi tierra, al lugar en el que nací y en el que me crié. La Vuelta consta de cinco jornadas, atravesando las principales carreteras del principado. Etapas que van del oriente al occidente, pasando por sus principales ciudades: Oviedo, Gijón y Avilés. Las alas son un auténtico paraíso, con sus montes, playas y pequeñas villas. El centro, sin embargo, aglutina uno de los puntos con mayor contaminación de toda Europa, sus autopistas son un caos y el verde deja paso a un frío color grisáceo. Mi familia es originaria de esa zona. Salí de allí gracias a la bicicleta. De adolescente competía en un famoso equipo autonómico. Mi hermano mayor había sido un buen ciclista, incluso llegó a profesional, pero tuvo mala suerte con las lesiones y finalmente reencauzó su vida, convirtiéndose en fisioterapeuta. Yo aspiraba a llegar a donde él no había podido. Correr una gran vuelta, lograr victorias, salir en las revistas. Pero aquello quedó atrás. Los grandes sueños dieron paso a la realidad. Hace años, cuando yo tenía veintitrés, el director deportivo que hoy es mi jefe me ofreció hacer la parte final de la temporada con ellos como mecánico, en las carreras que tenían durante los últimos meses de competición. Habían sufrido una baja de última hora en su staff, y en el transcurso de una cena informal con otras promesas se le ocurrió hacerme esa propuesta. Por aquel entonces yo tenía un gran porvenir, pero ninguna de las ofertas que tenía encima de la mesa acababan de convencerme. Puede que el pequeño shock que había sufrido me influyera para tomar esa decisión. Para sorpresa de todos, incluido aquel tipo, acepté. Así fue como entré en este mundo. Desde entonces he trabajado en lo mismo. Me gusta y se me da bien, y es una buena forma de ganarse la vida. Si me preguntasen sobre el tema, diría que todos tenemos algo por lo que arrepentirnos, algo que no hicimos. Pero yo tomé una decisión y he de vivir con ella. Aparco al lado de los pilares del puente, en el espacio libre que hay entre dos camiones. Está empezando a amanecer y parece que va a ser una mañana fresca pero de cielos despejados. Cruzo la carretera y me acerco hacia el paseo que bordea la iglesia derruida para asomarme a la playa. A pesar de la hora, ya hay un grupo de surfistas en la orilla haciendo su calentamiento, ataviados con los trajes de neopreno. Sigo caminando y me acerco a la curva donde ocurrió el accidente. Todos los años paso por aquí cuando venimos a la carrera. Es el único momento en el que vengo a la región. Este es el lugar donde mis padres tuvieron el accidente. Estoy esperando a que llegue mi hermano para dejar juntos unas flores. Hace tiempo que este es el instante en el que nos vemos, hasta la vuelta a Asturias del año siguiente. Una corriente de aire frío llega del mar, y varias personas cargadas con mochilas pasan por la senda, supongo que hacen el camino de Santiago. Sus ojos están hinchados por el madrugón y avanzan con dificultad, tal vez tienen ampollas en los pies. Saludan al pasar a mi lado y luego siguen hacia el oeste. Entre ellos hablan en algún tipo de lengua extranjera que no entiendo. Cuando acabe aquí tendré que acercarme a Llanes. Limpiar las bicicletas y hacer los últimos reglajes. Comprobar las presiones de las ruedas, ajustar todos los cambios electrónicos y asegurarme de que las baterías estén bien cargadas. El líder del equipo está bien clasificado en la general y ninguna avería debería chafarle el puesto. También tengo que tomar un café con Amanda, la periodista de un diario deportivo de tirada nacional que cubre la prueba. Hace unos meses coincidimos en un evento de nuestro patrocinador, en Bilbao, e hicimos buenas migas. Fuimos a beber unas copas por el centro y acabamos durmiendo juntos en la habitación de su hotel. El BMW negro de Capullo se detiene en el aparcamiento que da a las escaleras de la playa. Capullo es el típico pijo de manual. Lleva una camisa color salmón arremangada hasta el antebrazo. En la muñeca se puede ver una colección de pulseras de cuero. Los pantalones vaqueros, demasiado apretados, dejan sus tobillos al aire. El flequillo da la impresión de estar despeinado de una manera perfecta, pero en realidad le lleva media hora de gomina y secador hasta que se queda como a él le gusta. Lo sé porque es mi hermano. Cierra la puerta del coche y viene caminando con un ramo de flores en la mano. En el asiento del copiloto está mi madre. No se va a bajar, nunca lo hace. Es la forma que tiene de echarme la culpa sin tener que decir nada. Capullo vive fenomenal. Cuando abandonó su carrera de deportista se puso a trabajar de fisioterapeuta en la clínica privada de un amigo. Con los años abrió su propia consulta, y maneja una considerable cantidad de clientes, encantados de pagarle cien euros por sesión para que les ponga sus huesudas manos encima. Se codea con lo más selecto de la ciudad, de hecho se casó con la hija de un importante empresario. Tiene dos hijas insoportables. En un lugar no muy lejos de aquí, vive su amante. Parece tenerlo todo, pero yo sé que no es feliz. Siempre me cayó rematadamente mal, por eso traté todo el tiempo de superarle, y él se reía si no lo conseguía. En vez de un apoyo, fue el primer escollo que debía superar. A pesar de todo, recuerdo el final de la adolescencia como años felices. El ciclismo se me daba bien. El ambiente dentro de los equipos era agradable. Los compañeros eran lo más parecido a unos amigos que podía encontrar. Competir me gustaba y la sensación de la victoria es algo difícil de relatar. Aunque nunca llevé bien las derrotas. Y la mayoría de las veces no ganas, eso es así. Una de las últimas carreras de aquella temporada como sub veintitrés era en Cantabria. Mi padre trabajaba en hostelería, era camarero en la cafetería de un gran hotel. Debido a sus turnos, y a que la mayoría de competiciones eran en fin de semana, nunca podía ir a verme correr. Sin embargo, años antes había trabajado como peón de obra. A pesar de ganar menos dinero, tenía más tiempo libre y siempre que podía iba a ver a Capullo. El salón estaba lleno de sus fotos y trofeos. Yo le echaba en cara a mi padre la diferencia a la hora de tratarnos. Y sabía que eso le dolía. Por eso aquel día querían darme una sorpresa. Pidió a su jefe el fin de semana libre y cogió su flamante Ford sin decirme nada, tras hacer un turno de noche. En este mismo sitio se salieron de la carretera. Llovía. Se acumuló tanta agua que los coches hacían acuaplaning. No fue el último accidente del lugar. —Hace frío. Capullo se pone a mi lado. Posa las flores a la orilla de la carretera y se mete las manos en los bolsillos. Ahora que lo veo a él empiezo a notarlo también y me pongo a tiritar. Este pequeño homenaje que hacemos todos los años a los que murieron en aquel accidente es idea suya. Para mí supone un coñazo y siempre me digo a mí mismo que no voy a volver, pero es el único momento en el que veo a mi familia, y aunque me fastidie reconocerlo, siento que es algo que necesito hacer. Ni Capullo ni yo somos muy de verbalizar lo que sentimos, así que el silencio se hace eterno. Por fin él vuelve a abrir la boca. —Tus sobrinas han preguntado por ti. Quieren que te pases a cenar antes de que acabe la carrera este domingo. —Puede que lo haga. —Espero que sí, sabes que siempre eres bienvenido. Odio las mentiras de Capullo, su necesidad de quedar bien. Durante años he sufrido su condescendencia. Le gusta hacerme sentir como alguien inferior. —Mamá está mejor. Ya sabes que ella no te echa la culpa. Es solo que aún siente un gran dolor. Y tú eres muy hermético. Eso tampoco ayuda mucho. Capullo saca su paquete de caramelos de naranja y se echa un par a la boca, como que no quiere la cosa. Como si lo que me hubiera dicho no tuviera la mayor trascendencia. Me ofrece uno pero no acepto. —Sé que no fue mi culpa. Por eso lo llaman accidente. No hace falta que lo recalques, porque con eso haces que parezca que piensas lo contrario. Siempre tenemos poco que decirnos, y no nos hacen falta muchas frases para llegar al conflicto. Unas veces lo origino yo. Otras veces él se pone a gritar. Hemos elegido no ser una familia, o tal vez lo hicimos hace muchos años, antes de que nada de esto pasase. Parece que sus sesiones de meditación tienen éxito, o tal vez se ha vuelto adicto a los calmantes, porque permanece sereno y no se altera con mis frases. —¿Sigues saliendo con aquella chica que trabajaba de camarera? —No. Lo dejamos. Últimamente estoy viendo a otra persona. Pero aún no sé si es algo serio. Creo que me gusta de verdad, si eso te interesa. —Espero que seas feliz. No la cagues. Aunque no lo creas, nos preocupamos por ti. Se quita las gafas de sol y me mira, con expresión que muestra afecto. Puede que alguien les hablara de mis problemas con la bebida y de esa época que pasé hace unos meses. Tengo un momento de debilidad en el que me sincero. —Últimamente he vuelto a montar en bici. En una de esas de gravel que están tan de moda. Me hace sentir bien. Mejor que cuando competía incluso. Y ya no fumo. Se vuelve a poner las gafas y mira a las flores. —Perdona que me meta en tu vida. No te sientas obligado a contarme esas cosas. —No tiene importancia. Al otro lado de la carretera mi madre permanece sentada en el asiento del copiloto, con la vista clavada en la guantera. Un poco más allá, en la arena de la playa, un enorme tractor de color verde se interna hasta la orilla para recoger ocle. Se supone que hacemos todo esto para mantener vivos en nuestra memoria a aquellos que nos dejaron, para brindarles nuestro homenaje. Pero yo solo logro pensar que ahora hace frío y que la bruma que viene del mar trae ese intenso olor a algas. No puedo superar toda esta historia porque no creo que haya nada que superar, y que los demás se empeñen en que me muestre culpable y dolido no hace sino que me enfade. —Puedes probar a ir al coche y hablar con ella. —Tal vez el año que viene. —Tal vez. Bueno, he de irme. Por cierto, me gusta tu nuevo tatuaje. ¿Qué es? Miro las figuras geométricas que llevo pintadas en el brazo. Decido que prefiero no dar una explicación y zanjar así esta conversación. —Son solo formas sin ningún significado. —Formas sin ningún significado. Supongo que viniendo de ti eso tiene sentido. Nos vemos en doce meses, imagino. Cruza la carretera y se sube al BMW. Veo un camión enorme y un montón de coches que lleva detrás, que lo siguen a velocidad cansina. Una vez el extraño convoy pasa de largo, Capullo se incorpora a la carretera y da la vuelta por donde vino. Yo me doy prisa para regresar a Llanes cuanto antes. Arranco el motor y espero un segundo. En la radio suenan los pitidos que indican la hora en punto. A lo lejos veo el automóvil que se aleja. Tengo la sensación de que tardaré más de lo normal en volver a verlos, de que algo nuevo empieza, aunque no sé qué puede ser. EL APOCALIPSIS DE LOS MUNDOS MARAVILLOSOS El profesor apartó la mirada de la pizarra y la dirigió hacia nosotros para preguntar qué sucedía con la asíntota oblicua si había ya asíntota horizontal. Yo sabía la respuesta. Pasaron unos segundos y nadie decía nada. Dije entonces que no existía porque no tenía pendiente, pero lo dije bajito, casi susurrando, mirando los garabatos que había dibujado sobre mi mesa, sin fingir interés en la respuesta y con la única intención de decirle a los de mi alrededor que ellos no tenían ni idea, que incluso estando distraído con una caricatura del profesor sabía más que ellos. Rubén, que se sentaba justo delante de mí, se giró y me miró como si tuviese la intención de preguntarme algo. Pero no lo hizo. En su lugar, al instante de volver la cabeza al frente, levantó la mano y, sin siquiera esperar a que el profesor le diera el turno para hablar, repitió palabra por palabra lo que yo había dicho apenas cinco segundos antes. El profesor aplaudió el acierto de Rubén y señaló que los demás necesitábamos estudiar más. Quizás, de haberme equivocado en mi respuesta, Rubén también lo hubiese necesitado. Había pocos aciertos menos gratificantes que aquel, quizás solo era comparable a ganar un combate o un partido habiendo apostado en contra de uno mismo previamente. Desde luego, si yo no prestaba atención de por sí, menos atención iba a prestar ahora que sentía que había acertado, pero otro había obtenido el reconocimiento que yo merecía. Puede que todo fuese una cuestión de recibir reconocimiento por lo que uno hacía y nada tuviese valor sin el aplauso. De repente, como si el mundo hubiese escuchado mi agonía y estuviese dispuesto a salvarme de ella, tres tigres de bengala entraron por la ventana, haciendo añicos los cristales, como si fuesen cristales, pero ellos tres trenes bala. La atmósfera se tiñó de un pesado color rojo y, posteriormente, esta iluminación fue acompañada por una percusión que empezó a sonar de la nada. El profesor retrocedió, temiendo perder su vida y con ella a la cornuda de su mujer, el beagle de siete años y los hijos que no podía tener. Pero los tigres no lo buscaban a él, los tigres venían a hacerme feliz y se abalanzaron sobre Rubén tras un par de miradas a los demás alumnos, como si buscasen a alguien en concreto. Yo no cabía en mi ilusión, aquel cabrón iba a acabar en las fauces de los tigres junto a los restos del trigo. Entonces, para mi desgracia, Rubén sacó una catana de la cajonera y abrió las tripas de los tigres, como si fuesen tres tigres, pero él un carnicero. De sus tripas salieron cientos de caramelos y chocolatinas, como si aquellos amenazantes tigres que venían a hacerme feliz no fuesen más que tres tristes piñatas. Todos mis compañeros comieron alegres las golosinas, felicitando a Rubén por haberles salvado la vida. ¿Pero salvarles la vida de qué? Yo sabía que aquellos tigres solo iban a por Rubén, que no habrían herido a nadie más. Lamentablemente, la fiesta no acabó ahí. El profesor manifestó sus intenciones de que Rubén terminase el curso con una mención de honor y la directora llamó a las televisiones más importantes del país para que se hiciesen eco de la hazaña. Incluso el señor presidente, apenas dos semanas después, lo condecoró con una medalla «por su extraordinario valor para enfrentarse a tres temibles tigres y salvar las vidas de treinta jóvenes indefensos». Al poco de aquello, Rubén empezó a salir con Paula, una chica de la otra clase que me gustaba desde hace casi dos años. Pero eso no importaba, de todos modos, ella nunca se hubiese fijado en mí. Hicieron una fiesta en el barrio para celebrar los éxitos de Rubén. Por supuesto, no me digné a aparecer por ahí, pues sentí que festejaban la victoria de Rubén sobre mí y sé que, de algún modo, ellos también lo sentían así. La noche de aquella fiesta me quedé en casa pensando en los tigres, en el beagle de mi profesor y en la asíntota horizontal. Acepté entonces que estaba dejando de ser un niño y que mi imaginación no tenía ya la fuerza ni la vitalidad de antes. Sentí cómo aquello que llamaban el niño interior se acurrucaba junto a los tres temerosos tigres y abrazaba un peluche, esperando que su sueño fuese más dulce de lo que lo habían sido las golosinas de las tripas de los tres tristes tigres. EL SUPERMERCADO Cuando era pequeño, mi madre y yo siempre hacíamos la compra los martes. Siempre me llevaba al súper con ella porque aún no era lo bastante mayor como para quedarme en casa solo y tenía miedo de que me cayese o el gato me sacase un ojo mientras ella no estaba. Así que todos los martes en los que yo estaba de vacaciones, a las once de la mañana, cogíamos el coche para ir a un pueblo que está aquí al lado y comprar la comida para el resto de la semana. A mí el supermercado me gustaba, pero no para estar mucho tiempo, siempre era mejor salir de allí pronto, pese a los peces que nadaban en el aire o los pollos sin cabeza que engullían al pollero de solo un bocado para luego salir corriendo. Aquellas escenas eran divertidas, pero me gustaba más estar en casa por alguna razón que todavía, tantos años después, no he conseguido descifrar. Viendo la televisión en el sofá, jugando con mis figuras de Dragon Ball en mi habitación o revolcándome en el césped del jardín, daba igual cómo y cuándo, solo importaba la tranquilidad bañada por el sol que sentía en mi casa. Debía de ser Semana Santa, papá estaba de vacaciones y aquel día decidimos ir los tres a hacer la compra por la tarde. No mentiré, no recuerdo el motivo por el cual papá y mamá decidieron que fuésemos al supermercado por la tarde, tampoco sé si llegué a saberlo en su momento. Dejando de lado el motivo, aún no atardecía en la sierra madrileña cuando emprendimos, del mismo modo que todos los martes en los que no iba a clase, el viaje al supermercado. Aquello no tenía nada de especial, salvo por el hecho de que no era la hora habitual. Entramos a aquel oscuro parking donde siempre sobraban tres cuartos de las plazas y subimos las escaleras hacia el súper. Sucede algo curioso siempre que uno entra a estos establecimientos, pero del mismo modo que desconozco por qué hicimos la compra por la tarde, desconozco qué es lo particular que tienen todos los supermercados como elemento indispensable para su existencia, para que puedan ser considerados supermercados y no colegios, hospitales o prostíbulos. Sospecho, sin embargo, que eso tan singular se halla en esa primera imagen que uno ve al entrar: el ruido de la caja al pasar los productos, las cajeras vestidas como visten a los presos en las películas, el sonido de las bolsas de plástico abriéndose para que el cliente meta en ellas su compra, el olor que creo viene de la sección de frutería, las trampas para osos colocadas para impedir la huida de los ladrones y que casi siempre pisa algún señor mayor... Papá y mamá siempre iban a comprar primero la fruta, después la carne y el pescado, y lo último casi siempre eran los lácteos. Yo podía ayudar más, no quisiera dármelas de responsable y servicial cuando no lo era de pequeño y menos aún ahora. En lugar de ayudar con la compra —que también lo hacía, pero solo yendo a buscar ciertos alimentos que me gustaban, especialmente los yogures y los dulces—, pasaba el tiempo en el súper dando vueltas por los pasillos, perdiendo a mis padres para enorgullecerme después de haberlos encontrado fácilmente y llevando el carro pensando en qué sucedería si un día me quedaba solo en casa. Yo sabía que mi gato nunca me sacaría un ojo porque los suyos eran más bonitos y para nada necesitaba los míos. Aquella compra fue como cualquier otra, pero por la tarde. Pasamos por caja, bajamos al parking y dejé deprisa el carro con los demás, sacando la moneda y metiéndola en el bolsillo, por si mi padre no me la pedía. Llegué corriendo hacia donde estaba el coche y papá extendió la mano pidiéndome la moneda, se la di. Quizás en otro momento me hubiese hecho el loco, le hubiese chocado los cinco y habría fingido no saber nada de ninguna moneda, pero no me apetecía, me daba pereza solo de pensar en toda aquella coreografía. A la vuelta, parecíamos el único coche en la carretera, ya estaba atardeciendo y el cielo era de un color azul grisáceo que se rompía con el intenso naranja de un sol que se escondía cada vez más, dejándose vencer por la noche. De pronto, en aquella carretera desde la que no se podían ver más que árboles, cruzó un ciervo con ojos verdes que parecía correr sin pisar el suelo. El ciervo saltó nuestro coche y desapareció al otro lado entre los árboles. Papá y mamá me preguntaron si lo había visto y regresamos a casa. LA PRIMERA PALABRA Esa mañana aquel sapiens que vagaba por el llano no se preocupó, como las demás, por ir a beber agua del río, ni si este bajaba cargado de provisiones, como de ordinario, no se arrojó sobre el cuerpo de sus congéneres, no bramó desde la oquedad donde pasaba sus noches al sentir su pecho afligido, no arrancó hierbas para engullirlas... El hombre que inventó la primera palabra observó a la mujer, camuflado tras unos arbustos, atisbando su silueta recortada por la luz emergente de la aurora, corrió tras ella entre los afilados cuchillos del sol que despuntaba y en su camino, entre flores de colores inusitados, obnubilado, la contempló, descuidada, barzoneando entre las sombras del amplio semicírculo del mediodía. Unas noches atrás, al amparo de algún sicómoro se le escuchó balbucir un sonido extraño —no un chirrido ni un berrido— una articulación que se afilaba conforme contraía la boca alzando la cabeza hacia las ramas, como queriendo percibir el claro influjo de la luna. Durante algún tiempo, solo se la pronunciaba a sí mismo, receloso de su invención, donde escondido, abría el cofre de su caudal, dando rienda suelta a un silabeo extraño, forzando sus cuerdas vocales, su lengua y sus labios, y como tirando de un invisible torcal, arrancarse de dentro aquel estímulo sonoro, respirando entrecortado, hechizado por su alcance. Dejaron de importarle, entonces, aquellos desvelos de antaño que marcaban el rumbo de sus días como ser la avanzadilla cuando migraban en las épocas secas, golpear más fuerte que los demás, llegar el primero al risco; se le antojaban ahora un estruendo: el aullido de una fiera, el bramido del jefe o el quejido de una liebre recién cazada. Solo vivía para aquella voz que le palpitaba, a la que al principio no prestó atención, pero que volvía pertinaz, absorbente, aleteando sobre su cabeza, como el canto de un pájaro: redondo, perfecto, exacto. La escuchó por primera vez en sueños, de boca de una mujer esquiva, cuando corría tras ella entre brotes de avena loca, descubierta de pieles, voluptuosa, juguetona, velada apenas por las matas de gramíneas, y se la susurró al oído, enredados, en pleno éxtasis de placer. Así despertó del mundo de los sueños, corrido de gozo, enajenado por lo ocurrido, con un mensaje inédito. Atrapado desde entonces por aquellos dos fonemas armoniosos, intentó muchas noches retornar al sueño donde todo empezó, pero fue imposible, ese mundo es caprichoso, por su voluntariedad no pudo volver a ver a la mujer que le transmitió el mensaje ni a tocar sus pechos placenteros, su piel ebúrnea, comprendiendo que su función fue engendrar la palabra de la que era ahora portador, y que acarrea como si de un hijo se tratase, a la que se dedica a todas las horas, posada sobre él, como las moscas, como el viento, como la fina lluvia. En el grupo lo escuchan pronunciar aquella articulación sonora, sin que sepan muy bien a qué se refiere, mientras señala al sol, al arcoíris, a la mujer, al fuego, a las nubes. Él tampoco sabe que pretende solo que esa palabra lo es todo: la teme, lo sobrecoge, le augura un temblor de tierra cuando se le aparece, como el que vio siendo niño y abrirse la tierra en dos y a la gente correr desalentada y fuego en los árboles y animales huyendo y ráfagas de viento y ramas sueltas; sabe que es más fuerte aun que todo aquello, se estremece, se le eriza la piel al barruntarla. Se le aparece en cualquier momento, cuando va de caza con los demás, cuando afila un palo contra un canto, cuando olfatea el olor intenso de la sangre, usurpado por ese sonido que lo llama desde el abismo, que lo paraliza y enloquece. Los otros, asombrados, lo empiezan a otear como a un extraño, ya no lo conocen y se miran entre sí cuando lo observan. Una mañana se acerca a la mujer de la que espera un hijo y se la pronuncia muy despacio arqueando los labios, marcándola bien entre los dientes, dejando salir ese soplo de aire que encierra una vida. Ella se asusta, pues no viene empujado solo por el olfato y el sexo como hasta ahora, y lo aleja de sí, ceñuda, con la cara informe por la avanzada gravidez. La mujer le grita, le entorna los ojos y le frunce los labios, receloso no del hombre, sino de su nuevo artefacto, la palabra, esa perversidad del mundo onírico que desconoce.
|
FICCIONES
El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA
ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL
FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca
Archivos
Marzo 2024
CategorÍAs
Todo
|















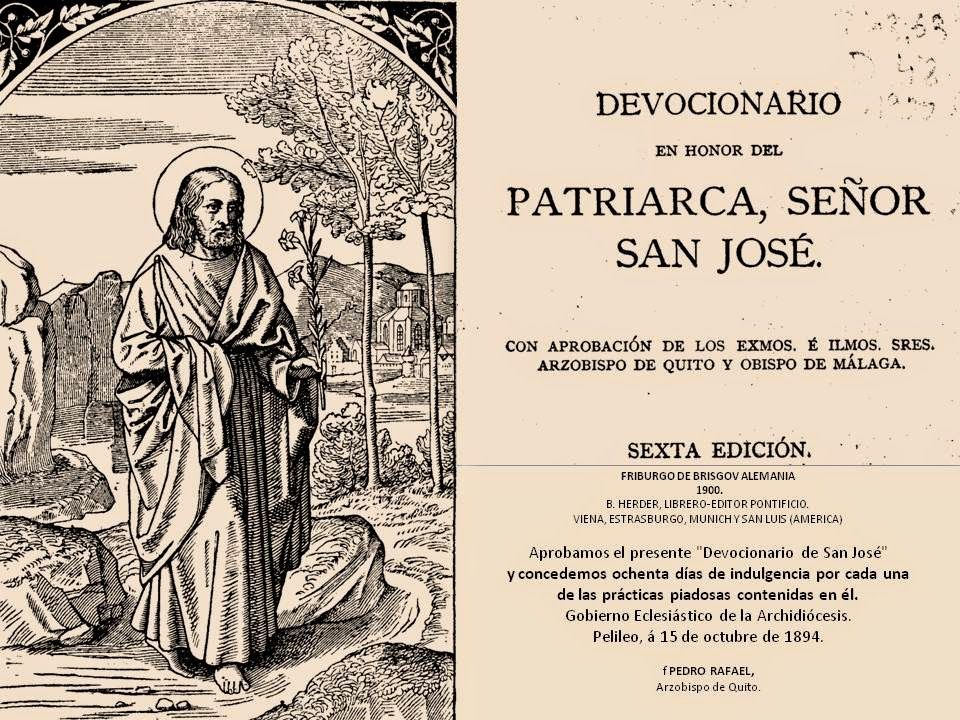




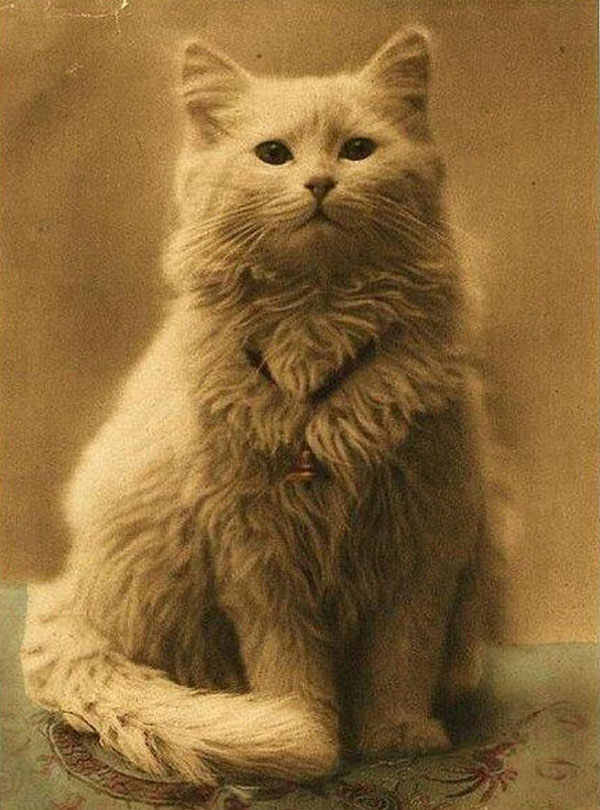














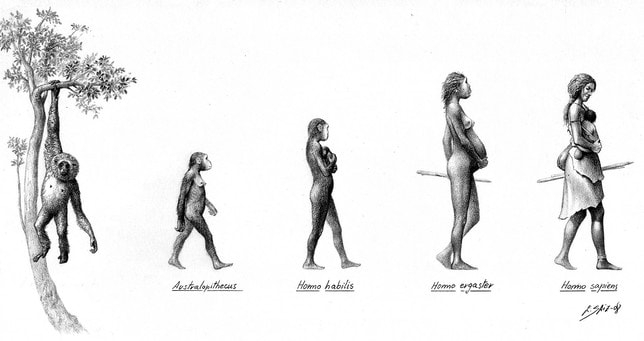
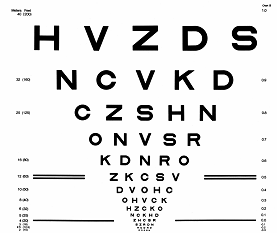
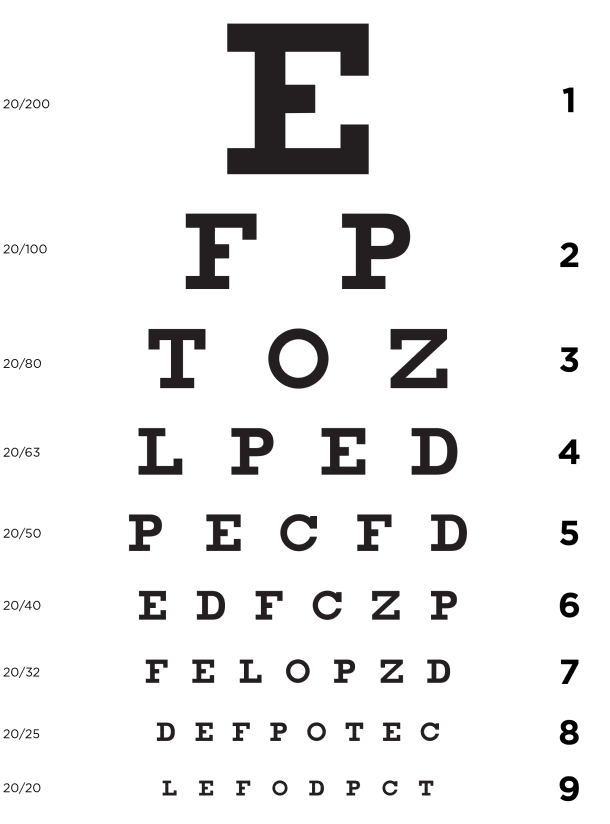


 Canal RSS
Canal RSS
