|
LA PROFECÍA DE CARLITOS PASTILLAS Un mosaico de tiendas de campaña de colores y figuras de playmobil se distribuye entre los árboles. Muchos de los eucaliptos tienen inscritos a cuchillazos corazones con flechas y círculos con tres líneas en sus troncos. Una bandera con una pistola que dispara una rosa ondea en el aire mientras el amanecer parece llegar poco a poco. Tímidos rayos de sol empiezan a colarse en el bosque; la luz traspasa las hojas y los troncos de los eucaliptos parecen adelgazar y convertirse en hilo dental escuálido y desgastado como si de un momento a otro fueran a partirse y a mandar a la mierda a la industria papelera. Leo está de rodillas con una rama en la mano con la que escribe algo en mayúsculas sobre la tierra. Termina la tercera línea horizontal de lo que parece la letra «E» y se levanta. Se aleja unos pasos hacia atrás. Lee la frase escrita y se ríe. Da un salto hacia delante, aterriza sobre las letras y con los dos pies juntos empieza a dar vueltas sobre sí mismo como si fuera una peonza. Arrastra la suela de sus zapatillas sobre la tierra seca y una nube de polvo se levanta a contraluz. Nos vas a ahogar, compañero. No levantes la tierra sin pedirle permiso a nuestros ancestros, dice Sole mientras tira la colilla de su cigarro al suelo y la pisa con la suela de su alpargata. No parece haberse dado cuenta de lo que su amigo ha escrito y borrado. Leo la mira, se agacha para coger el culo de una botella de plástico cortada a navajazos con un puré negro dentro que parece chapapote y se la acerca a su amiga. ¿No sabes que los filtros son bio?, dice ella mientras recoge la colilla y la tira en el cenicero improvisado. No, no sabía que nuestros ancestros se alimentaran a base de alquitrán. Al culo de la botella le quedan todavía unas cuantas colillas para rebosar. Dana asoma la cabeza a través de la tienda de campaña con cara de haber dormido poco. Lleva puesto un sombrero de pescador de color amarillo que no se ha quitado desde el primer día del festival. Leo le da un beso en la mejilla y le dice que todo está bien, que al menos siguen vivos. Ella mira a Sole y esta le sonríe. Los dos amigos entran en la tienda y se tumban sobre las esterillas en línea con Dana en el medio. Ella busca una posición cómoda durante un rato hasta que la encuentra: dada la vuelta, boca abajo. Los tres amigos cierran los ojos mientras la luz del sol se cuela cada vez con más fuerza entre las costuras. Una marabunta de personas embutidas como sardinas dentro de vallas bailan, gritan y beben frente al escenario. Desde la tarima, un hombre canta: Se queres que brille a lúa / pecha os ollos, meu amore / que mentra-los tes abertos / a lúa pensa que hai sole / eu tamén choro / eu tamén choro... Craaack. Leo siente el desgarre de su pantalón en la raja del culo mientras se agacha a recoger la botella de plástico que se le acaba de caer al suelo. Se levanta, le da un trago mientras se balancea al ritmo de la música y cierra los ojos. Alguien se acerca por detrás de él e intenta meterle un dedo entre las nalgas a través de las costuras rotas. Él se aparta de un salto y se da la vuelta. Sole sonríe y le da un beso en los labios. No pasa nada, te ayudaré a coserlo, recuerda la regla de las tres erres, le dice ella al oído. Las canciones continúan una tras otra en el escenario. Un piano y unas gaitas se mezclan con música electrónica. Mujeres con caretas de carnaval bailan con una pandereta entre las manos y vestidos largos de colores ondean sobre sus caderas. El público parece cada vez más emocionado. Sole y Leo bailan sin perderse de vista el uno al otro hasta que gotas de sudor brotan de sus frentes. Aplausos y gritos. Las luces del escenario se apagan y las vallas se abren. La multitud se dispersa con calma. ¿Has visto a Dana?, pregunta ella. Estaba conmigo al principio del concierto, pero hace tiempo que desapareció, dice Leo. Empiezan a buscarla por el recinto embarrado. De la tierra brotan botellas y basura conforme los dos amigos caminan. No sabía que nuestros ancestros se alimentaran a base de plástico, dice Sole mientras se despega una bolsa que se le ha quedado enganchada en la alpargata. La única lámpara que tienen y que alumbra el lugar es la luna llena que se alza en lo alto del cielo. Sole se agacha y coge una botella del suelo medio hundida en el barro. Descubre que está casi entera, desenrosca el tapón y le da un trago después de olerla. Es likorka casero, dice. Se la pasa a Leo y él hace lo mismo. Las tres erres en una, le dice él después de limpiarse los labios con la manga de la sudadera. Reducir, reciclar y reutilizar, añade Sole entre risas. Al fondo del recinto, donde empieza el bosque, ven a un grupo de personas que parecen bailar alrededor de un fuego. Se dirigen hacia allí. Las llamas reflejan las sombras de dos chicas que parecen abrazarse un poco alejadas de la hoguera. Soledad se acerca a ellas conforme camina con pasos cada vez más rápidos. La chica que está de espaldas lleva puesto un sombrero que la poca luz de las llamas existente le dice a Soledad que es de color amarillo. Soledad se acerca por detrás y mira de frente a la desconocida que parece tener la lengua en la oreja de la chica con el sombrero de pescador. Soledad aprieta los dientes y empuja con fuerza el hombro de la desconocida hacia detrás. La chica abre los ojos e intenta mantener el equilibrio con la mirada perdida, como una niña asustada que ha sido descubierta por su madre haciendo algo que no debía. La chica del sombrero se queda paralizada como una estatua. Soledad intenta arrancarle el sombrero de pescador de la cabeza, pero la chica lo agarra y aprieta con sus dedos como si supiera quién está detrás. Soledad da tres pasos y se sitúa frente a ella. Dana tiene la cara blanca como papel de liar barato y las pupilas tan dilatadas que se puede ver la luna reflejada en el negro de sus ojos. Te estábamos buscando. Los ojos de Dana escupen el silencio de las esquelas de un periódico como respuesta. Soledad baja la mirada hacia el suelo mientras sus ojos empiezan a brillar. Da media vuelta y se acerca a la hoguera. Vámonos, compañero, le dice Soledad a Leo mientras lo agarra del brazo. Vámonos ya. ¿A dónde? ¿Qué ha pasado?, responde él ya sentado frente al fuego al lado de una chica con el pelo rosa y una grinder de plástico en la mano. Necesito hablar, dice Soledad mientras se seca las lágrimas con las manos y deja manchas de tierra sobre sus mejillas. Leo la mira y le limpia los mofletes con la mano. Es por el humo, dice ella. Por favor, vámonos. Él se despide de la chica de pelo rosa y le promete que se verán pronto, que el mundo es un pañuelo y que sus caminos se volverán a cruzar. Coge de la mano a Sole y se alejan de la hoguera juntos, con una columna de humo tras sus pasos. Ya sentada en la puerta de la tienda de campaña, Sole se lía un cigarrillo con las uñas negras. Leo le pide una calada. Sabe a tierra, dice él. Último día de festival. Los tres amigos salen a comer al pueblo de al lado para alimentarse con algo que no sean bocatas de tomate con aguacate. Leo ha insistido mucho para convencerlas a salir. Dana y Sole son veganas, así que él no tuvo otra opción que aceptar el menú impuesto cuando llegaron al camping. Sole fue la que se encargó de la alimentación cuando se dividieron las tareas el día anterior al viaje: una cesta de paja contenía la comida (pan y verduras) para toda la semana. ¿Sabéis que toda la historia del metano de las vacas que tanto contamina es una mentira inventada por la prensa y por el documental ese de Cowspirancy?, dijo Leo el primer día de festival. Es un estudio de las FAO, ¿eres tú más listo que ellos, compañero?, dijo Sole. A los pocos meses de publicarlo, las Naciones Unidas se retractaron diciendo que los datos no eran exactos y que no habían tenido en cuenta el transporte ni las fábricas de carbón ni..., insistió Leo. Tú siempre tan listo, interrumpió Dana. No quiero matar animales ni cortar árboles para vivir. En vez de comernos a una vaca, mucho más fácil es comer la hierba que come la vaca, tan simple como eso, los veganos nos saltamos un paso y listo. Ya, solo que nuestro estómago no puede digerir celulosa, respondió Leo. Digerir, no, ¿pero fumar, sí? ¿En qué quedamos, compañero?, dijo Sole. Leo bajó la mirada hacia sus propias manos, que liaban un cigarrillo. Nuestro estómago puede fumarla y leerla, digerirla es algo secundario para nuestro organismo, dijo con una sonrisa antes mirar hacia los troncos de los eucaliptos. Los tres amigos están ya acostumbrados a discutir a todas horas, desde que se conocieron con siete años en la escuela. Lo llaman «debatir» y en realidad les encanta. Ante cualquier ocasión que se les presenta y que tiene mínimamente algún tinte moral o ético, se enzarzan en un debate. Hablan siempre con rabia, con una voz estridente como la de un afilador que se pasea por su barrio gritando para que los vecinos pongan a punto sus cuchillos. Parece que se pelean por decidir quién tiene la moral más alta o por quién toma las decisiones más éticas o en fin, por qué no decirlo, por quién tiene la navaja más afilada de los tres. Ese primer día de festival, tras el debate, los tres follaron juntos por primera vez. Lo llamaron «compartir fluidos». Es una expresión que se inventó Sole; les pareció un buen término, una expresión moralmente superior a «follar». Ellas decían que era menos patriarcal que follar, más limpia, pero a la vez más sucia, más arquitectónica por crear un edificio superior, pero a la vez más anarquista por ocupar un piso ya existente. Leo dijo a todo que sí. Ahora, con el sol de mediodía en el cielo, entran los tres en uno de los furanchos del pueblo. El camarero les trae la carta y la primera palabra que entra por los ojos de Leo es «entrecot». Entrecot cortado a navajazos. Entrecot con queso roquefort y perejil. Entrecot al horno con salsa de champiñones y patatas fritas. Entrecot a la parrilla tan poco hecho que la sangre que brota del grueso filete al cortarla con el cuchillo te permite mojar tres veces pan. Ellas piden lentejas de la casa y después le preguntan al camarero si llevan carne. El hombre les contesta con una sonrisa que sí, que la receta lleva chorizo del pueblo. Ellas lo miran con cara de asco y le preguntan qué pueden comer en toda la carta que no sean animales muertos. Carallo, pues de animales vivos solo tenemos a mi gatita negra, pero no la vendo ni aunque me maten, dice el hombre. Leo no puede aguantarse la risa. Sole le pellizca el muslo a su amigo por debajo de la mesa y Dana lo mira con cara de «nos vamos de aquí». Leo niega con la cabeza de una manera éticamente correcta. Ellas le dirigen una mirada asesina al camarero. El hombre parece darse cuenta de su error y levanta las manos mientras les pide disculpas. Es una broma que hago siempre, no sabía que erais vegetarianas, lo siento, chicas. Veganas, dicen ellas al unísono. Perdón, perdón. Vale, pues tenéis... Leo anda con las dos manos sobre su barriga redonda como la de una gata embarazada. Para cerrar la cremallera de su sudadera al salir del furancho tuvo que coger aire. En la entrada del camping del festival se encuentran con el segurata. Es un hombre que se hace llamar Carlitos Pastillas y que habla como si alguien le hubiera dado cuerda por detrás a escondidas. Yo debo de tener cara de confesionario porque de verdad que todo el mundo me cuenta sus penas. Creen que porque soy el vigilante, el que se encuentra al cargo del panel de mandos, tienen derecho a contarme sus desgracias. Esto es un camping toda la temporada, no solo durante el verano para el festival, y menos los meses con erre en los que hay marisco a escandallo, aquí estoy yo casi siempre, llueva, truene o haga sol. La parte de arriba del recinto, dice señalando con los dedos una colina más allá del bosque, es para los huéspedes de larga estancia, los que se pasan aquí todos los veranos desde que murió Franco. Hay un señor en la plaza 137 que me repite todo el día que él se va a morir por una cosa o por otra muy pronto. Si no es por el virus, es por el colesterol, pero que él va a palmarla pronto. Yo luego me fumo un piti mientras leo una novelita de Stephen King y me tranquilizo un poco, pero el tipo es cansino como el hormigón armado. Tened en cuenta que lo tengo aquí todos los años. Su hija, que viene a visitarlo a veces en verano, es peor aún; siempre vuelve de noche del pueblo con un par de copitas de más y me cuenta la historia de que un novio suyo de hace muchos años se ahorcara sin querer con una corbata frente a un supermercado mientras ella compraba filetes para empanar con aceitito en casa. Una pena y todo el rollo, pero es que yo esa cara de ataúd de verdad que no la aguanto. Es lo que tiene comer carne, compañero, dice Sole mirando hacia Leo. Sí, sí, yo también tengo el colesterol muy alto. Como el huésped de la plaza 137 que me repite todo el día que él... No, si al final tienes razón, si decidiéramos todos comer hierba en vez de comer vacas que comen hierba, ya no habría vacas ni contaminación ni colesterol ni tantos eucaliptos, interrumpe Leo mientras empieza a andar. Eso es, vosotros al final tenéis que tomar una decisión. Pero no os equivoquéis, no toméis la decisión del novio de la hija del huésped de la plaza 137 que... No llevamos corbata, no te preocupes, Carlitos, dice Dana. Joder, qué majos sois. Todos los que llevan corbata son unos ladrones. Esperad que os traigo un regalito. Me caísteis bien, Dana. El hombre se da la vuelta y entra en su garita. Los tres amigos se miran y Leo les dice a ellas que mejor irse ya, que seguro que no van a sacar nada en limpio de la situación. En su vida ya se ha cruzado con demasiadas personas así. Gente que necesita la palabra «otros» para existir. Personas que regalan consejos sin que nadie se los haya pedido como si fueran el panadero del pueblo que hace la ruta todas las mañanas y reparte barras de pan por las puertas. A los vecinos que duermen demasiado, se las deja envueltas en papel de periódico encima del buzón. No importa de lo que trate la charla, una opinión siempre sale por sus bocas, y curiosamente esa opinión siempre culpa a los demás. El infierno son los otros, los ladrones son los otros, los drogadictos son los otros y las penas siempre las cuentan los otros. Personas que se sienten socorristas, que sienten que el mundo se está hundiendo y que son ellas las únicas que lo ven, por eso se tiran a la piscina con un flotador naranja. Se tiran para salvar a los otros y al llegar al agua se dan cuenta de que el océano son arenas movedizas. Las profundidades terminan por engullir al socorrista y a las barras de pan. Socorristas del desierto, así los llama Leo y así se lo cuenta a sus amigas de una tacada, con carrerilla, como si alguien le hubiera dado cuerda por detrás. Dentro de la garita de Carlitos se escuchan sonidos metálicos que parecen cubiertos. Una pequeña barbacoa oxidada se encuentra pegada a la caseta, junto a la tabla de madera hinchada y apolillada que hace de puerta. En el suelo hay carbón negro y huesos que parecen de alitas de pollo. En una esquina, una torre de capachos apilados. El hombre sale, se acerca a ellos con una sonrisa en la cara y le entrega a Dana algo envuelto en papel de periódico intentando ser discreto. Ella lo guarda en el bolsillo trasero de su pantalón como si nadie hubiera visto nada. Coge algo dentro de su riñonera y se lo da al hombre. Carlitos les hace una reverencia y sonríe. Pues eso, encontrad vuestro camino. No llevéis nunca corbata y no dejéis que ninguna os dirija ni hable por vosotros. Os doy este consejo porque yo ya soy mayor y he vivido muchas cosas en la vida. Eso es lo más importante: encontrad vuestro camino, no vuestra propia corbata, dice Carlitos a modo de réquiem gratuito que nadie le ha pedido. Esa noche, la última del festival, pasaron muchas cosas. El culo de la botella rebosó. El ácido bajó por sus gargantas. Un flotador se hundió en las profundidades. Los colores del bosque se volvieron más intensos. Los fluidos compartidos situaron a Dana en el medio. El ácido gástrico de sus estómagos digirió las papelinas. Pero lo más importante es que la culpa de todo la tuvieron los otros. L Leo llevaba varios días sin verle el pelo a su padre, y no porque su progenitor fuera calvo. Desde hacía casi un mes, su padre no había vuelto a casa todavía cuando él había ya leído sus cien páginas diarias y sus párpados comenzaban a cerrarse. Leo llegaba del colegio construido sobre la ría en el que estudiaba y, sin saber qué hacer, se sentaba solo frente a la biblioteca. Escogía libros al azar; observaba los lomos y los elegía por el color y por el tacto que tuvieran. Algunos libros los entendía. Otros, no demasiado, pero se obligaba a sí mismo a leerlos hasta el final. Nunca en su vida había dejado un libro a medias. Cuando Leo escogió al azar El Aleph por el simple hecho de que su lomo era finito y de que había un tigre dibujado en la portada, el niño de nueve años que era él solo entendió que el protagonista cortaba las páginas de los libros con una tijera antes de regalárselos a la chica que le gustaba para luego preguntarle qué le habían parecido y escucharle responder a ella que le habían encantado, sin hacer mención alguna a los tijeretazos ni a las páginas cortadas. Él no quería ser como esa chica, se dijo a sí mismo, así que se veía forzado a comprobar por lo menos que nadie había cortado ninguna página y que los libros estaban enteros; para eso tenía que leerlos siempre hasta el final. Leo terminó la última página, cerró el libro y apagó la luz. La puerta de casa chirrió y él se hizo el dormido. Su padre abrió la puerta de la habitación. Vio que la bombilla de la lámpara todavía estaba candente y que un pequeño resplandor de luz residual se acumulaba en su interior. ¿Has estado leyendo hasta ahora? Era para comprobar lo de las tijeras, papá. Mañana no tengo cole. ¿Qué tijeras? Leer tanto no te viene bien, cariño. Duerme bien. A la mañana siguiente, Leo se despertó y su padre ya se encontraba en el salón con el ordenador del trabajo abierto. Unos huevos revueltos humeaban en la mesa y un olor a zumo de naranja recién exprimido y pan tostado inundaba la casa. Cogieron los cubiertos. Leo miraba a su padre como quien mira a un jeroglífico, con ganas de hacerle miles de preguntas para comprender y descodificarlo, como si unos signos de interrogación se encontraran encarcelados en sus labios e hiciera falta una motosierra para cortar las rejas. Cogió el cuchillo, partió el pan en dos y untó un poco de mantequilla. Un signo de interrogación. Luego otro. ¿El trabajo te encadena, papá? Su padre pareció atragantarse con el zumo, tosió y cogió una servilleta. Después, posó su mano sobre la de Leo. No, cariño, ¿por qué dices eso? Siempre vuelves tarde de la oficina y a veces pienso que te encierran allí, como a los tigres en el zoo. Alguien tendrá que traer el pan a la mesa, ¿no? Sí, pero nunca cenamos pan, solo lo desayunamos. Su padre se levantó y se fue a la cocina. Leo escuchó el ruido de la cafetera hirviendo. ¿Quieres café, cariño?, dijo su padre desde la otra habitación. Su padre volvió con una taza de cerámica y se sentó en la mesa. Bebió y se aclaró la voz. Si me prometes que no vas a decir nada, te puedo contar algo. Papá vuelve tarde últimamente porque... Porque en el trabajo no le dejan trabajar. Sabes que en la empresa hacemos hoteles para atraer turistas que traen dinero que trae comida y libros para los niños, ¿no? Leo le cogió la taza de café a su padre, bebió un trago y se limpió los labios con la manga de la sudadera mientras asentía. Pues hace un tiempo que unas señoras se quejan por eso y ahora tenemos problemas para construir un hotel cerca de tu cole. ¿Qué señoras, papá? Pues las mujeres que recogen el marisco en la ría, las mariscadoras. Creo que las puedes ver cuando estás en clase. Sí, todos los días las vemos y cuando acabamos las clases, ellas se van. Parecen muy majas. Sí, ya sabes que a mí me encanta el marisco y además en los hoteles la gente lo come mucho, pero ellas dicen que el hotel está muy cerca del agua y que los berberechos van a desaparecer. ¿Y tú qué les dices, papá? Pues que en vez de desaparecer, los berberechos van a poder descansar de noche en el hotel y van a tener mejor calidad de vida. Leo tragó saliva y untó con mantequilla la otra mitad del pan. Justo antes de que suene la campana, hay un hombre que les grita y les pita todos los días a las mariscadoras, dijo antes de darle un mordisco a la tostada. Claro, seguro que les grita para cortarles el grifo porque la culpa es de ellas que recogen más de la cuenta, dijo su padre. ¿Con tijeras se pueden cortar grifos, papá? Los años pasaron olvidados como desvíos en una autopista y se desgastaron como los agujeros de un cinturón. El blanco de los dientes de Leo amarilleó como el chubasquero del capitán Pescanova, la piel de debajo de sus ojos se volvió violeta, el tono de su voz se desgarró, su estómago se acidificó y poco a poco los recuerdos del colegio se fueron enterrando en la arena, como los berberechos. Su amistad con Sole y con Dana se mantuvo a lo largo de los años, a pesar de que cada uno pareció encontrar (o al menos, buscar) su camino. El teléfono de Leo vibra sobre la mesa. Él observa el nombre de Dana escrito con letras blancas y vuelve su mirada hacia la pantalla del ordenador. El teléfono vibra de nuevo. La pantalla dice «Sole». Cada minuto que se sobrepone sobre el anterior en el reloj del portátil le permite a Leo escribir unas ochenta palabras. Ochenta palabras son el equivalente a cuatrocientas letras. Si se tienen en cuenta los espacios, los acentos, las comas, los puntos, los saltos de línea y los tabuladores al comienzo de cada párrafo, cuatrocientas letras suponen quinientas, seiscientas, setecientas teclas. Suena el móvil de nuevo. Leo lo apaga. No tiene tiempo que perder. Sus amigas lo llaman, sus amigos lo llaman; todo el mundo lo llama, pero nadie se imagina el número de teclas que él tiene que dejar de pulsar solo por mirar hacia el teléfono móvil, coja las llamadas o no (aunque últimamente no las coja mucho). En la clase de economía del colegio construido sobre el mar aprendió lo que era el coste de oportunidad, y desde aquel momento, él vive modo coste de oportunidad enfocado exclusivamente a la escritura. Lo llama «coste de litoportunidad». Le encantaría que alguien le preguntara de dónde viene el término (aunque nadie lo hace porque nadie lo ve). Sí, eso es, ese concepto es mío, modo litoportunidad veinticuatro siete, se dice a sí mismo frente al espejo cuando necesita compañía. Suena el timbre. Leo se levanta con desgana y pulsa el botón del telefonillo tras ver la cara de alguien conocido en la pantalla. Tras unos instantes durante los que Leo mira alrededor de su salón-cocina-habitación sin saber qué hacer, como abrumado ante lo que se le puede venir encima, el sonido de nudillos contra madera suena en la puerta. Leo la abre. Su amigo con una riñonera de colores rastafaris al hombro lo mira con cara de pena y le dice que salga a tomar unas cervezas, que todo el mundo lo espera desde hace meses y que están preocupados por él. Leo vuelve a mirar alrededor y se deja llevar como si la vida fuera una novela y la trama le dijera que necesita algo de acción porque un personaje no puede pasar demasiado tiempo solo. Se quita el pijama, se lava los dientes, se pone unos pantalones vaqueros y baja detrás de su amigo a la calle. Desciende un escalón tras otro desde el tercer piso mientras se agarra al pasamanos como si se fuera a caer, como si salir a la calle fuera un calvario para el personaje de su novela, y en fin, por qué no decirlo, un calvario aún mayor para el coste de litoportunidad. Si Jesús no hubiera sido crucificado y se hubiera muerto en los Emiratos Árabes en su cama mientras un criado lo abanicaba, el cristianismo no existiría hoy en día. Tenemos que darnos cuenta de eso, dice Leo con el tercer vaso de cerveza en una mano y el tercer pitillo en la otra. Ya, tío, ¿pero qué carallo tiene que ver eso con el hecho de no ver la luz del sol y estar todo el día encerrado en casa escribiendo?, le pregunta su amigo con los ojos rojos y la riñonera a medio abrir. Pues que la vida es aburrida y mediocre si un escritor no la convierte en una novela; nada concuerda y hay demasiadas cosas que suceden sin sentido. Muchas cosas pasan. La gente te dirá que es porque sí y que no todo tiene por qué tener una explicación, pero es mentira. Todo, absolutamente todo, tiene una explicación. Cada uno genera su relato vital y el mío se encuentra codificado en el teclado de mi ordenador. Cada vez que salgo a la calle, la descodificación se ve alterada y la media del coste de litoportunidad se ve aplastada por una apisonadora o por un camión de congelados. Pues así nos va, tío. Tienes que salir de vez en cuando a beber una copa con hielos. Muchas cosas pasan. Estar ahí todo el día encerrado no te viene bien, ¿o es que quieres acabar crucificado? Si alguien escribe lo que yo dicte en voz alta mientras me desangro, no sería una mala muerte. Como Borges. ¿A Borges lo crucificaron? Estás ciego ya, hermano. Deja de fumar tantos porros que vas a acabar desangrado por la realidad. Y no, no es un consejo. Leo observa sus brazos y sus piernas mientras camina. Avanza a cuatro patas y descubre que sus extremidades son naranjas y peludas. Tienen rayas negras dentro de manchas blancas. Parecen también más musculadas que de costumbre. Sus uñas parecen navajas y avanzan rascando las baldosas pegajosas del garito en el que se encuentra. Leo se yergue sobre sus patas traseras y se sienta en la mesa con el resto de sus amigos. Alguien trae una cerveza de la barra y se la ofrece. Sus garras arrancan la chapa del botellín de Estrella Galicia como si fuera mantequilla, que cae el suelo por centésima vez desde que salió de casa. Leo bebe y sus colmillos tintinean al chocar con el cuello de la botella mientras sus amigos parecen reírse por una broma que no ha escuchado. Una mujer con el pelo rosa pasa frente a ellos y Leo la sigue con la mirada. Algo en ella le atrae, y eso que no avanza a cuatro patas como él. La mujer desaparece al entrar en los baños. Leo bebe un trago nervioso y repara en el espejo que se encuentra frente a su mesa y que hasta ahora no había visto. Observa su reflejo en él boquiabierto. Sus ojos se abren desorbitados. No pestañean. Pasan los segundos. Sus ojos siguen sin pestañear. Su boca sigue abierta. Cuatro colmillos del tamaño del botellín de cerveza salen de su boca. Sus ojos son dorados como el oro. No hay duda. Del espejo nadie se escapa: es un tigre. Leo es un tigre. Mira a su alrededor y nadie parece reparar en su condición animal. Sus amigos hablan con él como si nada hubiera cambiado, como si el mismo Leo que horas antes hablaba sobre Jesucristo se hubiera transformado en un tigre por selección natural. La chica del pelo rosa tampoco reparó ni siquiera en su presencia. Uno se levanta de su silla, deja el ordenador y la pantalla sobre la que se encuentra escribiendo aislado del mundo y de repente se convierte en un tigre mientras bebe cerveza con sus amigos en un bar, se dice Leo hacia dentro de sus colmillos. La chica del pelo rosa ni siquiera reparó en su presencia. Leo arranca la chapa de un nuevo botellín que alguien acaba de colocar en la mesa. Se lo bebe de un trago y se levanta. En la puerta de los baños no ve el logo de ningún felino, así que, por si acaso, arranca la placa metálica de las dos puertas como si fueran páginas de un libro y se mete en uno de ellos al azar. Se cruza de frente con la chica del pelo rosa, que tampoco lo mira esta vez. Ni que un tigre en el baño de mujeres de un garito de mala muerte fuera invisible, murmura él mientras levanta la tapa del retrete de un garrazo. Se da media vuelta para mear y con sus dos patas traseras intenta excavar, él, que no levanta una pizca de arena ni de tierra. Su vejiga se abre de golpe como el mar rojo y un chorro de meo grueso como un manguerazo de bomberos colisiona contra la tapa del váter y salpica todo, como si alguien hubiera activado un grifo antiincendios en el cielo y una lluvia amarillenta traspasara el techo y rociara todo el baño de arriba abajo. La cisterna suena. Leo abre los ojos. Dentro de su cabeza siente la vibración de una apisonadora que tritura conchas a su paso. Se encuentra tumbado en su cama y rodeado de un charco amarillento que huele a amoniaco. Mira hacia un lado y ve una botella de agua vacía que, si mal no recuerda, estaba llena antes de acostarse. Levanta las sábanas y descubre lo inevitable: el meo ya ha empapado el colchón. S La madre de Sole abrió la puerta de casa mientras su hija tenía el borde de la pecera entre los labios. Los pescaditos naranjas, con sus ojos diminutos y redondos, miraban a la niña como reprochándole que ese agua era suya. Sole dejó la pecera de nuevo apoyada sobre la mesilla de la entrada y se secó los labios con la palma de la mano. Hija, ya sé que te gusten los peces, pero si te bebes su agua, te duele la barriga y ellos sufren. La madre de Sole se acercó a la mesilla, acarició el cristal con los pescaditos naranjas dentro y se quitó el abrigo con flores de colores estampadas que llevaba puesto. Lo colgó de una percha y lo metió en el armario. Por la ventana del salón se colaban rayos de sol y madre e hija se fundieron en un abrazo a contraluz. Sole pareció estirar el abrazo como si fuera un chicle para pegarse de nuevo a la mujer que le dio la vida y convertirse en un pescadito y volver a la pecera calentita llamada placenta. Su madre pareció darse cuenta y le dio un beso en la frente. A sus espaldas, un loro de color rojo con manchas amarillas dentro de una jaula miraba a los peces. ¿Todo bien en el cole? Sí, mamá, aunque cuando salimos por la tarde las mariscadoras gritaban y tenían carteles enormes de color blanco con letras negras. ¿Y qué decían? No lo sé, estaban muy lejos. Además, mi amiga Dana tenía mucha prisa y me cogió de la mano y entramos en el autobús rápido, y eso que siempre vuelve a casa andando. La madre de Sole cogió una manzana del frutero, se acercó a la ventana y empezó a pelarla con delicadeza. La piel de la fruta comenzó a colgar poco a poco formando una espiral vertical. Cuando terminó, la tiró en un pequeño cubo de basura marrón situado en una esquina. Cortó una rodaja y se la entregó a su hija, que la masticó poco a poco. El azúcar pareció bajar por el esófago de Sole arrastrando la sal de la pecera. Las mariscadoras protestan porque quieren construir un hotel al lado de vuestro cole. Hace tiempo que luchan contra eso, pero las monjas vendieron el terreno y ahora parece que el alcalde les acaba de dar la autorización a los del hotel para empezar a poner ladrillos sobre el mar, dijo la madre de Sole. No entiendo. Eso es lo que decían los carteles y gritaban las mujeres, hija. Era una manifestación. ¿Y los berberechos qué decían, mamá? Los berberechos no hablan, hija, los hombres sí. Ese es el problema. Ayer en el trabajo un hombre del hotel nos dijo que los berberechos van a poder descansar en una suite por las noches, fíjate tú cómo se burlan de la naturaleza. ¿Qué es una suite? Tonterías de ricos. Es una habitación de hotel. Por eso tu madre trabaja defendiendo a nuestros ancestros, para dar voz a los que no la tienen. ¡Ancestros, ancestros, ancestros!, gritó el loro con voz aguda. Un gato salió de debajo del sofá y empezó a dar saltos y a clavar las uñas en la pared para intentar subirse a la jaula. Sole se levantó, agarró al animal por el cuello y se sentó con él en el regazo. Las caricias de la niña se transformaron en ronroneos del gato. Madre e hija se quedaron en silencio durante unos instantes. Entonces, las monjas son asesinas, sentenció Sole. La madre de Sole miró a su hija de nueve años, la cogió de la mano y le dio un beso en la frente. El gato se marchó de un salto. Eres muy joven todavía para decir esas cosas, hija. Pero sí, es verdad, aunque no se te ocurra decírselo a las monjas, puedes estropear tus buenas notas, que te conozco. Tampoco se lo digas a tu amigo Leo. Los años pasaron olvidados como desvíos en una autopista y se desgastaron como los agujeros de un cinturón. El blanco de los dientes de Sole amarilleó como el chubasquero del capitán Pescanova, la piel de debajo de sus ojos se volvió violeta, el tono de su voz se desgarró, su estómago se acidificó y poco a poco los recuerdos del colegio se fueron enterrando en la arena, como los berberechos. Su amistad con Leo y con Dana se mantuvo a lo largo de los años, a pesar de que cada uno pareció encontrar (o al menos, buscar) su camino. Sole sale de la universidad con un diploma enrollado por un lazo rojo bajo el brazo. Han pasado ya casi tres años desde la última vez que pisó las aulas del edificio. Una chica con rastas anda a su lado. Su amiga camina con un diploma idéntico al suyo: el mismo papel blanco hueso, el mismo lazo rojo sangre. Parece que siguen al resto de alumnos de su promoción al restaurante en el que todos van a cenar. Los pasos de los otros son rápidos, como si tuvieran prisa. Las dos amigas caminan en silencio mientras observan la calle que las rodea, como quien descubre por primera vez una célula a través de un microscopio. Justo antes de entrar por la puerta, Sole y la chica de rastas se cruzan con un hombre que acaba de salir de un edificio de cristaleras pegado al restaurante. El hombre viste de traje, carga con un maletín en la mano y tiene la espalda enchepada. Camina mirando al suelo sin levantar la vista de las baldosas como si fuera a encontrar billetes enrollados con una goma escondidos entre las juntas. Sole levanta los hombros y endereza su espalda. Entran las dos en el restaurante y se sientan las dos juntas en una esquina. Toda la clase parece llevar tiempo sin verse y todo el mundo comenta cómo ha ido el comienzo del mundo laboral. La mayoría de los hombres lleva corbata y la mayoría de las mujeres viste faldas largas y brillantes de colores y tacones. Sole y su amiga, vestidas ambas con unos pantalones bombachos con retazos de tela reciclada y plumas en sus orejas, comen y beben mientras hablan una con la otra. Sole habla con su amiga y su amiga habla con Sole. De vez en cuando miran de reojo al resto de la clase desde el final de la mesa alargada en la que se encuentran. Los camareros van y vienen. Ningún animal muerto para las dos amigas. Una camarera le sirve a Sole de postre un brownie de chocolate con vainilla. Ella lo devora y pregunta si puede repetir. La camarera dice que sí y su amiga de rastas pide lo mismo. Uno de los chicos que está a su lado, con el que apenas han cruzado un par de frases en toda la cena (aunque lo hayan visto durante más de cuatro años todas las mañanas en clase), gira la silla hacia ellas. ¿Estaba rico el brownie, no?, pregunta. Sí, dice Sole. En realidad, el cuerpo os pide glucosa porque no ha probado nada de grasa en toda la cena. ¿Perdón? Nosotras también hemos estudiado biología, no vengas a darnos lecciones que nadie te preguntó, dice la chica de rastas. Solo quería decir que es normal que estéis hambrientas de azúcar, no os habéis alimentado. Nuestro cerebro... Tú sí que te has alimentado bien, tienes un lamparón de grasaza en la corbata considerable, compañero. Sole se levanta de golpe y se va al baño. Su amiga de rastas la sigue. El chico las ve alejarse de espaldas, coge su corbata con la mano y la observa. Es exactamente del mismo color homogéneo que el del lazo del diploma: rojo sangre. La camarera llega, mira las sillas vacías con cara de niña huérfana y le sirve los dos brownies a una familia imaginaria en la que los dos padres aún no han vuelto de la oficina a las once de la noche de un día laborable. La chica de rastas trabaja girando la grinder de madera que tiene entre las manos sobre la mesa iluminada con luces de color verde. Los cogollos en el interior del molinillo se trituran poco a poco hasta formar una masa uniforme. La vierte sobre un papel de fumar y la mezcla con una punta de tabaco. Como filtro utiliza un cacho de cartón blanco hueso ya cortado sobre la mesa. Pega el papel con la lengua y lo termina de liar. Ella y Sole salen del antro en el que se encuentran y comparten el canuto en la terraza. De la mochila de cueros que lleva la chica de rastas sobresale su diploma enrollado al que le faltan unos pocos pedazos, como si un tigre los hubiera mordido. La saliva pasa de los labios de una a los labios de otra. Una chica con el pelo rapado se acerca a ellas. Les hace a las dos amigas las clásicas preguntas de un sábado noche después de una graduación universitaria: cómo se llaman, cuál es el camino que han tomado en la vida, ¿unos tiros de farlopa? La chica de rastas le pasa el porro. Toda decisión debe encontrarse dentro del triángulo, dice Sole tres copas más tarde. La chica de rastas y la chica del pelo rapado se miran y sonríen. El camarero les interrumpe y les dice que la terraza cierra en unos minutos porque los vecinos no pueden dormir y se quejan, pero que pueden seguir dentro. Después deja la cuenta en una bandeja de madera sobre la mesa y se va. Economía, sociedad y sostenibilidad, continúa Sole sin esperar respuesta. Cualquier decisión que no se ubique dentro de este triángulo se irá a la mierda, compañeras. Nuestro camino está construido a base de decisiones y es como el de un feto dentro de una placenta. Nacemos células, nos convertimos poco a poco en peces, en sardinitas, después nos volvemos reptiles y acabamos transformados en mamíferos, justo antes de salir del coño de nuestras madres. Nadie se da cuenta de que ese proceso es igual a la evolución de la mente humana. Nadie se da cuenta, ¿y sabéis por qué? Porque mentalmente somos aún pescaditos, somos sardinas enlatadas. Algún día, cuando encontremos nuestro verdadero camino, seremos tigres y panteras adultas; seremos adultas y encontraremos nuestra propia voz y diremos que los ladrillos aplastan a los berberechos. Todo eso diremos el día que encontremos nuestro camino. Estamos lejos, pero algún día lo comprenderemos. La chica del pelo rapado le dice que se nota que ha estudiado. La chica de rastas se acerca por detrás, abraza a su amiga y le da un beso en el cuello. Las dos amigas entran dentro y la chica del pelo rapado las sigue. Bailan un poco y se dirigen al baño las tres a la vez. Soledad se mira al espejo mientras esnifa una de las rayas que la chica del pelo rapado acaba de ponerse en su teléfono móvil. En la parte izquierda del cristal, su reflejo se da cuenta de dos detalles que parecen importantes: el pelo rapado de la chica es de color rosa y de su cuello cuelga un collar con forma de concha. Soledad apoya la mano en la cintura de la chica y la sube poco a poco por la espalda hasta llegar a la cadena del colgante. Hace todo esto sin despegar los ojos del espejo. Estrecha la cadena entre sus dedos y sigue el tacto de la plata hasta llegar a la concha. Agarra el broche y gira la cabeza para verlo directamente con sus ojos sin pasar a través de ningún reflejo ni de ningún cristal. La concha tiene forma de corazón y surcos muy marcados en el exterior. Es un berberecho, dice la chica del pelo rapado antes de que sus labios toquen los de Soledad. La chica de rastas sale del retrete. Parece tan contenta con lo que ven sus ojos que se pone otro tiro en el teléfono de la chica del pelo rapado que hasta esa noche era una desconocida y bebe un trago de su copa. La cisterna suena. D Durante toda la semana, la madre de Dana llegaba a casa mientras su hija de nueve años fregaba los platos de la cena y ya había acostado a su hermano pequeño. El olor a pescado la impregnaba de arriba abajo. Su pelo, sus uñas, sus orejas, su cuello; todo en ella olía a mar. Dana podía adivinar el estado de las mareas en la ría de dos maneras. La primera manera era fijarse en las manos de su madre cuando volvía a casa por la noche; si su madre tenía los dedos más arrugados de lo normal, arrugados como pasas acuáticas, la marea había estado alta y había tenido que vestirse de surfera con un traje de neopreno para poder entrar en el agua y recoger los berberechos con un rastrillo; por el contrario, si sus manos estaban lisas como una papelina, su madre había podido recoger el marisco con guantes cerca de la orilla sin haberse tenido que meter en el agua hasta el cuello. Para traer el pan a la mesa, su madre se pasaba casi todo el día fuera: marisqueaba por las mañanas y por las tardes trabajaba en la pescadería familiar. El negocio lo había fundado su abuela y en él había trabajado su madre, sus tías y su hermana. Ahora solo quedaba ella, sus hermanas se habían ido a la capital y el resto había muerto. Carmiña, ¿cómo lle vai ás túas irmás pola meseta?, le preguntaban las vecinas del barrio. Dana le calentó a su madre el caldo sobre el fuego, lo sirvió en un plato sopero y lo posó sobre la mesa junto a una barra de pan. Carmiña volvió de su cuarto con una bata de andar por casa y se sentó frente a la cena. Hablaron durante un rato. Su madre le preguntó por el colegio. Ella le respondió que todo bien, que ese trimestre los profesores habían cambiado y que las clases eran más fáciles. La segunda manera que Dana tenía para adivinar el estado de las mareas era mucho más simple: mirar a través de la ventana de clase. Durante el invierno su madre marisqueaba en la playa, y esa playa era visible desde casi toda la escuela. El edificio se encontraba literalmente sobre la ría, en una pequeña península de tierra donde unas monjas habían construido a base de hormigón una capilla y luego un edificio y luego unos campos de fútbol el siglo pasado, como si Dios hubiera decidido que su palabra debiera difundirse a base de ladrillos sobre el mar. Alrededor el colegio, con marea baja, nacía un arenal en el que las mariscadoras recogían berberechos. Cuando los alumnos empezaban el día a las nueve de la mañana, Carmiña ya estaba allí junto al resto de mujeres; todas vestidas con botas de agua, guantes de color amarillo y capachos que podían llenar hasta que pesaran quince kilogramos. No dieciséis ni diecisiete ni dieciocho, sino quince kilogramos. Cuando los alumnos acababan las clases y salían por la puerta del cole, las mariscadoras solían dar por terminada su jornada. Un hombre vestido con más capas que una cebolla llegaba a la playa con un silbato y comenzaba a pitar como un loco; así les indicaba a ellas que se había acabado la faena. Era el vigilante y su cantinela era siempre la misma. ¡Quero todo coma un deserto agora mesmo!, gritaba el hombre mientras cogía aire para seguir soplando. Una vez que todas las mariscadoras colocaban sus capachos en la arena, él los pesaba en su camioneta y siempre hacía algún pronóstico sobre lo que daría la talla y lo que no en la lonja. ¡Isto pesa como hormigón armado, hai que vacialo ata os quince, Uxía!, ¡Isto non vai dar a talla na lonxa, Carmiña!, decía. Su trabajo era sólo pesar los capachos y asegurarse de que la regla de los quince se respetara, pero no faltaba el día en el que el hombre no revolviera los capachos con sus propias manos y diera una opinión o consejo que nadie le había pedido. Sólo tres personas en toda la clase sabían que la madre de Dana estaba allí, con botas de agua y un capacho, y ella misma era una de ellas. Algún motivo le impedía decirlo en alto frente al resto de sus compañeros. Su madre se acabó el plato, Dana se levantó y lo llevó al fregadero. Solía mentirle cada vez que le preguntaba sobre el colegio, como acababa de hacer. La verdad era que las clases no le interesaban, solía suspender casi todas las asignaturas y cada día se inventaba una excusa nueva para justificar las malas notas. Cogió el estropajo y empezó a fregar el plato con más fuerza que de costumbre. Cada comienzo de trimestre le decía a su madre que los profesores habían cambiado o que las monjas le tenían manía. Un año había intentado falsificar las notas con típex, pero se notaba tanto que tuvo que recortar la hoja y pegarle otra encima. El papel quedó tan acartonado que su madre descubrió el delito nada más agarrar el folio con la yema arrugada de sus dedos, sin fijarse ni siquiera en la media de cada asignatura. Las monjas medían con una regla la altura de la falda de las chicas, desde la rodilla hasta el comienzo de las costuras. Cuando regañaban a Dana por sobrepasar el máximo de los diez centímetros reglamentarios, ella se subía la falda aún más al día siguiente. Se hacía fotos y actualizaba su esflog a todas horas. Le gustaban las fotos de farolas, las fotos de coches, las fotos de carreteras vacías y los retratos frente al espejo. Nunca hacía fotos de la naturaleza, y eso que el monte y la ría estaban pegados a su casa. Acabó de fregar la loza y la colocó en la rejilla del escurreplatos. ¿Has hecho los deberes? Dana musitó un sí apenas audible por el sonido de los cubiertos y del grifo abierto. ¿Seguro? Sí. Si no los hubiera hecho, ¿me ibas a ayudar o qué? Su madre bajó la mirada y observó una foto enmarcada en plata que estaba sobre la estantería de la pared, junto al reloj. En la imagen se veía a una Carmiña joven con un vestido de boda. Y nada más. Y a nadie más. La foto parecía recortada a navajazos como si alguien hubiera desaparecido de la imagen. Dana colocó el cuchillo hacia abajo en el hueco del escurreplatos y se marchó a su habitación. Los años pasaron olvidados como desvíos en una autopista y se desgastaron como los agujeros de un cinturón. El blanco de los dientes de Dana amarilleó como el chubasquero del capitán Pescanova, la piel de debajo de sus ojos se volvió violeta, el tono de su voz se desgarró, su estómago se acidificó y poco a poco los recuerdos del colegio se fueron enterrando en la arena, como los berberechos. Su amistad con Leo y con Sole se mantuvo a lo largo de los años, a pesar de que cada uno pareció encontrar (o al menos, buscar) su camino. Dana revuelve los hielos que le quedan en el vaso con una pajita y grita que quiere otra copa. Tiene sobre la mesa un paquete de tabaco de liar abierto con filtros desperdigados dentro. El librillo de papel de fumar se humedece poco a poco por la condensación de las copas. La mesa de madera se tambalea cada vez que alguien se apoya en ella y las patas parecen perforadas por polillas armadas con taladros. Dana se encuentra en el patio interior de un edificio de piedra que parece antiguo, rodeada de un grupo de personas que apenas conoce. Una chica con acento alemán y un piercing en la ceja está sentada a su lado. Un tipo con un sombrero de paja sale por una de las puertas pegadas al patio. La puerta chirría, es de madera y también parece taladrada por polillas. El tipo tiene una copa en cada mano y de su boca cuelga una bolsita de plástico con un polvo blanco dentro. Dana empieza a aplaudir al verlo salir. Se levanta, le coge una de las copas y le da un beso. Con sus dientes agarra la bolsita de plástico y le toca el culo con la mano que tiene libre. El tipo sonríe. Dana abre la chivata, coloca con cuidado una parte del polvo blanco sobre la pantalla de su móvil y con una tarjeta de crédito se pone una raya, que esnifa antes de sentarse. Los rayos del sol han derretido todos los hielos. Pegado a la pared del edificio hay un sofá descolorido sobre el que se encuentra un hombre que duerme con una camiseta cubriéndole el rostro. Un pitillo a medio fumar cuelga de los pelos de su pecho. La puerta chirría y Dana sale al patio mientras entrecierra los ojos. Se acerca a la mesa. El librillo de papel de fumar parece haberse convertido en un pegote de cartón como las notas falsificadas del colegio. Ella intenta despegar un papel, que se deshace como plastilina. Se acerca al sofá descolorido y le roba el pitillo al tipo que duerme, que ni se inmuta. Lo enciende, le da una calada, tose y vuelve dentro. En el interior del edificio se encuentra una especie de barra de bar que tiene algo de religioso. Está construida sobre un altar de mármol blanco con una inscripción en latín que dice: Corpus Christi. Sobre la tabla de madera situada encima de la tarima hay unas llaves de coche y varias chivatas vacías que parecen haber dicho ya amén. La pared detrás del altar está repleta de estanterías con botellas de muchos colores. Dana mira todo como si fuera la primera vez, aunque lleve viviendo en el lugar más de tres meses. El techo está cubierto por una bóveda descolorida en la que apenas se pueden distinguir formas ni colores. Pegada a la pared hay una cama. Sobre ella, duerme la chica alemana y el chico del sombrero de paja. Un hueco existe entre ellos, un hueco que parece tener la silueta de Dana impresa sobre las sábanas. Ella tira la colilla al suelo, la pisa y después escupe. Se acerca a la barra, revuelve todas bolsitas y les da la vuelta mientras las frota. Ningún polvo blanco cae sobre el altar. Dana suspira. Se acerca a la cama, agarra la sábana bajera del lado en el que duerme la chica y tira de ella con cuidado. El hueco entre la chica y el tipo del sombrero se agranda poco a poco. Dana se tumba en el medio, con cuidado de que no suene el somier y con cuidado de no rozar a la chica. Intenta dormir, pero sus ojos se quedan clavados en la bóveda. Al cabo de un rato, descubre poco a poco en el techo la pintura de un hombre que parece haber abierto el mar en dos con un bastón. Una grieta parece tallada en el medio de las dos olas. Dana se revuelve sobre el colchón, que cruje como si el peso de las tres personas fuera a partir el somier en dos. Pasan otros tres meses. Una mañana de resaca Dana llama a sus amigos de infancia. Sole le cuenta que se ha mudado a una finca en la que una asociación ecologista lleva a cabo un proyecto de agricultura regenerativa, o algo así le parece entender. Para regenerar los alimentos de nuestros ancestros, dice Sole. Le promete que irá a visitarla pronto. Leo no le promete nada porque ni siquiera le coge el teléfono. Desde el festival, su amigo parece haber cambiado. No responde a los mensajes ni a las llamadas, y cuando lo hace dice que está ocupado en su habitación. Dana no sabe qué significa «estar ocupado en su habitación», y menos aun cuando su amigo no tiene trabajo, y menos aun cuando el padre de Leo se hace más rico a base de hacer más pobre a su madre, y menos aun cuando su amigo paga un alquiler de locos por vivir en un trastero diminuto en la ciudad y ese es el motivo exacto por el que Dana se mudó a la comunidad okupa de la iglesia abandonada en el monte hace ya casi medio año, para no pagar alquiler porque la tierra es un derecho que tenemos todos y no se paga. Tras beber un litro y medio de acuarios de limón y tragarse tres aspirinas, Dana parece que se ha recuperado de la resaca. La luna brilla en el cielo. Música tecno retumba desde el interior de la iglesia, como todas las noches desde que se mudó a la comunidad. Noches fotocopiadas junto a personas fotocopiadas junto a pensamientos fotocopiados. Una chica con el pelo corto hace malabarismos a contraluz en el patio. Tres bolas suben y bajan mientras sus manos se cruzan y sus dedos se abren y se cierran. Dana está sentada en el sofá descolorido al otro lado del patio con una copa de plástico en la mano. A su alrededor se encuentran varias personas que hablan todas a la vez en discusiones paralelas. Los temas de conversación se mezclan y tratan sobre energías positivas y sobre la gran mentira del capitalismo y sobre el prana y sobre twitter y sobre Amancio Ortega y sobre especulación inmobiliaria y sobre política y sobre los otros, sobre todo hablan de los otros. Todas las palabras se unen y se trituran hasta formar una masa uniforme, como los cogollos de marihuana dentro de una grinder o los hielos dentro de una copa. Dana tiene una pajita de plástico y la utiliza para revolver. Una de las tres bolas de malabares se cae al suelo y rueda hasta los pies de Dana. Ella mira alrededor con ojos vacíos y comprueba que nadie se ha dado cuenta porque nadie presta atención a los malabares; todo el mundo parece absorbido por conversaciones que se repiten en bucle desde el día que llegó. Se levanta, recoge la tercera bola y se la acerca a la chica. Al llegar frente a ella y entregarle la bola con la mano, los ojos vacíos de Dana rebosan con dos detalles que parecen importantes: el pelo rapado de la chica es de color rosa y de su cuello cuelga un collar con forma de concha. La chica del pelo rosa lanza de nuevo la tercera bola junto a las otras dos como si nada hubiera pasado, como si la tercera bola que acaba de caer al suelo no fuera la incógnita que falta en la ecuación para calcular el coste de oportunidad que le enseñaron a Dana en el colegio construido sobre el mar. Dana entra en la iglesia, coge unas llaves de coche situadas sobre la mesa y sale por la puerta trasera. Abre el coche y arranca sin mirar atrás. Las ruedas levantan polvo apenas visible en la oscuridad de la noche sobre el camino de tierra, hasta que el coche llega a una rotonda y Dana coge la tercera salida, ya asfaltada (coste de oportunidad = valor de opción no elegida – valor de opción elegida). Conduce mientras desciende la montaña por una carretera llena de curvas en espiral que parece diseñada por un arquitecto de scalextric borracho. En la radio suena Fisterra vai na proa/ Camariñas vai no mare. Sus manos se aferran al volante con los dedos muy juntos y cada vez más apretados. Las yemas de sus dedos y sus uñas tienen un color blanquecino. Sudor frío nace poco a poco en la palma de sus manos y parece que de un momento a otro, entre una curva y otra, entre un quitamiedos y otro, a Dana se le va a resbalar el volante entre los dedos y va a perder el control del coche. Tras largos minutos durante los que apenas pestañea, la carretera se acerca al mar. La luna tiene el mismo color que sus mejillas. Las curvas desaparecen poco a poco y el asfalto avanza en línea recta, pegado a la costa. Los neumáticos del coche avanzan varios kilómetros por la carretera. Dana aparca el coche en el arcén a unos pocos metros de la orilla y tira del freno de mano, que cruje como si se fuera a desgarrar. Abre la puerta sin mirar por el retrovisor. Una moto se aparta con un giro brusco de manillar para no llevársela por delante a ella y para no arrancar la puerta del coche de cuajo como si fuera la hoja de un libro que nadie ha leído. El motorista derrapa unos metros y sigue adelante mientras pita y grita algo incomprensible por el casco y por la visera y por el pitido y por el derrape y porque en verdad Dana no tiene el coño para ruidos. Pocas imágenes guarda Dana de su infancia, pero ahora recuerda el día en el que aprendió esa expresión como si fuera casi ayer. Una mañana soleada. Su madre sentada en la cocina de su casa con la bata puesta y las piernas abiertas. Los dedos de su madre aguantaban una silkepil que avanzaba a través de curvas alrededor de la colina negra que eran los pelos de su coño. Del coño de Carmiña, a la que le preguntaban siempre por la meseta. Del lugar por el que Dana salió siendo apenas un pescadito. La silkepil sonaba como si fuera una apisonadora. Dana le preguntó asustada a su madre qué estaba haciendo. Su madre le respondió que la dejara tranquila, que no tenía el coño para ruidos. Dana cierra de un portazo y se salta el quitamiedos sin mirar atrás. Camina por la arena mojada de la ría y sus pisadas se quedan marcadas en el suelo. Se sienta en una roca y observa cómo unas figuras pequeñas como playmobils caminan hacia el mar por la arena mojada, a lo lejos. El sol sale poco a poco en el horizonte, pintando de naranja butano la escena. Las figuras parecen cargar con capachos y rastrillos y parecen tener dificultades para caminar, como si sus articulaciones tuvieran cada vez menos movilidad. Dana mete la mano en el bolsillo trasero de su pantalón vaquero y empieza a liarse un cigarrillo mientras los playmobils naranjas se sumergen poco a poco en el mar, desapareciendo casi en el agua. En el momento en el que se enciende el cigarro y le da la primera calada, se atreve a mirar hacia a un lado. El colegio en el que estudió durante toda su infancia sigue ahí, impasible, como la foto enmarcada en plata de la cocina de su casa. Pegado al marco, en el lugar en el que debería estar el hijo de puta que le daba la mano a su madre en la foto el día de su boda, un bloque de hormigón con varillas de hierro fundido apuntando hacia el cielo se erige con la indiferencia propia de su progenitor. Alguien le toca el hombro. Dana se levanta, tira la colilla entre las rocas y vuelve a saltar el quitamiedos. Abre la puerta del coche y baja el freno de mano con la mano derecha. El ruido del desgarre vuelve a repetirse. Mete primera y acelera a fondo por el arcén con los ojos brillantes y la vista fija hacia el frente hasta que huele a quemado y el coche petardea y ella gira el volante y un camión de congelados, que lleva pitando varios segundos y que parece cargar con langostinos tigre que más bien parecen zanahorias pochas o pastillas naranjas y alargadas porque la imagen está borrosa y porque los bigotes y las patas de los pobres animales muertos y cocidos están borrados por el sol o por la lluvia o por el salitre, se encuentra ahí, en el reflejo del retrovisor: a la izquierda.
0 Comentarios
ENUMERANDO EL TRÁFICO Estaba leyendo Historia de la filosofía para lerdos. En ella, un tal Spinoza explicaba que Dios no es un creador que luego se sienta a observar su obra, un ser externo, sino que Dios ES el conjunto de todo. Siendo así, comenzaremos diciendo que, aquella mañana, dios tomó la forma de un vagón de metro que traqueteaba camino de Acton Town, casi vacío, con un periódico desparramado por el suelo. La oficina estaba en el segundo piso de una bonita casa, y había cierto aire de informalidad. Una chica agradable, con acento de Manchester, me pidió rellenar el formulario de rigor, que dejó en una caja, junto a otros. Me comentó que, al ser un trabajo al aire libre, en invierno no había muchos candidatos y podrían llamarme pronto. Cuando me levantaba para marchar, vi un póster simpático en su pared: Estaba Tejero —el del golpe de estado— con el tricornio y pistola en alto, diciendo Everybody to the dance floor (1). Sonreí y le pregunté a la chica si sabía de qué iba la broma. Algo sí que le sonaba de la historia de España, y me preguntó alguna cosa, pero no pude responder porque sonó el teléfono. Me entretuve dando unas vueltas por la crujiente tarima, pensando en cuánto se debe esperar por cortesía para despedirse. Colgó con cara de preocupación, y su mirada se cruzó con la mía. —Tú no podrías empezar hoy, ¿verdad? —Para eso he venido, jefa, estoy listo —dije, haciendo un gesto hacia mi atuendo invernal. Sacó un objeto del cajón, parecía un mando de la tele, y me explicó el procedimiento: tenías que situarte en un cruce, mirando hacia una dirección concreta y según llegasen los vehículos a la intersección, fijarte en qué dirección tomaban y apretar el botón correspondiente (derecho, izquierdo, recto). Era un turno de cuatro horas. Tenía que entregar luego la máquina en una oficina del centro. Nos despedimos y marché a mi destino. Por el camino continué con la lectura. Anaxágoras dijo que en todo hay una parte de todo. Entorné los ojos tras esa frase, mirando las piernas a una chica. Ya había llegado a Marble Arch. Comencé a dar a los botones en aquella tarde helada y gris, beep beep decía la máquina. Al cabo de un rato, divisé a un tipo parado con una bufanda y un abrigo con el escudo del Tottenham. Parecía estar haciendo lo mismo en la esquina de enfrente. Nos saludamos subiendo el brazo libre. Pasó una media hora, luego otra, mi mente iba y venía, hacía rato que no sentía las manos ni la cara. Nietzsche decía que la vida es demasiado breve para aburrirse. Ese señor no era obviamente un Traffic Enumerator a tiempo parcial. —Eh, tío, ¿cómo estás? —De repente, tenía al fan del Tottenham al lado— Es tu primera vez, ¿no? —Joder sí, ¿hay alguna forma de aguantar las cuatro horas? —Bueno, de eso venía a informarte, es mejor tomarse un descanso tío, hace demasiado frío. Además, está empezando a llover. —Está bien, vamos a tomar algo, casi no siento ya la cara. Por aquel entonces, había un hotel en Marble Arch que tenía en los bajos un decente pub irlandés. Pedimos una estupenda cerveza tibia y suspiramos con alivio. —Por cierto, soy George —dijo, movió una pierna, y buscó su móvil—. Me llaman, parece que otro colega también necesita un descanso. —Óscar —dije, y choqué la mano derecha, mientras con la izquierda jugueteaba con los botones de las direcciones. —Parece que va a venir también Tom, un colega que está por aquí —Dio un trago y apretó unos cuantos botones al azar de su máquina—. Que le den por culo a la circunvalación o lo que cojones quieran hacer. Jugueteamos en silencio con los botoncitos beep beep. —Me gusta España —dijo—, yo soy de Kenia. En nuestros países sabemos cómo se las gasta el sol ¿verdad?, buscamos la sombra. Cuando veo a los ingleses quemarse como un kebab, pienso “sois estúpidos tíos”. —En mi país, por desgracia, somos idiotas también. Eres de Kenia, pero llevas aquí toda la vida, ¿no? —Sí –asintió con pereza—. Tengo 48 años. Vine a los 20. Eran otros tiempos, algunas cosas eran mejor y otras peor. Antes no teníamos amigos blancos. Ahora Tom, por ejemplo, es un cabrón ex marine lechoso, pero es mi amigo. Entró un tipo con manos como palas, adornadas con anillos de calaveras y cosas así, casi podía ver sus tatuajes a través del abrigo. Era Tom. Su mirada glacial, sin embargo, se adornó con cierta calidez tras unas pintas. Todos seguimos jugando con la máquina de las direcciones hasta que él dijo: —Eh, tíos, ya se ha terminado el turno, tampoco hagamos horas extras. Nos reímos y continuó. —No tengo nada contra los extranjeros. Tengo amigos españoles y africanos. Solo odio a los jamaicanos. Ellos odian a todo el mundo. —No sé Tom, yo en Brixton voy a un bar de viejos jamaicanos y suelen ser muy enrollados —dije. —Sí, pero mientras se hacen viejos no hay quien cojones los aguante. Cuando terminamos de poner a parir a todas las naciones, salvo a las que estaban presentes, pasamos a las mujeres. —Joder tíos —dijo Tom, que ya estaba muy pedo—, ayer estuve en el entierro del marido de mi amante. Resulta que me estoy tirando a Katie desde hace años, una tía sexy del barrio nuestro. —Señaló a George, que no se sorprendió por la noticia—. Ella está casada, bueno, estaba supongo... Con un tío que bebía mucho, no era mal hombre, pero le daba bien, ya sabéis. Al fin se le jodió el hígado, y cuando te da en el hígado, estás listo, ¿sabes? Se acabó. Bueno, pues el tío la palmó y ayer fui al entierro, Katie insistió, y allí estuve como amigo de la familia y tal. No sé, me hizo pensar. —Joder, lo entiendo Tom —dije, palpándome el costado derecho. —¿Me compráis el Big Issue, chavales? La voz me sorprendió, era un yonqui que había entrado. The Big Issue era la revista de la gente sin hogar. Por lo general, tenía muy buenos artículos. Le alcancé una libra e hice el amago de cogerla, pero la retiró. —Es la última, tío, deja que me busque la vida. —No jodas hombre, encima seguro que te la has encontrado, dame la libra o la revista. Tú eliges —dije. —Elijo que te follen... No le dio tiempo a poner cara de malo, Tom se había levantado y le dio un terrible derechazo en la cara. Cayó inconsciente en el suelo. Un camarero se acercó. —Bueno tíos voy a llamar a la policía, vosotros veréis. —Claro, por supuesto, nos vamos, pero antes vamos a pagar, no somos maleantes —dijo George. Fuimos a Oxford Street a entregar los mandos donde nos habían dicho, firmamos unos papeles sin mirarlos y nos despedimos. Ellos cogieron el metro para Tottenham, pero en un momento de lucidez, pillé el andén contrario hacia Brixton. Al bajar del metro la nieve cubría la acera. Compré una pinta de whisky de malta en la tienda y me la dieron envuelta en papel, como en las películas. Llegué a casa y noté que me temblaba un poco la mano. Era el susto todavía del pub. Dijo Cioran que no debemos dejar a nuestros errores en la estacada, debemos ser perseverantes hasta el final. Cómo me gustaría de verdad creerme que he elegido dar tumbos y no tener planes. Cómo me gustaría por una vez poder ver las cosas de lejos y no estar tan cerca de mi vida. —Eh, te veo muy penzativo. —Era Alberto, mi compañero de piso cubano, que piensa que los españoles lo hablamos todo con la zeta—. He hecho frijoles negros con arroz para cenar, ¿quieres? Alberto era una persona de lo más generosa. Una noche con unas copas nos besamos un poco pero no quise ir más allá. Creo que la cosa homosexual no me va. Y es una pena, porque, como dije, era un gran compañero de piso. —Por supuesto, ¡graziaz! –respondí. --Me too, thanks! —Estaba también Clemens, que completaba la terna. No soy gran cocinero, y Clemens no digamos, alemán e informático. Así que él abrió un vino chileno, mientras yo ponía la mesa. Siempre le hacíamos la misma broma a Alberto, había un tenedor de imitación de plata que le daba escalofríos, decía que era “de muerto” y no quería usarlo. Clem se me acercó con un guiño y cambió el que yo había puesto por el “especial”. Finalmente llegó la olla, todos nos sentamos, y servimos el vino. Esperábamos con expectación el numerito de Alberto, pero esta vez lo cogió como si nada, se acercó a la ventana y lo arrojó. Pensé por un instante que sonaría al rebotar por la calle, pero luego me acordé del espeso manto de nieve que se había formado. En silencio, fue a la cocina, cogió otro tenedor, y se sentó. Clem y yo no pudimos contenernos más y estallamos en carcajadas. —Comiencen ya a comer, cacho cabrones —dijo Alberto, riéndose también al fin— Esa malta que trajo Óscar nos la vamos a beber también. —Así sea, chicos. Como dijo Aristóteles, los amigos no necesitan justicia, pero los justos sí necesitan amistad. Salud —sentencié. Todos brindamos asintiendo, como si comprendiésemos algo. De un modo u otro, los frijoles estaban de muerte. (1) Juego de palabras entre floor, suelo y dance floor, pista de baile. La frase cambiaría de “todo el mundo al suelo” a “todo el mundo a la pista de baile”.
NEOPTERAS
|
FICCIONES
El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA
ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL
FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca
Archivos
Julio 2024
CategorÍAs
Todo
|

















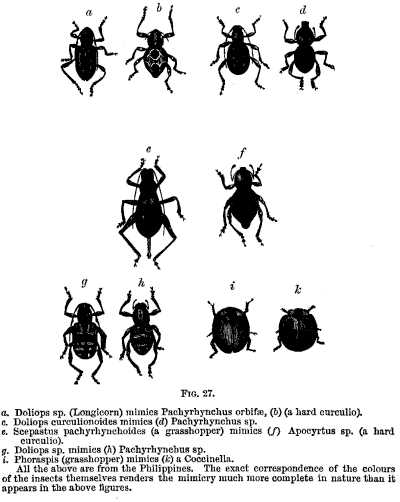

 Canal RSS
Canal RSS
