|
EL OTOÑO Érase un hombre que encontró dos hojas y entró en la casa sosteniéndolas con los brazos extendidos y dijo a sus padres que era un árbol. Ante esto ellos dijeron entonces ve al jardín y no crezcas en la sala o tus raíces arruinarán la alfombra. Él dijo estoy bromeando no soy un árbol y dejó caer las hojas. Pero sus padres dijeron mira es otoño. THE FALL There was a man who found two leaves and came indoors holding them out saying to his parents that he was a tree. To which they said then go into the yard and do not grow in the living room as your roots may ruin the carpet. He said I was fooling I am not a tree and he dropped his leaves. But his parents said look it is fall. LA AUTOPSIA En un cuarto trasero un hombre realiza la autopsia de un viejo impermeable. Su mujer aparece en el vano de la puerta con una lámpara y pregunta ¿cómo va eso? Aún falta, aún falta, todavía voy por el forro, murmura él con impaciencia. Sólo quiero saber si has encontrado algún coágulo de sangre. ¿Un coágulo de sangre? Para mi collar. THE AUTOPSY In a back room a man is performing an autopsy on an old raincoat. His wife appears in the doorway with a candle and asks, how does it go? Not now, not now, I'm just getting to the lining, he murmurs with impatience. I just wanted to know if you found any blood clots? Blood clots? For my necklace. UNA TARDE SOLITARIA Desde que el helecho puede ir al fregadero a beber agua, de buena gana me he impuesto la tarea de llevar dos vasos al fregadero. Y así nos sentamos, mi helecho y yo, bebiendo juntos agua a pequeños sorbos. Por supuesto, soy más complejo que un helecho, tan lleno de profundos pensamientos estoy, pero los arrincono a favor de la agradable compañía de una amistad vespertina. No me importa beber agua con un helecho, es más, si por mí fuera cruzaría el cielo hasta Estocolmo bebiendo un bloody mary con un chorrito de lima. Y así nos sentamos, bebiendo agua juntos en una tarde solitaria. El helecho contemplando sus frondas, y yo las mías. ONE LONELY AFTERNOON Since the fern can’t go to the sink for a drink of water, I graciously submit myself to the task, bringing two glasses from the sink. And so we sit, the fern and I, sipping water together. Of course I’m more complex than a fern, full of deep thoughts as I am. But I lay this aside for the easy company of an afternoon friendship. I don’ mind sipping water with a fern, even though, ad I my druthers, I’d be speeding through the sky for Stockholm, sipping a bloody mary with a wedge of lime. And so we sit one lonely afternoon sipping water together. The fern looking out of its fronds, and I, looking out of mine... EL SUELO El suelo es algo contra lo que debemos luchar. Aunque parezca una mera plataforma para que el ser humano adopte una postura, es ese lugar al que los hombres caen. No estoy mareado. Me elevo como una torre, como un faro; el pálido rayo de mis sentidos fluye de mi rostro. Pero si me marease me estrellaría contra el suelo; mi rostro daría contra él; mi atención sangraría entre sus grietas. Querido lugar horizontal, no quiero ser una alfombra. No tires de la difícil cabeza, del oscilante bulbo de espanto y sueño. THE FLOOR The floor is something we must fight against. Whilst seemingly mere platform for the human stance, it is that place that men fall to. I am not dizzy. I stand as a tower, a lighthouse; the pale ray of my sentiency flowing from my face. But should I go dizzy I crash down into the floor; my face into the floor, my attention bleeding into the cracks of the floor. Dear horizontal place, I do not wish to be a rug. Do not pull at the difficult head, this teetering bulb of dread and dream. EL BUEY Érase una vez una mujer cuyo padre se había convertido con los años en un buey. Por las noches lo oía mugir solo en su habitación. Un día levantó la vista hacia su cara y de pronto reparó en el buey. ¡Eres un buey!, gritó. Y él empezó a mugir con su lengua grande y rosada colgando fuera de la boca. Se puso delante de su periódico y empezó a pasar las páginas con la lengua, mientras evacuaba sobre la alfombra. Cuando se dio cuenta de esto empezó a mugir de pena, y lentamente subió las escaleras hacia su habitación, y allí pasó la noche emitiendo lúgubres bramidos. THE OX There was once a woman whose father over the years had become an ox. She would hear him alone at night lowing in his room. It was one day when she looked up into his face that she suddenly noticed the ox. She cried, you’re an ox! And he began to moo with his great pink tongue hanging out of his mouth. He would stand over his newspaper, turning the pages with his tongue, while he evacuated on the rug. When this was brought to his attention he would low with sorrow, and slowly climb the stairs to his room, and there spend the night in mournful lowing. LOS FILÓSOFOS Pienso, luego existo, dijo un hombre, y de inmediato su madre le dio un golpe en la cabeza diciendo le doy un golpe en la cabeza a mi hijo, luego existo. No, no, lo entiendes todo mal, gritó el hombre. Entonces ella le dio otro golpe en la cabeza y gritó luego existo. No es así, no es así; se supone que tienes que pensar, no dar golpes en la cabeza, gritó el hombre. ...Pienso, luego existo, dijo el hombre. Doy golpes en la cabeza, luego ambos existimos, el que los recibe y el que los da, dijo la madre del hombre. Sin embargo, llegados a este punto el hombre había dejado de existir; inconsciente, ya no podía pensar. Pero su madre sí podía. Entonces pensó, luego existo, y luego soy mi hijo inconsciente, aunque él no lo sepa. THE PHILOSOPHERS I think, therefore I am, said a man whose mother quickly hit him on the head, saying, I hit my son on the head, therefore I am. No no, you’ve got it all wrong, cried the man. So she hit him on the head again and cried, therefore I am. You’re not, not that way; you’re supposed to think, not hit, cried the man. ...I think, therefore I am, said the man. I hit, therefore we both are, the hitter and the one who gets hit, said the man’s mother. But at this point the man had ceased to be; unconscious he could not think. But his mother could. So she thought, I am, and so is my unconscious son, even if he doesn’t know it. EL PILOTO En lo alto, una ventana sucia en una habitación oscura es una estrella que un anciano puede ver. La mira. Puede verla. Es la estrella de la habitación; una peca eléctrica que ha caído de su cabeza y se ha clavado en la suciedad de la ventana. El anciano piensa que esa estrella puede guiarlo. Piensa que puede usar el respaldo de una silla como el timón de una nave y conducir su habitación a través de la noche. Se dice a sí mismo ¿tienes miedo, valiente capitán? Sí, tengo miedo; no soy tan valiente. Sé valiente, mi capitán. Y toda la noche el anciano conduce su habitación a través de la oscuridad. THE PILOT Up in a dirty window in a dark room is a star which an old man can see. He looks at it. He can see it. It is the star of the room; an electrical freckle that has fallen out of his head and gotten stuck in the dirt on the window. He thinks he can steer by that star. He thinks he can use the back of a chair as a ship's wheel to pilot his room through the night. He says to himself, brave Captain, are you afraid? Yes, I am afraid; I am not so brave. Be brave, my Captain. And all night the old man steers his room through the dark... Traducción y nota: JONIO GONZÁLEZ
0 Comentarios
INMUEBLE I De noche cuando los ruidos escasean y los pasillos se suman a otros pasillos, sé que nosotros no existimos, sé que no volverás, que el mañana no volverá o que el día vendrá y ocupará de golpe tu lugar (y yo no te reconoceré y los instantes fluirán así sin pensar nada), cuando de repente alguien viene y no lo reconozco, no llego a verlo, no llego a ver su rostro y los sonidos de los demás pisos son los mismos que se responden siempre, simples destellos en los pasillos silenciosos en los que brillan los pilotos del temporizador como ardientes colillas en las sombras —y así sin pensar nada, hasta que la luz emerja de nuevo con ese profundo rumor de beso que el cemento forja a su alrededor. INMUEBLE II París 1970 o 1973. Los perros, los titulares de los periódicos, el claxon repetido de un coche en el pasaje y los novios en taxi. La ventana sólo entornada y toda transparencia se agranda cuando la puerta, todas las puertas se cierran o es sencillamente el rumor de las llaves tiradas sobre una mesa y el cigarrillo que a sí mismo se fuma, igual que aquí. Se advierte al fondo ese reloj parado en la escena de los teatros, cuando el actor ya no sabe lo que hay que decir o como si, en un pasillo, mirara de repente quién pudiera seguirlo, ante un espejo que reflejara entonces que no hay nada frente a él, ante un espejo olvidado de instantes muertos más fuertes que la muerte y quizá haya alguien inmóvil en un lecho y quizá se adelante a una cita que nadie le ha propuesto. Unos pasos se alejan: se acercan. Hablan también por las escaleras. Un tacón suena. Vasos tirados por los suelos. (Domingos claros y vacíos o que sonaran del revés, las horas mal medidas, tan lentas. Puntos de referencia reales pero provisorios, aviones, arrabales, pero del todo inciertos). A veces, sólo al paso del metro se siente temblar los cristales y la fuerza del mundo o algo primero como un paso calmoso sobre un parqué que tiembla, casi palabras. Martilleos que no se oyen. No se oye lo que está encerrado en la piel ardiente, el tiempo afuera, de pie las voces. En frente las grúas andan como trazadas en el cielo y todo parece tan nuevo y la proximidad tan grande que basta un soplo para borrarlas. El cielo está algo gris, las cosas más bien amarillas a causa de un mediodía de otoño. Abajo alguien mira una moto mientras mastica un bocadillo. Un negro con su abrigo largo, pegado a la parada del autobús, retoca en el suelo figurillas, máscaras, cinturones, y se sienta en el banco, de espaldas. Tiene un gorro de lana y los transeúntes de cada día tienen todos el mismo cuerpo, los mismos brazos, las mismas piernas. Pero no se sabe si van o vienen, no se sabe ya en qué momento lo hicieron. El dedo de la mendiga es, sobre su bastón de aluminio —cuando se para titubeante para insultar a los comercios-- rollizo, ensombrecido por la mugre y por la tierra. Los árboles velludos hacen gestos incomprensibles hasta el piso tercero de esos inmuebles de pesados frontones de piedra. La estación recta marca un poco más lejos la hora, entre columnas dóricas de hierro negro y los carteles, se ven aún banderas en un coche, como niños que corren, pero eso es todo. La luz recula esta vez y, hasta el horizonte, no se oye, de nuevo, más que el rumor de la ciudad. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO
CANCIÓN FOLK Perdiste tu brillo en la feria, manzano, cerezo, endrino, peral viste desaparecer cada pétalo entre el encanto y el resplandor y los coches de choque y las sillas voladoras y el algodón de azúcar y los osos bailarines, los peces de colores y los cubiertos. manzano, cerezo, endrino, peral Ostentación y brillo en el aire, pero no florecen ni aquí ni allá. manzano, cerezo, endrino, peral Los bosques más allá eran escasos y austeros, las ramas peladas, sin hojas, sin destellos de flores por ninguna parte. manzano, cerezo, endrino, peral Recorriste el planeta durante un año, dormiste en las fauces de la trampa del invierno, arrodillado ante una hoguera como una plegaria. manzano, cerezo, endrino, peral Entonces, despertaste una mañana en una rara atmósfera iluminada. Los árboles llevaban flores en el pelo, y en la colina te detuviste a mirar el endrino, el manzano, el cerezo, el peral, mientras florecía por todas partes y por todas partes. manzano, cerezo, endrino, peral FOLK SONG You lost your sparkle at the fair, apple, cherry, blackthorn, pear watched every petal disappear among the glamour and the glare and dodgem cars and flying chairs and candy floss and dancing bears, the goldfish and the silverware. apple, cherry, blackthorn, pear Glitz and glitter in the air but blossom neither here or there. apple, cherry, blackthorn, pear The woods beyond were sparse and spare, the branches empty-handed, bare, no glint of blossom anywhere. apple, cherry, blackthorn, pear You walked the planet for a year, slept in the jaws of winter’s snare, knelt at a campfire like a prayer. apple, cherry, blackthorn, pear Then woke one morning in a rare illuminated atmosphere. The trees wore flowers in their hair, and on the hill you stopped to stare at blackthorn, apple, cherry, pear, as blossom blossomed everywhere and everywhere and everywhere. apple, cherry, blackthorn, pear Traducción y nota: LUIS MACHUCA
MAMÁ NOEL ¿Habría de conocer el pueblo de Pouldreuzic un período de paz? Desde hacía lustros, se desgarraba en la pugna entre clericales y radicales, entre la escuela religiosa de los Hermanos y la de la municipalidad laica, entre el cura y el maestro. Las hostilidades, tomadas en prenda a los colores de cada estación, viraban a legendarias luminiscencias con las fiestas de fin de año. La misa del gallo tenía lugar, por razones prácticas, el 24 de diciembre a las seis de la tarde. A esa misma hora, el maestro, disfrazado de papá Noel, repartía juguetes a los alumnos de la escuela laica. De ese modo papá Noel se convertía gracias a esas atenciones en un héroe pagano, radical y anticlerical, al cual el cura enfrentaba con el Jesusito de su belén viviente —célebre en todo el cantón—, tal y como se arroja un chorreón de agua bendita a la cara del Diablo. ¿Habría de observar Pouldreuzic efectivamente una tregua? Y es que el maestro, que se había jubilado, había sido sustituido por una maestra extraña a la región, a la que nadie perdía de vista para saber de qué pasta estaba hecha: doña Oiselin, madre de dos hijos —uno de ellos de tres meses— estaba divorciada, lo que se juzgaba como prueba de fidelidad laica. Pero el partido clerical triunfó nada más llegar el domingo, cuando se vio a la nueva maestra hacer una entrada inhabitual en la iglesia. La suerte parecía echada. Ya no habría un sacrílego árbol de navidad a la hora de la misa del gallo y el cura se convertiría en dueño y señor de la situación. Luego, grande fue la sorpresa cuando doña Oiselin anunció a sus escolares que en nada se alteraría la tradición y que papá Noel repartiría sus regalos a la hora acostumbrada. ¿Qué se traía entre manos? ¿Y quién iba a interpretar el papel de papá Noel? El cartero y el guardabosques, en los que por sus tendencias socialistas todo el mundo pensaba, aseguraban que ellos no estaban al corriente de nada. El asombro fue total cuando se supo que doña Oiselin le prestaba su bebé al cura para que hiciera de Jesusito en su belén viviente. En un principio, todo fue bien. El pequeño Oiselin dormía a pierna suelta cuando los fieles empezaron, con sus miradas afiladas por la curiosidad, a desfilar ante el bebé laico. La mula y el buey —una mula de verdad y un buey de verdad— parecían conmovidos junto al bebé laico, tan milagrosamente metamorfoseado en Salvador. Por desgracia, al inicio de los Evangelios, empezó a agitarse y sus berridos estallaron en el momento en el que el cura subía al púlpito. Jamás se había oído una voz de bebé tan estrepitosa. La chiquilla que representaba a la virgen María lo arrulló en vano contra su escaso pecho. El crío, enrabietado, entre braceos y pataleos, hacía resonar las bóvedas de la iglesia con sus furiosos gritos, y el cura no atinaba a decir una palabra. Al final, llamó a uno de los monaguillos y le deslizó una orden al oído. Se oyó al jovencito quien, sin quitarse el sobrepelliz, salía fuera con un rumor decreciente de zuecos. Minutos más tarde, la mitad clerical del pueblo, reunida al completo en la nave, tuvo una visión inaudita que se inscribiría para siempre jamás en la leyenda dorada de las tierras del sur del Finisterre bretón. Vieron a papá Noel en persona irrumpir en la iglesia y dirigirse a grandes zancadas hacia el belén, apartar luego a un lado su gran barba de blanco algodón, desabrocharse su hopalanda colorada y ofrecer su generoso seno al Jesusito que, al instante, se serenó. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO
WHAT HE THOUGHT for Fabbio Doplicher We were supposed to do a job in Italy and, full of our feeling for ourselves (our sense of being Poets from America) we went from Rome to Fano, met the mayor, mulled a couple matters over (what’s a cheap date, they asked us; what’s flat drink). Among Italian literati we could recognize our counterparts: the academic, the apologist, the arrogant, the amorous, the brazen and the glib—and there was one administrator (the conservative), in suit of regulation gray, who like a good tour guide with measured pace and uninflected tone narrated sights and histories the hired van hauled us past. Of all, he was the most politic and least poetic, so it seemed. Our last few days in Rome (when all but three of the New World Bards had flown) I found a book of poems this unprepossessing one had written: it was there in the pensione room (a room he’d recommended) where it must have been abandoned by the German visitor (was there a bus of them?) to whom he had inscribed and dated it a month before. I couldn't read Italian, either, so I put the book back into the wardrobe's dark. We last Americans were due to leave tomorrow. For our parting evening then our host chose something in a family restaurant, and there we sat and chatted, sat and chewed, till, sensible it was our last big chance to be poetic, make our mark, one of us asked “What’s poetry? Is it the fruits and vegetables and marketplace of Campo dei Fiori, or the statue there?” Because I was the glib one, I identified the answer instantly, I didn't have to think—“The truth is both, it’s both”, I blurted out. But that was easy. That was easiest to say. What followed taught me something about difficulty, for our underestimated host spoke out, all of a sudden, with a rising passion, and he said: The statue represents Giordano Bruno, brought to be burned in the public square because of his offense against authority, which is to say the Church. His crime was his belief the universe does not revolve around the human being: God is no fixed point or central government, but rather is poured in waves through all things. All things move. “If God is not the soul itself, He is the soul of the soul of the world”. Such was his heresy. The day they brought him forth to die, they feared he might incite the crowd (the man was famous for his eloquence). And so his captors placed upon his face an iron mask, in which he could not speak. That’s how they burned him. That is how he died: without a word, in front of everyone. And poetry-- (we’d all put down our forks by now, to listen to the man in gray; he went on softly)-- poetry is what he thought, but did not say. LO QUE ÉL PENSÓ para Fabio Doplicher Supuestamente íbamos a hacer un trabajo en Italia y, bien ufanos con nosotros mismos (con nuestra conciencia de ser Poetas Norteamericanos), viajamos de Roma a Fano, conocimos al alcalde, meditamos sobre un par de asuntos (qué significa cheap date, nos preguntaron; qué significa flat drink). Entre los literatos italianos reconocimos a nuestros iguales: el académico, el apologista, el arrogante, el apasionado, el descarado y el ocurrente; y había un responsable (el conservador), con traje gris reglamentario que, como un buen guía turístico, a un ritmo pausado y tono neutro describía las vistas y las historias por las que nos conducía la furgoneta alquilada. De todos ellos, era el más político y el menos poético, o eso parecía. En nuestros últimos días en Roma (cuando ya todos los Bardos del Nuevo Mundo se habían marchado excepto tres) encontré un libro de poemas escrito por este tan discreto: ahí estaba, en la habitación de la pensione (por él recomendada) donde debía haber sido abandonado por el visitante alemán (¿llenaban ellos un autobús?) dedicado y fechado hacía un mes. Tampoco yo sabía italiano, así que volví a guardar el libro en el fondo del armario. Los norteamericanos rezagados regresábamos al día siguiente. Para la tarde de la víspera escogió nuestro anfitrión un restaurante familiar, y allí nos sentamos y charlamos, nos sentamos y comimos, hasta que, sintiendo que era nuestra última gran ocasión de ser poéticos, dejar nuestra impronta, alguien preguntó: “¿Qué es poesía? ¿Es la fruta y la verdura y el mercado del Campo dei Fiori, o la estatua de la plaza?” Como yo era la ocurrente, en seguida di con la respuesta, no tuve que pensar: “Las dos cosas son ciertas, las dos cosas”, les solté. Pero eso fue lo fácil. La respuesta fácil. Lo que vino después me dio una lección sobre lo difícil, pues nuestro infravalorado anfitrión tomó la palabra, de pronto, con una pasión creciente, y dijo: La estatua representa a Giordano Bruno, a quien trajeron a la plaza pública para quemarlo por su ofensa contra la autoridad, que es como decir la Iglesia. Su crimen fue creer que el universo no gira alrededor del ser humano: Dios no es un punto fijo ni el gobierno principal, sino que se derrama en oleadas entre todas las cosas. Todas las cosas se mueven. “Si Dios no es la propia alma, Él es el alma del alma del mundo”. Esa fue su herejía. El día que lo trajeron para morir, temían que pudiera soliviantar a la multitud (era famoso por su elocuencia). Así que sus captores le pusieron sobre el rostro una máscara de hierro, la cual le impedía hablar. Así es como lo quemaron. Así murió: sin una palabra, delante de todo el mundo. Y poesía – (todos habíamos soltado ya los cubiertos para escuchar al hombre de gris; continuó en voz baja) – poesía es lo que él pensó, aunque no lo dijera. Nota y traducción: NATALIA CARBAJOSA Fuente: Hinge & Sign: Poems 1968-1993 (Wesleyan University Press, 1994)
ANTES QUE ME CUELGUEN Antes que me cuelguen cuéntenme de trigos brillantes con quienes comparto destino quienes, por mi tristeza, decapitan la hoja de la guadaña con sus cuellos Antes que me cuelguen cuéntenme del coraje del levantamiento de los trigos decapitados y si sus cargadores están llenos, vacíenselos en el aire para nosotros Antes que me cuelguen de mi cuenta o con los oros de mi esposa cómprenme una vida cargada con catorce balas Antes que me cuelguen si me pidieran mi último deseo como siempre preguntan los verdugos mi deseo es, escuchen: ¡Van a chupar mi prepucio cortado! Antes que me cuelguen, abran mis ojos les ordeno que abran mis ojos y si son hombres, ¡miren dentro de ellos! Después que me hayan colgado violen mi cadáver con lujuria colosal celebren su victoria eterna con el vino y la carne asada de mi cadáver ¡Soy veneno! Después que me coman, ¡monten sus caballos de hierro al infierno...! Traducción y nota: Jiyar Homer & Elías Olaviaga
SOY-LA-FLOR-ALTA-QUE-GIRA Si la gusanera devasta la tropa, saben de específico más eficaz que el mercurio: rezar. No hace falta ver al animal enfermo (...) O entonces, lo que es aun más transcendente, lo curan por el rastro. Os Sertões, Euclides da Cunha Y allí se van: sus pies dejando el rastro. Y yo detrás, por su sendero, siguiéndoles y de adentro recogiendo espinas. Fue así desde el principio. Lo recuerdo. Todo comenzó hace años, yo-niña, en la misa con la abuela, sentada a su lado, escuchándola decirme, mandamiento: No te arrodilles. Pensé: ¿Pero cómo? Si a nuestro alrededor todo lo que veía eran cabezas pendidas, hundidas en la humildad de rodillas, mientras el padre Orlando blandía el fuego. Padre Orlando: mirada encendida, cejas como guadañas blancas, el pecho inflamado, tronando intercadencias de castigos, amenazas. Mientras tanto, la abuela, sentada, me amparaba firme, No te arrodilles. Sí, la abuela sabía, había sido así, siempre: el padre Orlando la miraría, la dejaría en paz, y después ella me alisaría la falda, me arreglaría las trenzas, Vamos, y con la mirada altanera, conduciéndome de la mano, sería la primera en dejar la iglesia; en casa, prepararía tés, imágenes, plantas, infusiones; y ese mismo domingo recibiría a los pecadores, uno a uno, sentada en la silla de paja, a la sombra de nuestra parra, frente al gallinero, posaría en cabezas pecadoras la mano derecha, caritativa, mientras con la izquierda, sosteniendo una rama seca, rayaría cábalas en el polvo del terreiro, librándolos a todos de la fiebre, reumatismo, miedo, de un sinfín de angustias, ese era el arreglo; el tenue, inestable equilibrio; pero aquella mañana en la misa el padre Orlando decidió romper la tregua tácita, duramente establecida, ¿por qué motivo?, no sé decirlo, y lo que recuerdo es que —con la calva reluciente, postura de arcángel— inflamó las huestes contra mí y la abuela, ¡Arrodíllense! mientras la abuela, a la vista de todos, se ponía más recta, como sentada en su trono concediendo audiencia; y fue entonces cuando el padre Orlando, destensándose, comenzó a lanzar iras inconexas, gritó, para que toda la nave escuchara: la abuela hacía pactos, frecuentaba las encrucijadas, la abuela se levantó; caminó enhiesta hasta el altar; y delante de él —justo delante de los pies del padre— trazó una raya con la punta de la sandalia, cortando el polvo acumulado en el piso de piedra, diciendo Este es mi rastro, Orlando; aquí, marcado; para tu bien, nunca lo pises, el padre se calló, boquiabierto; y su silencio y el de todos fue un espanto casi palpable; yo miré la raya en el polvo, y resistí a la mano de mi abuela, que me tiraba para salir, pues quería decirle lo que veía: vislumbraba un lecho, un trazo iluminado, cristalino; casi como espada de raíces profundas, plata recién pulida, no tuve tiempo, quise decirle, pero no me dio oídos; salimos, mientras, atrás, con voz desgraciada, el padre Orlando intentaba recomponerse, y hubo señales, otras; surgieron en la tarde del mismo domingo, hacia las tres, cuando la abuela me puso a moler en el mortero una mezcla de jengibre, valeriana y miel, que la mezclara con un trago de vino tinto, que la transportara, en una taza de porcelana, hasta un pequeño oratorio, a la sombra de la parra, donde, arrodillada, los ojos cerrados, la abuela la recibió de mis manos, murmulló algo dentro de la taza, acercando su boca al borde y —los ojos cerrados— la extendió, entregándosela a Doña Julia, Tómela de un trago, y después repita palabra por palabra conmigo. Doña Julia: respetuosa, rezaba, pero su voz a mucho costo lograba cruzar el catarro endurecido, el pecho resollaba, hilos de sudor le bajaban de la cabellera canosa, le cruzaban la frente, el rostro, le enroscaban el cuello de árbol seco, Repita, fuerza, fuerza, le decía la abuela, sin embargo, por más que Doña Julia resollara no lograba emitir su voz, y fue entonces cuando un pájaro que nunca había visto atravesó como flecha la glorieta, la parra: pareció traspasarme; y el patio, el gallinero, el huerto, todo giró, pleno de pájaros; las piernas me faltaron; un ahogo parecido al de Doña Julia me envolvía más y más, ajustándose como un círculo, y busqué la mano de la abuela, pero no la encontré, y noté el dolor en mis propias manos, y cómo en las muñecas el corazón se atropellaba, se me movió el piso, miré al suelo y, en el polvo del terreiro, vi: vi el rastro de Doña Julia, indeleble, nítido: brillaba más que todo, pero no como el rastro de la abuela, por la mañana, en la iglesia; al contrario, era un brillo opaco, de lámpara fría, y forcé la vista, y vi que el rastro de Doña Julia estaba acribillado, encrespado de espinas, y que cada espina le hacía un agujero por el cual se perdían destellos, y fue en ese momento que las ganas —que no explico; solo sé; que en aquel instante estaban en mí—, muchas ganas me dieron de agacharme, retirar cada una de las espinas, de pensar, curar los agujeros en el rastro con una gota de mi saliva, de juntar en la palma de mi mano espinas y más espinas, recogerlas, con ellas caminar hasta un rincón del terreiro donde estaban las flores-altas-que-giraban-siguiendo-el-sol, de fingir que la palma hueca de mis manos (repleta de espinas cosechadas), fingir que mis manos eran corolas, apuntarlas a lo alto, para que el sol quemara las espinas, hasta que restara solamente el polvo. desperté, recostada en el cantero de flores, mi abuela lloraba, Doña Julia respiraba un viento fluido, hoy, cuando recuerdo todo, y me miro al espejo, y me asusto al ver en mí la imagen de mi abuela, tal como era en esa época, hoy, cuando miro el polvo de aquel tiempo pasado, lejano, es fácil encontrar patrones, como el que leo en la borra del café, en las tazas, y lo sé, todo fue presagiado, escrito, ya cuando era niña, pero en aquel ayer yo no podía saberlo, por eso me sentí perdida los días siguientes, cuando la abuela, al verse ante casos de enfermedades más difíciles —una herida que se propagaba, perversa, en la pierna de un niño; un hombre que decía oír una voz que le ordenaba matar a todos; una mujer devota, con el seno pesado de tumores, que confesó haber llegado a ese punto por no querer desvestirse frente al médico hombre—, cuando la abuela se veía ante ellos, los desengañados, los desilusionados, ella, en vez de buscar en el fondo del huerto las plantas secretas, o simplemente confesar, Nada puedo, lo siento, ella, desde la tarde que Doña Julia estuvo en casa, simplemente conducía a esas personas de la mano hasta mí (yo jugaba, quieta, con mis muñecas), y cargaba un silencio en sus ojos, en los cuales sin embargo yo podía leer, Haz lo necesario, y entonces respiraba hondo, y encontraba, en el patio, los rastros, en ellos detenía los ojos, y era traspasada por pájaros que —hoy lo sé— solo volaban dentro de mí, y recogía espinas, y las quemaba, manos abiertas, girándome hacia el sol, sí, para todo hay límites, pero tardé en conocer los míos, pues al principio fueron tantas curas, tantas personas que llegaban, salían, llegaban, tantos rastros que dejaba cristalinos, que llegué a creer en lo que los romeros (que empezaban a venir) decían: que yo, que mi presencia, era un nuevo advenimiento, pero cierto día, a los quince años, cuando ya me imaginaba capaz de todo, las espinas de la abuela se salieron de control; ya me había conformado con el hecho de que ella, hacía tiempo, me había cedido la prioridad (en el fondo, le gustaba); la mantenía en casa, quietita en su silla de paja, abrigada, perfumada, bien vestida, frágil como vajilla de más de cien años, y todos los días investigaba, olía su rastro, lo limpiaba de toda impureza y mal, pero sucedió una tarde que las espinas se rebelaron, por cada una que quitaba surgían otras dos y las arrancaba de un golpe y cuatro más brotaban y me pasé toda la tarde y la noche en una batalla contra esa floresta ardua y puntiaguda e insoslayable que crecía crecía crecía, hasta que, al amanecer, cuando ya no aguantaba, cabeceaba, escuché un Ay, y lo supe: incluso la abuela tenía márgenes, me levanto a mucho costo de la silla de paja, salgo de casa en la noche a mi paseo habitual, camino hasta la plaza de la matriz; estamos en junio, hace frío, el pueblo se aviva, sopla hogueras, canta, come dulces y bizcochuelos, yo extiendo la mano arrugada, les concedo la bendición a algunos, que se inclinan; pero también soporto la mirada-puñal de otros; y recuerdo que los romeros, y todos los humildes, no tuvieron problema al escuchar la confesión de impotencia que, después de levantarme del cantero de flores-altas-que-giraban-siguiendo-el-sol, aprendí a decir ante algunos casos, después de secarme el sudor de la frente; pero estaban los otros; todo comenzó la noche que alguien llamó en casa y dijo, El padre Orlando se está muriendo: quiere verte, y fui a la casa parroquial, siguiendo el rastro del padre Orlando, que se esparcía por la ciudad en vetas y más vetas antiguas, como valles, pues su rastro se había irradiado, había marcado todo, establecido rutas, tradiciones, caminos, era un rastro que siempre buscó tragarse el mío, barrer el mío como el de la abuela y nuestra estirpe, pero a despecho de todo eso nunca tuve por Orlando ningún resentimiento, ojeriza, nada, Por eso créame, mis palabras son verdaderas (ensayaba decirle), Por eso créame cuando digo (me acercaba a los portones de hierro de la casa parroquial), cuando digo que no hay nada que se pueda hacer, y lo que debe tener en mente, Orlando (abrí el portón), lo que debe tener en mente es que su paso entre nosotros fue honrado (entré a la casa), que de usted siempre me consideré adversaria, sí, pero nunca enemiga (hasta su cama me llevó una hermana que lloraba), y que digo todo esto con llaneza, con el pecho limpio, pero lo que vi en la cama me dejó confundida; me tragué las frases ensayadas; vi a un hombre con ojos divergentes, dispares; uno de ellos me lanzaba dardos de odio, mientras el otro lloraba como el ojo de un niño herido; vi un ojo que me depreciaba, despreciaba, mientras el otro me imploraba, Quiero la vida (parecía decir), vi que uno se iba apagando de a poco, capturado por el torpor del deceso, mientras el otro se aferraba a la tierra con tentáculos, y pienso, ¿A cuál debo hablarle?, ¿A cuál le digo: no puedo hacer nada, lo siento?, y fue entonces que la cuestión se resolvió por sí sola, el ojo del niño se cerró, como quien nace al revés, mientras el del hombre me atacaba con odio, con espinas disparadas como lanzas a partir de aquel rastro orgulloso que no moría, y entonces Orlando disparó la final-ofensa, Bruja, la injuria, Bruja, su ojo lagañoso de viejo explotando de cólera en chispas que crecíancrecíancrecían aún más al notar que mi respuesta, la única, era esta: la compasión silenciosa; la pena, el padre fue el primero de ellos, aquellos cuyo símbolo mejor para definirlos es de los naipes de Marsella, que nos muestra a un hombre coronado, que se pretende el centro, la encarnación del imperio: sin saber que, tarde o temprano, la carta de la vida de todos es la de la torre que se despedaza; sin embargo nunca lo aprendieron, ellos; siguieron, con los años, viniendo a mí, el alcalde, el juez, el presidente de la cámara, el gran maestro de la orden masónica, como los senadores de paso, obispos que de mí oyeron hablar, todos cáscaras de la soberbia, mientras, atrás de ellos, marcado en la tierra por sus pies frágiles, se extendía un rastro enfermo, superficial, acribillado de espinas, llegando al fin, el fin; ¿cómo explicarles? hoy, finalmente, encuentro la respuesta; a medida que camino entre todos, rayando con mis sandalias de madera el rastro en la tierra de la plaza, miro mi propio rastro, me calmo, aclaro la mente; miro mi rastro, en cuyo surco el crecimiento repentino de brutas espinas anuncia: el señor del Tiempo, el que concede luz, determinó que llegó mi turno, mi momento; pero no me entristezco; aprendí con la abuela el lenguaje de los pájaros; y recuerdo que la abuela decía que los pájaros le decían que mucho más allá del río de nuestra ciudad existían otros ríos y que todos, a fin de cuentas, eran un mismo rastro dejado en la tierra, sin márgenes, donde, al fin, todos desaguarían; el fin; hoy, finalmente, se los explicaré; ignoro las palabras de los que usan traje negro, que cometen la falta de respeto de no quitarse el sombrero frente a la iglesia, y me repiten Bruja entre dientes, bebiéndome con ojos de odio; consuelo a los que se inclinan y me besan, Madre, y me regocijo, pues esos encontrarán el fin de la tristeza, del desamparo; veo a los de traje negro ordenarles a esbirros con ojos de lobo que hagan un círculo a mi alrededor; que corten mi contacto con los simples, que me podrían salvar; veo que se cierra el círculo de pistolas y navajas, doblegándome hacia la mayor de las hogueras, que aún no está encendida; uno de los esbirros se acerca a un fardo inmenso de leña, verifica la rigidez de la estaca clavada justo en su centro; de repente, un viento sopla, derriba al hombre en el suelo; todos ríen; siento ganas de decirle que los pájaros que le hablaban a la abuela le contaban que a los juncos flexibles nunca los derriba el viento, que solo arranca los árboles altaneros; camino hacia el fardo de leña; me muestro inocente, Bruja, Bruja, escucho que pronuncia la barrera de voces detrás de mí, cubriendo la voz de los más simples, Madre, que quedan atrás, sitiados; siento ganas de decirles, Quietos, calmos, pues solo hoy mi mente reposa en una felicidad que no es pasada, sino que se hace aquí, presente, en el día del fin; el fin, mi fin, Tu fin, Bruja, es lo que seguramente piensan esos brutos cuando un esbirro me patea mientras el otro me arrastra de los pelos ralos de vieja hacia la estaca y me ata con las manos hacia arriba, mientras un terrateniente viene, me escupe el rostro, sin saber que, hoy, mi cara es una armadura impenetrable, pura; y uno de ellos me baña en querosén; otro enciende la llama, Bruja; y una luz de mil rayos expulsa la oscuridad de la noche, las voces de los lobos ríen, ríen, ríen ¿de qué?, ríen pues no saben todavía, ¿no saben que solamente ahora, justo ahora, cuando comprendo el fin, solamente ahora todo lo que es bueno y gracioso brilla?, brilla, el brillo, el fin; no, todavía no entendieron cómo el aire se alteró; cómo la noche poco a poco va partiendo, aunque todavía sea temprano para eso; y me doy cuenta que sería necesario que hubiesen aprendido el lenguaje de los pájaros para tener los ojos abiertos pues nunca entenderían lo que los pájaros le decían a la abuela sobre el día que los tres mundos se volverían uno y que las estrellas dejarían de cumplir su promesa de no caer y que el fuego de una estrella sería el de todas y que el río inmenso, sin márgenes, que deja rastros de ríos en la tierra, que hasta ese río se llenaría, se levantaría sobre las playas, arrastrándolos a todos, rastros, todos, veo los rastros de todos; solo ahora entiendo; los rastros de los de traje negro, el de sus esbirros-lobos (Bruja), y el rastro de los simples (Madre), y el del Padre Orlando, y el de la abuela, y el de Doña Julia, y de todos y todas las que nos precedieron, aquí, en esta ciudad iluminada por mi hoguera, todos ellos-rastros son, en el fondo, un mismo rastro, una escritura confluyente; casi como la trama jeroglífica de una alfombra como las que la abuela tenía adornando su sala y que decía haberlas recibido de un mercader, agradecido; solo ahora veo eso, ahora, con perspectiva; veo que los rastros de todos los hombres —todos— confluyen hacia el mío, aquí, en la estaca ardiente; y es cuando, en el tiempo de un parpadeo, los que gritaban ¡Bruja! ¡Madre! delante de mí perciben lo que ya sé hace mucho tiempo; que en verdad esta luz que brilla y brilla no es de la hoguera, sino la de un sol que surgió en lo alto, espantó lejos la noche; y escucho un tropel que corre hacia todos lados en la plaza, alejándose, dejándome aquí, sola, con las manos atadas a la estaca, apuntadas hacia arriba, hacia el sol, recordando lo que una vez le dijo la abuela al padre Orlando, que le hablaba de la ira de Dios, Mi Dios es un junco, le respondía ella, Mi Dios es un junco, repito, y esas palabras repetidas casi como si la propia voz de la abuela estuviera ahora, cariñosa, aquí, conmigo, esas palabras llevan hacia muy lejos el dolor de mis piernas, cuya carne quema, estalla, chilla, Mi Dios es un junco, y por eso me dejo traspasar por los pájaros que llegan, solo existen en mí, elevo las manos a lo alto, corola abierta, y giro, giro, y mi cuerpo en la estaca es un carretel que atrae los rastros de todos, los cuerpos de todos los que ya desaparecieron lejos, pero a quienes arrastro hasta aquí, de vuelta, a mi órbita; y gritan, pero les digo, No teman, pero gritan, a medida que los tiro del rastro (Este es mi rastro, Orlando: para tu bien, nunca lo pises), los traigo hasta mi hoguera, los llevo conmigo, y mi cuerpo en la estaca es la rueca de una hilandera y ellos están hechos de hilos que tiro hacia mí y giran y giran queman y gritan, yo grito, Soy-la-flor-alta-que-gira, grito, giro, Soy-la-flor-alta-que-gira, como las de mi cantero, siempre lo fui, desde el inicio; pero ahora lo descubro, les digo, Solamente ahora, a medida que nos quemamos, subimos, todos juntos, rayando brillos de plata recién pulida en el cielo sin nubes, Nuestro rastro, rayando el cielo. Hacia al sol, subiendo. Rumbo al sol. Traducción: AUGUSTO NEMITZ QUENARD
DENTRO DEL JARDÍN YESENIN Parece que todos los vientos de toda Rusia se pegan y se aferran a este lugar. Arrebatando y rasgando a través del cielo azul el eucalipto da vueltas salvajemente, casi en pedazos. ¡Ay, viento! ¡Ay, viento! Yesenin ha muerto. Dentro de la casa de madera sólo se escucha el graznido de los cuervos... Parece que todos los cuervos de toda Rusia se están reuniendo en este mismo lugar y vuelan, vuelan, vuelan... Corriendo aquí y allá, como si fueran sacados de sus colmenas. ¡Ay, cuervos! ¡Ay, cuervos! Rusia está muerta. Dentro de la casa de madera sólo se escucha el sonido de los vientos... (Riadán, 1990) NOCHE BLANCA Las hileras de árboles de ensueño estaban medio dormidas, medio despiertas en el vestido de la novia a tal punto que las casas antiguas estaban cada noche enamoradas la una de la otra... (Leningrado, 1990) OBSERVADO EN VANCOUVER Al poeta Vân Hai El bosque de arces es rojo hasta el aire tan rojo que uno no puede retener los sentimientos. Oh, la hoja de arce roja que tiene su imagen impresa en la bandera nacional. La patria y la nación no tienen héroes. La paz reina en todas las mentes y colores de piel. Garabatos de focas en el puerto las palomas se posan en los hombros de las personas. En los parques las flores compiten por florecer. El Gobernador pasea con su perro... La patria y la nación no tienen héroes. La paz reina en todas las mentes y colores de piel. La ciudad bajo el rocío ilusorio. Las hileras de casas brillan con diamantes. Osos del bosque pidiendo comida en la puerta de uno. Dormir por la noche, uno puede dejar el vehículo en la carretera... La patria y la nación no tienen héroes. La paz reina en todas las mentes y colores de piel. (Columbia Británica, 2010) EXTRAÑA HISTORIA EN UN HOTEL EN TAI BEY Necesito una taza de agua para usar el medicamento. Me lo trajo y en silencio espera. Quería preguntarle: ¿se ha hervido el agua de la taza? Lo miré. Un hombre de unos 45 años. Su estatura parece bastante versada. —¿Estás trabajando en el hotel? —¡No, soy un funcionario gubernamental! —¿Por qué estás aquí? —Hoy es mi día libre. Quiero hacer algo útil para otras personas como para ti, por ejemplo... —¿Te complace mi taza de agua? —Gracias, estoy muy contento... Hizo una reverencia, saludó y felizmente se fue... (Jidong (Carretera Jinan), 2018) Traducción y nota: JOHN LIDDY
I CREPÚSCULO DE LOS DIOSES Viena, 14 de abril. Cena para tres en casa de mi amigo Otto von Z... Él es el tipo de austríaco de clase alta, elegante, refinado, alemán de corazón, francés de modales. Riquísimo en otro tiempo, repara las brechas de sus rentas tratando con negocios bastante misteriosos: vende metales. Se venden muchos metales en la Europa central, en la actualidad. Trocitos de cobre, a los que el vulgo denomina balas de fusil. Agujas de tricotar piel humana: bayonetas. Y esas lindas máquinas enteramente de acero, esas máquinas de descoser la existencia que son las ametralladoras. Dejémoslo. Los negocios de mi amigo Otto no me interesan. Lo que me interesa es el tercer comensal. En confidencia, no tenemos derecho a pronunciar su nombre y mucho menos, a escribirlo. Se trata de una de las personalidades más eminentes de la intelectualidad alemana (tomen por ejemplo, como elemento de comparación, al rector de nuestra facultad de derecho de París). Mi rector germánico es una de las cabezas del partido de Von Papen (1). Conoce personalmente al mariscal Von Hindenburg (2) y al Kronprinz (3). En él se encarna el alma de esta vieja y poderosa camarilla monárquica en la que se funden generales, grandes terratenientes y Herr Professoren: La Alemania de antaño. ¿Por qué diablos se encuentra en Austria en lugar de dirigir su universidad en esta hora memorable en la que la Alemania del mañana se despierta? ¿Turista? No: exiliado. * * * A ese pontífice de la reacción alemana, los hitlerianos no le prohíben formalmente residir en su país. Le han rogado cortésmente que suspenda sus lecciones y se vaya a tomar el aire al extranjero hasta nueva orden. Él es quien ha deseado verme a mí. Quería instruir a un periodista francés sobre la verdadera naturaleza del movimiento hitleriano. Yo espero sus diatribas, una explosión de furia o, al menos, confidencias desengañadas. Se trata de un alemán del Norte y de la especie violenta, del tipo «superhombre». La luz de los candelabros talla en bulto redondo los músculos de su gruesa cabeza cúbica. Resopla vorazmente entre la plata y la porcelana fina. Uno presiente que se hincha de manduca para ahogar su ira. Yo le planto un par de banderillas: —Evidentemente, cuando comparamos a su amigo Von Papen, tan cortés, tan de raza, tan culto, con Hitler, quien, pese a todo su genio de agitador, no es... Nada más que un autodidacta... —Napoleón también era un autodidacta y un agitador. Seriamente, con sinceridad, ese gran intelectual alemán, ese representante de las antiguas clases alemanas dirigentes acaba de comparar a Hitler con Napoleón. La Alemania de antaño puede odiar en secreto al jefe de la Alemania de hoy, pero lo admira y lo sigue porque le tiene miedo. Inútil reproducir al detalle lo que ese sabio profesor me ha comentado. En materia de política extranjera su facultad de comprensión no se eleva por encima del odio más brutal. Los polacos, para él, son «dreckmist» [bazofia, estiércol] (4). En cuanto a política interna, cuando dejo caer en la conversación el nombre de Einstein, mi interlocutor responde en los mismos términos: —Lástima que ese granuja de Einstein no haya vuelto a Berlín. Me habría gustado verlo balancearse al extremo de una cuerda, ahorcado bajo la puerta de Brandeburgo. ¡Oh, serenidad de la ciencia pura! Eso basta para caracterizar el nivel moral del personaje, eso explica asimismo por qué los hitlerianos surgidos del pueblo no tendrán dificultad alguna en suplantar a la antigua oligarquía espiritual o nobiliaria. ¿Y el porvenir? Por fuera, mi eminente rector cree en la inminencia de una agresión simultánea de franceses y polacos. Obsesión de esa «guerra preventiva» que atormenta a todos los alemanes no marxistas, pertenezcan al partido que pertenezcan. Por dentro, me deja entender sin necesidad de palabras que los actuales dirigentes del nacional-socialismo no permanecerán durante mucho tiempo como únicos animadores: —El verdadero dueño de la situación —me dice textualmente— es el general Von Hammerstein Equord (5) (generalísimo) y su Reichswehr (6). ¡Con qué ternura me habla de esa Reichswehr, imbuida de los viejos principios, fiel a los antiguos ideales! ¡Con qué esperanza también! Un conflicto entre esas viejas tropas y las hordas de los camisas pardas, he ahí una eventualidad que no parece disgustarle. ¿Esperan los dioses, en su crepúsculo, que Parsifal, con su espada luminosa, anuncie la próxima aurora? Es posible. El rector come camembert: —¡Qué queso! ¡Qué país, Francia! Me gusta ese país, sabe usted. Es nuestra «florecilla azul» propia, los Welt-Leute [traduzcan: los hombres que conocen el mundo]. * * * Por haber elogiado el camembert y a Francia en presencia de un periodista francés, de golpe le entra miedo. Le espeta a Otto con una voz sorda: —Lo que digo carece de importancia. El señor no conoce mi nombre, ¿no es cierto? Por último, con no sé qué entonación de temor degradante, animal, con una risita de cascabel que tardaré mucho en olvidar: —Hablar de política con un francés, si se supiera eso en el extranjero,... sería fusilado (sic). «Ich waere erschossen». Los dioses de antaño tienen miedo del hitlerismo, tanto miedo como los pobres fantoches de ayer, políticos socialistas o dirigentes sindicales que revientan de miseria y de pena en los campos de concentración (7). Le he preguntado al rector si no podría darme recomendaciones para tal o cual de sus eminentes colegas, que han permanecido en activo y en gracia ante los nacional-socialistas. En la manera con la que ha reclamado su gabán, comprendí que había metido la pata. Una vez que se fue, mi anfitrión me dijo entre risas, con un hilo de amargura en su ironía: —En cualquier caso, ¡qué alternativa hay entre hacer el Anschluss (8) con este tipo de nacionalistas prusianos o con los hitlerianos! Otto von Z... cree pese a todo que el pueblo austriaco consumará el Anschluss hagan lo que hagan por impedirlo. Cree de igual modo que mi viaje a Alemania es totalmente inútil. Los hitlerianos, a su parecer, ni quieren ni pueden tener ningún contacto con un periodista «welche» (9). NOTAS (1) Franz von Papen (1879-1969), militar, diplomático y político monárquico alemán de confesión católica, nacido en Westphalia, perteneció al partido Zentrum; se le achaca, por sus intrigas desacertadas, entre ellas la de hacer caer al gobierno Brüning, el ascenso y posterior asalto al poder de los hitlerianos [Todas las notas son del traductor, si no se especifica lo contrario]. (2) Paul von Hindenburg (1847-1934), mariscal alemán y general en jefe del ejército durante la Primera Guerra Mundial, presidente del Reich desde 1925 hasta su muerte. En 1933, nombra a Hitler nuevo canciller de Alemania. (3) Guillermo de Hohenzollern (1882-1951), conocido como Guillermo de Prusia o Kronprinz, fue hasta 1918 el último representante de la monarquía alemana en el poder. (4) Las traducciones entre corchetes son del propio Hauteclocque. (5) Kurt von Hammerstein-Equord (1978-1943), general de extracción aristocrática, comandante en jefe de la Reichswehr, cuyo hijo Kunrat participaría en el complot fallido contra Hitler en 1944, se opuso frontalmente al nazismo; su perfil irreductible fue descrito en la novela-documental Hammerstein o el tesón del poeta, ensayista y narrador H. M. Enzesberger. (6) Fuerza de defensa del estado o ejército alemán durante la República de Weimar (1919-1935). (7) Hauteclocque será uno de los primeros periodistas en hablar abiertamente de la existencia real de los siniestros campos de concentración. (8) Planificada durante años, la incorporación, anexión o unión de Austria con Alemania en el seno de un mismo estado se produciría finalmente cinco años después, en marzo de 1938. (9) Del alemán welsch, término al que Voltaire da el sentido de galo, porque principalmente se dirigía a los franceses, es medianamente peyorativo y significa «extranjero que no habla la lengua germánica»; sería el equivalente a nuestro franchute o gabacho. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO
|
TRADUCCIONES
El Coloquio de los Perros. AL HAZMI, ALI ANDRADE (DE), EUGENIO ANGELOU, MAYA ARMITAGE, SIMON BERT, BENG BERTRAND, ALOYSIUS BHATTACHARYA, DEEPANKAR BIANU, ZENO BLANCHARD, MAURICE BLANDIANA, ANA BOUCHET, ANDRÉ (DE) BOURSON, GILBERT BOUVIER, NICOLAS BRODA, MARTINE BROWN, STACIA L. BUZZATI, DINO CALVET, VINCENT CAPRONI, GIORGIO CARDOSO, RENATO F. CASTRO (DE), MANUEL CÉSAR, ANA CRISTINA CHAMBON, JEAN-PIERRE CHAVAL CHESTERTON, G. K. CONTINI, DONATELLA CORSO, GREGORY COUTO, MIA COUTO, MIA [POEMAS] DEGUY, MICHEL DELANEY SPEAR, SUSAN DELERM, PHILIPPE DIMKOVSKA, LIDIJA DOMIN, HILDE DOMINIQUE ANÉ DOMINIQUE ANÉ [OKLAHOMA 1932] DRUMMOND DE ANDRADE, CARLOS DUPIN, JACQUES ELIOT, GEORGE ESPAGNOL, NICOLE ESPANCA, FLORBELA FERREIRA, VERGÍLIO FOLLAIN, JEAN GARCIA, JUAN GINSBERG, ALLEN GONZÁLEZ LAGO, DAVID GOZIS, GEORGE GRANDMONT, DOMINIQUE HAM, NIELS HAUTECLOCQUE, XAVIER (de) HÉLDER, HERBERTO HEMINGWAY, ERNEST HIERRO LOPES, BEATRIZ HIGHTOWER, SCOTT HOGUE, CYNTHIA IGLESIAS, XOSÉ JIYAN, RÊNAS JUDICE, NUNO KALÉKO, MASCHA KANDEL, LENORE KEROUAC, JACK KHAÏR-EDINNE, MOHAMMED KHENSIN, SUMITAKU KINNELL, GALWAY LACERDA, ALBERTO (de) LAYOS, ILÍAS LÉVIS MANO, GUY LUCA, GHÉRASIM LUCIE-SMITH, EDWARD McHUGH, HEATHER MAULPOIX, JEAN-MICHEL MAWGOUD, MONTASER ABDEL MERWIN, W. S. MICHAUX, HENRI MIERMONT-GIUSTINATI, ADELINE MILTON, JOHN MONTEIRO, KRISHNA MOORE, MARIANNE MORENO, ANNA NAPORANO, FERNANDO NERVAL, GERARD (de) NILO NUNES, LUIZA OLIVEIRA (DE), ALBERTO OSORIO GUERRERO, RODRIGO PESSANHA, CAMILO PESSOA, FERNANDO PINTO DE AMARAL, FERNANDO PLATH, SYLVIA POZZI, ANTONIA PRÉVERT, JACQUES PROUST, MARCEL QUINTANA, MÁRIO RAMBOUR, JEAN-LOUIS RAMOS ROSA, ANTÓNIO RAMOS ROSA, GISELA GRACIAS RATROUT, FAHKRY RILKE, RAINER MARIA RODRÍGUEZ-MIRALLES, JORGE HEMEROTECA
CategorÍAs
Todo
ArchivOs
Junio 2024
|








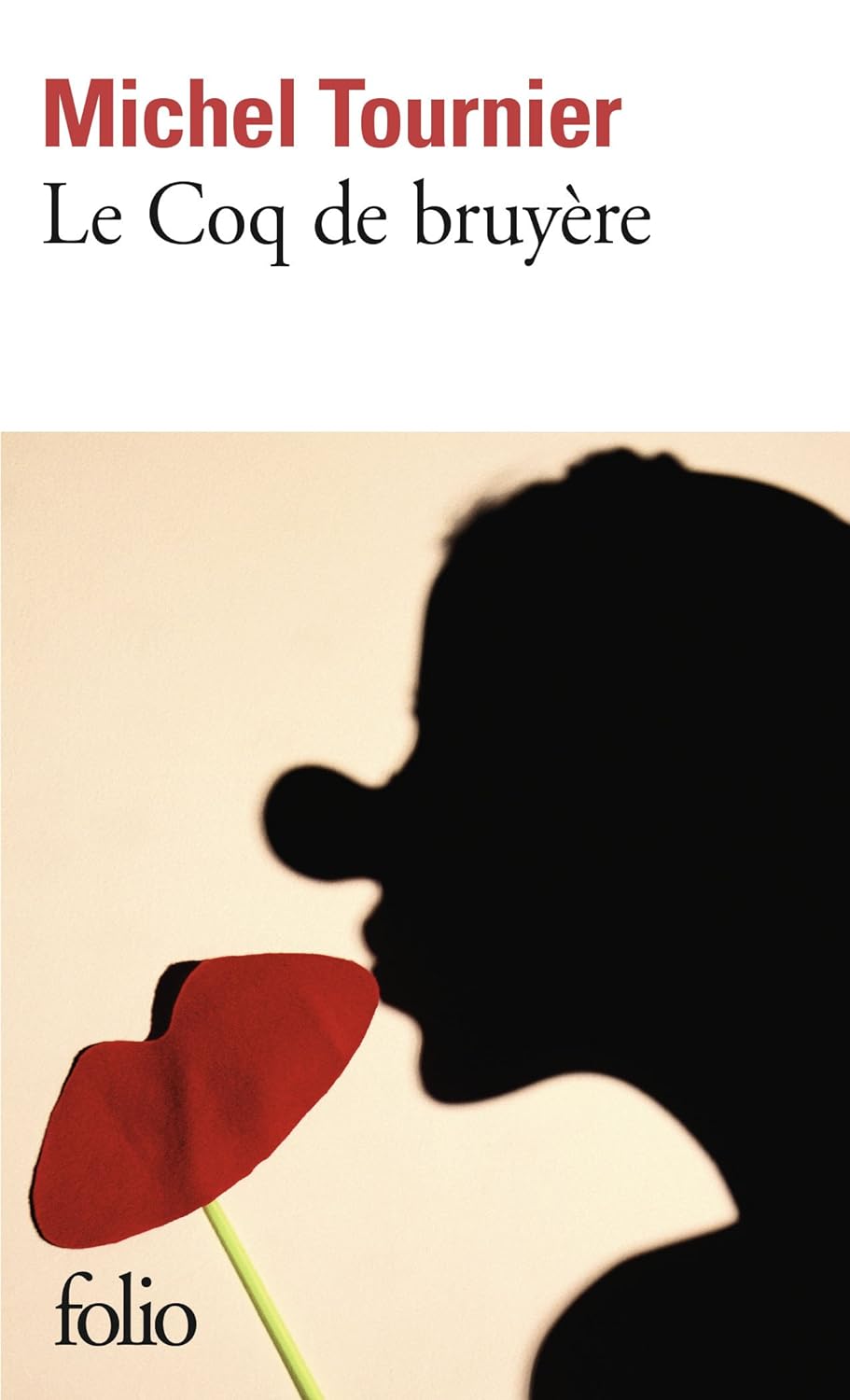











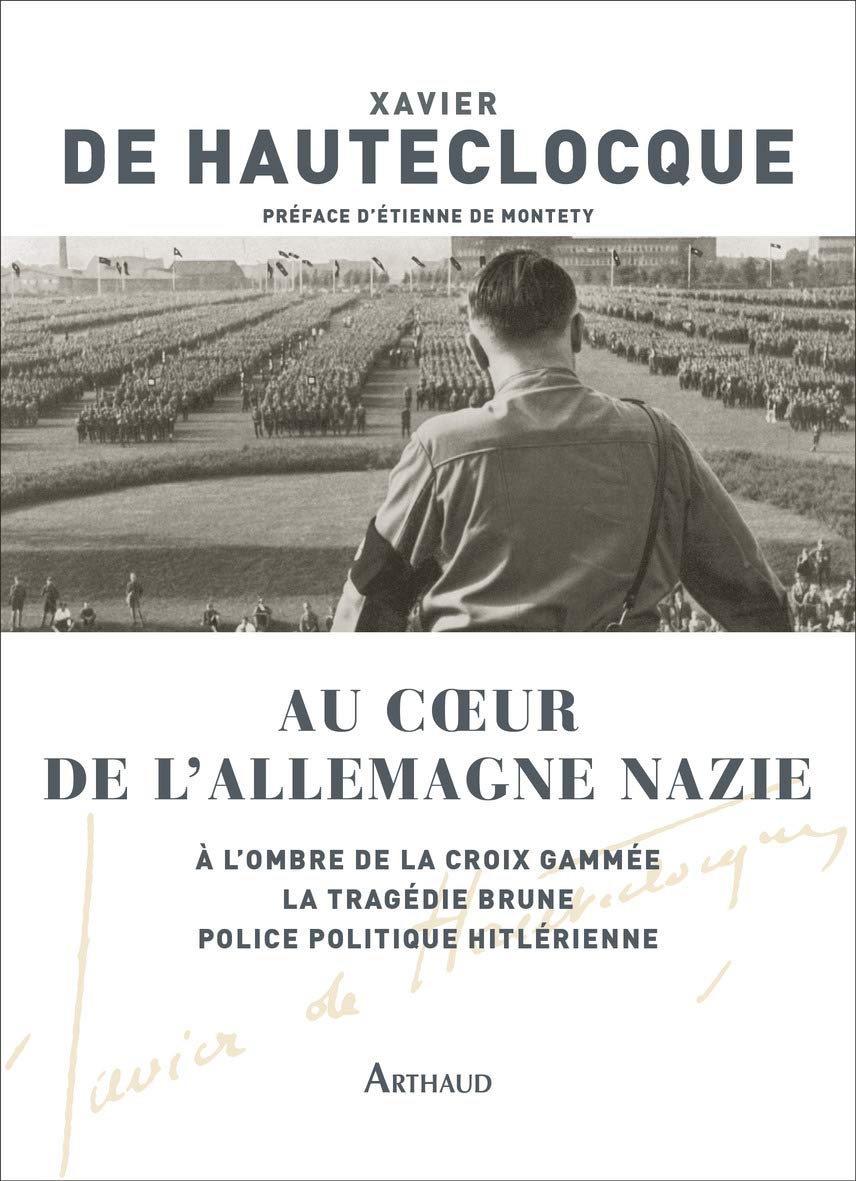
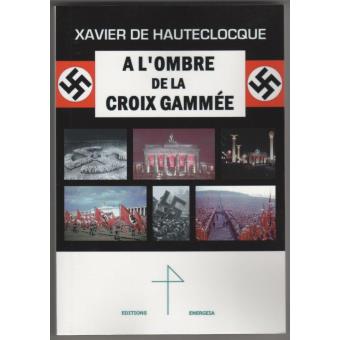
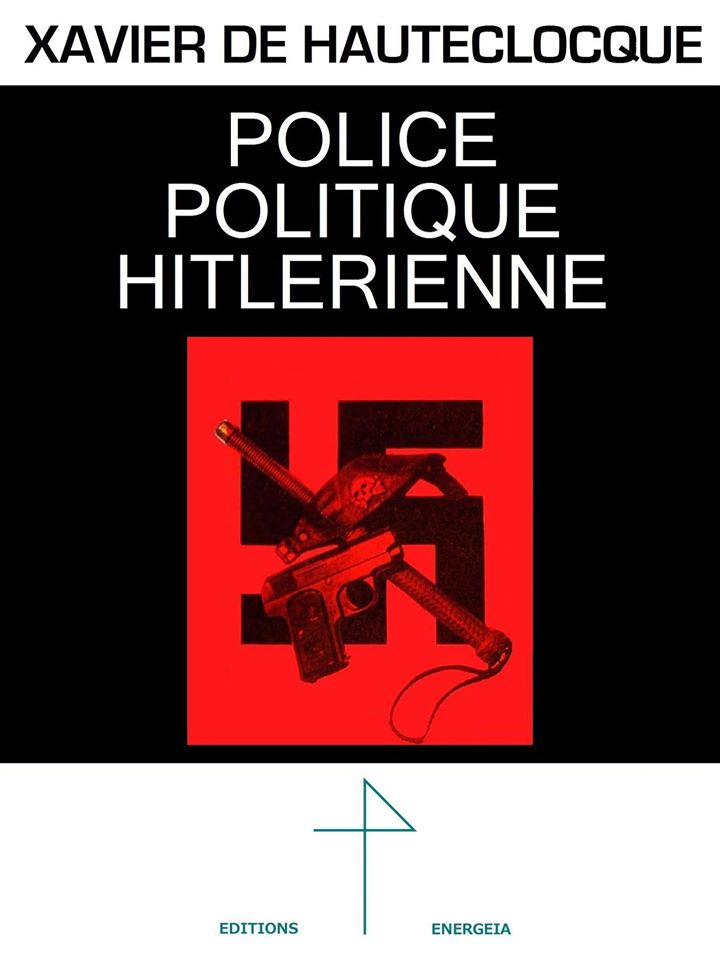
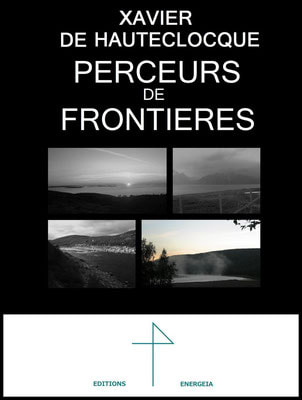
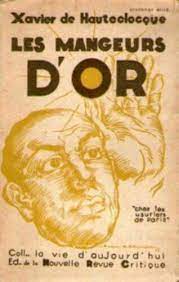
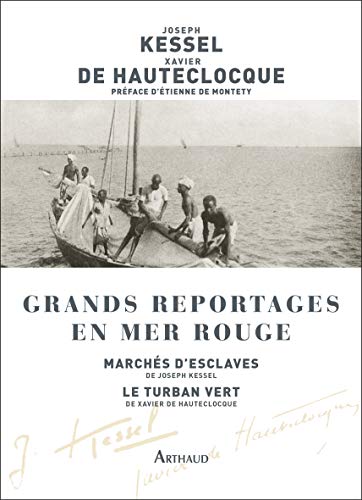


 Canal RSS
Canal RSS
